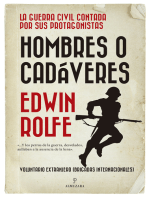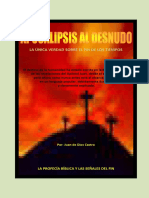Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
La Enciclopedia (23 de Abril, Día Del Libro)
Cargado por
Manuel Cañada PorrasTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
La Enciclopedia (23 de Abril, Día Del Libro)
Cargado por
Manuel Cañada PorrasCopyright:
Formatos disponibles
23 de abril, día del Libro
La Enciclopedia
Mi padre y mi madre discutían acalorados y yo escuchaba la pequeña trifulca desde la cama.
Debió ser a finales de 1972, o quizás en 1973. Mi madre se afanaba en convencer a mi padre
de que comprásemos a plazos aquella enciclopedia. Pero él se negaba en redondo, para qué
gastar el dinero escaso en aquellos mamotretos, que no podían traer nada bueno a la casa de
un pobre. De los libros no se come, Al crío le han llenado la cabeza de pájaros en la escuela,
diría mi padre por entonces. Y no le faltaba razón, porque el virus de los libros me lo habían
pegado maestros como Don Baltasar o Don Dictino.
En aquel tiempo vivíamos en la barriada Dos de Mayo, en Móstoles. Mi madre, hacía dulces
que vendía en la propia casa. Y mi padre, trabajaba en la construcción. Habíamos emigrado a
Madrid en los sesenta, como tantas miles de familias extremeñas. Y todos mis hermanos
habían tenido que abandonar la escuela y ponerse a trabajar siendo aún niños. ¿Para qué
servían aquellos libros que hablaban de ciudades y países a los que nunca iríamos, de filósofos
y escritores de vida regalada, de esculturas y cuadros que no comprenderíamos nunca?
Y, a pesar de todo, de las razones y del enojo de mi padre, mi madre no cedía, seguía
empecinada en comprar los dichosos libros. Enciclopedia Universal Danae, así se llamaba el
cuerpo del delito y de la disputa. Tres tomos de pasta dura, de color rojo, que reunían en
orden alfabético los conocimientos más diversos de historia, geografía, literatura, arte o
biología.
Varias noches duró el pulso, unas veces compuesto de palabras y otras veces de silencios. Mi
padre no alcanzaba a entender la obstinación de mi madre. Cómo era posible tanta terquedad,
pensaba; él, aunque con dificultad, sabía al menos leer y escribir, pero ella, ni eso siquiera. A
ella, como a tantas otras mujeres y hombres, le habían negado el derecho elemental de la
lectura y de la escritura. Para lavar en los arroyos, para coger aceitunas, para cuidar vacas,
para hacer dulces, para parir y criar hijos, lo que hace falta son buena rabadilla y buenas
manos, no libros.
No sé cómo terminó la porfía. A lo mejor mi padre le cogió a mi madre de la mano y la miró
fijamente. A lo mejor vio en sus ojos los siglos de sufrimiento campesino. A lo mejor descubrió
en su silencio una rebeldía indomable contra la ignorancia y la miseria. Sólo sé que unos días
después llegaron los tres flamantes tomos rojos. Fueron los primeros libros que entraron en mi
casa. La tenacidad de aquella mujer, analfabeta pero sabia, me cambió la vida.
También podría gustarte
- 25 de Marzo, La Revolución Campesina de ExtremaduraDocumento4 páginas25 de Marzo, La Revolución Campesina de ExtremaduraManuel Cañada PorrasAún no hay calificaciones
- El Rastro Tenaz de La Clase Obrera - en Memoria de Luis MéndezDocumento4 páginasEl Rastro Tenaz de La Clase Obrera - en Memoria de Luis MéndezManuel Cañada PorrasAún no hay calificaciones
- Víctor Chamorro: Tinta y Amistad Que CuranDocumento2 páginasVíctor Chamorro: Tinta y Amistad Que CuranManuel Cañada PorrasAún no hay calificaciones
- Matilde Landa La Mujer Que PDFDocumento5 páginasMatilde Landa La Mujer Que PDFvictorianord260Aún no hay calificaciones
- El Secreto Girasol Del 25 de MarzoDocumento3 páginasEl Secreto Girasol Del 25 de MarzoManuel Cañada PorrasAún no hay calificaciones
- Jesús Fernández - Prólogo Al ROMANCE ÉPICO A MATILDE LANDADocumento4 páginasJesús Fernández - Prólogo Al ROMANCE ÉPICO A MATILDE LANDAManuel Cañada Porras0% (1)
- Historia de Una Refinería en ExtremaduraDocumento31 páginasHistoria de Una Refinería en ExtremaduraMaría PachónAún no hay calificaciones
- Manuel Cañada: A Los Extremeños Nos Han Robado La HistoriaDocumento4 páginasManuel Cañada: A Los Extremeños Nos Han Robado La HistoriaManuel Cañada PorrasAún no hay calificaciones
- Ayer20 PoliticaenlaSegundaRepublica JuliaDocumento253 páginasAyer20 PoliticaenlaSegundaRepublica JulialeviatanllAún no hay calificaciones
- Fraser Historia Oral, Historia SocialDocumento10 páginasFraser Historia Oral, Historia SocialCChantakaAún no hay calificaciones
- Fuentes Historicas Emigracion URSS-ESPAÑADocumento589 páginasFuentes Historicas Emigracion URSS-ESPAÑAmelnik.sergei3602100% (3)
- La Gatera de La Villa 42 BajaDocumento86 páginasLa Gatera de La Villa 42 BajazORRO LIO100% (1)
- DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA - EvauDocumento1 páginaDICTADURA DE PRIMO DE RIVERA - Evauthevegettarex e infernusAún no hay calificaciones
- LA Reforma Agraria Liberal y Los CampesiDocumento11 páginasLA Reforma Agraria Liberal y Los CampesicarlosAún no hay calificaciones
- Ayer57 CamposConcentracionFranquistas Egido Eiroa PDFDocumento301 páginasAyer57 CamposConcentracionFranquistas Egido Eiroa PDF51hundredAún no hay calificaciones
- Vallecas 36 - 37Documento75 páginasVallecas 36 - 37ValladolorAún no hay calificaciones
- Todos Los Sumarios de La Revista de Estudios Extremeños Desde 1927 A 2005 Elaborados Por Biblioteca Virtual ExtremeñaDocumento98 páginasTodos Los Sumarios de La Revista de Estudios Extremeños Desde 1927 A 2005 Elaborados Por Biblioteca Virtual ExtremeñaBiblioteca Virtual Extremeña100% (1)
- Martín, Enrique - Recuerdos de Un Militante de La CNT (Ediciones Picazo, 1979)Documento152 páginasMartín, Enrique - Recuerdos de Un Militante de La CNT (Ediciones Picazo, 1979)[Anarquismo en PDF]Aún no hay calificaciones
- La Guerra Civil Española y América LatinaDocumento184 páginasLa Guerra Civil Española y América LatinaJavier Luque AguirreAún no hay calificaciones
- Daniel Arasa - Años 40. Los Maquis y El PCEDocumento331 páginasDaniel Arasa - Años 40. Los Maquis y El PCEAndrésAún no hay calificaciones
- Salvador Lopez Arnal Desde La Izquierda IDocumento269 páginasSalvador Lopez Arnal Desde La Izquierda IRoberto Hernández HernándezAún no hay calificaciones
- Personajes y CronologíaDocumento23 páginasPersonajes y CronologíaPolpotetAún no hay calificaciones
- La Huelga Más LargaDocumento160 páginasLa Huelga Más LargaManuel Cañada PorrasAún no hay calificaciones
- Entrevista Veterano Guerra CivilDocumento3 páginasEntrevista Veterano Guerra CivilToni VizcaínoAún no hay calificaciones
- Testimonios de la Guerra Civil españolaDocumento20 páginasTestimonios de la Guerra Civil españolaargonnautaAún no hay calificaciones
- Planos y MapasDocumento19 páginasPlanos y MapasEladioAún no hay calificaciones
- El Movimiento Libertario en Sanabria Antes de La Guerra Civil. Carlos COCA DURÁN.Documento16 páginasEl Movimiento Libertario en Sanabria Antes de La Guerra Civil. Carlos COCA DURÁN.Zamora LibertariaAún no hay calificaciones
- El Tesoro Del Vita - Cast PDFDocumento4 páginasEl Tesoro Del Vita - Cast PDFSealord-Aún no hay calificaciones
- Huellas de Napoleón en Chamartín - Edición Impresa - EL PAÍSDocumento2 páginasHuellas de Napoleón en Chamartín - Edición Impresa - EL PAÍSlocy10Aún no hay calificaciones
- La Contrarrevolución en MarchaDocumento3 páginasLa Contrarrevolución en MarchaDifusionesA IIAún no hay calificaciones
- BandolerosDocumento11 páginasBandolerosHarrizon FabiánAún no hay calificaciones
- Referencias y Comentarios de Terceros A Vicente AmezagaDocumento272 páginasReferencias y Comentarios de Terceros A Vicente AmezagaXabier AmezagaAún no hay calificaciones
- El Ensanche de Madrid. Historia de Una CDocumento22 páginasEl Ensanche de Madrid. Historia de Una CJesus Manuel Sanz DescalzoAún no hay calificaciones
- El Plantio de Remisa-MajadahondaDocumento10 páginasEl Plantio de Remisa-MajadahondaGuillermo Poza Madera0% (1)
- Ellos Eran Muchos CaballosDocumento6 páginasEllos Eran Muchos CaballosEric RmrzAún no hay calificaciones
- Tercer Reich en MadridDocumento3 páginasTercer Reich en MadridAlfredoRodriguezAún no hay calificaciones
- Bibliografía Guerra Civil EspañolaDocumento16 páginasBibliografía Guerra Civil EspañolaDarío GamboaAún no hay calificaciones
- Tema 14 Pregunta 2 Desarrollo Guerra CivilDocumento5 páginasTema 14 Pregunta 2 Desarrollo Guerra CivilJJCMarzol100% (3)
- Revista Karma 7-Num.073-71Documento4 páginasRevista Karma 7-Num.073-71jigoro25Aún no hay calificaciones
- La Imagen Grafica en El Mono Azul y El Buque Rojo 849856Documento12 páginasLa Imagen Grafica en El Mono Azul y El Buque Rojo 849856Jose JaramilloAún no hay calificaciones
- Asesinato en La Columna DurrutiDocumento11 páginasAsesinato en La Columna DurrutiEladioAún no hay calificaciones
- La Dictadura de Primo de RiveraDocumento3 páginasLa Dictadura de Primo de Riverahicuri32Aún no hay calificaciones
- La Represión en Ocaña Durante La GuerraDocumento17 páginasLa Represión en Ocaña Durante La GuerraPEDRO Arevalo NietoAún no hay calificaciones
- En Los Pueblos Se Abusó Del PoderDocumento24 páginasEn Los Pueblos Se Abusó Del PoderpepitohuertorioAún no hay calificaciones
- Trasncripción de La Causa PDFDocumento23 páginasTrasncripción de La Causa PDFLuisi MaralAún no hay calificaciones
- Isabel Del Alamo Triana-Corpus Barga, Cronista de Su Siglo-Universidad de Alicante (2001)Documento277 páginasIsabel Del Alamo Triana-Corpus Barga, Cronista de Su Siglo-Universidad de Alicante (2001)Paola Valdivia HuertaAún no hay calificaciones
- Guia Didactica Del Museo 2012 Pagina WebDocumento21 páginasGuia Didactica Del Museo 2012 Pagina WebluisAún no hay calificaciones
- Julián CasanovaDocumento15 páginasJulián CasanovaTico VillaAún no hay calificaciones
- Banquete de Los EruditosDocumento3 páginasBanquete de Los Eruditoselmaster_online100% (1)
- Quinto Regimiento PDFDocumento3 páginasQuinto Regimiento PDFjuan100% (1)
- La Columna de Los Ocho MilDocumento13 páginasLa Columna de Los Ocho MilJose Luis Garrot GarrotAún no hay calificaciones
- El Movimiento Libertario en Sanabria Antes de La Guerra Civil. Carlos COCA DURÁN. Germinal 16.Documento22 páginasEl Movimiento Libertario en Sanabria Antes de La Guerra Civil. Carlos COCA DURÁN. Germinal 16.Zamora LibertariaAún no hay calificaciones
- 14D, historia y memoria de la huelga general: El día que se paralizó EspañaDe Everand14D, historia y memoria de la huelga general: El día que se paralizó EspañaAún no hay calificaciones
- Bahamonde Angel - Inicios y Repercusión Exterior de La Guerra Civil - Historia de Espana Siglo XX 1875 1939Documento10 páginasBahamonde Angel - Inicios y Repercusión Exterior de La Guerra Civil - Historia de Espana Siglo XX 1875 1939BelMa PMAún no hay calificaciones
- 6 3Documento430 páginas6 3VIRGINIA CHAVEZ ANTELOAún no hay calificaciones
- A Través de Las TrincherasDocumento39 páginasA Través de Las TrincherasJorge Rouco Collazo100% (1)
- Fernando Del Rey Reguillo - Las Dos Españas Son Un Invento de Los Sectarios - La Esfera de PapelDocumento4 páginasFernando Del Rey Reguillo - Las Dos Españas Son Un Invento de Los Sectarios - La Esfera de PapelfdfdsAún no hay calificaciones
- De Carranco a Carrán: Las Tomas que cambiaron la historiaDe EverandDe Carranco a Carrán: Las Tomas que cambiaron la historiaAún no hay calificaciones
- Ramón de Carranza Gómez BiografíaDocumento6 páginasRamón de Carranza Gómez BiografíaCarpóforo Hipolitino RuizAún no hay calificaciones
- La Lucha Olvidada-La Caída Del 73Documento4 páginasLa Lucha Olvidada-La Caída Del 73Manuel Cañada PorrasAún no hay calificaciones
- La Huelga Más LargaDocumento160 páginasLa Huelga Más LargaManuel Cañada PorrasAún no hay calificaciones
- El Capitalismo Verde y Sus Cipayos-Extremadura, Una Colonia de IberdrolaDocumento20 páginasEl Capitalismo Verde y Sus Cipayos-Extremadura, Una Colonia de IberdrolaManuel Cañada PorrasAún no hay calificaciones
- Matilde Landa, Raíces de La Revolución PendienteDocumento2 páginasMatilde Landa, Raíces de La Revolución PendienteManuel Cañada PorrasAún no hay calificaciones
- Manuel Vargas, Memoria y Resistencia Gitana en Extremadura, La Tierra Del PanDocumento6 páginasManuel Vargas, Memoria y Resistencia Gitana en Extremadura, La Tierra Del PanManuel Cañada PorrasAún no hay calificaciones
- Entrevista A Miguel Ángel Gómez NaharroDocumento12 páginasEntrevista A Miguel Ángel Gómez NaharroManuel Cañada PorrasAún no hay calificaciones
- Isidoro Bermejo - Prólogo A Tierra: Un Libro Con Ansia de Revolución y PrimaveraDocumento2 páginasIsidoro Bermejo - Prólogo A Tierra: Un Libro Con Ansia de Revolución y PrimaveraManuel Cañada PorrasAún no hay calificaciones
- Cuando La Religión No Es Opio Del Pueblo: Manolo Pineda, Militante Del Movimiento ObreroDocumento8 páginasCuando La Religión No Es Opio Del Pueblo: Manolo Pineda, Militante Del Movimiento ObreroManuel Cañada PorrasAún no hay calificaciones
- 25 de Marzo, La Extremadura Por CrearDocumento8 páginas25 de Marzo, La Extremadura Por CrearManuel Cañada PorrasAún no hay calificaciones
- Otra Extremadura. Materiales para Una Historia Alternativa de ExtremaduraDocumento356 páginasOtra Extremadura. Materiales para Una Historia Alternativa de ExtremaduraManuel Cañada Porras50% (2)
- Iberdrola: Detrás de La Fortuna, El Crimen - 50 Años de La Tragedia en A Presa de CedilloDocumento5 páginasIberdrola: Detrás de La Fortuna, El Crimen - 50 Años de La Tragedia en A Presa de CedilloManuel Cañada PorrasAún no hay calificaciones
- Gregorio Nogales-Prólogo A Las Huellas Del DestinoDocumento5 páginasGregorio Nogales-Prólogo A Las Huellas Del DestinoManuel Cañada PorrasAún no hay calificaciones
- La España Vaciada: Nostalgia Tramposa y Rebeldías Por VenirDocumento5 páginasLa España Vaciada: Nostalgia Tramposa y Rebeldías Por VenirManuel Cañada PorrasAún no hay calificaciones
- Entrevista en Mundo Obrero: 'El Botín Cultural Es Importantísimo para Los Vencedores y La Historia Forma Parte de Ese Botín'Documento6 páginasEntrevista en Mundo Obrero: 'El Botín Cultural Es Importantísimo para Los Vencedores y La Historia Forma Parte de Ese Botín'Manuel Cañada PorrasAún no hay calificaciones
- Teresa Rejas: Ibarra Era El Dios Absoluto en ExtremaduraDocumento8 páginasTeresa Rejas: Ibarra Era El Dios Absoluto en ExtremaduraManuel Cañada PorrasAún no hay calificaciones
- José Antonio Bellón: Las Luchas de La Última Década Han Sido Barridas Del Imaginario SocialDocumento5 páginasJosé Antonio Bellón: Las Luchas de La Última Década Han Sido Barridas Del Imaginario SocialManuel Cañada PorrasAún no hay calificaciones
- Manuel Cañada: "Cuando Solo Se Piensa en Los Votos Se Acaba Por No Tener Ni Votos"Documento6 páginasManuel Cañada: "Cuando Solo Se Piensa en Los Votos Se Acaba Por No Tener Ni Votos"Manuel Cañada PorrasAún no hay calificaciones
- Manuel Linde y El SUGC. La Otra Guardia CivilDocumento12 páginasManuel Linde y El SUGC. La Otra Guardia CivilManuel CañadaAún no hay calificaciones
- Un Año de Ingreso Mínimo Vital: Fraude Político y Atropello SocialDocumento12 páginasUn Año de Ingreso Mínimo Vital: Fraude Político y Atropello SocialManuel Cañada PorrasAún no hay calificaciones
- La Guardia Civil No Ha Cambiado, Es Un Estado Totalitario Dentro de Un Estado de DerechoDocumento7 páginasLa Guardia Civil No Ha Cambiado, Es Un Estado Totalitario Dentro de Un Estado de DerechoManuel Cañada PorrasAún no hay calificaciones
- En Memoria de Diego CastilloDocumento3 páginasEn Memoria de Diego CastilloManuel Cañada PorrasAún no hay calificaciones
- Contra La Hiedra Del Olvido: Jesús Vicente Chamorro, El Fiscal RojoDocumento7 páginasContra La Hiedra Del Olvido: Jesús Vicente Chamorro, El Fiscal RojoManuel Cañada PorrasAún no hay calificaciones
- Manuel Cañada: A Los Extremeños Nos Han Robado La HistoriaDocumento4 páginasManuel Cañada: A Los Extremeños Nos Han Robado La HistoriaManuel Cañada PorrasAún no hay calificaciones
- Extremadura: Desalientos y EsperanzasDocumento2 páginasExtremadura: Desalientos y EsperanzasManuel Cañada PorrasAún no hay calificaciones
- Agustín Franco - Prólogo Al Libro Renta Básica. Análisis Con Perspectiva de ClaseDocumento3 páginasAgustín Franco - Prólogo Al Libro Renta Básica. Análisis Con Perspectiva de ClaseManuel Cañada PorrasAún no hay calificaciones
- 2° - Prim - Ii Bim - Sesion 5 - Ficha Reforzamiento - Personal Social.Documento1 página2° - Prim - Ii Bim - Sesion 5 - Ficha Reforzamiento - Personal Social.Luis Fernando Picon GarciaAún no hay calificaciones
- EspacioDocumento4 páginasEspacioluis miguel condori durandAún no hay calificaciones
- Unidades 1-2 - Planificacion MineraDocumento116 páginasUnidades 1-2 - Planificacion MineraSimon Muñoz100% (1)
- Cartilla Miembro SuperiorDocumento10 páginasCartilla Miembro SuperiorSERGIO ANDRES BAUTISTA BARBOSAAún no hay calificaciones
- Ensayo Mobbing (Hostigamiento LaboralDocumento19 páginasEnsayo Mobbing (Hostigamiento Laboralgonzalesedgar100% (1)
- Brugger Ilse M de - Los Romanticos AlemanesDocumento99 páginasBrugger Ilse M de - Los Romanticos AlemanesClaudio Sanhueza100% (2)
- NoVendasLoQueDiosTeHaDadoDocumento6 páginasNoVendasLoQueDiosTeHaDadoDamaris ColmanAún no hay calificaciones
- Nicole, Reina de MacasDocumento25 páginasNicole, Reina de MacasAntonin Artaud JrAún no hay calificaciones
- Diario reflexivo tema 2Documento2 páginasDiario reflexivo tema 2alcantaraogandorAún no hay calificaciones
- Equipos de SedimentacionDocumento10 páginasEquipos de SedimentacionFreddy GuzmanAún no hay calificaciones
- Desafio Matematicas3-4Documento25 páginasDesafio Matematicas3-4Aleja Mendez Aguilera0% (1)
- Cirugía UnguealDocumento14 páginasCirugía UnguealÓscar Reza Auhing100% (1)
- Presupuesto General Del EstadoDocumento7 páginasPresupuesto General Del EstadoBetymelyor0% (1)
- Informe Memoria de Calculo Muros de GravedadDocumento4 páginasInforme Memoria de Calculo Muros de GravedadOscar Luna Pizarro GuerraAún no hay calificaciones
- Histología EncíaDocumento6 páginasHistología EncíaRafaela AlvaradoAún no hay calificaciones
- Tomografia de Columna Lumbar IndicaciónDocumento16 páginasTomografia de Columna Lumbar IndicaciónnellyocoroAún no hay calificaciones
- Contrato laboral bioquímicaDocumento4 páginasContrato laboral bioquímicaDaniela CortezAún no hay calificaciones
- AA4 Instrumentos de Evaluación y Mecanismos de MejoraDocumento5 páginasAA4 Instrumentos de Evaluación y Mecanismos de MejoraJ Camilo RobledoAún no hay calificaciones
- Planifiestrategica 2Documento55 páginasPlanifiestrategica 2marcwizAún no hay calificaciones
- Ley 1420 Ley 24195 Ley 26206Documento22 páginasLey 1420 Ley 24195 Ley 26206nanozzz73% (11)
- Cuando Ya No Puedo Mas Te Miro A Ti YahwehDocumento5 páginasCuando Ya No Puedo Mas Te Miro A Ti YahwehJose RodriguezAún no hay calificaciones
- Cuestionario Via de Fortalezas PersonalesDocumento19 páginasCuestionario Via de Fortalezas Personalesarmcea89% (18)
- Prueba en El Codigo de Procedimiento Civil ChilenoDocumento99 páginasPrueba en El Codigo de Procedimiento Civil ChilenoAngelica Debia ArayaAún no hay calificaciones
- Cronograma y Seguimiento LENGUAJE SEGUNDO 2021Documento10 páginasCronograma y Seguimiento LENGUAJE SEGUNDO 2021Sandra Elizabeth Urzua RojasAún no hay calificaciones
- Apocalipsis Comentario Juan Bueno PDFDocumento158 páginasApocalipsis Comentario Juan Bueno PDFjoyce ramirez100% (1)
- Artículo Giuliana Di Febo PDFDocumento16 páginasArtículo Giuliana Di Febo PDFGatoFelix1948Aún no hay calificaciones
- CAPITULO 27 Metodo SilvaDocumento3 páginasCAPITULO 27 Metodo SilvaMishell GuanoAún no hay calificaciones
- 10 Ejemplos de Conocimiento ComúnDocumento2 páginas10 Ejemplos de Conocimiento ComúnMarco Isaias Chicaiza67% (3)
- Intensivo en Línea Dic1670778806806Documento124 páginasIntensivo en Línea Dic1670778806806Escuela Iniciatica MelquizedekAún no hay calificaciones