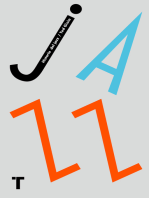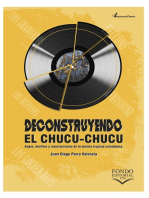Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Nuestro Vallenato Evoluciona
Nuestro Vallenato Evoluciona
Cargado por
Agustín Bustamante0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
6 vistas4 páginasTítulo original
NUESTRO VALLENATO EVOLUCIONA.docx
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
6 vistas4 páginasNuestro Vallenato Evoluciona
Nuestro Vallenato Evoluciona
Cargado por
Agustín BustamanteCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 4
El Vallenato a través del tiempo
Por AGUSTÍN BUSTAMANTE TERNERA
agustinbus1992@hotmail.com
Afirmar que la música vallenata nació silvestre, en el
campo, que es una manifestación auténticamente bucólica,
no es ningún descubrimiento, está comprobado, sin embargo,
nos asaltan múltiples preguntas que estamos casi seguros
que solo tendrán respuestas aproximadas, ¿año y lugar
exacto de nacimiento?, ¿cómo y por qué nació?, ¿año y lugar
exacto por dónde entró el acordeón al Caribe colombiano?,
¿quiénes fueron los creadores de los cuatro aires: paseo,
merengue, son y puya?, entre tantos interrogantes.
También es irrefutable asegurar que desde su génesis el
vallenato vive en un permanente proceso de evolución, de
cambios, que en algunos casos abarcan menos de una
generación; naturalmente, con ciertos grados de resistencias
por parte de un sector que, con razones o sin ellas, no
aceptan las transformaciones, que algunos tildan de bruscas,
de pérdidas de la esencia, de la autenticidad, de la
originalidad.
Nació antes de llegar el acordeón
“¡Juejuaaaaa!, ¡jeyooooo!, ¡jueeee!”, esos gritos
ensordecedores que salían de las gargantas de los
arreadores de los hatos de ganados de los pueblos de la
provincia de Padilla, de los valles del Cacique Upar y del río
Ariguaní; de los alrededores del río Magdalena; parecen ser
el origen de este género que con el tiempo se convirtió en la
representación de Colombia ante el Mundo.
Variadas tesis se han tejido acerca del origen del vallenato y
su evolución, los investigadores coinciden en puntos como el
hecho que antes de la llegada del acordeón al Caribe
colombiano (Riohacha, Ciénaga, Atánquez, se disputan el
punto de entrada), el ritmo de esta música existía, es
probable que haya nacido de manera espontánea entre los
‘vaquianos’ del Siglo XIX, y con el tiempo los adelantados las
trasladaron a los silbidos, balbuceos, toque de palmas, luego
les introdujeron instrumentos de la época, indígenas y
negroides, como las gaitas, flautas, maracas, silbatos,
guacharacas, tambores.
La patente del acordeón, el 6 de mayo de1829, por el
austriaco Cyrill Demian, y su posterior entrada a nuestro país,
significó el nacimiento del trío perfecto al acoplarse con dos
instrumentos que años atrás lo estaban esperando: la
guacharaca, de origen indígena; y el tambor, de origen
negroide, ¿se juntaron los tres al mismo tiempo?, o ¿dos por
separados, y luego se les sumó el otro?
La esencia de lo que hoy conocemos como vallenato tal vez
dio pasos antes de tocarse con los tres instrumentos clásicos,
pudo interpretarse solo con acordeón, o solo con la caja, o
solo con la guacharaca.
A través del tiempo el vallenato ha tenido grandes
exponentes, míticos y reales, que han marcado la diferencia,
como los acordeoneros Francisco Moscote (‘Francisco El
Hombre’), protagonista de la leyenda que cuenta que con el
credo al revés venció al diablo en un duelo; Francisco Irenio
‘Chico’ Bolaño, se le reconoce como el pionero de la
marcación de los bajos del acordeón, para diferenciar un aire
del otro: un paseo de un son, de un merengue, de una puya;
‘Pacho’ Rada, cultivó el son y enseñó a tocar a acordeoneros
incipientes que luego alcanzaron grandeza.
Luis Enrique Martínez, ‘El Rey de la rutina’, creador de
entradas y distintas florituras en la melodía, que aún tiene
muchos seguidores. Calixto Ochoa, un genio de la
composición, con más de mil 500 obras; Alfredo Gutiérrez,
tres veces Rey Vallenato, inigualable tocando el acordeón;
Rafael Escalona, un maestro de la composición; Guillermo
Buitrago, maestro de la guitarra (instrumento clave en la
historia del vallenato); y los sabaneros Andrés Landero,
Lisandro Meza, y Adolfo Pacheco.
El típico lo conformaban tres músicos
El grupo vallenato de antaño lo conformaban, casi siempre,
acordeonero (cantaba y componía), cajero (caja de cuero de
animal) y guacharaquero (de caña de lata), que era el
conjunto típico, pero con el correr de los años le fueron
sumando instrumentos: guitarra, tumbadoras, batería, bajo,
coros, presentador.
En la década de los 60 aparecieron Los Corraleros de
Majagual, una especie de Fania Vallenata, y Los Playoneros
del Cesar, grupos con varios cantantes y acordeoneros, hasta
cuando en 1969 surgió Jorge Oñate, referente a la hora de
hablar de la separación voz-acordeón, es decir, comenzó una
nueva etapa donde el acordeonero solo se dedicó a tocar. En
sus inicios aún era el líder, pero llegó un momento cuando el
cantante lo desplazó, así aparecieron Poncho Zuleta, Silvio
Brito, Diomedes Díaz, Rafael Orozco, Beto Zabaleta, Daniel
Celedón, entre otros.
En 1968 nació el Festival de la Leyenda Vallenata de
Valledupar, y luego más de un centenar de certámenes en
toda la geografía colombiana, que se constituyeron en
plataformas para impulsar a figuras nacientes y consagradas.
En ese proceso de cambios, esta música pasó del Vallenato
Clásico a tener varias denominaciones vagas, según el
tiempo: Nueva Ola, Balanato, Vallenato Llorón, Vallenato
Femenino, Brinca Brinca, Vallenato Fusionado, entre otros.
En cuanto al tema de la internacionalización, se ha logrado
captar el gusto de países como México, El Salvador,
Honduras, Costa Rica, Venezuela, Panamá, Ecuador,
Paraguay, Argentina, donde llegan los grupos actuales para
amenizar conciertos.
En diciembre de 2015, en Namibia (África), después de un
análisis exhaustivo la Unesco declaró al Vallenato Tradicional
como “Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, en
Necesidad de Salvaguarda Urgente”, esto es un logro, pero a
la vez un llamado a las nuevas generaciones para que no
olviden las verdaderas raíces de este folclor.
En el 2006 se incluyó a la Categoría Cumbia/Vallenato en
los reconocidos Premios Grammy Latin, que se entregan en
Estados Unidos, con resultados que aún no convencen, por la
poca o nula promoción durante el acto de entrega.
También podría gustarte
- Entregable 1 Evolución y Nuevas Tendencias en PsicologíaDocumento8 páginasEntregable 1 Evolución y Nuevas Tendencias en PsicologíaAlma RamírezAún no hay calificaciones
- Música CubanaDocumento479 páginasMúsica CubanaLaura Garzon80% (5)
- ABC Del VallenatoDocumento3 páginasABC Del VallenatoMiguel Ortega MedinaAún no hay calificaciones
- Actividad Evaluativa Eje2Documento12 páginasActividad Evaluativa Eje2Lina FarfanAún no hay calificaciones
- Proyecto Empresarial Venta de Dotaciones Industriales Sayse SDocumento16 páginasProyecto Empresarial Venta de Dotaciones Industriales Sayse SPiipe Felipe CamacholisAún no hay calificaciones
- BachataDocumento9 páginasBachataYanet Esther Contreras100% (1)
- Conflictos Agrarios en GuatemalaDocumento3 páginasConflictos Agrarios en GuatemalaJosueHernandezF53Aún no hay calificaciones
- Empresa SintecueroDocumento21 páginasEmpresa SintecueroGabby Medina100% (1)
- Gustavo Gutierrez CabelloDocumento30 páginasGustavo Gutierrez CabelloGregorio Alfonso Ramírez CarrascalAún no hay calificaciones
- Ensayo Del VallenatoDocumento10 páginasEnsayo Del VallenatoPipeA.RizzoAún no hay calificaciones
- El ClarineteDocumento4 páginasEl ClarineteHector Jose Suarez TorresAún no hay calificaciones
- UntitledDocumento4 páginasUntitledDiego Fernando Prieto BautistaAún no hay calificaciones
- Musica 9cDocumento11 páginasMusica 9cDANNA VALENTINA HERNANDEZ BECERRAAún no hay calificaciones
- UntitledDocumento7 páginasUntitledMaría De La Paz GarcíaAún no hay calificaciones
- Presencia de Africa en Nuestro TamborDocumento9 páginasPresencia de Africa en Nuestro TamborPerez Martinez Frank AlexisAún no hay calificaciones
- Folclor UrbanoDocumento4 páginasFolclor UrbanoAmin CarrilloAún no hay calificaciones
- Danzas CriollasDocumento5 páginasDanzas CriollasDaney LisbethAún no hay calificaciones
- AvándaroDocumento48 páginasAvándaroEmmanuelo Gallegos100% (1)
- Tarea de Cyl 0.2Documento8 páginasTarea de Cyl 0.2Yaymi RodasAún no hay calificaciones
- Ensayo 1 de Cultura.Documento32 páginasEnsayo 1 de Cultura.alejandroAún no hay calificaciones
- Musica Criolla y AfroperuanaDocumento10 páginasMusica Criolla y AfroperuanaDIEGO FERNANDO VENTURA PAREDESAún no hay calificaciones
- Arte Musical en El SalvadorDocumento21 páginasArte Musical en El SalvadorOsmin Enrique Salgado Jandres100% (1)
- Trabajo de Música Los JaivasDocumento12 páginasTrabajo de Música Los JaivasElizabethAún no hay calificaciones
- Orquesta PopularDocumento10 páginasOrquesta Popularruizlopezamberth.escuelaAún no hay calificaciones
- Por Qué Se Le Llama PasilloDocumento3 páginasPor Qué Se Le Llama PasilloLisbethRodriguezAún no hay calificaciones
- Lira 28 - WebDocumento32 páginasLira 28 - WebÁlvaro García RuízAún no hay calificaciones
- Cuatro VenezolanoDocumento14 páginasCuatro VenezolanoVismar Ramirez100% (1)
- El PasilloDocumento9 páginasEl PasilloLaura María AlvaradoAún no hay calificaciones
- YadiraDocumento18 páginasYadiraErick CiezaAún no hay calificaciones
- La Musica Maya QuicheDocumento3 páginasLa Musica Maya Quicheanon_940018236Aún no hay calificaciones
- La Musica Maya QuicheDocumento3 páginasLa Musica Maya QuicheAnonymous RWP23xpjEAún no hay calificaciones
- La Musica Maya QuicheDocumento3 páginasLa Musica Maya Quicheanon_535110190Aún no hay calificaciones
- DescargaDocumento22 páginasDescargaMar GCAún no hay calificaciones
- Música en CubaDocumento37 páginasMúsica en CubaJuan Manuel Alvarez TurAún no hay calificaciones
- El FESTEJO EL ALCATRAZ Y MÁSDocumento2 páginasEl FESTEJO EL ALCATRAZ Y MÁSMaría Luz Del Castillo SiguasAún no hay calificaciones
- La Música en ArgentinaDocumento17 páginasLa Música en ArgentinaCielo PerezAún no hay calificaciones
- El Porro - Apreciacion MusicalDocumento4 páginasEl Porro - Apreciacion MusicalJuan David Sarmiento TejeraAún no hay calificaciones
- Producto Académico 3 (Música)Documento8 páginasProducto Académico 3 (Música)miller casio garciaAún no hay calificaciones
- Géneros Musicales de ArgentinaDocumento5 páginasGéneros Musicales de ArgentinagalluccipabloAún no hay calificaciones
- Historia Del VallenatoDocumento3 páginasHistoria Del VallenatoCRISALPA PLAYLISTAún no hay calificaciones
- Folleto GaiterosDocumento17 páginasFolleto GaiterosLiyen De Souza Suarez MùsicaAún no hay calificaciones
- Géneros Musicales EcuatorianosDocumento86 páginasGéneros Musicales EcuatorianosNicol NuñezAún no hay calificaciones
- Día de La Canción CriollaDocumento11 páginasDía de La Canción CriollaDerly Angel Romero ApazaAún no hay calificaciones
- Tango EnsayoDocumento5 páginasTango EnsayoRosaly Parra BlancoAún no hay calificaciones
- CajonDocumento2 páginasCajonRolando Bemol LimaPerúAún no hay calificaciones
- Musica CriollaDocumento10 páginasMusica CriollaDigberson Villaverde RuttiAún no hay calificaciones
- Gaita ZulianaDocumento4 páginasGaita ZulianaDeidree PorrasAún no hay calificaciones
- Articulo Bandola LlaneraDocumento1 páginaArticulo Bandola LlaneraJose ColmenaresAún no hay calificaciones
- Bachata La HistoriaDocumento9 páginasBachata La HistoriaDJ ZOWNK100% (1)
- Danzas Del PerúDocumento6 páginasDanzas Del PerúNélida Marithere Campos AlfaroAún no hay calificaciones
- La Música Como Fenomeno SocialDocumento11 páginasLa Música Como Fenomeno SocialJuan MartínezAún no hay calificaciones
- Articulo PasilloDocumento3 páginasArticulo PasilloAndrés Velasco CalderónAún no hay calificaciones
- 1el Son Se Quedó en CubaDocumento5 páginas1el Son Se Quedó en CubaDe PereraAún no hay calificaciones
- Historia Del Vallenato1Documento16 páginasHistoria Del Vallenato1Ricardo LasprillaAún no hay calificaciones
- Ya No Seas MensaDocumento22 páginasYa No Seas MensaDiana SorianoAún no hay calificaciones
- Vals PeruanoDocumento8 páginasVals PeruanoJessica Ines Ramirez RodriguezAún no hay calificaciones
- Aporte Afro Al VallenatoDocumento27 páginasAporte Afro Al VallenatoYasminGarcesCaceresAún no hay calificaciones
- La Música en VenezuelaDocumento12 páginasLa Música en VenezuelaDegnis Romero100% (2)
- Guia VallenatoDocumento14 páginasGuia Vallenatopedro peresAún no hay calificaciones
- Artes Plasticas de GuatemalaDocumento7 páginasArtes Plasticas de GuatemalaCAFE INTERNETGUATEAún no hay calificaciones
- La Historia Del Son GuatemaltecoDocumento6 páginasLa Historia Del Son Guatemaltecodarkemoboy0% (2)
- Deconstruyendo el chucu-chucu: Auges, declives y resurrecciones de la música tropical colombianaDe EverandDeconstruyendo el chucu-chucu: Auges, declives y resurrecciones de la música tropical colombianaAún no hay calificaciones
- Los Primeros Pasos de David OspinaDocumento3 páginasLos Primeros Pasos de David OspinaAgustín BustamanteAún no hay calificaciones
- Los Primeros Pasos de Juan Eugenio CuadradoDocumento5 páginasLos Primeros Pasos de Juan Eugenio CuadradoAgustín BustamanteAún no hay calificaciones
- Los Primeros Pasos de Radamel Falcao GarcíaDocumento4 páginasLos Primeros Pasos de Radamel Falcao GarcíaAgustín BustamanteAún no hay calificaciones
- Monseñor Guillermo PachecoDocumento4 páginasMonseñor Guillermo PachecoAgustín Bustamante0% (1)
- Cartel de Los Soles - VenezuelaDocumento5 páginasCartel de Los Soles - VenezuelaAgustín BustamanteAún no hay calificaciones
- Cuestionario de Preguntas-Festival de La Leyenda VallenataDocumento7 páginasCuestionario de Preguntas-Festival de La Leyenda VallenataAgustín BustamanteAún no hay calificaciones
- Canciones Honor A ValleduparDocumento3 páginasCanciones Honor A ValleduparAgustín BustamanteAún no hay calificaciones
- Así Nació El Festival VallenatoDocumento4 páginasAsí Nació El Festival VallenatoAgustín BustamanteAún no hay calificaciones
- Reyes Vallenatos FallecidosDocumento1 páginaReyes Vallenatos FallecidosAgustín BustamanteAún no hay calificaciones
- Forjadores Del Festival VallenatoDocumento3 páginasForjadores Del Festival VallenatoAgustín BustamanteAún no hay calificaciones
- Los Conciertos Festival Vallenato 2016Documento8 páginasLos Conciertos Festival Vallenato 2016Agustín BustamanteAún no hay calificaciones
- Los Fredys, La Tarea De..Documento7 páginasLos Fredys, La Tarea De..Agustín BustamanteAún no hay calificaciones
- Dinastía López-Escuela de CantantesDocumento7 páginasDinastía López-Escuela de CantantesAgustín BustamanteAún no hay calificaciones
- El Vallenato en Voces InternacionalesDocumento5 páginasEl Vallenato en Voces InternacionalesAgustín BustamanteAún no hay calificaciones
- LPP U1 Atr AjvgDocumento4 páginasLPP U1 Atr AjvgJaniz Vázquez100% (1)
- Anónimo - San Juan Bautista de La Salle - Obra de Teatro en Cinco Actos (2° Versión)Documento6 páginasAnónimo - San Juan Bautista de La Salle - Obra de Teatro en Cinco Actos (2° Versión)Hno. Rodolfo Patricio Andaur Zamora83% (6)
- Realidad Nacional A Inicios Del Siglo XXDocumento2 páginasRealidad Nacional A Inicios Del Siglo XXSebastian Alexander0% (1)
- Modelo CanvasDocumento1 páginaModelo CanvasJENEAN_Aún no hay calificaciones
- Plan Del Proyecto Juego Limpio, para Mejorar Mi Calidad de VidaDocumento14 páginasPlan Del Proyecto Juego Limpio, para Mejorar Mi Calidad de VidaHugo Ponce VentocillaAún no hay calificaciones
- Avaluo en La Calle 22 Con Av 29 Detra de Antiguo Inos, AcariguaDocumento92 páginasAvaluo en La Calle 22 Con Av 29 Detra de Antiguo Inos, Acarigua5946603Aún no hay calificaciones
- Paleros - 129 Pag (1) Chirino Palo Monte 2Documento129 páginasPaleros - 129 Pag (1) Chirino Palo Monte 2daniel-chirino100% (1)
- Jardines de CasocaDocumento12 páginasJardines de CasocalitzahayacbAún no hay calificaciones
- Plantemos Un Arbol Hoy PROYECTO DE ARBOR PDFDocumento5 páginasPlantemos Un Arbol Hoy PROYECTO DE ARBOR PDFVeronica Vargas AriasAún no hay calificaciones
- Mini Caso AviallDocumento5 páginasMini Caso AviallLucy MoretaAún no hay calificaciones
- Concepto de Libertad Según KantDocumento2 páginasConcepto de Libertad Según KantJuleisy Vega Vega CastilloAún no hay calificaciones
- S 13 Analisis SismicoDocumento36 páginasS 13 Analisis SismicoJuniors Arhuiz QuispeAún no hay calificaciones
- Control 3 - 8-MAY-2017 ADERDocumento6 páginasControl 3 - 8-MAY-2017 ADERCarlos Rodriguez SanchezAún no hay calificaciones
- 1 RM - Saco Oliveros 1ro SecDocumento14 páginas1 RM - Saco Oliveros 1ro SecValentin Zavaleta MiguelAún no hay calificaciones
- PROC-ESCEM-MTTO-003 PET Limpieza de Accesos RDT SPCC 2024Documento11 páginasPROC-ESCEM-MTTO-003 PET Limpieza de Accesos RDT SPCC 2024Alan Chambi inquillaAún no hay calificaciones
- Psicologia Forense - Tests No Especificos para Temas de CustodiaDocumento4 páginasPsicologia Forense - Tests No Especificos para Temas de CustodiaMonica Oliver MuñozAún no hay calificaciones
- Nucleo de Profundización Explorando Con Las Tres Erres (3 R) Reducir, Reciclar, y ReutilizarDocumento6 páginasNucleo de Profundización Explorando Con Las Tres Erres (3 R) Reducir, Reciclar, y ReutilizarMarcela AvilaAún no hay calificaciones
- Tesis Sutitucion Harina de TrigoDocumento204 páginasTesis Sutitucion Harina de TrigoAlexandra Limache AlaveAún no hay calificaciones
- Ensayo Oferta de La SandiaDocumento5 páginasEnsayo Oferta de La SandiaUnnamedAún no hay calificaciones
- Miguel GrauDocumento2 páginasMiguel GrauFernando David Gamboa AxilioAún no hay calificaciones
- Caso Ana Estrada Final 2Documento5 páginasCaso Ana Estrada Final 2EDSON ARTURO ARANA FLORIANO100% (1)
- Decaimiento de Medida Privtiva Por Falta de Acusacion FiscalDocumento2 páginasDecaimiento de Medida Privtiva Por Falta de Acusacion FiscalPedro SucreAún no hay calificaciones
- Cdi U1 Atr CabsDocumento3 páginasCdi U1 Atr CabsCasAún no hay calificaciones
- Poesias InfantilesDocumento56 páginasPoesias InfantileshenzejulyAún no hay calificaciones
- Deshidratacion de Filetes de Pescado Utilizando El Mentodo de Osmosis InversaDocumento8 páginasDeshidratacion de Filetes de Pescado Utilizando El Mentodo de Osmosis InversaLuz Quispe SanchezAún no hay calificaciones
- Los Valores-DeontologiaDocumento14 páginasLos Valores-Deontologiaangel emanuel gutierrez diosesAún no hay calificaciones