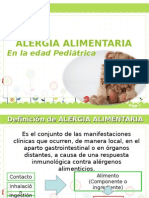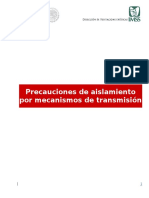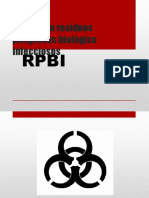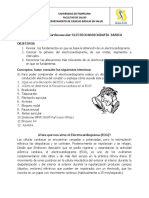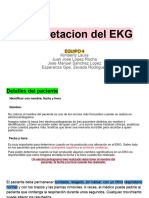Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Lectura Sistémica Del Electrocardiograma. Electrocardiografía PDF
Lectura Sistémica Del Electrocardiograma. Electrocardiografía PDF
Cargado por
Jessica Izchel Velasco BarajasTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Lectura Sistémica Del Electrocardiograma. Electrocardiografía PDF
Lectura Sistémica Del Electrocardiograma. Electrocardiografía PDF
Cargado por
Jessica Izchel Velasco BarajasCopyright:
Formatos disponibles
1.
Lectura sistemática del electrocardiograma 3
1. Lectura sistemática I
del electrocardiograma
F. Cabrera Bueno y M. J. Molina Mora
PUNTOS CLAVE
• Siempre se debe realizar una lectura sistemática del electrocardiograma
(ECG) o sólo veremos lo más llamativo, pero probablemente no lo más impor-
tante.
PASOS BÁSICOS ESENCIALES. EL ELECTROCARDIOGRAMA NORMAL
El ECG es la representación gráfica de los cambios eléctricos que se producen en
el miocardio durante el ciclo cardíaco. Las distintas ondas, su denominación y su
correspondencia con el ciclo cardíaco se resumen en la figura 1-1.
A pesar de que en la práctica médica habitual un sanitario esté habituado a la
interpretación de trazados electrocardiográficos, es esencial no olvidar que la lec-
tura sistemática, lejos de retrasar nuestro diagnóstico, permite evitar caer en errores
frecuentes y actuaciones no adecuadas. Los parámetros que se recomienda valorar
de forma ordenada en relación al trazado son:
• Ritmicidad: establecer si el trazado es o no rítmico.
• Actividad auricular organizada: detectar la presencia de actividad sinusal
(ondas P) o no (ondas auriculares no sinusales, ondas f u ondas F).
• Intervalo PR: valorar si es normal (120-210 ms) o, en su defecto, si es corto o
largo.
R R
intervalo RR’
T
P Figura 1-1. Esquema electrocar-
J
diográfico del ciclo cardíaco donde
se muestran las distintas ondas
Q (P, Q, R, S y T), los segmentos
(segmentos PR y QT), los períodos
QT PR ST
(QT en intervalo RR’) y su relación
S QRS con el ciclo cardíaco (sístole y
sístole diástole
diástole).
Electrocardiografía. Fernando Cabrera Bueno ©2015. Editorial Médica Panamericana.
3
4 Sección I. Abordaje inicial
• Complejo QRS: analizar si es de duración normal o aberrante (si es superior a
I 100-120 ms), evaluar el voltaje (bajo o aumentado) y la presencia de ondas Q
patológicas.
• Repolarización: valorar la normalidad del segmento ST (descendido o ascen-
dido) y de las ondas T (bien picudas, o invertidas simétricas o invertidas asimé-
tricas).
• Intervalo QT: valorar si es normal o, en su defecto, largo o corto.
La comprobación sistemática del ritmo, la frecuencia y los intervalos del trazado, y la
meticulosa valoración del QRS y la repolarización, son esenciales para evitar errores
diagnósticos y, por tanto, deben ser inevitablemente realizadas.
RECOMENDACIONES ANTE EL DOLOR TORÁCICO.
SÍNDROME CORONARIO
Sin olvidar la lectura sistemática, ante los casos de dolor torácico deben valorarse
una serie de premisas que podrán orientar en cada caso concreto:
• Presencia de elevación o depresión del segmento ST. Las alteraciones del
segmento ST, en el contexto del síndrome coronario agudo, nunca afectan
a todas las derivaciones. En estos casos cabe pensar en otras causas con una
afectación más difusa, como pericarditis, miocarditis, trastornos iónicos, etc.
Por otro lado, ante la sospecha de síndrome coronario agudo, a efectos
prácticos tienen prioridad las elevaciones, ya que su manejo es muy con-
creto y sistematizado. Además, es importante valorar la persistencia de las
alteraciones.
• Presencia de ondas T positivas picudas o negativas simétricas. Al igual que
las alteraciones en el segmento ST, en el contexto del dolor torácico sugestivo
de origen isquémico las alteraciones nunca afectan a todas las derivaciones, y
debe pensarse, como se ha comentado anteriormente, en trastornos que afec-
tan de forma difusa. Igualmente, hay que valorar la persistencia de las altera-
ciones.
• Presencia de ondas Q. Debe tenerse muy en cuenta que las ondas patológicas
no son únicas y suelen corresponder al mismo territorio o uno contiguo. Por
otro lado, en general (aunque estrictamente varían en función de la derivación
analizada) representan aproximadamente el 30 % del voltaje del QRS y tienen
una duración de al menos 40 ms.
Patrón típico de alteración generalizada del segmento ST
Registro electrocardiográfico de elevación generalizada del segmento ST (Figu-
ra 1-2).
Electrocardiografía. Fernando Cabrera Bueno ©2015. Editorial Médica Panamericana.
1. Lectura sistemática del electrocardiograma 5
Figura 1-2. Registro electrocardiográfico en el que se observa una elevación generalizada del
segmento ST que afecta a casi todas las derivaciones. Este patrón es incompatible con etiolo-
gía isquémica, debiendo descartarse causas infecciosas, inflamatorias, etcétera.
Patrón típico de alteración localizada del segmento ST
Registro electrocardiográfico de elevación del segmento ST en derivaciones V1-V5
y descenso en derivaciones inferiores, DII, DIII y aVF (Fig. 1-3).
Patrón típico de onda Q patológica
Registro electrocardiográfico de ondas Q patológicas en el territorio inferior (Fig. 1-4).
Patrón típico de onda Q aislada
Registro electrocardiográfico en el que se aprecia una onda Q en DI y aVL, sin
correlación patológica (Fig. 1-5).
• Las alteraciones del segmento ST y de la onda T no son difusas en el síndrome coronario
agudo, por lo que hay que descartar otros orígenes que afectan de forma difusa al corazón.
• Las ondas Q patológicas no son aisladas y requieren reunir unos criterios de volta-
je y duración, y así evitar el sobrediagnóstico de infarto.
Electrocardiografía. Fernando Cabrera Bueno ©2015. Editorial Médica Panamericana.
6 Sección I. Abordaje inicial
Figura 1-3. Registro electrocardiográfico en el que se evidencia una clara elevación del
segmento ST en derivaciones V1-V5 (correspondiente a la cara anterior del ventrículo
izquierdo) y descenso (en espejo) en derivaciones inferiores, DII, DIII y aVF. Este patrón es
característico de infarto agudo de miocardio de localización anterior.
Figura 1-4. Registro electrocardiográfico en el que se evidencian ondas Q patológicas en
territorio inferior (DII, DIII y aVF), acompañadas de ondas T invertidas en las mismas deri-
vaciones. Este patrón es característico de infarto de miocardio de localización inferior.
Electrocardiografía. Fernando Cabrera Bueno ©2015. Editorial Médica Panamericana.
1. Lectura sistemática del electrocardiograma 7
Figura 1-5. Registro electrocardiográfico en el que se aprecia una onda Q en DI y aVL, de
voltaje y duración breves, sin correlación patológica. Se trata de un patrón electrocardio-
gráfico compatible con la normalidad.
RECOMENDACIONES EN LOS RITMOS RÁPIDOS
Los ritmos rápidos se deben diferenciar inicialmente en regulares o irregulares.
Los ritmos rápidos irregulares, independientemente de la morfología o anchura
del QRS, en la gran mayoría de los casos significarán una fibrilación auricular con
respuesta ventricular rápida (v. capítulo 6).
En los ritmos rápidos regulares habrá que diferenciar la anchura del QRS, ya
que permite un diagnóstico diferencial y abordaje iniciales (Fig. 1-6). En el caso
de que el QRS sea estrecho, a efectos prácticos casi con toda probabilidad se
tratará de una taquicardia supraventricular o un flutter auricular con conducción
rápida fija (v. capítulo 7). Si el QRS es ancho habrá que diferenciar si se trata de
una taquicardia ventricular o de una supraventricular aberrada, lo que se abordará
en el capítulo 9.
• Los ritmos rápidos irregulares, independientemente de la anchura o morfología del
QRS, casi siempre corresponden a una fibrilación auricular con respuesta ventricu-
lar rápida.
• Los ritmos rápidos regulares con QRS estrecho generalmente corresponden a
taquicardias supraventriculares y en ocasiones a flutter con conducción auriculo-
ventricular rápida no variable.
• Los ritmos rápidos regulares con QRS ancho requieren realizar un diagnóstico dife-
rencial entre taquicardia ventricular y supraventricular aberrada.
Electrocardiografía. Fernando Cabrera Bueno ©2015. Editorial Médica Panamericana.
8 Sección I. Abordaje inicial
I
Ritmos rápidos
Regulares Irregulares
Fibrilación auricular
QRS estrecho QRS ancho (independientemente
de la anchura del QRS)
Taquicardia Taquicardia Taquicardia
supraventricular supraventricular ventricular
o flutter con o flutter con
conducción aberrancia
auriculoventricular
regular
Figura 1-6. Algoritmo para el diagnóstico diferencial en los ritmos rápidos.
RECOMENDACIONES EN LOS RITMOS LENTOS Y BLOQUEOS
Es de especial importancia la lectura sistemática en los ritmos lentos, para evitar
errores diagnósticos que conduzcan a actitudes erróneas.
Las alteraciones en la conducción del nodo sinusal pueden deberse tanto a la
alteración de la automaticidad como de la conducción de los impulsos desde el
mismo nodo sinusal hasta las aurículas. Como se verá en el capítulo 10, estos
trastornos se traducirán en bradicardia sinusal, bloqueo sinoauricular y paro
sinusal.
Los bloqueos auriculoventriculares se clasifican en bloqueos de primer, segundo
o tercer grado, dependiendo de si la conducción de los impulsos auriculares está
retrasada, bloqueada de forma intermitente o completamente bloqueada. En el
capítulo 10 se abordarán estos trastornos.
Los ritmos lentos pueden obedecer tanto a alteraciones en la automaticidad y/o la con-
ducción a partir del nodo sinusal, como de la conducción en el nodo auriculoventricular.
RECOMENDACIONES ANTE RITMOS DE MARCAPASOS
La estimulación cardíaca mediante marcapasos es compleja, debido a los distintos
dispositivos (monocamerales, bicamerales y tricamerales) y a las distintas formas
Electrocardiografía. Fernando Cabrera Bueno ©2015. Editorial Médica Panamericana.
1. Lectura sistemática del electrocardiograma 9
de estimulación posible. Igualmente es complicada la identificación de los posibles
fallos en su funcionamiento. I
La programación y revisión de estos dispositivos suelen ser realizados por facul-
tativos con conocimientos avanzados. No obstante, es de especial interés entender
algunos conceptos básicos que permiten comprobar, en la mayor parte de los casos,
el normal funcionamiento o identificar la disfunción de un marcapasos.
Como adelanto a los capítulos de la sección IV hay dos conceptos en los que se
insistirá, ya que permiten generalmente la interpretación del registro ECG en el
paciente con marcapasos. Éstos son la captura o capacidad de producir una despo-
larización del miocardio mediante el estímulo eléctrico del marcapasos (las espícu-
las se continuarán de una onda de despolarización), y la detección o capacidad del
marcapasos para percibir actividad eléctrica propia del miocardio e inhibir su estí-
mulo (no habrá espículas durante la actividad intrínseca normal). Éstos y otros
conceptos como la histéresis, o alteraciones como la taquicardia mediada por mar-
capasos, serán ampliamente descritos en los capítulos correspondientes (14 y 15).
Los conceptos de captura y detección en el análisis del trazado electrocardiográfico en
pacientes con marcapasos permiten la identificación de los principales fallos en su
funcionamiento.
Electrocardiografía. Fernando Cabrera Bueno ©2015. Editorial Médica Panamericana.
Electrocardiografía. Fernando Cabrera Bueno ©2015. Editorial Médica Panamericana.
También podría gustarte
- Aea 90364-7-710Documento97 páginasAea 90364-7-710Mandrake2680% (5)
- Nefrologia Dia 188Documento11 páginasNefrologia Dia 188albertoAún no hay calificaciones
- Interpretación Del Hemograma en PediatríaDocumento20 páginasInterpretación Del Hemograma en PediatríaErik Zapata PinillosAún no hay calificaciones
- Gesti N de Calidad en Farmacia Asistencial2020Documento44 páginasGesti N de Calidad en Farmacia Asistencial2020Vicente Alejandro Arancibia AguileraAún no hay calificaciones
- Magic Crunch Workout PDFDocumento24 páginasMagic Crunch Workout PDFedwvelasquezchAún no hay calificaciones
- Prick Test Alergia Cutanea PDFDocumento11 páginasPrick Test Alergia Cutanea PDFMariana Pita100% (1)
- Libro AlergiasDocumento36 páginasLibro AlergiasingpracAún no hay calificaciones
- Alergia Alimentaria PowerDocumento13 páginasAlergia Alimentaria PowerNoelia AlvaradoAún no hay calificaciones
- Evaluacion 100% BioanalisisDocumento4 páginasEvaluacion 100% BioanalisisLuis Fabian100% (1)
- Precauciones de AislamientoDocumento14 páginasPrecauciones de AislamientoGriselda Ceron BeltranAún no hay calificaciones
- Cem 3 MejoradoDocumento172 páginasCem 3 MejoradoKyan HernandezAún no hay calificaciones
- Resume Cirugia, Matom - 1Documento244 páginasResume Cirugia, Matom - 1Nureddin Tawfiq MarquezAún no hay calificaciones
- Alergia Al Cacahuate RevisionesDocumento10 páginasAlergia Al Cacahuate RevisionesFabiano Soto CamposAún no hay calificaciones
- Convulsion EsDocumento6 páginasConvulsion EsCesar TorresAún no hay calificaciones
- Bioseguridad en El LaboratorioDocumento17 páginasBioseguridad en El LaboratorioDominick Villarreal VentocillaAún no hay calificaciones
- Técnicas Generales de LaboratorioDocumento10 páginasTécnicas Generales de LaboratorioCarmen Gomez MuñozAún no hay calificaciones
- Certificado de Servicio 35530-1 PDFDocumento8 páginasCertificado de Servicio 35530-1 PDFPaulkik22Aún no hay calificaciones
- Lactancia Humana y MedicamentosDocumento59 páginasLactancia Humana y MedicamentosJesus G. LLamazaresAún no hay calificaciones
- Resumen de La Guia Esc y Esh 2018Documento12 páginasResumen de La Guia Esc y Esh 2018Hellen JM100% (1)
- Automonitoreo ExposicionDocumento16 páginasAutomonitoreo Exposicionmiryam_marycruzAún no hay calificaciones
- RpbiDocumento15 páginasRpbiMaria GuillenAún no hay calificaciones
- GPC de Infecciones IntrahospitalariasDocumento17 páginasGPC de Infecciones IntrahospitalariasRhenso Victor Albites CondoriAún no hay calificaciones
- Aparatos ElectromèdicosDocumento82 páginasAparatos ElectromèdicosPaulo Cesar ReyesAún no hay calificaciones
- Células de La Inmunidad Innata y AdaptativaDocumento81 páginasCélulas de La Inmunidad Innata y AdaptativaWalter CBAún no hay calificaciones
- Importancia Del Seguimiento de Los Niveles Séricos de AntiepilépticosDocumento34 páginasImportancia Del Seguimiento de Los Niveles Séricos de AntiepilépticosChristian Escalante Delgado100% (1)
- SalbutamolDocumento4 páginasSalbutamolErika EsparzaAún no hay calificaciones
- Shock HipovoloemicoDocumento46 páginasShock HipovoloemicoJorge GuillenAún no hay calificaciones
- Hiperglucemia UrgenciasDocumento43 páginasHiperglucemia Urgenciasww.pacourgencias.blogspot.comAún no hay calificaciones
- Referencia Electrocardiografia SampleDocumento15 páginasReferencia Electrocardiografia SampleJuan Jose Mora HerreraAún no hay calificaciones
- Toxicologia Laboral PDFDocumento8 páginasToxicologia Laboral PDFJohisPalominoMoncayoAún no hay calificaciones
- Pruebas de Laboratorio y FuncionalesDocumento261 páginasPruebas de Laboratorio y FuncionalesJoseph Vera Medina100% (2)
- Catarro Común, Epiglotitis, Crup PDFDocumento8 páginasCatarro Común, Epiglotitis, Crup PDFrim el hamadAún no hay calificaciones
- Guía Didáctica 1-SVBDocumento29 páginasGuía Didáctica 1-SVBlinaAún no hay calificaciones
- Protocolo CpapDocumento22 páginasProtocolo CpapPamela MoralesAún no hay calificaciones
- INMUNODIAGNOSTICODocumento71 páginasINMUNODIAGNOSTICOReynaldo Prieto AguilarAún no hay calificaciones
- Hemo 20 Octubre 2018Documento167 páginasHemo 20 Octubre 2018Juan Carlos Riveros QuintanaAún no hay calificaciones
- Guia Manejo RAFADocumento54 páginasGuia Manejo RAFAMarcelo GutierrezAún no hay calificaciones
- Acidosis PDFDocumento11 páginasAcidosis PDFWilliams SalasAún no hay calificaciones
- Antimicrobiano PDFDocumento64 páginasAntimicrobiano PDFAndrea Cortés FernándezAún no hay calificaciones
- Fibrilación Auricular BraunwaldDocumento23 páginasFibrilación Auricular BraunwaldJuan GarciaAún no hay calificaciones
- Tratado-de-Fibrosis-Quística... BUENA INFOE EXTENSA PDFDocumento554 páginasTratado-de-Fibrosis-Quística... BUENA INFOE EXTENSA PDFcarlaAún no hay calificaciones
- Universidad de Morón PDFDocumento4 páginasUniversidad de Morón PDFMat ZAún no hay calificaciones
- BocioDocumento11 páginasBocioIvonne CastellanosAún no hay calificaciones
- Revision 2Documento7 páginasRevision 2LIZBETH MORALES VALDIVIAAún no hay calificaciones
- Shock HipovolémicoDocumento4 páginasShock HipovolémicoAndres Herrera SolaresAún no hay calificaciones
- Alimentación Enteral & ParenteralDocumento40 páginasAlimentación Enteral & ParenteralJoOu GallegoOsAún no hay calificaciones
- Catalog PDFDocumento64 páginasCatalog PDFSandra Mendoza100% (1)
- Anticuerpos Irregulares Anti-EDocumento5 páginasAnticuerpos Irregulares Anti-EtecnologosmedicosAún no hay calificaciones
- Adherencia A Los Tratamientos 2021 - CompressedDocumento17 páginasAdherencia A Los Tratamientos 2021 - CompressedLUCAS NICOLAS MASINAún no hay calificaciones
- Aspectos Clinicos VihDocumento5 páginasAspectos Clinicos VihNastia OlenkaAún no hay calificaciones
- Sufrimiento Fetal AgudoDocumento52 páginasSufrimiento Fetal Agudod4rw1Aún no hay calificaciones
- Laboratorio Fisiologia Cardiovascular - EcgDocumento5 páginasLaboratorio Fisiologia Cardiovascular - EcgAngelica Maria Sanguino ArciniegasAún no hay calificaciones
- Interpretacion Del EKGDocumento14 páginasInterpretacion Del EKGKimberly LauraAún no hay calificaciones
- Rutina de Interpretación ElectrocardiográficaDocumento5 páginasRutina de Interpretación ElectrocardiográficaLismary FernandezAún no hay calificaciones
- Sesión 6. Actividad de Comprobación de Trabajo AutónomoDocumento6 páginasSesión 6. Actividad de Comprobación de Trabajo AutónomoJULS VALENTAINAún no hay calificaciones
- Las OndasDocumento7 páginasLas OndasAlberto Cortez DippAún no hay calificaciones
- Monitoreo Avanzado en Sala de OperacionesDocumento91 páginasMonitoreo Avanzado en Sala de OperacionesCecilia RamirezAún no hay calificaciones
- Curso ECG en La Clinica - Modulo 2Documento4 páginasCurso ECG en La Clinica - Modulo 2Augusto ValdiviaAún no hay calificaciones
- Clase Ecg BasicaDocumento54 páginasClase Ecg BasicaNorelyAún no hay calificaciones
- Curso Básico de EKGDocumento84 páginasCurso Básico de EKGmanuel panchoAún no hay calificaciones
- Arritmias VentricularesDocumento13 páginasArritmias VentricularesRodrigoAún no hay calificaciones
- Modulo de ECGDocumento12 páginasModulo de ECGEl cirujano del versoAún no hay calificaciones
- El Electrocardiograma Es Una Prueba Que Registra La Actividad Eléctrica Del Corazón Que Se Produce en Cada Latido CardiacoDocumento7 páginasEl Electrocardiograma Es Una Prueba Que Registra La Actividad Eléctrica Del Corazón Que Se Produce en Cada Latido CardiacoLilian OlvidoAún no hay calificaciones
- 2017 2 SbafrDocumento4 páginas2017 2 SbafralbertoAún no hay calificaciones
- Hoja de Datos de Seguridad: Flash Baño CompletoDocumento12 páginasHoja de Datos de Seguridad: Flash Baño CompletoalbertoAún no hay calificaciones
- Enfermeria en La Unidad de DialisisDocumento4 páginasEnfermeria en La Unidad de DialisisalbertoAún no hay calificaciones
- Manual de Apositos AltaDocumento40 páginasManual de Apositos Altaalberto100% (1)
- Toyota AygoDocumento2 páginasToyota AygoalbertoAún no hay calificaciones
- Manual Ulceras POR PRESIONDocumento19 páginasManual Ulceras POR PRESIONalberto0% (1)
- Diferencias Entre Cuidados Paliativos Adultos y PediatricosDocumento3 páginasDiferencias Entre Cuidados Paliativos Adultos y PediatricosMonica Rodriguez ZafiraAún no hay calificaciones
- Conductas DisruptivasDocumento15 páginasConductas Disruptivasmaribel vega100% (3)
- Curso Biomagnetismo Dia 1Documento41 páginasCurso Biomagnetismo Dia 1Gino GiurfaAún no hay calificaciones
- Psicoterapias FinalDocumento141 páginasPsicoterapias FinalAgus MontelpareAún no hay calificaciones
- BradiarritmiasDocumento57 páginasBradiarritmiasPedro Orlando Saez InostrozaAún no hay calificaciones
- Conducta Sexual, Según El Condicionamiento PavlovianoDocumento13 páginasConducta Sexual, Según El Condicionamiento PavlovianoErubiel Gonzalez100% (1)
- Listado de Farmacias y Distribuidores de Insumos AfiliadosDocumento2 páginasListado de Farmacias y Distribuidores de Insumos AfiliadosDegnys PerezAún no hay calificaciones
- Clase 9 Psiquiatria Tr. Disociativos y Som TicosDocumento59 páginasClase 9 Psiquiatria Tr. Disociativos y Som TicosaileenjaraaileenAún no hay calificaciones
- Modelo Capacidad Creativa VONA DU TOITDocumento32 páginasModelo Capacidad Creativa VONA DU TOITErica BenaventeAún no hay calificaciones
- Tarea 5.Documento3 páginasTarea 5.Alonso GalarcepAún no hay calificaciones
- HOSPITAL DOS de MAYO Rehabiitacion Setiembre 2009Documento3 páginasHOSPITAL DOS de MAYO Rehabiitacion Setiembre 2009TERAPIA FISICAAún no hay calificaciones
- Gestion en AntimicrobianosDocumento57 páginasGestion en AntimicrobianosRicardo RoblesAún no hay calificaciones
- ConvenioDocumento4 páginasConvenioFFDFAún no hay calificaciones
- Fármacos Naturales y SintéticosDocumento3 páginasFármacos Naturales y SintéticosNichonono De Nadies83% (6)
- El Grupo en El Contexto de La Comunidad Terapéutica para AdictosDocumento66 páginasEl Grupo en El Contexto de La Comunidad Terapéutica para AdictosFabio GastaldiAún no hay calificaciones
- Pedi AtriaDocumento6 páginasPedi AtriaJessica FP Andrade100% (1)
- Act. - 3.1 - Huitron - Gudiño - Mapa Conceptual Intervención y Tratamiiento Psicológico en AdiccionesDocumento1 páginaAct. - 3.1 - Huitron - Gudiño - Mapa Conceptual Intervención y Tratamiiento Psicológico en AdiccionesPatricia Huitron33% (3)
- JEDIATRICODocumento4 páginasJEDIATRICOmariapazAún no hay calificaciones
- Seminario 6Documento26 páginasSeminario 6Leonel Zapata LeonAún no hay calificaciones
- Prevención de La Psicosis y La NeurosisDocumento2 páginasPrevención de La Psicosis y La NeurosisMarkos CVAún no hay calificaciones
- 17-10 Clase MetástasisDocumento38 páginas17-10 Clase Metástasisapi-3733108100% (2)
- M12T5Documento7 páginasM12T5FelipeAún no hay calificaciones
- 300.11 Trastorno de ConversiónDocumento3 páginas300.11 Trastorno de ConversiónLupita CoronadoAún no hay calificaciones
- Manual Enfoque SistémicoDocumento19 páginasManual Enfoque SistémicoYadira GranadosAún no hay calificaciones
- Caso ClinicoDocumento3 páginasCaso ClinicoRossy Gabriela Lanza PonceAún no hay calificaciones
- Kinetic Control & The Movement SolutionDocumento2 páginasKinetic Control & The Movement SolutionEmily QuirozAún no hay calificaciones
- Winnicott - Disipulo de FreudDocumento17 páginasWinnicott - Disipulo de FreudGerardo Carmona GaliciaAún no hay calificaciones
- Farmacología de Las MetilxantinasDocumento9 páginasFarmacología de Las Metilxantinasyady moreiraAún no hay calificaciones
- Seminario Acido ValproicoDocumento63 páginasSeminario Acido ValproicoDiegoAndrésYiZapataAún no hay calificaciones