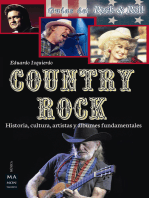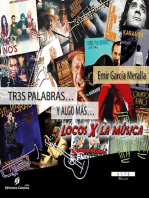Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
El Jazz en New Orleans Un Universo Que o PDF
Cargado por
FernandaTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
El Jazz en New Orleans Un Universo Que o PDF
Cargado por
FernandaCopyright:
Formatos disponibles
La Nación, Ideas, Buenos Aires, domingo 26 de marzo de 2017
El jazz, un universo que oxigena y asfixia
Marcelo Pisarro
Cien años atrás, la primera grabación comercial de jazz puso un
origen oficial a un género musical que en Nueva Orleans —la ciudad
menos norteamericana de Estados Unidos— atraviesa la vida social,
reafirma valores y justifica desigualdades.
NUEVA ORLEANS, LUISIANA.- El jazz se inventó hace exactamente un siglo.
La afirmación es discutible, por no decir desacertada, pero la opinión de las personas
que estuvieron allí también cuenta. La canción “Livery Stable Blues” de la Original
Dixieland Jass Band se publicó en marzo de 1917 y, por convención, arbitraria como
toda convención, obtuvo la medalla de primera grabación comercial de jazz. Ya había
registros en cilindros fonográficos tomados por folkloristas que recolectaban los
vestigios de la cultura musical del delta del Mississippi, a la que creían próxima a
extinguirse, pero no estaban destinados a ser lanzados al mercado como
divertimento. Eran una curiosidad para anticuarios y etnógrafos, no fragmentos de
un género musical vivo capaz de producir dólares y centavos.
Para muchos oyentes el disco de pasta quebradiza de la Original Dixieland
Jass Band fue su experiencia inaugural con esa música rara, excitante, alborozada y
pasatista que, parecía evidente, guardaba relación con los negros del sur del país.
Algunos se rieron, otros se horrorizaron, unos cuantos establecieron vínculos con
ritmos que conocían (el ragtime y las coon songs, por ejemplo), muchos más
corrieron a anunciar la novedad. Y todos dejaron sus billetes sobre el mostrador.
La emergente industria del entretenimiento de masas del siglo XX, cuyo
propósito era vender la mayor cantidad de objetos replicados en serie en el menor
tiempo posible, estaba colocando los cimientos de una música cuyo valor subjetivo
se mediría según las respuestas objetivas que generara: número de copias vendidas,
número de semanas en las listas de éxitos, número de nuevas versiones que ese
éxito autorizaba. El acontecimiento mismo de la canción se evaluaba por el
acontecimiento de los intercambios económicos que la canción propiciaba. Ésa fue la
historia de la música de tradición popular del Occidente industrial del siglo XX y, si
tal aseveración puede tomarse por cierta, la “jazzmanía” de la década de 1920 resultó
la prueba piloto y el detonante.
La Original Dixieland Jass Band venía de Nueva Orleans, Louisiana, en el sur
de Estados Unidos, pero había obtenido cierto reconocimiento en los clubes de
Chicago y Nueva York, en el norte, donde estaban la fama, los contratos y el dinero.
Nadie en Nueva Orleans consideraba a ese sonido una primicia; hacía décadas que
se lo escuchaba en las calles, las casas y las cantinas. La edición de “Livery Stable
Blues” fue la piedra basal para hacer, de la vieja música del puerto sureño, el sonido
de moda de las grandes metrópolis modernas. Las personas que durante décadas
habían tocado esa música, o una muy parecida, ocuparon el lugar de antepasados y
precursores, en el mejor de los casos, o de fantasmas y construcciones sociológicas
difusas, casi siempre.
El cornetista local Buddy Bolden, que no dejó ninguna grabación y que
posiblemente ya tocaba la música que se conocería como “jazz” antes de que la
esquizofrenia lo mandara al manicomio en 1907, cuando tenía 30 años, donde quedó
encerrado hasta que murió un cuarto de siglo más tarde, es un fantasma. “Las bandas
callejeras de bronces” de los siglos XIX y XX, “los esclavos africanos” que en los siglos
XVII y XVIII bailaban y cantaban en el Congo Square del barrio Tremé, son
construcciones sociológicas, abstracciones, fuerzas históricas borrosas, no un
conjunto de individuos concretos con vidas y muertes específicas.
El jazz empezó a existir cuando el mercado dijo que existía algo llamado jazz.
No antes. Y eso ocurrió en marzo de 1917 en una compañía discográfica de Nueva
York.
Cerveza en vaso de plástico
El tipo está sentado en la parada final de la línea Rampart-St. Claude del
tranvía, en el cruce de las avenidas St. Claude y Elysian Fields, en el límite entre los
barrios Marigny y Seventh Ward. Lleva un estuche con un trombón. Esta noche tiene
una fecha en Canal Street, la avenida que sale en las tarjetas postales; no le interesa
demasiado, sólo es plata. Después tiene otra fechita en un club de la Frenchmen
Street que le divierte bastante más; siempre se pone lindo en la Frenchmen Street.
Come un po-boy (un sándwich de mariscos en una baguete) que compró en
la esquina, en el Gene’s Po-Boy, un tugurio que vende las más deliciosas y grasientas
hamburguesas de Marigny. Por la cerveza fue al local de la cadena de farmacias
Walgreens que está en la esquina opuesta; ahí se consigue Abita, una marca de
Louisiana, mejor que la Budweiser y la Miller de Gene’s. Bebe en un vaso de plástico.
Los buenos farmacéuticos cuidan esos detalles.
Esta línea se habilitó a fines de 2016. El hombre, un negro grandote de 55 o
60 años, se ríe: “Tenemos tranvía nuevo pero todavía no tenemos agua potable”. Es
una referencia al huracán Katrina; doce años después siguen juntando los cascotes
de sentido para entender qué fue lo que ocurrió.
Llega el tren. La conductora lo prepara para viajar hasta la otra punta, apaga
las luces, lo cierra, dice que ya vuelve y cruza corriendo a buscar un po-boy en lo de
Gene. El tipo larga una carcajada: “¡Nueva Orleans!”, exclama, y pronuncia “Ñú
Orlíns”, como buen lugareño.
“Nueva Orleans es lo opuesto de Estados Unidos ―señaló un escritor regional,
Mark Childress, en 2005, cuando el 80% de la ciudad estaba bajo el agua y quedó
en claro cuán sola, cuán lejos está NOLA del resto del país―. Nueva Orleans no es
rápida ni enérgica ni eficiente, no es una ciudad calvinista bien ordenada. Es lenta,
vaga, soñolienta, sudorosa, calurosa, húmeda, perezosa y exótica”. Y agregó: “Para
los forasteros es un lugar para ir de fiesta y comer una comida demasiado rica; para
la gente que vive ahí es más complicado: es el hogar”.
―¿Sabés qué hace único al jazz en Nueva Orleans? ―pregunta el tipo del
trombón. Se muere de ganas por dar su respuesta, pero mantiene el suspenso.
Entonces levanta el vaso vacío de plástico y le da un golpecito con el dedo índice. Y
antes de explicarse, larga otra carcajada.
En la prehistoria
Nueva Orleans es una localidad portuaria levantada en el delta del Mississippi,
unos 170 kilómetros río arriba del Golfo de México. Se fundó como colonia francesa,
luego fue colonia española, después volvió a Francia hasta que Napoleón Bonaparte
se la vendió a Estados Unidos. Fue uno de los centros más importantes del comercio
atlántico de esclavos africanos; a la vez, residencia de la colectividad de personas de
color libres ―criollos, migrantes caribeños― más grande, próspera y educada del
país. Una combinación curiosa: un puerto de tradición colonial española y francesa,
de cultura caribeña, criolla, negra, francoparlante y cosmopolita, enclavado en el
corazón de la economía esclavista y la política segregacionista de los estados del
algodón del sur.
El trompetista Louis Armstrong es el icono de la ciudad, el monumento en el
parque, el nombre en el aeropuerto, el suvenir turístico fabricado en China, la placa
conmemorativa, pero también él se marchó para tocar en los clubes de Chicago,
filmar películas en Hollywood y morir en Nueva York. Hizo carrera en un género ya
establecido que, en esta adaptación discutible y desacertada, comenzó con la
animada “Livery Stable Blues” y en el camino les ofreció a los músicos algo más que
notoriedad y fortuna. El jazz se volvió arte respetable, un espectáculo serio, un
encuentro social formal en el que pueden reprenderte con un chistido si hacés ruido
al abrir el envoltorio de un caramelo.
Acaso por eso no hay demasiado entusiasmo por el centenario de “Livery
Stable Blues”: porque su aparición convirtió a la música de Nueva Orleans en
prehistoria. No figura en el calendario de conmemoraciones oficiales ni tiene espacio
en el kilométrico Jazz Fest que, este año, celebra “las profundas conexiones históricas
de Nueva Orleans con Cuba”. Nadie está tocando la canción en los clubes de la
Frenchmen Street, ni frente a los escaparates de las tiendas de la agradable calle
Royal, ni en los pórticos de las casas de Tremé, ni en los cafés ocupados por la
bohemia burguesía universitaria de la zona de Audubon, ni en las tabernas
pobretonas de Algiers, al otro lado del río. Y por supuesto, nadie esperaría oírla en
ese sumidero que es la Bourbon Street, una calle que parece siempre con resaca.
Al golpear el vaso de plástico, el tipo del trombón sentado en la parada de
Elysian Fields estaba sugiriendo otra manera de entender el jazz. Quería decir que,
en Nueva Orleans, el jazz se baila, se canta, se salta y se grita, se toca en la calle y
en bares ruidosos atestados de gente, en el Mardi Gras y en los cortejos fúnebres;
que se transpira, se responde, se bebe, se ríe y se llora, se abraza, se brinda con los
que todavía están por los que ya se fueron; se festeja ―como escribió F. Scott
Fitzgerald en El Gran Gatsby― toda la tristeza y todas las posibilidades de la vida.
Esto es cultura hegemónica, ciertamente, y puede darte oxígeno al igual que
puede asfixiarte. El jazz está presente en todas partes, en todo momento. Pasa
desapercibido, se lo alaba, se lo resiste, se lo reinventa, atraviesa las políticas
públicas centrales y la vida cotidiana de los distritos marginales, construye jerarquías,
normaliza desigualdades, establece diferencias en el acceso a los bienes materiales
y simbólicos, reafirma valores compartidos, los erosiona, los ignora, se compromete,
se desentiende. El jazz es capaz de edificar un universo concluso y estático en el que
cada uno desempeña un papel más o menos previsible. También es capaz de crear
los puentes de fuga.
Al poner en escena esta imagen del “jazz tradicional”, una especie de visión
de un tiempo mítico anterior a 1917, la extraña y singular Nueva Orleans se hace eco
del imaginario social más importante del sur: la noción de comunidad. La música le
da un lugar a cada uno en esa comunidad, y a la vez, le brinda una explicación de
por qué ocupa ese lugar. La música ofrece placer, alivio, un refugio, pero nunca una
posibilidad de cambio dentro de los límites de esa comunidad. Para obtener algo más
de la vida hay que romper con esos límites; y las herramientas bien pueden ser las
músicas oídas y aprendidas en esas mismas comunidades. El blues se puede contar
de esta manera; también el jazz.
Nueva Orleans no es ningún paraíso. Al puerto casi no llegan barcos; es difícil
hallar trabajo; posee una de las tasas más altas de pobreza y de asesinatos del país.
La corrupción política y la brutalidad policial son casi tan grandes como el número de
personas sin hogar que cada día deambulan buscando algo que comer o un lugar
seco donde dormir. Por no hablar del racismo, la discriminación y la xenofobia.
Después de la inundación unas 100.000 personas nunca regresaron a la ciudad, es
decir, un cuarto de la población, la mayoría de ellos negros, pobres y viejos: más
fantasmas, más abstracciones sociológicas. El jazz, como toda la buena música
sureña, siempre puede ofrecer consuelo, aunque nunca esperanza.
Marcelo Pisarro, “El jazz, un universo que oxigena y asfixia”, La Nación, Ideas, Buenos Aires,
domingo 26 de marzo de 2017, p. 7.
También podría gustarte
- Historia de la música pop: Del gramófono a la beatlemaníaDe EverandHistoria de la música pop: Del gramófono a la beatlemaníaAún no hay calificaciones
- Jazz Orleans CineDocumento5 páginasJazz Orleans CineRoberAún no hay calificaciones
- Breve Historia Del JazzDocumento3 páginasBreve Historia Del Jazzebetancourt_26Aún no hay calificaciones
- PUJOL-La Anunciación Del RockDocumento7 páginasPUJOL-La Anunciación Del RockvibracionsonoraAún no hay calificaciones
- Silencio MarginalDocumento78 páginasSilencio MarginalDaniel GallianoAún no hay calificaciones
- Un Canto Oscuro de Las ProfundidadesDocumento14 páginasUn Canto Oscuro de Las ProfundidadesAngolaCKAún no hay calificaciones
- LUC DELANNOY. Todo Jazz Es LatinoDocumento3 páginasLUC DELANNOY. Todo Jazz Es LatinoveracifrasAún no hay calificaciones
- Jazz A Sur - Sergio PujolDocumento180 páginasJazz A Sur - Sergio Pujolpedro bop BopAún no hay calificaciones
- La Biblia SalseraDocumento4 páginasLa Biblia SalseraLuis RuizAún no hay calificaciones
- TXISTUDocumento137 páginasTXISTUElena Lopez Aguirre100% (1)
- El Jazz Como Genero Musical Apareció en Colombia A Principios Del Siglo XXDocumento5 páginasEl Jazz Como Genero Musical Apareció en Colombia A Principios Del Siglo XXMaria Fernanda Lopez RamirezAún no hay calificaciones
- Desmemoriados Musica CubanaDocumento393 páginasDesmemoriados Musica CubanaDe PereraAún no hay calificaciones
- Respuesta Cuestionario - Primera PreguntaDocumento5 páginasRespuesta Cuestionario - Primera PreguntaHoracio CelliniAún no hay calificaciones
- Generacion Del 27, Movida Madrileña, Esplendendor Geométrico, Narcos y Músicas Del MundoDocumento4 páginasGeneracion Del 27, Movida Madrileña, Esplendendor Geométrico, Narcos y Músicas Del MundoRubén Caravaca FernándezAún no hay calificaciones
- El río de la música: Del jazz y blues al rock. Desde Memphis a Nueva OrleansDe EverandEl río de la música: Del jazz y blues al rock. Desde Memphis a Nueva OrleansAún no hay calificaciones
- Canciones Argentinas PujolDocumento440 páginasCanciones Argentinas Pujolciceronis50% (2)
- Sonidos pioneros rock NeivaDocumento202 páginasSonidos pioneros rock Neivacamilo andres garcia guzmanAún no hay calificaciones
- Manual Practico de JazzDocumento52 páginasManual Practico de Jazzotrolado100% (2)
- Etapa Del Jazz - 1917-1929Documento5 páginasEtapa Del Jazz - 1917-1929Ane GarcíaAún no hay calificaciones
- Cómo y cuándo surgió el jazz en Nueva OrleansDocumento14 páginasCómo y cuándo surgió el jazz en Nueva OrleansLorena Elízabeth100% (2)
- Orígenes Del Jazz en La ArgentinaDocumento12 páginasOrígenes Del Jazz en La ArgentinaSusana piñeiroAún no hay calificaciones
- Bob DylanDocumento6 páginasBob DylanJesús OrdoñezAún no hay calificaciones
- Dennis Garcia RiscoDocumento12 páginasDennis Garcia RiscosoyvaldiviaAún no hay calificaciones
- Breve Historia Del Jazz 1Documento4 páginasBreve Historia Del Jazz 1JaimeAún no hay calificaciones
- Nobel de Literatura Bob DylanDocumento5 páginasNobel de Literatura Bob DylanCarolina GordilloAún no hay calificaciones
- Cronicas de Mariana eDocumento42 páginasCronicas de Mariana eMajo MajoAún no hay calificaciones
- Giraldo, Jorge - Historia Del Rock en MedellínDocumento4 páginasGiraldo, Jorge - Historia Del Rock en MedellínDavid DaLagoaAún no hay calificaciones
- Así Se Forjó El CementoDocumento7 páginasAsí Se Forjó El CementoMarlit Nuñez MeraAún no hay calificaciones
- Disquerías Especializadas de Buenos AiresDocumento63 páginasDisquerías Especializadas de Buenos AireslibriandoAún no hay calificaciones
- Orígenes del rock en Neiva: Los pioneros de los 60Documento200 páginasOrígenes del rock en Neiva: Los pioneros de los 60AlejoBacca100% (1)
- Revista Latinoamericano MayoDocumento71 páginasRevista Latinoamericano MayoEduardo F Alvarez100% (4)
- Breve Historia Del Jazz - MonografiasDocumento2 páginasBreve Historia Del Jazz - Monografiasisk0100% (1)
- Entrevista de Padura A Rubén BladesDocumento12 páginasEntrevista de Padura A Rubén Bladesmariana.12345.garcia.canoAún no hay calificaciones
- Country Rock: Historia, cultura, artistas y álbumes fundamentalesDe EverandCountry Rock: Historia, cultura, artistas y álbumes fundamentalesCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Carnicer Lucio - Rock Nacional en Los 70Documento12 páginasCarnicer Lucio - Rock Nacional en Los 70Alejandro Del VecchioAún no hay calificaciones
- Inicio Del Jazz 1890Documento15 páginasInicio Del Jazz 1890Alphy AlphyAún no hay calificaciones
- Historia y Estilos Del JazzDocumento5 páginasHistoria y Estilos Del JazzPaco GonzálezAún no hay calificaciones
- Guia 4Documento64 páginasGuia 4pedro bop Bop100% (1)
- Blues en ChileDocumento7 páginasBlues en ChileAlejandro SalinasAún no hay calificaciones
- Sergio Pujol. Tercer Mundo en Clave de JazzDocumento15 páginasSergio Pujol. Tercer Mundo en Clave de JazzDaniel Domingo GómezAún no hay calificaciones
- Salsa y Expresion SocialDocumento7 páginasSalsa y Expresion SocialSebastian PlataAún no hay calificaciones
- Jazz HistoryDocumento2 páginasJazz HistoryGabriela VillamilAún no hay calificaciones
- Tango y RagtimeDocumento7 páginasTango y RagtimeEdgar Cifuentes CarlínAún no hay calificaciones
- RockologiaDocumento6 páginasRockologiaArielPrietoAún no hay calificaciones
- 50 años de magia: La historia de Los Jaivas contada por sus amigosDocumento12 páginas50 años de magia: La historia de Los Jaivas contada por sus amigosClaudio MoragaAún no hay calificaciones
- Sobre La Musica Sincopada y El Jazz A Inicios Del Siglo XXDocumento8 páginasSobre La Musica Sincopada y El Jazz A Inicios Del Siglo XXNorman AlburquerqueAún no hay calificaciones
- Jacinto PiedraDocumento12 páginasJacinto PiedraFrancisco FrullaAún no hay calificaciones
- Historia Del BluesDocumento6 páginasHistoria Del BluesJose Fabian Ruiz OyarzoAún no hay calificaciones
- Origen Del Jazz en La ArgentinaDocumento11 páginasOrigen Del Jazz en La ArgentinaSebastian Ernesto Pafundo50% (2)
- Base Libro de La SalsaDocumento16 páginasBase Libro de La SalsaBelen MoleroAún no hay calificaciones
- Pujol, Sergio - RockDocumento15 páginasPujol, Sergio - RockDavid RivasAún no hay calificaciones
- El Blues: Donde El Alma Nunca MuereDocumento33 páginasEl Blues: Donde El Alma Nunca Mueresoledad sotoAún no hay calificaciones
- La verdad sobre la primera grabación de jazz: ¿Europe en 1913 o ODJB en 1917Documento7 páginasLa verdad sobre la primera grabación de jazz: ¿Europe en 1913 o ODJB en 1917JohnyAlfredoSotoRiveroAún no hay calificaciones
- Saoco y SandungaDocumento17 páginasSaoco y Sandungaceci18Aún no hay calificaciones
- La transmisión académica del jazz amenaza su futuroDocumento1 páginaLa transmisión académica del jazz amenaza su futuroaxel5Aún no hay calificaciones
- Dossier Exposición La MovidaDocumento15 páginasDossier Exposición La MovidaJavier Miranda MalleaAún no hay calificaciones
- la encrucijada del blues apunteDocumento6 páginasla encrucijada del blues apunteBernardo SuárezAún no hay calificaciones
- Tr3s palabras… y algo más... Locos x la músicaDe EverandTr3s palabras… y algo más... Locos x la músicaAún no hay calificaciones
- LaConstruccionDeMundosImaginarios 4557882 PDFDocumento14 páginasLaConstruccionDeMundosImaginarios 4557882 PDFFelipe montanaAún no hay calificaciones
- El Lenguaje Sonoro en Los Relatos Digita PDFDocumento11 páginasEl Lenguaje Sonoro en Los Relatos Digita PDFFernandaAún no hay calificaciones
- La identidad nacional a través de la música negra en ArgentinaDocumento5 páginasLa identidad nacional a través de la música negra en ArgentinaSergio SulcaAún no hay calificaciones
- El Sincopado Habanero Boletin Del Gabine PDFDocumento33 páginasEl Sincopado Habanero Boletin Del Gabine PDFFernandaAún no hay calificaciones
- Youtubers de La Musica El Videoclip Ficc PDFDocumento124 páginasYoutubers de La Musica El Videoclip Ficc PDFFernandaAún no hay calificaciones
- Youtubers de La Musica El Videoclip Ficc PDFDocumento124 páginasYoutubers de La Musica El Videoclip Ficc PDFFernandaAún no hay calificaciones
- Streeck - Cómo Terminará El Capitalismo - Libro PDFDocumento295 páginasStreeck - Cómo Terminará El Capitalismo - Libro PDFanton.de.rota100% (2)
- El Lesbianismo - Un Acto de Resistencia. Cheryl Clarke PDFDocumento7 páginasEl Lesbianismo - Un Acto de Resistencia. Cheryl Clarke PDFFernandaAún no hay calificaciones
- 2 TextoscolonDocumento5 páginas2 TextoscolonAsu GarcíaAún no hay calificaciones
- Heidegger - La Pregunta Por La Técnica - CompressedDocumento29 páginasHeidegger - La Pregunta Por La Técnica - CompressedFernandaAún no hay calificaciones
- 2 TextoscolonDocumento5 páginas2 TextoscolonAsu GarcíaAún no hay calificaciones
- Schlegel - Fragmentos CríticosDocumento20 páginasSchlegel - Fragmentos CríticosFernanda100% (2)
- 1002FX 1202FX M EsDocumento14 páginas1002FX 1202FX M EsErik Quiroga VelásquezAún no hay calificaciones
- El Lesbianismo - Un Acto de Resistencia. Cheryl Clarke PDFDocumento7 páginasEl Lesbianismo - Un Acto de Resistencia. Cheryl Clarke PDFFernandaAún no hay calificaciones
- You Belong To Me ArregloDocumento2 páginasYou Belong To Me ArregloFernandaAún no hay calificaciones
- 006.diccionario MapucheDocumento82 páginas006.diccionario MapucheArturo Muñoz CastilloAún no hay calificaciones
- El Lesbianismo - Un Acto de Resistencia. Cheryl Clarke PDFDocumento7 páginasEl Lesbianismo - Un Acto de Resistencia. Cheryl Clarke PDFFernandaAún no hay calificaciones
- El Odio A La Musica - Pascal QuignardDocumento179 páginasEl Odio A La Musica - Pascal QuignardShaki Ventura Quintana83% (6)
- Schlegel - Fragmentos CríticosDocumento20 páginasSchlegel - Fragmentos CríticosFernanda100% (2)
- CLASE #1 CantoDocumento2 páginasCLASE #1 CantoFernandaAún no hay calificaciones
- Educacion Artistica en Chile. Aportes Pa PDFDocumento15 páginasEducacion Artistica en Chile. Aportes Pa PDFFernandaAún no hay calificaciones
- Libro Armonia Funcional 2 Nestor CrespoDocumento46 páginasLibro Armonia Funcional 2 Nestor CrespoDiego Issac100% (5)
- Apregios Diatónicos 5 Ta CuerdaDocumento1 páginaApregios Diatónicos 5 Ta CuerdaFernandaAún no hay calificaciones
- Pentatonica de G MenorDocumento1 páginaPentatonica de G MenorFernandaAún no hay calificaciones
- Ejercicios 3ra y 4ta CuerdaDocumento2 páginasEjercicios 3ra y 4ta CuerdaFernandaAún no hay calificaciones
- Baraka, Amiri. Poemas PDFDocumento49 páginasBaraka, Amiri. Poemas PDFflapinniAún no hay calificaciones
- Notas Sobre Romanticismo PDFDocumento7 páginasNotas Sobre Romanticismo PDFArimsay JarawiAún no hay calificaciones
- Contradecirse Una Misma EDUCACIÓ-MUSEUSDocumento228 páginasContradecirse Una Misma EDUCACIÓ-MUSEUSJohnAún no hay calificaciones
- La Sustitución TritonalDocumento7 páginasLa Sustitución TritonalKervin Venegas ZamoraAún no hay calificaciones
- Pruni Perú Guitar CollectionDocumento3 páginasPruni Perú Guitar CollectionGerardo ClansmanAún no hay calificaciones
- Orígenes y artistas del bluesDocumento16 páginasOrígenes y artistas del bluesSaid FelipeAún no hay calificaciones
- Cuadernillo Superior CANTO JAZZDocumento18 páginasCuadernillo Superior CANTO JAZZSofia AristarainAún no hay calificaciones
- Asignaturas Música Moderna 21-21Documento6 páginasAsignaturas Música Moderna 21-21Rodrigo Martin MunueraAún no hay calificaciones
- Informe Lenguaje y ExpresiónDocumento14 páginasInforme Lenguaje y ExpresiónGabriel MonrroyAún no hay calificaciones
- Formacion Musical Examen Admision RequisitosDocumento8 páginasFormacion Musical Examen Admision RequisitosGerman Eduardo Palma GutierrezAún no hay calificaciones
- Guitarra Electrica-Gp PDFDocumento34 páginasGuitarra Electrica-Gp PDFAntonio Mitchell67% (3)
- Daniel Fedele - CEB Suscriptores 2022Documento61 páginasDaniel Fedele - CEB Suscriptores 2022oswaldo sanz100% (1)
- Metodo Completo ArmonicaDocumento49 páginasMetodo Completo ArmonicaMiranda100% (5)
- Análisis MusicalDocumento8 páginasAnálisis MusicalfcastrAún no hay calificaciones
- El Uso Del Contrabajo en El JazzDocumento19 páginasEl Uso Del Contrabajo en El Jazzcarlosloz92Aún no hay calificaciones
- Grandes Artistas Del BluesDocumento56 páginasGrandes Artistas Del Bluesemeltachez100% (1)
- Guitarra JazzDocumento4 páginasGuitarra JazzLuis RiosAún no hay calificaciones
- Hibridación y Viajes Del Jazz en Colombia... (Rafael Oliver, 2009)Documento116 páginasHibridación y Viajes Del Jazz en Colombia... (Rafael Oliver, 2009)Karen Camacho100% (1)
- Flamenco y JazzDocumento9 páginasFlamenco y JazzAbraham Lojo VigoyAún no hay calificaciones
- Curso Iniciacion JazzDocumento38 páginasCurso Iniciacion JazzAnthar K. Rivera100% (2)
- Las damas del jazz: mujeres a ritmo de improvisaciónDocumento10 páginasLas damas del jazz: mujeres a ritmo de improvisaciónYesica PamelaAún no hay calificaciones
- Clásico música 1750-1827Documento3 páginasClásico música 1750-1827Kevin Cañaveral EscobarAún no hay calificaciones
- Prueba instrumental II.P.A. 2020 UCundinamarcaDocumento15 páginasPrueba instrumental II.P.A. 2020 UCundinamarcaJuan Pablo Martínez GómezAún no hay calificaciones
- Patrones de Acompanamiento - PianoDocumento95 páginasPatrones de Acompanamiento - PianoLiz Horn90% (48)
- Listadodelibrosgratisparadescargarconmp 3 IncluidoDocumento2 páginasListadodelibrosgratisparadescargarconmp 3 Incluidoalfredo100% (1)
- Piano JazzDocumento10 páginasPiano Jazzjazzdany100% (1)
- Influencia de La Música Occidental en La Tradición AfricanaDocumento19 páginasInfluencia de La Música Occidental en La Tradición AfricanaGabriel MartínezAún no hay calificaciones
- Cómo Crear Riffs y MelodíasDocumento3 páginasCómo Crear Riffs y MelodíasGreg ArangoAún no hay calificaciones
- EVOLUCIÓN DEL ROCKDocumento5 páginasEVOLUCIÓN DEL ROCKjeyson jimenezAún no hay calificaciones
- Robert JohnsonDocumento4 páginasRobert JohnsonGUILLERMO SALABERRY LOPEZAún no hay calificaciones
- 62 JAZZ MailDocumento15 páginas62 JAZZ Mailjoselet13100% (1)
- Ensayo Sobre El JazzDocumento3 páginasEnsayo Sobre El JazzMario Alberto GSAún no hay calificaciones
- Arreglo MusinetworkDocumento68 páginasArreglo MusinetworkNestor Perez80% (5)