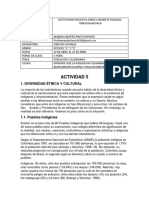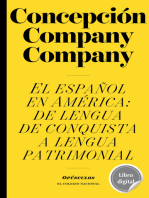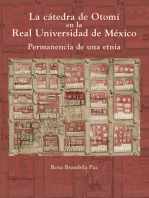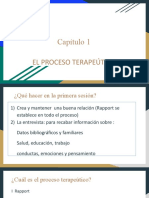Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Texto n3 Escritura y Lectura PDF
Texto n3 Escritura y Lectura PDF
Cargado por
NicolasTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Texto n3 Escritura y Lectura PDF
Texto n3 Escritura y Lectura PDF
Cargado por
NicolasCopyright:
Formatos disponibles
ANÁLISIS MACROSOCIOLINGÜÍSTICO
SOBRE INTERACCIONES CON LA LENGUA
AYMARA EN EL ALTIPLANO TRIFRONTERIZO
DE CHILE, BOLIVIA Y PERÚ
JUAN CARLOS MAMANI MORALES
RESUMEN
El objetivo de este artículo es describir, desde la perspectiva canas diferentes, cada día domingo, motivados por la compra o
macrosociolingüística, el uso de la lengua aymara entre perso- venta de alimentos y artículos de primera necesidad. Sobre esas
nas aymaras procedentes de Chile, Bolivia y Perú en el evento interacciones se analiza y comprueba el uso de la lengua aymara
comercial llamado ‘Feria Tripartita’. En esa feria, que se reali- entre interlocutores del mismo grupo étnico, pero con identida-
za en torno al hito trifronterizo que marca las fronteras de los des nacionales diferentes, en un espacio que se presenta propi-
tres Estados nacionales mencionados, en un espacio asociado a cio para ello. Se concluye que sólo un sector minoritario de la
la etnia ubicado en pleno altiplano andino, ocurren encuentros e población de adultos mayores, de los tres países, actualizan un
interacciones entre aymaras de esas tres nacionalidades republi- espacio comunicacional con esa lengua étnica.
a lengua aymara (LA) ha González y Gavilán, 2002; Gunderman, bre las poblaciones bolivianas vinculadas
sido una de las lenguas 2002; Escárzaga, 2004; Tintaya, 2007; a ella.
‘francas’ o ‘mayores’ que Zapata, 2007; Makaran-Kubis, 2008, Por consiguiente, el foco
encontraron los españoles 2009; Wiener, 2009; Poblete, 2011). Sin del presente estudio es la interacción entre
(Albó, 2000; Cerrón-Palomino, 2000) en embargo, el conocimiento sistemático so- aymaras de distintas nacionalidades, con
la extensa área andina de América del bre su uso como medio de interacción la propia lengua étnica, en un contexto
Sur. Hoy, ella constituye la segunda len- entre los diversos grupos que ocupan ese fronterizo. Por eso, aquí se darán a cono-
gua originaria más importante en la par- amplio territorio aymara, específicamente cer algunos resultados macrosociolingüís-
te llamada Andes Centrales, cuyo espacio en áreas fronterizas, es un aspecto relati- ticos de una investigación correlacional o
se divide por fronteras políticas actuales vamente poco estudiado. Algunos antece- mixta, macro y micro sociolingüística,
de Chile, Bolivia y Perú, además de ser dentes parciales aparecen en Mamani realizada en cuatro etapas en 2010 y 2011,
la tercera lengua más hablada en el con- (2005, 2006), quien alude marginalmente en el evento comercial denominado Feria
tinente (Albó, 2002). Tal lenguaje no sólo a la interacción entre aymaras chilenos y Tripartita para la tesis doctoral del autor.
es el medio de comunicación materna vi- bolivianos en tres ferias comerciales Dicha investigación tuvo el objetivo de
gente, con más de dos millones de ha- fronterizas: en la Feria Tripartita (FT) de comprobar la continuidad del uso de la
blantes, sino también constituye una de la frontera chileno-peruano-boliviana; en LA entre aymaras procedentes de Chile,
las referencias simbólicas o representati- la feria de Cosapa y en la de Achuta en Bolivia y Perú en un espacio vinculado a
vas más acudidas en el proceso de reet- la frontera chileno-boliviana. De esta úl- la etnia y que concentra, aunque tempo-
nificación o etnogénesis aymara que vie- tima frontera, Albó (1995) y Apaza ralmente, una presencia aymara mayorita-
ne ocurriendo en las últimas décadas (De- (2000) señalan la influencia chilena cas- ria. De esa investigación, este estudio se
gregory, 1995; Jahuira, 2001; Albó, 2002; tellanizante de las regiones del norte so- centrará en la segunda etapa: en la
PALABRAS CLAVE / Contexto Fronterizo / Lengua Aymara / Macrosociolingüística /
Recibido: 18/11/2017. Modificado: 03/08/2018. Aceptado: 06/08/2018.
Juan Carlos Mamani Morales. Profesor de Castellano, Universidad de Tarapacá, Chile. Magister
en Educación Intercultural Bilingüe, Universidad Mayor de San Simón, Bolivia. Doctor en Lingüística, Universidad Nacional
Autónoma de México. Académico de la Universidad de Tarapacá. Dirección: Departamento de Español, Facultad de Educación y
Humanidades, Campus Saucache, Universidad de Tarapacá. Avenida 18 de Septiembre Nº 2222, Arica, Chile. e-mail: jcmamani@uta.cl
604 0378-1844/14/07/468-08 $ 3.00/0 SEPTEMBER 2018 • VOL. 43 Nº 9
intervención macrosociolingüística sobre vestuario, electrodomésticos, mobiliario do- los Andes Centrales (Chuquimia, 2003).
los tres colectivos de aymaras que se pre- méstico, etc. Ello ocurre semanalmente Después del periodo colonial, dicha área
sentan en esa feria. los días domingo desde tempranas horas sufrió la imposición de las divisiones po-
de la mañana hasta aproximadamente las lítico-administrativas de los nuevos esta-
El Contexto Fronterizo de la 17:00. En ese día acuden las poblaciones do-naciones; primero las de Bolivia y
Intervención Macrosociolingüística: la aymaras habitantes de los espacios colin- Perú y, después de la Guerra del Pacífico
Feria Tripartita dantes de los tres países, la mayoría a (1879-1881), las de Chile. Con ello, la po-
adquirir bienes de primera necesidad, al- blación aymara quedó fragmentada y
El contexto específico gunos pocos a vender; también acuden obligada al imperativo sociocultural na-
de estudio: la Feria Tripartita (FT), cons- grupos de personas, aymaras y no ayma- cionalista de cada uno de esos países.
tituye un evento comercial e internacio- ras, procedentes de centros urbanos, al- Así, hoy constituye la segunda etnia y
nal que se desarrolla en torno al hito li- gunos como vendedores y comerciantes, lengua más numerosa después del que-
mítrofe 80, en donde convergen los espa- otros como visitantes esporádicos. chua en Perú y Bolivia, y después del ma-
cios extremos, fronterizos y aledaños de Los antecedentes socio- pudungun en Chile (Albó, 2002; Escár-
Chile, Bolivia y Perú (Figura 1). Ocupa lingüísticos previos sobre el uso de la zaga, 2004; Wiener, 2009). Además, los
un espacio pequeño en torno a ese hito, LA, en ese espacio fronterizo, hasta don- grupos aymaras se han extendido a las
un monolito de concreto, en los 17º29’ de se conoce, son inexistentes. Las míni- ciudades costeras del Pacífico: en el Perú
57’’S y los 69º28’28.8’’O (Lagos, 1981), mas referencias al respecto provienen de a Tacna y en Chile a Arica e Iquique.
denominado ‘Trifronterizo’ o ‘Trifinio’ ciertos estudios censales de la población La FT, según el recono-
que separa a los tres países mencionados. aymara vinculada a las unidades admi- cimiento etnográfico previo del mismo
Adjunto a ese hito, en el espacio de su nistrativas fronterizas de cada país (INE- contexto, presentó tres características
entorno, existen asentamientos con una MIDEPLAN, 2005; Molina y Albó, 2006; cruciales para la caracterización sociolin-
población permanente de ~70 habitantes INEI, 2008). Allí sólo se aluden la condi- güística posterior. Primero, según los
(Molina y Albó, 2006) en el lado bolivia- ción étnica y conocimiento de alguna mismos actores y lo observado en terre-
no y de 23 personas en el lado peruano, lengua originaria de la zona en términos no, allí el protagonismo es de las perso-
según informantes locales. Todo ese es- generales. nas aymaras, ya que parte de su pobla-
pacio es parte del área geográfica deno- El área trifronteriza en ción es la que reside en ese mismo espa-
minada Andes Centrales o llamado tam- donde se ubica la FT, en pleno altiplano, cio, ininterrumpidamente, desde tiempos
bién por Torero (2005) Andes Medios y es parte del espacio centro-andino ocupa- precoloniales hasta hoy; también, porque
Mesoandina de América del Sur. Particu- do por la etnia aymara desde los si- tanto el inicio como el desarrollo por dé-
larmente corresponde al llamado altiplano glos XII y XIII (Cerrón-Palomino, 2010). cadas de esa feria, es el producto de una
andino, un espacio actualmente relacionado Dicha ocupación se relaciona, específica- gestión y acción de la dirigencia y gru-
a la sociedad y lengua aymara. mente, con dos señoríos aymaras: pakajes pos locales de los tres países; y, final-
La FT se define como y lupaca (Rostworowski, 1986; Salles y mente, porque allí se observa que la acti-
una feria comercial en el sentido que se- Noejovich, 2016), que tenían sus centros vidad comercial actual, de oferta y de-
ñala Busso (2007): un espacio público en administrativos en el área circunlacustre manda de productos, involucra mayorita-
donde se instalan, de manera regular, del Titicaca y que se desarrollaron entre riamente tanto a comerciantes como a
puestos movibles para comercializar artí- los 1.200 hasta 1.400 d.c. Posteriormente, asistentes compradores aymaras de esa
culos y productos de consumo masivo de dicho territorio fue parte de una de las área altiplánica y una minoría de áreas
manera ‘informal’. Efectivamente, su ac- regiones político administrativas del urbanas de los tres países.
tividad central es el intercambio comer- Tawantinsuyu incaico: el Kollayusu, que Segundo, dicho contexto
cial de variados productos: alimenticios, abarcaba prácticamente toda esa área de se presentó como una realidad interaccio-
nal de patente bilingüismo y de hablantes
bilingües. Es decir, allí se manifestó el
bilingüismo, en el sentido general que
dice Weinreich (1966): como la práctica
de usar alternativamente dos lenguas; y,
sobre los hablantes bilingües: que son las
personas involucradas en esa práctica.
Una realidad similar a aquellas que no
han existido en aislamiento, sino en con-
tacto (Grosjean, 1982; Moreno, 1998;
Edwards, 2005). Esta realidad bilingüe
de la FT tiene que ver con el uso de la
lengua castellana (LC) como de la LA.
Tercero, ese protagonis-
mo aymara y esa realidad bilingüe, ay-
mara-castellana, se insertan en un espa-
cio sociocultural y de relaciones intercul-
turales diversas. Allí no sólo interactúan
aymaras con identidades nacionales dife-
rentes. También se observa la interacción
entre aymaras citadinos con aymaras ru-
rales; además, de aymaras y no aymaras
procedentes de los tres países diferentes.
Figura 1. Región trifronteriza en los Andes Centrales en torno al hito ‘Trifinio’. Precisamente, uno de los indicios más
SEPTEMBER 2018 • VOL. 43 Nº 9 605
notorios de esa diversidad sociocultural mente por el mismo grupo étnico desde los relacionados con el uso y los usuarios
manifiesta es la diversidad lingüística los siglos XII y XIII de nuestra era. Ello de esa lengua originaria.
asociada al uso del español, incluso al de nos permite plantear la hipótesis de que
la LA. Es decir, el tono, la pronunciación el contexto de la FT es un espacio propi- Procedimientos
y el uso de ciertas expresiones de manera cio para un uso frecuente y mayoritario
recurrente en el habla española o aymara de la LA. Comprobar esa situación fue La encuesta se aplicó
por los integrantes de cada grupo, funcio- una de las finalidades de la investigación, sobre una muestra general de 242 perso-
nan como marcas que delatan la naciona- de la cual se analizarán ciertos datos y nas aymaras que incluyó 80 bolivianos,
lidad o la identidad campesina o urbana tendencias cuantitativas sobre el uso de la 81 chilenos y 81 peruanos. De ellas se
de los involucrados. Otro marca de dis- lengua étnica por los distintos colectivos consideraron cinco variables sociales: la
tinción es el vestuario, principalmente en aymaras participantes. edad, el género, la residencia o proce-
las mujeres que se patentiza por el uso de dencia (lugar en donde vive la persona),
ciertos sombreros, polleras, etc. Metodología la actividad económica y el nivel de es-
Frente al segundo carác- colaridad. Implícitamente en la variable
ter, es importante tener presente algunos El presente estudio deri- procedencia se consideró la identidad
aspectos críticos y delimitar la noción de va de la aplicación de una metodología nacional. Tales variables constituyeron
bilingüismo. Tal concepto se considera macrosociolingüística cuantitativa (Fish- las referencias o base ejemplar que per-
ambiguo y polisémico, de difícil delimi- man, 1972; Peñaloza, 1981; Moreno, 1998; mitieron caracterizar sociolingüística-
tación (García, 1999), que tiene una car- Ramallo y Lorenzo, 2002; Rodríguez, mente, de modo general, a la población
ga idealista, romántica recibida de la pe- 2005). Ella fue necesaria por ser la po- aymara fronteriza.
dagogía que trata a las lenguas como si blación asistente a la FT relativamente La muestra poblacional
tuvieran estatus similar (Sichra, 2005). grande, entre 700 a 1000 personas. Con presenta rasgos relevantes con algunas si-
Al respecto, Edwards (2005) recomienda ella se asume que es una comunidad so- militudes y leves diferencias (Tabla I). La
que esas discusiones hay que hacerlas en cial que presenta colectivos asociados a mayoría reside en el espacio altiplánico
el marco de un contexto específico y una diversidad lingüística reflejada en la circundante a la FT, caseríos y pueblos
para propósitos específicos. Por eso, en diversidad social, en el uso y en las acti- cercanos al hito trifronterizo (el 81% de
relación a la realidad de la FT, sin refe- tudes lingüísticas, entre otros. Por eso, bolivianos, el 95% de chilenos y el 88%
rencias sociolingüísticas focalizadas pre- sobre la población del estudio se aplicó de peruanos). Etáreamente, la muestra se
vias, aquí se aludirá al bilingüismo con- una encuesta sociolingüística formulada concentra en personas cuya edad fluctúa
siderando principalmente el grado o flui- sobre la base de otras utilizadas por entre los 30 y 74 años, con una leve dife-
dez de los hablantes en el uso de una Wölk (1975) en un estudio del quechua rencia en el grupo peruano (93% bolivia-
variedad (Edwards, 2005), señalada por en el Perú, y por Gundermann (2001) y no; 86% chileno y 65% el grupo peruano).
los mismos hablantes consultados. En Mamani (2005) en investigaciones previas Con respecto al género, el porcentaje del
ese sentido se considerará, por una par- sobre el aymara en el norte de Chile, con grupo boliviano y chileno es similar,
te, la distinción de hablantes según algunas recomendaciones y consideracio- mientras que el grupo peruano presenta
Halliday (2007): i) los monolingües que nes de Ramallo y Lorenzo (2002). Tal más mujeres (96%). En relación a la ac-
hacen uso de una lengua; ii) los hablan- aplicación fue necesaria, sobre todo por tividad económica principal, predomina en
tes bilingües que hacen uso en diversos la ausencia de antecedentes sociolingüísti- los tres grupos la pequeña ganadería (49%
niveles de una 2º lengua, según las dife- cos de esa población. Así se recogió una de bolivianos; el 74% de chilenos, el 43%
rentes situaciones reales, considerando serie de datos cuantitativos relativos a la de peruanos); secundariamente, aymaras
que la mayoría restringe al menos una lengua aymara. Aquí se destacarán sólo bolivianos y peruanos son comerciantes
de sus lenguas para ciertos usos y una
es predominante; y iii) los hablantes am-
bilingües (ambilingual speakers), que TABLA I
constituyen un grupo reducido, aquellos MUESTRA POBLACIONAL ENCUESTADA EN LA FT
que tienen completo dominio de las dos Grupo Grupo Grupo
lenguas y hacen uso de ambas en todos Variables sociales Nivel o rasgo boliviano chileno peruano
los usos. Por otra parte, se tendrá pre- 15-29 años 6% 8% 31%
sente la distinción dicotómica que hace 30-44 años 41% 28% 26%
Edwards (2005) en los hablantes: la de Edad 45-59 años 42% 27% 26%
bilingüismo receptivo (o pasivo) que alu- 60-74 años 10% 31% 13%
de a los que entienden una lengua y no 75-89 años 1% 6% 4%
la pueden producir, y la del bilingüismo Mujer 48% 58% 96%
Género
productivo (o activo) que apunta a los Hombre 52% 42% 4%
que pueden hacer ambas acciones. Tripartito 27% 0% 17%
Lo anterior permite plant- Estancia 33% 67% 30%
Procedencia-residencia
ear la existencia de una comunidad de Pueblo 21% 28% 41%
habla bilingüe transitoria de la FT. Tal Ciudad 19% 5% 12%
comunidad se sustenta en la predominan- Comerciante 35% 1% 36%
cia de actores aymaras altiplánicos que se Actividad Pequeño ganadero 49% 74% 43%
encuentran con cierta frecuencia e inte- Empleado público 5% 15% 0%
ractúan con la LA y la LC en ese evento Otro 11% 10% 21%
ferial fronterizo. Por consiguiente, allí, en Sin escolaridad 1,3% 29,6% 2,5%
primera instancia, se configura un con- Básica 75,0% 55,5% 60,4%
Escolaridad
texto sociocultural aymara bilingüe sobre Media 18,8% 12,3% 37,0%
Superior 5,0% 2,4% 2,4%
un espacio físico ocupado ininterrumpida-
606 SEPTEMBER 2018 • VOL. 43 Nº 9
(35% y 36%, respectivamente). Por último, tellano en ese grado con cuatro de los Una atención más dete-
sobre la escolaridad que presenta la mues- seis interlocutores (con los amigos, los nida de las respuestas sobre el uso de la
tra, destaca que la mayoría de sus inte- parientes, los aymaras peruanos, y con LA en la FT con los interlocutores plan-
grantes han alcanzado la educación básica los aymaras chilenos). Por otra parte, el teados, permite destacar algunos datos re-
en algún grado (el 75% de los bolivianos; grupo boliviano, presenta las mayores levantes. Primero, nos informa de manera
el 55% del grupo chileno y el 60,4% de frecuencias con los seis interlocutores general sobre quiénes son los que usan
los peruanos). mencionados en el grado de usar ‘en mu- esa lengua en ese evento comercial fron-
Lo anterior demuestra la chas ocasiones’ la LC en la FT, esto es, terizo. Así, en el grupo boliviano
representatividad de la población aymara entre un 76 y 51%. Según estos resulta- (Tabla II), que presenta el grado de usar
vinculada a la FT: es la población más dos, la mayor proclividad a la LC la en- ‘a veces’ la LA con la frecuencia predo-
activa de la zona, son adultos y es la po- cabeza el grupo peruano, lo sigue el chi- minante, esa acción se manifiesta con ay-
blación residente en el altiplano, en un leno, y después el grupo boliviano. maras connacionales, es decir de la mis-
espacio relacionado al mundo aymara, Sobre el uso de la LA se ma nacionalidad, secundado por vecinos
con dos actividades asociadas al grupo, destaca la tendencia del grado de ‘a ve- del lugar de residencia y amigos. En
la ganadería y el comercio. ces’ y en menor medida el grado de cambio, con los aymaras de los países ve-
‘siempre’ usarla en la FT. Así, dos de los cinos, chilenos y peruanos, no sólo indi-
Resultados tres colectivos aymaras presenta la ten- can que son los interlocutores con quie-
dencia de ‘a veces’ usarla: el boliviano nes menos usan el aymara, en un grado
Los resultados de la en- con todos los interlocutores planteados en del ‘a veces’, sino que también un por-
cuesta aplicada que se mostrarán aquí las frecuencias más altas entre 71 y 47%; centaje relativamente alto responde ‘nun-
sólo aluden a las respuestas sobre pregun- el chileno, que sobresale incluso con las ca usar’ esa lengua: 44% con los chilenos
tas relacionadas a los usos o grados de frecuencias cuantitativas levemente mayor y 38% con los peruanos. En el caso del
uso y a los usuarios de la LA. en ese grado de uso, sobre otros, con tres colectivo chileno (Tabla III) destacan los
de los seis interlocutores, entre 41y 37% aymaras bolivianos, los aymaras chilenos
Las acciones lingüísticas en la FT: (con los vecinos de su residencia, con ay- y los vecinos del lugar de residencia (en-
predominio de la LC maras bolivianos y con aymaras chile- tre 41 a 37%) como los interlocutores ay-
nos). En el grado de usar ‘siempre’ la LA maristas con quienes usan más la LA en
La indagación sobre el en la FT, incluso con una frecuencia rela- ese grado en la FT. Con los demás inter-
uso lingüístico en la FT se planteó con tivamente mayor al uso del castellano, so- locutores, en ese grado, existe un uso con
una pregunta general sobre la lengua bresale el grupo peruano con un 51%, una frecuencia levemente menor: con los
usada, la LC o la LA, cuyas respuestas pero sólo con los aymaras bolivianos. aymaras peruanos, parientes y amigos
incluyó a seis interlocutores diferentes
planteados en la misma: ¿Qué lengua
usa en la FT con los parientes/ con los TABLA II
amigos/ con los vecinos del lugar en FRECUENCIA (PORCENTAJES) DEL USO DE LAS LENGUAS
donde vive/ cuando habla con aymaras AYMARA (A) Y CASTELLANA (C) DE LOS AYMARAS BOLIVIANOS
bolivianos/ cuando habla con aymaras CON INTERLOCUTORES PLANTEADOS EN LA FT
chilenos/ cuando habla con aymaras pe-
Frecuencia de uso
ruanos? Esos interlocutores son los más
comunes en las dinámicas locales de En A Nunca, No
Interlocutores Siempre muchas
sus residencias y en los encuentros que veces no usa responde
ocasiones
ocurren en la FT; fueron identificados
A C A C A C A C A C
en el trabajo etnográfico previo, de re-
conocimiento contextual. Se consideró Con parientes 0 21 20 69 54 6 21 0 5 4
Con amigos 0 23 16 70 61 8 23 0 0 0
para cada interlocutor una respuesta; Con vecinos del lugar de residencia 0 15 20 68 62 18 18 0 0 0
las alternativas para responder esas pre- Con aymaras bolivianos 0 14 15 76 71 10 14 0 0 0
guntas sobre el uso de ambas lenguas Con aymaras chilenos 0 45 6 51 47 3 44 0 3 1
fueron: ‘siempre’, ‘en muchas ocasio- Con aymaras peruanos 0 38 15 58 47 5 38 0 0 0
nes’, ‘a veces’, ‘nunca’.
Las respuestas de las
tres muestras a esas preguntas, con cier-
tas diferencias, favorecen a la LC; es de- TABLA III
cir, la tendencia predominante es el uso FRECUENCIA (PORCENTAJES) DEL USO DE LAS LENGUAS AYMARA (A) Y
de esa lengua con los grados más altos: CASTELLANA (C) DE LOS AYMARAS CHILENOS CON INTERLOCUTORES
‘siempre’ y ‘en muchas ocasiones’, con la PLANTEADOS EN LA FT
mayoría de los interlocutores planteados. Frecuencia de uso
Es lo que manifiestan, por una parte, los En
grupos peruano y chileno. En el primero, A Nunca, No
Interlocutores Siempre muchas veces no usa responde
esta tendencia, de usar ‘siempre’ el caste- ocasiones
llano, es mucho más determinante por las A C A C A C A C A C
mayores frecuencias que señalan sus res- Con parientes 14 44 6 19 33 21 44 14 3 2
puestas, entre 51 y 78% con cinco de los Con amigos 12 59 4 10 24 17 59 12 1 2
seis interlocutores planteados (con parien- Con vecinos de lugar de residencia 17 36 7 21 37 24 36 17 3 2
tes, con los aymaras chilenos, los amigos, Con aymaras bolivianos 14 40 6 15 41 32 39 13 0 0
los aymaras peruanos, los vecinos); en el Con aymaras chilenos 7 41 10 20 41 31 41 7 1 1
Con aymaras peruanos 12 44 6 16 36 26 45 12 1 1
segundo grupo, entre 41 y 59% usa el cas-
SEPTEMBER 2018 • VOL. 43 Nº 9 607
(entre un 36 y 24%). Lo anterior indica La cuantificación de las ción de estos interlocutores a las res-
que en este grupo, entre un tercio y la mi- respuestas de los tres grupos consulta- puestas de los otros dos colectivos, de-
tad, usa en el grado de ‘a veces’ la lengua dos arrojó cuatro opciones de interlocu- termina su predominancia.
aymara con todos los interlocutores plan- tores diferentes, además de un número De acuerdo a lo expues-
teados. Finalmente, el grupo peruano determinado que responde no usar la to, se puede decir que los interlocutores
(Tabla IV) se destaca en el uso de la LA, LA: familiares, amigos, los vecinos del que actualizan la LA en la FT son, emi-
con el grado de ‘siempre’ usarla con los lugar donde vive o reside el encuestado nentemente, ‘los/las caseros/as’. Con esa
aymaras bolivianos (51%). Además, con y el ‘casero/a’, Este último es el que denominación se alude a las personas que
ese mismo grado se destaca en el uso, con aparece de manera transversal en las por la interacción comercial permanente
las frecuencias aproximadas a la tercera respuestas de los tres colectivos consul- y frecuente establecen una relación de
parte de los encuestados, con los vecinos tados (entre 30 y 55%). Ello se ilustra confianza, de conocidos entre quienes se
de residencia, con los amigos y con los en la Figura 2. permiten rebajas de precios, primeras
aymaras peruanos (36, 25 y 22% respecti- Según la respuesta pre- ofertas, bromas y conversaciones festivas.
vamente). Este grupo manifiesta usarla ‘en dominante, explicitada por los mismos Los/las caseros/as pueden ser aymaras de
muchas ocasiones’ sólo con el 21% con los actores de las tres muestras, son ‘los ca- las otras nacionalidades, los vecinos del
aymaras chilenos. No obstante, este colec- seros’ los interlocutores con quienes lugar de residencia, amigos o parientes.
tivo manifiesta los grados más altos de usan más la LA. Eso ocurre, aunque son Por consiguiente, se puede decir con ma-
uso de la LC y de no uso de la LA con los colectivos boliviano y chileno los yor seguridad que estos datos cuantitati-
las mayores frecuencias. que explicitan más a estos interlocutores vos también confirman la existencia de la
De lo anterior se des- con quienes actúan con esa lengua. En interacción con la LA entre personas ay-
prende que el uso de la lengua aymara cambio, el grupo peruano manifiesta que maras, sobre todo, entre aquellas que se
efectivamente se manifiesta en esa feria el interlocutor más aymarista para ellos reconocen como ‘caseros/as’, indistinta-
fronteriza, aunque con una frecuencia de son los amigos. En todo caso, eso sólo mente de su identidad nacional. En todo
uso menor al del castellano. En ese uso se manifiesta con una cuantificación le- caso, eso ocurre con parte de ellos, la de
se destacan ciertos actores, principalmen- vemente superior a la mención de ‘los los adultos mayores, entre el 11 y el 36%
te bolivianos y peruanos; secundariamen- caseros’. Es decir, sumada la cuantifica- en los tres grupos, según lo observado
te, chilenos. En esa perspectiva, por una
parte, el que un 51% de aymaras perua-
nos respondan usar ‘siempre’ y que los TABLA IV
aymaras chilenos respondan usar ‘a ve- FRECUENCIA (PORCENTAJES) DEL USO DE LAS LENGUAS
ces’ en un 41% la lengua aymara con los AYMARA (A) Y CASTELLANA (C) DE LOS AYMARAS PERUANOS
aymaras bolivianos, y aunque el grupo CON INTERLOCUTORES PLANTEADOS EN LA FT
boliviano manifieste un menor porcentaje
(47%) de uso con los interlocutores pe- Frecuencia de uso
ruanos y chilenos, en relación a los otros En A Nunca, No
interlocutores, confirma la hipótesis de Interlocutores Siempre muchas veces no usa responde
ocasiones
que la LA se utiliza entre aymaras de las
distintas nacionalidades. Por otra parte, el A C A C A C A C A C
hecho de que el colectivo boliviano se Con parientes 16 78 2 1 4 5 78 16 0 0
destaque con la frecuencia más alta de Con amigos 25 74 0 0 2 3 73 23 0 0
Con vecinos del lugar de residencia 37 51 0 3 12 10 51 37 0 0
uso de la LA en el grado de ‘a veces’ Con aymaras bolivianos 51 47 1 0 4 4 44 49 0 0
con sus propios connacionales y que los Con aymaras chilenos 0 75 21 1 5 4 74 20 0 0
actores de los otros grupos, peruano y Con aymaras peruanos 22 71 4 1 4 6 70 22 0 0
chileno, manifiesten usar ‘siempre’ y ‘a
veces’ la lengua indígena con ellos, en
las más altos números, confirma el hecho
que el uso de la LA se halla más vigente
con los aymaras bolivianos y que son
ellos los principales interlocutores con
esa lengua frente a los otros colectivos.
Los interlocutores aymaristas en la FT,
según los mismos actores
Para conocer el interlocu-
tor con quién más se relacionan usando la
lengua originaria en la FT la pregunta uti-
lizada, de respuesta libre, fue: ¿Con quién
o quiénes usa más la LA en la FT? Así se
obtuvo una referencia más directa de los
propios actores aymaras sobre el interlocu-
tor. Tal información cuantitativa fue cru-
cial para posteriores intervenciones. En la
tabulación de las respuestas a esta consul-
ta, se consideraron todas las respuestas
con alguna frecuencia de los tres grupos. Figura 2. Los interlocutores con quienes más usan la LA en la FT.
608 SEPTEMBER 2018 • VOL. 43 Nº 9
etnográficamente. Esto último es parte de la misma gente aymara, la FT es otro Albó X (2002) Identidad étnica y política. La
otro artículo en preparación. evento sociocultural castellanizante. Tal Paz: CIPCA. 141 pp.
Finalmente, se puede situación plantea a la frontera de los Apaza I (1991) El Idioma Aymara en la Región
afirmar que ese sector de ‘los/las case- Estados nacionales como un factor inci- Intersalar de Uyuni y Coipasa. Tesis.
ros/as’, como los usuarios más relevantes dente en el uso y desuso de la lengua ori- Universidad Mayor de San Andrés. Bolivia.
142 pp.
de la LA en la interacción comercial de ginaria en ese evento ferial, aspecto que
la FT, según las tendencias de la mues- se analizará en otra publicación. Busso M (2007) Trabajadores Informales en Argen-
tina: ¿De la Construcción de Identidades Colec-
tra, implica que: i) sus componentes se- De acuerdo a los resulta- tivas a la Constitución de Organizaciones?
rían eminentemente mujeres (ya que el dos, otra información relevante se refiere a Un Estudio de la Relación entre Identifi-
58% del grupo chileno y 96% del grupo los principales interlocutores con la lengua caciones Sociales y Organizaciones de
peruano, corresponde a ese género, a pe- aymara en ese evento ferial. Allí los más Trabajadores Feriantes de la Ciudad de la
sar de que el grupo boliviano implica a ‘aymaristas’, como llaman los mismos ac- Plata, en los Umbrales del Siglo XXI. Tesis.
un 52% de hombres); ii) ellas se concen- tores a los hablantes más aventajados con Universidad de Buenos Aires. Argentina.
396 pp.
trarían en el sector etáreo de adultos la lengua originaria, son los ‘caseros’ o
mayores, con un promedio de los tres ‘caseras’, es decir, tanto el vendedor como Busso M (2010) Las ferias comerciales: también
un espacio de trabajo y socialización.
grupos en el 22%, aproximadamente, y comprador habitual frente al otro. Alude a
Aportes para su estudio. Trabajo y Sociedad
según datos etnográficos, recogidos des- la condición personal que se genera sobre 16: 105-123.
pués; iii), la mayoría sería ganadera y la la base de una relación de confianza gene-
Cerrón-Palomino R (2000) Lingüística Aimara.
minoría comerciante, tendencias simila- rada por la interacción transaccional conti- Centro de Estudios Regionales Andinos. Li-
res en los tres países; iv), en los tres núa en el tiempo. Por consiguiente, esa ma, Perú. 405 pp.
grupos, tales personas habrían alcanzado tercera parte que prefiere usar la lengua Cerrón-Palomino R (2010) Contactos y desplaza-
algún nivel de la enseñanza básica, en aymara y que manifiesta actualizarla en mientos lingüísticos en los Andes centro-su-
los tres grupos (sobre el 55,5%). Todo lo las interacciones que se dan en la FT esta- reños: el puquina, el aimara y el quechua.
anterior permite comprobar el supuesto ría formada eminentemente por los ‘case- Bol. Arqueol. PUCP 14: 255-282.
sociolingüístico que a menudo se escu- ros’, más mujeres y adultos mayores. Son Chuquimia Escóbar RG (2003) ¿Solo un Reconoci-
cha: que el sector poblacional afín a la esas personas, vendedores y comerciantes, miento Cultural? Repensemos la Democracia
lengua aymara en los tres países es, parte de esa población aymara altiplánica desde el AyIlu. El Caso del Jach’a Suyu Pa-
principalmente, la rural. de los tres países los que le dan una con- kajaqi. Tesis. FLACSO. Quito, Ecuador. 133 pp.
sistencia a la comunidad de habla transito- Degregory CI (1995) Movimientos étnicos, de-
Conclusiones ria de esa feria. Con ellos en el espacio mocracia y nación en Perú y Bolivia. Semi-
nario Fautlines of Democratic Gobernance
fronterizo se patentiza no sólo una conti-
in the America North-South Center. Univer-
Aun cuando la metodo- nuidad socio-cultural aymara, sino tam- sidad de Miami. EEUU. http://www.enlacea-
logía cuantitativa, específicamente la en- bién un espacio comunicacional aymara cademico.org/fileadmin/usuarios/mas_docu-
cuesta, como herramienta para recoger por sobre las fronteras nacionales. El pun- m e n t o s / J C V/ S E M A N A % 2 0 6 / L a % 2 0
datos de la realidad puede presentar as- to crítico es que constituyen una minoría Construccion%20de%20la%20nacion/La%20
pectos críticos, ha sido útil para tener un frente a los castellano-hablantes. Constr uccion%20de%20la%20nacion%20
marco sociolingüístico inicial de una co- Una caracterización más y%20la%20representacion%20ciudadana-3.
pdf (Cons. 30/05/12).
munidad de habla bilingüe transitoria ay- específica de quiénes son ellos y cómo
mara de la que no se tenía mayores ante- actualizan ese uso de la lengua aymara Edwards J (2005) Bilingualism and multilingua-
lism. En Ball MF (Ed.) Clinical Sociolin-
cedentes sociolingüísticos. Con la infor- en ese evento ferial, con un entorno cas- guistics. Blackwell. Australia. pp. 36-48.
mación del nivel macrosociolingüístico tellanizante, es parte de la siguiente etapa
Escárzaga F (2004) Fronteras volátiles: los ayma-
referida aquí se obtuvo una aproximación investigativa: una intervención microso- ras de Perú y Bolivia. Guaca 1: 27-43.
panorámica sobre la distribución pobla- ciolingüística cuyos resultados se darán a
Fishman J (1972) Domains and the relationship
cional en relación a los usos y hablantes conocer en otro artículo. between micro and macrosociolinguistics.
de la lengua aymara. Por consiguiente, En Gumperz JJ, Hymes D (Eds.) Directions
constituye una primera aproximación a la AGRADECIMIENTOS in Sociolinguistics. Blackwell. Nueva York,
realidad sociolingüística del aymara que EEUU. pp. 435-454.
servirá de base para próximos estudios. El presente artículo es García F (1999) Fundamentos Críticos de Sociolin-
Se comprueba con esta resultado del Convenio de Desempeño de güística. Universidad de Almería. Madrid,
primera intervención que la comunidad Formación Inicial de Profesores UTA- España. 560 pp.
de habla transitoria, derivada de la reali- MINEDUC 1309. El autore agradece el González H, Gavilán V (1990) Cultura e identi-
zación del evento comercial llamado apoyo del Convenio Marco: “Plan de Imple- dad étnica entre los aymaras chilenos.
Feria Tripartita una vez a la semana, en mentación para Programa de Fortale- Chungara 24/25: 145-157.
el área de coincidencia limítrofe actual de cimiento de la Formación Inicial Docente Grosjean F (1982) Life with Two Languages.
Bolivia, Chile y Perú, es bilingüe, pero 2017-2019”, UTA-MINEDUC 1656. Harvard University Press. Cambridge, MA,
con tendencias de uso y usuarios predo- EEUU. 370 pp.
minantes con y por la lengua castellana. Gundermann H (1996) Acerca de cómo los ay-
REFERENCIAS maras aprendieron el castellano (Terminando
Allí, sólo aproximadamente una tercera
por olvidar el aymara). Estud. Atacameños
parte de ellos, más mujeres y adultos ma- Albó X (1995) Bolivia Plurilingüe. Guía para 12: 97-113.
yores, la actualiza en la interacción ferial. Planificadores y Educadores I. UNICEF-
Gundermann H (2002) Sociedad Aymara y Pro-
Además, con ello se demuestra, según los CIPCA. La Paz, Bolivia. 249 pp.
cesos de Modernización Durante la Segunda
datos cuantitativos, que aunque el lugar Albó X (1999) Iguales aunque diferentes. La Mitad del Siglo XX. Documento de Trabajo
es parte del espacio ocupado por el colec- Paz: Ministerio de Educación, UNICEF y Interno: Comisión de Verdad Histórica y
tivo desde tiempos precolombinos y que CIPCA. La Paz, Bolivia. 134 pp. Nuevo Trato.
tanto la gestión, desarrollo de ese evento Albó X (2000) Aymaras entre Bolivia, Chile y Gundermann H, González H, Vergara JI (2007)
ferial, como el protagonismo actual es de Perú. Estud. Atacameños 19: 43-73. Vigencia y desplazamiento de la lengua ay-
SEPTEMBER 2018 • VOL. 43 Nº 9 609
mara en Chile. Estud. Filológicos http:// Makaran-Kubis G (2009) El nacionalismo étnico Salles EC, Noejovich HO (2016). El reino Lu-
w w w. s c i e l o . c l /s c i e l o . p h p?s c r i p t = s c i _ en los Andes. El caso de los aymaras boli- paqa: articulación entre tierras altas y bajas.
arttext&pid=S0071-17132007000100008&lng vianos. Latinoamérica 49: 35-78. Diálogo Andino 49: 73-79.
=es&nrm=iso (Cons. 30/06/2012). Mamani JC (2005) Los Rostros del Aymara en Chi- Sichra I (2005) El bilingüismo en la teoría, la
Halliday MAK (2007) The Users and Uses of lan- le: el Caso de Parinacota. PINSEIB/PROEIB idealización y la práctica: ¿dónde lo encon-
guage (1964). En Webster JJ (Ed.) Language Andes/PLURAL. La Paz, Bolivia. 245 pp. tramos? Una reflexión sociolingüística sobre
and Society. Cronwell. Londres, RU. pp. 5-37. el contacto de lenguas. V Encuentro de Len-
Mamani JC (2006) Informe: Los Rostros del guas Aborígenes y Extranjeras. Universidad
INE (2005) Estadísticas Sociales de los Pueblos Aymara en Chile: el Caso de la Comuna de Ge- Nacional de Salta. Argentina. http://www.
Indígenas en Chile. Censo 2002. Santiago de neral Lagos. UMSS-PROEIB-Andes. Cocha- pucp.edu.pe/ridei/b_virtual/archivos/69.pdf
Chile: Instituto Nacional de Estadísticas. bamba, Bolivia. 98 pp. (Cons. 06/06/10).
Chile. http://www.ine.cl/canales/chile_estadis Molina R, Albó X (Coords.) (2006) Gama Étnica Tintaya P (2007) Identidad aymara en San José
tico/estadisticas_sociales_culturales/etnias/ y Lingüística de la Población Boliviana. de Kala. Identidades Étnicas 2: 169-202.
pdf/estadisticas_indigenas_2002_11_09_09. Programa de las Naciones Unidas para el
Torero A (2005) Idiomas de los Andes. Lingüís-
pdf (Cons. 25/02/10). Desarrollo. La Paz, Bolivia. 247 pp. tica e Historia. Horizonte. Lima, Perú. 565 pp.
INEI (2008) Principales indicadores demográfi- Moreno F (1998) Principios de Sociolingüística y Weinreich U (1966) Findings and Problems Lan-
cos, sociales y económicos a nivel provincial Sociología del Lenguaje. Ariel. Barcelona, guage in Contact. Mouton. Londres, RU. 148 pp.
y distrital de Tacna. Censo 2007. Tacna: ofi- España. 399 pp.
cina Departamental de Estadísticas e Infor- Wiener L (2009) El Pueblo Originario Aymara Pe-
Peñalosa F (1981) Introduction to the Sociology of Lan- ruano como Sujeto de Derechos Colectivos.
mática de Tacna. Perú. guage. Newbury. Rowley, MA, EEUU. 242 pp. Tesis. Pontificia Universidad Católica del
Jahuira FA (2001) Identidad Aymara. Caso del Poblete DH (2009) Movimientos y Organizaciones Perú. http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bits-
Altiplano del Perú. Tesis. FLACSO. Quito, Políticas y Sociales del Pueblo Aymara: El tream/handle/123456789/1236/WIENER_
Ecuador. 103 pp. Caso de Arica-Parinacota y Tarapacá, Chile. R A MOS _ LEON I DAS _ PU EBLO_OR IGI
Lagos G (1981) Historia de las Fronteras de Chi- Tesis. Universidad Complutense de Madrid. Espa- NARIO.pdf?sequence=1 (Cons. 24/07/12).
le. Andrés Bello. Santiago, Chile. 143 pp. ña. 476 pp. Wölck W (1975) Metodología de una encuesta
Ramallo F, Anxo L (2002) A enquisa na investigación sociolingüística sobre el bilingüismo que-
Lorenzo AM (2000) Sociolingüística. En Rama- chua-castellano. En Lingüística e Indige-
llo F, Rei-Doval G, Rodríguez Yáñez XP sociolingüística. Estud. Sociolingüíst. 3: 43-70.
nismo Moderno de América. XXXIX Con-
(Eds.) Manual de Ciencias da Linguaxe. Rodríguez AS (2005) El Universo Antroposocial greso Internacional de Americanistas. Vol. 5.
Xerais de Galicia. Vigo, España. pp. 343-408. a Través de la Sociolingüística. Universidad IEP. Lima, Perú. pp. 337-359.
Makaran-Kubis G (2008) Identidad étnica y na- Autónoma de Nuevo León. México. 165 pp. Zapata C (2007) Memoria e historia. El proyecto
cional en Bolivia a finales del siglo XX. Rostworowski M (1986) La región del Colesuyu. de una identidad colectiva entre los aymaras
Rev. Estud. Latinoamer. 46: 41-76. Chungara 16-17: 127-136. de Chile. Chungara 39: 171-183.
MACROSOCIOLINGUISTIC ANALYSIS ABOUT THE INTERACTIONS WITH AYMARA LANGUAGE
AT THE THREE-BORDER -CHILE BOLIVIA AND PERU- PLATEAU
Juan Carlos Mamani Morales
SUMMARY
The aim of this article is to describe, from a macrosocio- those three different republican nationalities, motivated by the
linguistic perspective, the use of the Aymara language among purchase or sale of food and essential items. The use of the
Aymara people from Chile, Bolivia and Peru in the commercial Aymara language in these interactions is analyzed and verified
event called ‘Tripartite Fair’. In this fair, which takes place in a space that is suitable for its use between interlocutors of
around the three-border milestone that marks the borders of the same ethnic group, but with different national identities.
the three mentioned national states, in a space associated with It is concluded that only a minority of the population of older
the Aymara ethnic group, in the Andean highlands, encounters adults, of the three countries, utilize a communicational space
and interactions occur each Sunday between the Aymara of with that ethnic language.
ANÁLISE MACRO-SOCIOLINGUÍSTICO SOBRE INTERAÇÕES COM A LINGUA AIMARÁ NO ALTIPLANO DA
TRÍPLICE FRONTEIRA DE CHILE, BOLIVIA E PERU
Juan Carlos Mamani Morales
RESUMO
O objetivo de este artigo é descrever, a partir da perspectiva cada dia domingo, motivados pela compra ou venda de alimen-
macro-sociolinguística, o uso da lingua aimará entre pessoas tos e artigos de primeira necessidade. Sobre essas interações se
desta etnia procedentes do Chile, Bolivia e Peru no evento co- analisa e comprova o uso da lingua aimará entre interlocuto-
mercial chamado ‘Feira Tripartita’. Nessa feira, realizada em res do mesmo grupo étnico, embora com identidades nacionais
volta do marco da tríplice fronteira definida pelas três nações diferentes, em um espaço que se apresenta apropriado para o
mencionadas, em um espaço associado à etnia localizada em evento. Conclui-se que somente um setor minoritário da popula-
pleno altiplano andino, ocorrem encontros e interações entre ção de idosos, dos três países, actualizan un espaço comunica-
aimarás de essas três nacionalidades republicanas diferentes, cional com essa lingua étnica.
610 SEPTEMBER 2018 • VOL. 43 Nº 9
También podría gustarte
- Borzi - El Espan Ol en ArgentinaDocumento14 páginasBorzi - El Espan Ol en ArgentinaFlorencia LaurenceAún no hay calificaciones
- El Habla Española en Argentina. Su Historia y Estado Actual.Documento5 páginasEl Habla Española en Argentina. Su Historia y Estado Actual.Maria Eugenia BazziAún no hay calificaciones
- Diferencias Entre El Entorno de Word y ExcelDocumento3 páginasDiferencias Entre El Entorno de Word y ExcelMaria andreaAún no hay calificaciones
- Vulgarismos y Norma Culta en AméricaDocumento49 páginasVulgarismos y Norma Culta en AméricaArthur sos12100% (1)
- Contacto lingüístico y la emergencia de variantes y variedades lingüísticasDe EverandContacto lingüístico y la emergencia de variantes y variedades lingüísticasAún no hay calificaciones
- Cuestionario Del Area ComercialDocumento12 páginasCuestionario Del Area Comercialflor chuquimiaAún no hay calificaciones
- AymaraDocumento22 páginasAymaraMariana MoralesAún no hay calificaciones
- Las Lenguas de La Amazonia Boliviana Presentacion y Antecedentes Crevels Muysken Lenguas de BoliviaDocumento12 páginasLas Lenguas de La Amazonia Boliviana Presentacion y Antecedentes Crevels Muysken Lenguas de BoliviaAhitana Cameron LexboyAún no hay calificaciones
- Diversidad Cultural en SonoraDocumento6 páginasDiversidad Cultural en SonoraLuis Alfonso OrduñoAún no hay calificaciones
- Cardenas y ALbo El AymaraDocumento16 páginasCardenas y ALbo El AymaraEvaristo MamaniAún no hay calificaciones
- Historia Del Quechua y Del Aymara y La Situación Sociolingüística ActualDocumento17 páginasHistoria Del Quechua y Del Aymara y La Situación Sociolingüística Actualextrapalapaketel100% (2)
- Pueblos Indígenas Fronteras y Estados NacionalesDocumento24 páginasPueblos Indígenas Fronteras y Estados NacionalesJOHAN ANDRES MARIN LONDOÑOAún no hay calificaciones
- Moreno Fernandez. Diversidad Lingüística en HispanoaméricaDocumento7 páginasMoreno Fernandez. Diversidad Lingüística en HispanoaméricaMartínF.Aún no hay calificaciones
- 7 - Enseñanza Del Español y Portugués Como Lengua Segunda y Extranjera - Paredes - Agustina - UNL - TCDocumento15 páginas7 - Enseñanza Del Español y Portugués Como Lengua Segunda y Extranjera - Paredes - Agustina - UNL - TCAgustina ParedesAún no hay calificaciones
- Samana Republica Dominicana Baluarte DelDocumento20 páginasSamana Republica Dominicana Baluarte DelMelvin Báez DilonéAún no hay calificaciones
- AYMARA TerminadoDocumento8 páginasAYMARA TerminadoYoao Rojas AriasAún no hay calificaciones
- La Diversidad Lingüística deDocumento8 páginasLa Diversidad Lingüística deGloria María Martínez LiceaAún no hay calificaciones
- Aymaras Entre Bolivia, Perú y ChileDocumento32 páginasAymaras Entre Bolivia, Perú y ChileJam_2013Aún no hay calificaciones
- Giammatteo M. Eugenia El Aymara y Las Regulaciones de Poder en Contexto de Desplazamiento LinguísticoDocumento11 páginasGiammatteo M. Eugenia El Aymara y Las Regulaciones de Poder en Contexto de Desplazamiento LinguísticoMaríaAún no hay calificaciones
- Folleto 4Documento5 páginasFolleto 4Francisco José Arteaga ZamoraAún no hay calificaciones
- Las Lenguas Indígenas de Colombia-Estado Del Arte PDFDocumento20 páginasLas Lenguas Indígenas de Colombia-Estado Del Arte PDFAry UrielAún no hay calificaciones
- POBLACIÓN AIMARA de Mi Aprte ExpoDocumento4 páginasPOBLACIÓN AIMARA de Mi Aprte ExpoÆónLunikAún no hay calificaciones
- Archivo4 Espaniol AmericaDocumento11 páginasArchivo4 Espaniol AmericaJavi TuñaAún no hay calificaciones
- Bolivia PlurilingueDocumento6 páginasBolivia PlurilingueIsaac Terceros0% (1)
- Memorias Del Caucho - FinalDocumento17 páginasMemorias Del Caucho - FinalIRINNIA DEL CARMEN VARGAS VELASQUEZAún no hay calificaciones
- Multilenguaje Del PeruDocumento4 páginasMultilenguaje Del PeruJunior Q. Davalos100% (1)
- Resistencia y Movimiento Indígena en El PerúDocumento16 páginasResistencia y Movimiento Indígena en El PerúClington Valencia LimaAún no hay calificaciones
- 1267 4222 1 PBDocumento15 páginas1267 4222 1 PBMaria Del Carmen Huaco EsquivelAún no hay calificaciones
- Diversidad Hispanohablante, Lenguaje Ed. MediaDocumento10 páginasDiversidad Hispanohablante, Lenguaje Ed. MediaOrmazabal Judith0% (1)
- 6006-Texto Del Artículo-15252-1-10-20170517 PDFDocumento8 páginas6006-Texto Del Artículo-15252-1-10-20170517 PDFAngie Juliana JaimesAún no hay calificaciones
- El Español Colonial de América Se Caracteriza Por Presentar Una Serie de Rasgos A Nivel FónicoDocumento20 páginasEl Español Colonial de América Se Caracteriza Por Presentar Una Serie de Rasgos A Nivel FónicoClaudia A. Morales MelladoAún no hay calificaciones
- Frontera LinguisticaDocumento22 páginasFrontera LinguisticaAntonioAún no hay calificaciones
- Los Ayllus UrbanosDocumento8 páginasLos Ayllus UrbanosJuan Carlos MPAún no hay calificaciones
- Rebuilt - SITUACIÓN DEL IDIOMA AYMARA EN EL Paisaje Lingistico Alteño MejoradoDocumento26 páginasRebuilt - SITUACIÓN DEL IDIOMA AYMARA EN EL Paisaje Lingistico Alteño MejoradoHector Machaca LaricoAún no hay calificaciones
- Las Formas de La Escritura en Chito de Mello y Fabián SeveroDocumento23 páginasLas Formas de La Escritura en Chito de Mello y Fabián SeveroAlejandra Rivero100% (1)
- Francisco LetamendiaDocumento21 páginasFrancisco LetamendiaRubén Pachari YucraAún no hay calificaciones
- Final Vipri 2010Documento442 páginasFinal Vipri 2010Siloé SiloéAún no hay calificaciones
- El Español en AméricaDocumento16 páginasEl Español en AméricaSamir HernandezAún no hay calificaciones
- Composicion Etnica Continente Americano sigloXXI PDFDocumento48 páginasComposicion Etnica Continente Americano sigloXXI PDFEl Marceloko0% (1)
- Pueblos Indígenas en Lima (Solis)Documento15 páginasPueblos Indígenas en Lima (Solis)Heivy TejadaAún no hay calificaciones
- El Español en AméricaDocumento14 páginasEl Español en AméricaMateo David Aldave YpanaqueAún no hay calificaciones
- Taller 5 Ciencias Sociales Octavo 1 y 2Documento6 páginasTaller 5 Ciencias Sociales Octavo 1 y 2Juan MesaAún no hay calificaciones
- Censabella - Revitalizacion de Lenguas y EIBDocumento11 páginasCensabella - Revitalizacion de Lenguas y EIBAgustina ParedesAún no hay calificaciones
- Jorge Gasche-IIAP-Toponimia Indigena Amazonica-ConferenciaDocumento13 páginasJorge Gasche-IIAP-Toponimia Indigena Amazonica-Conferenciapedrojuan122Aún no hay calificaciones
- Reporte de Etnias - George CuenDocumento3 páginasReporte de Etnias - George CuenGeorge Cuen MolinaAún no hay calificaciones
- Criollo PalenqueroDocumento26 páginasCriollo PalenqueroMarco MendivelsoAún no hay calificaciones
- Estudios Fonológicos Mapuche y Wichí (FG y Censabella)Documento224 páginasEstudios Fonológicos Mapuche y Wichí (FG y Censabella)Jorge A CastilloAún no hay calificaciones
- Tema9 El Español en AméricaDocumento15 páginasTema9 El Español en AméricaNerea Moreno BarrosoAún no hay calificaciones
- BelénDocumento11 páginasBelénAnaAún no hay calificaciones
- Ana Pizarro. Imaginario y Discurso. La AmazoniaDocumento16 páginasAna Pizarro. Imaginario y Discurso. La Amazoniagaladriel88100% (1)
- Hoja de Práctica Semana 11Documento8 páginasHoja de Práctica Semana 1120230225Aún no hay calificaciones
- El perfecto en el español de Lima: Variación y cambio en situación de contacto lingüísticoDe EverandEl perfecto en el español de Lima: Variación y cambio en situación de contacto lingüísticoAún no hay calificaciones
- El Español de AméricaDocumento29 páginasEl Español de Américasanquintin4Aún no hay calificaciones
- AYMARADocumento7 páginasAYMARAEliaquim PacamiaAún no hay calificaciones
- Poblacion PanamenaDocumento5 páginasPoblacion PanamenaFabio NoriegaAún no hay calificaciones
- JARAMILLO, Jaime, Algunos Aspectos - de La Personalidad - Histórica de ColombiaDocumento17 páginasJARAMILLO, Jaime, Algunos Aspectos - de La Personalidad - Histórica de ColombiaAna BenavidesAún no hay calificaciones
- Tareas 0494-7061 Centro de Estudios Latinoamericanos "Justo Arosemena" PanamáDocumento34 páginasTareas 0494-7061 Centro de Estudios Latinoamericanos "Justo Arosemena" PanamáOrlando LeblancAún no hay calificaciones
- La Vitalidad de Las Lenguas Movima y Aimara - Víctor Hugo Mamani YapuraDocumento15 páginasLa Vitalidad de Las Lenguas Movima y Aimara - Víctor Hugo Mamani Yapuraq7vtqymskzAún no hay calificaciones
- Investigación: Pagina 47 Literal 4Documento3 páginasInvestigación: Pagina 47 Literal 4josue ortizAún no hay calificaciones
- El español en América: de lengua de conquista a lengua patrimonialDe EverandEl español en América: de lengua de conquista a lengua patrimonialCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- La cátedra de Otomí en la Real Universidad de México: Permanencia de una etniaDe EverandLa cátedra de Otomí en la Real Universidad de México: Permanencia de una etniaAún no hay calificaciones
- Porque Enseñar GeografiaDocumento4 páginasPorque Enseñar GeografiaNicolasAún no hay calificaciones
- Geografia en La EncrucijadaDocumento36 páginasGeografia en La EncrucijadaNicolasAún no hay calificaciones
- FreDocumento11 páginasFreNicolasAún no hay calificaciones
- Historia TradicionalDocumento4 páginasHistoria TradicionalNicolas0% (1)
- Resumen - Trabajo de Grado: Universidad Francisco de Paula Santander OcañaDocumento179 páginasResumen - Trabajo de Grado: Universidad Francisco de Paula Santander OcañaandreaAún no hay calificaciones
- Historia de La AdministracionDocumento41 páginasHistoria de La AdministracionJuan Carlos Pacco100% (1)
- Tomo II - CentroamericaDocumento212 páginasTomo II - CentroamericasofiabloemAún no hay calificaciones
- Pc1 Piscinas Con Vasos Ensenanza y ChapoteoDocumento52 páginasPc1 Piscinas Con Vasos Ensenanza y ChapoteoPamela Isabel Yucra MamaniAún no hay calificaciones
- Melina Furman DiceDocumento23 páginasMelina Furman DiceteresaAún no hay calificaciones
- Trabajo FinalDocumento16 páginasTrabajo FinalBrenda NúñezAún no hay calificaciones
- El Espacio Público Como Elemento de Inclusión PDFDocumento11 páginasEl Espacio Público Como Elemento de Inclusión PDFJoana SánchezAún no hay calificaciones
- Deparamento de TiDocumento12 páginasDeparamento de TiKevin SanchezAún no hay calificaciones
- Glosario Terminología SATDocumento10 páginasGlosario Terminología SATM JHVAún no hay calificaciones
- Copia de Marketing UtpDocumento198 páginasCopia de Marketing UtpMiguel CastilloAún no hay calificaciones
- Cap 1 OblitasDocumento9 páginasCap 1 OblitasFebe MaleAún no hay calificaciones
- TEMA 12. El Proceso de Transición A La DemocraciaDocumento5 páginasTEMA 12. El Proceso de Transición A La DemocraciaAntonio Ángel Del CastilloAún no hay calificaciones
- Lectura - Via Gubernativa Procesal AdministrativoDocumento33 páginasLectura - Via Gubernativa Procesal AdministrativoJairo Arnulfo Forero MarinAún no hay calificaciones
- El Rol EmprendedorDocumento9 páginasEl Rol EmprendedorKleverRuizAún no hay calificaciones
- Sistema Penitenciario en VenezuelaDocumento51 páginasSistema Penitenciario en VenezuelaMariangel CornielesAún no hay calificaciones
- 313 Texto Del Artículo 978 1 10 20210817Documento28 páginas313 Texto Del Artículo 978 1 10 20210817Edson ElizaldeAún no hay calificaciones
- Revocatoria DirectaDocumento3 páginasRevocatoria DirectaJennifer Andrea Idarraga ChaparroAún no hay calificaciones
- Guía Taller 1 Dllo de Habildiades para El Trabajo PDFDocumento3 páginasGuía Taller 1 Dllo de Habildiades para El Trabajo PDFCarlos MenesesAún no hay calificaciones
- Habilidad SocialDocumento2 páginasHabilidad SocialRolando Paucar AlviarAún no hay calificaciones
- Hoy Empieza Todo - ResumenDocumento1 páginaHoy Empieza Todo - ResumenBani Gudiel Gómez de LeónAún no hay calificaciones
- Analisis Del Video TablaDocumento2 páginasAnalisis Del Video TablaDANIELA VANEGAS VALENCIAAún no hay calificaciones
- Estrategia de AutoplanificaciónDocumento13 páginasEstrategia de AutoplanificaciónERIKA PATIÑO100% (4)
- Textos PersuasivosDocumento15 páginasTextos PersuasivosDavid Cuevas100% (1)
- Primer Grado - Sesion de Aprendizaje 06Documento5 páginasPrimer Grado - Sesion de Aprendizaje 06Juan Vasquez PaisigAún no hay calificaciones
- Teoría de La Contingencia TecnologíaDocumento25 páginasTeoría de La Contingencia TecnologíaRomina Gavancho ValderramaAún no hay calificaciones
- JaiicoDocumento2 páginasJaiicoYesaminCabreraAún no hay calificaciones
- Trabajo Grupal - Fundamentos y Generalidades de Investigación. Grupo 150001 - 192Documento40 páginasTrabajo Grupal - Fundamentos y Generalidades de Investigación. Grupo 150001 - 192linda santiagoAún no hay calificaciones