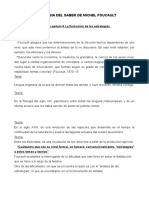Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Michel Foucault Las Formaciones Discursivas Resumen
Michel Foucault Las Formaciones Discursivas Resumen
Cargado por
Solange NatalyTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Michel Foucault Las Formaciones Discursivas Resumen
Michel Foucault Las Formaciones Discursivas Resumen
Cargado por
Solange NatalyCopyright:
Formatos disponibles
Foucault, La Arqueología del Saber.
1) Formaciones discursivas
1.1) Las unidades del discurso
Para analizar el saber, y su discurso, hace falta dejar de lado nociones preconcebidas que pertenecen o
se legitiman mediante la “tradición”; tal es el caso de términos como “mentalidad” o “espíritu” de una
época. Cuestiona también las “formas” que generalmente se usan para catalogar los discursos.
- Géneros discursivos. Estas divisiones son temporales y analizables como géneros discursivos en sí
mismas.
- Libro y obra. Libro: ¿unidad material, económica? No es unidad discursiva (puede contener 1
poema solo o una recopilación de poemas, pe) Obra individual: ¿Dónde empieza y dónde termina?
¿Es una pieza de un sistema más amplio? ¿Tiene autonomía? La “obra” de un autor. Mismo
problema de límites. ¿Qué incluye? ¿Qué pasa con lo no –publicado? ¿Cómo se relaciona el autor
de 20 años con el de 60, pe? ¿Cuál es la unidad que justifica hablar de la “obra” de un autor?
- Todo texto está dialogando, además de con otros textos, con lo no-dicho.
Se trata entonces de no partir de estas cuestiones como si fueran verdades firmes, incuestionables. Se
puede partir de ellas, pero teniendo en cuenta que no son firmes y con la idea de cuestionarlas y
reformularlas o eliminarlas. Antes de estar analizando una novela Horizonte: descripción pura de los
acontecimientos discursivos. Dado un corpus, el análisis de la lengua indaga las reglas según las cuales se
forma un discurso, el análisis del pensamiento indaga lo que subyace al discurso y el análisis del discurso
indaga el porqué se ha dado ese discurso y no otro.
1.2) Las formaciones discursivas
Análisis: ¿Con qué criterios se agrupan los discursos?
Ya sabemos que no podemos agruparlos por “saberes” a los que pertenecen, por que el concepto de los
mismos varía a lo largo del tiempo. Obviamente, tampoco por época, porque en un tiempo se producen
textos totalmente disímiles, ergo las dos perspectivas son demasiado abarcativas e imprecisas. Otros
criterios:
1- Se refieren al mismo objeto. Ej. La locura.
Obviamente, lo que subyace bajo el término “locura” no es lo mismo en distintos discursos (medicina,
ley) ni en distintos tiempos. Es decir, se puede estudiar cómo varía el concepto, pero no se puede
establecer como unidad de análisis del discurso. ¿Se podría analizar en cambio el conjunto de reglas
que permiten el surgimiento en el discurso de los distintos objetos?
2- Se tiene en cuenta su “forma” y su tipo de encadenamiento. Ej. La estructura del discurso médico.
¿Lo que cambia es la estructura del discurso o la “forma” de ver la medicina? La objetividad del
discurso, por ej., no existe dado que está fundada por un lado en los “avances” y por otro en la
subjetividad (perspectiva, recorte, finalidad, concepto de medicina, etc.) de cada época. Propone
analizar las interacciones que permiten esos cambios en el discurso mèdico o cómo este va dando
lugar a cambios que después se cristalizan en otros discursos.
3- Utilizan el mismo sistema conceptual. Ej, la gramática clásica (presaussuriana).
Aun dentro de ese corpus “cerrado” encontramos variabilidad en cuanto a los conceptos, algunos que
derivan de otros e incluso algunos que son incompatibles con los demás. Por otro lado, la uniformidad
conceptual (si existiera) no daría cuenta de una uniformidad discursiva. Sería quizás cuestión de
analizar no los conceptos (buscar generalizaciones que permitan una inclusión de discursos en
determinado corpus), sino el ritmo de sus relaciones (surgimiento, refutación, etc)?
4- Identidad y persistencia de los temas (“describir su encadenamiento y dar cuenta de las formas
unitarias bajo las que se presentan”). Ej. la evolución, la fisiocracia.
Ambas “ciencias” producen discursos permanentemente aquejados por intereses políticos y morales y
abiertos a la polémica. Si tomo el trema evolucionista en biología, veré que excede lo puramente
biológico (filosófico, antropológico, cosmológico), que no está organizado por principios empíricos
(parte más bien de supuestos), que produce un cambio en la forma de entender el mundo a partir de
una hipótesis. Lo mismo pasa con la fisiocracia en economía. Impone una hipótesis (supremacía de
bienes agrarios) y una organización de la economía a partir de esta “verdad” (con la consiguiente
estructura social y repartición del dinero, excluyendo por ejemplo la importancia de la
industrialización).
Sin embargo, el tema produce claramente distintos tipos de discurso en siglo XVIII y XIX. (La
evolución primero estudia el cambio –continuum- y luego las alteraciones –adaptación). En economía
en cambio, la teoría fisiocrática parece reposar sobre los mismos principios que el utilitarismo.
Propone estudiar en cambio cómo un mismo concepto permite desarrollar estrategias diferentes.
De vuelta al ppio. Entonces: ¿en qué radica o se justifica la “unidad” de los campos como la gramática
o la economía? Ni en el tema, ni en los conceptos, ni en la enunciación, etc., ya que va variando
permanentemente. En lugar de reconstruir cadenas de inferencias (filosofía) o tablas de diferencias
(lingüística) se debería intentar descubrir los sistemas de dispersión (regularidad, orden, correlaciones,
transformaciones a partir de temáticas, conceptos, enunciados, estrategias, etc.). De poder definirse
esta dispersión, se podrá hablar entonces de formaciones discursivas, evitando términos imprecisos y
valorativos como “ciencia”, “ideología” o “teoría”.
Las condiciones a las que están sometidos los elementos de cada formación discursiva se llamarán
reglas de formación.
También podría gustarte
- Programación para PLC Allen Bradley de La Familia Logix 5000Documento10 páginasProgramación para PLC Allen Bradley de La Familia Logix 5000ScofieldxDAún no hay calificaciones
- Nia 530Documento9 páginasNia 530MARIA CAMILA RODRIGUEZAún no hay calificaciones
- Jean-Claude Abric - Prácticas Sociales y RepresentacionesDocumento16 páginasJean-Claude Abric - Prácticas Sociales y RepresentacionesRafael RamirezAún no hay calificaciones
- Manual de Buenas Practicas de Manofactura de La PaltaDocumento45 páginasManual de Buenas Practicas de Manofactura de La PaltaPEDRO AARON REY CHAVEZ100% (1)
- Talleres de Lectura y Escritura Semiologia 2016 PDFDocumento56 páginasTalleres de Lectura y Escritura Semiologia 2016 PDFLisavna KratosAún no hay calificaciones
- S.S Pío IX - Encíclica Quanta Cura y SyllabusDocumento18 páginasS.S Pío IX - Encíclica Quanta Cura y SyllabusIng. Eliézer Martínez100% (1)
- Física 2 BGU Manantial ProlipaDocumento216 páginasFísica 2 BGU Manantial ProlipaLuis Noblecilla0% (1)
- Descripción de Mi Juguete Favorito 1° GradoDocumento5 páginasDescripción de Mi Juguete Favorito 1° GradoLeydi Manay CadenaAún no hay calificaciones
- Resumen Teoría Lingüística de ChomskyDocumento8 páginasResumen Teoría Lingüística de ChomskyJosé Luis RamosAún no hay calificaciones
- Resumen Laclau PopulismoDocumento6 páginasResumen Laclau PopulismoInes SienraAún no hay calificaciones
- SCOTT, Joan W. Deconstruir Igualdad-versus-Diferencia Usos de La Teoría Posestructuralista para El Feminismo.1994Documento9 páginasSCOTT, Joan W. Deconstruir Igualdad-versus-Diferencia Usos de La Teoría Posestructuralista para El Feminismo.1994Patricia MatosAún no hay calificaciones
- La Familia en Desorden. Elisabeth RoudinescoDocumento26 páginasLa Familia en Desorden. Elisabeth RoudinescoMaria JoseAún no hay calificaciones
- Resumen Sobre Abrams - Como Estudiar Al EstadoDocumento5 páginasResumen Sobre Abrams - Como Estudiar Al EstadoLauraPegoraroAún no hay calificaciones
- Burgois (2009) 30 Años de Retrospectiva Etnografica Sobre Violencia en Las AmericasDocumento19 páginasBurgois (2009) 30 Años de Retrospectiva Etnografica Sobre Violencia en Las Americascarlos_mera4898Aún no hay calificaciones
- Artículo Conceptos RRII LUIZ CERVODocumento19 páginasArtículo Conceptos RRII LUIZ CERVOCarolina Parra CedielAún no hay calificaciones
- FICHAS Mecanismos Psiquicos Del Poder Judith ButlerDocumento10 páginasFICHAS Mecanismos Psiquicos Del Poder Judith ButlerDavid LeonAún no hay calificaciones
- Revist DialekticaDocumento162 páginasRevist DialekticabacilorojoAún no hay calificaciones
- Escritura e Invención en La Escuela PDFDocumento22 páginasEscritura e Invención en La Escuela PDFLisavna KratosAún no hay calificaciones
- La Propuesta Sociolingüística de Pierre BourdieuDocumento30 páginasLa Propuesta Sociolingüística de Pierre BourdieulucasperassiAún no hay calificaciones
- Jorge Myers - Orden y VirtudDocumento129 páginasJorge Myers - Orden y VirtudMariela Saldivia100% (1)
- Gayle Rubin Trafico de MujeresDocumento10 páginasGayle Rubin Trafico de MujeresEmiliano VinuezaAún no hay calificaciones
- Alcira Argumedo Resumen Cap IDocumento5 páginasAlcira Argumedo Resumen Cap ICarliMartilotta67% (3)
- Foucault - La Función Política de Un IntelectualDocumento15 páginasFoucault - La Función Política de Un IntelectualPshyqueAún no hay calificaciones
- Néstor Kirchner: ¿Significante Flotante, Vacío o Mito?Documento24 páginasNéstor Kirchner: ¿Significante Flotante, Vacío o Mito?Debates Actuales de la Teoría Política Contemporánea100% (2)
- JORGE LARRAÍN, ¿América Latina Moderna - Globalización e IdentidadDocumento8 páginasJORGE LARRAÍN, ¿América Latina Moderna - Globalización e IdentidadcarolayancovicAún no hay calificaciones
- 06 - Marafioti, Roberto, "Discurso Parlamentario, Entre La Política y La Argumentación" PDFDocumento30 páginas06 - Marafioti, Roberto, "Discurso Parlamentario, Entre La Política y La Argumentación" PDFJ.L100% (1)
- Saussure Resumen Lingüística - S. MenedezDocumento7 páginasSaussure Resumen Lingüística - S. MenedezCarla Goitre100% (1)
- 20 Poemas para Ser Leídos en El TranvíaDocumento5 páginas20 Poemas para Ser Leídos en El TranvíaSol BosnicAún no hay calificaciones
- Estructura de Las Relaciones de Persona en El VerboDocumento4 páginasEstructura de Las Relaciones de Persona en El VerboDarío Del BiancoAún no hay calificaciones
- Super Resumen de Antropologia ROSATODocumento42 páginasSuper Resumen de Antropologia ROSATOMatias Asnard100% (3)
- Los Estereotipos de La Cultura PopularDocumento10 páginasLos Estereotipos de La Cultura Popularklausswein100% (1)
- Política y Sociedad en Una Época de Transición. (1965) - Gino Germani - XXXXXXXXXDocumento8 páginasPolítica y Sociedad en Una Época de Transición. (1965) - Gino Germani - XXXXXXXXXgregory marcanoAún no hay calificaciones
- Hoyos Vásquez, Guillermo Ética Comunicativa y Educación para La DemocraciaDocumento4 páginasHoyos Vásquez, Guillermo Ética Comunicativa y Educación para La DemocraciaNallely Caballero100% (1)
- Dora Barrancos. Cap IV y VDocumento6 páginasDora Barrancos. Cap IV y VMaia HieseAún no hay calificaciones
- Apuntes Vovelle-FuretDocumento4 páginasApuntes Vovelle-FuretpatriciaAún no hay calificaciones
- Diferencias de Concepto Entre Saussure y VoloshinovDocumento1 páginaDiferencias de Concepto Entre Saussure y VoloshinovPato PellegriniAún no hay calificaciones
- El Estado - Abal MedinaDocumento21 páginasEl Estado - Abal MedinaMarTín DeshumanizadoAún no hay calificaciones
- Resumen Accountability HorizontalDocumento5 páginasResumen Accountability HorizontalCiencia Politica Uahc100% (3)
- Carrasco 2003 La Sostenibilidad de La Vida HumanaDocumento31 páginasCarrasco 2003 La Sostenibilidad de La Vida HumanaLoreto MassicotAún no hay calificaciones
- Pierre Bourdieu, Sobre El Estado ReseñaDocumento5 páginasPierre Bourdieu, Sobre El Estado ReseñaAnonymous pGFfJHFcAún no hay calificaciones
- Poderes y Estrategias. Entrevista - A - FoucaultDocumento9 páginasPoderes y Estrategias. Entrevista - A - FoucaultJonathan SerracinoAún no hay calificaciones
- BenvenisteDocumento4 páginasBenvenisteDrumosaAún no hay calificaciones
- Held David - Ciudadania y AutonomiaDocumento3 páginasHeld David - Ciudadania y AutonomiaDavid Garcia Leon0% (1)
- Lectura 1 - Fundamentos de Psicolingüística - Anula Rebollo AlbertopdfDocumento13 páginasLectura 1 - Fundamentos de Psicolingüística - Anula Rebollo Albertopdfedward100% (1)
- Voloshinov SubjetividadDocumento19 páginasVoloshinov Subjetividadxx75Aún no hay calificaciones
- Disputas Hegemonia Subjetividad (Guido Galafassi y Florencia Ferrari)Documento16 páginasDisputas Hegemonia Subjetividad (Guido Galafassi y Florencia Ferrari)Guido GalafassiAún no hay calificaciones
- Levy Strauss - NAturaleza-Cultura y La Prohibicion Del IncestODocumento2 páginasLevy Strauss - NAturaleza-Cultura y La Prohibicion Del IncestOIvan RmAún no hay calificaciones
- Roman JakobsonDocumento3 páginasRoman JakobsonAriel Sabio CalvoAún no hay calificaciones
- El Declive de La Institución (Resumen)Documento4 páginasEl Declive de La Institución (Resumen)Mandy GuerraAún no hay calificaciones
- Guia TP1 - Wright MillsDocumento3 páginasGuia TP1 - Wright Millssol lorenAún no hay calificaciones
- Daniel Feierstein 2003Documento23 páginasDaniel Feierstein 2003bpizarAún no hay calificaciones
- Oscar Oszlak - Reflexiones Sobre La Formación Del Estado y La Construcción de La Sociedad ArgentinaDocumento19 páginasOscar Oszlak - Reflexiones Sobre La Formación Del Estado y La Construcción de La Sociedad ArgentinamdltigreAún no hay calificaciones
- La Ciencia de Lo Concreto - (CLS)Documento21 páginasLa Ciencia de Lo Concreto - (CLS)api-3701780100% (4)
- Belaga LA IMPULSIVIDADDocumento2 páginasBelaga LA IMPULSIVIDADMariángeles LarraguetaAún no hay calificaciones
- Apuntes Foucault 1Documento30 páginasApuntes Foucault 1Koiné Guerrero GallardoAún no hay calificaciones
- En Defensa de La IntoleranciaDocumento5 páginasEn Defensa de La IntoleranciaCarlosAQRAún no hay calificaciones
- Clase 21Documento20 páginasClase 21María Julia UrquizaAún no hay calificaciones
- Zelaznik GobiernoDocumento12 páginasZelaznik GobiernoSiil QuirogaAún no hay calificaciones
- Concepto de ComunidadDocumento7 páginasConcepto de ComunidadAlexis LucenaAún no hay calificaciones
- Conferencia Telma BarreiroDocumento15 páginasConferencia Telma BarreiroMó VargasAún no hay calificaciones
- Del Bienestar Como Bien Colectivo A Su Consideración Como Mercancía Privada. Entre El Estado de Bienestar y Estado Neoliberal ContemporáneoDocumento6 páginasDel Bienestar Como Bien Colectivo A Su Consideración Como Mercancía Privada. Entre El Estado de Bienestar y Estado Neoliberal ContemporáneoPedro MezuAún no hay calificaciones
- Antropología - Mirtha Lischetti PDFDocumento24 páginasAntropología - Mirtha Lischetti PDFPaola GuzmánAún no hay calificaciones
- Harvey SacksDocumento1 páginaHarvey SacksFernando GuillermoAún no hay calificaciones
- Cultura y Cambio Social en América LatinaDocumento3 páginasCultura y Cambio Social en América LatinaalbertoAún no hay calificaciones
- Ange NotDocumento5 páginasAnge NotKate RodriguezAún no hay calificaciones
- Semántica Cognitiva - Javier ValenzuelaDocumento27 páginasSemántica Cognitiva - Javier ValenzuelaJack Henriquez100% (2)
- 3 - Charaudeau de La Interdisciplinariedad en Las Ciencias Humanas y SocialesDocumento9 páginas3 - Charaudeau de La Interdisciplinariedad en Las Ciencias Humanas y Socialessofia amelia salvadorAún no hay calificaciones
- Oral para LinguisticaDocumento4 páginasOral para LinguisticaGabriela NúñezAún no hay calificaciones
- Cuadernillo N° 2. Inf. de lectura. Estado de la cuestiónDocumento38 páginasCuadernillo N° 2. Inf. de lectura. Estado de la cuestiónLisavna KratosAún no hay calificaciones
- Tipos textuales. Actividades de repaso.Documento1 páginaTipos textuales. Actividades de repaso.Lisavna KratosAún no hay calificaciones
- Zamboni - Lo InauditoDocumento15 páginasZamboni - Lo InauditoLisavna KratosAún no hay calificaciones
- Castro Dominguez Silvana. Cuidadas y Custodiadas. El Mandato de Encierro en Tres Escritoras ArgentinasDocumento10 páginasCastro Dominguez Silvana. Cuidadas y Custodiadas. El Mandato de Encierro en Tres Escritoras ArgentinasLisavna KratosAún no hay calificaciones
- Guía para escribir anécdotasDocumento3 páginasGuía para escribir anécdotasLisavna KratosAún no hay calificaciones
- Spivak - Subalterno - ResumenDocumento4 páginasSpivak - Subalterno - ResumenLisavna KratosAún no hay calificaciones
- Becker, H. Trucos de Oficio (Cap 1 y 2)Documento47 páginasBecker, H. Trucos de Oficio (Cap 1 y 2)Lisavna KratosAún no hay calificaciones
- Cuentos SubversivosDocumento6 páginasCuentos SubversivosLisavna KratosAún no hay calificaciones
- Castro D. S. y López C. M. La Violencia Desde La Perspectiva de Género en Cuentos Argentinos ActualesDocumento14 páginasCastro D. S. y López C. M. La Violencia Desde La Perspectiva de Género en Cuentos Argentinos ActualesLisavna KratosAún no hay calificaciones
- Reseña de Otro Logos de Elsa DrucaroffDocumento5 páginasReseña de Otro Logos de Elsa DrucaroffLisavna KratosAún no hay calificaciones
- Los Otros y Nosotros - TodorovDocumento463 páginasLos Otros y Nosotros - TodorovLisavna KratosAún no hay calificaciones
- Revista Prácticas de OficioDocumento114 páginasRevista Prácticas de OficioLisavna KratosAún no hay calificaciones
- La LogogeniaDocumento2 páginasLa LogogeniaLisavna KratosAún no hay calificaciones
- Bertrand, D - Elementos de NarratividadDocumento11 páginasBertrand, D - Elementos de NarratividadLisavna KratosAún no hay calificaciones
- En Busca de Una Gramática para ComunicarDocumento1 páginaEn Busca de Una Gramática para ComunicarLisavna KratosAún no hay calificaciones
- Autobiografía de Escritor - Silvana CastroDocumento2 páginasAutobiografía de Escritor - Silvana CastroLisavna KratosAún no hay calificaciones
- Modelo de Proyecto de Inversion en El PerúDocumento10 páginasModelo de Proyecto de Inversion en El PerúInfanteria de MarinaAún no hay calificaciones
- Guia PC Matematicas 3 2Documento60 páginasGuia PC Matematicas 3 2john henry santos ruizAún no hay calificaciones
- Meditación de Año Nuevo Inspirada Por Abraham-HicksDocumento4 páginasMeditación de Año Nuevo Inspirada Por Abraham-HicksFrancoSeekerAún no hay calificaciones
- Anexos Manual de Convivencia 2022Documento11 páginasAnexos Manual de Convivencia 2022caan121Aún no hay calificaciones
- Dimensiones Del Marketing Experiencial en Relación A La Satisfacción Del Consumidor en Los Restaurantes Temáticos de La Cultura Americana Por Consumidores de 15 ADocumento127 páginasDimensiones Del Marketing Experiencial en Relación A La Satisfacción Del Consumidor en Los Restaurantes Temáticos de La Cultura Americana Por Consumidores de 15 AMilagros DíazAún no hay calificaciones
- Politica A Seguir para El Diseño de Las Memorias Tecnicas Correspondientes A Sistemas de CableadoDocumento12 páginasPolitica A Seguir para El Diseño de Las Memorias Tecnicas Correspondientes A Sistemas de Cableadojuanito perezAún no hay calificaciones
- PDSEN Web PDFDocumento39 páginasPDSEN Web PDFMaría Del Valle MárquezAún no hay calificaciones
- Programa IPGDocumento13 páginasPrograma IPGLuis ChaAún no hay calificaciones
- 1eb 2Documento41 páginas1eb 2Carmita Jim SanAún no hay calificaciones
- Archivos en Medicina Familiar 1405-9657: IssnDocumento8 páginasArchivos en Medicina Familiar 1405-9657: IssnLuzMar ChucAún no hay calificaciones
- Semana 03 Numeros Racionales 29-08-2022Documento33 páginasSemana 03 Numeros Racionales 29-08-2022Talia Ramirez RicraAún no hay calificaciones
- Estructura Organizacional PilDocumento20 páginasEstructura Organizacional Piljesed blissfulAún no hay calificaciones
- Verbos Observables para Planeacion Tec.98Documento3 páginasVerbos Observables para Planeacion Tec.98Jazmin HerntielAún no hay calificaciones
- De SolaDocumento4 páginasDe SolaDiego Alexander Torres CandrayAún no hay calificaciones
- Caterpillar 320d Riaño Construcciones SasDocumento11 páginasCaterpillar 320d Riaño Construcciones SasRobin SanchezAún no hay calificaciones
- Limites, Conceptos y CaracteristicasDocumento11 páginasLimites, Conceptos y CaracteristicasSantiago Peñafiel25% (4)
- Informacio N Python para Todos 2021Documento5 páginasInformacio N Python para Todos 2021carlosAún no hay calificaciones
- Dfformacion Por TorsionDocumento28 páginasDfformacion Por TorsionAllison Ojitos Arredondo AntonAún no hay calificaciones
- PDF Proceso de Reclutamiento de La Coca Cola - CompressDocumento4 páginasPDF Proceso de Reclutamiento de La Coca Cola - CompressRoberto Barreras100% (3)
- Ficha Tecnica Manometro GenebreDocumento1 páginaFicha Tecnica Manometro GenebreIvanAún no hay calificaciones
- Modelo de Protocolo RAVENDocumento5 páginasModelo de Protocolo RAVENBrauliaJeanetheToruñoEAún no hay calificaciones
- Tema 3.2 Caracteristicas de La Mezcla de Comunicaciones de MarketingDocumento11 páginasTema 3.2 Caracteristicas de La Mezcla de Comunicaciones de MarketingAngieBazamAún no hay calificaciones
- Hastinapura - IntroduccionDocumento12 páginasHastinapura - Introduccionknum7100% (1)
- Taxonomia de BloomDocumento2 páginasTaxonomia de BloomVale Andrade VargasAún no hay calificaciones