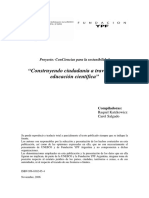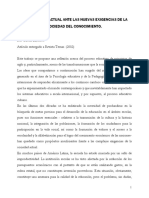Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
1964 7162 1 PB PDF
1964 7162 1 PB PDF
Cargado por
MARIA GLORIA ANGULO VIRGUEZTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
1964 7162 1 PB PDF
1964 7162 1 PB PDF
Cargado por
MARIA GLORIA ANGULO VIRGUEZCopyright:
Formatos disponibles
Santiago, Especial VLIR, 2016
Neurociencias, educación y prácticas educativas
Neurosciences, education and educative practices
MSc. Carmen Dolores Andrade-Zambrano
ab.carmenandrade@hotmail.com
Universidad Laica “Eloy Alfaro de Manabí,” Seccional Chone, Manabí, Ecuador
MSc. Bety Marisol Yánez-García
betimayagarcia@gmail.com
Universidad Laica “Eloy Alfaro de Manabí,” Seccional Manta, Manabí, Ecuador
Resumen
Educación, neurociencia y prácticas educativas son conceptos que debieran estar
indefectiblemente ligados, pues las demandas que la sociedad contemporánea hace al
ser humano implican que este debe ser educado para enfrentarlas. En este artículo se
presentan algunas consideraciones sobre el lugar de la neurociencia en el desarrollo de
la educación, y sobre la forma en que educación y neurociencia pueden complementarse
para hacer que las prácticas educativas puedan responder a las demandas de una
sociedad cambiante y compleja. Ello se realizó a partir del análisis de diferentes
materiales científicos y revistas especializadas. Se concluye que una de las áreas del
conocimiento más útiles para el desarrollo de unas prácticas educativas adecuadas a las
demandas sociales contemporáneas es indiscutiblemente la neurociencia.
Palabras clave: educación, neurociencias, neurociencias de la educación, prácticas
educativa.
Abstract
Education, neurosciences, and educative practices, are concepts whit very important
interrelations. The demands of actual society for humans, implies that people need to be
educated for affront this demands. In this review are presented some considerations
about two points. First, the place of neurosciences in the develop of education; second,
the varied forms in that education and neurosciences could be complement, for to do
that educative practices, can to responses the demands of a very complex and
fluctuating society. The review was elaborate from the analysis of different scientific
papers and books. Was obtained as conclusion, that neuroscience is one of the most
important areas for to develop educative practices with levels of adequacy for the
actuals social demands.
Keywords: education, neurosciences, educational neuroscience, educative practices.
166 e-ISSN 2227-6513, Carmen Dolores Andrade Zambrano, pp. 166-178
Neurociencias, educación y prácticas educativas, pp. 166-178
Introducción
Neurociencia, educación y prácticas educativas
La humanidad asiste hoy a lo que algunos han acuñado como el nacimiento de una
nueva era. La segunda mitad del siglo XX, y la década y media que se ha vivido del
siglo XXI, han supuesto saltos cualitativos y cuantitativos en el desarrollo social
humano sin precedentes en la historia de la especie. Ello, no solo por las dimensiones de
los cambios, sino sobre todo por el escaso margen de tiempo en que han estado
ocurriendo esos cambios, y lo rápido en que son trascendidos por nuevos cambios.
Desde la invención de los primeros sistemas computarizados, a la par de
descubrimientos científicos significativos en áreas como la medicina, la genética, la
biología, la astronomía, o la física, etc., los cambios tecnológicos y el avance científico
han sido casi irrefrenables, conduciendo a una explosión de las ciencias modernas, con
la cibernética y la informática como centros rectores, que han complejizado en extremo,
e incluso en ocasiones de forma innecesaria, la vida social y cultural del hombre
moderno. A ello se suman fenómenos como Internet, la telefonía móvil, las redes
sociales de comunicación, y por qué no, las grandes industrias de la moda y el
entretenimiento (Bernal Guerrero, 2011).
Definitivamente el ser humano se enfrenta a un periodo de cambios a nivel mundial en
el que las demandas de la sociedad y de los individuos, y a la sociedad y a los
individuos, imponen la emergencia de reglas de juego totalmente nuevas, donde
individuos, grupos, instituciones, ciencias y la sociedad en general, deben asumir roles,
que aunque no son desde el discurso totalmente nuevos, sí implican en su esencia
misma importantes modificaciones para que permitan enfrentar y afrontar las demandas
cada vez más exigentes de una nueva sociedad moderna, tecnológica y globalizada
(Bernal Guerrero, 2011).
Formar y desarrollar hombres capaces de asimilar, adaptarse y afrontar saludablemente
estas exigencias es una tarea de hecho espinosa y compleja, tanto o más que el mismo
medio al que ese hombre se enfrenta. Se impone de manera sintética formar a un
hombre nuevo, capaz de enfrentar los grandes retos que la ciencia y el desarrollo
tecnológico imponen a la humanidad.
Esta tarea de hacer un hombre moderno, sin que pierda su esencia humana, en y para
una sociedad tecnológica, es definitivamente una tarea de la humanidad en general. Sin
embargo, a nadie se le ocurriría negarle el protagonismo que en este periodo de cambios
corresponde a la escuela como institución (la cual históricamente ha cargado sobre sus
hombros la responsabilidad de la formación del hombre), al maestro, como agente
socializador fundamental (y medio a través del cual la escuela lleva su cometido), y a
e-ISSN 2227-6513, Santiago VLIR pp. 166-178, 2016 167
Carmen Dolores Andrade Zambrano
las prácticas educativas, como espacio formal en las que interactúan escuela, maestro,
estudiante, sociedad, y ciencias en general (García, 2008; Sol-Benarós, Lipina, Segretin,
Hermida y Colombo, 2010).
Sin embargo: ¿Pueden la escuela y el maestro asumir tal reto? ¿Están preparados para
ello? ¿Son las prácticas educativas contemporáneas óptimas? ¿Son los maestros de hoy
los más indicados para transformar esas prácticas educativas, insertar en ellas los más
modernos adelantos científicos y con ello, formar ese hombre que exige la sociedad?
Estas interrogantes conducen a una encrucijada seductora y compleja, porque la escuela
como institución se ha mantenido por siglos sin cambios en su esencia, incluso a pesar
de que se hayan iniciado procesos de reforma y transformaciones derivados de la
concientización del agotamiento de un modelo tradicional, que no ha conciliado el
crecimiento cuantitativo, con niveles satisfactorios de calidad y equidad, ni de
satisfacción de las siempre nuevas demandas sociales.
Cuando se habla de escuela se incluyen todos los factores que en ella influyen, siendo
lógicamente el maestro un factor determinante y el que históricamente más ha
reproducido y reproduce, en sus prácticas educativas, el modelo tradicional de
educación. En este modelo tradicional el maestro aparece como “omniposeedor” de
conocimientos, suministrador de información, y demandante de respuestas memorísticas
poco creativas que generalmente no reportan al sujeto beneficio alguno en términos de
desarrollo humano (Bernal Guerrero, 2011).
Por tanto, estos tiempos de cambio que exigen hombres creativos, capaces de adaptarse
saludablemente al convulso medio, con las disímiles habilidades que el propio
desarrollo impone, obliga al maestro a colocarse de manera acelerada a tono con la
demanda social, de la cual es parte. Tal situación exige que como figura representativa
del proceso de educación, alcance mayor relevancia que en otros momentos, y
transforme sus prácticas educativas, insertándolas en el conocimiento actual alcanzado
por las ciencias (Bernal Guerrero, 2011).
Para este enorme cometido que tienen la escuela y el maestro, de transformar sus
prácticas educativas en aras de educar al hombre contemporáneo para enfrentar y
afrontar al apabullante mundo moderno, un área de conocimientos no solo importante,
sino determinante, es la Neurociencia. Desde esta área del conocimiento y sus muchas
disciplinas se pueden enfocar las dos grandes partes del proceso docente: maestros que
enseñan y aprenden en el proceso de enseñanza, y estudiantes que aprenden y educan su
personalidad (Ansari, Coch, 2006; Battro, Fischer y Léna, 2013; Howard, 2008).
Durante décadas educadores y pedagogos, de una u otra forma han estado tratando de
sustentar sus posturas teóricas, su cosmovisión de los problemas asociados al proceso
docente-educativo o de enseñanza-aprendizaje (Meltzoff, Kuhl, Movellan y Sejnowsky,
2009). Sin embargo, muchos de los problemas encontrados no han sido resueltos, por la
carencia de fundamento científico para sus hipótesis y teorías; fundamento que desde las
168 e-ISSN 2227-6513, Santiago, VLIR pp. 166-178, 2016
Neurociencias, educación y prácticas educativas, pp. 166-178
neurociencias cognitivas y la cognición escolar se han estado ofreciendo en los últimos
años (De la Barrera y Donolo, 2009; Varma, McCandliss y Schwartz, 2008).
Es por ello que en este trabajo se hace un análisis reflexivo acerca del vínculo natural
que se establece entre la educación, las prácticas educativas y las neurociencias. Para su
realización fue implementada una revisión bibliográfica de varios materiales científicos
sobre el tema, como artículos publicados en varias revistas de esta área de
conocimiento. También fueron consultados algunos textos que permitieron una mejor
panorámica del asunto a tratar.
Revisión y situación actual del problema de la relación entre Neurociencia y
educación
¿Es posible construir vínculos que permitan estrechar las distancias epistemológicas,
conceptuales y metodológicas que existen entre educación y neurociencia? ¿Los
avances recientes en el conocimiento del cerebro y la mente humana pueden ser
traducidos en aportes fructíferos para el terreno educativo? ¿Qué variables educativas
pueden ser utilizadas para guiar y enriquecer la investigación neurocientífica?
Interrogantes de esta naturaleza se han estado debatiendo entre especialistas por más de
una década. La intención de influir sobre los procesos cognitivos y emocionales durante
el desarrollo, a través de intervenciones específicas, y su posible integración a los
fenómenos de aprendizaje y enseñanza durante las prácticas educativas habituales, ya
forma parte de un proceso que casi pudiera ser considerado como histórico (Berninger y
Abbot, 2012; Geake y Cooper, 2013).
En los últimos años, varios investigadores han considerado posibles acercamientos para
reducir la distancia entre neurociencia y educación, buscando salvar con ello obstáculos
epistemológicos. De tal forma, han estado contribuyendo al tratamiento conjunto de
problemas, con diseños e intervenciones, que facilitan la construcción integrada de
conocimientos (Casey, Galvan y Hare, 2015).
Esta construcción de conocimientos requiere considerar en primera instancia varios
aspectos centrales, tanto de la Neurociencia, como de la educación.
La Neurociencia podría definirse como una rama del conocimiento a la que contribuyen
distintas disciplinas, que desde múltiples perspectivas, o con diferentes objetivos,
estudian el sistema nervioso en sus distintas expresiones fenomenológicas. Es pues, un
área del conocimiento que involucra tanto a la biología del sistema nervioso, como a las
ciencias básicas, sociales y exactas, que en conjunto posibilitan contribuir al bienestar
humano, por medio de mejoras en la calidad de vida durante todo el ciclo vital del ser
humano (Bruer, 2013; Willingham, 2009).
e-ISSN 2227-6513, Santiago VLIR pp. 166-178, 2016 169
Carmen Dolores Andrade Zambrano
Dentro del conjunto de disciplinas de esta área del conocimiento, la neurociencia
cognitiva ha sido la que probablemente mayores contribuciones ha generado en relación
con aportaciones potenciales a la educación. Esta asume modelos conceptuales
provenientes de la psicología cognitiva, y a partir de ello, plantea el estudio integrado de
las bases neurales de las representaciones mentales involucradas en diferentes procesos
cognitivos, emocionales, y motivacionales. De esta forma contribuye a este tipo de
análisis y al estudio de la emergencia de diferentes procesos cognitivos, en asociación
con el desarrollo de distintas áreas corticales (Posner y Rothbart, 2007; Rizzolatti,
Fogassi y Gallese, 2011).
En el caso de la educación resulta difícil lograr de forma consensuada alguna definición.
Un aspecto central en los debates actuales refiere el análisis de los diferentes escenarios
para planificar y desarrollar propuestas de enseñanza. En este contexto, la complejidad
radica en que no solo está involucrada la formación de los educadores, sino también el
análisis de la cultura escolar y de las desigualdades sociales, así como las
particularidades y los estilos de las prácticas educativas (Blakemore y Frith, 2015).
Para esta integración de conocimientos entre neurociencia y educación, resulta
fundamental la consideración de categorías de análisis comunes para ser aplicadas desde
cada ámbito a los procesos de desarrollo escolar. Pues el desarrollo humano y los
procesos de aprendizaje, son plausibles de ser estudiados considerando diferentes
niveles de análisis. Sobre ello, se establecen al menos tres niveles (Sol Benarós, Lipina,
Segretin, Hermida y Colombo, 2010): un nivel biológico, que incluiría aspectos como lo
genético, lo molecular, lo celular, las conexiones entre células, y los sistemas o redes
neurales; un nivel cognitivo, que incluiría aspectos asociados a procesos mentales
individuales; un nivel comportamental, que incluiría aspectos de la conducta individual,
los comportamientos sociales en diferentes contextos de desarrollo, así como elementos
de la comunidad y la cultura.
Hasta fines del siglo XX, la neurociencia enfocó sus estudios hacia fenómenos en los
niveles, biológico y cognitivo. Por su parte, la práctica y la investigación educativas han
enfatizado sus estudios en el nivel del comportamiento. Como se puede ver, ambas
áreas han estado tratando diferentes niveles de análisis del problema, aun cuando
debieran enfocarse en los mismos. Esta disparidad da cuenta de una brecha
epistemológica importante durante la construcción del conocimiento en ambas áreas
para abordar el aprendizaje (Sol Benarós, Lipina, Segretin, Hermida y Colombo, 2010).
No obstante, durante la última década, la neurociencia ha incorporado diseños que
combinan lo biológico y lo cognitivo con lo comportamental. También desde la
investigación neurocientífica se ha comenzado a incluir el análisis de la modulación de
variables contextuales, como por ejemplo, las propuestas de juego de los adultos para
los niños, o los grados de estimulación en el hogar sobre el desarrollo cognitivo. Sin
embargo, queda pendiente el estudio en el nivel comportamental y cognitivo de aspectos
asociados a los procesos de aprendizaje escolar (Fischer, 2009).
170 e-ISSN 2227-6513, Santiago, VLIR pp. 166-178, 2016
Neurociencias, educación y prácticas educativas, pp. 166-178
Por otro lado, en las investigaciones educativas se estudia la modulación de diferentes
variables contextuales en la adquisición de aprendizajes, aunque no se incluye el nivel
de análisis biológico. Considerando que los fenómenos de enseñanza y aprendizaje
involucran a todos los niveles, el estado actual de relación entre neurociencia y
educación, supone una desarticulación epistemológica significativa (Sol Benarós,
Lipina, Segretin, Hermida y Colombo, 2010).
Frecuentemente se hace referencia a los niveles de análisis, considerándolos como
pertenecientes a una disciplina. Es decir, se presenta a la neurociencia centrada en
aspectos biológicos del sistema nervioso, a la neurociencia cognitiva orientando sus
estudios hacia las representaciones mentales en tanto actividad neural, y a la educación
en relación con los procesos de enseñanza y aprendizaje (Bruer, 2013).
Si bien no es falso que cada disciplina plantea un abordaje analítico específico, la
construcción de puentes tendría que aspirar a dejar de lado tales divisiones y generar un
marco integrador. Precisamente, los comportamientos cognitivo-afectivos pueden
conceptualizarse como un emergente de la interdependencia entre niveles de análisis
(Coltheart, 2010).
Uno de los cuestionamientos que surgen al pensar en las implicaciones neurocientíficas
para la comunidad educativa consiste en considerar que el estudio de los fenómenos
neurales es una reducción en la explicación de la complejidad humana. No obstante, la
reducción científica es un proceso por el cual las leyes y conceptos teóricos
correspondientes a un nivel de análisis son transferidos a otro más básico o fundamental
(Campos, 2011; Goswami, 2015). Un argumento que se opone al del reduccionismo
sostiene que los niveles de organización de mayor complejidad, no pueden deducirse de
los procesos de menor complejidad, ni reducirse. Sin embargo, hay propuestas que
contemplan estas dificultades y proponen que el reduccionismo puede ser apropiado, si
no es eliminativo (Dicket, 2015; Fischer, 2009; García, 2008).
En este tema, el reduccionismo eliminativo sostendría que la neurociencia, en lugar de
ampliar o enriquecer las explicaciones sobre los fenómenos de aprendizaje, las
reemplazaría de forma absoluta (Sol Benarós, Lipina, Segretin, Hermida y Colombo,
2010).
Por otra parte, las posiciones emergentistas consideran que cada nivel de análisis
introduce novedades con respecto a los niveles que se refieren a fenómenos de menor
complejidad. Es decir, un sistema emergente posee propiedades que no poseen sus
componentes. Precisamente, resultan interesantes los abordajes del desarrollo humano
en tanto sistema emergente, que involucran relaciones bidireccionales entre múltiples
niveles y subniveles de análisis. Estos abordajes dan lugar a modelos integrados de los
procesos del desarrollo. En este sentido, las producciones nucleadas bajo el nombre de
e-ISSN 2227-6513, Santiago VLIR pp. 166-178, 2016 171
Carmen Dolores Andrade Zambrano
neuroconstructivismo proponen considerar los fenómenos del desarrollo
neurocognitivo, pensándolo como un proceso emergente de la evolución de las
representaciones mentales generadas por organizaciones neurales (Sol Benarós, Lipina,
Segretin, Hermida y Colombo, 2010).
Entonces, se puede apreciar la dificultad y el desafío que imponen estas cuestiones a la
investigación y a las prácticas actuales en las disciplinas que abordan el problema del
desarrollo y el aprendizaje (Goodin, 2013; Puebla y Paz, 2011).
En la medida en que el estudio de los procesos de aprendizaje y de enseñanza no
considere las múltiples dimensiones y niveles de análisis, se estará contribuyendo a una
visión restringida de tal complejidad. Es decir, las explicaciones basadas en un solo
nivel de análisis reducirían o simplificarían en diferentes sentidos el fenómeno de
aprendizaje, tanto como lo haría una explicación de un proceso cerebral basada
únicamente en variables neurales (Stanovich, 1998; Szúcs y Goswami, 2007). Esto no
implica que los abordajes multidimensionales propongan el alcance de modelos
explicativos de tipo absoluto, sino la posibilidad de dar cuenta de fenómenos complejos
basándose en perspectivas conceptuales y metodológicas integradas. A su vez, es
necesario considerar, en el estudio de los fenómenos neurocognitivos, las implicaciones
conceptuales y metodológicas de la aplicación de las tecnologías de imágenes.
Para poder analizar las asociaciones entre procesos complejos como el aprendizaje y la
activación neural es necesario evaluar en forma crítica cómo las áreas cerebrales
expresan distintos grados de activación, así como también tener en cuenta que las
distintas técnicas deben utilizarse en forma complementaria (De la Barrera y Donolo,
2009).
La investigación en el área de los trastornos de aprendizaje plantea la necesidad de
establecer a priori la naturaleza de un fenómeno a nivel comportamental, para luego
poder estudiar los patrones de activación neural, es decir, partir de un modelo cognitivo.
En síntesis, los abordajes multidimensionales que actualmente propone la neurociencia
cognitiva podrían contribuir a la investigación educativa. Asimismo, los aportes de la
psicología cognitiva para el estudio de las prácticas de aprendizaje en el aula podrían ser
enriquecedores. Se trataría de un proceso de integración epistemológico-metodológico
en el nivel de la comprensión de los procesos de enseñanza, más que de un
posicionamiento de tipo biológico determinista (Hall, 2015).
Puentes necesarios entre neurociencia y educación. Algunas conclusiones
Varias han sido las propuestas para establecer conexiones entre neurociencia y
educación, es decir, construir puentes para reducir la brecha entre ambas disciplinas
(Bernal Guerrero, 2011; Bruer, 2013; Campos, 2011; Fischer, 2009; Puebla y Paz,
2011).
172 e-ISSN 2227-6513, Santiago, VLIR pp. 166-178, 2016
Neurociencias, educación y prácticas educativas, pp. 166-178
Una manera de considerar los puentes entre neurociencia y educación es proponiendo
una disciplina intermediaria y facilitadora de sus conexiones. Entre estas disciplinas se
encuentran la psicología educacional, la psicología cognitiva, y la neurociencia
cognitiva (Puebla y Paz, 2011). Otras maneras de considerar puentes entre neurociencia
y educación que se reviertan en las prácticas educativas es mediante la formación de los
recursos humanos. Ello permitiría avanzar en el estudio de la mente, el cerebro y la
educación (Katzir y Paré, 2006; Schunk, 1998).
Implicaría, por una parte, la formación de educadores en diferentes áreas de la
neurociencia, para contribuir con la formulación de preguntas y la generación de
asociaciones entre ambas áreas. Esta perspectiva supone que este tipo de formación
permitiría a los educadores contar con información acerca de niveles de análisis que
contribuirían a evaluar diferentes posturas conceptuales con implicaciones prácticas. Por
otra, la formación para investigadores del área de neurociencia en teorías, metodologías
y otros aspectos de la práctica educativa, considerando las divergencias críticas entre los
contextos de laboratorio y el aula (Howard, 2008; Lawson, 2013; Mason, 2009;
Meltzer, 2011).
Otra perspectiva fértil para el establecimiento de puentes es aquélla que propone
enfatizar en aspectos metodológicos, a través de la identificación de un grupo de
problemas generados en cada una de las disciplinas. Así, una tarea fundamental
consistiría en establecer comprensiones compartidas en la forma de definiciones
conceptuales y operacionales posibles de transferirse entre contextos de investigación
(López, 2006).
Varios investigadores sostienen que el futuro de la neurociencia educacional dependería
más del éxito o del fracaso de estas colaboraciones, que de los argumentos lógicos a
favor o en contra de las dos disciplinas. Es decir, que, en última instancia, el valor de la
neurociencia educacional es una cuestión de orden empírico (Meltzer, 2011; Pozo,
1996).
En este sentido, hay autores que postulan que, si bien diferentes investigadores han
abordado las relaciones entre neurociencia y educación, esto ha sucedido
fundamentalmente a nivel teórico (Bernal Guerrero, 2011; Bruer, 2013; Fischer, 2009;
Puebla y Paz, 2011). No resulta frecuente la consideración del tema en términos
prácticos. Al preguntarse cómo los educadores podrían integrar la información
proveniente de la neurociencia, señala que esta propuesta se basa en el hecho de que los
investigadores en neurociencia cognitiva utilizan los datos provenientes de sus estudios
para generar modelos del funcionamiento cognitivo, lo que ha permitido proveer de
analogías plausibles de transferencia al análisis de procesos de aprendizaje, tal como
son planteados en el ámbito de la educación (Puebla, 2011; Redolar, 2012).
e-ISSN 2227-6513, Santiago VLIR pp. 166-178, 2016 173
Carmen Dolores Andrade Zambrano
De todos modos, al margen de criterios, se proponen algunos procedimientos que
podrían contribuir a la integración entre ambas disciplinas (Sol Benarós, Lipina,
Segretin, Hermida y Colombo, 2010): la observación directa de constructos hipotéticos
en el nivel de la activación neural; la validación de constructos hipotéticos en el nivel de
análisis comportamental, a través de la aplicación de técnicas de imágenes cerebrales; el
análisis estructural y funcional de las estructuras neurales como medio para inferir
estructuras y funciones a nivel comportamental; y el uso del conocimiento sobre el
funcionamiento neural para identificar y evaluar diferentes teorías acerca del
comportamiento en el ámbito educativo.
Otra perspectiva acerca de cómo generar puentes entre neurociencia y educación es la
que considera los diferentes niveles de análisis que proponen la neurociencia cognitiva,
la psicología cognitiva y la educación, y que la neurociencia computacional integraría
(Sol Benarós, Lipina, Segretin, Hermida y Colombo, 2010).
La brecha que separaría a la neurociencia y a la educación surgiría de la desconexión
entre las múltiples descripciones de los fenómenos mentales que se generan en cada una
de estas disciplinas. Consecuentemente, la construcción de puentes requeriría la
generación de metodologías que permitan traducir conceptos provenientes de una
disciplina en términos de otra (Sol Benarós, Lipina, Segretin, Hermida y Colombo,
2010).
En este sentido, un aporte de la neurociencia computacional sería la identificación de
información de procesos cerebrales aplicables en la construcción de modelos
matemáticos y computacionales, con el fin de contribuir a la comprensión de cómo se
asocian los fenómenos comportamentales a los moleculares, celulares y sistémicos. No
obstante, la riqueza de estos conceptos y técnicas en la actualidad, la neurociencia
computacional constituye solo una alternativa promisoria de investigación, en términos
de sus potenciales implicaciones para ella y para las prácticas en educación (Stanovich,
1998; Szúcs y Goswami, 2007).
Tal como se ha expuesto, no habría una forma única de establecer puentes entre las
disciplinas nucleadas por la neurociencia y la educación. Existen múltiples diferencias
epistemológicas, conceptuales y metodológicas. Todo esfuerzo orientado a la
construcción de puentes requiere considerar en qué medida los profesionales de las
distintas disciplinas contribuyen a cristalizar las brechas a través de sus prácticas. Un
motivo para esta dificultad radicaría en la falta de integración en la investigación
educativa de variables neurocognitivas que faciliten la construcción y aplicación de
conocimiento sobre los procesos de aprendizaje y enseñanza (Sol Benarós, Lipina,
Segretin, Hermida y Colombo, 2010).
En este sentido, el estudio de diferentes formas de considerar y enriquecer los sistemas
neurocognitivos durante el desarrollo, o el abordaje de los procesos de aprendizaje en
función de su potencial influencia sobre el desarrollo neurocognitivo, no suelen ser
174 e-ISSN 2227-6513, Santiago, VLIR pp. 166-178, 2016
Neurociencias, educación y prácticas educativas, pp. 166-178
integrados en la investigación educativa, incluso cuando sí se consideran abordajes tan
diversos como el constructivismo y el conductismo (Sol Benarós, Lipina, Segretin,
Hermida y Colombo, 2010).
De forma complementaria, aspectos complejos de los procesos de enseñanza, como la
modulación del aprendizaje por factores intrínsecos a los educadores, a las instituciones
educativas e incluso a los currículos vigentes, tampoco han sido, hasta el presente, un
tema dominante de aquellas disciplinas neurocientíficas más cercanas a la posibilidad de
construcción de puentes con educación (Sol Benarós, Lipina, Segretin, Hermida y
Colombo, 2010).
Algunos de los hallazgos neurocientíficos que podrían considerarse como candidatos
para articularse con las prácticas educativas serían aquellos provenientes de los estudios
sobre lectura y cálculo (Berninger y Abbot, 2012; Cameron y Chudler, 2013; López,
2006). Pero, en general, estos no se han elaborado en forma interdisciplinaria con la
comunidad educativa y, a su vez, algunos de ellos no se han validado empíricamente en
el ámbito escolar.
Asimismo, en educación se suelen considerar los fenómenos neurocognitivos cuando se
presenta un problema que requiere un abordaje clínico. En tales casos, a su vez, se
verifica que no se contemplan nociones acerca del desarrollo en términos de integración
de diferentes niveles de análisis. Así, se plantea como necesidad evitar la concepción de
trastorno, que remite a una visión rehabilitadora que propone aportes de la neurociencia
para la educación como prolongaciones clínicas, más que ligadas al aula (Berninger y
Abbot, 2012; López, 2006).
Por otra parte, existen resistencias en el ámbito educativo para considerar la integración
de conocimientos neurocientíficos, en particular, aquellas que identifican erróneamente
a la neurociencia con el conductismo, a pesar de que toda intervención educativa tiene
impacto sobre el sistema nervioso (Sol Benarós, Lipina, Segretin, Hermida y Colombo,
2010).
El hecho de que las prácticas de enseñanza no estén diseñadas considerando al sistema
nervioso como variable interviniente no quiere decir que este esté ausente. Por el
contrario, se estaría educando a los niños parcialmente a ciegas, al no considerar las
variables neurales en el diseño de las prácticas escolares. Además, los conocimientos
neurocientíficos no necesariamente contradicen las teorías de aprendizaje actuales.
Existen propuestas que sostienen que los mecanismos neurales del aprendizaje estarían
de acuerdo con los propuestos por algunos abordajes constructivistas. A su vez, sería
importante que la comunidad educativa tomara un papel más activo en la construcción
de este tipo de puentes, dado que, inevitablemente, esta línea de investigación
e-ISSN 2227-6513, Santiago VLIR pp. 166-178, 2016 175
Carmen Dolores Andrade Zambrano
continuará desarrollándose y se hace necesario que intervenga (Sol Benarós, Lipina,
Segretin, Hermida y Colombo, 2010).
Dado el estado incipiente de los esfuerzos interdisciplinarios, sería conveniente abordar
la construcción de puentes desde diversos ángulos y actores, en lugar de establecer
puentes y disciplinas fijos. Se trataría de puentes dinámicos que intenten capturar las
relaciones complejas entre los diferentes niveles de análisis involucrados en los
procesos de enseñanza y aprendizaje. En este contexto, podrían considerarse como
elementos constitutivos básicos para tal tipo de construcción, aspectos como el trabajo
interdisciplinario genuino con debates que incluyan aspectos teóricos, epistemológicos,
ideológicos y éticos en un marco de respeto mutuo y prudencia de aplicación; la
identificación de problemas comunes en lugar de división de problemas según
disciplinas, y de constructos operativos comunes, la consideración de la integración de
los niveles de análisis en los abordajes metodológicos y analíticos, incluyendo las
variables culturales; el diseño de intervenciones que incluyan metodologías de base
empírica con combinación de lógicas cuantitativas y cualitativas, e integración
tecnológica; la formación interdisciplinaria de recursos humanos; y la divulgación de
los conocimientos neurocientíficos y de enseñanza integrados en el ámbito institucional
y comunitario.
Referencias bibliográficas
1. Ansari, D., Coch, D. (2006). Bridges over troubled waters: education and
cognitive neuroscience. Trends Cogn Sci, 4, 146-151.
2. Battro. A. M., Fischer, K.W., y Léna, P. J. (2013). The educated brain. Essays in
neuroeducation. Cambridge: University Press.
3. Bernal Guerrero, A. (2011). Neurociencia y aprendizaje para la vida en el
mundo actual. En XII Congreso Internacional de Teoría de la Educación
(pp.156-163). España: Universidad de Barcelona.
4. Berninger, V. W., y Abbot, R. D. (2012). The unit of analysis and the
constructive processes of the learner: key concepts for educational
neuropsychology. Educational Psychologist, 27, 223-242.
5. Blakemore, S. J. y Frith, U. (2015). The Learning Brain: Lessons for Education.
London: Oxford University Press.
6. Bruer, J. T. (2013). Points of view: on the implications of neuroscience research
for science teaching and learning: are there any? CBE Life Sci Educ, 5, 104-110.
7. Cameron, W. y Chudler, E. (2013). A role for neuroscientist in engaging young
minds. Nature Reviews of Neuroscience, 4, 1-6.
176 e-ISSN 2227-6513, Santiago, VLIR pp. 166-178, 2016
Neurociencias, educación y prácticas educativas, pp. 166-178
8. Campos, A. L. (2011). Neuroeducación: uniendo las neurociencias y la
educación en la búsqueda del desarrollo humano. Revista Digital La Educación,
143, 1-14.
9. Casey, B. J., Galvan, A. y Hare, T. A. (2015). Changes in cerebral functional
organization during cognitive development. Curr Opin Neurobiol, 15, 239-244.
10. Coltheart, M. (2010). Lessons From Cognitive Neuropsychology for Cognitive
Science: A Reply to Patterson and Plaut. Topics in Cognitive Science, 2(1), 3-11.
11. De la Barrera, L. y Donolo, D. (2009). Neurociencias y su importancia en
contextos de aprendizaje. Revista Digital Universitaria, 10(4), 1-17.
12. Dicket, R. (2015). Applying the Neurosciencies to educational research: can
cognitive neuroscience bridge the gap? Anual Meeting of the American
Educational Research Association. Montreal: Canada.
13. Fischer, K.W. (2009). Mind. Brain, and Education: Building a Scientific
Groundwork for Learning and Teaching. Mind, Brain and Education, 3(1), 3-17.
14. García, E. (2008). Neuropsicología y educación. De las neuronas espejo a la
teoría de la mente. Revista de psicología y educación, 13, 69-90.
15. Geake, J. y Cooper, P. (2013). Cognitive neuroscience: implications for
education? Westminster Studies in Education, 26, 7-20.
16. Goodin, A. (2013). La evolución del aprendizaje: más allá de las redes
neuronales. Revista Chilena de Neurosicología, 8(1), 134-146.
17. Goswami, U. (2015). Neuroscience and education: from research to practice?
Nature Reviews Neuroscience, 7, 2-7.
18. Hall, J. (2015). Neuroscience and education. A review of the contribution of
brain science to teaching and learning. SCRE, 121, 1-35.
19. Howard, P. (2008). Philosophical challenges for researchers at the interface
between neuroscience and education. Journal of Philosophy of Education, 42, 3-
4.
20. Katzir, T. y Paré Blagoev, J. (2006). Applying cognitive neuroscience research
to education: the case of literacy. Educational Psychologist, 41, 53-74.
21. Lawson, A. (2013). Points of view: on the implications of neuroscience research
for science teaching and learning: are there any? CBE Life Sci Educ, 5, 111-117.
22. López, C. (2006). Contribuciones de la neurociencia al diagnóstico y tratamiento
educativo de la dislexia del desarrollo. Revista de Neurología, 44, 173-180.
e-ISSN 2227-6513, Santiago VLIR pp. 166-178, 2016 177
Carmen Dolores Andrade Zambrano
23. Mason, L. (2009). Bridging neuroscience and education: a two-way mpath is
possible. Cortex, 45, 548-549.
24. Meltzer, L. (2011). Executive Function in Education. From Theory to Practice.
New York: The Guilford Press.
25. Meltzoff, A. N., Kuhl, P. K., Movellan, J. y Sejnowsky, T. J. (2009).
Foundations for a New Science of Learning. Science, 325, 284-288.
26. Posner, M. I. y Rothbart, M. K. (2007). Educating the human brain. Washington
DC: American Psychological Association.
27. Pozo, J. I. (1996). La Psicología Cognitiva y la Educación Científica.
Investigações em Ensino de Ciências, 1(2), 110-131.
28. Puebla, R. S. (2011). Las Funciones Cerebrales del Aprendiendo a Aprender.
Una aproximación al sustrato neurofuncional de la Metacognición. Revista
iberoamericana de Educación, 50(3), 1-10.
29. Puebla, R.bS. y Paz Talma, M. (2011). Educación y neurociencias. La conexión
que hace falta. Estudios Pedagógicos XXXVII, 2, 379-388.
30. Redolar, D. (2012). Neurociencia: la génesis de un concepto desde un punto de
vista multidisciplinar. Revista de Psiquiatria Facultad Médica de Barcelona, 29,
346-52.
31. Rizzolatti, G., Fogassi, L. y Gallese, V. (2011). Neurophisiological mechanisms
underlying the understanding and imitation of action. Nature Rewiews
Neuroscience, 2, 661-670.
32. Schunk, D. H. (1998). An educational psychologist’s perspective on cognitive
neuroscience. Educational Psychology Review, 10, 411-7.
33. Sol Benarós, S., Lipina, M., Segretin, S., Hermida, M. J. y Colombo, J. A.
(2010). Neurociencia y educación: hacia la construcción de puentes interactivos.
Revista de Neurología, 50(3), 179-186.
34. Stanovich, K. E. (1998). Cognitive neuroscience and educational psychology:
what season is it? Educational Psychology Review, 10, 419-26.
35. Szúcs, D. y Goswami, U. (2007). Educational neuroscience: defining a new
discipline for the study of mental representations. Mind, Brain & Education, 3,
114-27.
36. Varma, S., McCandliss, B. D., y Schwartz, D. L. (2008). Scientific and
pragmatic challenges for bridging education and neuroscience. Educational
Researcher, 3, 140-152.
37. Willingham, D. T. (2009). Three problems in the marriage of neuroscience and
education. Cortex, 45, 544-545.
178 e-ISSN 2227-6513, Santiago, VLIR pp. 166-178, 2016
Neurociencias, educación y prácticas educativas, pp. 166-178
e-ISSN 2227-6513, Santiago VLIR pp. 166-178, 2016 179
También podría gustarte
- A1 Equipo NarraciónDocumento7 páginasA1 Equipo NarraciónZaraid Jordan JordanAún no hay calificaciones
- Lect - 01 - La Evolución de La Psicología Como Ciencia y Como Profesión PDFDocumento9 páginasLect - 01 - La Evolución de La Psicología Como Ciencia y Como Profesión PDFJose Anicama CipmocAún no hay calificaciones
- Evolución de La EducaciónDocumento6 páginasEvolución de La EducaciónIván Mendoza100% (1)
- Un Nuevo Marco para Orientar Respuestas A Las Dinamicas Sociales - El Paradigma de La Complejidad - 2004Documento20 páginasUn Nuevo Marco para Orientar Respuestas A Las Dinamicas Sociales - El Paradigma de La Complejidad - 2004Anonymous dh9lQyhsAún no hay calificaciones
- El Pensamiento Cientifico en Los Niños y Las NiñasDocumento8 páginasEl Pensamiento Cientifico en Los Niños y Las NiñasLilianaMartinezAún no hay calificaciones
- Actividad 1 Pedagogia EvolutivaDocumento8 páginasActividad 1 Pedagogia EvolutivaDuvan OsorioAún no hay calificaciones
- Actividad 1 Pedagogia EvolutivaDocumento8 páginasActividad 1 Pedagogia EvolutivaDuvan OsorioAún no hay calificaciones
- Pensamiento Cientifico de Niños y NiñasDocumento8 páginasPensamiento Cientifico de Niños y NiñasrubenmpvAún no hay calificaciones
- DeGuilhem AnaMaria EnsayoDocumento6 páginasDeGuilhem AnaMaria EnsayoAnita De GuilhemAún no hay calificaciones
- 379-Texto Del Artículo-2834-1-10-20130925Documento14 páginas379-Texto Del Artículo-2834-1-10-20130925Vanesa OmnisantiagoAún no hay calificaciones
- Avendaño, W y Parada, A. (2011) - Un MP para La Reproduccion y Transformacion Cultural en La Sociedad Del Conocimiento. Investigacion y Desarrollo. 19 (2), 398-413.Documento16 páginasAvendaño, W y Parada, A. (2011) - Un MP para La Reproduccion y Transformacion Cultural en La Sociedad Del Conocimiento. Investigacion y Desarrollo. 19 (2), 398-413.Mar MolinaAún no hay calificaciones
- Dialnet LaPsicologiaEducativaEnLaFormacionDelEducadorDelNu 2324930 PDFDocumento15 páginasDialnet LaPsicologiaEducativaEnLaFormacionDelEducadorDelNu 2324930 PDFSolmar DelgadoAún no hay calificaciones
- Semana 03 GuiaDocumento7 páginasSemana 03 GuiaacernaAún no hay calificaciones
- Educación y Ciencia, Nuevos ParadigmasDocumento7 páginasEducación y Ciencia, Nuevos ParadigmasTatianaAún no hay calificaciones
- 3.4. Apuntes para La Revision Teorica de Las TIC - Neri y ZalazarDocumento10 páginas3.4. Apuntes para La Revision Teorica de Las TIC - Neri y ZalazarNicolas GarciaAún no hay calificaciones
- Un Modelo Pedagógico para La Educación Ambiental Desde La Perspectiva de La Modificabilidad Estructural CognitivaDocumento19 páginasUn Modelo Pedagógico para La Educación Ambiental Desde La Perspectiva de La Modificabilidad Estructural CognitivaRojas RafaelAún no hay calificaciones
- La Gestión Pedagógica PDFDocumento27 páginasLa Gestión Pedagógica PDFVladimir Coppo100% (1)
- Paradigmas Educativos Del Siglo XXIDocumento5 páginasParadigmas Educativos Del Siglo XXIAlexandra Sayago MartinezAún no hay calificaciones
- Ensayo Pedagogia Didactica y CurriculoDocumento12 páginasEnsayo Pedagogia Didactica y Curriculosandra chamorroAún no hay calificaciones
- Modernidad y Posmodernidad Temario 1Documento5 páginasModernidad y Posmodernidad Temario 1johnx2005Aún no hay calificaciones
- ArticuloDocumento5 páginasArticulomariaAún no hay calificaciones
- La Psicología Educativa en La Formación Del Educador Del Nuevo MilenioDocumento16 páginasLa Psicología Educativa en La Formación Del Educador Del Nuevo MilenioAlexis Ruiz RuizAún no hay calificaciones
- RARDORETAMOSO2007Documento16 páginasRARDORETAMOSO2007Yazmin Alejandra Monsalvez HerreraAún no hay calificaciones
- UNICABA. Modelo, Estructura Académica y de GobiernoDocumento21 páginasUNICABA. Modelo, Estructura Académica y de Gobiernogustavoorlando jimenezAún no hay calificaciones
- Reflexiones Sobre La Enseñanza de La FisicaDocumento4 páginasReflexiones Sobre La Enseñanza de La Fisicaadrianarodry100% (2)
- Debate Actual en La EducaciónDocumento8 páginasDebate Actual en La EducaciónNaan RSanz100% (1)
- Aciar Jorgelina. Reflexion Sobre El Acontecer Educativo 2021Documento12 páginasAciar Jorgelina. Reflexion Sobre El Acontecer Educativo 2021Marta AciarAún no hay calificaciones
- De La Estructura Del Adn Al Impacto SociDocumento88 páginasDe La Estructura Del Adn Al Impacto SociJUAN DAVID MALDONADO ROLDANAún no hay calificaciones
- Diplomado 3° 4° Rieb M-IDocumento14 páginasDiplomado 3° 4° Rieb M-IJavier Gutierrez MoralesAún no hay calificaciones
- Elementos Esenciales, Que Se Deben Considerar en La PlanificaciónDocumento16 páginasElementos Esenciales, Que Se Deben Considerar en La PlanificaciónHermes DegaizaAún no hay calificaciones
- Innovación Educativa Educational InnovationDocumento8 páginasInnovación Educativa Educational InnovationEvelyn pizarro fuenAún no hay calificaciones
- Artículo-Transcomplejidad en La Investigación EducativaDocumento10 páginasArtículo-Transcomplejidad en La Investigación Educativajennyka39Aún no hay calificaciones
- La Educacion ActualDocumento18 páginasLa Educacion ActualEquipo SuroesteAún no hay calificaciones
- Sociedad y EducacionDocumento17 páginasSociedad y EducacionR'angel Lesly'thaaAún no hay calificaciones
- Torres Carral Guillermo 2015 Pedagogía AmbientalDocumento15 páginasTorres Carral Guillermo 2015 Pedagogía AmbientalJENNAAún no hay calificaciones
- Construyendo Ciudadanía A Través de La Educación CientíficaDocumento101 páginasConstruyendo Ciudadanía A Través de La Educación CientíficaAnonymous xqUJw92lzHAún no hay calificaciones
- La Psicologia Educativa en La Formacion Del EducadorDocumento16 páginasLa Psicologia Educativa en La Formacion Del EducadorCarito Valle de GarcíaAún no hay calificaciones
- Aprender A Educar. Perez AngelDocumento25 páginasAprender A Educar. Perez AngelBernardo Salinas MatusAún no hay calificaciones
- La Educación Actual Ante Las Nuevas Exigencias de La Sociedad Del ConocimientoDocumento17 páginasLa Educación Actual Ante Las Nuevas Exigencias de La Sociedad Del ConocimientoLaura Martínez AnderoAún no hay calificaciones
- Cuando Pase El TemblorDocumento17 páginasCuando Pase El Temblordocente100% (1)
- Tendencias Pedagógicas Contemporáneas Ensayo Martin Calderón ZavalaDocumento12 páginasTendencias Pedagógicas Contemporáneas Ensayo Martin Calderón ZavalaMartín Calderón Zavala100% (1)
- Educacion y Sociedad Del ConocimientoDocumento24 páginasEducacion y Sociedad Del ConocimientoGUILLERMOAún no hay calificaciones
- La Educación y La Sociedad Del ConocimientoDocumento16 páginasLa Educación y La Sociedad Del ConocimientoJaime Viveros PanihuaraAún no hay calificaciones
- Ensayo DanielaDocumento7 páginasEnsayo DanielaJuliana Jasuth Guevara MurilloAún no hay calificaciones
- Serie Didactica n91 PDFDocumento18 páginasSerie Didactica n91 PDFIvana LapsynskiAún no hay calificaciones
- Ensayo Final - Pablo PonceDocumento4 páginasEnsayo Final - Pablo PoncePablo Ponce PonceAún no hay calificaciones
- Santacruz (2022) - Retos para La Educación Humanista Desde El Nuevo Realismo.Documento13 páginasSantacruz (2022) - Retos para La Educación Humanista Desde El Nuevo Realismo.JULIO CESAR MURCIA PADILLAAún no hay calificaciones
- El Sujeto de La EducacionDocumento28 páginasEl Sujeto de La EducacionGloria Briceño AlcarazAún no hay calificaciones
- 121 - Cuando Pase El Temblor - Clase1 CorregidaDocumento16 páginas121 - Cuando Pase El Temblor - Clase1 CorregidaAgustín Andrés IngrattaAún no hay calificaciones
- Ensayo Pegagogia y Sus Retos Actuales...Documento27 páginasEnsayo Pegagogia y Sus Retos Actuales...RosendoAún no hay calificaciones
- ¿Enseñanza Tradicional en El Siglo XXI?Documento9 páginas¿Enseñanza Tradicional en El Siglo XXI?Brayan RengifoAún no hay calificaciones
- Ensayo - Morales Oliva MilagrosDocumento4 páginasEnsayo - Morales Oliva MilagrosAlvaro Fraxedes Condor MoralesAún no hay calificaciones
- El PARADIGMA EDUCATIVO EN LA ERA POST-INDUSTRIAL, LAS TIC Y LAS TEORÍAS DEL APRENDIZAJE Y DE LA INSTRUCCIÓN. (Ensayo)Documento6 páginasEl PARADIGMA EDUCATIVO EN LA ERA POST-INDUSTRIAL, LAS TIC Y LAS TEORÍAS DEL APRENDIZAJE Y DE LA INSTRUCCIÓN. (Ensayo)Leana RamírezAún no hay calificaciones
- En Búsqueda de Una Formación Universitaria Integral, Constructivista y Humanista-Transpersonal, Ensayo - Cecilia Sierra Escobell, Marzo2016 - Universidad Antropológica de GuadalajaraDocumento13 páginasEn Búsqueda de Una Formación Universitaria Integral, Constructivista y Humanista-Transpersonal, Ensayo - Cecilia Sierra Escobell, Marzo2016 - Universidad Antropológica de GuadalajaraCeciSierraAún no hay calificaciones
- Infancias, Nuevos Repertorios Tecnológicos y FormaciónDocumento17 páginasInfancias, Nuevos Repertorios Tecnológicos y FormaciónikkizodiacAún no hay calificaciones
- Relatoria (Trabajo)Documento7 páginasRelatoria (Trabajo)̶M̶a̶x̶w̶e̶l̶l̶ ̶C̶o̶z̶Aún no hay calificaciones
- Guian2n2 EvidenciaDocumento12 páginasGuian2n2 Evidenciasofia silvaAún no hay calificaciones
- 801 PDFDocumento11 páginas801 PDFDaniel ZamoraAún no hay calificaciones
- Leo Pero No Comprendo PDFDocumento25 páginasLeo Pero No Comprendo PDFMARIA EUGENIA AltamiranoAún no hay calificaciones
- Sesión 3 Programa AnaliticoDocumento4 páginasSesión 3 Programa AnaliticoKARINA SANCHEZ BENITEZAún no hay calificaciones
- Ciclo Vital y Salud MentalDocumento3 páginasCiclo Vital y Salud MentalMauricio Araoz MendozaAún no hay calificaciones
- Trabajo Equipo TIC1 V02 - Lab3 01-2023Documento1 páginaTrabajo Equipo TIC1 V02 - Lab3 01-2023Karla RiveraAún no hay calificaciones
- Funciones Auditivas Centrales para La Percepción LingüísticaDocumento11 páginasFunciones Auditivas Centrales para La Percepción Lingüísticaely.bayasAún no hay calificaciones
- Algunas Orientaciones Sobre El Uso Del Cuaderno en Las Salas de 5 AñosDocumento2 páginasAlgunas Orientaciones Sobre El Uso Del Cuaderno en Las Salas de 5 AñosCorina PerretAún no hay calificaciones
- Producto Académico 01Documento10 páginasProducto Académico 01Brayan Ameri0% (1)
- Tejidos Animales y VegetalesDocumento44 páginasTejidos Animales y VegetalesĘsdräs HërnąndêzAún no hay calificaciones
- Trabajo Final de Expresion CorporalDocumento27 páginasTrabajo Final de Expresion CorporallewdyAún no hay calificaciones
- Darlin Araujo Formato TutoriaDocumento3 páginasDarlin Araujo Formato TutoriaDarlin Araujo RoaAún no hay calificaciones
- Reglamento InternoDocumento64 páginasReglamento InternoLuis Enrique Estrada CanteroAún no hay calificaciones
- Programación Anual 2023 4to CebaDocumento20 páginasProgramación Anual 2023 4to CebaMery Marleny Laurente ChuquiyauriAún no hay calificaciones
- Ficha-De-Actividaes 1Documento1 páginaFicha-De-Actividaes 1api-402028174Aún no hay calificaciones
- Guia Didactica 12Documento38 páginasGuia Didactica 12Jhon CastilloAún no hay calificaciones
- Plan de Estudios 2018 (F2) Por Semestres EscoDocumento6 páginasPlan de Estudios 2018 (F2) Por Semestres EscoDiana Mishelle Ortíz RiveraAún no hay calificaciones
- El Ideal Formativo de Pedagogía ConceptualDocumento7 páginasEl Ideal Formativo de Pedagogía Conceptualbustamante76Aún no hay calificaciones
- Actividad 1Documento2 páginasActividad 1Yarismer MonteroAún no hay calificaciones
- Técnicas para Generar Equipos CreativosDocumento15 páginasTécnicas para Generar Equipos CreativosGûstãvõ Gõmêz100% (1)
- Tema Vocacion DocenteDocumento4 páginasTema Vocacion DocenteAlexandra Flores50% (2)
- El Alma Está en La Red Del Cerebro (Nov 11)Documento10 páginasEl Alma Está en La Red Del Cerebro (Nov 11)limentuAún no hay calificaciones
- Actividades Eis PVDocumento5 páginasActividades Eis PVchepeAún no hay calificaciones
- Reseña Maria TovarDocumento8 páginasReseña Maria TovarNuvia GuerreroAún no hay calificaciones
- Planificaciòn. Unidad IV.Documento3 páginasPlanificaciòn. Unidad IV.Enrique RivasAún no hay calificaciones
- Fisica-3ro CDocumento6 páginasFisica-3ro CJuan RoyaleAún no hay calificaciones
- Patrones de HerenciaDocumento16 páginasPatrones de HerenciaCarlos EduardoAún no hay calificaciones
- 2do Grado Ficha de La Experiencia de Aprendizaje 02Documento2 páginas2do Grado Ficha de La Experiencia de Aprendizaje 02anaelit sarmientoAún no hay calificaciones
- Revista CablehogarDocumento2 páginasRevista CablehogarnotiexpressAún no hay calificaciones