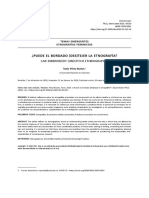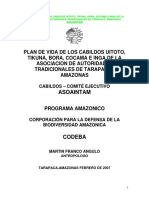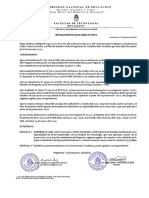Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Dialnet RichardSennettElArtesanoBarcelonaAnagrama2009 5372671 PDF
Dialnet RichardSennettElArtesanoBarcelonaAnagrama2009 5372671 PDF
Cargado por
Antonella PTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Dialnet RichardSennettElArtesanoBarcelonaAnagrama2009 5372671 PDF
Dialnet RichardSennettElArtesanoBarcelonaAnagrama2009 5372671 PDF
Cargado por
Antonella PCopyright:
Formatos disponibles
OBETS. Revista de Ciencias Sociales. Vol. 7, n.º 2, 2012; pp.
337-341
RICHARD SENNETT
EL ARTESANO
(BARCELONA: ANAGRAMA, 2009)
Oscar Escribano Carnero
Antropólogo y Maestro, Barcelona, España
oscar.escri@gmail.com
Fecha de recepción: 06/11/2012
Fecha de aceptación: 30/11/2012
El planteamiento de Sennett en esta obra, El artesano, inicio de lo que será la
trilogía que publicará en el futuro, es un recorrido por algunas de las cuestio-
nes que más le preocupan y le parecen relevantes de la realidad que vivimos y
la cultura material que nos envuelve.
Lo que muestra este autor en este primer volumen es un elogio del trabajo
manual con un status de dignidad propio, en una línea de progreso orientada
por la satisfacción del trabajo bien hecho. Nos plantea la artesanía como un tarea
que responde a un impulso ético de hacer bien las cosas que consideramos
importantes. De ahí que el artesano pueda ser desde un programador informáti-
co a una técnico de laboratorio, ejemplos que se citan en la obra. Este texto, tan
brillante y profundo, merece que nos detengamos en aquellos aspectos que nos
han llamado la atención para realizar algunos apuntes relacionados con la reali-
dad actual y hacer un ejercicio vincular sobre las cuestiones que el autor plantea,
a fin de tener una visión más global y complementaria de esta obra de Sennett.
Uno de estos aspectos que aparece en el profundo recorrido por el queha-
cer del artesano es la marca de identidad primordial que éste imprime en su
trabajo. Si bien actualmente asistimos a una exaltación de la calidad como el
sello representativo de un trabajo bien hecho, con garantías, ello no está
338 Oscar Escribano Carnero
exento de ciertas artimañas que emplea el sistema capitalista actual tales como
la apropiación y sistematización de saberes, cuestión que comenzó con la Revo-
lución industrial en donde el artesano de alguna manera pierde el control sobre
el proceso productivo. ¿Supone necesariamente esta apropiación de saberes
una bajada de calidad del producto o hablamos simplemente de un cambio
estructural? Lo cierto es que la búsqueda por parte del capitalismo de alimentar
los mercados con una mayor cantidad de productos, sacrificando los procesos
productivos y creativos de éstos, evidentemente genera cambios estructurales
en el seno del tejido social: es el momento en que los artesanos pierden el con-
trol sobre su trabajo y se les condena a la producción en masa. Es aquí en donde
el componente de rentabilidad unido al tiempo de producción entra a formar
parte de este juego. Mientras que en el artesano el tiempo de creación impli-
ca exploración, diálogo, conocimiento, frustración, trabajo de las resistencias
de los materiales, etc. En el proceso industrial estos aspectos no tienen cabida.
Hoy día, profesiones tan delicadas como la del maestro, por citar un ejemplo, se
ven imbuidas en esta dinámica de búsqueda de burocratización de su trabajo,
en donde el trabajador ve cómo el sistema pretende apropiarse de sus saberes,
de su forma de construir y entender su trabajo. Otros ejemplos que podríamos
citar en esta mima línea son la normativas de calidad ISO que guían a las empre-
sas, del tipo que sean, en la búsqueda de un producto de excelencia, que no ge-
nuino, puesto que ello genera una despersonalización del trabajo y por tanto
del producto de éste. Sistematizar una tarea, sea cual sea, requiere de establecer
protocolos de homogeneización del proceso de trabajo. Así, en este tipo de
labores el componente humano, el saber tácito y la intuición pretenden ser
sustituidos por un sistema uniforme y lineal de la tarea, poniéndose el acento
en la excelencia del producto y la sistematización de todo el proceso.
Por otro lado, uno de los aspectos que Sennett cita con frecuencia y de gran
importancia en la vida del artesano es lo que denomina ethos artesanal, hacien-
do referencia al término acuñado desde el campo de la Antropología por
Bateson1 (1991). Gran parte del conocimiento de los artesanos son tácitos, lo
que quiere decir que el mismo artífice de una obra sabe cómo hacerla pero no
puede o tiene dificultades para verbalizar lo que sabe, el procedimiento. De tal
modo que es posible que las palabras encierren cierta dificultad para englobar
algo que es más amplio. De esta manera, el campo de las destrezas trascendería
de esta manera a las capacidades verbales humanas. Alimentando esta dinámica
entra en juego el diálogo del artesano con su cuerpo, en donde el aprendizaje
de la técnica es vital, así como la práctica de ésta. Sería ilustrativo recordar en
1
Bateson, G. (1991) Pasos hacia una ecología de la mente, Buenos Aires: Planeta.
OBETS. Revista de Ciencias Sociales. Vol. 7, n.º 2, 2012; pp. 337-341
El artesano 339
esta misma línea la definición de Friedman2 (1958) sobre el trabajo en donde
argumenta que el trabajo es un conjunto de acciones que el hombre, con un fin
práctico y con ayuda de su cerebro, de sus manos, de instrumentos o de máqui-
nas, ejerce sobre la materia, siendo éstas acciones que influyen sobre el hom-
bre y lo modifican. Éste es el aspecto más interesante de la definición, en
donde se da cabida a la relación dialógica entre el hombre y el proceso de traba-
jo. Si bien el individuo practica con los materiales que tiene a su alcance, dialo-
ga con ellos, busca soluciones a las trabas que puedan presentarse; simultá-
neamente se genera un mecanismo de aprendizaje corporal en el desempeño de
la propia tarea de creación. Es a través de la mano sobre todo donde comien-
za este proceso, siendo ésta el vehículo de aprendizaje.
Jimeno Morenilla3 (2000) en sus investigaciones sobre la industria del
calzado en España comenta varios aspectos interesantes en este campo que
amplían la cuestión que abordamos. Sus investigaciones plantean la necesidad
de mecanizar el proceso de construcción del calzado desde las pequeñas empre-
sas familiares para producir más y de forma más rápida. Son empresas fami-
liares cuya cultura tecnológica es baja, además de destinar muy poca inver-
sión a ello. Sus investigaciones se centran en la problemática de automatizar
ciertos procesos que el artesano, desde su saber tácito personal domina y con-
trola. Sennett criticaría este tipo de iniciativas puesto que postula que la tec-
nología se utiliza mal cuando priva precisamente a sus usuarios del concreto y
repetitivo entrenamiento manual, necesario para el establecimiento de la habi-
lidad. En el desarrollo de esta habilidad está la comprensión de cómo utilizar
lo que se sabe a diferencia de la pura imitación del procedimiento. Así pues,
tratar de mecanizar un proceso que va ligado a una vivencia personal del tra-
bajo es una búsqueda de la división de ambos aspectos, buscando desde una
percepción de tinte liberal, la rentabilidad.
Volviendo de nuevo a la dificultad genuina del artesano para simbolizar
su saber y su manera de proceder, existe una dificultad mayor y más compleja
que consistiría en la imitación del proceso. Aquí se da la variable de la instruc-
ción, en donde el aprendiz trata de imitar directamente al maestro olvidándose
de la necesidad que anteriormente comentábamos: el diálogo con el cuerpo.
Cabría preguntarnos si la ansiedad de estos aprendices es el paso previo a la
búsqueda de sistematización de estos saberes. Por otro lado, las instrucciones,
envueltas en palabras de nuevo, nos hacen caer en los límites del lenguaje: “uno
se da cuenta de la magnitud del abismo que puede haber entre el lenguaje de
las instrucciones y del cuerpo.”
2
Friedman, G. (1958) El trabajo desmenuzado, Buenos Aires: Sudamericana.
3
Jimeno Morenilla, A. Hormas y sistemas informáticos. Tecnología del calzado núm.178
pp. 73-79. Febrero-Marzo de 2000.
OBETS. Revista de Ciencias Sociales. Vol. 7, n.º 2, 2012; pp. 337-341
340 Oscar Escribano Carnero
No hay duda de que podríamos hablar de un orden necesario para que el
trabajo del artesano tenga sus frutos: primeramente lo corporal, la experimen-
tación, y en un segundo momento la simbolización a través de la palabra, pues-
to que el movimiento corporal es el fundamento del lenguaje. Más que explicar,
mostrar vendría a ser lo que en los talleres el artesano realiza para que sus apren-
dices comiencen con esta guía. Es donde se libra la batalla entre la autonomía
y la autoridad.
En general, la visión que Sennett nos proporciona como sociólogo y hom-
bre de izquierdas, nos proporciona va unida a una visión pragmática en donde
la dialéctica del artesano con los materiales forma parte de un continuo orgá-
nico que incluso abarca las relaciones humanas. Así se nos muestra cómo el
saber artesanal muestra una continuidad entre lo orgánico y lo social.
En definitiva, el artesano posee una capacidad y dignidad arraigadas en el
cuerpo, en su cuerpo. La unidad de mente y cuerpo de éste la podemos encon-
trar en el lenguaje expresivo que orienta la acción física. Por tanto la actividad
corporal repetida, la rutina, la práctica y otros aspectos permiten al artesano
desarrollar la habilidad desde dentro y reconfigurar el mundo material. El
orgullo por el trabajo anida en el corazón de su autor como recompensa a la
habilidad y el compromiso. Desde esta visión del autor hacia el trabajo arte-
sano podríamos decir que el trabajo trasciende a quien lo ha hecho y lo hace.
En todo este proceso factores como la lentitud permiten la labor de la refle-
xión y la imaginación, lo que resulta imposible cuando se sufren presiones para
la rápida obtención de resultados como puede darse cabida en otros trabajos.
Bien cabría preguntarnos si las actuales normativas de calidad no buscan pre-
cisamente tratar de homogeneizar los tempos del trabajo, al mismo tiempo que
los resultados tal como hemos apuntado anteriormente. El aspecto más rele-
vante de todo este pensamiento artesano es quizá cómo el trabajo también nos
crea a nosotros mismos, generando un todo orgánico. Si en la actualidad asis-
timos a una sociedad material saturada de objetos banales, Sennett defiende el
trabajo artesanal, el trabajo bien hecho, el acto integrado por una serie de sabe-
res asociados no sólo a la técnica, la rutina o la repetición sino también a unas
características específicas que rodean al acto en sí. Es lo que Geertz4 (1973)
comenta en referencia a la importancia de tener en cuenta la cultura que rodea
a un acto creativo en sí mismo. Hacer un buen trabajo significa tener curiosi-
dad, investigar, aprender, practicar el reto personal y aprender de la incertidum-
bre, lo que a corto plazo acostumbra bajo nuestro paradigma actual a ser poco
rentable.
4
GEERTZ, C. (1973) La interpretación de las culturas, Barcelona: Gedisa.
OBETS. Revista de Ciencias Sociales. Vol. 7, n.º 2, 2012; pp. 337-341
El artesano 341
El trabajo bien hecho, lleva tiempo (Sennett sugiere que 10.000 horas es un
estimado razonable del tiempo necesario para volverse un carpintero o músico
habilidoso). También implica contacto con algún material, y el autor insiste en
que ésta relación física es una parte necesaria de ser humano. El trabajo artesa-
nal nos conecta con la realidad material, nos enseña que equivocarse y sortear
resistencias no sólo es la manera de mejorar sino también el modo de asegu-
rarse la satisfacción interior profunda, de ganarse respeto y autoestima. Este
autor lamenta profundamente la devaluación de ciertas aptitudes en la socie-
dad contemporánea, y repetidamente castiga a un sistema educacional que
premia a unos pocos por su habilidad para tocar las teclas correctas y deja al
resto para que se las arregle lo mejor que pueda.
Si algo podríamos recriminar a Sennett en esta obra no serían los análisis
que muestra en el libro en referencia al oficio del artesano, que son sugerentes,
brillantes e ilustradores, sino que en ocasiones se permita una positiva y cierta
dispersión por el gusto de entrar en cuestiones relacionadas a las temáticas que
trata en las que, en muchas ocasiones apenas puede entrar más en detalle.
En todo caso en esta obra se nos sugiere, dicho desde una perspectiva más
holística, que aprendamos de nuestros fallos para mejorar en lo que realmente
cuenta, que es el oficio de vivir, aceptando como Hefesto (mito que utiliza en
el libro) el trabajo bien hecho pese a sus imperfecciones, a su cojera. Sin duda,
una obra que trata de rendir tributo al oficio del artesano, tan malogrado en la
actual y dominante época neoliberal que despoja a éste de su prestigio social.
OSCAR J. ESCRIBANO CARNERO es antropólogo por la Universidad de Bar-
celona y maestro por la Universidad de Alicante. Máster Oficial de Investigación
educativa por la UAB. Y Master Oficial de Educación Intercultural por la misma
universidad. Tiene amplia formación y experiencia en el mundo de la docen-
cia y la educación y combina su faceta de educador con la de antropólogo, que
le ha llevado a trabajar en lugares como Tinduf (Argelia) o en barrios como el
Raval de Barcelona. Ha participado como ponente en varios congresos y semi-
narios sobre psicología social y educación. En cuanto a premios se refiere, ha
sido elegido finalista del Premio Patios de Recreo 2009 promulgado por ASSITEJ
y ATINA Argentina y co-autor de la publicación resultante de este proyecto.
Actualmente sus líneas de investigación versan sobre proyectos de educación
para el desarrollo dentro de las políticas de cooperación internacional.
OBETS. Revista de Ciencias Sociales. Vol. 7, n.º 2, 2012; pp. 337-341
También podría gustarte
- Proyecto Feria de Ciencias - Reciclar y ReutilizarDocumento4 páginasProyecto Feria de Ciencias - Reciclar y ReutilizarAde Fraga64% (11)
- Tecnicas ArtesanalesDocumento2 páginasTecnicas ArtesanalesEdgardo Pertuz67% (15)
- Proceso de Industrialización en El PerúDocumento5 páginasProceso de Industrialización en El PerúLoBoSpRo0% (1)
- Del Diseño y La Artesanía: Un Diálogo Sobre La Creación de ArtefactosDocumento8 páginasDel Diseño y La Artesanía: Un Diálogo Sobre La Creación de ArtefactospintaguerreroAún no hay calificaciones
- Payá. A Propósito Del Conocimiento Médico y El Lenguaje Del Cuerpo Apuntes Desde La Sociología de Richard SennettDocumento27 páginasPayá. A Propósito Del Conocimiento Médico y El Lenguaje Del Cuerpo Apuntes Desde La Sociología de Richard SennettFabiola MunAún no hay calificaciones
- ChamouxDocumento10 páginasChamouxapi-3822886100% (1)
- El Artesano ResumenDocumento4 páginasEl Artesano ResumenJoseReinaldoMuñozSilva0% (1)
- Diseño, Sustentabilidad, Subjetividad y Neurociencia Disur Mexico 2021 FinalDocumento7 páginasDiseño, Sustentabilidad, Subjetividad y Neurociencia Disur Mexico 2021 FinalcadiAún no hay calificaciones
- Reseña Sobre El Artesano ¡Buena¡Documento43 páginasReseña Sobre El Artesano ¡Buena¡Jorge Meritano100% (1)
- Ortiz, Renato - Taquigrafiando Lo SocialDocumento103 páginasOrtiz, Renato - Taquigrafiando Lo SocialÁlvaRo Bsm100% (2)
- Ars Machina - Andrea Ancira GarciaDocumento60 páginasArs Machina - Andrea Ancira GarciaJaime Rodriguez100% (1)
- El Artesano Digital PDFDocumento8 páginasEl Artesano Digital PDFAnonymous ZYsYDNjXkAún no hay calificaciones
- ArtesaníaDocumento2 páginasArtesaníaAndrea Castro SánchezAún no hay calificaciones
- LatourDocumento9 páginasLatourAndrea Rico MoralesAún no hay calificaciones
- Emocion y Creatividad en Inteligencia Artificial - ResumenDocumento5 páginasEmocion y Creatividad en Inteligencia Artificial - ResumenutnacAún no hay calificaciones
- TFM Víctor SánchezDocumento114 páginasTFM Víctor SánchezAndrea Alvarado CamachoAún no hay calificaciones
- Dialnet LaFuncionEnLosObjetos 3645126Documento4 páginasDialnet LaFuncionEnLosObjetos 3645126maritzamendozaAún no hay calificaciones
- El Arte Generativo PDFDocumento6 páginasEl Arte Generativo PDFNatanael ManriqueAún no hay calificaciones
- Sanjurjo - Conferencia Poio - 2017Documento12 páginasSanjurjo - Conferencia Poio - 2017Catalina BressanAún no hay calificaciones
- Cuestionario - HoyosDocumento3 páginasCuestionario - HoyosJuan David Silva VegaAún no hay calificaciones
- Espacios Híbridos: Arquitecturas Emergentes de La Interacción Fisico-VirtualDocumento312 páginasEspacios Híbridos: Arquitecturas Emergentes de La Interacción Fisico-VirtualLaura R. MoscatelAún no hay calificaciones
- "Intersecciones Entre El Arte, Las Ciencias Sociales y La Tecnología. Hacia La Diversidad Cultural."Documento4 páginas"Intersecciones Entre El Arte, Las Ciencias Sociales y La Tecnología. Hacia La Diversidad Cultural."Carina FerrariAún no hay calificaciones
- Declaración de Intenciones: Propuesta de Trabajo / Actividad2 " "Documento2 páginasDeclaración de Intenciones: Propuesta de Trabajo / Actividad2 " "Karina SalinasAún no hay calificaciones
- Cuadernillo de Trabajos Prácticos (Comunicación)Documento48 páginasCuadernillo de Trabajos Prácticos (Comunicación)cintiaAún no hay calificaciones
- De Cómo Influye La Técnica en La Expresión Del Lenguaje PDFDocumento6 páginasDe Cómo Influye La Técnica en La Expresión Del Lenguaje PDFAlejandro SalviniAún no hay calificaciones
- Di CarloDocumento6 páginasDi CarlomulaviejaAún no hay calificaciones
- Penny Resumen SeminarioDocumento2 páginasPenny Resumen SeminarioGuillermina GonzalezAún no hay calificaciones
- 598-Texto Del Artículo-691-1-10-20190528Documento7 páginas598-Texto Del Artículo-691-1-10-20190528Dolly AlasAún no hay calificaciones
- Cultura Del Trabajo 15906007Documento20 páginasCultura Del Trabajo 15906007pantallaAún no hay calificaciones
- Daniel Vidart La Tecno...Documento18 páginasDaniel Vidart La Tecno...Armando Esteban KitoAún no hay calificaciones
- Apuntes 1,1Documento29 páginasApuntes 1,1NICOLE GISELA MORALES ZAMBRANAAún no hay calificaciones
- Parente 2010Documento269 páginasParente 2010Jefer619Aún no hay calificaciones
- Las Acciones Técnicas y Sus Valores. Tesis Doctoral - D. Lawler-1Documento284 páginasLas Acciones Técnicas y Sus Valores. Tesis Doctoral - D. Lawler-1Julián ÁlvarezAún no hay calificaciones
- La Semiología en El Diseño IndustrialDocumento5 páginasLa Semiología en El Diseño IndustrialArnulfo Alberto Puerta VelasquezAún no hay calificaciones
- Kryppendorff - DISEÑO ES HACER SENTIDODocumento37 páginasKryppendorff - DISEÑO ES HACER SENTIDOAlux Luna OjedaAún no hay calificaciones
- LOS HOMBRES Y LAS TECNOLOGIAS - Rabardel2011Documento360 páginasLOS HOMBRES Y LAS TECNOLOGIAS - Rabardel2011AMABILE JEOVANA NEIRIS MESQUITAAún no hay calificaciones
- KISNERMAN Natalio (1998) Capítulo III Lo Social, Punto 3 y 4, Capítulo IV El Trabajador Social, Punto 1 y 2.Documento25 páginasKISNERMAN Natalio (1998) Capítulo III Lo Social, Punto 3 y 4, Capítulo IV El Trabajador Social, Punto 1 y 2.Emil BravossiAún no hay calificaciones
- El Ingeniero y La Sociedad - Raúl NúñezDocumento39 páginasEl Ingeniero y La Sociedad - Raúl NúñezJoaquín DuboisAún no hay calificaciones
- CreatividadDocumento72 páginasCreatividadMaestría en Diseño de Procesos Innovativos100% (6)
- de Cátedra Operaciones Icónicas Indiciales y Simbólicas Edición 2019Documento38 páginasde Cátedra Operaciones Icónicas Indiciales y Simbólicas Edición 2019Malena CusumanoAún no hay calificaciones
- Sánchez Riaño, Vladimir - La Construcción Del Sentido Publicitario. Modelo de Análisis y Evaluación Desde La Perspectiva Semeiótica de Charles Sanders PeirceDocumento137 páginasSánchez Riaño, Vladimir - La Construcción Del Sentido Publicitario. Modelo de Análisis y Evaluación Desde La Perspectiva Semeiótica de Charles Sanders PeirceClaudia APAún no hay calificaciones
- Textos TP 2 2018 CHDocumento27 páginasTextos TP 2 2018 CHSantiago MandileAún no hay calificaciones
- La Docencia para La Creacion Artistic A. Una Vision A Traves Del GrabaDocumento101 páginasLa Docencia para La Creacion Artistic A. Una Vision A Traves Del GrabaCarlos Cordero MontielAún no hay calificaciones
- El Artesano Sennet (Fiama C)Documento9 páginasEl Artesano Sennet (Fiama C)Fiama CañizaresAún no hay calificaciones
- Sept 12 Resumen 2 Capítulos - Ing y Torres de MarfilDocumento3 páginasSept 12 Resumen 2 Capítulos - Ing y Torres de MarfilBryan RodriguezAún no hay calificaciones
- 8 - GATICA - Habilidades, Técnica y Creatividad en ArquitecturaDocumento5 páginas8 - GATICA - Habilidades, Técnica y Creatividad en ArquitecturaThiago Germán CastroAún no hay calificaciones
- IntroducciónDocumento10 páginasIntroducciónjijeAún no hay calificaciones
- Proceso Creativo Marco Teorico 12Documento5 páginasProceso Creativo Marco Teorico 12Johanna Lizbeth MartinezAún no hay calificaciones
- YoliDocumento22 páginasYoliMuzak Para RanasAún no hay calificaciones
- Actas de Diseño - 5718-Texto Del Artículo-18749Documento4 páginasActas de Diseño - 5718-Texto Del Artículo-18749Magui G.PeñalozaAún no hay calificaciones
- Profesion y Oficio PDFDocumento9 páginasProfesion y Oficio PDFJose DarioAún no hay calificaciones
- Cap 3 - Libro Diseñando Con Las ManosDocumento14 páginasCap 3 - Libro Diseñando Con Las ManosnheovAún no hay calificaciones
- Proceso ArtesanalDocumento10 páginasProceso ArtesanalMar De Ros Feliciano100% (1)
- Taller de FilosofiaDocumento7 páginasTaller de FilosofiaAdriana Milena Perez55% (11)
- Encuadre Epistemologico Tecnología y EducaciónDocumento4 páginasEncuadre Epistemologico Tecnología y EducaciónMarcela TaguaAún no hay calificaciones
- El error de Le Corbusier. Estudio reconsiderado de los métodos de proporciónDe EverandEl error de Le Corbusier. Estudio reconsiderado de los métodos de proporciónCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (2)
- Mirta KracoffDocumento4 páginasMirta KracoffImago Dei RGAún no hay calificaciones
- Arte Tecnologico y Cuerpo Humano - Daniela Savalli 2014Documento13 páginasArte Tecnologico y Cuerpo Humano - Daniela Savalli 2014Dani SavalliAún no hay calificaciones
- La Deconstrucción de Una Pre ResoluciónDocumento6 páginasLa Deconstrucción de Una Pre ResoluciónAP. VIANNEY BUSTINDUI MARTOSAún no hay calificaciones
- Margel Geiser - para Que El Sujeto Tenga La PalabraDocumento29 páginasMargel Geiser - para Que El Sujeto Tenga La PalabraMarco Alvarado Torres50% (2)
- Teoría general de sistemas y persona: Paradigma, ideología, convivenciaDe EverandTeoría general de sistemas y persona: Paradigma, ideología, convivenciaAún no hay calificaciones
- Historia de La Traducción AudiovisualDocumento17 páginasHistoria de La Traducción AudiovisualJessica Rico100% (1)
- PublicidadDocumento28 páginasPublicidadJessica RicoAún no hay calificaciones
- Panorama de La Educación en MéxicoDocumento10 páginasPanorama de La Educación en MéxicoJessica RicoAún no hay calificaciones
- Artesanía y Globalización-Juan Pablo SerranoDocumento10 páginasArtesanía y Globalización-Juan Pablo SerranoJessica RicoAún no hay calificaciones
- La Migración Genesis de La Sociedad MulticulturalDocumento10 páginasLa Migración Genesis de La Sociedad MulticulturalJessica RicoAún no hay calificaciones
- Haidar Julieta El Estructuralismo o Levi Strauss PDFDocumento99 páginasHaidar Julieta El Estructuralismo o Levi Strauss PDFJessica RicoAún no hay calificaciones
- Cartilla de Ingreso Diseño 2020 - FinalDocumento99 páginasCartilla de Ingreso Diseño 2020 - FinalVero Montaño100% (1)
- NEOARTESANIA QUITEÑA FerroDocumento90 páginasNEOARTESANIA QUITEÑA FerroDoménica MuñozAún no hay calificaciones
- Artesanía de UcayaliDocumento2 páginasArtesanía de UcayaliEdward Jorge Matias Atencia75% (4)
- Marco Logico Del Proyecto Zapatos IncaicosDocumento6 páginasMarco Logico Del Proyecto Zapatos Incaicosamiga locaAún no hay calificaciones
- PDC Ventanilla 2021 ResumenDocumento40 páginasPDC Ventanilla 2021 ResumenCarolina GutierrezAún no hay calificaciones
- Uitoto, Tikuna, Bora, Cocama e Inga - Plan de Vida - ASOAINTAMDocumento160 páginasUitoto, Tikuna, Bora, Cocama e Inga - Plan de Vida - ASOAINTAMGoguiiisAún no hay calificaciones
- Cocción en Medio AcuosoDocumento3 páginasCocción en Medio AcuosoAlfa y Omega VargasAún no hay calificaciones
- Caso - Pajaritos PDFDocumento33 páginasCaso - Pajaritos PDFAndy PérezAún no hay calificaciones
- Evaluac Exp Tec Artesanias CanchisDocumento103 páginasEvaluac Exp Tec Artesanias Canchisaugustoqy3103Aún no hay calificaciones
- Manualidades - ACTIVIDADES EXTRAESCOLARESDocumento5 páginasManualidades - ACTIVIDADES EXTRAESCOLARESadrims80Aún no hay calificaciones
- Diversificacion CurricularDocumento53 páginasDiversificacion CurricularJulio Carlos Ochoa Mitacc100% (2)
- Semana 33 - Ciencias SocialesDocumento4 páginasSemana 33 - Ciencias SocialesJuana Rosa Acosta ChapoñanAún no hay calificaciones
- El Trabajo en El Campo de La Salud - ¿Modelos Artesanales o IndustrialesDocumento19 páginasEl Trabajo en El Campo de La Salud - ¿Modelos Artesanales o IndustrialesEmiliano matias RomeroAún no hay calificaciones
- Alba GoldenDocumento12 páginasAlba GoldenFabian PortellaAún no hay calificaciones
- Contenidos Manualidades Creativas BisuteriaDocumento5 páginasContenidos Manualidades Creativas BisuterialunesmalditoAún no hay calificaciones
- 1er Info TLX 17Documento321 páginas1er Info TLX 17quetransaAún no hay calificaciones
- Produccion ArtesanalDocumento3 páginasProduccion ArtesanalDann De JesusAún no hay calificaciones
- Clases de ArtesaníaDocumento3 páginasClases de ArtesaníaJose Miguel DelgadoAún no hay calificaciones
- Justificacion Artes PopualresDocumento5 páginasJustificacion Artes PopualresTlamatini CuetzpalcalliAún no hay calificaciones
- Primera Guia 2do. 2021Documento2 páginasPrimera Guia 2do. 2021Victoria CarreraAún no hay calificaciones
- 5° Sesion ArteDocumento6 páginas5° Sesion ArteHéctorSalomónQuirozOrtizAún no hay calificaciones
- NTC 5637 Etiquetas AmbientalesDocumento33 páginasNTC 5637 Etiquetas AmbientalesparracanAún no hay calificaciones
- Cultura Social Del ProductoDocumento245 páginasCultura Social Del ProductoSandra Hipatia Nuñez TorresAún no hay calificaciones
- 5.palp Trabajo y Tecnología - Quinto Grado 2018 - Febrero A AbrilDocumento10 páginas5.palp Trabajo y Tecnología - Quinto Grado 2018 - Febrero A AbrilAlicia MartínezAún no hay calificaciones
- Clasificacion de Las Artes VisualesDocumento4 páginasClasificacion de Las Artes VisualesAbdiel PopAún no hay calificaciones
- Pagina de La Federación Nacional de Productores de QuesoDocumento5 páginasPagina de La Federación Nacional de Productores de QuesoLuisriosoyolaAún no hay calificaciones
- Artes - Industriales Plan de Estudios y Malla CurricularDocumento34 páginasArtes - Industriales Plan de Estudios y Malla CurricularJean SalazarAún no hay calificaciones