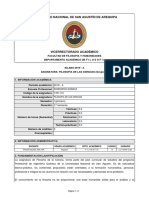Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Apéndice A Fenomenología y Teología
Apéndice A Fenomenología y Teología
Cargado por
jposieteTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Apéndice A Fenomenología y Teología
Apéndice A Fenomenología y Teología
Cargado por
jposieteCopyright:
Formatos disponibles
Apéndice a “Fenomenología y
Teología” *
Martin Heidegger
Traducción de Helena Cortés y Arturo Leyte, en HEIDEGGER, M. Hitos,
Alianza, Madrid, 2000, pp. 66-73.
Algunas indicaciones sobre aspectos importantes para
el debate teológico sobre «El problema de un pensar y
un hablar no objetivadores en la teología actual»
Friburgo de Brisgovia, 11 de marzo de 1964
Qué es lo que se pone en cuestión en este problema?
Hasta donde yo veo, son tres temas los que hay que pensar a fondo.
1. Lo primero que hay que hacer es determinar qué tiene que discutir la
teología en cuanto modo de pensar y hablar. Pues bien, se trata de la fe cristiana y
de lo creído por ella. Sólo cuando ya tenemos esto bien claro podemos preguntar
cómo tienen que ser el pensar y hablar para adecuarse al sentido y la exigencia de
la fe, evitando que se introduzcan representaciones ajenas a la fe.
2. Antes de entrar en un debate sobre el pensar y el
hablar no objetivadores, es imprescindible aclarar a qué se alude con eso de
pensar y hablar objetivadores. Y entonces surge la pregunta de si todo pensar, en
cuanto pensar, y todo hablar, en cuanto hablar, ya son objetivadores o no.
Si se llegase a mostrar que pensar y hablar no son para nada objetivadores
en sí mismos, esto nos conduciría a un tercer tema.
3. Hay que decidir en qué medida el problema de un pensar y un hablar no
objetivadores es en general un problema auténtico o si no estará preguntando por
algo marginal alejándose del tema de la teología provocando de un modo
innecesario mayor confusión. En este caso, el debate teológico que se ha
organizado tendría la misión de aclararse a sí mismo y asurnir que con semejante
problema se ha metido por un camino que se pierde en el bosque [i]. Pero esto
parecería un resultado negativo del debate. Sin embargo sólo es un parecer,
porque, en realidad, tendría la consecuencia inevitable de que la teología tendría
por fin clara y de modo invitable la necesidad de su misión principal, que no
consiste en apoyarse en la filosofía y las ciencias para extraer de ellas las
categorías de su pensar y la naturaleza de su lenguaje, sino en un hablar y pensar
de modo conforme al asunto a partir de la fe y para ella misma. Si esta fe parte de
la propia convicción interna de que alcanza al hombre en cuanto hombre en su
esencia, entonces el auténtico pensar y hablar teológicos no necesitan armarse
con ningún recurso especial para tocar al hombre y encontrar en él un oído
atento.
Llegados aquí habría que analizar por lo menudo los tres temas citados.
Por mi parte, y partiendo de la filosofía, sólo puedo aportar algunas indicaciones
respecto al segundo tema. Efectivamente, la discusión del primer tema, que
debería estar en la base de todo este debate si no se quiere que se quede en el aire,
es tarea de la teología.
El tercer tema comprende la consecuencia teológica de lo tratado ya en el
primer y segundo temas.
Ahora voy a tratar de aportar algunas indicaciones útiles para el
tratamiento del segundo tema y voy a hacerlo en la forma de algunas pocas
preguntas. Intentaré evitar la impresión de que se trata de una presentación de
tesis dogmáticas extraídas de esa filosofía de Heidegger que no hay.
Algunas cuestiones en torno al segundo tema
Antes de iniciar cualquier discusión sobre la cuestión de un pensar y
hablar no objetivadores en la teología, sigue siendo necesario reflexionar qué es
lo que se entiende por pensar y hablar objetivadores cuando se plantea este
debate teológico. Esta reflexión obliga a preguntar lo siguiente:
¿Son el pensar y hablar objetivadores un tipo especial de pensar y hablar o
todo pensar, en cuanto pensar, y todo hablar, en cuanto hablar, tienen que ser
necesariamente objetivadores?
Esta pregunta sólo se puede responder si previamente se aclaran y
contestan las siguientes preguntas:
a) ¿Qué significa objetivar?
b) ¿Qué significa pensar?
c) ¿Qué significa hablar?
d) ¿Es todo pensar en sí mismo un hablar y todo hablar en sí mismo un
pensar?
e) ¿En qué sentido son objetivadores el pensar y hablar y en qué sentido
no lo son?
Es natural que al discutir estas preguntas se entremezclen y crucen entre
sí. Todo el peso de dichas preguntas está en la base del problema del debate
teológico que usted mantiene. Al mismo tiempo, las citadas preguntas
constituyen -de modo más o menos claro y suficientemente desarrolladas- el
centro aún escondido de los esfuerzos que realiza la «filosofía» actual desde sus
posiciones más opuestas (Carnap -> Heidegger). Dichas posiciones reciben hoy
el nombre de concepción técnico-científica del lenguaje y experiencia
hermenéutico-especulativa del lenguaje. Ambas posiciones se determinan a partir
de tareas abismalmente diferentes. La primera posición citada pretende someter a
todo pensar y hablar, incluido el de la filosofía, bajo el dominio de un sistema de
signos construible de manera técnico-lógica, esto es, quiere fijarlo como
instrumento de la ciencia. La otra posición nace de la pregunta que pregunta qué
es lo que hay que experimentar como cosa misma del pensar filosófico y cómo
dicha cosa (el ser en cuanto ser) deba ser dicha. Como se puede ver, en ninguna
de las dos posiciones se trata del ámbito especializado de una filosofía del
lenguaje (equivalente a una filosofía de la naturaleza o del arte) sino que el
lenguaje es reconocido como ese ámbito dentro del que se demoran y se mueven
el pensar de la filosofía y todo tipo de pensar y decir. En la medida en que, de
acuerdo con la tradición occidental, la esencia del hombre se determina por el
hecho de que el hombre es un ser vivo que «tiene el lenguaje»
(ῷ ό ἔχ) -también el hombre, en cuanto ser que actúa, sólo es tal en
la medida en que «tiene el lenguaje»-, en el debate entre las posiciones citadas
entra en juego nada menos que la cuestión de la existencia del hombre y su
definición.
De qué manera y hasta qué límites deba y tenga que introducirse la
teología en este debate es un asunto que ella misma tiene que decidir.
Haremos que preceda a las siguientes breves explicaciones a las preguntas
de a) hasta e) una observación que presumiblemente es la que ha dado pie al
problema de «un pensar y hablar no objetivadores en la teología actual». Se trata
de la opinión muy difundida, pero no comprobada, de que todo pensar, en cuanto
representar, y todo hablar, en cuanto expresión en voz alta, son ya de suyo
«objetivadores». Aquí no nos resulta posible investigar en detalle el origen de
dicha opinión. En cualquier caso, lo que resulta determinante para ella es esa
distinción antigua pero nunca explicada entre lo racional y lo irracional,
distinción que, a su vez, se sugiere desde la instancia de un pensar racional a su
vez inexplicado. Con todo, en los últimos tiempos han sido determinantes para la
afirmación del carácter objetivador de todo pensar y hablar las teorías de
Nietzsche, Bergson y la filosofía de la vida. Desde el momento en que cuando
hablamos [ii] -ya sea e modo expreso o no- siempre decimos «es» y puesto que ser
significa presencia y ésta ha sido interpretada en la época moderna como
objetualidad [iii] y objetividad, el pensar en cuanto re-presentar, y el hablar en cuanto
expresión de viva voz, suponen inevitablemente una consolidación y fijación de esa
«corriente de la vida» que fluye en sí y por lo tanto comportan su propia falsificación. Por
otro lado, aunque esté falsificada, una fijación semejante de lo que permanece es
indispensable para la conservación y la estabilidad de la vida humana. Como testimonio de
esta opinión, expuesta bajo diversas variantes, nos conformaremos con el siguiente texto de
Nietzsche, La voluntad de poder, n.° 75 (1887/88): «Los medios de expresión del lenguaje
son inútiles para expresar el “devenir”: forma parte intrínseca de nuestrainextinguible
necesidad de conservación el poner permanentemente un mundo mucho más tosco de
elementos permanentes, de cosas, etc. [es decir, de objetos]».
Las siguientes indicaciones [iv] relativas a las preguntas desde la a) a la e)
deben ser entendidas y pensadas a su vez como preguntas. En efecto, el secreto
del lenguaje, en el que se tiene que concentrar toda la reflexión, sigue siendo el
fenómeno más cuestionable y más digno de ser pensado, sobre todo cuando se
alcanza a comprender que el lenguaje no es una obra del hombre: el habla habla.
El hombre sólo habla en la medida en que corresponde al lenguaje. Estas frases
no han sido alumbradas por una «mística» fantástica. El lenguaje es un fenómeno
originario cuya singularidad no se puede demostrar mediante hechos, sino que
sólo se puede llegar a ver mediante una experiencia no preconcebida del
lenguaje. El hombre puede inventar artificialmente sonidos y signos, pero sólo lo
puede hacer desde la perspectiva de un lenguaje ya hablado y a partir de él. El
pensar sigue permaneciendo crítico incluso ante los fenómenos originarios. En
efecto, pensar críticamente significa distinguir () permanentemente
entre aquello que exige una prueba para su justificación y aquello que sólo exige
para su acreditación un simple ver y asumir. Siempre es más fácil en el primer
caso aportar una prueba que, en el otro caso, abandonarse a la mirada que asume.
Respecto a la pregunta a) ¿Qué significa objetivar? Hacer de algo un
objeto, ponerlo como objeto y representarlo sólo así. ¿Y qué significa objeto? En
la Edad Media, obiectum significaba aquello que se proyecta y se mantiene frente
a la percepción, la imaginación, el juicio, el deseo y la intuición. Por contra,
subiectum significaba el lo que, de suyo (y sin haber sido puesto
enfrente mediante una representación), está ahí delante, lo que está presente, por
ejemplo, las cosas. El significado de las palabras subiectum y obiectum es
justamente el contrario del actual: subiectum es lo que existe para sí (objetivo),
obiectum, lo que sólo es representado (subjetivo).
Como consecuencia de la transformación del concepto de subiectum por
Descartes (vid. Caminos de bosque, pp. 98 ss.), el concepto de objeto también
adopta un nuevo significado. Para Kant, objeto significa lo que está enfrente [v] y
existe en la experiencia de las ciencias de la naturaleza. Todo objeto es algo que
está enfrente, pero no todo lo que tenemos enfrente (por ejemplo, la cosa en sí) es
un posible objeto. El imperativo categórico, el deber moral, la obligación, no son
objetos de la experiencia de las ciencias naturales. Cuando reflexionamos sobre
ellos, cuando aludimos a ellos en el actuar, no por eso los objetivamos.
La experiencia cotidiana de las cosas en sentido amplio no es ni
objetivadora ni un modo de poner enfrente. Si, por ejemplo, estamos sentados en
un jardín y gozamos de las rosas en flor, no convertimos a la rosa en un objeto, ni
siquiera en algo que está enfrente, es decir, no la convertimos en algo
temáticamente representado. Incluso si en un decir callado yo estuviera absorto
contemplando el rojo reluciente de la rosa y reflexionara sobre el ser rojo de la
rosa, dicho ser rojo no sería ni un objeto, ni una cosa, ni algo que está enfrente
como la rosa en flor. La rosa está en un jardín, tal vez la mece el viento hacia los
lados. Por contra, el ser rojo de la rosa no está en el jardín ni lo puede mecer el
viento hacia ningún lado. Pero eso no impide que yo lo piense y hable de él,
desde el momento en que lo nombro. Por lo tanto hay un pensar y un decir que
nunca son objetivadores ni ponen enfrente.
Ciertamente, nada impide que yo contemple la estatua de Apolo del museo
de Olimpia como un objeto del modo de representación científico-natural; puedo
calcular el peso del mármol situándome desde el punto de vista físico; puedo
investigar su composición química. Pero este pensar y hablar objetivadores no
llegan a ver a Apolo en la belleza en que se nos muestra y se nos aparece en ella
como imagen del dios.
Acerca de la pregunta b) Qué significa pensar? Si tomamos en
consideración lo ya dicho es claro que el pensar y el hablar no se agotan en un
representar y enunciar de tipo teórico y científico-natural. Pensar es más bien el
comportamiento que deja que aquello que se muestra en cada caso y el cómo se
muestra le proporcionen lo que tiene que decir de lo que aparece. El pensar no es
necesariamente representar algo como objeto. Sólo es objetivador el pensar y
hablar científico-natural. Si todo pensar fuera ya objetivador en cuanto tal, las
formas de las obras de arte no tendrían sentido, pues no podrían mostarse nunca a
ningún hombre, ya que éste convertiría de inmediato en un objeto a eso que
aparece y de este modo impediría que apareciese la obra de arte.
La afirmación de que todo pensar es objetivador en cuanto tal pensar no
tiene fundamento. Reposa sobre una falta de atención a los fenómenos y delata
una falta de actitud crítica.
Acerca de la pregunta c) ¿Qué significa hablar? ¿Consiste el lenguaje
únicamente en transformar el pensamiento en sonidos a los que sólo percibimos
como tonos y ruidos objetivamente constatables? ¿O ya el hecho de la expresión
sonora es un hablar (en el diálogo), algo completamente distinto de una mera
sucesión de tonos acústicamente objetivables dotados de un significado y
mediante los cuales se habla de los objetos? ¿Acaso el hablar no es en su
peculiaridad un decir, un múltiple mostrar lo que el escuchar se deja decir o,
mejor dicho, lo que se deja decir la solícita atención a lo que se aparece? Si
consideramos atentamente aunque sólo sea esto, ¿podemos seguir afirmando
acríticamente que el hablar ya es siempre objetivador en cuanto tal hablar? Acaso
cuando consolamos a un hombre enfermo y tratamos de llegarle a lo más íntimo
con nuestras palabras estamos convirtiéndolo en un objeto? ¿Es que el lenguaje
es sólo un instrumento que usamos para la elaboración de objetos? ¿Acaso el
lenguaje está en general en poder del hombre y a su disposición? ¿Acaso el
lenguaje sólo es una obra del hombre? ¿Es el hombre aquel ser que posee el
lenguaje? ¿O es el lenguaje el que «tiene» al hombre, en la medida en que el
hombre pertenece al lenguaje y el lenguaje es el primero que le abre el mundo y
con ello su morar en el mundo?
Acerca de la pregunta d) ¿Es todo pensar un hablar y todo hablar un
pensar?
Con ayuda de las preguntas debatidas hasta ahora ya hemos llegado a la
suposición de que dicha mutua pertenencia (identidad) de pensar y hablar existe.
Esa identidad ya está atestiguada desde hace mucho tiempo, en la medida en que
el y el significan a un tiempo: hablar y pensar. Pero esta identidad
todavía no ha sido discutida suficientemente ni tampoco adecuadamente
experimentada. Un obstáculo importante se esconde en el hecho de que la
interpretación griega del lenguaje, es decir, la gramatical, se ha orientado de
acuerdo con las aserciones sobre las cosas. Más tarde la metafísica moderna
reinterpretó las cosas como objetos. Y así se asentó la opinión errónea de que
pensar y hablar se refieren a los objetos y sólo a ellos.
Sin embargo, si por otro lado tenemos en cuenta el hecho determinante de
que el pensar es siempre un dejarse decir por parte de lo que se muestra y por lo
tanto un corresponder (decir) frente a lo que se muestra, entonces tiene que
resultar manifiesto en qué medida también el poetizar es un decir pensante, lo
cual es algo que, desde luego, no se deja determinar en su esencia particular por
la lógica tradicional del enunciado sobre objetos.
Precisamente, lo que nos permite reconocer lo insostenible y arbitrario de
la tesis que dice que pensar y hablar son como tales necesariamente objetivadores
es el hecho de considerar la mutua pertenencia de pensar y decir.
Acerca de la pregunta e) ¿En qué sentido pensar y hablar son
objetivadores y en qué sentido no lo son? Pensar y hablar son objetivadores, es
decir, ponen lo dado como objeto, en el campo del representar técnico científico-
natural. Aquí lo son necesariamente, porque este tipo de conocimiento tiene que
plantear de antemano su tema al modo de un objeto calculable y explicable
causalmente, es decir, como un objeto en el sentido definido por Kant.
Fuera de este ámbito, pensar y hablar no son en absoluto objetivadores.
Pero actualmente existe y aumenta el peligro de que el modo de pensar
técnico-científico se extienda a todos los ámbitos de la vida. Con ello, se refuerza
la falsa impresión de que todo pensar y hablar son objetivadores. La tesis que
afirma tal cosa de modo dogmático y sin fundamento también estimula y protege
por su parte la tendencia fatal a representar ya todo únicamente de modo técnico-
científico tratándolo como un objeto de posible manipulación y control. De esta
manera, el propio lenguaje y su determinación se ven alcanzados por este proceso
de objetivación técnica ilimitada. El lenguaje es falsificado y convertido en un
instrumento de comunicación y de información calculable. Se trata al lenguaje
como un objeto manipulable al que tiene que adaptarse la manera del pensar.
Pero el decir del lenguaje no consiste necesariamente en expresar
proposiciones sobre objetos. En su especificidad propia, el lenguaje es un
decir de aquello que se le revela y se le asigna al hombre de múltiples maneras
siempre que él no se cierra a aquello que se muestra limitándose, por culpa del
dominio del pensar objetivador, a este último.
Que el pensar y hablar sólo son objetivadores en un sentido derivado y
limitado no se puede deducir nunca de modo científico mediante demostraciones.
La esencia propia del pensar y el decir sólo se entiende cuando se contemplan los
fenómenos sin prejuicios.
Por lo tanto debería ser un error seguir opinando que sólo le corresponde
el ser a aquello que se puede calcular y demostrar de modo técnico-científico
como un objeto.
Esta opinión errónea olvida una antigua sentencia, dicha hace ya mucho
tiempo y recogida por Aristóteles (Metafísica,IV 4, 1006a 6
ss.):
«Es carencia de formación no querer admitir de qué cosas es
preciso buscar una demostración y de qué cosas no.»
Con ayuda de las indicaciones aportadas se puede decir lo siguiente a
propósito del tercer tema (decidir si el tema de debate es o no un problema
auténtico):
Basándonos en las reflexiones sobre el segundo tema debemos tratar de
enunciar de modo más claro el problema que plantea el debate. En una versión
expresamente exagerada debería rezar así: «El problema de un pensar y un hablar
que no sean técnicos ni científico-naturales en la teología actual».
De esta variante, que se adecua tan bien al asunto, se puede deducir
fácilmente que el problema planteado no es auténtico, desde el momento en que
el planteamiento del problema se orienta de acuerdo con un presupuesto cuya
contradicción salta a la vista de cualquiera. La teología no es una ciencia natural.
Pero tras dicho problema se esconde la tarea positiva de la teología, que
consiste en tratar de discutir en el propio ámbito de la fe cristiana y a partir de su
propia esencia qué tiene que pensar y cómo tiene que hablar dicha fe. En esta
tarea también está ya implícita la cuestión de si la teología puede aspirar todavía
a ser una ciencia, ya que, lo más presumible, es que no pueda en absoluto ser tal
ciencia.
Apéndice a las indicaciones
Como ejemplo de un pensar y decir que se distingue por no ser objetivador
puede servirnos la poesía.
En el Soneto a Orfeo I, 3, Rilke dice de manera poética qué es lo que
determina el pensar y decir poéticos. «Canto es existencia [vi]» (vid. Caminos de
bosque, pp. 292 ss.). El canto, el decir que canta del poeta, no es ni «deseo» ni
«demanda» de lo que finalmente el esfuerzo humano alcanza como efecto.
El decir poético es «existencia», «Dasein». Esta palabra «Dasein» se usa
aquí en el sentido tradicional de la metafísica. Significa: presencia.
El decir poético es estar presente junto a... y para dios. Presencia quiere
decir un simple estar dispuesto que nada quiere y que no cuenta con ningún éxito.
Estar presente junto a...: un puro dejarse decir la presencia del dios.
En semejante decir no se pone ni se representa algo como algo que está
enfrente o como objeto. Aquí no se encuentra nada a lo que se pueda contraponer
un representar que aferra y abarca todo.
«Un soplo por nada.» [vii] El «soplo» vale para aspirar y expirar, para el
dejarse decir que responde a lo dicho. No precisa de ninguna explicación
suplementaria para hacer ver que a la pregunta por el decir y pensar adecuados le
subyace la pregunta por el ser de ese ente que se muestra en cada ocasión.
Como presencia, el ser puede mostrarse en distintos modos de la
presencia. Lo que está presente no necesita convertirse en eso que está enfrente.
Lo que está enfrente no necesita ser percibido empíricamente como objeto (vid.
Heidegger, Nietzsehe,vol. II, secciones VIII y IX).
Martin Heidegger
*
Para situar esta texto reproducimos esta aclaración del mismo Heidegger:
“Este pequeño escrito comprende una conferencia y una carta.
La conferencia “Fenomenología y teología” fue pronunciada el 9 de marzo de
1927 en Tubinga y repetida en Marburgo el 14 de febrero de 1928. [...]
La carta del 11 de marzo de 1964 aporta algunas indicaciones acerca de
importantes puntos de vista para un debate teológico sobre: “El problema de un
pensar y hablar no objetivador en la teologia actual”. Este debate tuvo lugar en la
Drew-University, Madison, Estados Unidos, en los días 9 al 11 de abril de 1964.
Los dos textos aquí publicados se imprimieron por vez primera en la
revista Archives de Philosophie, vol. XXXII (1969), pp. 356 ss., junto con su
traducción al francés.” Martin Heidegger “Fenomenología y Teologia, Prólogo,
Friburgo de Brisgovia, 27 de agosto de 1970.
Lo que se publica aquí es, entonces, la carta de 1964. Horacio Potel.
[i]
N. de los T.: literalmente, «es sich... auf einem Holzweg befindet».
[ii]
l.ª ed. (1970): insuficiente, o, mejor, como los que moran (es decir, los que interpretan el
demorarse del mundo).
[iii]
N. de los T.: Gegenständlichkeit.
[iv]
1.ª ed. (1970): las indicaciones pasan por alto a propósito la diferencia
ontológica.
[v]
N. de los T: traducción literal del término «Gegenstand», que precisamente significa
‘objeto’.
[vi]
N. de los T.: Dasein.
[vii]
N. de los T.: vid. Caminos de bosque, p. 287.
También podría gustarte
- Davini (Coord) de Aprendices A MaestrosDocumento35 páginasDavini (Coord) de Aprendices A Maestrosjposiete100% (2)
- Teoria General Del Entrenamiento Deportivo L. P. Matveev 2001Documento272 páginasTeoria General Del Entrenamiento Deportivo L. P. Matveev 2001Yosoyelunico1100% (1)
- Pensamiento Pedagógico Positivista y Socialista-SintesisDocumento4 páginasPensamiento Pedagógico Positivista y Socialista-SintesisMaria Camila Fontalvo100% (1)
- Ensayo Sobre El Libro Educación 3.0Documento13 páginasEnsayo Sobre El Libro Educación 3.0María de Lourdes Peregrina FloresAún no hay calificaciones
- La Nueva Escuela MexicanaDocumento4 páginasLa Nueva Escuela MexicanaslnneAún no hay calificaciones
- Apéndice A "Fenomenología y Teología"Documento10 páginasApéndice A "Fenomenología y Teología"Daniela Elena100% (1)
- 1964 - Apéndice A Fenomenologia y TeologiaDocumento8 páginas1964 - Apéndice A Fenomenologia y TeologiaArturo Leonardo Antonio AliagaAún no hay calificaciones
- ApofiuDocumento5 páginasApofiuiartimacAún no hay calificaciones
- Diversos Tipos de PensamientosDocumento5 páginasDiversos Tipos de PensamientosNicole De VauxAún no hay calificaciones
- Cuestionario 2Documento6 páginasCuestionario 2Min JoonAún no hay calificaciones
- Monografia - Desustancializar Al SujetoDocumento9 páginasMonografia - Desustancializar Al SujetoJulio CesarAún no hay calificaciones
- Hermenéutica de La FacticidadDocumento58 páginasHermenéutica de La FacticidadMoisés Rojas100% (1)
- ApuntsDocumento237 páginasApuntsDani Ferrer100% (1)
- Dios Siglo XxiDocumento8 páginasDios Siglo XxiJuan Manuel Otero BarrigónAún no hay calificaciones
- 2 Gadamer - La Historia Del Concepto Como FilosofíaDocumento7 páginas2 Gadamer - La Historia Del Concepto Como FilosofíaSebastianPorrasPerezAún no hay calificaciones
- Textos FilosóficosDocumento9 páginasTextos FilosóficosCamilo Alejandro Rodriguez SacristánAún no hay calificaciones
- Trabajo Academico de FILOSOFIA Universid (DESCARGA)Documento18 páginasTrabajo Academico de FILOSOFIA Universid (DESCARGA)kattyAún no hay calificaciones
- Gadamer, Georg - La Historia Del Concepto Como Filosofía (1970)Documento7 páginasGadamer, Georg - La Historia Del Concepto Como Filosofía (1970)Carolus RincónAún no hay calificaciones
- EnseñarlesDocumento8 páginasEnseñarlesLAURA ORDONEZAún no hay calificaciones
- TEMA 1. El Saber FilosóficoDocumento12 páginasTEMA 1. El Saber FilosóficoMeliza Sal MirAún no hay calificaciones
- HEGEL Introducción A La Historia de La FilosofíaDocumento3 páginasHEGEL Introducción A La Historia de La FilosofíashursameajAún no hay calificaciones
- FUNDAMENTOSDocumento14 páginasFUNDAMENTOSfrancisco cornejoAún no hay calificaciones
- Ramas FilosoficasDocumento2 páginasRamas FilosoficasLourdes Noelia MonzonAún no hay calificaciones
- Filosofia 1Documento34 páginasFilosofia 1Diego Villa JofréAún no hay calificaciones
- Act 3 LogicaDocumento5 páginasAct 3 LogicaLizbeth Mendez guzmanAún no hay calificaciones
- El Ocultamiento Del Ser en HeideggerDocumento5 páginasEl Ocultamiento Del Ser en HeideggerAnonymous BK9b6YxkAún no hay calificaciones
- Logica Apunte Filosofia-1Documento5 páginasLogica Apunte Filosofia-1kaithyx.0Aún no hay calificaciones
- La Filos A Partir de Sus Problemas TRADUCCIÓN CAP 1-2Documento10 páginasLa Filos A Partir de Sus Problemas TRADUCCIÓN CAP 1-2matco gibaraAún no hay calificaciones
- Maingueneau - Problemas Del EthosDocumento7 páginasMaingueneau - Problemas Del EthosMarina BarcelóAún no hay calificaciones
- Texto 1Documento90 páginasTexto 1Julieta VillanuevaAún no hay calificaciones
- Filosofía UNIDAD 1 - Pags 1-22Documento22 páginasFilosofía UNIDAD 1 - Pags 1-22Raul NuniaAún no hay calificaciones
- Quiz Escenario 2 EpistemologiaDocumento11 páginasQuiz Escenario 2 EpistemologiaDiego MazueraAún no hay calificaciones
- Quiz Escenario 2 EpistemologiaDocumento11 páginasQuiz Escenario 2 EpistemologiaDiego Mazuera100% (1)
- Cuadernillo - Filosofia - Plan EgresarDocumento10 páginasCuadernillo - Filosofia - Plan EgresarPablo Tomas PelocheAún no hay calificaciones
- Capitulo 9 LA IlustracionDocumento4 páginasCapitulo 9 LA Ilustracionculpable0% (1)
- Filosofía. Introducción A La Problemátca FilosóficaDocumento55 páginasFilosofía. Introducción A La Problemátca FilosóficaClaudioAún no hay calificaciones
- Filosofia Cristiana PDFDocumento168 páginasFilosofia Cristiana PDFcristianj777Aún no hay calificaciones
- Guia Cuarto Medio Lenguaje y FilosofiaDocumento6 páginasGuia Cuarto Medio Lenguaje y Filosofiajenifer gonzalezAún no hay calificaciones
- Guía de Estudio Filosofía Adultos Abril - 2017Documento90 páginasGuía de Estudio Filosofía Adultos Abril - 2017José Bentancourt100% (1)
- Gonzalez Zeferino - Historia de La Filosofía - Vol 3Documento58 páginasGonzalez Zeferino - Historia de La Filosofía - Vol 3S RAún no hay calificaciones
- Parcial de FilosofiaDocumento7 páginasParcial de FilosofiaCeci SolanesAún no hay calificaciones
- En Torno Al Texto Dilthey y Sus Temas FundamentalesDocumento4 páginasEn Torno Al Texto Dilthey y Sus Temas FundamentalesRamon Re MarAún no hay calificaciones
- Cuestinario Lourdes EpistemologiaDocumento5 páginasCuestinario Lourdes EpistemologiaLulú HernandezAún no hay calificaciones
- CRISTIANISMO Y FILOSOFÍA, Sobre Las Posturas de Rechazo y Aceptación de La Filosofía en La Doctrina CristianaDocumento13 páginasCRISTIANISMO Y FILOSOFÍA, Sobre Las Posturas de Rechazo y Aceptación de La Filosofía en La Doctrina CristianaJörle RoblesAún no hay calificaciones
- Quiz - Escenario 3 - Segundo Bloque-Teorico - Introduccion A La Epistemologia de Las Ciencias Sociales - (Grupo3)Documento14 páginasQuiz - Escenario 3 - Segundo Bloque-Teorico - Introduccion A La Epistemologia de Las Ciencias Sociales - (Grupo3)karen RiañoAún no hay calificaciones
- Teórico Metafísica 18 (Cragnolini)Documento23 páginasTeórico Metafísica 18 (Cragnolini)Lucas Lavitola100% (1)
- Importancia de La Filosofía en La Vida CotidianaDocumento3 páginasImportancia de La Filosofía en La Vida CotidianaCésar Contreras100% (2)
- De AMORE. Conceptos y Objetos MatematicosDocumento26 páginasDe AMORE. Conceptos y Objetos MatematicosErika BarqueraAún no hay calificaciones
- Dialogo FilosoficoDocumento2 páginasDialogo FilosoficoDairon Leonardo LOPEZ FANDINOAún no hay calificaciones
- Introducción A La CONFERENCIA SOBRE ÉTICA de WittgensteinDocumento4 páginasIntroducción A La CONFERENCIA SOBRE ÉTICA de WittgensteinManuel MancillasAún no hay calificaciones
- Ernst Tugendhat - Problemas de La Ética-Editorial Crítica, S. A. (1988) PDFDocumento199 páginasErnst Tugendhat - Problemas de La Ética-Editorial Crítica, S. A. (1988) PDFJuan Antonio Duque-TardifAún no hay calificaciones
- Metodos de FilosofarDocumento7 páginasMetodos de FilosofarEsmeralda ZorrillaAún no hay calificaciones
- Ernst Tugendhat - Problemas de La Ética-Editorial Crítica, S. A. (1988)Documento199 páginasErnst Tugendhat - Problemas de La Ética-Editorial Crítica, S. A. (1988)luan inglesAún no hay calificaciones
- Carta-Prólogo A Heidegger. Through Phenomenology To Thought, de William RichardsonDocumento9 páginasCarta-Prólogo A Heidegger. Through Phenomenology To Thought, de William RichardsonjposieteAún no hay calificaciones
- Cerletti Cap 4 Titulo PDFDocumento28 páginasCerletti Cap 4 Titulo PDFAnonymous oIrMZXbVsAún no hay calificaciones
- Heidegger, Martin Et Al. - Coloquio Sobre La Dialectica y Ultima Leccion, No Impartida Del Semestre de Verano de 1952 PDFDocumento26 páginasHeidegger, Martin Et Al. - Coloquio Sobre La Dialectica y Ultima Leccion, No Impartida Del Semestre de Verano de 1952 PDFAndersonSmithAún no hay calificaciones
- 01.+Gesche+Adolphe +Dios+para+Pensar+I+El+Mal+-+El+Hombre +Ed+Sigueme +1995 PDFDocumento24 páginas01.+Gesche+Adolphe +Dios+para+Pensar+I+El+Mal+-+El+Hombre +Ed+Sigueme +1995 PDFGerardo AguilarAún no hay calificaciones
- La DialécticaDocumento36 páginasLa DialécticafranciscoAún no hay calificaciones
- Guía Filosofía Integrada - Última PDFDocumento95 páginasGuía Filosofía Integrada - Última PDFFafo HC BollaAún no hay calificaciones
- Para Una Filosofía de La Memoria. Entrevista A Reyes MateDocumento20 páginasPara Una Filosofía de La Memoria. Entrevista A Reyes MateKatrine ArrosagarayAún no hay calificaciones
- 2010 - Filosofía - 01 - La Experiencia Filosófica y Sus Formas-Las Concepciones de La FilosofíaDocumento24 páginas2010 - Filosofía - 01 - La Experiencia Filosófica y Sus Formas-Las Concepciones de La FilosofíaNocurielAún no hay calificaciones
- Beck y Giddens. Modernización Reflexiva.Documento135 páginasBeck y Giddens. Modernización Reflexiva.jposieteAún no hay calificaciones
- Diógenes de SinopeDocumento6 páginasDiógenes de SinopejposieteAún no hay calificaciones
- Que Es Eso de Filosofía PDFDocumento13 páginasQue Es Eso de Filosofía PDFjposieteAún no hay calificaciones
- El Final de La Filosofía y La Tarea Del PensarDocumento13 páginasEl Final de La Filosofía y La Tarea Del PensarjposieteAún no hay calificaciones
- Manual para El Ejercicio Profesional Colmed 2018 BajaResDocumento310 páginasManual para El Ejercicio Profesional Colmed 2018 BajaResAndrea DelsoAún no hay calificaciones
- Manual Convivencia Centro Piloto Simón BolívarDocumento50 páginasManual Convivencia Centro Piloto Simón Bolívarmarus327Aún no hay calificaciones
- Mapa Mental de Las Dimensiones de La Gestión EducativaDocumento8 páginasMapa Mental de Las Dimensiones de La Gestión Educativajohnp0% (1)
- El Estigma Del Tatuaje Como Factor de Exclusión en La Búsqueda de Empleo Entre Los Jóvenes de La Ciudad de Guadalajara Jalisco MéxicoDocumento12 páginasEl Estigma Del Tatuaje Como Factor de Exclusión en La Búsqueda de Empleo Entre Los Jóvenes de La Ciudad de Guadalajara Jalisco MéxicoGabriela DíazAún no hay calificaciones
- Escuela Republica Arabe SiriaDocumento4 páginasEscuela Republica Arabe SiriaPazMoraAún no hay calificaciones
- 2 Unidad 1 Segundo Grado FinalDocumento8 páginas2 Unidad 1 Segundo Grado FinalvidalAún no hay calificaciones
- Autoria y Participación CDDocumento8 páginasAutoria y Participación CDPablo Ángel Palma CarrascozaAún no hay calificaciones
- Trabajo Grupal para Control N2Documento3 páginasTrabajo Grupal para Control N2Carolina Soto PerlwitzAún no hay calificaciones
- Metafora ComputacionalDocumento1 páginaMetafora ComputacionalLu RamirezAún no hay calificaciones
- Por Qué Rechazan La Lectura Los Niños Con HiperactividadDocumento4 páginasPor Qué Rechazan La Lectura Los Niños Con HiperactividadnuriamatmatAún no hay calificaciones
- 5 Sílabo Filosofia de La Ciencia (Grupo - A - 2019-A Ing - Química)Documento6 páginas5 Sílabo Filosofia de La Ciencia (Grupo - A - 2019-A Ing - Química)LUCY ROSALIA CACERES QUISPEAún no hay calificaciones
- 2 Método Expositivo y Lección MagistralDocumento2 páginas2 Método Expositivo y Lección MagistralAdrian MorejónAún no hay calificaciones
- Jean-Pierre Deslauriers Libro de Enfoque y Modelos EducativosDocumento13 páginasJean-Pierre Deslauriers Libro de Enfoque y Modelos EducativosStiven Eduardo Bermudez MoreanoAún no hay calificaciones
- Libro Inclusión 2019Documento284 páginasLibro Inclusión 2019Jhon Silva Ale0% (1)
- Proyecto de Aprendizaje Oyolo SetiembreDocumento5 páginasProyecto de Aprendizaje Oyolo SetiembreLiz Elena Huaripoma AyvarAún no hay calificaciones
- Com IenceDocumento22 páginasCom IenceAl121264Aún no hay calificaciones
- PoliticaDocumento11 páginasPoliticaErick Lazarte VeraAún no hay calificaciones
- Guía de Observación para Profesores en Formación CompletoDocumento14 páginasGuía de Observación para Profesores en Formación CompletoILTSE AMAIRENAún no hay calificaciones
- Formato 1. Entrevista VocacionalDocumento7 páginasFormato 1. Entrevista VocacionalAlmendra Xiomara GARCIA CAHUACHIAAún no hay calificaciones
- Carpeta Pedagógica 2018 MBPDocumento87 páginasCarpeta Pedagógica 2018 MBPCasimiro AlegriaAún no hay calificaciones
- Apuntes de Terapia GestalticaDocumento17 páginasApuntes de Terapia GestalticaRodrigo VegaAún no hay calificaciones
- Museo de La CaricaturaDocumento5 páginasMuseo de La CaricaturaChristian NavarroAún no hay calificaciones
- 1 Analisis de Documentos Normativos - MatematicaDocumento14 páginas1 Analisis de Documentos Normativos - MatematicaMiguel AlcaldeAún no hay calificaciones
- Dedicatorias para TrabajosDocumento334 páginasDedicatorias para TrabajosMariela AsquiAún no hay calificaciones
- 3-Grimson y Tenti Fanfini-Cap-3 Mitos Sobre Los Docentes-Guía de LecturaDocumento2 páginas3-Grimson y Tenti Fanfini-Cap-3 Mitos Sobre Los Docentes-Guía de LecturaAntonella LlancafilAún no hay calificaciones
- Curriculo, Didactica Y Evaluacion Por CompetenciasDocumento2 páginasCurriculo, Didactica Y Evaluacion Por CompetenciasDavid Disappear100% (1)