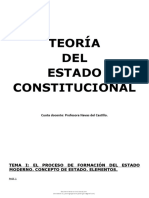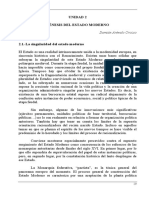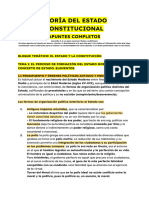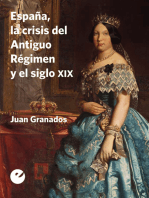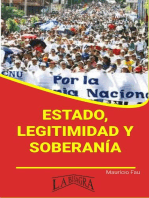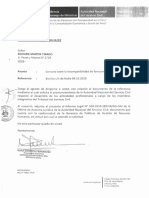Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Naef
Naef
Cargado por
Rodolfo Quijada0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
6 vistas21 páginasTítulo original
naef.rtf
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
RTF, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como RTF, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
6 vistas21 páginasNaef
Naef
Cargado por
Rodolfo QuijadaCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como RTF, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 21
“LA IDEA DEL ESTADO EN LA EDAD MODERNA”
Werner Naef
Título de la obra en alemán: STAAT UND STAATSGEDANKE
Copyright by Ediciones Nueva Epoca Madrid, 1946
Traducción por: Felipe González Vicen
Septiembre, 2000
I. LA ESTRUCTURA HISTÓRICA DEL ESTADO MODERNO
[Apartado 1]
Para el historiador, el Estado es una forma vital. Esta
denominación, que Rudolf Kjéllén ha utilizado como título para uno
de sus libros, nos dice dos cosas: en primer término, que en el
Estado late vida y en segundo lugar, que esta vida alcanza en él
una forma determinada. Ahora bien; decir que el Estado es soporte
de la vida, un soporte entre otros muchos, nos plantea ya un
problema: ¿Hasta qué punto abarca y penetra el Estado la vida?
¿En qué medida estataliza la existencia terrena? ¿Hasta dónde se
fija el Estado deberes y derechos? Esta relación del radio de acción
estatal con los sectores vitales humanos no ha sido igual, ni mucho
menos, en todas las épocas, y su transformación constituye un
problema histórico fundamental. Al historiador, empero, le interesa
además la forma bajo la cual se da la vida estatal, entendiendo aquí
forma en un sentido lato que llega hasta la cuestión tan próxima a la
filosofía del origen y fundamentación del poder del Estado. También
aquí ha tenido lugar una evolución. Dos series evolutivas hay que
destacar, por tanto. La una consiste en las modificaciones
experimentadas por la vigencia de los componentes estatales
dentro del complejo total de la vida; la otra se deriva de la sucesión
de formas estatales. Como es natural, los hechos de cada una de
estas series influyen sobre los de la otra, e incluso sobre su cursó
general. No obstante, la separación teórica de ambas es necesaria
para ganar una idea exacta de la estructura histórica del Estado
moderno.
¿Cuál es el momento histórico del que arrancan estas dos líneas
evolutivas? El punto de partida cronológico se encuentra en la baja
Edad Media.
El Estado de la baja Edad Media se distingue por dos rasgos
esenciales: contenido estatal limitado y poder estatal muy repartido,
El Estado medieval es por esencia organización coactiva y Estado
de Derecho. Su fin primordial es el ejercicio de la fuerza hacia el
exterior, y la protección de la paz y la administración del Derecho en
el interior. En cambio, no se atribuye cometidos económicos más
que con un propósito concreto y dentro de ciertos límites. El Estado
medieval no se propone el bienestar de sus súbditos como objetivo
general; la esfera de lo espiritual y religioso no deja de afectar al
Estado, pero no es incorporada al ámbito estatal y en sentido
propio. De los intereses de los súbditos, por tanto, sólo una
pequeña parte es objeto de la atención del Estado, de igual manera
que también sólo una pequeña parte de las fuerzas de aquéllos es
absorbida estatalmente. Grandes sectores quedan entregados al
individuo y a sus asociaciones naturales y extraestatales, en cuya
vida y funcionamiento económico sólo interviene de ordinario el
Estado, cuando llama a la guerra, cuando exige contribuciones o
para el restablecimiento del orden jurídico perturbado. Grandes
sectores, también, se centran en torno a instituciones-monasterios,
municipios, gremios, señoríos que poseen, a veces, facultades
soberanas, pero sin alcanzar pleno carácter estatal. Otros,
finalmente, como el sector espiritual y religioso, dependen de una
esfera que no coincide con la estatal, sino que gira en torno a
Roma, es decir, en torno a un punto extra y supraestatal.
Pero, aun dentro de esta limitada esfera de actividad y
competencia, el poder estatal de la baja Edad Media no se nos
presenta tampoco, centralizado, fuerte y llegando de una manera
directa y. uniforme a la masa de los súbditos. No sólo distritos
territoriales, sino derechos de soberanía escapan en masa a la
autoridad estatal. Al principio habían sido otorgados temporalmente
y tan sólo para su ejercicio y aprovechamiento, pero poco a poco se
convierten en propiedad particular y hereditaria del titular, y él
Estado los pierde definitivamente: así es como el Estado de los
siglos anteriores, fundado en el vasallaje, se transforma en el
Estado feudal de la baja Edad Media. Es éste un Estado de
privilegios políticos, de esferas y derechos singulares, en el cual el
poder estatal aparece desgarrado, desintegrado, disuelto y repartido
en numerosas casillas. No hay una sola ciudad en el Sacro Imperio,
ni una sola región en Francia que no posea y defienda su posición
singular, y lo que más directamente afectaba a los hombres en
Suiza o en los Países Bajos, lo que determinaba la intensidad de su
voluntad política, era justamente esta posición característica y
excepcional de su región o lugar natales.
El Estado encuentra sus límites aquí, en las barreras que
alzan ante él las inmunidades, el ámbito jurídico de las fundaciones
eclesiásticas, de los municipios o de las corporaciones privilegiadas;
cientos de individuos, titulares de derechos judiciales, financieros y
administrativos, le salen al paso limitando su poder o rivalizando
con él. En el terreno de la producción del Derecho o de la
administración de justicia, en el militar o en el contributivo, el poder
estatal en sentido propio la autoridad del emperador alemán, del rey
de Francia o del de Polonia no puede abarcar ni alcanzar un
territorio indiviso o una masa compacta de súbditos. Vemos
elementos estatales -competencia estatal, actividad estatal,
pretensiones estatales-, pero apenas si podemos aprehender el
Estado mismo. Su soberanía se halla o bien contraída y mutilada en
lo pequeño y singular, o bien evaporada en la universalidad.
La vida pública se mueve en dos esferas, de las cuales la una
es, por así decirlo, infraestatal, ya que sus instituciones políticas no
se extienden al todo, sino sólo a un ámbito especial y .concreto : a
una región, no a todas las regiones del territorio de soberanía; a un
grupo social, no a todos los que componen el cuerpo nacional; a un
hombre, no a todos los hombres súbditos del Estado. La otra, en
cambio, es de carácter supraestatal porque aquí el poder
-constituido por la Iglesia romana o por el Sacro Imperio -no
coincide con un territorio determinado y su población. Entre ambas
esferas aparece extraordinariamente reducido lo específicamente
estatal, es decir, aquel poder público que se extiende sobre todo un
territorio de soberanía -y no más allá-, sobre todo el reino de
Francia, de Inglaterra, etc.
El proceso que había de conducir al Estado moderno se inicia,
por eso, cuando, en la baja Edad Media, y de forma palmaria desde
los siglos XIV y XV este poder estatal comienza a levantar la
cabeza, reaccionando ofensivamente contra dos enemigos, contra
las fuerzas supraestatales y contra las infraestatales. En los síglos
XIV y XV la conciencia monárquico-estatal reacciona en forma más
clara, consecuente y enérgica que hasta entonces contra la
potencia de Roma,, que quiere imponerse por doquiera; aquí, en
este terreno, tiene lugar una lucha decisiva. De otra parte, la
voluntad nacional se rebela contra las pretensiones del Imperio
universal ya muy debilitado como potencia, pero todavía vivo como
idea. Vuelto hacia la esfera infraestatal, el poder del Estado
comienza a recoger de nuevo las partículas de soberanía
enajenadas, a recuperar los fragmentos territoriales perdidos, a dar
contenido a la soberanía estatal, a redondear el territorio, y a
eliminar las potencias intermedias, haciendo directo el poder de
mando. Y a medida que esto tiene lugar, el contenido estatal
comienza él mismo a enriquecerse, y el Estado se eleva
vigorosamente a mayores aspiraciones y más alta conciencia de sí.
Partiendo de aquí, vamos a seguir las dos líneas evolutivas,
poniendo en claro tanto la peculiaridad de cada una como las
relaciones recíprocas entre ambas.
La primera discurre en ascenso constante y vertical a través
de los siglos, y lo que en ella se nos pone de manifiesto es un
enriquecimiento extraordinario e incesante del contenido estatal. El
Estado conquista toda una serie de zonas vitales, y emprende la
estatalización de la vida doquiera le es posible. El Estado, que tenía
la justicia como único cometido, se convierte en un Estado que
persigue también el bienestar de sus súbditos, y que es soporte de
la cultura y entidad económica. Los cometidos que el Estado se
atribuye son o bien de nueva creación, o bien sustraídos a la
competencia de otras asociaciones.
El primer gran fenómeno en este proceso evolutivo, un fenómeno
cuyas enormes consecuencias imprimen carácter a los siglos XV y
XVI es la constitución de las Iglesias nacionales. No se trata aquí de
una mera consecuencia del movimiento reformador del siglo XVI
sino de un proceso político autónomo que se inicia mucho antes de
la Reforma, por lo menos en el siglo XIV Al Estado, ahora
robustecido, le es insoportable la intervención de una potencia
universal que, con su administración, su jurisdicción y su sistema
contributivo, rivaliza con el poder del Estado. Se aspira a
independizarse de Roma como centro internacional, y se llega a
conseguirlo en la práctica, nacionalizando y
estatalizando le organización eclesiástica de cada país, y
construyéndola según el modelo del propio Estado. Hacia 1500 este
proceso está muy avanzado en Inglaterra, Francia y España y ha
comenzado ya en Alemania; la Reforma, por fin, lo convierte en
realidad. Allí donde la Reforma triunfa, la independización
administrativa, judicial y financiera se combina con la
independización en e1 terreno dogmático-religioso. Bajo este signo
se desarrolló en los territorios alemanes el sistema de la Iglesia
nacional, que ve en el príncipe soberano el summus episcopus de
cada Iglesia, y así también se independiza Inglaterra de Roma
externamente bajo Enrique VIII, e internamente bajo la reina Isabel;
así, en fin, nacen las Iglesias nacionales en los países
escandinavos, en los Países Bajos convertidos al calvinismo y en
los lugares reformados de Suiza. Sin embargo, también en
Estados católicos se echa de ver un fenómeno parecido: nunca
reconoció oficialmente Francia las decisiones del Concilio de Trento,
y sólo con reservas se decidió a hacerlo la España de Felipe II.
Esto nos hace avanzar un paso más. Ha quedado eliminada una
organización y una potencia extrañas, y las viejas instituciones
eclesiásticas han quedado destruídas en una gran proporción. En el
vacío que con ello se produce hace su aparición el Estado en forma
activa, eficiente, pero también como organización coactiva. Con el
mundo protestante a la cabeza, el Estado hace suyos aquellos
cometidos de beneficencia y prestación de auxilio, que habían sido
hasta entonces de la competencia de la Iglesia. El auxilio a los
pobres y el cuidado de los enfermos se convierten en asuntos del
Estado,
y las escuelas y las instituciones culturales caen también bajo su
patrocinio. A todo ello se une, en los siglos XVII y XVIII un último
fenómeno de extraordinaria importancia: el Estado se apodera: de
la economía. Crea las grandes áreas económicas, realiza política de
población y de tráfico, toma en sus manos las aduanas, lleva a cabo
guerras económicas, establece industrias y funda fábricas; en una
palabra, sugiere y fomenta, regula y dirige. La economía del siglo
XVII del XVIII se llama mercantilista, es decir, organizada por el
Estado. Ello tiene lugar, es cierto, porque el Estado necesita más
contribuciones, pero, a la vez, en el proceso interviene con igual
intensidad un factor general: el placer, la fuerza y la necesidad que
siente el Estado de actuar e intervenir. En esta época se constituye
y se manifiesta una conciencia y autoconciencia estatales que
hubieran sido inimaginables en los siglos anteriores. El Estado se
alza sobre toda otra comunidad a una altura y con rango
incomparables. El individuo siente sobre sí la mano del Estado de
una manera radicalmente distinta a como antes acontecía. No es
sólo que el Estado aumenta ahora sus exigencias –servicio militar,
contribuciones-, sino que interviene y penetra en lo más íntimo de
cada existencia particular.
Al Estado no le es ya indiferente que sus ciudadanos sean pobres o
ricos, instruídos o analfabetos, sino que fuerza al trabajo, al
bienestar y a la instrucción, que crea las formas en las que ha de
desenvolverse la vida económica;¡ hasta para relacionarse con su
Dios. el individuo está obligado a apelar al Estado. El Estado manda
y prohíbe por doquiera, y apenas si queda algún sector a salvo de la
tutela y la atención del Estado. En el siglo XVIII, el Estado se ha
convertido en absoluto.
Este proceso es claro e inequívoco: ininterrumpidamente, con
intensidad creciente y cada vez más impetuoso, discurre hasta el
siglo XVII para seguir después -modificado en un punto muy
importante, pero idéntico en su esencia- a lo largo del siglo XIX y
llegar hasta el presente. El segundo de los problemas es el que se
refiere a las forman revestidas por este poder estatal en su proceso
secular hacia ]al, cimas de la potencia y la conciencia de sí.
Comparada con la línea evolutiva que hemos trazado en las
páginas anteriores, la historia de la forma estatal es más movida,
más cambiante, nos lleva de escalón en escalón y se halla
condicionada múltiplemente por el proceso evolutivo antes
mencionado. No obstante, tampoco es, en absoluto, simple
consecuencia ni mero reflejo de éste. El nuevo espíritu en la vida
estatal, no sólo siente el afán de resolver problemas, sino que se
mueve también impulsado por el apetito de dominación. Y la forma
de acción con la que reviste el poder estatal despierta ella misma
ciertas energías, las cuales influyen, a su vez, en curso paralelo o
contrario la historia del Estado moderno.
[Apartado 2.-]
En términos generales, y considerado en su totalidad, el sentido del
proceso es claro: librarse de potencias supra y extraestatales, y
expropiación política de instancias feudales de carácter regional,
corporativo o personal. Este es el proceso que tiene lugar desde las
postrimerías de la Edad Media hasta la Revolución francesa,
prosiguiendo aquí y allá aún después de este último acontecimiento
histórico. La táctica del poder estatal en el curso de su ofensiva, es
siempre la misma: contra los titulares por derecho propio de
competencias políticas entra en acción el funcionario público, ea
decir, el instrumento independiente del poder supremo del Estado.
Se irrumpe en una situación jurídica asegurada y se abre camino a
una vida en curso de transformación. Allí donde no se puede o no
se quiere eliminar a loa herederos legítimos de la potencia feudal,
se lea deja con su dignidad, con sus títulos y, a menudo, con sus
ingresos, pero se les priva de toda competencia política,
transmitiendo sus atribuciones en este terreno a los funcionarios.
Esto puede observarse maravillosamente en Francia, por ejemplo.
Hasta la misma Revolución, subsisten en la corte las figuras
decorativas de los antiguos grandes oficiales públicos, provenientes
todos ellos de los rangos más elevados de la nobleza; el verdadero
poder, empero, ha pasado ya a los ministros reales pertenecientes a
la burguesía. En las provincias existen todavía los gobernadores,
procedentes de la nobleza rural, los cuales hacen acto de presencia
incluso en las más solemnes ceremonias, pero el gobierno es
ejercido por los intendentes en nombre y por encargo del rey. El
proceso reviste caracteres semejantes en el sur y en el norte de
Europa, y también en Alemania, aunque aquí con la particularidad
de que los grandes señores feudales se convierten en soberanos de
Estados particulares con derechos también soberanos vinculados a
su persona, de suerte que el proceso decisivo tiene lugar, por ello,
dentro de los «territorios, es decir, en el seno de aquellos Estados
particulares.
La primera forma que se constituye, la primera etapa que se
alcanza en el curso de este proceso es el Estado estamental. El
Estado estamental, primer molde en el que se vacía el con. tenido
del Estado moderno, existe y predomina en los siglos XV v XVI En
dos puntos distintos -y esto es lo característico- tiene lugar en él la
concentración del poder del Estado, su organización para la
recepción de los nuevos y mayores cometidos del Estado: en las
manos del príncipe y en el seno de las asambleas estamentales. El
poder de la corona existía ya de antiguo; más tarde, a partir del
siglo XIII comienzan a constituirse los cuerpos estamentales,
componiéndose, de manera diversa, de la nobleza, el clero y los
municipios, e incorporándose raras veces la clase campesina.
Ambos, la corona y los estamentos, se alzan ahora y representan el
«Estado moderno». La concepción del Estado es dualista: el
príncipe y el país coexisten uno al lado del otro, ambos con igual
rango y ambos con derechos propios, y el poder del Estado
proviene de una doble fuente. Dualista es también la práctica en la
administración, en la legislación y en la esfera financiera, de tal
manera, que sólo por la acción conjunta del príncipe y de los
estamentos es posible la actividad estatal. Los dos elementos son
diferentes, es verdad, tanto por su esencia como por sus
intenciones, y en la mayor parte de la Europa continental supo la
corona actuar más vigorosamente, revelándose en el futuro coma
dotada de un sentido estatal más elevado. Lo importante aquí, sin
embargo, es, hacer constar, por de pronto, que el desarrollo del
Estado moderno no coincide ni cronológica ni objetivamente con la
constitución de , la monarquía absoluta. El Estado moderno, muy al
contrario, cobra primera realidad bajo la forma del Estado dualista,
bajo la forma de la monarquía limitada estamentalmente. Los
estamentos no contradicen en sí, por tanto, la evolución estatal
específicamente moderna; al contrario, contribuyen a ella y
representan un centro de eficencia, un órgano del Estado moderno.
Originariamente, los estamentos estaban obligados a prestar ayuda
y consejo, auxilium y consilium ahora, en cambio, el príncipe mismo
les da nueva fuerza como instrumento para la eliminación de los
poderes feudales y de la potencia extraestatal del papado romano.
Junto con el príncipe, los estamentos representan la unidad del
Estado frente a las potencias particularistas tradicionales y frente a
la amenaza de escisiones. Más aún: allí donde el soberano, preso
en las redes, del pensamiento dinástico, olvida su carácter estatal,
son los estamentos los que impiden contra el príncipe que, éste
realice cesiones, enajenaciones o particiones en favor de su
descendencia; son los estamentos, en suma, los que mantienen la
integridad estatal. Aliados con la corona, consiguen la subordinación
de la Iglesia al poder soberano del Estado, y, ya antes de la
Reforma, preparan o fundan las Iglesias nacionales anglicana y
galicana. Los estamentos sustentan una política expresamente
nacional: Francisco I de
Francia apeló con éxito, en 1526, a los estamentos de Borgoña,
movilizándolos contra la paz de Madrid, que estipulaba la cesión de
esta provincia, y sosteniendo que el rey no tiene poder en absoluto
para ceder una de las provincias de sus reinos sin el consentimiento
de los estamentos de ésta; y, apoyado por los Etats Généraux, el
mismo Francisco I se arriesgó también a violar una paz que, si bien
él mismo había suscrito, no ataba, por eso, a los estamentos y era,
además, perjudicial al Estado, En Alemania son los estamentos los
que hacen posible, en parte, la constitución de los Estados
territoriales, en oposición al poder del Imperio, poniendo grandes
medios a disposición de los príncipes y de su política de
vigorización del Estado.
A todo ello se une, desde luego, una gran voluntariedad y
conciencia de sus propios derechos por parte de los estamentos. El
soberano necesita de los estamentos, y éstos logran apoderarse
aquí y allá de la dirección del Estado. De aquí nace una escisión. y
la dualidad concorde se convierte en antagonismo. Frente a la
teoría y a la práctica dualistas, se impone la idea de la unidad del
poder estatal, de la unitariedad del gobierno del Estado. Lo que
pone en movimiento este proceso es, primeramente, un problema
de predominio, una lucha por el poder: la polémica en torno a los
recursos económicos y al mando de las fuerzas armadas, una
cuestión que se repite en forma semejante por doquiera, si bien no
llega a las mismas consecuencias en todas partes. Aquí, empero,
nos sale al paso un momento histórico de alta significación: la
monarquía logra alcanzar un escalón más elevado que los
estamentos en el proceso de constitución del Estado moderno,
mostrándose como elemento más progresivo y evolutivo dentro del
curso general del proceso. Ello se pone de manifiesto con claridad
singular, allí donde el proceso de constitución del Estado no está
todavía concluso, allí donde se forma un gran Estado territorial
sobre la base de una serie de Estados parciales esta. mentales,
como tiene lugar en el siglo XVII con Brandenburgo. Prusia. Cuando
a los territorios de la Marca de Brandenburgo se unen Kleve y
Prusia Oriental, los estamentos de estas tres regiones aparecen
necesariamente como algo limitado, singular, desintegrador y
obstaculizaste en relación con el todo del Estado. El monarca
corporeiza aquí el Estado y lo hace prevalecer contra los
estamentos. En otros lugares, como en Francia, donde este proceso
no tiene lugar, las asambleas estamentales quedan limitadas a
ciertas esferas vitales y, consiguientemente, también a ciertos
intereses; ya no representan -o no representan en la misma medida
que antes- la totalidad del cuerpo nacional, ni tampoco su estrato
superior política, económica y espiritualmente. La nobleza y el clero,
antaño soportes efectivamente de las energías más elevadas y
poderosas de la nación, desempeñan todavía en los siglos XVII y
XVII el papel decisivo en las asambleas estamentales, y éstas se
convierten en defensoras de los intereses peculiares de ambas
clases, es decir, de un estrato superior privilegiado con estructura
social y forma de vida peculiares, apoyado económicamente en la
propiedad inmueble. A su lado comienza, empero, a alzarse otro
estrato social, carente, es verdad, de privilegios heredados por el
nacimiento, pero de importancia cada vez mayor en el aspecto
económico y cultural: la burguesía mercantil e industrial en su típica
forma moderna. El sistema estamental, al menos allí donde ha
perdido su capacidad de adaptación, no es forma adecuada a esta
burguesía, la cual no se ve representada o sólo deficientemente en
los estamentos, sintiéndose no favorecida, sino entorpecida en su
actividad por ellos. Los estamentos defienden intereses singulares,
sus intereses de clase, mientras que el monarca, al servicio de la
idea moderna del Estado, desea una intensificación todo lo mayor
posible de cuantas capacidades existan realmente, el
desenvolvimiento de toda fuerza, la eliminación de lo singular, que
también para él es un obstáculo, la creación de un gran ámbito
económico, de una gran esfera de poder a su servicio absoluto. En
suma: el monarca representa el todo, no la parte; el Estado, no el
estamento. De esta suerte, en los siglos XVII y XVIII el Estado
monárquico absoluto se impone paulatinamente contra los
estamentos. Combatidos, neutralizados, derrotados en Francia
hasta el aniquilamiento político, insertados en el aparato estatal en
Prusia, los estamentos pierden casi por doquiera las riendas del
poder, y, en la mayoría de los casos, toda verdadera significación.
En su lugar, y con mucha mayor eficiencia que la que ellos
poseyeron jamás, va desarrollándose la administración monárquica
central y provincial, instruída y estructurada burocráticamente, y de.
pendiente de un punto único, desde el cual es movida de manera
uniforme. Simultáneamente se crea el instrumento de fuerza que
representa el ejercicio monárquico. La monarquía absoluta
constituye, sin duda, una forma más elevada del Estado moderno;
más elevada, porque posibilita y provoca una mayor intensificación
de la actividad y de las consecuciones estatales. En este aspecto,
Inglaterra representa una gran excepción de la regla europea En
Inglaterra los «estamentos» sobreviven la oleada absolutista, que
comienza en el siglo XVI y continúa en el XVII y toman finalmente
en sus manos la dirección del Estado. La explicación de este
fenómeno se halla en el hecho de que la asamblea estamental del
parlamento inglés, especialmente de la Cámara de los Comunes,
consigue convertirse en verdadera representación nacional. Ya
pronto se independiza de las vinculaciones feudales, y sólo más
tarde, mucho tiempo después de la crisis absolutista, se identifica
con intereses singulares. Ello depende de la diversa estructuración
social de Inglaterra, de las diferentes relaciones que aquí se dan
entre situación económica -y estratificación social.
Característico en este respecto es la naturaleza de la clase superior,
de la gentry, que es el soporte de la Cámara de los Comunes,
aristocrática, es verdad, pero no rígida, no petrificada en una
situación determinada, sino incorporándose siempre elásticamente
los individuos o los grupos de población que aciertan a alcanzar
relevancia dentro del Estado. Hasta muy avanzado el siglo XVIII y
aun sin derecho electoral democrático, la Cámara de los Comunes
es tenida ininterrumpidamente como representación nacional. El
siglo XVII el siglo de la revolución inglesa, no ' significa en la historia
de Inglaterra, visto políticamente, una lucha entre un parlamento
estamental anticuado v una monarquía que intenta imponerse, sino
un choque entre dos potencias ascendentes, una lucha de rivales
entre dos factores ofensivos, cada uno de los cuales aspira a
representar el Estado moderno en formación. El resultado es que
Inglaterra conserva los dos pilares de su Estado, la monarquía y el
parlamento, si bien su ruta ascendente político-económica es obra
preponderantemente del parlamento. También así puede
manifestarse, por tanto, el «Estado moderno». Y ésta es la gran
enseñanza: el desarrollo del tipo de Estado moderno tiene lugar en
Inglaterra tan potentemente como en cualquier otro país, y ello a
pesar de que: aquí no tuvo lugar la constitución del absolutismo
monárquico. En relación con el contenido esencial de la evolución
del Estado; moderno, Inglaterra no constituye excepción ninguna.
En el continente, desde luego, triunfa casi por doquiera la forma del
absolutismo monárquico; de hecho, empero, se trata sólo de eso,
de una forma, que no se halla de ninguna manera en relación
causal y necesaria con el fenómeno de la existencia del Estado
moderno. Con ello queda trazada también la significación exacta de
la Revolución francesa en la curva de la historia universal. Cuando
quedó conmovido y, al fin, se vino a tierra el gran edificio del
absolutismo monárquico, lo que quedó destruido fue sólo una
forma, quedando, empero, en pie el hecho de un Estado, por así
decir, absoluto; es decir, de un Estado que absorbe en amplias
proporciones toda la vida.
No obstante, la Revolución francesa trajo consigo, no sólo una
mutación, formal, sino algo más importante: una nueva
fundamentación ideológica del Estado. Con ello la Revolución
francesa -entendiendo este ir repto en forma lata, es decir, de tal
manera que abarque tanto la prehistoria como las consecuencias de
aquel fenómeno histórico provoca la más profunda modificación en
la idea del Estado y en la realidad de éste durante los siglos
modernos. También este fenómeno, sin embargo, queda dentro del
proceso constitutivo del Estado moderno. La Revolución francesa
significa dos cosas en su función histórica : corte, interrupción,
nuevo comienzo, y, a la vez, un escalón en la serie gradativa, un
eslabón en el proceso evolutivo, unido sin solución de continuidad
con el pasado y el futuro.
En la Revolución francesa alcanza potencia política lo que ya en los
siglos anteriores había vivido ideológicamente. Aquí, y en este
sentido, pueden distinguirse dos corrientes ideológicas; una, más
antigua, cuyas consecuencias directas desembocan en el siglo
XVIII, aun cuando sin perder significación ulterior, y otra, más
reciente, que lleva directamente a la Revolución francesa. Ambas se
encuentran corporeizadas respectivamente en la doctrina de la
resistencia y en la de los derechos del hombre.
La doctrina de la resistencia hunde sus raíces en el mundo de ideas
del Estado dualista, en la constelación jurídica del orden
estamental. En su base se encuentra la idea de un contrato de
soberanía concluido entré el pueblo, actuante y capaz de actuación
a través de sus estamentos, y el príncipe. En virtud de este
contrato, ambas partes quedan vinculadas el pueblo se obliga a la
obediencia y a determinadas prestaciones, y el príncipe se obliga a
respetar las barreras establecidas por el Derecho, así como a
reconocer la intervención en el gobierno del Estado de
determinados cuerpos llamados a ello por derecho propio. También
el pueblo, por tanto, demanda como parte contratante una posición
jurídicamente asegurada en el Estado. Si el príncipe viola las
obligaciones derivadas del contrato, nace para el pueblo el derecho
a la no obediencia, a la resistencia. De cien maneras se refleja esta
concepción en las instituciones jurídico-positivas de la época, lo
mismo en la «Joyeuse Entrée», es decir, el contrato de 1354 entre
los estamentos brabantinos y su duque. que en el juramento
condicionado de los estamentos de Aragón desde 1461, o que en el
derecho de los estamentos daneses -adquirido en 1466-a negar el
reconocimiento al sucesor de la corona, si no garantizaba las
libertades del país. Más tarde, en el si. glo xvi, asistimos a la
constitución de la teoría del derecho de resistencia en sentido
propio. La Institutio de Calvino significa un primer paso en esta
dirección, mientras que la parte decisiva corre a cargo de los
monarcómacos hugonotes. De entre ellos sur-, ge, en 1579, bajo la
impresión de la Noche de San Bartolomé y de la lucha de los
Países Bajos por su libertad, el célebre libro de Duplessis-Mornay,
«Vindiciae contra tyrannos», con el característico subtítulo, «De
principis in populum. populique in principem, legitima potestate», «
De la puissance légitime du prince sur le peuple et du peuple sur le
prince» De la teoría contractual, empero, los teóricos del derecho de
resistencia llegan a la idea de que el «corps du peuple» se halla
sobre el príncipe, es decir, llegan a la concepción y a la exigencia
de la soberanía popular.
Ahora bien, ¿qué entendían los teóricos del derecho de resistencia
por el término «pueblo»? Nada en absoluto de lo que nosotros
entendemos hoy con esta palabra; no el pueblo en el sentido
democrático-individualista. El derecho de resistencia, el derecho de
soberanía no es ejercido por el individuo aislado; ni el hombre ni el
ciudadano, en tanto que tales gozan de una posición jurídica
garantizada en el Estado ni tienen competencia política alguna.
Derecho de resistencia sólo lo poseen los estamentos y las,
llamadas «competencias inferiores», es decir, corporaciones
municipales, autoridades políticas intermedias, instancias cuyos
titulares se hallaban especialmente cualificados por el nacimiento,
por la posición social o por privilegio.
En el Estado monista y absoluto la doctrina del derecho de
resistencia pierde significación en su forma originaria; se le priva de
su fundamento, de su confirmación por el derecho positivo vigente,
y el poder monárquico absoluto se impone definitivamente. En
contraposición, empero, con el derecho absoluto del monarca, los
elementos de la doctrina adquieren nuevo sentido y nueva
importancia, tanto la teoría contractual, como la idea de un ámbito
jurídico no basado en la voluntad del príncipe, sino de naturaleza
popular. Y es ahora, en este momento, cuando, partiendo del
Derecho Natural, tiene lugar lo nuevo: el descubrimiento de la
personalidad individual como elemento integrante de la comunidad
nacional constitutiva del Estado, el descubrimiento del individuo con
fuerzas, derechos y libertades para el Estado, en el Estado y del
Estado. Con ello se ha abierto el camino que conduce a la doctrina
de los derechos del hombre y al Estado democrático.
La decisiva concepción de los derechos del hombre tiene lugar en
los Estados coloniales ingleses de Norteamérica. Su germen, en
cambio, procede de la vieja Europa. En el protestantismo,
especialmente en el calvinismo, se encuentra un elemento
individualista, la idea de que el individuo aislado y cada una de las
comunidades singulares se halla bajo la ley de Dios y de Cristo, y
que aquí el poder del Estado tiene sus límites; este concepto lo
llevaron consigo a América los colonos puritanos. Como súbditos
británicos, estos colonos poseen además una serie de derechos y
libertades perfectamente garantizados, conquistados por ellos en el
curso de la historia y asegurados por el parlamento, derechos
consagrados en leyes positivas como el acta Habeas Corpus o el
Bill of rights. Estos gérmenes, empero, encuentran en América un
suelo extraordinariamente favorable. El curso de la colonización
norteamericana, las presuposiciones del suelo y su explotación,
todo provoca una situación de base esencialmente individualista :
las fundaciones de Estados, como la de New-Plymouth en el
camarote del «Mayflower», tiene lugar efectivamente por un
contrato; la comunidad estatal se constituye por individuos que
combinan sus fuerzas y que hacen coincidir sus voluntades aisladas
con el fin de alcanzar objetivos .comunes. El primer derecho del
hombre auténtico, ni concedido ni abrogable, que se convierte en
Norteamérica en hecho político, es el derecho de libertad religiosa.
Ya en 1636 se constituye un Estado, Providence, sobre esta base, y
pronto siguen a éste otros, aun cuando no todos. En la época del
conflicto con Inglaterra., los derechos que los colonos poseen como
ciudadanos ingleses son interpretados según el modelo del derecho
de libertad religiosa, y convertidos en derechos concedidos por Dios
y basados en la naturaleza, es decir, en derechos cuya validez no
depende del parlamento inglés, y que el Estado tiene, más bien,
que respetar en todo caso. Se comienza a enumerar, a subrayar
estos derechos, que son utilizados como armas de guerra contra las
medidas del gobierno inglés. El 20 de noviembre de 1772 los
ciudadanos de Boston formulan por primera vez una «Declaración
de derechos del hombre y del ciudadano». El 12 de julio de 1776
sigue, a la cabeza de la constitución de Virginia, el «Virginia Bill of
Rights», un catálogo de derechos del hombre en sentido propio, en
el cual los derechos del hombre aparecen independientes de toda
conexión jurídico-positiva, basados en el Derecho natural, innatos,
inalienables, indestructibles, parte integrante del concepto
«hombre» y convertidos en presupuesto de toda Constitución
política. La declaración de independencia de las trece colonias, de 4
de julio de 1776, se incorporó esta noción, transformada ya en idea
política fundamental.
Desde América los derechos del hombre fueron trasplantados al
suelo francés, preparado para ello por la Ilustración; la trayectoria
lleva a la declaración francesa de los derechos del hombre de 1789
y más allá aún. El padre de los derechos del hombre no fue
Rousseau, por grande que fuera su influencia en este respecto, no
tanto por su doctrina, sino por la forma en que fue entendido. Su
frase de que el hombre ha nacido libre revistió una enorme
significación por la forma apodíctica de su formulación, mientras
que su doctrina de la subordinación total del individuo al Estado,
pensado éste como democracia absoluta, sólo influyó en mucha
menor medida la conciencia histórica de la época.
¿Qué es lo que ello significa? Ello significa que se ha llevado a cabo
la fundamentación individualista del Estado -en tanto que idea-, es
decir, que ha tenido lugar un hecho cardinal para toda la historia
ulterior. Y de este Estado, cuya estructura es pensada en forma
absolutamente diversa, queda como aislada e independiente en
virtud de la declaración de derechos del hombre una esfera jurídica
sustraída al poder estatal. Esta es la gran limitación del Estado
absoluto, limitación que tan extraordinaria trascendencia iba a
revestir para el curso de la historia política subsiguiente; el Estado,
ese mismo Estado que en el siglo XIX alcanza en los demás
sectores vitales una potencia y una intensidad de acción mayores
que nunca, tiene que respetar las barreras implicadas en aquella
delimitación. Una limitación, la exclusión de un sector vital de la
competencia del Estado, que, sin embargo, no interrumpe para
nada el proceso general en su movimiento impulsivo.
A los derechos del individuo frente al Estado se añaden pronto sus
derechos políticos activos en el Estado. Del principio de la
soberanía popular, entendido como derecho del hombre, se derivan
postulados que harán saltar la forma estatal absolutista. Aquí se
inicia el proceso que ha de llevar a la participación política activa del
pueblo en el gobierno del Estado -con éste o el otro matiz y con
ésta o la otra organización- y que, por tanto, va a colocar junto a la
potencia monárquica o en su lugar dentro del Estado moderno otro
hilar de base democrática.
Tal es el panorama en el siglo XIX El «Estado moderno» alcanza
plena realización y despliega máxima actividad, pero excluído de un
sector reservado a la libertad individual. En relación con su
estructura y su forma estatal, empero, el proceso que parte del
Estado dualista y del Estado monárquico absolutista ha creado
ahora un Estado que extrae una parte de su fuerza, su mejor fuerza,
toda su fuerza, de la suma de individuos que le componen y que le
rigen directamente o por representantes, por as solos o en unión de
la corona.
Fin del extracto.
También podría gustarte
- TTeoría Del Estado (De Luca - Finocchiaro)Documento53 páginasTTeoría Del Estado (De Luca - Finocchiaro)julietabaronciniiAún no hay calificaciones
- Tipos de Estado. Enrique GarcíaDocumento19 páginasTipos de Estado. Enrique GarcíaDiego De CarolisAún no hay calificaciones
- WERNER NAEF La Estructura Historica Del Estado ModernoDocumento3 páginasWERNER NAEF La Estructura Historica Del Estado ModernoChina PerezAún no hay calificaciones
- Resuemen Bonetto y Piñero - Las Transformaciones Del Estado ModernoDocumento11 páginasResuemen Bonetto y Piñero - Las Transformaciones Del Estado ModernoAgustin LuchettaAún no hay calificaciones
- La Idea Del Estado en La Edad ModernaDocumento3 páginasLa Idea Del Estado en La Edad ModernaChristopher Marin CanoAún no hay calificaciones
- Clase 1 - Emergencia Del Estado ModernoDocumento9 páginasClase 1 - Emergencia Del Estado ModernocovedeAún no hay calificaciones
- Estructura Histórica Del Estado ModernoDocumento6 páginasEstructura Histórica Del Estado ModernoThiago Marcello TelloAún no hay calificaciones
- Estado Moderno y RevolucionDocumento14 páginasEstado Moderno y RevolucionBENJAMIN AREVALOAún no hay calificaciones
- Apuntes El Estado Constitucional Ibro Navas de CastilloDocumento101 páginasApuntes El Estado Constitucional Ibro Navas de CastilloMalena Maté MariaAún no hay calificaciones
- Vergara - Ni Amnésicos Ni IrracionalesDocumento14 páginasVergara - Ni Amnésicos Ni IrracionalesVICTOR ARTURO MIRANDA ALFAROAún no hay calificaciones
- Resumen de Carpeta Completa de Ideas IIDocumento179 páginasResumen de Carpeta Completa de Ideas IILucía CironaAún no hay calificaciones
- Teoría Del Estado Constitucional (Navas)Documento90 páginasTeoría Del Estado Constitucional (Navas)joseanAún no hay calificaciones
- Genesis y Evolucion Historica Del EstadoDocumento21 páginasGenesis y Evolucion Historica Del EstadoAlejandro J Gonzales50% (2)
- Heller - Estado FeudalDocumento2 páginasHeller - Estado FeudalAugusto BalmacedaAún no hay calificaciones
- Herramientas - para - El - Analisis - de - Sociedad (García) Distintos Tipos de Estados SelecciónDocumento18 páginasHerramientas - para - El - Analisis - de - Sociedad (García) Distintos Tipos de Estados SelecciónFede CastagnolaAún no hay calificaciones
- Desmoronando El Sistema Internacional WeDocumento17 páginasDesmoronando El Sistema Internacional WeKoda KodakAún no hay calificaciones
- Van Dulmen-El Estado ModernoDocumento44 páginasVan Dulmen-El Estado ModernoCarmi VarasAún no hay calificaciones
- Administracion Publica Unidad IV PDFDocumento9 páginasAdministracion Publica Unidad IV PDFMarli GvrAún no hay calificaciones
- Preguntas Unidad IIDocumento7 páginasPreguntas Unidad IIcarenAún no hay calificaciones
- "Tipos de Estado", Por Enrique GarcíaDocumento10 páginas"Tipos de Estado", Por Enrique GarcíasleepghostestebansleepAún no hay calificaciones
- El Pensamiento Político en La Edad Moderna. Del Humanismo A La Ilustración.Documento30 páginasEl Pensamiento Político en La Edad Moderna. Del Humanismo A La Ilustración.Sergio GómezAún no hay calificaciones
- Unidad 2 - El EstadoDocumento5 páginasUnidad 2 - El EstadoGonzalo MartinAún no hay calificaciones
- La Organizacon Del Poder y Su Evolución Histórica - Relaizar Una Linea de Tiempo-1Documento11 páginasLa Organizacon Del Poder y Su Evolución Histórica - Relaizar Una Linea de Tiempo-1Robinn Vega SalinasAún no hay calificaciones
- Ensayo El Estado ModernoDocumento10 páginasEnsayo El Estado ModernoElianet RomeroAún no hay calificaciones
- 11 El Estado ContemporaneoDocumento14 páginas11 El Estado ContemporaneoAndrés Daviid AkAún no hay calificaciones
- Cap 2Documento7 páginasCap 2Enrique De MenesterAún no hay calificaciones
- Relatoria #3Documento13 páginasRelatoria #3Linda Isabel VargasAún no hay calificaciones
- Capítulo 6Documento11 páginasCapítulo 6ireyescAún no hay calificaciones
- Resumen Del Estado ModernoDocumento6 páginasResumen Del Estado ModernoCamila RkldAún no hay calificaciones
- El Estado ModernoDocumento10 páginasEl Estado ModernoNespa NewAún no hay calificaciones
- Derecho Político Unidad 2Documento36 páginasDerecho Político Unidad 2Constanza JavieraAún no hay calificaciones
- Génesis y Transformaciones Del Estado ModernoDocumento6 páginasGénesis y Transformaciones Del Estado ModernoneakameniAún no hay calificaciones
- Mod3-R3 - La Creación Del Derecho y La Ciencia Jurídica en La Época Moderna (FHD)Documento13 páginasMod3-R3 - La Creación Del Derecho y La Ciencia Jurídica en La Época Moderna (FHD)Karina Dorrey PuertasAún no hay calificaciones
- Teoria EstadoDocumento192 páginasTeoria EstadoCarmen Marina Ramos MoyaAún no hay calificaciones
- CAMINAL Democracia ParlamentariaDocumento62 páginasCAMINAL Democracia ParlamentariaarjosaAún no hay calificaciones
- TEORIA DEL ESTADO MODERNO - Trabajo Cultura de PazDocumento6 páginasTEORIA DEL ESTADO MODERNO - Trabajo Cultura de PazEva Guadamuz HerreraAún no hay calificaciones
- El Estado ModernoDocumento7 páginasEl Estado ModernoPercy55tty c l GutierrezAún no hay calificaciones
- TRANSFORMACIONES POLÍTICAS - SURGIMIENTO DEL ESTADO MODERNO Con FormatoDocumento5 páginasTRANSFORMACIONES POLÍTICAS - SURGIMIENTO DEL ESTADO MODERNO Con FormatoAlejandro Durán JiménezAún no hay calificaciones
- Estado Moderno, Teoría Del EstadoDocumento8 páginasEstado Moderno, Teoría Del EstadoNatalie Paz Urra TorresAún no hay calificaciones
- El AbsolutismoDocumento5 páginasEl AbsolutismoCarlosAún no hay calificaciones
- TEC Temas 1 - 14Documento99 páginasTEC Temas 1 - 14Juande Figueroa Moguer100% (1)
- Caracteristicas Del AbsolutismoDocumento3 páginasCaracteristicas Del AbsolutismoManuel Jesus Loyola RodriguezAún no hay calificaciones
- Estado - PowerpointDocumento31 páginasEstado - PowerpointNidia AriasAún no hay calificaciones
- Apuntes Moderna Universal IDocumento69 páginasApuntes Moderna Universal Iqkrf29zds8Aún no hay calificaciones
- Teoría Del Estado Constitucional (Por Iván)Documento8 páginasTeoría Del Estado Constitucional (Por Iván)Ivan CorreaAún no hay calificaciones
- Factores de Influencia de Formación Del Estado ModernoDocumento5 páginasFactores de Influencia de Formación Del Estado ModernoFabian TelloAún no hay calificaciones
- Resumen Del Libro Manual de Derecho ConstitucionalDocumento74 páginasResumen Del Libro Manual de Derecho ConstitucionalCloe Castilla GobernadoAún no hay calificaciones
- Estado ModernoDocumento6 páginasEstado ModernoCesar Daniel Lamadrid MadridAún no hay calificaciones
- Formas Del Estado Moderno Venezolano Trabajo VillazanaDocumento10 páginasFormas Del Estado Moderno Venezolano Trabajo Villazanatransitovenezuela02Aún no hay calificaciones
- Resumen Primer ParcialDocumento89 páginasResumen Primer ParcialMariano GonzalezAún no hay calificaciones
- Estado Nacion Moderno y Sus EstructurasDocumento18 páginasEstado Nacion Moderno y Sus EstructurasJose Alejandro Casadiego PachecoAún no hay calificaciones
- Grado01 Teoriestaconsti 02Documento0 páginasGrado01 Teoriestaconsti 02carlosparedesarangoAún no hay calificaciones
- Construcción Del Estado ModernoDocumento6 páginasConstrucción Del Estado ModernoMichelle SotoAún no hay calificaciones
- España, la crisis del Antiguo Régimen y el siglo XIXDe EverandEspaña, la crisis del Antiguo Régimen y el siglo XIXCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (1)
- Resumen de Sociedad, Estado, Nación. Una Aproximación Conceptual: RESÚMENES UNIVERSITARIOSDe EverandResumen de Sociedad, Estado, Nación. Una Aproximación Conceptual: RESÚMENES UNIVERSITARIOSAún no hay calificaciones
- La Unión Patriótica y el Somatén Valencianos (1923-1930)De EverandLa Unión Patriótica y el Somatén Valencianos (1923-1930)Aún no hay calificaciones
- Estado, Legitimidad y Soberanía: RESÚMENES UNIVERSITARIOSDe EverandEstado, Legitimidad y Soberanía: RESÚMENES UNIVERSITARIOSAún no hay calificaciones
- Resumen de El Estado Moderno: RESÚMENES UNIVERSITARIOSDe EverandResumen de El Estado Moderno: RESÚMENES UNIVERSITARIOSAún no hay calificaciones
- Resumen de Gobierno: RESÚMENES UNIVERSITARIOSDe EverandResumen de Gobierno: RESÚMENES UNIVERSITARIOSAún no hay calificaciones
- Resumen de Imperio de M. Hardt y A. Negri: RESÚMENES UNIVERSITARIOSDe EverandResumen de Imperio de M. Hardt y A. Negri: RESÚMENES UNIVERSITARIOSAún no hay calificaciones
- Material Derecho 1Documento77 páginasMaterial Derecho 1jesusAún no hay calificaciones
- La Protesta Social en La Historia de ColombiaDocumento17 páginasLa Protesta Social en La Historia de ColombiaDay MaveAún no hay calificaciones
- Manual Auditoria de Gestion - Doc-1Documento301 páginasManual Auditoria de Gestion - Doc-1DanielMendez100% (1)
- Diapositivas - El Proceso de InconstitucionalidadDocumento64 páginasDiapositivas - El Proceso de InconstitucionalidadLuz María Nole Morales100% (2)
- Introducción Teorías FeministasDocumento15 páginasIntroducción Teorías FeministasBetsy Johanna Charris HurtadoAún no hay calificaciones
- La Democracia en 30 LeccionesDocumento18 páginasLa Democracia en 30 LeccionesDulce TáboraAún no hay calificaciones
- Alfabetizacion TecnologicaDocumento2 páginasAlfabetizacion TecnologicaNeiver BriñezAún no hay calificaciones
- InformeLegal - 509 2010 SERVIR OAJ Incompatibilidad de FuncionesDocumento8 páginasInformeLegal - 509 2010 SERVIR OAJ Incompatibilidad de FuncioneshdpaucarAún no hay calificaciones
- Trabajo Derecho ConstitucionalDocumento395 páginasTrabajo Derecho ConstitucionalRaúl Brindis MoguelAún no hay calificaciones
- FMI y Banco MundialDocumento5 páginasFMI y Banco MundialLyManuel Reyes OrihuelaAún no hay calificaciones
- La Intersección Del PoderDocumento2 páginasLa Intersección Del PoderCamilo GallegoAún no hay calificaciones
- Infografía Problemas SocialesDocumento2 páginasInfografía Problemas SocialesenmavasyuAún no hay calificaciones
- In Senac OderDocumento4 páginasIn Senac OderAlexAndresAún no hay calificaciones
- Derecho Municipal TrabajoDocumento2 páginasDerecho Municipal TrabajoFiorela Vicente villaltaAún no hay calificaciones
- Hilando El Desarrollo WebDocumento6 páginasHilando El Desarrollo WebFabián Baquero BAún no hay calificaciones
- ¿Cómo Sabemos Cómo Es El Conceptualismo Latinoamericano-Miguel LópezDocumento10 páginas¿Cómo Sabemos Cómo Es El Conceptualismo Latinoamericano-Miguel LópezCarlos QuitoAún no hay calificaciones
- Plan de Desarrollo Cocorná 2016 2019 PDFDocumento232 páginasPlan de Desarrollo Cocorná 2016 2019 PDFMauricio RojasAún no hay calificaciones
- Análisis Teórico de Las Dimensiones Funcionales Del Comportamiento SocialDocumento15 páginasAnálisis Teórico de Las Dimensiones Funcionales Del Comportamiento Socialclaw-daiAún no hay calificaciones
- 1.-¿Cuándo Se Configura El Delito de Secuestro?, Según Recurso de NulidadDocumento1 página1.-¿Cuándo Se Configura El Delito de Secuestro?, Según Recurso de NulidadNavarro MaryoryAún no hay calificaciones
- Reforma Total Del Reglamento Interior y de Debates Del Municipio Rafael RangelDocumento35 páginasReforma Total Del Reglamento Interior y de Debates Del Municipio Rafael RangelJuan BravoAún no hay calificaciones
- Fuentes Del Derecho Internacional PúblicoDocumento22 páginasFuentes Del Derecho Internacional PúblicoMaggie Reyes100% (2)
- Dubet y MartuccelliDocumento5 páginasDubet y MartuccelliTito Del Tres UnoAún no hay calificaciones
- RAMOS PASCUA, José Antonio. Positivismo Jurídico y Derechos HumanosDocumento22 páginasRAMOS PASCUA, José Antonio. Positivismo Jurídico y Derechos HumanosFederalist_PubliusAún no hay calificaciones
- Organización Administrativa Municipal y Ciudad de MéxicoDocumento27 páginasOrganización Administrativa Municipal y Ciudad de MéxicomarquitosG 180% (1)
- Sesión 4 Participación Cuidadana y Rol Del Agente ComunitarioDocumento78 páginasSesión 4 Participación Cuidadana y Rol Del Agente ComunitarioMichelle nicole Farro PerezAún no hay calificaciones
- Lectura 1 Mujer PPT Agosto 21Documento66 páginasLectura 1 Mujer PPT Agosto 21Jazmin CespedesAún no hay calificaciones
- 1212227488.altamirano Desarrollo y DesarrollistasDocumento20 páginas1212227488.altamirano Desarrollo y DesarrollistasCristian Vazquez100% (1)
- Ficha de Trabajo Guerra de CoreaDocumento3 páginasFicha de Trabajo Guerra de CoreaNicolásVazGonzálezAún no hay calificaciones
- Acta Constitutiva de La Fvm1Documento4 páginasActa Constitutiva de La Fvm1carmen alvarez baltazarAún no hay calificaciones
- Analisis de Sentencia 77-2013-ACDocumento5 páginasAnalisis de Sentencia 77-2013-ACLily CáceresAún no hay calificaciones