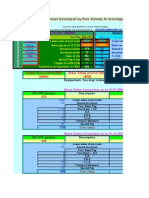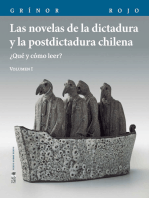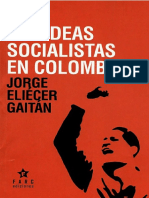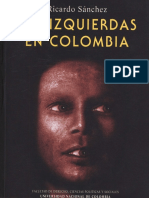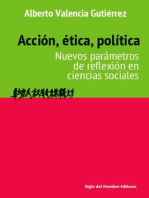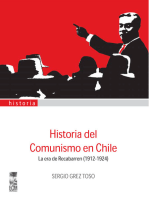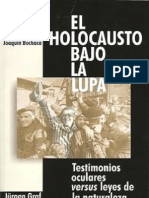Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Jorge Eliecer Gaitan Las Ideas Socialistas en Colombia
Jorge Eliecer Gaitan Las Ideas Socialistas en Colombia
Cargado por
Guillermo López0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
20 vistas164 páginasConocimiento para uso público
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoConocimiento para uso público
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
20 vistas164 páginasJorge Eliecer Gaitan Las Ideas Socialistas en Colombia
Jorge Eliecer Gaitan Las Ideas Socialistas en Colombia
Cargado por
Guillermo LópezConocimiento para uso público
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 164
Las ideas
socialistas
en Colombia
GAITAN UN MITO FUNCIONAL
Mil Imagenes, Un Hombre
Desde hace treinta arios no ha pasado un dia en que no
haya otdo hablar de mi padre, Jorge Eliécer Gaitdn,
sorprendiéndome siempre por la diversidad variopinta
con la que cada quien lo recuerda o lo interpreta. Exis-
ten mil versiones sobre su significado historico y otras
tdntas explicaciones sobre las razones que le permitie-
ron conmover multitudes y provocar con su asesinato,
el quiebre definitivo de la historia de Colombia.
Es natural. Esto sucede con todo hombre transfor-
mado en mito, como con toda divinidad transformada
en causa de devocion.
En este orden de ideas podemos hacer un intento de
clasificar “‘la imagen” que de Gaitdn se tiene, no par-
tiendo de Gaitdén mismo, sino de la persona que recrea
al lider, con sus ideas y prejuicios, con su peculiar for-
ma de ver el mundo y con la necesidad imperiosa de
enmarcar la historia dentro de su ideologia y sus inte-
reses partidistas y personales. Por ello Gaitén, como
Bolivar, como Sandino, como Marti, como el propio
Jestis, son —tomando una expresién acertadisima de
Marco Palacios— ‘‘mitos funcionales”.
El propio Gaitdn decta al hablar del recuerdo: ‘“‘Con
esto de los recuerdos sucede igual que con los cuerpos
llamados cataliticos; su fuerza, mds que en sf mismos,
°
se expresa en otros que reciben su influencia. Como
hay téntos hombres en la vida de un hombre, es poco
menos que imposible lograr que el hombre de hoy in-
terprete con fidelidad la fuerza de la pasion, la calidad
de la idea o la indole de la voluntad del hombre de
ayer, de antier o de mas atrds. Si —por ejemplo— yo
quisiera decir a usted algo de mi nifez o de mi adoles-
cencia, tan sdlo lograria relatarle el juicio que me mere-
ce, con mi criterio y mis ideas actuales”.
De modo que al interpretar hoy a Gaitén, este juicio
de valor se hace con los criterios y las ideas actuales ta-
mizadas —oigase bien— con la deformacién de los re-
latos, eriticas y peculiares transmisiones del recuerdo
que hicieron los ‘‘testigos” de la época, que juzgaron a
Gaitdn a través de sus prejuicios —favorables o desfavo-
rables— o sus limitaciones o posibilidades teéricas,
ideoldgicas, conceptuales, culturales, epistemoldgicas.
Por lo tanto, nieljuicio de hoy, proferido por las gene-
raciones que no le conocieron y solo pueden remitirse
a los testimonios escritos o relatados por los adultos de
la época, ni los testigos que ‘‘conocieron de cerca” al
lider popular, pueden ser referencia inequivoca de su
papel como hombre publico o como pensador acadé-
mico, ya que de estos ultimos, a quienes se les confiere
el papel de testigos indiscutibles, por haber vivido el
momento, sdlo se puede decir que, al igual que los
contempordneos de Galileo, Gauguin y Copérnico, no
fueron sus jueces mds objetivos como nunca son bue-
nos jueces quienes conviven con aquellos hombres
excepcionales que, por su propia genialidad, se colocan
adelante de su tiempo.
De aht la importancia que adquiere este libro Las
Ideas Socialistas en Colombia que al igual que su tesis
de post-grado ‘‘Criterio Positivo de la Premeditacién”
en el delito, se constituyen en los dos tinicos textos
8
analiticos que fueron escritos sistematicamente, sin pa-
sar por las deformaciones de transcripcidn, versiones
period tsticas o hilacién de discursos, cuya misma técni-
ca rifie con el desarrollo orgdnico de un plan de temas.
Acercarse a Las Ideas Socialistas en Colombia es
poder ir al texto mismo de lo escrito por Gaitdn a los
26 anos. Es poder descubrir la forma como estructura-
ba su pensamiento y el orden del sentido que a sus ideas
le daba a través de una formacion filosdfica que le
sirvid de trama, no solo a sus posiciones como pensador
e idedlogo, sino a la gestacidn de unas tdcticas que fue-
ron muy suyas, muy pecuiiares, nunca estudiadas y
mucho menos continuadas por nadie mds en Colombia.
Llegar a Gaitdn ‘a partir”, “desde” y “en” el propio
texto y contexto de sus ideas es la posibilidad que nos
ofrece esta valiosa obra para interpretar a un hombre
que marcé el rumbo de la historia de Colombia.
Si quisieramos hacer interpretaciones, incurriendo
en la inevitable y forzosa subjetividad que esto conlleva
y que hemos querido relievar, podriamos decir que al
escribir su obra Gaitdn tuvo en mente afianzar el derro-
tero de su vida, afirmando la viabilidad de las ideas
socialistas en Colombia en el aspecto econdémico y
social, defendiendo las ideas liberales en lo que a la
politica se refiere y respetando la cultura o “quiste
sicolégico’’, como él lo denominara, cuyo conoci-
miento y andlisis le permitid obrar de modo que con-
movio al pais, llegando a doblegar a la oligarquia libe-
ral y conservadora, en una gesta que tampoco nadie ha
podido repetir.
Estos tres elementos que le sirven de tripode al dis-
currir de su vida como conductor de multitudes (ideas
socialistas en lo econdmico y lo social, ideas liberales
9
en to potitico y conciencia del valor de la cultura colec-
tiva en la tdctica) se esboza cldramente en esta, su tesis
de grado como estudiante de derecho de la Universidad
Nacional de Colombia, principios que reafirmard anos
mds tarde cuando su figura ya tenta calado nacional,
demostrando ast la continuidad de su pensamiento y la
constancia y firmeza en su ideologia y en su practica:
“En lo econémico y social somos integralmente so-
cialistas yy andan equivocados todos los que pretenden
establecer incompatibilidad entre el liberalismo y el so-
cialismo colombianos. Por el contrario, son movimien-
tos que deben fundirse y luchar al unisono. Digo mas:
son una sola y poderosa fuerza, a cuyo vértice afluye
la doctrina de los principios democrdaticos, de las liber-
tades humanas, eso que en los partidos no puede ser
olvidado ni despreciado, o sea el sentimiento, el pano-
rama sicoldgico en el que se refleja la vida”.
Algunos hechos que no hacen Historia
Es dificil encontrar un libro de historia colombiana
contempordnea sin que se mencione a Gaitdn. No pasa
un mes sin que los periddicos recuerden su nombre.
La imagen mas generalizada: un fogozo luchador, un
orador incomparable, un agitador populista, un hom-
bre sin profundidad ideoldgica. Siempre me he pregun-
tado como puede la gente, ante esta pobre imagen de
clisé, pensar que fue un grande hombre. Tal vez su mar-
tirio y su incondicional fe en el pueblo es lo que los ha-
ce admirarlo, porque inclusive (como lo hiciera hace
poco con frio desconocimiento de los hechos, Alfredo
Vasquez Carrizosa) se le tacha de haberse doblegado a
la oligarquia liberal, olvidando que fue todo lo contra-
rio, ya que Gaitdn se convirtié en jefe unico del Partido
Liberal cuando derrot6é en forma aplastante al ‘‘oficia-
lismo” liberal que lideraban Santos, Lopez y Lleras, en
10
unas elecciones donde el gaitanismo barrid con la
mayoria de las curules en todos los cuerpos colegiados.
Qué mas podria hacer la oligarquia sino someterse a la
voluntad de las urnas entregdndole a Gaitdn la jefatura
tunica del Partido Liberal? Vasquez Carrizosa califica
esta imposicion del pueblo gaitanista como una claudi-
caci6n igual a la de Luis Carlos Galdn olvidando que
Eduardo Santos al dia siguiente de su estruendosa de-
rrota electoral, le envio a hurtadillas a Gaitdn las llaves
de la Direccién Liberal y se marché a Parts declarando
que hacia un receso en la politica esperando mejores
momentos. Lopez viajé a Londres y Lleras a Washing-
ton, los ministros liberales del gabinete de Ospina re-
nunciaron iamentandose por ei resuiiado de ias urnas
y los manzanillos de todas las horas se acercaron a Gai-
tdn a felicitarlo y a ponerse a sus drdenes. No hubo
reunion de canapé entre el ex-jefe de una disiden-
cia y un ex-embajador venido del Vaticano. Fue el
triunfo del pueblo en las urnas y la aplastante victoria
del ala revolucionaria del liberalismo contra el dominio
de la oligarquta. Si algunos izquierdistas de hoy a éso
no lo denominan victoria popular y derrota de la pluto-
cracia, solo puede comprenderse porque la distorsién
de la lucha polttica ha hecho creer que solo hay triun-
fos cuando hay armas de por medio o que, si bien es
cierto que Gaitdn se sentd a dialogar con sus adversarios
derrotados en las urnas (Guillermo Herndndez Rodri-
Suez, que hasta ese momento era turbayista, como Pli-
nio Mendoza Niera y Jorge Padilla), es porque Gaitdn
pensd que también podian presentarse didlogos (con-
vergencias, 0 como se las denomine hoy), con la tinica
diferencia de que Gaitdn era el jefe indiscutible del Par-
tido Liberal y el gaitanismo dominaba en el parlamento,
las asambleas y los concejos. Estas condiciones le otor-
gaban a Gaitdn una indiscutible ventaja, porque cuando
de didlogos se trata el que termina por imponerse es
aquel que ademds de sus ideales, detenta instrumentos
reales de poder politico.
11
Por qué los llamados ‘te6ricos” de la izquierda se li-
mitan a hacer tibios reconocimientos sobre el valor po-
litico de Gaitén diciendo que era, al fin de cuentas,
revolucionario, pero que cometio muchas equivocacio-
nes como no haber organizado a las masas?
Eso que llaman “no organizacidn” es el error que se
comete cuando se piensa que un aparato politico debe,
para ser organizado, tener la estructura europea que
adopté Lenin para el bolchevismo y que responde a
formas de organizacién social ajenas a nuestros patro-
nes culturales.
En Colombia, como en muchos patses del tercer
mundo o de regiones pobres (como el sur de Italia), la
organizaci6n social responde a una estructura horizon-
tal (diferente a los organigramas de indole euclidiana
adoptados por la administracién publica) que en lo fa-
miliar se sefialan como ‘familia extensa” y en lo social
como ‘“‘mo vimiento de masas;’o “‘polvareda de hombres”
como dirta Antonio Garcia.
Esta estructura no conlleva esquemas de jerarquia
piramidal (centralismo democratico) sino lazos de san-
gre o padrinazgo, donde la autoridad y el liderazgo se
forjan a través del sentimiento y el interés y no en or-
den al saber cartesiano y a las categortas racionalistas,
lo cual no significa que no existan ideas; lo que cambia
es la forma y no el fondo, respondiendo —ademds— al
nivel de cultura politica popular. Es una relacién que
funciona incluso a nivel militar, lo que explica la libera-
lidad, mezclada con disciplina, con que opera la guerri-
Hla en Colombia.
Cuando se han tratado de operativizar organizacio-
nes con esquemas de orden boichevique o europeos,
que es lo mismo, el resultado es el anquilosamiento y la
12
carencia de dindmica politica. Pero el etnocentrismo —
que practican con mas rigor los revolucionarios que tie-
nen su ideologia sintonizada con el extranjero— hace
calificar de demagogo y populista todo lo que no se a-
juste en la forma a las estructuras adoptadas para orga-
nizaciones sociales de otras latitudes y dentro de otro
contex to.
En cuanto a la derecha y su visidn frente a Gaitdn,
tendriamos que diferenciar entre liberales y conser-
- vadores y sus correspondientes subgrupos.
Para los jefes liberales que militaron en las filas de
quienes fueron adversarios de Gaitén o fueron ellos
mismos antigaitanistas, lo importante es ‘el valor de
uso” que tiene la figura de Gaitdn, procurando hacer
olvidar sus ideas.
Cualquier persona o grupo que intente estudiar el
ideario de Gaitdn es visto con preocupacion y con rece-
lo, hasta el punto de que el Partido Liberal le ha dado
la espalda incluso a las ideas liberales de Gaitdn. Porque
Gaitdn era, como ya lo dijimos, un socialista en lo eco-
noémico y en lo social y un liberal en lo politico.
Algunos olvidan que esa misma orientacién fue la de
Augusto Sandino, un militante del Partido Liberal de
Nicaragua, que defendia sus ideas liberales.y por ellas
murio.
Cudles son esas ideas liberales de Sandino y Gaitdn
que hoy no logra identificar la juventud porque se con-
funde a los partidos liberales de Somoza y de Ia oligar-
quia colombiana con las ideas liberales a las que consa-
&raron su vida esos dos grandes héroes de la lucha po-
pular? Las suyas, al no ser ideas liberales en lo econo-
mico, dejan fuera de lugar el liberalismo manchesteria-
no. Se trata del liberalismo que piensa que las ideas de
a9
13
los hombres dependen de la cultura a la cual pertene-
cen, cultura que sirve de prisma para ver el mundo, va-
lorarlo y juzgarlo.
Por ello se respeta el pensamiento del otro, se de-
fiende la unidad de lo diverso sin confundir “‘lo dife-
rente” con ‘‘lo antagonico”’, lo cual senala la decisién
de entregar la vida en el combate contra el adversario.
En este respeto por el opositor, en esta ninguna clau-
dicacién frente al adversario se enmarca el enfrenta-
miento contra el apresor nacional o extranjero, la lu-
cha contra Ia oligarquia y el imperialismo. De ahi surge
también la defensa del nacionalismo, que nada tiene
que ver con el chovinismo.
En cuanto a la posicién de los dirigentes conservado-
res frente a Gaitdn, también tiene un sentido de “valor
de uso” y no ideoldgico. Gaitdn es util para ellos en la
medida en que fue el enemigo de la clase politica libe-
ral y sise puede atraer a las masas para constituir fren-
tes amplios que contrarresten su calidad de partido mi-
noritario, bienvenido Gaitdn que representa y alienta a
esa masa irredenta, a esa ‘franja”’ inconforme que se
mira como el gran potencial electoral.
Esa posicién de ayer y de hoy por parte de la diri-
gencia oligérquica conservadora, llevd a muchos iz-
quierdistas a decir que Gaitdn, al ser estimulado por
derechistas era, a su vez, fascista.
Frente a ello no cabe sino leer al propio Gaitdn en su
exposicidn sobre ‘‘La Revolucién de Octubre”, recién-
temente publicada por el Centro Gaitdn,y preguntarle
a esa juventud que ‘Trepite”’ tal infundio si es capaz de
encontrar un solo escrito, una sola idea, una sola defen-
sa al fascismo en toda la obra de Gaitdn.
14
A los grandes héroes no solo los asesinan fisicamente
sino que los denigran para acabar también con el senti-
do mismo de su raz6n de ser. Esaes la verdadera autor ta
intelectual del crimen.
GLORIA GAITAN
Bogotd, septiembre de 1988
15
OBSERVAGIONES PREUMINARES
Por causas diversas nos hemos visto precisados a su-
primir muchas partes del presente estudio, cuidando si
de la integridad ideoldgica. La oportunidad se presenta-
rd de hacer una publicacién completa y relacionada
con varios otros puntos que aqui no aparecen.
Con preconcebida intencién hemos titulado este
nuestro pequeno trabajo — que habra de servirnos para
recibir el doctorado en Derecho y Ciencias Politicas de
la Facultad Nacional— ‘‘Las Ideas Socialistas” y no “El
Socialismo en Colombia”. Tal distincién se explica ple-
namente si ha de tenerse en cuenta que apenas ha sido
nuestro proposito estudiar estas ideas por su aspecto
cientifico, bajo la modalidad técnica del sistema eco-
némico que el socialismo presenta.
Hemos intentado resolver estas preguntas: 3Cudl de
los dos sistemas econdmicos, el individualista o el so-
cialista, consulta mejor los intereses de la justicia, las
necesidades del progreso y los sentimientos de humani-
dad? ;Nuestro pais esta preparado, habida considera-
cién de su medio especifico, para la implantacion del
sistema socialista?
Nuestro estudio no podia tener un cardcter sectario
o banderizo, en el sentido politico de la acepcién, en
primer lugar, porque no pertenecemos a partido socia-
lista ninguno, o a eso que entre nosotros se apellida
como tal. En Colombia hay valiosas unidades que pro-
fesan estas ideas, pero quienes han tratado de dotarlos
de una dinémica de organismo autdctono, quizd no han
sido los mas afortunados en su interpretaci6n, ni en los
medios, ni en la apreciacién de las caracteristicas pecu-
liares a nuestra vida politica; y segundo, porque siem-
pre hemos creido, que antes de concluir en las aplica-
ciones se necesita el estudio técnico, el examen cien-
tifico, la valuacién abstracta de las causas que autori-
zan esas realizaciones en concreto. El empirismo ha
sufrido, ya va para luengos tiempos, una trascendental
16
derrota en las ciencias sociales, y no se explicarta la
logica de quienes se empefaran en aplicar medicinas
sin antes haber evidenciado cientificamente la bondad
de estas, y, sobre todo, la indole orgdnica del sujeto a
quien han de ser aplicadas.
Profesamos, pues, con marcado convencimiento y
empinado entusiasmo, las ideas que corren a través de
estas paginas, mas no podriamos considerarnos como
militantes en nuestro pais de un partido socialista,
entre muchas otras razones, por la muy sencilla de que
tal partido no existe. No es destrozando la corriente
politica que en Colombia representa el partido avanza-
do o de oposicién. como mejor se labora por el triunfo
de los altos principios que guian hoy los anhelos refor-
madores de los pueblos; pensamos que es muy mejor
luchar porque las fuerzas progresistas de Colombia ins-
criban en sus rodelas de batalla la lucha integral por las
ideas nuevas, por la salud del proletariado y por la
reivindicacién necesaria de los actuales siervos del
capital, en la forma que se leerd.
17
CAPITULO I
LOS SISTEMAS, LAS LEYES Y EL MEDIO
Ha sido brindando hasta la fatiga y acicateando por
el desecho el pegaso nervudo de Montesquieu, como
nuestros hombres Ilegaron a la formulacién del primer
argumento contra la posibilidad de las ideas socialistas
en Colombia.
Por nadie —dicen— puede ser desconocido el princi-
pio evidenciado antes que por otros por Montesquieu,
de que las leyes y los sistemas sociales y politicos de-
hen consultar la i
ser aplicados. Un grave e error de los conductores de
pueblos ha sido el pensar que la fisonomia sociologica
de un determinado conglomerado de individuos pueda
ser transformada o modificada con las disposiciones de
una ley. En la formacién de la individualidad social en-
tran factores de muy diversa indole que estan siempre
mas alld de toda volicion humana: factores de atavis-
mo, de herencia, factores de medio y factores teluricos.
No es lo mismo legislar para la rubia parsimonia de los
nérdicos de Europa que para la inquietud desorbitada
de los hijos del trépico.
La pretensidn de implantar el socialismo entre noso-
tros nace de esa singular modalidad de los pueblos
incipientes: el mimicismo. Es un simple caso de imita-
cién. Ha bastado —subrayan los impugnadores— que el
vientre fatigado de Europa pariese tan descabelladas
doctrinas, para que nos creyéramos en la necesidad de
prestarles nuestra propaganda y nuestra ayuda.
Pero los sistemas y las leyes han de ser algo mas
que una pueril imitacién. Es auscultando nuestro or-
ganismo como podremos mejor determinar nuestras
enfermedades y formular sus remedios.
Hasta aqui la sintesis del tan repetido argumento.
Nunca pretenderiamos negar la base de verdad que sus-
tenta el hecho enunciado. Atin mas, pensamos que en
18
su desconocimiento se halla uno de los capitulos de
nuestras mds tristes andanzas de pueblo independiente.
Ya saliendo del campo estrictamente juridico para
llegar al historico, Macaulay sefialaba el mismo proceso
de adaptaciOn. Ni las leyes, ni sus forjadores, los hom-
bres, podran nunca transformar arbitrariamente el alma
de los pueblos. Los hombres providenciales dejan de
serlo en cuanto traten de crear en contra de la idiosin-
crasia mesoldgica. Los sistemas o leyes que llamaremos
radio-activos —en lo humano estan representados por el
Héroe de Carlyle— que dan de si las cosas, que tienen
un ritmo centro-periférico, son sistemas condenados al
fracaso. Las leyes han de ser, igual los hombres, acumu-
ladores de fina sensibilidad, donde el medio, obrando
sobre el centro, registre sus necesidades, lleve sus anhe-
los, formule sus instintos.
No negamos, pues, el principio. Afirmamos si, que
se le ha dado una significacién inexacta y superficial.
Apoydndonos precisamente en él, es como vamos a
encontrar a través de nuestro estudio, un argumento
mas en favor de las transformaciones sociales que
impone la hora de ahora.
Dividfa Benthan las leyes, y hoy es universalmente
admitida tal divisibn, en sustantivas y adjetivas o de
procedimiento. Son las primeras aquellas que consagra
la justicia de un derecho o la necesidad de una obliga-
cion; es ley sustantiva, por ejemplo, la que declara
poseedor regular al que goza de la tenencia de una cosa
con animo de sefior o duefio (animus domini).
Ks ley adjetiva no ya la que establece el derecho en
st mismo, sino la manera de hacer efectivo ese derecho.
Es la que reglamenta los 6rganos jurisdiccionales encar-
gados de favorecer un derecho preexistente, y establece
los requisitos necesarios para lograr la proteccién por
Parte del Estado.
Por eso que las sentencias de los tribunales no cons-
tituyan derechos, sino que los declaren. Su misién es la
19
de precisar la forma o denominacién juridica que co-
rresponde a determinadas relaciones sociales.
Las primeras deben consultar la justicia, entendien-
do por tal la conformidad de la ley con los dictados de
la naturaleza. Las segundas deben consultar la comodi-
dad, la viabilidad. Una ley procedimenta] que se exce-
diera en la reglamentacion, harja por la dificultad,
nugatorio el mismo derecho que se quisiera favore-
cer. O como dice Montesquieu: ‘Las formalidades de
la justicia son necesarias para la libertad, pero tantas
pudieran ser que se opusieran al fin mismo de las
leyes que las hubieran establecido; los procesos no
tendrian fin, la propiedad de ios bienes quedaria incier-
ta, se daria a una de las partes la hacienda de otra sin
examen, o quedar{fan arruinadas ambas a fuerza de
examinar”.
E] andlisis no puede ser suspendido aqui. El fenéme-
no requiere profundizarlo mas. Si continuamos en la
investigacion hallaremos que las leyes llamadas sustan-
tivas sdlo lo son de un modo relativo; que ellas se
trocan en adjetivas en relacionandolas con principios
mas fundamentales de un orden biolégico-social. Las
leyes lamadas sustantivas no pueden ser sino la inter-
pretacioOn, errada o exacta, de una tendencia en las
relaciones de los individuos. Son la concrecién en
formulas de fendmenos que se realizan mas alla de
todo cédigo y de toda ley. Cuando el legislador, en lo
que llama mos leyes sustantivas, consagra, por ejemplo,
Ja libertad de contratacion, no hace sino reconocer un
hecho inevitable del orden social presente, cual es el del
cambio, que a su turno nace de la divisién del trabajo.
El legislador que le dice al cafetero que puede vender
su café y comprar con su producto los articulos que le
son necesarios a la subsistencia y a sus negocios, no
consagra propiamente un derecho; se limita a recono-
cerlo. El fenémeno comercial enunciado se realizaria
sin necesidad de una ley y aun adespecho de su prohi-
bicién. La Gnica misién de la ley en este caso es la de
20
establecer condiciones que faciliten el intercambio de
los productos, reglamentar las relaciones.
Y aqui se nos aparece claramente como las leyes
sustantivas solo lo son de una manera relativa en cuan-
to las relacionamos con las que se ha convenido en
llamar adjetivas.
Pero si las comparamos con los principios fundamen-
tales de la vida de relacién, serdn a su turno adjetivas,
pues apenas les corresponde como misi6n facilitar los
fendmenos inmanentes del orden social.
Y es que en puridad de verdad la nica base de los
derechos reside en la sociedad y nace del hecho de vivir
en ella. Imaginan un Robinson Crusoe en su isla.
gExistirfan para él derechos? gHabria ley capaz de
créarselos? No. Lo tinico que da y consagra ese derecho
es la sociedad y por creaciones que son ajenas a toda
voluntad individual. Esto dice relacién a los decantados
derechos individuales, como el de la propiedad, que no
pueden ser violados porque dizque son derechos natu-
rales. El hecho evidente y claro es que el individuo no
Mega a la sociedad con derechos que individualmente le
pertenezcan. Por eso ya Comte decia que el unico dere-
cho que el individuo tiene es el de cumplir exactamen-
te con su deber. Es decir, respetar las normas que la
vida de sociedad le impone. Pero, repitamoslo, no es
que el individuo se desprenda de ningun derecho para
entrar en sociedad, es, por el contrario, que la sociedad
le dispensa derechos que é1 no tenfa, y que, por consi-
guiente, no pueden revestir el caracter de inviolables.
Cuando aparezca por lo tanto una colision entre el
derecho del invididuo y el derecho de la gran masa que
constituye la sociedad, debe primar éste sobre aquél.
O, mejor, es que en el primer caso no hay propiamente
derecho, sino una gracia concedida por la sociedad para
el mejor funcionamiento de la misma. Y cuando esa
rectitud de funcionamiento pida la abolicion de un de-
recho individual, ese derecho debe desaparecer, ya que
21
ha desaparecido la tinica base que lo explicaba, a saber,
el recto funcionamiento de la vida social.
Le6n Duguit sintetiza admirablemente estos princi-
pios de la siguiente manera: ‘El derecho no es un con-
junto de principios absolutos e inmutables, sino, por el
contrario, un conjunto de reglas que cambian y varian
con el tiempo.
Porque un hecho o una situacién se consideren
como licitos durante un periodo de tiempo, por largo
que sea, no se puede afirmar que lo sean siempre.
Cuando la ley nueva los prohibe, los que vivian con-
formes con la legislacién anterior no pueden quejarse
del cambio, porque la ley nueva no hace més que
. atitmar ia evoiucion del derecho’’(Derecho Constitu-
cional).
La misién del Estado debe, pues, orientarse a disefiar
Ja fisonomia social de un organismo que se desarrolla y
evoluciona sujeto a leyes profundas. Tanto mas exacta-
mente sean interpretadas dichas leyes, mejor y mas
facil serd el desenvolvimiento y relaciones de un pueblo.
Pero, esas relaciones sociales ,en dénde encuentran
su base? Hay en las relaciones sociales factores comu-
nes a todos los pueblos y a todas las razas? ¢Cémo
obra al mismo tiempo sobre las relaciones sociales?
ZEn qué consiste la adaptabilidad de un sistema social
o de una ley?
La observacién de los fenémenos sociales, de su evo-
lucion, de su etiologia y de las leyes que aquellos mis-
mos fendmenos evidencian, nos revelan un funciona-
miento de organismo completo, con leyes autéctonas
y determinadas. Al hablar de organismo social no que-
remos significar que el ente sociedad adquiera, como lo
ha pretendido Schaffle (“Estructura y Vida del Cuerpo
Social”) sensibilidad, cerebro, médula espinal, etc.
Entendemos por organismo social, solamente, la preci-
sion inconfundible de determinadas formas funcionales.
Un examen atento de dichos fenémenos nos hard ver
que las leyes que rigen la dindmica social encuentran
22
Y por ultimo nos queda la caracteristica nacional, la
que distingue una nacién de otra, aun por sobre la
igualdad de los factores anteriores. Esta, pensamos,
nace de la posibilidad que los medios materiales exis-
tentes en un determinado pais prestan para el desarro-
lo de esa capacidad biolégica y racial de que hemos
hablado. Es un factor no fundamental, sino adjetivo y
mudable, es una manera de poder obrar, es un modus
operandi. Es como si dijéramos el instinto de comodi-
dad y rapidez en la locomocién que para todos los
tiempos y pueblos existe, pero que segun los medios
tendra que realizarse por la rudimentaria balsa, o la
canoa, o el mederno bares.
Resumiendo, tenemos: Que en la vida social se pue-
den observar tres elementos: lo. Elemento bioldgico,
comin a todos los hombres y los pueblos en sus bases
propiamente constitutivas; 20. Elemento de raza,
proveniente de factores teliricos, que no tienen
influencia fundamental sobre el tipo histérico-social,
pues éste es resultado del desenvolvimiento de ese
estrato biolégico enunciado, y por lo tanto se resuelve
en factor secundario; y, 30. Elemento nacional prove-
niente del medio social, propiamente dicho.
La ley de la evolucién que encarna un perfecciona-
miento continuo, obra sobre todos esos elementos para
someterlos a su filtro purificador y constante.
Ahora, puede que un pais Ilegue a poseer los elemen-
tos —en su mas alta perfeccién— que hemos sefialado
en el tercer grupo, y sinembargo, alin teniendo los
otros caracteres de identidad bioldgica y racial, no
logre el estado de progreso de otro en igualdad de cir-
cunstancias. gSi a un pueblo de Centro-América, por
ejemplo, se le dota de todos los elementos de que dis-
pone un pueblo como Italia, llegara, por la posesién de
dichos elementos, a la misma capacidad en ciencias,
artes, industrias? No, respondemos. Entonces se dira,
hay un elemento sustancial distinto que imposibilita a
unos pueblos para seguir la trayectoria de otros, pues-
24
to que existiendo todos los elementos en igualdad de
circunstancias, no se produce el mismo resultado.
Al formular este argumento se olvidarfa una nocién
que es preciso recordar: E] atavismo, la herencia y aun
si queremos darles la importancia que tienen los estu-
dios de Sergi, el que él llama “‘atavismo prehumano’’!
Todos estos factores obran como una poderosa fuerza
de inercia. Un pueblo criado en la desidia, en la indi-
gencia, en la penuria, se ira haciendo incapaz. La caren-
cia de medios atrofia la aptitud. Pero esa herencia no
es fatal; por el momento sera imposible una igualacién
de capacidades, pero en igualdad de medios, el tiempo
daré la igualdad de capacidades. Y precisamente esa
posibilidad de vencer tales resistencias muestra clara-
mente que no hay un hecho esencial que separe a unos
pueblos de otros como se ha querido siempre sostener
en el empefio de frustrar una cooperacién de lucha que
harfa mas rapido el triunfo de los anhelos igualitarios.
Claro es que nos hemos venido refiriendo a los pue-
blos en el estado medio de civilizacion. No seria el caso
de formular argumentos con el ejemplo de los que no
han entrado aun en la escala de los valores culturales
presentes; pues estos casos, como sucede en el orden
individual, son anémalos. Estos son los pueblos atipi-
cos, es decir, inmovilizados en un grado de la natural
escala evolutiva.
Con estas nociones podemos ya plantear el problema
en concreto. ;Cudles leyes y cudles sistemas son adap-
tables de un pueblo a otro? gCudndo un sistema es
inadaptable?
Quien haya leido con atencién los anteriores princi-
pios vera desprenderse la conclusién de la manera mas
légica y mas sencilla.
Solo las leyes o los sistemas sociales que desconoz-
can esos fundamentos esenciales de la existencia
biologica, o contradigan los elementos del medio
creado por la naturaleza, son inaceptables, son absur-
dos y son imposibles. Pero aquellos que se refieren, no
25
ya a estos elementos fundamentales, sino a los caracte-
res adjetivos, en paises de una cultura media, son posi-
bles, y aun son necesarios, cuando consultan mas
exactamente los dictados de la justicia. Su Gnica con-
dicion reside en la ley de la relatividad. Puesto que los
elementos cambian de un pais a otro, es necesario que
los sistemas se adapten a esos medios. Es decir, hay una
discrepancia cuantitativa, que no cualitativa. La adap-
tacion no implica la negacion. Reconocer que una cosa
debe adaptarse es reconocer que debe existir. Es muy
distinto decir que una cosa es inadaptable a decir que
es imposible. La imposibilidad implica la inadaptabili-
dad, pero no al contrario.
Y ya hemos visto, io repetimos que s6lo aquellos
sistemas que contradicen las tendencias fundamentales
de la vida son imposibles.
Reclamar que el hombre pueda gozar del fruto de su
trabajo. Reclamar que al hombre por el hecho de ser
hombre no se le trate como bestia. Que no basta asegu-
rarle la subsistencia fisica, sino que es necesario facili-
tarle los medios de cultivar su espiritu. Pedir que los
hombres mientras quieran y puedan trabajar no pueden
ser sometidos a la miseria. Pedir que los hombres que
dieron su salud y su vida al trabajo no tengan que
morir sobre la tarima doliente de los hospitales. Pedir
que mientras existan mujeres que acosadas por la nece-
sidad tengan que oficiar en el tabernaculo pustuloso de
la prostitucién; y que mientras haya nifios que arroja-
dos a la inclusa hayan de ser luego los candidatos del
presidio, no es humano que otros puedan hacer vida de
dilapidacion y de regalo. Decir que a los hombres no se
les puede pedir virtud mientras no tengan los medios
de vivir, porque, como decfa aun el mismo Santo
Tomas de Aquino, “para la practica de la virtud se
necesita un minimum de bienestar temporal”. Decir
que es necesaria la lucha constante porque termine la
carniceria de pueblo a pueblo, donde aquéllos que la
fraguan ritman la danza en el salén, a la par que los
26
humildes que la sufren brindan su corazon a la metra-
lla como tributo a una patria que nunca conocieron.
Decir que al patriotismo es necesario darle un sentido
de cooperacion internacional y no de agresividad fratri-
cida. Decir que la seleccién es necesario hacerla, pero a
base de capacidades y virtudes auténticas. Decir que al
triunfo solo debe llegarse por los caminos del personal
esfuerzo. Decir todo esto, y demandarlo con el entu-
siasmo que reclaman los grandes ideales, no es pedir
nada que esté fuera de las condiciones esenciales de la
vida, ni que deba ser patrimonio exclusivo de éste o del
otro pueblo, ni de ésta-o de la otra raza, sino algo qu
pertenece a la conciencia universal, algo que es y tiene
que ser de todos y cada uno de los hombres, de todos y
cada uno de los pueblos.
Y demostrar, como demostraremos, que esta orien-
tacion noble y justa de la vida es imposible dentro de la
actual organizacién rigidamente individualista de la
sociedad, de su libre concurrencia, de su Estado como
representante de la clase pudiente, del privilegio absur-
damente concedido al capital en el desarrollo econémi-
co de la nacién, del concepto secundario en que se ha
colocado al trabajo, es entonces plantear las cosas en
un terreno absolutamente cientifico cuyas funciones
se cumplen por igual en todos los paises.
Pero, gcdmo se explica que los sostenedores de la
actual organizacion social argumenten en la forma que
vimos al principio? ¢Por ventura ellos crearon un siste-
ma especial para el pais? El sistema que ellos implanta-
ron es el mismo sistema de los otros paises sin adapta-
cién ninguna. La ciencia tiene principios que se predi-
can respecto de las relaciones sociales universalmente
considetadas. Y, precisamente, esas relaciones en cuan-
to nacen del juego de los valores econédmicos tienen un
igual desarrollo en todas partes, puesto que sus factores
son los mismos cambiando tan sélo la cantidad.
Sin embargo, los celosos del principio del medio die-
ron al pais leyes copiadas de otros pueblos, cuando
27
esas leyes escritas si necesitan cierta fisonomia carac-
teristica de la nacién en que van a aplicarse, por tratar,
atin las sustantivas, como ya lo demostramos, de cues-
tiones simplemente adjetivas, es decir, de caracteres
esenciales de medio, caracteres que no se presentan en
los sistemas que obedecen a normas universales, a
guarismos que cambian en el tiempo, pero que no pue-
den cambiar sino relativamente en el espacio.
Para cuando el socialismo esté en Colombia en capa-
cidad de legislar se le podrd pedir la adaptacidn al
medio; pero hoy, en su faz doctrinaria, es pueril pre-
tenderlo; y mas pueril si se piensa que quienes tratan
de formular este argumento no han sabido cumplirlo
en donde si es indispensable: la ley escrita.
El sofisma es claro: se ha tomado la imposibilidad de
la parte para demostrar la imposibilidad del todo.
Puesto que, se afirma, el socialismo de Alemania, Rusia
e Inglaterra es imposible en Colombia, también, se
concluye, es una imposibilidad el socialismo. Serdn,
contestamos, imposibles los medios alla presentados
para resolver la miseria de las clases oprimidas, puesto
que el medio social es distinto, pero no las doctrinas
en si, el sentimiento profundo que las anima, que es
idéntico en todas partes, ya que en Inglaterra como
en Colombia hay clases, la mayoria, sometidas a la
mas deplorable miseria, miseria que el pensamiento
socialista cree, con innegables fundamentos, que es
debida a una injusta organizacién econdémica.
Las leyes, pues, no deben salir de la sola mente del
lJegislador, sino que deben conformarse al recto fun-
cionamiento de la Naturaleza. Y esa naturaleza es
esencialmente dinamica y mudable. Pues que el
medio cambia es necesario que la ley cambie, porque
como decia Croiset en su discurso de la Sorbona, de
1910: “toda ciencia perece el dia en que se cristaliza
en formulas intocables”. Y si la naturaleza, en su
grado de perfeccién actual, nos muestra las injusticias
del presente sistema individualista, acusando una
28
mayor suma de equidad y felicidad bajo el concepto
socialista, no solo no es una imposibilidad reclamar-
lo, sino que es un deber imponerlo.
El espiritu misoneista de nuestro pueblo —maho-
metanamente misoneista— temeroso de toda reforma,
invento ya va para luengo tiempo la muralla china que
le defienda de todo impulso de modelacién, de todo
impulso hacia horizontes de dadivosa fecundidad
espiritual y material. Esa muralla es el medio, nues-
tros caracteres de raza.
Ast se trate de una misién pedagdgica, como ad-
ministrativa, financiera, o de cualquier otro orden,
allf encontraremos la valla insalvable. Es un absurdo,
se dice; la raza, el medio, no permiten la implantacion
de tales sistemas traidos por extranjeros. Y nuestros
proceres del atraso, empinados sobre la barraca de
un patriotismo o nacionalismo incomprensivo, creen
que en nombre de las tradiciones debemos seguir
envenendndonos en los pezones de la rutina los
vastagos de la nueva generacion.
Pero si bien se examinan las cosas y se estudia un
tanto el asunto, hallaremos que esa imposibilidad
racial es un invento, y que las cuestiones del medio
deben reducirse a la simple adaptabilidad dentro del
criterio adjetivo que para ella hemos sefalado.
Nuestra personalidad de pueblo es algo muy rela-
tivo y no puede tener el matiz integral que se le ha
querido atribuir.
Hoy no se puede hablar de sociedades homogéneas
y todas deben ser consideradas como heterogéneas,
porque las relacicnes sociales que existen no son
exclusivamente objetivas —como los habitos de aso-
ciacién, que eran los tnicos existentes en los grupos
sociales primitivos— sino que por razon de la facilidad
en las comunicaciones, de la imprenta y demas pro-
gresos, son también subjetivas; unos pueblos a otros
estan ya ligados por las ideas, los sentimientos y un
interés comin, que es precisamente lo que las dife-
2
rencia de las sociedades de animales. Es decir, hoy de
pueblo a pueblo, no sdlo hay sociedad, como en las
formas primitivas, sino que hay sociabilidad.
Y en lo referente a nuestra personalidad social de-
bemos haber hincapié en el hecho de que descende-
mos de un pueblo, Espafia, que no tenia ni mucho
menos esa integridad racial de que hemos hablado.
Nacido de los Celtas y los Galos. Cruzado con la
sangre de los Romanos, invadido por los barbaros
nortefios, mezclado con los moros, a los cuales atin
los miembros de las clases nobles se entregaban,
revolucionado en mil andanzas y conquistas, era
imposible que bajo el impulso de tanto pueblo y tan
diversas razas. st. personalidad se conservara intacta
y no presentara por el contrario, esa caracteristica de
grupo heteréclito, que por haber perdido su fisono-
mia fundamental y auténoma, tiene que oponer
menos resistencia, o mejor ninguna, a los sistemas
extrafios.
Y fue un pueblo de tan débil homogeneidad perso-
nal quien se cruzé con un pueblo como el nuestro, al
cual tampoco podemos considerar como una raza ho-
mogénea en el sentido estricto del vocablo, sino lo con-
trario; pues en ella se habfan elaborado mil intercam-
bios, antes de la conquista de los espafoles, aniquilado-
res de sus relieves de pueblo, o mejor, de raza estricta-
mente homogénea.
En toda la América poblada unas razas y pueblos se
habian sucedido a otros, mucho antes de haber sido
conquistado. Algunos han Hegado a la conclusion,
después de muy detenidos estudios, de que en el Peri
habia, antes de la conquista, una poblacién organiza-
da muy superior a la que hoy habita todo el conti-
nente sudamericano. Todo induce a creer que grandes
naciones habian hecho ya su carrera en este continen-
te antes de la conquista, antes de que los espafioles
Megasen a este “nuevo mundo que es el viejo”. En
medio de los bosques de Yucatén y de la América
30
Central se han encontrado vestigios de grandes ciuda-
des olvidadas antes de la conquista. Méjico, cuando
Cortés la descubriera, daba sefiales de ser una raza
que habia tenido una era de florecimiento ante la cual
el tipo encontrado por los espafioles era tipo de deca-
dencia y degeneracién. En las minas de cobre del
Lago Superior de los Estados Unidos se hallan tam-
bién vestigios de civilizaciones superiores a las existen-
tes al tiempo de la conquista.
Muchos caracteres anatomicos incontrastables com-
prueban que estos paises de América habian sufrido
na tica. y..de..otras razas, antes del
atribo de lus espafioles,
Claro esta que al llegar los espafioles encontraron
una raza autOnoma, con relacién a ellos, pero no una
raza homogénea en la acepcién socioldgica. Ella
habya sufrido sus intercambios con pueblos anteriores
del mismo continente y con extrafios pueblos de
diversa idiosincrasia. Y estos intercambios tenian que
aminorar sus caracteres de raza autonoma, sus carac-
teres de individualidad permanente.
Una raza casi despersonalizada como la espafiola,
cruzada con una raza que también habia sufrido
intercambios como la indigena, uniendo a esto los
factores modernos de promiscuidad intelectual y
comercial con todos los pueblos de la tierra, no puede
dar ese tipo antagénico y reacio a los sistemas extran-
jeros, puesto que hay entre ellos elementos de simili-
tud. Es nuestra raza un tipo hibrido sin la fuerza de
repulsion hacia lo extrafio que sdlo presentan los
tipos de homogeneidad racial hoy desaparecida.
Esto se hace tanto mas evidente si consideramos
que basta ese factor de intercambio intelectual y co-
mercial para acabar con el antagonismo de unos
pueblos a otros atin por sobre la diferencia propia-
mente racial. gNo tenemos a la vista el caso de
pueblos como el Japén, que atin teniendo, él si,
Caracteres no contaminados de raza especifica, sin
21
embargo han hecho su civilizacién y progreso apro-
pidndose los sistemas y cultura europeas?
La resistencia que un pueblo opone a los sistemas
de otro va en raz6n directa de su homogeneidad racial
e inversa de su heterogeneidad.
Si bien valoramos, pues, este problema tan decan-
tado de la raza, encontraremos que no hay esos carac-
teres esenciales, que son los tnicos imposibles de
vencer momentaneamente, sino que, por el contrario,
se reducen a simples diferencias adjetivas que sdlo
reclaman la adaptaciOn en la forma y alcance que
hemos estudiado.
Son todos estas argumentos del medio, nacides de!
problema de las razas, vallas que el espiritu misoneista
escalona como obstdculos al progreso, y que tan jui-
ciosamente ha analizado Juan Finot en su obra
EI Prejuicio de las razas.
32
CAPITULO II
EL PROBLEMA DEL CAPITAL
Vamos a entrar en el examen del argumento dorsal
que se opone a la posibilidad de las ideas socualistas
en Colombia.
Ya se demostro en el capitulo anterior cémo anali-
zando un poco se viene en la consecuencia de que la
inadaptabilidad de tales doctrinas por razon del medio,
sociolégicamente considerado, noes real, sino aparente.
Examinemos ahora si tal imposibilidad por carencia de
elementos tiene una base evidente, o si, por el contra-
rio, todo nace de un error de apreciaci6on.
Entre nosotros a la verdad no ha existido periddico,
ni revista, ni orador, ni parlamentario, ni profesor, que
no haya tenido para todos los momentos la afirmacion
de que Colombia no es un pais capitalista. ,Donde, se
pregunta, esas clases limitadamente poderosas que en
otras partes hacen de la vida del proletariado la gruta
de las mds oscuras tragedias? No tenemos grandes
industrias, y nunca el corazon de nuestras ciudades ha
visto las angustiosas desventuras sociales extranjeras.
Podra explicarse, se agrega, la razon de tales ideas y sus
consecuentes luchas en pueblos como Inglaterra, donde
la superproduccién, por ejemplo, provoca el cierre de
las fabricas, ocasionando agudas crisis que llevan al
desamparo y la tortura a mil hogares, y hacen que los
sobrepujados cuadros brufidos, con nitidez escalo-
33
friante, por Nuk Hamsun en ‘“Hambre”’ sean una reali-
dad que se arrastra sobre la ciudad del Tamesis en las
avenidas perfumadas de Viena 0 al pie de los marméreos
palacios berlineses. Pero en Colombia, no. Aqui no
hemos llegado a ese desarrollo industrial, y por lo tanto
el problema no tiene una base evidente. En un pueblo
pobre como el nuestro, antes que favorecer, tales ideas
perjudican. Luchemos por el adelanto del pais, cru-
cémoslo de ferrocarriles, implantemos las grandes em-
presas, facilitemos la llegada de los capitales extranje-
ros, que sdlo ast, y por virtud de esa fuerza capitalista,
podremos levantar el nivel del proletariado. Empe-
fiémonos en la concurrencia de brazos por abundancia
dé capitaies, y entonces el precio del trabajo subira por
una ley natural —Bastiat dirfa por una armonfa eco-
némica— sin necesidad de absurdas contiendas.
En un pais sin capitales no se pueden pedir salarios
altos; y primero que pensar en esto, corresponde a los
hombres de bien y de talento empefiarse en el desarro-
No econdémico general, que sera la manera tnica de
mejorar la situacién de las clases trabajadoras.
Los errores aqui contenidos son tan copiosos y de
aceptacion tan general, que es menester valorizarlos
separada y metddicamente si queremos apropiarnos
de la claridad, precisidn y légica que debe presidir este
problema.
I
Naturaleza del Capital
Y ante todo: ;qué es el Capital? Porque sin un segu-
ro concepto de esto toda discusién es imposible.
Quiza ningan término econémico se haya prestado a
mayores ambigiiedades y eufemismos. En muchas
obras de Economia se llega en la definicion a una
acertada evidencia, pero en haciendo las aplicaciones a
los diversos engranajes de la vida econémica se cae en
34
errores sustanciales provenientes de un olvido de los
principios tal cual ellos deben ser interpretados.
Diversamente son otros quienes partiendo de postula-
dos inexactos se engolfan luego en laberintos que
hacen imposible toda posterior precisién.
La evolucion historica de los pueblos ha hecho que
la concepcion del capital sea muy distinta cuando se la
examina en las sociedades primitivas, que lo es hoy en
nuestra vida civilizada y sobre todo desde la Revolu-
cion Francesa para aca.
Es un sorisma, y base de muy prolijas inepcias, anali-
zar la naturaleza actual del capital haciendo deduccio-
nes de sus caracteres primitivos.
La caracteristica del capital, en su modalidad primi-
tiva, es la de ser un simple instrumento del trabajo.
El silex, la red, el fuego originado por el roce de los
pedernales, todos estos y otros semejantes elementos
eran el capital.
Esta es la que llamaremos concepcidén prehistérica
del capital. Este concepto naturalista no puede ser
aplicado al capital presente, so pena de perderse en
confusiones reprobables. El capital exige hoy que se
le examine bajo la forma juridica que ha logrado en las
relaciones sociales. Lo cardinal del capital primitivo
reposaba en su productividad, al tiempo mismo que el
capital presente reposa, segin término usado primera-
mente por Dithring, en la rentabilidad. Al capital hay
que considerarlo —dice Kausky— como una categoria
histérica.
El capital en las sociedades primitivas no podia ser
explotado por el sistema que luego estudiaremos y que
se denomina con el nombre de capitalismo. Es el
mismo cardcter que conserva en la sociedad presente
dentro del capital rudimentario. Un sastre en pequefio,
un carpintero, es lo comin que posean sus herramien-
tas; sin embargo, a nadie se le ocurrirja llamarlos capi-
talistas por el hecho de tener el formon, el banco, las
agujas, etc. Es distinto tener capital y ser capitalistas.
35
Y precisamente la sociedad ha llegado a un grado de
concentracién econdmica en que el capital nada vale,
ni significa cuando no es posible explotarlo por el
sistema capitalista.
El fendmeno de como la evolucién del lenguaje es
mas lenta que la evolucién de los hechos ha sido so-
bradamente estudiado —Burke y Bordeau— para que
tengamos que insistir en la evidencia de que iguales
palabras corresponden a una organizacion diversa de
realidades cuando se hallan colocadas en planos dis-
tintos de la historia. Concretando: a la palabra capital
corresponden en la vida presente fendmenos profunda-
mente distintos a los que correspondian ayer.
Y aspiramos a que tal distincién no sea olvidada,
pues de su olvido se han derivado sofismas que entra-
ban toda acertada investigacién. Valiéndose del capital
primitivo, y de sus funciones, se le iguala al capital
presente para quitarle los caracteres opresores que hoy
ha conquistado.
Transcribimos aqui un parrafo del “Compendio de
Economia Politica” de Leroy-Beaulieu, donde se halla
perfectamente evidenciada la tactica de los economis-
tas. Y citamos a este tratadista, no porque nos parezca
el mejor, sino porque su libro ha sido y es el devociona-
rio cientifico de todas nuestras facultades, asi avanza-
das como retrégradas. Dice:
“Si se pudiese desenredar el inextricable enmarafia-
miento de los hechos sociales, se veria que no hay un
capital en nuestra sociedad tan rica en mdquinas y en
reservas de todas clases, que no se remonte a la edad de
piedra. El hacha de silex groseramente tallada, la flecha
del primer cazador, la red o la canoa de cualquier
pescador, la azada, el pico o el arado de madera del
primer hombre que sembré la tierra, sin ninguna inter-
vencién y por perfeccionamientos sucesivos, se han
transformado en esas maquinas ingeniosas y tan
complicadas que nosotrosadmiramos: el martillo-pilon,
36
Ja locomotora, el navio-hélice, la segadora o la trillado-
ra de vapor”.
Y en seguida, hablando sobre la productividad del
capital, y para refutar a quienes sostienen que el capital
no es productivo, sino que lo unico esencialmente pro-
ductivo es el trabajo, agrega: ‘Pero nadie puede negar
que un arado sea productivo, puesto que el hombre
que esta armado de él hace ocho o diez veces mas
trabajo que el que del mismo esta desprovisto, e igual
sucede con una carretilla, una canoa, una maquina de
coser y todos los utensilios”’.
Por consiguiente, es la conclusién que naturalmente
se saca, nada hay por tacharle al capital, pues reviste
todos los caracteres de perfeccién y legitimidad. En
cuanto reza con la productividad del capital es asunto
que adelante estudiaremos. Ahora tan sdlo nos interesa
demostrar el por qué de la confusién que se hace entre
su forma prehistérica y la actual. Se toma el capital
en su tipo primitivo, el arado, la red, la azada, se
demuestra que alli no hay explotacién, y luego, sin
analizar sus diferencias con las modernas evoluciones
sociales, se saca, en la forma que lo hemos indicado,
la conclusion de su equidad.
Pero no advierten, los que tal tactica emplean, que
si llegamos a esa identidad viene por su base a tierra
el mismo sistema que se pretende defender? ,COmo no
analizar ese capital primitivo en su origen y en sus
funciones y comprender que é] proviene de! trabajo
dei hombre y que pertenece, precisa y tnicamente, al
hombre que lo trabaja? Si ellos aceptan la justicia del
capital presente, valiéndose de la igualdad que creen
hallarle con el capital rudimentario, entonces deben ser
logicos y concluir que las cosas pertenecen como al
Principio a quien las produce directamente con su
trabajo.
Pero eso no podrian admitirlo. Nosotros, por el con-
trario, sostenemos que el capital en las formas en que
ellos lo analizan para justificarlo en todas sus proyec:
37
ciones presentes, es distinto del capital, en su significa-
do social de hoy, en lo que exactamente constituye el
capitalismo. El capital primitivo era producido por el
directo trabajo de] hombre y pertenecia a quien lo
trabajaba. Dentro del régimen capitalista presente, el
capital es producido por hombres a quienes no perte-
neceré y va a manos de quien no lo trabaja. En una
palabra, el capital en lo primitivo era un simple ele-
mento de produccién, como lo es en la actualidad su
heredero legitimo el pequenio capital, en tanto que el
capitalismo es un medio de especulacion. Adelante
dejaremos sentado de una manera precisa la distincion
actual entre capital y capitalismo, al mismo tiempo que
sefialaremos esta verdad que es necesario no olvidar:
el capitalismo es una forma determinada de la explo-
tacion del capital que trae sus raices de mucho tiempo
atrds, pero que sdlo en la sociedad presente ha adquiri-
do una estructura de sistema completo, y es precisa-
mente, contra tal sistema contra el que libra su batalla
el idearium socialista.
Establecida esta diferencia de criterio en relacion
con el capital, podemos ya entrar de lleno en el asunto.
Necesitamos, primeramente, apropiarnos de un cri-
terio que por su precisién y sencillez nos permita en
todo caso evitar las confusiones. Este criterio, nos pa-
rece, no puede ser’ otro que el de los elementos que
integran la produccién. Esos elementos son tres: traba-
jo, capital y tierra. “Si recordamos —dice Henry Geor-
ge~- que capital es un término usado en contraposicién
con tierra y trabajo, notaremos enseguida que cuando
esté bien inclufdo en alguna de estas voces no puede
calificarse propiamente de capital”.
Adam Smith define el capital como ‘‘aquella parte del
caudal del hombre que espera le proporcione un rédito.
Y el capital de un pueblo es la suma de estos caudales
individuales o la parte del caudal total que es de espe-
Yarse procure mayor riqueza’’.
38
Volviendo a los tres elementos de produccidn, tene-
mos: que la tierra no sdlo comprende la superficie que
en el lenguaje comun se entiende por tal. En dicho
término quedan comprendidos todos los elementos de
Ja naturaleza que se ofrecen al hombre sin un esfuerzo
de su parte. Una rica vertiente de agua, una mina, un
terreno privilegiado, daran al hombre las ventajas
otorgadas por un capital; pero hay que tener en cuen-
ta que si dan estas ventajas, no por eso seran capital.
De sucederse lo contrario, quitarfamos toda su impor-
tancia a la division establecida.
El] trabajo comprende todo esfuerzo. humano ten-
diente a modificar ios elementos de la naturaleza en
forma que adquieran ya un valor de consumo, ya un
valor de cambio. Por eso que encontremos errada la
inclusi6n que Smith hace de las habilidades personales,
del talento e ilustracién, en el capital. Porque el talento
puede lograr que esta o la otra empresa produzcan un
mayor rendimiento, pero esto sera debido al mayor
poder del hombre y no a su capital. ‘‘La mayor veloci-
dad —dice un economista— de una bala de cafién,
puede causar el mismo efecto que un aumento de su
peso, a pesar de lo cual el peso es una cosa y la veloci-
dad otra’’, Es verdad que estos conocimientos y talen-
tos pueden ser fuente de capital, pero ese capital en
ningtin caso dejara de ser el fruto del trabajo. Asi pues,
hemos obtenido un perfecto criterio: todo lo que no
sea ni tierra, ni trabajo, es capital; y este capital ha
nacido del trabajo en combinacién con las fuerzas de
la naturaleza. Es el trabajo, obrando sobre los agentes
naturales el unico productor de capital.
Ahora, estos tres elementos tomados en conjunto
son los que constituyen la riqueza. Por consiguiente
todo capital es riqueza, pero no toda riqueza es capital.
Capital es la riqueza empleada para producir riqueza.
Se ha definido la riqueza diciendo que es todo aque-
Mo que tiene un valor en cambio. Pero no olvidemos la
39
aistincion entre lo que llamamos riqueza individual y
riqueza social.
Bien puede suceder, y en verdad sucede, que la
riqueza individual aumente, sin que por ello se registre
el menor aumento en la riqueza social. La riqueza que
un patrén adquiere extorsionando a los labriegos para
reducirles sus salarios, y que le da a aquél un monto
crecido de riqueza, no beneficia a la sociedad, porque
Jo que gana el capitalista es lo mismo que pierde el
labriego. Los bonos, letras y demas papeles de cambio,
o los papeles de especulacién, no son tampoco riqueza
social, porque lo que ganan sus poseedores es igual a lo
perdido por sus clientes en réditos e intereses. La rique-
za adquixida por ios propietarios de las casas al subir el
valor de los alquileres no aumenta la riqueza de un
pueblo, pues lo que gana el arrendador es exactamente
igual a lo que pierde el arrendatario. Subrayemos desde
ahora, sin perjuicio de las mas amplias consideraciones
que posteriormente hagamos, que los grandes capitales
individuales no pueden ser considerados como un
beneficio para la riqueza nacional; ellos, todo lo con-
trario, implantan un desequilibrio y una injusticia que
es Ja fuente de la injusticia social.
Estrictamente hablando, el Gnico sentido en que la
palabra riqueza puede tomarse en Economia Politica
es aquel en que beneficie a la sociedad en general.
Riqueza individual, bajo la concentracién capitalista,
es el esfuerzo de muchos hombres para el beneficio de
uno solo y en perjuicio de la riqueza social. Riqueza
sociai es el fruto del esfuerzo humano, que no puede
tener otra razon de propiedad que la proporcién en
que ha sido realizada.
Charles Gide dice muy acertadamente: ‘‘La caracte-
ristica del capital es la de ser una riqueza creada, no
para si misma, sino para crear nueva riqueza’’. Es decir,
que todo aquello que esté dedicado al consumo o a
satisfacer nuestras necesidades no es capital. Lo que
evidencia si una cosa es capital es el hecho de residir
40
o no en manos del consumidor. Cuando la riqueza se
dedica al cambio, cuando se conserva, no como fin
ultimo, sino como fin intermedio para transformarla
en nuevos articulos, entonces reviste la forma de
capital. Por eso que nos parezca de una admirable
sencillez la definicion de Boehm-Bawer: “E] capital
es una riqueza intermedia”. Esta definicién coincide
exactamente con la de George, cuando dice que es
“riqueza durante el cambio”.
Sin embargo, de ser precisas y claras estas nociones,
ellas han sido absurdamente enredadas por muchos
economistas. Enrique C. Carey dice que el capital “es
el instrumento mediante el cual se obtiene ei dominio
de la naturaleza, incluyendo en él los poderes mentales
y fisicos del mismo hombre’. Como se ve, segtn lo
anotabamos en la definicién de Smith, aqui se confun-
de el trabajo con el capital. Este error, afortunadamen-
te, ha sido corregido por todos los grandes discipulos
de Smith, como Ricardo y Juan Stuart Mill. El primero
definia el capital como “la parte de riqueza de un pais
destinado a producir”.
El profesor Perry, refutando a Carey, dice del capital
que es “cualquier cosa de valor, fuera del hombre, de
cuyo uso nace una utilidad o incremento pecuniario”.
Pero, jno es esto confundir el capital con la tierra?
4No es también la tierra una cosa de valor distinta del
hombre, y de cuyo uso nace una utilidad pecuniaria?
Bastan los anteriores ejemplos para mostrar los
absurdcs —ya en las definiciones, ora en las aplicacio-
nes— que reinan entre los economistas sobre el concep-
to del capital, por olvido de las fronteras determinadas
que separan el trabajo, la tierra y el capital.
Nos queda por aclarar un concepto que no por las
apariencias de verdad que presenta, deja de ser menos
inexacto. En el curso de Economia Politica, ya citado,
de Charles Gide, se lee lo siguiente: “Como el hecho de
producir una renta es el rasgo caracteristico del capital,
Preciso es reconocer que no hay un solo bien que no
41
pueda convertirse en capital si su duefo en vez de
emplearlo para sus necesidades particulares hace de él
un instrumento de lucro”’.
De lo anterior se infiere que es la voluntad del indivi-
duo la que decide que se posean o no capitales. Si el
hombre en vez de usar la Unica casa que posee para
vivir la alquila, y en vez de usar los vestidos los vende,
y en vez de comerse los alimentos los cambia, aquello
que no era capital puede convertirse en él.
gPero no se advierte que colocar las cosas en este
campo de las posiblidades es someternos a la cauda del
sofisma? gEs que acaso depende de la voluntad huma-
na el comer, el vestirse, el tener donde alojarse? gCOmo
podria concebirse una hipdtesis que va contra las leyes
mismas de la naturaleza?
Valdria esto tanto como decir que si la ley de la
gravedad no existiera —no seria el caso de objetar con
la teoria de Stein que la modifica, segan las vulgariza-
ciones que se han hecho de su obra— los cuerpos en vez
de ir al centro de la tierra quedarian suspendidos en el
espacio. Evidente: esos cuerpos quedarian suspendidos
en el espacio si no existiera tal ley, pero como existe,
no quedan. Esos articulos destinados a satisfacer las
necesidades de los individuos podrian trocarse en capi-
tal si las leyes de la naturaleza no nos impusiesen tales
necesidades, pero como nos las imponen, nunca podran
trocarse en capital, pues éste lo constituye, precisamen-
te, la parte de la riqueza no indispensable a nuestras ne-
cesidades particulares. Es decir, que nunca podra haber
capital donde Gide lo considera posible.
Ya advertimos una objecién que se nos va hacer:
No hay por qué colocarse en este caso extremo del
hombre que sdlo tiene lo indispensable para vivir.
Supongamos, por el contrario, un individuo siquiera
medianamente acomodado, que vende hoy lo que tenia
reservado a la subsistencia, y por lo tanto lo convierte
en capital. Que si tiene una casa regular la vende para
comprar una de menos precio que le preste el servicio
42
de vivienda. ,Pero ha cambiado aqui en algo el fe-
némeno? Indudablemente que no. Porque siempre ha-
bra una parte de las entradas del individuo que necesa-
riamente tendran que ser dedicadas a la satisfaccién de
las personales necesidades. Esto no podrda ser trocado
nunca en capital, sino que sera consumido.
Ya sentadas estas bases, podemos entrar de lleno en
la refutacion de los que afirman que en Colombia las
ideas socialistas son innecesarias e imposibles, dizque
por no ser nuestro pais capitalista.
gExiste en Colombia el capital? La pregunta es una
respuesta afirmativa. En Colombia no se consume dia-
riamente en Jas necesidades todo lo que se produce;
hay cosas dedicadas al cambio, y por lo tanto hay capi-
tales. Aqui, como en todas partes existen “aquellas
cosas de las cuales se espera un rédito”’.
En Colombia hay, pues, capitales. Esto no bastaria
para vindicar la existencia del problema. Deciamos
atrds que era distinto tener capital y ser capitalista.
El obrero que posee sus herramientas de trabajo tiene
un capital en ellas, pues que no las consume en sus
necesidades personales y de una manera directa, sino
que las tiene como una riqueza intermedia para produ-
cir otras riquezas. Pero ese capital del obrero es un sim-
ple instrumento de produccién y su poder no va mas
alla de construir una mesa, unos zapatos, etc. Es un
poder sin repercusién; vale lo que representa en st, y
nada mas que lo que representa. Con ese capital no serd
posible especular; apenas servird para cambiarlo por los
bienes necesarios al sustento. Ese capital, y es su carac-
teristica genérica, es producido por quien lo trabaja
directamente, y sobre todo bajo su poder, que es nin-
guno, no podran ser sometidas las demas individualida-
des asociadas. Aqui se advierte el por qué de nuestra
insistencia en repudiar el hecho de tomar este capital
sencillo y fecundo para vindicar las extorsiones del
capitalismo,
43
EI capital llega a ser capitalismo cuando ya no es el
producto directo del trabajo personal. El capitalismo es
la concentracién de los capitales, socialmente produci-
dos, para el provecho individual de quienes controlan el
trabajo de los demas. Es una forma de riqueza nacida
de determinada manera de explotacién del trabajo.
Ya no es una simple forma de ayuda para el trabajo,
como en el primer caso, sino que manda omnimoda-
mente sobre el trabajo. El trabajo se hace esclavo del
capital.
Es un sistema de explotar el capital. Y conviene que
vayamos tomando en cuenta como esto se evidencia en
relaciG6n com iil pesos que se realizaria con cien mil;
que por lo tanto los perjuicios residen no en la
cantidad sino en el modo de explotar la riqueza. El
capitalismo no produce, ni podria producir, las cosas
de su pertenencia por si mismo, sino que contrata por
su cuenta hombres que trabajen para él. Y asi como la
caracteristica genérica del capitalismo es la de no pro-
ducir por si mismo, su caracteristica especifica reside
en que existan asalariados, en el sentido lato de la pala-
bra, es decir, hombres que trabajan por cuenta de
otros. Alli donde haya asalariados es porque hay capi-
talismo. Pero hay otras distinciones quizd mas impor-
tantes sobre la disparidad entre el capital y el capitalis-
mo. Bajo la forma juridica que éste ha adquirido, logra
extender una influencia decisiva en todo el engranaje
que integra la vida social; da una posicién, y de esa po-
sicién deriva el hecho de que la sociedad se oriente, no
conforme a la voluntad de la mayorfa de los hombres,
sino, todo lo contrario, conforme a los intereses de la
minoria.
A diferencia de la primera forma de capital, el capi-
talismo adquiere una influencia definitiva sobre la
moral, la religion, el Estado, etc. El capitalismo consis-
te —para valernos de una frase de Gabriel Deville— en
que “una minoria consigue eximirse del trabajo
directamente productivo para dedicarse a la direccion
44
de los negocios, es decir, a la explotaci6n de la mayoria
dedicada al trabajo”’. El capital es un hecho del orden
natural. E] capitalismo es un hecho convencional
creado por las clases dominantes y que ha logrado una
forma determinada en las relaciones juridicas impues-
tas por esas mismas clases. Bajo tal sistema los trabaja-
dores han sido imposibilitados para trabajar por si
mismos, siéndoles preciso vender su trabajo. En la for-
ma natural del capital el hombre vendfa el fruto de su
trabajo; dentro del capitalismo tiene que vender su per-
sona, venderse a si mismo.
Visto que Colombia es un pais que tiene capitales,
toca, después de las nociones sefialadas, averiguar si es
un pais capitalista, no olvidando que el capitalismo
consiste en un sistema especial de explotar el capital y
que tal sistema lo caracteriza la existencia de hombres
que trabajan por cuenta de otros, o lo que es lo mismo,
que exista proletariado.
Ahora, ,en Colombia todos los hombres que traba-
jan lo hacen por cuenta propia? O por el contrario,
gla gran mayoria, la inmensa mayoria, trabaja por
cuenta de otros, por cuenta de los patrones? La res-
puesta, como en el primer caso, no ofrece ninguna
dificultad, La mayoria de los colombianos no son
duefios de las cosas que directamente producen, sino
que las producen por cuenta de otros de quienes reci-
ben un salario. Los medios sociales de produccién
estan por consiguiente monopolizados por una mino-
ria, porque de lo contrario no se presentaria el fendme-
no del salario. Y eso precisamente es lo que constituye
el régimen capitalista; y es contra lo que reacciona el
socialismo para evitar que esos medios de produccién
se hallen en unas determinadas manos, permitiendo asi
la esclavitud econdémica de la gran mayoria. Luego
Colombia no sdlo es un pais que tiene capitales, sino
que se desarrolla econdmicamente bajo el régimen capi-
talista, en el sentido estricto y cientifico de la palabra.
Es un pais de régimen capitalista, ya que el capital nc
45
es un simple instrumento del trabajo, sino que manda
en el trabajo, que lo contrata y le impone condiciones.
ZO se querria negar que aqui existen los salarios y que
todo el mundo es duefio de lo que produce?
Pues si no se niega, es menester aceptar que existe el
capitalismo.
Bien sabido nos tenemos que las proyecciones de
este argumento se refieren sobre todo a la cantidad de
los capitales. Pero hemos comenzado refutandolo en
esta forma, por varias razones. Primera: porque en
cuestiones cientificas no valen los eufemismos y es
necesaria la precisién; que si hemos de partir de bases
falsas, de ignorancias elementales, falsas y erroneas han
de ser las conclusiones; y, segunda, porque no otra es la
forma en que siempre se ha formulado este malferido
argumento que todo el mundo repite: “En Colombia
no puede existir el socialismo, porque éste no es un
pais capitalista”. Esta sinrazon ha sido el arma de
todos los dias y de todas las horas. Triviales nociones
de sicologia nos ensefian que las frases y postulados,
por absurdos que ellos sean, cuando se les acompafia de
una repetida afirmaciOn, logran grabarse en la concien-
cia popular con caracteres de verdad, aun cuando luego
el ariete de la razon intente pulverizarlas. ;No es acaso
éste un hecho confirmado en Colombia con relacién al
socialismo? gQuién ha querido averiguar el fondo de
esta frase? Nadie. Cuando se intentan pregonar estas
ideas, todo parece haberse resuelto, afirmando que no
somos un pais capitalista. Nada es mds peligroso para
los fueros de la verdad que el} vacio de una frase consa-
grada por la repeticién. Los pueblos, luego de apro-
pidrsela —y esto se logra con la repeticion— encuentran
un campo, un vacio, donde colocar todos sus mas
abyectos prejuicios, que ellos toman como virtudes
broqueladas. Es meditando este fendmeno como mejor
se aprecia el alcance de las palabras con que Carlos
Arturo Torres inicia su libro: “Bien sabido es que
Bacon llama “Idolos del Foro’’ (Idola Fori), aquellas
46
formulas o ideas —verdaderas supersticiones politi-
cas— que contintan imperando en el espiritu después
que una critica racional ha demostrado su falsedad”’.
Conclusionando, tenemos que es un error el afirmar
que Colombia no es un pais capitalista. En el andlisis
que haremos sobre la evolucién del capital y nacimien-
to del capitalismo, encontraremos probado de una
manera completa lo que una razon de método nos
impide tratar aqui, a saber, que el sistema capitalista
reviste una identidad integral de desarrollo en el
extranjero, que entre nosotros. Por ahora conviene que
tratemos-el punto no ya del capital ni del capitalismo,
sino de la cantidad o proporciones de éstos,
I
Cantidad del Capital
Hemos averiguado la significacidn cientifica de lo
que debe entenderse por pais capitalista. Analicemos
ahora lo referente a la cantidad. Se afirma que en
nuestro pais no existe el gran capitalismo. No hay capi-
talista que posea la fortuna de un Morgan, un Stines o
un Ford. Y el problema nace, agregan, de la concentra-
cion de los grandes capitales. Entre nosotros, por lo
tanto, no hay problema social.
Si la afirmacién de que Colombia no es un pats capi-
talista esta desheredada de toda solidez, esta de que el
problema depende de la cantidad, es todavia mas
deleznable.
Lo primero que ocurre preguntar cuando se niega el
problema por virtud de no ser nuestros capitales tan
poderosos como los de otros paises, es lo siguiente:
éDe cudntos millones para arriba hay problema social
en un pais, y de cudntos millones para abajo no lo hay?
Porque si no se admite que el problema nace, como
nosotros lo sostenemos, de un sistema, sino de una
cantidad, lo indispensable seria fijar esa cantidad de la
47
manera misma que nosotros fijamos el sistema. De otro
modo nunca seria posible estudiar el asunto. Los mis-
mos que para impugnar la posibilidad de las ideas so-
cialistas en Colombia sostienen que ellas pueden tener
razon en otras partes por ser crecidos los capitales,
estarian pisando el mds falso de los terrenos; porque
gse averigué primero si la proporcién de esos capitales
enrealidad noes crecidaen consideracion a su desarrollo?
éA quién se le ocurriria que la clasificacion de una
especie botanica no nace de las peculiaridades intrinse-
cas de esa especie, sino del numero de plantas existen-
tes? 4E] hecho natural de que el tumor que se presente
enelestOmago de un nifio sea mas pequefio que el
tumor en un adulto, nos podria llevar a la conclusion
de que el nifio no sufre el mal de un tumor por el
hecho de no ser tan grande como el del adulto, y aun
mas, que su pequefiez le quitaria la igualdad de efectos
nocivos?
Comprobado que Colombia se desarrolla econdmica-
mente kajo el régimen capitalista; que por tanto los
medios sociales de producciOn (tierras, maquinas,
herramientas, fabricas, materias primas, etc.), pertene-
cen a unas solas y determinadas personas, que son la
minoria; que estos medios son puestos en capacidad de
producir sdlo por el trabajo de otros hombres, la
mayoria, a quienes se paga un salario, tenemos por
fuerza que concluir que en Colombia hay dos clases:
una que es detentadora de esos medios sociales de
produccién, que los posee y le pertenecen, que no los
hace producir directamente, sino por el trabajo de
otros, y que goza de todas las prebendas que otorgan
la propiedad de esos elementos; es decir, la clase
capitalista. Y otra que no posee esos medios sociales
de produccion, que siempre se hallara sometida, por
grandes que sean sus esfuerzos, a la condici6n de asala-
riada, y que, siendo mayor su trabajo, recibira menos
en recompensa; es decir, la clase proletaria. ‘Toda
clase social —dice Werner Sombart— es el producto o
48
manera misma que nosotros fijamos el sistema. De otro
modo nunca seria posible estudiar el asunto. Los mis-
mos que para impugnar la posibilidad de las ideas so-
cialistas en Colombia sostienen que ellas pueden tener
razon en otras partes por ser crecidos los capitales,
estarian pisando el mas falso de los terrenos; porque
gse averiguo primero si la proporcién de esos capitales
enrealidad noes crecidaen consideracién a su desarrollo?
éA quién se le ocurriria que la clasificacion de una
especie botanica no nace de las peculiaridades intrinse-
cas de esa especie, sino del numero de plantas existen-
tes? ,El hecho natural de que el tumor que se presente
enelestémago de un nifio sea mas pequefio que el
tumor en un adulto, nos podria levar a la conclusion
de que el nifio no sufre el mal de un tumor por el
hecho de no ser tan grande como el del adulto, y aun
mas, que su pequefiez le quitaria la igualdad de efectos
nocivos?
Comprobado que Colombia se desarrolla econdmica-
mente tajo el régimen capitalista; que por tanto los
medios sociales de producci6n (tierras, maquinas,
herramientas, fabricas, materias primas, etc.), pertene-
cen a unas solas y determinadas personas, que son la
minoria; que estos medios son puestos en capacidad de
producir sélo por el trabajo de otros hombres, la
mayoria, a quienes se paga un salario, tenemos por
fuerza que concluir que en Colombia hay dos clases:
una que es detentadora de esos medios sociales de
produccién, que los posee y Je pertenecen, que no los
hace producir directamente, sino por el trabajo de
otros, y que goza de todas las prebendas que otorgan
la propiedad de esos elementos; es decir, la clase
capitalista. Y otra que no posee esos medios sociales
de produccion, que siempre se hallara sometida, por
grandes que sean sus esfuerzos, a la condicidn de asala-
riada, y que, siendo mayor su trabajo, recibira menos
en recompensa; es decir, la clase proletaria. ‘‘Toda
clase social —dice Werner Sombart— es el producto o
48
de recto criterio: ‘‘La pobreza —dice— no es la escasez
de recursos pecuniarios para la vida, sino el estado de
animo gue tal escasez engendra’. Y si quisiéramos
encontrar una formula sintética y comprensiva, paro-
diariamos a Bennek-Rousseau al hablar del anticleri-
calismo en la Camara francesa. La pobreza —diriamos
entonces— es un estado de alma.
La pobreza nace de una comparaci6n; es un término
relativo a otros términos. La pobreza nace de la rique-
za, como no se puede concebir el dolor sin la existencia
del placer. Alli donde hay miseria es porque existe
riqueza. Como es claro, aqui hablamos no de la riqueza
en el sentido ecendmico de su naturaleza, sino de la
desigual e injusta reparticion de ella. Y alli donde haya
estos dos términos que se contradicen y que pugnan el
uno contra el otro, hay un problema que se llama
social.
Nos referimos no a la miseria de la vida en general;
nos referimos a la miseria especifica, a la miseria creada
por la organizacioén econémica moderna. La miseria
que hace indispensable el trabajo de las mujeres y los
ninhos, porque nunca el trabajo del padre ogra subvenir
a las necesidades; a la aglomeracion de los trabajadores
en barrios inhabitables; a la miseria del obrero que
nunca podra salir de su condicién de paria; a la miseria
de los hombres que caidos en una enfermedad —dada
ja actual organizacion economica— tendran que ir al
hospital; a los que llegados a‘la ancianidad y a pesar del
rudo trabajo de todos los instantes se encontraran en
cruel desamparo, mendigando la caridad de aquellos
que se enriquecieron no con su trabajo, sino con el tra-
bajo de los que ahora imploran piedad; a la miseria, en
fin, de una sociedad que condena a la mayoria de los
hombres a no saber de la vida sino por sus amargas cruel-
dades, en tanto que otros tendrdn reservadas todas las
mieles de sus carnosos frutos.
Pero de esto brota un estado de cosas que enun-
cidbamos: la comparacién. Al mismo tiempo que de un
50
Jado aumenta la miseria, crecen de otro lado los millo-
nes. Lo que ganan las clases poderosas es lo mismo que
pierden las clases trabajadoras.
Mientras los barrios elegantes se perfeccionan, los
suburbios donde vive el obrero se hacen mas odiosos.
Todos estos contrastes tienen que hacer brotar en la
conciencia del obrero la pregunta de por qué su miseria
eterna y roedora. El que tanto trabaja se encuentra
ante el regalo y comodidades de los que realizan en la
sociedad un menor esfuerzo que el suyo, y en veces
ninguno. El proletario no ignora que hay algo més duro
que esta vida miserable; y es su condicién azarosa e
incierta. De un momento a otro puede ser lanzado a la
calle, quedando sometido a los rigores del hambre y la
desnudez, aun queriendo y pudiendo trabajar. Nada le
dej6é su trabajo pasado; eran otros los que con él se
enriquecian. gPor qué? gCudl la razon? ,Es que un
hombre puede estar bajo estas circunstancias sometido
a la contingencia? Se contestara que si, que todos los
hombres lo estan, que también el rico lo esta; un
incendio, un terremoto, lo pueden dejar en la calle.
Si, pero esta contingencia nace de fuerzas naturales
irrefrenables, en tanto que la otra tiene como base una
forma arbitraria y despiadada de la actual organizacion
social. Su causa reside en la imposicion de la voluntad
de unos hombres a otros hombres. ‘‘Nadie puede —dice
Hegel— pretender hacer valer derechos frente a la
naturaleza, pero en la vida social la privacion de dere-
chos implica inmediatamente una injusticia hecha a
una y otra clase”. Si, y no hay derecho a que mientras
falta el pan en la mesa del que trabaja, haya otros que
pueden ‘realizar festines; y mientras haya seres desnu-
dos pueda ser permitido el lujo opulento y fastuoso;
y mientras haya hermanos sin hogar, haya mansiones
cuya esplendencia ultraja la miseria irredenta.
Ahora, cuando quiera que en una sociedad pueda
establecerse esta comparacién, ha nacido el problema
51
social. gEn Colombia podra verificarse la existencia
de este contraste doloroso?
Haced, nada mas que para referirnos a Bogota, un
paseo por los barrios no estrictamente centrales. Mirad
aquellos llenos de suciedad y de inmundicia; examinad
si tienen algunas de las condiciones higiénicas; exami-
nad si ally en un solo cuartucho mal oliente habitan
ocho y diez personas en promiscuidad vergonzante;
examinad si allf viven abandonados en el dia nifios de
magras carnes y de destefiida piel; preguntad si ellos
estan abandonados porque los padres tienen que estar
permanentemente en el trabajo; investigad si poseen
alguna educacién, y sabréis que ninguna. ;Son los
esclavos de la miseria, que han sido y seran siempre
los esclavos del trabajo, los vencidos de la injusticia
social! Recorred la mayor parte de la ciudad; cruzad,
como nosotros lo hemos hecho, los lugares donde viven
las clases humildes; encontraréis igual miseria, un inau-
dito desamparo, una vida que no se comprende, una
ciudad que se deslie en la mas pavorosa de las igno-
minias. No olvidéis tampoco la tragedia silenciosa y
oculta de la clase media. Pensad en sus afanes, recordad
todos esos casos diarios y siniestros de] hambre que alli
se pasa y el abandono en que se debaten los seres
condenados impiadosamente a un dolor. No os que-
déis en Bogota; visitad las demas poblaciones del pais
y encontraréis una similitud completa de situaciones.
Y pensad todavia mas alla; no olvidéis a los seres cuyo
desamparo es mas grande: los labriegos, de quienes mas
adelante hablaremos. Hallaréis entonces que las nueve
partes de la poblacién total del pais son aquellos que
sufren y que trabajan, y los poseedores de la riqueza
una minoria exigua.
Pues bien; si ese contraste existe entre nosotros,
tenemos que convenir en que tal estado de cosas tiene
una causa, y ella es la organizacién individualista.
Ya lo sabemos que no hay en Colombia un rico que
tenga la cantidad de riqueza de un acaudalado europeo
Ao.
o norteamericano; pero tampoco hay en aquellos
paises un asalariado, un trabajador que gane el sueldo
misérrimo que ganan nuestros trabajadores. Luego la
proporcion es la misma. En otros paises el capitalista
tiene entradas que ninguno de los nuestros ha conocido;
pero alli, a su turno, el trabajador recibe un salario en
el cual verian una verdadera fortuna nuestros proleta-
rios. Y se trata precisamente de la implantacién de la
justicia con relacion a este medio y no a otro. El pro-
blema es el mismo, una falta de equidad en la reparti-
cién de las riquezas.
Ademas, es una evidencia no discutible, que el capi-
talista de los grandes paises tiene gastos, por razén del
medio social en que evoluciona, que disminuye consi-
derablemente el monto de sus entradas; y esto en
proporcion que nunca alcanza al obrero de los mismos
paises. En su obra La Evolucién Social, Muenstemberg
hace notar el hecho de que en los lugares donde se le
aumenta el salario al trabajador se le hacen perder
luego los beneficios de esta alza por la subida en el
costo de la vida. Este que es un fenémeno bien familiar,
demuestra que en uno o en otro caso el problema para
los obreros de todos los paises es el mismo. Unas veces
se le hace ganar como productor en forma de aumento
del salario —en los grandes paises— pero se le hace per-
der este aumento como consumidor, con el alza de los
productos, Otras veces —paises incipientes— se le hace
ganar como consumidor, pero se le hace perder como
productor por lo exiguo de los salarios. En definitiva,
la situacién es la misma, y muestra que su remedio no
esta en desabridas y capciosas reformas adjetivas, sino
en abocar con entereza el problema, resolviéndolo en
sus bases y soportes.
Hablando de la superioridad de los salarios en
Norteamérica, comparados con los salarios en Europa,
observa Hekner lo siguiente, que nos viene a la medi-
da: “De esta manera en Norteamérica, en donde los
jornales son dos o tres veces mas altos que en Europa,
53
el costo de la vida del obrero que se contenta con
productos de la grande industria no es superior al de la
vida del obrero europeo; mientras que las altas clases
sociales que tienen criados y gastan productos hechos
a mano han de pagar precios tan fabulosos, que se ha
dicho que un dolar en manos de un sefior, equivale
a cuatro dolares en manos de un obrero”’.
Si tomais un hombre de metro y medio de estatura,
ponemos por caso, y gastais en 61 dos metros y medio
de pajfio para vestirle, y luego tomdis otro de un metro
de estatura y no gastdis sino metro y medio en su vesti-
do, gnegariais que el segundo no tiene vestido porque
no entraron los mismos meirus de pafio que en el
primero? Claro que no; admitiriais que todo depende
de la proporcion, y que tan vestido completo es el
uno como el otro. Igual pasa con el argumento de la
cantidad que venimos examinando. Lo indispensable es
que existan dos clases y que entre estas dos clases haya
desproporcién por lo que hace a la cantidad de trabajo
y a la equivalencia de los frutos recogidos. Y esto se
sucede en todas partes donde exista el sistema de pro-
duccién capitalista.
Podriamos hasta aceptar, cosa que no sucede, que
el asalariado colombiano sufriera menos expoliaciones
que el europeo o norteamericano; mas esto tampoco
implicaria la negacion del problema mientras en ambas
partes exista el régimen de produccién capitalista;
apenas serviria para ensefiarnos que en aquellos otros
lugares el problema era mas agudo, pero esto ya es otra
cosa. Al contrario, es facil hacer ver que por razon de
medios, el obrero y aun el mendigo de los grandes
paises puede gozar de muchas cosas de que no goza
el nuestro, pero eso tampoco prueba ni la mejor
condicién del primero, y menos la del segundo. El
problema esta un poco mis al centro: vive y se agita en
el hecho de que ni unos ni otros, ni los de aquende, ni
allende el mar, tienen la posibilidad, ni la aptitud
—por raz6n del engranaje capitalista— para adquirir lo
54
necesario a su vida, en proporcién al adelanto social,
habida consideracion de tiempo y espacio. Lo indispen-
sable para nosotros es saber que la vida de nuestro
pueblo trabajador no aumenta con relacion al poder
productivo y que no hemos conseguido para las clases
humildes una forma de vida sana y estable.
Ill
El Industrialismo
Visto ya el argumento de la cantidad del capital en
sus formas generales, analicémoslo en la forma concre-
ta en que suele exponerse como argumentacion contra
la posibilidad de las ideas socialistas. No existe entre
nosotros, se dice, el gran industrialismo y es casual-
mente por la aglomeracion de trabajadores en las gran-
des fabricas, y el consiguiente aumento de poblacién,
que se explica la pugna encarnizada entre las dos
clases. Es a saber, que en Colombia sdélo podria expli-
carse el socialismo por la existencia del industrialismo.
4Cual es la posicién del socialismo ante el industria-
lismo? Pues decir que tales ideas sdlo son posibles en
los paises grandemente industriales, es afirmar que el
socialismo nace como una reacci6n contra el industria-
lismo. Y esto no es exacto: contra lo que él lucha y se
empefia es contra el actual sistema de explotacion
aplicado a la industria. El individualismo y el socialis-
mo se diferencian en cuanto a la mira final de las
actividades industriales. Mientras el industrialismo en la
forma actual de organizacién sdlo sirve para agravar la
situacién de la clase trabajadora, el socialismo ve en el
industrialismo la mejor manera de favorecer la condi-
cion econdmica de esa clase.
Fue Carlos Marx y su compafiero de luchas Federico
Engels, quienes en su manifiesto de 1847 a la “Liga de
los Justos”, —y sobre todo en la obra del primero “El
Capital”, influido indudablemente por Lorenzo von
Stein, —situaron el socialismo en un terreno de evolu-
55
cion histérica que los aparté de los absurdos, aun cuan-
do nobles principios de los utépicos, quienes sdlo
encontraban como medida para la solucion del pro-
blema la retrogradacion del progreso, la vuelta de la
sociedad a la forma primitiva, lo cual era revelarse
contra los dictados inmanentes de la evolucién y
consiguiente progreso. Para el socialismo cientifico
por ej contrario, es el mayor progreso, el avance incon-
tenido de} industrialismo, el que mejor le prestara
medios de aplicar sus anhelos de redencion para la clase
trabajadora. Pues se hace de una evidencia légica que el
incremento del maquinismo, del vapor, de la electrici-
dad, etc., ha aumentado cansiderablemente la potencia
productiva del hombre, disminuyendo asi el tiempo
necesario de trabajo. Aumentando el maquinismo y
todos los demas ordenes de industrias, y por lo tanto
la produccién, es claro que sera posible disminuir las
horas de trabajo; asi el trabajador dejaria de ser la
bestia actual, para consagrar un mayor tiempo a su
cultivo interior, a la atencién de ese hombre intimo de
que habla a la atencién de ese hombre intimo de que
habla San Pablo, que comprende todo lo de mas sagra-
do que el hombre representa, lo que le eleva por sobre
el nivel de los brutos. Ese fin de bonanza general, de
disminucién de los sufrimientos humanos, de aminora-
cion diaria de los esfuerzos, que deberia ser el tinico fin
del progreso y el unico posible de explicarlo y hacerlo
deseable, ha sido tronchado por la organizacion capita-
lista, que sdlo permite el disfrute de ese progreso en
beneficio exclusivo de una minoria. El progreso que en
justicia deberia tener una finalidad de mejoramiento
general, ha sido trocado en grillete torturante para los
hombres; cada progreso traera para el obrero una nueva
necesidad, pero el fruto de su trabajo no crece en igual
proporcién, y por lo tanto su condicion se ira agra-
vando.
El remedio no puede ser otro que la socializacion de
los medios de produccion, porque entonces e] fin seria,
56
no como al presente, especular, sino atender a las nece-
sidades sociales. Bajo la forma presente de propiedad
individual es logico que cada propietario trate de ven-
cer a sus competidores; y ello sdlo le es posible obli-
gando al obrero al mayor producto con las mayores
horas de trabajo y el menor salario. Necesita producir
la mayor cantidad posible a los mas bajos precios.
Igual sucede en las demas empresas que no sean fabri-
les. No hay sino el interés individual del propietario
contra los demas propietarios. Pero cuando esa compe-
tencia individual sea imposible, por no ser los medios
de produccién propiedad individual, es claro que la
mira de explotacién del trabajador habra perdido su
causa. La produccién tendra, entonces, como tnico fin
satisfacer las necesidades sociales. Los hombres se
hallaran en la posibilidad de trabajar un menor tiempo
y destinar el sobrante a embellecer un poco la estro-
peada y grosera vida presente. Sdlo afianzando el sus-
tento con el menor esfuerzo, sera posible el cultivo de
la belleza en todas sus formas, por la razén que vislum-
braba el ideal estético-social de Ruskin. ‘Nunca —dice
Ruskin— hubo arte en un pais de gente palida a causa
del trabajo, y de aspecto cadavérico, en donde Ja juven-
tud tuviera los labios no rosados, sino resecados por el
hambre y roidos por los venenos” (Coleccién de Obras
Escogidas).
El socialismo no es enemigo del industrialismo, del
Progreso industrial. Del mayor progreso el socialismo
sacara un mejor beneficio para todos los hombres. Alli
donde existe un industrialismo incipiente sacard tam-
bién un mejor bienestar para las clases oprimidas, pues
que siempre y en todas partes empefia sus intentos
contra la explotacion del hombre por el hombre. De lo
que el socialismo es fanatico enemigo es de que el pro-
greso, que deberia laborarse para beneficio de todos,
solo sirva para beneficiar a la minoria, saturando de
tenebrosas congojas el corazén de los humildes.
57
No es la existencia del industrialismo condicion
indispensable para que en un pais exista el problema
social, y mucho menos su gran incremento, pues no
sdlo en la industria el hombre produce. Lo necesario
es que la produccion y reparto se hagan por el sistema
individualista en cualquiera de sus formas. Tan precaria
es la situacion del proletario que trabaja en un ferroca-
yril, en una empresa de luz, de acueducto, en la cons-
truccién de edificios y demas obras, como la del que
trabaja en una fabrica, o como la del labriego. Habra
diferencia en cuanto a las condiciones peculiares en
que se realiza el trabajo, pero el hecho fundamental es
el mismo: el hombre en todas esas formas serd un-escla-
vo econdmico. Igual en este caso e] dependiente de un
almacén, que el maestro de escuela, que el empleado de
infima categoria. Todas son formas capitalistas depen-
dientes de un mismo sistema.
Hay que tener presente, como dice el espiritual
discipulo de Brentano, Alberto Lange, que “‘la cuestion
obrera debe estudiarse en relacion con la totalidad del
problema social. Es preciso contrarrestar los efectos de
todo un periodo de creciente diferenciacién de la
fortuna de los individuos por medio de un perfodo de
influencia niveladora lenta y constante ejercida por la
legislacién”’.
Tan evidentes son estas afirmaciones de que la exis-
tencia del industrialismo ng es la que da nacimiento al
problema social que en varios periodos de la historia
ha sido el mismo capitalismo el mas encarnizado ene-
migo del industrialismo, porque asi convenia a sus
intereses. En Alemania fueron porfiados los esfuerzos
del conservatismo para evitar la entrada del industria-
lismo ; la explotacion del hombre del campo se presen-
taba como mas facil —siempre ha sido mas agudo el
problema alli donde la explotacién se desenvuelve en
su forma agraria— y podia suceder, con el espiritu de
solidaridad que el industrialismo desarrolla entre los
obreros, que se hiciera mds dificil extorsionarlos. A
58
ello obedecian las reformas presentadas por Rau en
1821 y las luchas de Reichensperger, Hoffmann y
Stahl, aun cuando con diferencias de criterio que no
hacen al caso.
En Rusia sucedia otro tanto: la nobleza se mostrd
como enemiga encarnizada de la industria porque su
conveniencia econdmica residia en explotar al campe-
sino y conseguir a bajo precio los articulos de la indus-
tria extranjera.En el libro “El Problema Econémico”,
de Tugan-Baranowsky ,se puede ver la manera formidable
como se combatia la industria. Alli se lee: ‘El desarro-
No de la industria, escribia Kirzewsky en ‘El Moskovita”’
en 1845, no depende de la vida de la ciudad tan poco
en armonia con el cardcter del pueblo ruso, para el cual
la misma es una penosa necesidad. El pueblo ha de
seguir su vida campesina, y, sin embargo, mejorar de
situacion’’. Sdlo hasta Kankrin, Ministro de Hacienda
del Zar Nicolas, no se protegié la industria y esto sdlo
por la fuerza de los hechos.
En Prusia estas ideas fueron defendidas con mayor
ahinco por Haxthausen. En Inglaterra, donde los
feudos favorecian a los potentados en la forma que
todos conocemos, el ataque a la industria fue tenaz.
Para comprobarlo, ahi estan las obras del Chalmers,
quien dice que “hay que proteger a la nobleza territo-
rial, porque alli donde hay nobles el pueblo no se envi-
lece tanto”, y las de Malthus, quien con su teoria del
aumento de la poblacién quitaba de la cabeza de los
poderosos el cetro de la injusticia para colocarlo en una
naturaleza despiadada que asi habia repartido el caudal
de miserias para unos y de venturas para otros.
También, entonces, en aquellos paises, como ahora
en Colofnbia, se trataba de negar el problema afirman-
do que sdlo por la gran industria era que él tenia naci-
miento. Mas era inepta la argumentacion. Las masas
tardaron un poco en comprender que se trataba de un
recurso para defender los privilegios; sin embargo, la
lucha se presentd, y dia a dia, ella se hizo mas pujante;
59
y avanzando, llegé a adquirir fuerzas imponderables,
que en algunas partes han rematado ya en alentadoras
culminaciones de victoria.
Decir, entonces, que en Colombia no hay razon para
el socialismo porque el pais no esta sembrado de
fdbricas, es desconocer por completo el pensamiento
socialista, es ignorar sus tendencias.
IV
Origen del Capital
Sélo por el analisis de ciertos principios fundamenta-
les de la Economia podremos venir en el conocimiento
de cudnta sin razén y cuanto de prejuicio esconden
algunas objeciones que son formuladas contra la necesi-
dad y conveniencia de las ideas socialistas y que atin no
hemos dilucidado.
Qué es el capital, no ya en su naturaleza, como lo
hemos visto, sino en su origen? El capital, ha dicho
Carlos Marx, es “trabajo cristalizado”. En si la defini-
cion es aceptada por romanos y numidios, prestandole
todo su asentimiento. Porque, ino bastaria una simple
mirada sobre todos los capitales habidos en la sociedad
para advertir que ninguno de ellos ha podido producir-
se sin el esfuerzo humano?
Mas como de la consideracién del capital en si no se
obtendria ninguna consecuencia social y como su
impertancia sélo se advierte, precisamente, en la activi-
dad social, en la reparticion del capital, los individualis-
tas necesitaban desvirtualizar esa nocién veraz y
sencilla, agregandole ciertas condiciones que permitie-
ran explicar, de una manera acertada segin ellos, el
hecho de que no sea quien produce con mayor esfuer-
zo el que pueda gozar de las cosas en proporcién justa
a ese esfuerzo, sino por el contrario, aquellos que en la
produccién de los capitales emplean el menor esfuerzo
y representan la menor importancia los que recojan el
60
mayor fruto, y por parte de las leyes tengan todos los
privilegios.
De aceptar, escuetamente, como en realidad sucede,
que el capital es fruto tnicamente de la mano del
trabajador, mucha seria la desazon del espiritu inqui-
sitivo ante los hechos actuales. ;Por qué, se pregunta-
ria, si el trabajo tiene el papel de sefior en el momento
de la produccién, a la hora del reparto es un simple
asalariado? ¢Por qué el capitalista goza de todas las
comodidades y el trabajador sufre todas las miserias?
gPor qué si el capital es fruto del trabajo, éste en el
orden juridico esta sometido a una capitis deminutio,
y aquél adquiere todas las influencias sociales, politicas
y religiosas? No hay algo anémalo en una sociedad
donde a mayores esfuerzos corresponden menores
recompensas y a menores trabajos mayores frutos?
A todas estas inquietantes preguntas conduciria el
reconocimiento del hecho exacto del origen de los
capitales. Para sustentar el orden existente era menes-
ter modificar el concepto. El principio en si se impo-
nia de manera pertinaz, pero ya al aplicarlo a sus fun-
ciones y reparticidn era necesario vindicar en forma
alguna el privilegio capitalista. Para ello se encontraron
dos bases: Ja naturaleza y el ahorro.
Es verdad, se dice, que el capital proviene del traba-
jo, pero los socialistas olvidan el factor naturaleza.
Luego ya no sdlo es e} factor trabajo, es que también
entra alli el importante factor de los elementos natura-
les,
Pues bien, esta objeci6n ni quita ni pone rey a la
significacién social del capital en el concepto expresa-
do. Hemos visto que es, precisamente, para el caso de
la reparticién, donde se halla toda la importancia del
origen del capital. Sdlo por creer que actualmente reina
una injusta reparticién de los capitales, es por lo que se
sostiene que hay un problema de indole social. Por lo
tanto, el punto sensible de) asunto reside en averiguar
el derecho que uno u otro de los elementos —capital y
61
trabajo— otorgue al individuo. Se trata de precisar la
posicién juridica del capitalista y del trabajador. Al
examinar este derecho no se puede hacerlo sino con
relacién a los individuos que detentan los capitales o
son poseedores de la capacidad del trabajo. Se trata de
un problema juridico que sdlo puede tener existencia
con relacién a las personas. El hecho reside en saber
qué parte corresponde a esos sujetos de derecho ante la
norma juridica de una determinada sociedad.
“Los derechos —dice von Yhering— son intereses
juridicamente protegidos”’. Definicion que en el fondo
coincide con las exposiciones desde Jellinek hasta Mi-
choud y que es la doctrina aceptada, en ésta o la otra
forma, por la legislacién universal. Pero, gquiénes pue-
den obtener derechos, o en términos juridicos, quiénes
pueden ser sujetos de derecho? Los sujetos de derecho
sélo pueden ser los sujetos de voluntad. Una relacion
juridica no se desarrolla sino entre los que puedan ser
sujetos de derecho, 0 lo que es igual, los derechos sdlo
pueden ser establecidos para el hombre.
Luego, si lo que se pretende, como ya lo hemos
visto, es comprobar la posicién juridica que le corres-
ponde al trabajo y al capital, y esa posicion jurfdica
solo puede predicarse respecto de los hombres, hay que
estudiarla Unicamente con relacién a ellos. El problema
tendra que concretarse, en cuanto al capital y el traba-
jo, a las personas que tienen la capacidad de trabajar o
que detentan los frutos de ese mismo trabajo. A qué
entonces hacer intervenir aqui el factor naturaleza?
gEs que ella por sf misma podria vindicar a los traba-
jadores o a los capitalistas? gDesde cuando hubo el
capitalismo la idea de que la naturaleza, que entra en la
produccion del capital, pueda mirarse como algo que le
pertenece con exclusién de los demas hombres? Con
mayores titulos podria invocarla para el aumento de
sus derechos, el trabajo. No se caeria entonces en un
circulo vicioso, pues que precisamente se sostiene que
esa naturaleza solo debe dar ciertos derechos por el
62
trabajo aplicado a ella? Y ademas, ges que ella por si
misma podria ser sujeto de derechos? No: es precisa-
mente por los frutos que produce por lo que es
deseada; y si son los frutos los que discuten gno volve-
riamos al punto de partida? Lo esencial esta en averi-
guar los esfuerzos del trabajo y del capital ante la
naturaleza, no olvidando que esos capitales representan
el esfuerzo de un trabajo anterior.
Responderemos, en sintesis, que en la definicién
dada de capital como trabajo cristalizado no es que se
olvide el factor naturaleza, sino que ella no vindica por
si misma ninguna propiedad individual, y que para el
derecho de los individuos en relacién con sus
productos es inutil y fuera de lugar considerarla, pues
no puede ser sujeto de derecho, y lo que produce es
precisame nte por el trabajo.
El segundo factor que se menciona en la formacién
de los capitales es el ahorro. El capital, se dice, no sdlo
es fruto del trabajo; también entra ally el ahorro. Sin
el ahorro es imposible que existan capitales. Economis-
tas como Senior han pretendido reemplazar el capital
como uno de los elementos de produccién para colocar
en su lugar la abstinencia o ahorro, porque dizque el
capital nace de aquel y por tanto éste es un elemento
derivado.
En su Economia Politica dice Leroy-Beaulieu, el
tratadista de nuestras Facultades: “Provisiones e instru-
mentos, hé aqui las dos formas elementales del capital.
Ellas exigen la abstinencia o ahorro, y, por otra parte,
el trabajo. Todo capital es hijo del trabajo y del ahorro”.
Y mas adelante: “Si se miran las cosas como pasan o
deben pasar, se ve que la persona que ahorra, crea en
verdad (subrayamos nosotros) a menudo sin darse
cuenta, provisiones e instrumentos de trabajo para
facilitar un nuevo vuelo de la humanidad”.
Courcelle-Seneuil va mas alla, diciendo que el ahorro
es una “forma del trabajo”.
63
De lo anterior, que es la doctrina universalmente
predicada como axioma, se desprende que los capitalis-
tas que detentan el capital tienen todo el derecho y
nada se les puede reclamar, puesto que ellos con el
ahorro han creado sus capitales, y ademas, propiamen-
te los han trabajado, puesto que el ahorro es trabajo.
Pero jsera verdad que una cualidad negativa como es
el ahorro o abstinencia pueda crear capitales? No, por-
que trabajar es obrar y el ahorro es precisamente lo
contrario. No se concibe, cémo el no destruir una cosa
es crearla. Si yo puedo conservar una cosa, es precisa-
mente porque ha ya sido creada. Y como puede ser
trabajo el ahorro, cuando éste es el antipoda de la
accion, y el trabajo, lo repetimos, consiste en obrar?
Con perspicacia anota Gide que “por mas que diga
Montaigne que no conoce ocupacién més activa que el
no hacer nada, quizd sea esto verdad desde el punto de
vista moral, pero no explica que ese no hacer nada
pueda crear un solo alfiler”.
Si guardo, por ejemplo, un carruaje que antes dedi-
caba para el alquiler gno estoy absteniéndome, no
estoy ahorrando ese objeto de una mejor manera que
cuando lo dedicaba al uso ptblico? Sin embargo, cuan-
do no lo ahorraba me producia, y ahora que lo ahorro
no me produce nada, hasta el dia en que vuelva a darlo
a un individuo que quiera trabajar con él. jNo se
advierte que hay un elemento distinto del ahorro, que
es lo que en realidad produce?
Imaginad que una sociedad se dedica a Ja abstinen-
cia, que ahorra todo lo que se va produciendo. {No es
claro que pasado cierto tiempo se habria perdido mu-
cha o toda la riqueza? ;Cémo se explica entonces que
aquello que crea capitales sirva para destruirlos? ;No
llegariamos, aceptando esta teorfa, al absurdo de que
crear es destruir? Sin embargo, no se podria negar que
una sociedad tal serfa aquella que hubiera logrado
perfeccionar hasta lo indecible ese ‘‘elemento de pro-
duccién” de que hablan los economistas. En todo esto
64
se ve que el ahorro no es un factor de la produccién,
nj crea capitales, sino que es un simple instrumento del
trabajo, producido, como todas las riquezas sociales,
por el trabajo.
Tomad una cantidad cualquiera de dinero y guardad-
la en el fondo de la tierra; os estais absteniendo, la
estdis ahorrando de una manera perfecta. Volved al
afio. gHabra producido algo el ahorro? Nada. Pero
entregadla a quien la quiera trabajar y entonces
produce. gDe dénde viene ese dinero? Del trabajo.
gComo produce? Por el trabajo.
Todos estos absurdos reposan en el origen que se le
ha pretendido dar al capital y asu manera de formacion.
En Leroy-Beaulieu el tratadista de nuestras Facul-
tades y consultor de nuestros estadistas —encontramos
sintetizada toda la doctrina al respecto. “La formacion
del capital —dice— supone siempre que el hombre o
ciertos hombres escogidos, prefieren a las ventajas
presentes, ventajas futuras inciertas, es verdad, pero
segiin todas las probabilidades mds considerables: es un
sacrificio de los goces y de los consumos actuales a
goces y consumos aplazados’’. “Ensayemos reconstruir
por el pensamiento —agrega— la génesis del capital en
una tribu de pueblos pescadores. Uno de aquellos
salvajes, mas observador que los demas, ha comproba-
do que un tronco de arbol flota en el agua y puede
hasta soportar un cuerpo sin sumergirse. Se pone a
cortar un arbol, a tallarlo, a disponerlo de modo que
pueda sentarse en él y dirigirlo. Para este trabajo le
hace falta tiempo; se ha visto obligado a hacer provisio-
nes para vivir mientras se entrega a esta tarea; debe
economizar sus subsistencias, restringir su apetito
presente a fin de poder llegar hasta el fin de su obra”.
De manera parecida, cuando no exacta, se explica el
génesis de todas las capitalizaciones en los pueblos
cazadores y en los agricultores. Y, por ultimo, para
referirse a la sociedad actual afirma: ‘Se ha visto como
se forman los capitales en las sociedades primitivas;
65
su constitucién no es otra en realidad en las sociedades
perfeccionadas; solo que se presentan a primera vista,
a causa de la complicacién de los fenomenos, caracte-
res menos claros”’,
En primer lugar, esas caracteristicas de prevision
atribuidas al salvaje, son imposibles desde el punto de
vista sicologico. Su mentabilidad embrionaria era
incapaz de esa tendencia idealista que representa el
anhelo de una vida mejor para lo futuro. En el hombre
primitivo sus raciocinios no iban nunca, no podfan ir,
mas alla de sus simples necesidades corporales. Era
perfectamente incapaz para todo concepto, y no
pudiendo llegar a concepciones trascendentales, sdlo
era apto para tener de las cosas y de los hechos una
idea actual sin proyecciones hacia el futuro. Mental-
mente, ya lo ha afirmado y probado Clodd, entre el
hombre primitivo y el mono solo existia una pequefia
diferencia. E) hombre primitivo, encerrado en condi-
ciones duras de existencia, tenia que ser poco sofiador,
lo que no le permitia proyectarse hacia el mas alla.
Una razén exactamente sicoldgica, es la de su incapaci-
dad absoluta para alcanzar un grado, ni siquiera medio,
de abstraccién y de generalizacién. Y el porvenir, el
deseo de su perfeccién es un concepto, o lo que es lo
mismo, una abstraccion de las condiciones individuales
para trocarlas por la actividad légico-mental en nocio-
nes generales.
Lo reducido de los productos que el trabajo del
hombre primitivo lograba, le impedian esa abstinencia
de que se nos habla; apenas.si cubrian las exigencias de
su vida rudimentaria. Su vida funcional le impedirfa la
abstencién de lo indispensable a su subsistencia, y no
ganando sino para ella, estaba imposibilitado para
ahorrar. Luego, tanto por razones sicolégicas como por
hechos bioldgicos inmanentes, el ahorro en el hombre
primitivo es un absurdo suponerlo.
Pero otras hipétesis mas factibles pueden levarnos
a conclusiones mas ciertas. Si es verdad que la vida
66
general del hombre primitivo se desarrolla dentro de la
consecucién de lo estrictamente necesario a su subsis-
tencia, es claro que habria dias excepcionales en sus
faenas. Para el pescador, por ejemplo, llegarian dias,
en que el fruto de la pesca era mas abundante que en lo
corriente. Entonces le quedaria un sobrante. Algo que
le permitiria no tener que trabajar todo el dia en la
misma pesca. Tendria entonces un excedente de provi-
siones y por lo tanto un excedente de tiempo para
dedicarlo a otras labores. Entonces si poseeria medios
para consagrarse a la construccién de la red y demas
instrumentos, que a su turno le irian paulatinamente
permitiendo mayores provechos, y por ende, mayores
facilidades, para la perfeccidn y aumento de los medios
de produccion, de los capitales. Igual proceso para el
cazador que un dia tuvo una caza mas afortunada que
las anteriores, Y esto resulta también razonable si ima-
ginamos el paso de los pueblos cazadores al periodo
agricola. No es posible concebir que los primeros
ahorraran ganado durante todo un afo hasta que
viniesen los frutos de la siembra. Sencillamente se limi-
taban a cuidar ganado que les permitiria dedicarse a
los cultivos de la tierra. gY desde cuando el ganado
seria una modalidad del ahorro, de la abstinencia de
que se nos habla, cuando precisamente ese ganado
antes que imponer privaciones permitia a sus poseedo-
res gozar de los beneficios de la leche, la carne, las
pieles, etc.?
En todo esto se ve claramente que no aparece como
origen de los capitales la tal abstinencia, el ahorro,
aquella previsién que dizque en el hombre primitivo
daba por resultado el sacrificio de placeres presentes a
cambio de goces futuros. Su origen reside en lo contra-
rio: en la abundancia respecto de los frutos del trabajo.
Llenaba sus necesidades con el fruto de su trabajo,
pero como esas necesidades eran estrictamente limita-
das, los productos a veces las sobrepasaban, quedando-
le un sobrante. Y en esto no hay tal abstinencia. Los
67
capitales aparecen, también en su forma primitiva
como lo que siempre han sido y seran: fruto unica-
mente del trabajo, ‘‘trabajo cristalizado”.
Al progreso en los medios de produccién no llega el
hombre por una idea previsora, por ese sentimiento del
mafiana que sdlo puede nacer del andlisis cerebral que
valora la desperfeccién actual y comprenden la necesi-
dad de medios mas apropiados. El progreso nunca se
ha hecho, y muy menos entonces, por eleccion critica,
o por libre voluntad, o por autonomia motora de la
potencia razonante. E) progreso es determinado por la
necesidad, por la ocasién externa. Entre la perfeccién
del medio y del hombre hay una concatenaciOon en que
ambos a un tiempo mismo son causa y efecto.
La necesidad, intuitivamente, hizo creador al hom-
bre de mejores medios de produccién, como que
tenian por fuerza que resolverse en una perfeccién
social. Y esta perfecci6n de medio creada por el hom-
bre, a su tumo cambia, sutilizandola, las facultades
humanas, que vuelven a refluir sobre el medio perfec-
ciondndolo. Y asi diuturnamente el mismo ciclo de la
humana natura. La historia es el analisis de los elemen-
tos econdmicos, casi siempre ocultos, pero siempre
evidentes, que orientaron en este o el otro sentido y de
manera determinada la dinamica social en todas sus
manifestaciones.
Hay que analizar el origen y desenvolvimiento del
capital sin dejarnos engafiar con la afirmacion de que
asi como se form ese capital rudimentario, asi mismo
su “constitucion no es otra en las sociedades perfeccio-
nadas”’.
Debemos, pues, investigar las formas economicas
que en las diversas etapas sociales se han presentado,
hasta llegar al hecho capitalista actual.
La caracteristica del hombre primitivo es la simpli-
cidad en la explicacion de los fendmenos naturales.
Por haber sido pocas sus impresiones, repite la misma
idea y el mismo pensamiento. Su punto de partida y de
68
reparo, es el mismo. Y por esta caracteristica que es
congénita al individuo, y que nos leva a considerarnos
como el punto céntrico de todas las actividades feno-
ménicas que nos rodean, el hombre primitivo trata
instintivamente de armonizar las manifestaciones de la
naturaleza con el proceso que rige el desenvolvimiento
de sus propios actos. A todo fendmeno él quiere atri-
buirle una finalidad de volicién al igual de lo que su
conciencia le advierte de sus propios actos. Es lo que se
llama el antropomorfismo.
E] salvaje vela con temor desatarse la tempestad,
cruzar el raya, desbordarse de madre los rios. El peii-
gro tenia que desarrollar en 6] el instinto de conserva-
cion. Los conocimientos de las causas de los fendme-
nos en el hombre primitivo, eran perfectamente nulos.
Para él no habia sino un punto de reparo: su propia
individualidad. Menester era que existiese un ser seme-
jante a él, pero muy mAs poderoso, causa de tales
efectos. Tenia que concebirlo animado de la misma
actividad y de los mismos instintos que él observaba en
su persona. En un grado mas avanzado, capaz ya de
medio espigar en el analisis, esos fendmenos, viento,
lluvia, etc., fueron atribuidos a diversos dioses. Del
monoteismo primitivo, debido a la incapacidad analiti-
ca del hombre, se llegé al politeYsmo por una humani-
dad de tipo mas avanzado, hasta volver al concepto
monoteista, no ya por incapacidad analitica como al
principio, sino todo lo contrario, por une sintesis de
andlisis proveniente de la evolucion mental y del conse-
cuente conocimiento que los adelantos cientificos han
dado sobre aquellos fenémenos que antes eran atri-
buidos a distintas divinidades.
Estas formas primitivas de las creencias religiosas
han nacido de la tendencia del hombre primitivo a con-
siderar todo como animado, a atribuir deseos, pasiones,
etc., a todo lo que obra, a representarse la naturaleza
segiin su individual naturaleza, Este antropocentrismo
es el resultado directo de ese impulso primario en el
69
desenvolvimiento de la mentalidad: la analogia, origen
primero de los mitos, del lenguaje, de las artes y hasta
de las ciencias. Pero las analogias que para nosotros
son imagenes, para el hombre primitivo eran realidades.
Notemos, sin embargo, que esta operacién primitiva
que crea los dioses, es una proyeccion hacia afuera de
la actividad, mas bien que de la inteligencia. Brota, co-
mo lo observa Ribot, mds del hombre motor que del
hombre pensador.
Por lo tanto el hombre primitivo necesitaba, llevado
por el instinto de conservacion, de buscar los medios
para calmar lo que él imaginaba manifestaciones de la
célera de ser muy poderoso, de la Divinidad. Era
menester desagraviarlo, buscar los modos de contener
su ira que daba por resultado esos terribles fendmenos
que destruian su tranquilidad. Era necesario establecer
un culto.
El cuidado de estos desagravios seria una misién
especial, reservada tan solo a muy contadas personas.
El hombre mas fuerte de la tribu, aquel que en la caza
hubiera demostrado mayor destreza, el que por ésta o
Jas otras razones hubiera logrado imponer su fuerza,
seria el favorito, seria el sacerdote, el llamado a desem-
pefiar las funciones del culto. Por eso observamos en
todos los pueblos primitivos que las funciones religio-
sas y la autoridad civil estaban concentradas en unas
mismas manos. No habia, ni podia haber, otro criterio
que el de la fuerza. Alli el origen de todas las jerarquias,
de la nobleza en todas sus manifestaciones.
Estos hombres ya no pueden consagrarse al trabajo
productivo, a las faenas diarias; ellos tienen determina-
da categoria que les otorga fructuosos privilegios. Los
demas hombres trabajan para ellos. Del fruto de su
trabajo los hombres dejan una parte para aquellos que
estan consagrados a desagraviar a la divinidad. Es
el fuerte, que ha subyugado al débil y que logra, sin
trabajar, adquirir una mejor posicion.
70
Pero sigamos la evolucién de este pequefio germen
de concentracién del capital a través de su perfeccio-
namiento. Hay que ascender hasta las guerras de unas
tribus a otras. Los vencedores toman a los vencidos
como sus esclavos y les hacen trabajar para si. Los
vencedores holgan tranquilamente, mientras los venci-
dos trabajan sin descanso, sin conservar nada para ellos,
sino lo que buenamente permiten los amos. Ya no es la
fuerza de los individuos de una misma tribu; es la fuer-
za de una tribu contra otra. El radio se amplia. Esta
forma de usurpacion, de despojo, de concentracién de
capitales —que son fruto del trabajo— en las manos de
quienes no los trabajan, se amplia y crece. Y luego no
es simplemente en la tribu auténticamente barbara, ella
pasa y se afjanza en pueblos de cultura relativa. Asi
también pasa en Egipto, igual sucede en Persia, lo mis-
mo se observa en Grecia, no otro es el sistema de Roma.
De Roma hasta los barbaros, de los barbaros al Re-
nacimiento, del Renacimiento hacia el feudalismo, del
feudalismo hasta la Revolucion Francesa. Y es aqui
donde propiamente aparece lo que Marx apellido el
sistema de produccién capitalista.
Hemos recorrido cuatro etapas que sintetizaremos
antes de analizar la ultima: la. Cuando todavia no
existian formas que pudiéramos llamar propiamente
sociales, la produccion de las cosas era hecha por el
trabajo directo del individuo y la apropiacién era
también directamente individual. 2a. Cuando aparece
la forma social, aun cuando rudimentaria, empiezan a
concentrarse los frutos del trabajo en determinados
individuos que no los producen. 3a. Bajo el desenvol-
vimiento de las tribus, de los pueblos, y a virtud de las
guerras, nace ya el capital individual plenamente
concentrado, con sus influencias en lo politico, en lo
moral, etc. 4a. Con la Revolucion Francesa que trajo
el imperio de la libertad econémica y de la libre con-
currencia, aparece el sistema actual de produccién
capitalista. En una palabra, primero simple capital
7
individual; segundo, iniciacién de la concentracion del
capital; tercero, capital individual concentrado, y por
ultimo, produccion capitalista.
La produccién hasta el establecimiento de la liber-
tad economica, de la libre concurrencia, habia sido
individual. Era la pequefia produccién que exigia del
productor la propiedad de los medios de produccién.
A través de los tiempos anteriores a la libertad eco-
némica la mayoria de los hombres producian por sf
mismos; produccién y cambio eran individuales,
quedando comprendidas en estas individualidades las
corporaciones, Es cierto, y ya lo hemos visto, que el
que trabajaban para quienes no lo hacian, pero los
esclavos no eran la mayoria, ni tal método de
produccién era entonces el sistema de produccién
general. Era una excepcion importantisima y en la cual
hallaba su primera base la forma capitalista posterior.
Pero la regla general era la de la produccién individual.
La minoria capitalista, cuyo origen ya hemos visto,
tomaba naturalmente alientos, ensanchaba sus poderes,
acentuaba constantemente sus dominios. Cada nueva
concentracién del capital iba capacitando a los
hombres monopolizadores para mejor conquistar posi-
ciones. Ya no es sdlo la lucha de los amos contra los
esclavos; era la lucha de los amos contra los amos.
El orden econdémico antiguo era impropio a las
ambiciones de la burguesfa. Ella lo cambia. Establece
la libertad econédmica. Hasta entonces los esfuerzos
de un individuo, de una familia, de una corporacién,
eran suficientes para producir lo necesario a las exigen-
cias de cardcter social e individual. Bajo el régimen de
la concentracién se hacian impotentes, ineficaces.
Concentrados esos medios de produccion, ellos se
hacian mas poderosos, necesitaban, por lo mismo,
someter a un centro controlador Ja masa de las fuerzas
productoras individuales. Cambié la naturaleza de la
forma de produccion. Antes esa producciOn era indivi-
72
dual; ahora se trocaba en produccién social. Es el
fenomeno de la fabricaci6n que para producir siquiera
un zapato necesita cientos de manos cuando antes un
hombre bastaba para el efecto. Son ya necesarios los
ejércitos de trabajadores para producir aquello mismo
que antes podian realizar una o dos manos. La produc-
cién, por el perfeccionamiento de las maquinarias, etc.,
queda convertida en una serie de actos sociales, cuando
antes era simplemente una serie de actos individuales.
Pero esta revolucién que transformé los medios de
produccién no cambié las antiguas formas del reparto,
de la apropiacién. Antiguamente la producciGn eza
individual y la apropiaci6n también individual. Era una
distribucién que conferia al productor los frutos de su
produccién porque suyos eran los medios de realizarla.
Viene la revolucién econémica impuesta por la
burguesia. La produccion se torna en social. gPero qué
pasa en el reparto, en la apropiacion? ,Trocandose en
social la produccién también se troca en social la
apropiacién? No; se cambia uno de los factores, e) de
la produccién, pero en el reparto se conserva el mismo
sistema que antes era individual.
Los medios de produccién y los productos que de
individuales se habfan transformado en sociales siguen
siendo tratados como si aun fueran producidos indivi-
dualmente, y acaparados no socialmente, sino por el
capitalista.
éNo se advierte aqui toda la base del problema, toda
la actual pugna social? La produccidn es social, pero la
apropiacion sigue siendo individual.
Los medios de produccién son detentados por el
capitalista y a los productores sdlo les queda su fuerza-
trabajo. El antagonismo entre produccién social y
apropiacion individual, se personaliza entre capitalistas
y proletarios. Tal sistema da nacimiento a ese moderno
tipo que se llama el asalariado. Ya vefamos atrds que el
Progreso deberfa contribuir por sus adelantos en cuan-
to a los medios de produccién en beneficio social.
a0
Pero como esos medios son monopolizados, en vez de
buenos resultados finaliza en las tragedias presentes.
Esta la causa de que la mayoria de los hombres que-
den convertidos en asalariados, en esclavos de lo mismo
que producen. Y cuanto mas crece la riqueza en manos
del capitalista, la miseria del mayor numero de los
hombres aumenta. Ast comprendemos de sobra la
afirmacion de Fourier: “En la civilizacién la pobreza
proviene de la misma superabundancia’’.
“La ley que equilibra siempre el progreso —dice
Marx— y la acumulacién de) capital y el exceso relativo
de poblacién sujeta mas sdlidamente el trabajo al capi-
tal que las cadenas de Vulcano retenian en su roca a
Prometeo. Esta ley establece una correlacién fatal
entre acumulacion del capital y la de la miseria, de tal
modo que la acumulacién de riquezas en un polo,
implica la acumulacion de pobreza, de sufrimientos, de
ignorancia, de embrutecimiento, de degradacién
moral, de esclavitud en el polo opuesto y en la clase
que produce su propio producto en forma de capital”
(El Capital).
Restablézcase por tanto él equilibrio. Si la produc-
cién hoy es social, como nadie puede desconocerlo,
hagase que la apropiaci6n y el cambio sean igualmenite
sociales. Es necesario, como Gnica solucién posible,
igualar los medios de produccién, de cambio y de
reparto, reconociendo el hecho claro de la naturaleza
social de los actuales mediosproductivos.
Decia Federico Engels: “Este conflicto entre las
fuerzas productoras y el sistema de produccién no es
un conflicto engendrado en el cerebro del hombre,
como el pecado original y el de la justicia Divina; se
halla en los hechos, objetivo, independiente de la
voluntad y de los mismos seres que lo provocaran.
El socialismo no es otra cosa que el reflejo, en el
pensamiento, de este conflicto, en los hechos existen-
tes. Con facilidad se comprende'que este reflejo ideal
se produce desde luego en la imaginacién de las clases
TA
que directamente lo sufren, de la clase obrera’’.
(Socialismo Utépico y Socialismo Cientifico).
Es ocultando a los hombres estas verdades como
se ha maleado el criterio y ahuyentado toda norma de
bondad. Y asf como de la superposicién de las capas
geoldgicas, nace en el tiempo el cuajarse de los minera-
les, asimismo de las capas inmemoriales de los pre-
conceptos y prejuicios se han formado mil iniquidades,
llegando hasta pensar, quiza honradamente, que hoy y
mafiana la organizacién capitalista es la Gnica realidad
posible en una sociedad auténticamente ‘‘cristiana” y
“eminentemente progresista”’.
No hemos querido agregar que en este desequilibrio
econémico tienen su base los actuales poderes politicos
de casta, con todas sus ramificaciones, pues ya estaba
enunciado al marcar Ja suprernacia econdmica de una
clase. Todas las fuerzas de superioridad social desde los
tiempos primitivos hasta hoy han sido derivaciones de
la superioridad econdmica que es el punto céntrico de
la mecanica social.
Vamos a seguir analizando los argumentos que al
principio vefamos se oponen a las ideas socialistas en
Colombia y los remedios que se ofrecen para solventar
la aguda crisis que experimenta la clase proletaria. Esto
se refiere a la afirmacién de que sdlo en el incremento
de los grandes capitales hallardn esas clases desvalidas
un alivio a sus miserias; pues es claro, agregan, que
aumentando las grandes empresas habra mayor deman-
da de trabajadores y por consiguiente subira el precio
de los salarios. Este argumento reposa sobre la teorfa
del fondo de los salarios, a saber: que el capital es un
dividendo y los salarios el divisor. Por consiguiente, si
el dividendo aumenta, mayor sera el cuociente. O en
otros términos, que los salarios salen del capital y no
del trabajo. Es la doctrina que hallamos sintetizada en
el Tratado de Economia Politica de Fawcett, cuando
pregunta: ‘“‘Olvidamos que pasan muchos meses entre
la siembra y la época en que el producto de la semilla
75
se ha de convertir en pan? Por lo tanto es evidente que
los trabajadores no pueden vivir de lo que su trabajo
ayuda a producir, sino de la riqueza producida previa-
mente por su trabajo o el trabajo de otros, cuya
riqueza es el capital’.
Esta probado ya que ese avance del progreso y de las
grandes empresas, mientras se realice en la forma capi-
talista, en vez de mejorar la situacién de las clases
trabajadoras la empeora de una manera ascendente.
Esto es lo esencial. El socialismo no se propone que el
salario aumente en esta o la otra cantidad, segun en
real deseo le venga a la clase capitalista. El socialismo
pretende es abolir ei mismo régimen dei salario porque
él no admite que el producto del trabajo de unos
hombres sirva a otros para eslabonar cadenas que los
opriman; no hay derecho para que unos hombres
puedan explotar a otros.
Pero ni aun siquiera es evidente el hecho afirmado,
y casi podriamos decir que universalmente aceptado,
de que los salarios salgan del capital, de que sea el
capitalista quien hace anticipaciones al obrero. De esta
teoria, naturalmente, nace la preeminencia que en la
sociedad se otorga a aquel y el puesto secundario y
depresivo en que es colocado éste. No es el capitalista
e) que hace anticipaciones al obrero, sino es el obrero
quien hace anticipaciones al capitalista. No es el capital
quien emplea el trabajo, sino el trabajo quien emplea el
capital.
Le primero que se observa en el fondo de las nocio-
nes enunciadas es un espejismo nacido de la falsa
apreciacidn del papel econdmico de la moneda. Se
piensa que sOlo ella constituye capital. Pero la moneda
es un signo representativo en muchos casos fiduciario.
El capital no sdlo lo constituye la moneda; hay que
recordar de nuevo que capital es todo lo qué se dedica
al cambio, sea cual fuere su forma. El fondo de la
riqueza no es sdlo la moneda, es una parte, pero no
toda, ni la mds importante.
16
Si queremos no incurrir en errores debemos recordar
con Adam Smith, quien en las aplicaciones lo olvidé,
que “el producto del trabajo constituye la recompensa
natural o salario del trabajo”. Claro es que en la forma
actual ese salario no es la recompensa natural del
trabajo. Examinando los fendmenos en su forma
rudimentaria veremos al pescador que con su trabajo
logra una buena pesca, al lefiador que después del
trabajo diario logra la madera, al cazador que conquista
ja presa. 4Todos estos productos qué son? “La recom-
pensa natural de] trabajo”. No podemos decir exacta-
mente, como lo cree entre otros George, que esto sea
un salario, porque el salario sdlo nacié desde que
hombres apellidados libres trabajaban por cuenta de
otros, como consecuencia del régimen individualista.
Indudablemente hay una equivalencia entre lo que el
hombre primitivo recoge como fruto de su trabajo y lo
que el actual obrero logra como salario. Hay una
equivalencia en cuanto a la produccidn, en cuanto esos
frutos y esos salarios son producidos directamente por
el hombre y no como se afirma para el ultimo caso,
que sean dados por el capitalista. Sdlo asi es como
aceptamos la definicion de Smith. De que exista esta
equivalencia —y ella sdlo es evidente para la produc-
cion—, pues para la apropiacién cambia, ya que en el
primer caso todos los frutos son para quien los trabaja,
pero no en el) segundo —no se desprende que sean
iguales. Tanto valdria esto como decir que un aeropla-
no y un ferrocarril son iguales porque ambos sirven
para trasladarse de un sitio a otro, Hay una equivalen-
cia, pero no una igualdad.
En estos casos del pescador, etc., lo vemos produ-
ciendo lo que le es necesario. Las relaciones sociales
se complican, llega la forma capitalista, entra en juego
el papel de la moneda. jHabra cambiado por esto la
naturaleza del fendmeno? Si en el estado primario de
la sociedad vefamos que al trabajador nadie le hacia
anticipaciones, y sin embargo producia, {sera verdad
VW
que en la forma moderna se Je hacen esas anticipa-
ciones?
Cuando el trabajador no trabaja por cuenta propia,
sino por cuenta del amo, el fendmeno en cuanto al
origen del salario es el mismo. Imaginad una fabrica
cualquiera. El trabajador durante toda la semana pro-
duce, hace zapatos, por ejemplo; al fin de la semana se
le paga su salario. Lo que él ha producido es riqueza,
es capital. Cuando se le paga ya él ha producido esta
riqueza que el patron podra vender o no, pero que
existe. gQuién ha adelantado aqui riqueza, el trabajo
o el capital? Claro esta que el trabajo gno son esos
salarios una parte del producte directo del trabajo dei
obrero? Y decimos apenas una parte porque el capita-
lista no entrega todo lo que ha sido fruto del trabajo,
sino que deja para si la mayor y al obrero tan sdlo le
concede la mas exigua. El trabajador entrega produc-
tos, entrega riqueza y recibe moneda; hay un simple
cambio en el que el capitalista gana. La riqueza del
capitalista no ha adelantado nada al trabajador. Para
que se pudiera afirmar que habia adelantado algo seria
necesario probar que su riqueza habia disminuido:
Pero sucede todo lo contrario; gcudndo ese capitalista
va a dar las monedas del salario, no es evidente que ha
aumentado su riqueza, pues existen productos que
valen mas que las monedas de que se desprende?
Pensad que no se le pagara en moneda, sino en
productos, como sucede a menudo. ,Dénde estarfan
Jas anticipaciones? Y el asunto no varia cuando se hace
en signos de cambio, porque esos zapatos, esa madera,
que él ha producido, pueden ser transformados en esa
misma moneda. ,No es, pues, equivalente esa moneda
que el obrero recibe a los peces, a la caza, en las formas
rudimentarias de produccién?.
Ya deciamos que el error tenia su nacimiento en el
hecho de considerar como riqueza, como capital, solo
la moneda. Los salarios se pagan de Jo que ya ha pro-
ducido el trabajo, y no salen del capitalista. Es de la
78
produccion nacida del trabajo de donde salen los
salarios. Es el salario una devoluci6n que el capitalista
hace al trabajador de parte de su trabajo.
Hay otros casos en que el trabajador no completa la
obra en una sola jornada, sino que ella va perfeccio-
nandose lentamente. Asi en los ferrocarriles, las minas,
los edificios. gSerd evidente que aqui el capital si
adelanta los salarios, que sin el capital serfa imposible
Ja realizacién? Tampoco, respondemos.
Lo que sucede entonces es que no se crea la cosa en
una sola jornada de trabajo, pero.diaria y progresiva-
mente se crean valores efectivos. O en otros términos,
ja realizacién completa de la obra dura mas tiempo,
pero el resultado fraccionario de la labor diaria produ-
ce valores. En una mina donde los trabajadores realizan
las Hamadas obras de preparacién, en un ferrocarril que
se comienza, en un edificio cuyos cimientos se colocan,
el capitalista en verdad no esté adelantando nada al
trabajador en relacién con sus salarios. Cuando el
trabajador va por la tarde a recogerlo, apenas efectia
un cambio en que él pierde y el capitalista gana. El
trabajador al recibir aquel salario ya ha producido con
anterioridad una riqueza. El capitalista podria cambiar
por moneda esos trabajos ya realizados, aun cuando la
obra en realidad no estuviese terminada.
Dondequiera que existe la divisin del trabajo, los
productos se efecttian por etapas sucesivas, pero esa
division no implica le negacién del vaior de cada uno
de los elementos considerados separadamente. Cuando
se construye un ferrocarril, tan riqueza es la que pro-
duce el obrero que hace los clavos para afianzar los
rieles, como el que desmonta el terreno para tenderlos.
Y hasta podria pagarse al obrero en los productos
directos de su trabajo, en acciones sobre la mina o
el ferrocarril. Como dice George, “la creacion del valor
no depende de la conclusién del trabajo, sino que tiene
-lugar en todo el perfodo del procedimiento produc-
79
uve como consecuencia inmediata de la aplicacion del
trabajo”’.
De lo dicho se desprende: no es evidente que la
redenci6n de la clase trabajadora resida en el incremen-
to de los capitales, mientras ellos se desarrollen en la
forma capitalista actual, porque esto se funda en la
teorfa del fondo de los salarios, segtn la cual el valor
de los salarios crece o baja segun crezca o baje el capi-
tal acumulado en manos del capitalista.
Esto es una deduccién logica —también e) absurdo
tiene su ldgica— delo que ya mostramos como erroneo,
a saber, que el capitalista hace anticipaciones al trabaja-
dor y que hay por lo mismo un tiempo en dentro de] cual
el trabajo no produce; que los salarios salen del capital.
Por el contrario, el hombre que trabaja y que empilea
su esfuerzo en cualquiera actividad esta produciendo
una riqueza. El entrega esta riqueza a un capitalista y
éste le devuelve una minima parte salida también de
trabajo anterior y elaborada bajo el mismo régimen de
explotacién. Luego el mal reside no en lo bajo de los
capitales existentes, sino en el sistema capitalista que
habiendo instaurado el régimen del salario implanta la
dictadura del capitalista sobre la riqueza producida por
el trabajador, comprandola a un minimo precio.
Vv
Funciones del Capital
Si el capital no es el que produce por si mismo, pues
sdlo es un producto, si su ausencia no redundaria en la
cesacién de la produccién, si él no adelanta los salarios,
ni de él sale el sustento del obrero, gentonces cual es la
funcién del capital?, ,cual su mision?
La funcion del capital reside en facilitar la aptitud
del trabajo para producir riquezas. La funcién del
capital mira hacia el incremento de la producci6n,
80
hacia su forma, hacia su ensanche y desarrollo, pero
no a la produccion misma de la riqueza.
El carpintero que en vez de los rusticos elementos
emplea los modernos estara en capacidad de producir
mejor y en mayor cantidad. Muy mds abundantes
‘seran los rendimientos de! laboreo de la tierra realizado
por las modernas maquinas, que por los primitivos
instrumentos. Ademas, el capital facilita las fuerzas del
cambio, haciéndolas mas seguras y cOmodas. Y en
ultimas, acrecienta la division del trabajo que a su tur-
no trae la mejora y rapidez de los productos.
No seria del todo evidente el afirmar que sin el capi-
talismo no se podria producir, porque ello seria tanto
como pensar que sin las modernas maquinarias seria
imposible sembrar trigo, o fabricar sillas sin los tornos
eléctricos.
Podria argumentarse a la vista de muchos hombres
que aspirando a trabajar no pueden hacerlo, que estan-
do técnicamente preparados no pueden aplicar sus
conocimientos —como los jévenes ingenieros mecdni-
cos que en reciente fecha tuvieron que dirigirse, natu-
ralmente sin resultado, en demanda de apoyo a las
autoridades— que ello prueba cOmo la tinica manera
de resolver estas crisis serfa con el aumento de los capi-
tales en manos de los capitalistas, pues asi podrian
establecerse empresas que darfan ocupacién a esos
brazos; en una palabra, que el adelanto del capitalismo
seria la unica meta posible de redencidn, y, que,
ademas, esa miseria, esa imposibilidad de producir
depende de.la falta de capitalistas. Luego, seria la
conclusién, el trabajo no puede producir por si mismo
y no es la Unica fuente de produccién segin lo hemos
afirmado.
Pero si bien se examinan las cosas encontraremos
aqui una nueva razon para la necesidad de las ideas
socialistas al demostrar que tal miseria y tal imposibili-
dad nacen de} sistema de producci6n capitalista, del
régimen de apropiacion individual.
81
Claro esta, y no se niega, que esos hombres sin capi-
tal hoy no pueden producir ventajosamente; gpero esa
imposibilidad nace de un hecho fundamental, o por el
contrario, ella tiene su causa en un sistema de organi-
zacion social de una especifica forma juridica que si es
reformable, y que de ser la causa de tantos males, debe
ser repudiada?
En realidad, esos hombres, alin en su condicién
actual de desheredados, podrian producir; podrian
cazar, pescar, en fin, ejercer todos aquellos trabajos
rudimentarios que no necesitan el amparo de un
capitalista. gPero qué sucederia entonces? Hay actual-
menié unidades humanas que se han apropiado de los
elementos privilegiados 0 sociales de la produccién;
han concentrado fuerzas poderosas, y bajo el régimen
juridico de la libre concurrencia, que ellos crearon para
sostener su privilegio, dominarian a ese exiguo produc-
tor cuyos articulos serfan mds caros e imperfectos.
Necesitarian el ferrocarril para transportarlos, pero ese
ferrocarril esta monopolizado por la clase capitalista o
por su actual representante, el Estado. Asi podria
seguirse el andlisis en todas sus formas. Esos hombres
sin capital pueden producir con su simple trabajo,
porque solo el trabajo es productivo, y si actualmente
no lo hacen se debe no a la falta de capital, sino a su
injusta y arbitraria reparticion.
Imaginan, por el contrario, que en Colombia sea
abolida la propiedad de los medios de produccién
—jquién duda que este noble anhelo de hoy sera
fuerte realidad bienhechora del mafiana!— que asi
como la produccién es social, social sea también la
apropiacién. Entonces no podria presentarse el caso de
los hombres con hambre y con capacidad para trabajar,
porque en vez de verse privados del desarrollo de sus
energias, tendrdén como obligacién el trabajar. El
monopolio capitalista no existirfa, y entonces toda la
riqueza que la minoria hoy emplea en la especulacion
entraria en el torrente de la industria sirviendo a quie-
82
nes trabajan y duplicdandose en beneficio del progreso
nacional, del adelanto de todos y para todos. Las gran-
des cantidades dedicadas a la especulacién, a la usura;
los elevados arriendos pagados a los propietarios; las
riquezas empleadas en las miltiples manifestaciones del
agio, todas improductivas si se las mira con relacién a
la riqueza social, pues que en todos estos casos, ya lo
hemos hecho notar, lo que unos ganan es lo mismo que
los otros pierden; las sumas ingentes empleadas en
favorecer a ciertas castas, en pagar ciertos servicios
politicos, irfa a manos de los hombres que las centupli-
carfan con el esfuerzo realmente productivo. Se
intensificaria la industria, habria trabajo sobrado, pues
el fin seria producir riqueza con las mejores ventajas
para todos, y no acumular, segiin es la tendencia
actual. Todos los hombres encontrarian elementos para
el trabajo y creceria la produccién. Creciendo la pro-
duccién, viniendo la perfeccion de los elementos, ellos
abreviarian las horas de trabajo y habria para todos
un promedio de comodidad.
Hay miseria y falta de trabajo, pero ella no depende
de la falta de capitales, sino de la injusta apropiacién
de ellos por una clase determinada.
El socialismo no es enemigo del capital, pero si
quiere que no se le atribuya en la escala de los factores
sociales un puesto que no le corresponde. En el juego
econémico quien representa el papel primordial es el
trabajo, porque solo él es auténticamente productor.
E] capital sirve para darle incremento a la produccion,
pero ese incremento que es obra de todos, debe benefi-
ciar a todos los asociados no concentrandose en unas
solas manos, no llegando a la forma de explotacién
capitalista.
83
VI
Consideraciones Generales
Bueno es meditar un poco cuando se habla de caren-
cia de capitates en Colombia, que habida considera-
cién de nuestro medio ellos son lo suficientemente
capaces para el desarrollo de nuestras actividades y que
su carencia se hace grave y se experimenta en la vida
diaria, debido a la injusta reparticion y a una estructura
social que permite y fomenta su filtracién dolosa.
Las negociaciones escandalosas de algunos persona-
jes y de ciertos gobiernos, el pago indebido de servicios
electorales, los contratos proditorios, las grandes pre
bendas destinadas y concedidas con unilateral criterio,
las sumas crecidas entregadas anualmente a poderes
extrafios a la vida econdmica del pais, a mds de lo que
fraudulenta o voluntariamente se sustrae a los particu-
lares para regalo en el extranjero de compaiiias e indivi-
duos que no conocen siquiera la tierra que tan pingiies
e inmerecidas sumas les depara. Las leyes opresivas que
privan al trabajador del fruto de su trabajo para desti-
narlo a la rapacidad de quienes no producen, y mil
otros casos de igual o parecida naturaleza, podrian
hacernos comprender con claridad que quizd no sean
propiamente capitales los que faltan en nuestro pais,
sino una justiciera organizacion social que haga fecun-
dos esos capitales en manos de quienes son aptos para
multiplicarlos e impida el fraude y la especulacién por
los privilegiados.
Sea grande o pequeiio el capital en un pais el sistema
es siempre el mismo y por consecuencia reclama igual
remedio para sus fatales consecuencias. Y si la riqueza
en un pais escasea, hay todavia mayores razones para
buscar su equitativa reparticién, precisamente por esa
escasez, para evitar asi la mds penosa miseria de la
mayoria.
Bien esta que se progrese y que avance el capital.
Pero, gcual ha de ser el fin de todo progreso? La felici-
84
dad humana; y si no la felicidad, a lo menos la comodi-
dad; y si no la comodidad, a lo menos la menor des-
gracia y miseria de los hombres.
Pero ese justo deseo del aumento del capital y consi-
guiente progreso, no ha de ser para concentrarse en el
menor numero y con perjuicio de la mayoria. La
mayor suma de felicidad con el menor esfuerzo posible
ha de ser el ideal constante para todos los hombres.
~Qué se observa bajo e} sistema capitalista actual?
gNo es precisamente lo contrario? 4A medida que cre-
cen los elementos, que se hace mas facil la produccién,
no aumentan las dolencias de las clases humildes? ;,Y
no es verdad que ia desproporcién entre lo que gana el
propietario y lo que recoge el obrero es cada dia mas
aguda?
Hemos visto en la génesis del sistema capitalista la
contraposicién absurda en que se ha cristalizado: la
produccién es social y Ja apropiacién es individual.
4Los proletarios qué ganan con el adelanto econémico
bajo el sistema actual? Nada. Su condicion es peor.
E) capitalista tratara cada dia de hacerle trabajar mas,
ya intensiva ya extensivamente, para gozar de mayores
rendimientos. gHay otro interés que lo guie distinto
de su egoismo? No. Puede que el salario del trabajador
aumente en unos centavos, y sin embargo, sera menor
que antes: su trabajo habra producido todos los
adelantos, todas las comodidades, habra creado mil
progresos que serdn para é] nuevas y apremiantes
necesidades; esos centavos de aumento no seran parte
a satisfacer ese crecimiento de necesidades que mas y
mds se complica. El] progreso por él producido es
superior al m{fsero aumento que el amo le concede.
Y hay una razén més sustancial y profunda para
rechazar un estado tal de cosas: hemos venido demos-
trando el papel del trabajo ante la producciOn; es él
quien anticipa, es el trabajo el tinico factor auténtica-
mente productor, es él quien labora el capital, el
progreso; su entrafia fecunda da cuanto en la vida
85
social tiene existencia; es el amo en el momento de
la produccién. Por qué entonces en la organizacion
juridica, en el desenvolvimiento social, en la escala de
los derechos, aparece el trabajo como siervo? 4De
donde la superioridad del propietario y por qué se
considera a éste como un sefior absoluto? ¢Por qué
aparece el trabajador como beneficiado, y por qué se
consideran como largueza y altruismo las concesiones
misérrimas que hace el capitalista? ,Por qué esa actitud
agresivamente protectora y tartufescamente piadosa
que en todas partes caracteriza a las clases detentado-
ras de los medios de produccién? Esta cristalizada esa
actitud incomprensible en ios reparos que Buek, como
representante de los capitalistas alemanes, hacia el
decreto de Guillermo II sobre los derechos de los obre-
ros a la igualdad. “El obrero —decia Buek— es igual al
patrono ante la ley, pero no lo es ni lo sera nunca en la
vida social y econémica”’. Bien lo sabemos aqui y lo
han sabido las masas trabajadoras en todas partes:
hablarle al pueblo de libertad y negar el problema so-
cial; hablarle de libertad y no reconocer la igual-
dad econémica, es engafarlo cobardemente. Lo unico
indispensable es la lucha por la reivindicacién econdémi-
ca. Los demas cantos libertarios, y demas prédicas de-
mocraticas, no pasan de disfraces para la hora de la
feria, con cuyas lentejuelas de laca se logra deslumbrar
la incauta pupila de las masas irredentas.
Alfredo Krupp decia a los obreros de sus fabricas en
una alocucién: “Yo exijo que me tengais confianza; no
estoy dispuesto a acceder a cualquier exigencia injusti-
ficada, y atenderé, como hasta ahora, cualquier obser-
vacion razonable, y el que no esté conforme, que dimi-
ta, cuanto mas pronto mejor, antes de que yo le haga
despedir y echarle legalmente de mi casa, en la que
quiero ser duefo y sefior”. ;No es este, acaso, el
lenguaje de todos los patrones del mundo, aqui como
en Afganistan? ,No vemos en cualquier conflicto de
nuestras empresas que en realidad se considera al pro-
86
pietario como el “duefio y sefior” que benévolamente
hace concesiones a los proletarios?
Llegada es la hora de que cese esta adulteracién de
los valores sociales; que las masas trabajadoras hagan
comprender a la intemperancia del capitalismo que no
tan asi es duefio absoluto de los que sdlo ellas han
producido; que el metdlico pedestal que se formé
amonedando en blancas rodajas las lagrimas de mil
seres desolados y en rubios discos el esfuerzo de los
hombres de trabajo es pedestal que no vindica, pues
tan solo constituye el simbolo de la injusticia que se
agazapa en el corazon de los humanos.
La situaci6n del obrero moderno hasta cierto punto
es muy mas cruel que la del esclavo antiguo. El amo
en los tiempos de la esclavitud personal se habia creado
el derecho a que el esclavo le trabajase, pero era de su
conveniencia econdmica vestirlo, alimentarlo, atender-
lo en la enfermedad, no forzarlo demasiado en el tra-
bajo, para que le pudiera servir mas y con mejor
provecho. Hoy el nuevo amo paga un salario misérrimo
y nunca ha de importarle ni la desnudez, ni el hambre,
ni la salud, ni la vida del trabajador, porque segun la
competencia de brazos, nacida del avance de los me-
dios de produccién, con menos trabajadores se
producird mas y mejor; habra hombres sin trabajo que
se venderan, acosados por la necesidad, a un mas bajo
precio.
Y téngase bien en cuenta que esto no autoriza las
criticas contra el maquinismo donde se ha querido
hallar la causa de los males sociales. El problema es
mas medular, Sus raices arrancan del sistema capitalista
como sistema y no como cantidad. Esa cantidad y esa
calidad en la perfeccién de los medios de produccién,
antes podria ser benéfica que aniquilante, segiin se la
dotara de una direccién de cooperacion social. El
maquinismo ‘y su perfeccién constante dejarfa de ser
la desgracia presente para trocarse en elemento bene-
factor, porque permitiendo el ensanche irrestricto de la
87
produccién, y no siendo su fin enriquecer a una mino-
ria harianse posibles los menores esfuerzos con los
mayores provechos.
No es argumento que valga para impugnar las ideas
socialistas en Colombia el decir que nuestro pais no es
industrial; porque en primer caso, si hay una industria
proporcionada a nuestro desarrollo, y en segundo, la
falta de ese gran industrialismo es lo que puede hacer
més dura la condicién del proletariado en una nacién.
Si se ha demostrado que el actual desequilibrio nace de
un especial sistema econémico, esa injusticia y desequi-
librio ha de pesar sobre todos los hombres que no
encuentran en la reparticién de la riqueza el equiva-
lente de sus esfuerzos; y no hemos de explicarnos que
la condicién indispensable para ser victimas de una
organizacion y merecer la debida defensa, dependa de
un hecho accidental como es el de trabajar en una
fabrica y no sobre Ja tierra, o en la mina o en el peque-
fio taller, o aun en la lujosa oficina en calidad de
asalariado.
“Por regla general —ha dicho al comenzar su obra
Enrique Herkner—, se considera al proletariado como
un producto de la gran industria. Esto no es absoluta-
mente cierto, por cuanto histéricamente ésta tan sdlo
podria arraigar donde ya existiera una oferta de obre-
ros, esto es, donde se encontraran trabajadores que no
estando en situacién de hacerse por su propio esfuerzo
independientes econdmicamente, se vieran obligados a
atender a su subsistencia por medio de un salario”.
Es légico que concluyamos sobre la tan exacta obser-
vacién de Herkner, que antes de existir el industrialis-
mo existe el problema social; atin mds, que es precisa-
mente la existencia andmala de esos trabajadores,
“que no estando en situacién de hacerse por su propio
esfuerzo independientes econdmicamente”’, lo que
permite al industrialismo agravar un problema existen-
te mucho antes que el industrialismo naciera.
88
gEs que los demés obreros, comprendido aqui a los
de la tierra, no merecen la misma proteccién, y la ma-
nera de explotar su trabajo por los propietarios no es la
misma que la de los obreros industriales? Como decia
un economista, el fondo del asunto reside en “saber si
cada uno retira-de la masa un valor equivalente al que
ha depositado en ella’’. De la comprobaci6n a todas lu-
ces evidente de que no es asi como se sucede en la
organizacion social presente, nace el problema y la
necesidad de las ideas socialistas, lejos de la cantidad y
mas lejos todavia de la consagracién a ésta o a la otra
forma de la actividad econémica.
Mirando las cosas desde ese dngulo de raquitismo
con que en Colombia se han querido resolver tan
magnos problemas —ios tnicos de verdad— nunca po-
drdn ser comprendidos. Hay que no ser el don Perfecto
Nadie, de Diaz Rodriguez, que de las puertas del
espiritu sdlo tenia abierta una, para sorber por sdlo ella
toda la amplitud de los multiplicados horizontes.
Precisamente ese escaso desarrollo hace mas dura la
condicion de nuestras clases proletarias. Y esto porque
los capitalistas no hallan contra su expansién Ja fuerte
resistencia que en otras partes los obreros les oponen
por medio de los sindicatos y demas organizaciones.
En aquellos paises, con el obrero que es una fuerza
poderosa y respetada —y Oigase bien que no por un
instinto de justicia, sino por la fuerza— no se puede
abusar impunemente; aqui si. Alli no contrata el
capitalista con la unidad obrero, sino con el sindicato,
y todos se solidarizan en el momento de la defensa.
Bajo el impulso de esas asociaciones el obrero se
ilustra, adquiere conciencia de sus derechos y lucha
fecundamente por su rédencién. Alli no pide favores,
sino que obliga al Estado a prestarle su apoyo en forma
de leyes. Entre nosotros por el contrario: el obrero no
tiene fuerza ni cohesién ninguna para resistir los emba-
tes de los propietarios; se halla perfectamente abando-
nado por el Estado; y lo mas duro de su condicién
89
consiste en que imposibilitado para instruirse no tiene
ni siquiera una mediana nocién de sus derechos. Lo
peor no es carecer de derechos; el verdadero y afrento-
so mal reside en no tener la conciencia de que se debe
y se puede aspirar a ellos.
La falta de organizaci6n y defensa de los proletarios
en Colombia tiene su raz6n perfectamente explicable.
En los paises de gran movimiento industrial y natural
concentracién capitalista las crisis industriales se suce-
den con una periodicidad casi matematica. Estas crisis
tienen su origen en la superproduccién nacida del sis-
tema econémico capitalista, de la famosa libertad
econdmica, de la libre concurrencia. Son los sintomas
externos de una enfermedad interna. Ellas tienen la
virtud de descubrir a las masas trabajadoras, con la
evidencia extremosa de los hechos, una injusticia
profunda de la sociedad. Esa conciencia del peligro,
por un natural instinto de conservacién, se traduce
en el espiritu de fraternidad que las hace fuertes.
Pero las crisis econémicas, recordémoslo, no son causa
de s{ mismas, sino que son efectos de otras causas. Es
asf como las multitudes proletarias de los paises indus-
triales adquieren conciencia, aunque tardfa, de un mal
que hacia tiempo les venia minando e invadiendo.
gEn Colombia qué sucede? Esas grandes crisis no
tienen lugar, pero en el fondo el mal es el mismo y son
los proletarios también quienes lo sufren en silencio,
unidad por unidad. Falta esa extremacion de las
formidables crisis que por lo menos tienen el buen
resultado de hacer adquirir conciencia a los obreros de
una situacién que los devoraba sin que se diesen
cuenta, y de guiarlos saludablemente hacia la coope-
racion.
~En Colombia cémo se interpreta este fendmeno de
la ausencia de las grandes crisis que en otras partes
lanzan a deambular a diez mil y mas obreros sin
trabajo? Diciendo que esa es prueba de que no existe el
problema social. Pero lo que en realidad no existe es el
90
buen resultado que para las reivindicaciones proletarias
traen esas extremaciones del acido fruto capitalista.
Porque esos diez mil obreros no salen en masa a la calle
reclamando pan, porque su accién enérgica no se regis-
tra, entre nosotros, se estima que no existe el problema.
Hemos visto que las crisis no son causa, sino efecto
de la libertad econdmica. Por lo tanto el mal es
anterior a ellas y para que ellas existan es necesario que
anteriormente haya existido el capitalismo. Entre noso-
tros el mal existe, pero nuestro obrero, por la ignoran-
cia a que se le tiene sometido, no descubre las verdade-
ras causas, y va siendo batido en retirada silenciosa-
mente, dispersamente, seguramente. ,Cual resistencia
podra oponer? Ninguna. También existen los hombres
sin trabajo, pero ellos no podran lograr, como lo han
logrado en Inglaterra, que el Estado los sostenga, mien-
tras esté comprobado que quieren trabajar.
jEs curioso! De esta carencia de medios de defensa,
de esa inconsciencia de los males que trae e} capitalis-
mo en ios pequefios paises, de ese fraccionamiento de
la clase trabajadora, se deduce que no hay problema
social; es decir, que del hecho de que la clase proleta-
ria en Colombia se halle sin defensa, es légico concluir
que su condicién ni pide ni es posible remediarla.
Entre nosotros no existen las grandes crisis, pero
navega en un mar de bonanzas la fiera injusticia. En
asuntos sociales, como en medicina, no es la peor de
las enfermedades aquella que tiene sus sintomas.
extermnos y visibles y que permite uiia reaccion oportu-
na. La enfermedad cruel, el enemigo peligroso, el ad-
versario temible, es esa nave submarina que invade y
destruye, tras un mar de superficie serena, que orienta
sus baterias al abrigo de la sombra, que ambiguamente
labora en la niebla, imposibilitando para toda defensa y
que sdlo ha de revelarse entonando fieros gritos victo-
riosos sobre los vencidos en las batallas de la deslealtad.
gDénde estan nuestras leyes sociales? Tan necias y
pueriles son las existentes que no valen la pena de to-
91
marse en cuenta. ;{Y si por lo menos se cumplieran!
Ellas por el formulismo que las envuelve son material-
mente impracticables. Cuando en Colombia se ha
intentado una huelga, siempre son los obreros los
perdidosos a su final, y como gracia complaciente se
miran las timidas exigencias que a veces les son conce-
didas. A mas de que, como sucedié en afios pasados en
el Ferrocarril de la Sabana, los obreros que la habian
iniciado fueron lanzados a la calle. gSucede esto en los
grandes paises? No. Es del momento el caso de la Liga
de Inquilinos de Barranquilla. Liga justa, legal y posi-
ble en todos los pafses. ,Qué sucede aqui con ella? Se
la disuelve por la fuerza, se encarcela y luego se destie-
tra a su director el sefior Gutarra. En dias pasados la
prensa publicé el hecho revelador de un magnifico
empleado del Ferrocarril de Girardot; fue suficiente
que éste encabezara un memorial en que se reclamaba
un médico de los obreros, para que fuera arrojado de
su empleo aun a despecho de la opinién contraria del
Ministro respectivo. E] mismo Ministro negé el poste-
rior reclamo que los ferrocarrileros le hicieran para que
se les concediese la prima de Navidad, que en todas
partes es concedida en casos semejantes. El Ministro
contest6 que el Gobierno perdia dinero. Cuando una
vez los obreros de esta ciudad intentaron reclamar algo
que era conveniente a sus intereses en forma que los
trabajadores de otras partes hubieran calificado de
timida, se les abaleé en las calles de la ciudad. En el
Cauca los cultivadores de la tierra son arrojados de las
tierras que su trabajo ha laborado, y ias autoridades,
en los respectivos reclamos fallan, como es natural, a
favor de los capitalistas. A diario, también la prensa, y
tenemos a la mano multiplicados hechos, da cuenta de
la manera ignominiosa como son tratados en todo el
pais los cultivadores para favorecer los intereses de la
clase pudiente. En Guataqui, poblacién cercana a
Girardot, basta que unos desgraciados trabajadores in-
tenten reclamar de su amo una extorsién menos gravo-
92
sa, para que éste haga incendiar las destartaladas habi-
taciones de los reclamentes, y ellos tengan que emigrar
con sus esposas e hijos de una tierra que sdlo por ellos
habia producido. Dos de aquellos infelices murieron a
causa del incendio en el Hospital de Girardot.
gDonde las leyes que castiguen estas atrocida-
des y den proteccién a los proletarios? No existen.
gDénde la organizacién defensiva de que en otros
paises gozan? No existe. Pero hay mas: el problema en
Colombia es mas agudo. En Colombia los trabajadores
no sdlo carecen de lo que en otros paises son elemen-
tales derechos, sino que en su contra existe aquello que
ya ha sido abolido del derecho universai. En Colombia
todavia existe la esclavitud. Los colombianos de la
Goajira, el Putumayo, etc., son cambiados por articu-
los como lo saben cuantos han viajado; y piblicamente,
sin que la conciencia nacional —que parece tener alien-
tos de caéncer— se estremezca, son regalados los hom-
bres. Toda la prensa de la ciudad publicé en diciembre
de 1923 este textual telegrama de Riohacha: “con gran
solemnidad y en presencia de las autoridades de
Barranquilla le fue regalado al Cardenal Benllock un
joven goajiro, que su Eminencia ofrecié llevarlo en su
comitiva, educarlo y presentarlo personalmente a los
Reyes de Espana”. Este no es un caso aislado, es algo
que a diario se repite.
Nosotros quisiéramos ver en manos de todos y cada
uno de los colombianos el importante libro, reciente-
mente dado a la publicacién, de) doctor Jorge Alvarez
Lleras, titulado ‘“‘E] Chocd’’. Una racha de convulsiones
dolorosas atraviesa el espiritu a la lectura de aquellas
paginas que revelan la vida de esclavitud en que se
arrastran los mineros y demés habitantes indigenas de
aquella region. ‘Contra la idea preconcebida respecto
de las cualidades negativas de la raza negra —dice el
doctor Alvarez— el viajero en el Choco se admira
grandemente de la ignorancia manifiesta tenida en el
interior del pafs a propdsito de los negros chocoanos,
93
quienes son para él, guias desinteresados, compafieros
de trabajo, bogas expertos y honradisimos, humildes
servidores y generosos y hospitalarios amigos”. Y sin
embargo toda esa generosa raza de compatriotas
“vegeta en el vicio y se envenena con el alcohol” que
“el Estado paternal les propina para enriquecer a unos
pocos”. ‘“Malisimamente alimentados ~agrega el
doctor Alvarez— los negros del campo no conocen las
medicinas e ignoran los mas elementales remedios, pues
para procurarse un poco de sulfato de soda o una dosis
de quinina, por ejemplo, necesitan enviar desde su
rancho. a buscar tales elementos a sitios distantes tres o
cuatro dias de horroroso camino”. La vida de tos in-
dios de aquellas regiones es igualmente dolorosa, y
andan “enteramente desnudos”. Exactamente lastimo-
sa es la situacién de los numerosos indigenas del resto
del pais. Acaban de llegar a la ciudad unos comisiona-
dos de aquellas tribus a reclamar del Presidente de la
Reptblica proteccién para sus intereses. Claro es que
nada se les concederd. Seguiran sufriendo la misma
extorsién, sus miseros terrenos les seguiran siendo
arrebatados, se les continuara obligando a trabajar para
sus crueles dominadores, mientras se ven sometidos a la
enfermedad, el hambre y la desnudez. Toda esta vida
de injusticia social intolerable, continuara y, sin em-
bargo, como en la comedia “aqui no ha pasado nada’.
Acabamos de leer el ultimo informe del Comisario
especial del Caqueta (diciembre 23 de 1923) y alli se
habla de “orden publico”, de “rentas”, de “‘eleccio-
nes”, pero ni una palabra le merece al Comisario la
vida social de aquellas regiones, como si ella fuera la
mejor. Esto no impide que el Estado gaste en la coloni-
zacién de aquellas gentes cantidades crecidas de dinero;
ese dinero se da a religiosos extranjeros para pagarles la
dura opresién y el exterminio que ejercen sobre la fuer-
te raza de nuestros aborigenes. Dinero se gasta, pero no
para favorecer a las clases oprimidas, sino para compla-
cer a los afortunados.
94
También podría gustarte
- Dogma y Ritual de La Alta Magia (Completo) - Eliphas LeviDocumento306 páginasDogma y Ritual de La Alta Magia (Completo) - Eliphas LeviFrater Ferchus91% (137)
- (Jorge Eliécer Gaitán) Los Mejores Discursos de GaitanDocumento525 páginas(Jorge Eliécer Gaitán) Los Mejores Discursos de GaitanRed Revuelta83% (24)
- 6th Central Pay Commission Salary CalculatorDocumento15 páginas6th Central Pay Commission Salary Calculatorrakhonde100% (436)
- Miguel Serrano - Nos, Libro de La ResurreccionDocumento110 páginasMiguel Serrano - Nos, Libro de La ResurreccionDiego Armando Mendez93% (15)
- Ciudadanos imaginarios.: Memorial de los afanes y desventuras de la virtud y apología del vicio triunfante en la República Mexicana -tratado de moral pública-De EverandCiudadanos imaginarios.: Memorial de los afanes y desventuras de la virtud y apología del vicio triunfante en la República Mexicana -tratado de moral pública-Aún no hay calificaciones
- (Gloria Gaitán Jaramillo) Bolívar Tuvo Un Caballo Blanco...Documento394 páginas(Gloria Gaitán Jaramillo) Bolívar Tuvo Un Caballo Blanco...Red Revuelta100% (11)
- (Jorge Eliécer Gaitán) El Debate de Las BananerasDocumento80 páginas(Jorge Eliécer Gaitán) El Debate de Las BananerasRed Revuelta88% (8)
- (Jorge Eliécer Gaitán) El Plan GaitánDocumento73 páginas(Jorge Eliécer Gaitán) El Plan GaitánRed Revuelta100% (4)
- De Bolívar A Haya de La Torre - Julio Valdez GarridoDocumento30 páginasDe Bolívar A Haya de La Torre - Julio Valdez GarridoEstrella Aprista100% (1)
- Las novelas de la dictadura y la postdictadura chilena. Vol. IDe EverandLas novelas de la dictadura y la postdictadura chilena. Vol. IAún no hay calificaciones
- Curso y Discurso Del Movimiento Plebeyo. (1849 - 1854) Francisco Gutiérrez Sanín PDFDocumento72 páginasCurso y Discurso Del Movimiento Plebeyo. (1849 - 1854) Francisco Gutiérrez Sanín PDFCristhianGavilán75% (4)
- Tiran al maricón. Los fantasmas "queer" de la democracia (1970-1988): Una interpretación de las subjetividades gays ante el Estado españolDe EverandTiran al maricón. Los fantasmas "queer" de la democracia (1970-1988): Una interpretación de las subjetividades gays ante el Estado españolAún no hay calificaciones
- Jean-Baptiste Lamarck - Filosofia ZoologicaDocumento139 páginasJean-Baptiste Lamarck - Filosofia ZoologicaDiego Armando Mendez88% (17)
- El Mito Del Siglo XX. Alfred RosenbergDocumento254 páginasEl Mito Del Siglo XX. Alfred RosenbergJuan Morato78% (9)
- Cálculo Diferencial en Una Variable, EpnDocumento193 páginasCálculo Diferencial en Una Variable, EpnheatingboilerAún no hay calificaciones
- Las Runas y El Sendero de La IniciacionDocumento211 páginasLas Runas y El Sendero de La Iniciacionseniordiablillo94% (54)
- (Jorge Eliécer Gaitán) Manifiesto Del UnirismoDocumento42 páginas(Jorge Eliécer Gaitán) Manifiesto Del UnirismoRed Revuelta100% (2)
- Autobiografía de Un Pueblo - Alberto ZalameaDocumento470 páginasAutobiografía de Un Pueblo - Alberto ZalameaQuark83% (6)
- Laureano Gomez Castro y Su Proyecto PDFDocumento190 páginasLaureano Gomez Castro y Su Proyecto PDFgraciela liseth chamorro cervantesAún no hay calificaciones
- Las Ideas Socialistas en Colombia - (Jorge Eliecer Gaitan) PDFDocumento164 páginasLas Ideas Socialistas en Colombia - (Jorge Eliecer Gaitan) PDFcamilo garcia100% (1)
- Hugo HerreraDocumento5 páginasHugo HerreraCaip ChileAún no hay calificaciones
- Julio Cesar Jobet Ensayo Critico Del Desarrollo Economico Social de Chile PDFDocumento72 páginasJulio Cesar Jobet Ensayo Critico Del Desarrollo Economico Social de Chile PDFJh0n4l3xAún no hay calificaciones
- Conservatismo 2Documento16 páginasConservatismo 2LucíaAún no hay calificaciones
- Libro GaitanistaDocumento192 páginasLibro GaitanistaMiguel Angel Serrano Landaeta100% (1)
- Las Ideas Socialistas en ColombiaDocumento190 páginasLas Ideas Socialistas en ColombiaAudio LibrosAún no hay calificaciones
- 001 Gaitan y El Problema de La Revolucion en Colombia de Antonio Ga Páginas 2Documento11 páginas001 Gaitan y El Problema de La Revolucion en Colombia de Antonio Ga Páginas 2Danier GarcíaAún no hay calificaciones
- Vinculaciones Injuriadas Wendy BrownDocumento31 páginasVinculaciones Injuriadas Wendy BrownMaite VanesaAún no hay calificaciones
- Apogeo y Crisis de La Izquierda Peruana. Hablan Sus Protagonistas (Alberto Adrianzén, Ed., 2012)Documento188 páginasApogeo y Crisis de La Izquierda Peruana. Hablan Sus Protagonistas (Alberto Adrianzén, Ed., 2012)José RagasAún no hay calificaciones
- Libro N Kohan Marxismo en Arg PDFDocumento495 páginasLibro N Kohan Marxismo en Arg PDFbencloAún no hay calificaciones
- Historia de los partidos políticos en América LatinaDe EverandHistoria de los partidos políticos en América LatinaAún no hay calificaciones
- Reseña El Abc Del Neoliberalismo, Pablo AravenaDocumento2 páginasReseña El Abc Del Neoliberalismo, Pablo AravenaraúlAún no hay calificaciones
- Charry Lara Mito PDFDocumento68 páginasCharry Lara Mito PDFPeriódico de LibrosAún no hay calificaciones
- La Falacia de La Excepcionalidad ChilenaDocumento5 páginasLa Falacia de La Excepcionalidad ChilenaValentina MartínezAún no hay calificaciones
- ZORRILLA, RUBEN H. - Extraccion Social de Los Caudillos (1810-1870) (Por Ganz1912)Documento212 páginasZORRILLA, RUBEN H. - Extraccion Social de Los Caudillos (1810-1870) (Por Ganz1912)carlos_domínguez_3Aún no hay calificaciones
- Boron, A. Aristoteles en MacondoDocumento19 páginasBoron, A. Aristoteles en MacondoestevammoreiraAún no hay calificaciones
- Devés Eduardo - La Cultura Obrera Ilustrada Chilena y Quehacer HistoriográficoDocumento11 páginasDevés Eduardo - La Cultura Obrera Ilustrada Chilena y Quehacer HistoriográficoGDFAún no hay calificaciones
- El excepcionalismo mexicano: Entre el estoicismo y la esperanzaDe EverandEl excepcionalismo mexicano: Entre el estoicismo y la esperanzaCalificación: 3 de 5 estrellas3/5 (1)
- Ese Oscuro Objeto Del DeseoDocumento13 páginasEse Oscuro Objeto Del DeseoelpiratamorganAún no hay calificaciones
- Pueblo y Masa en La Cultura: de Los Debates y Los CombatesDocumento31 páginasPueblo y Masa en La Cultura: de Los Debates y Los CombatesJesús Martín Barbero100% (4)
- Antologia. Breviario Del Pensamiento Esp - JOSE ANTONIO PRIMO de RIVERADocumento102 páginasAntologia. Breviario Del Pensamiento Esp - JOSE ANTONIO PRIMO de RIVERACarlos SantosAún no hay calificaciones
- La Amenaza CholaDocumento17 páginasLa Amenaza CholaFatima LazarteAún no hay calificaciones
- Marof Tristan - Ensayos Y CriticasDocumento188 páginasMarof Tristan - Ensayos Y CriticasElvis Arapa Díaz100% (1)
- Jorge Eliecer GaitanDocumento75 páginasJorge Eliecer GaitanjohangrindAún no hay calificaciones
- Roitman (2008) Pensar América Latina. El Desarrollo de La Sociología Latinoamericana.Documento121 páginasRoitman (2008) Pensar América Latina. El Desarrollo de La Sociología Latinoamericana.jmfiloAún no hay calificaciones
- Manicomio Suyay 2Documento68 páginasManicomio Suyay 2Julio Meza DiazAún no hay calificaciones
- Los gatos pardos: Visión histórica del contexto jurídico-político latinoamericano (siglos XX- XXI)De EverandLos gatos pardos: Visión histórica del contexto jurídico-político latinoamericano (siglos XX- XXI)Aún no hay calificaciones
- Las Catilinarias de Juan MontalvoDocumento16 páginasLas Catilinarias de Juan MontalvoJohnny EugeneAún no hay calificaciones
- DSVNSLKDVNDocumento9 páginasDSVNSLKDVNNicolas Andre Parra RodriguezAún no hay calificaciones
- Nacionalismo y Liberación Nacional - Murray BookchinDocumento35 páginasNacionalismo y Liberación Nacional - Murray Bookchinjuanjosecova1931Aún no hay calificaciones
- Ensato Critico Del Desarrollo Economico-Social de Chile PDFDocumento245 páginasEnsato Critico Del Desarrollo Economico-Social de Chile PDFCristian Espinoza CortesAún no hay calificaciones
- El Positivismo LatinoamericanoDocumento30 páginasEl Positivismo LatinoamericanoIvis SchoonewolffAún no hay calificaciones
- Filosofía LatinoamericanaDocumento2 páginasFilosofía LatinoamericanaAgustin CañeteAún no hay calificaciones
- Tradición y Cultura Crítica. Néstor KohanDocumento149 páginasTradición y Cultura Crítica. Néstor KohanDamián PiastriAún no hay calificaciones
- 1946 Gaitan Discurso PHPDocumento6 páginas1946 Gaitan Discurso PHPNicolás VillegasAún no hay calificaciones
- Ensayo Jorge Eliecer GaitanDocumento1 páginaEnsayo Jorge Eliecer GaitanDeyaniraValbuenaValderramaAún no hay calificaciones
- Sánchez, R. - Las Izquierdas en ColombiaDocumento174 páginasSánchez, R. - Las Izquierdas en ColombiaDaniel Restrepo Arroyave100% (1)
- Mujer y Cuerpo Bajo Control. Entrevista A Rita SegatoDocumento2 páginasMujer y Cuerpo Bajo Control. Entrevista A Rita SegatosrlamAún no hay calificaciones
- Nestor Kohan Ni Calco Ni Copia Ensayos Sobre El Marxismo Argentino y LatinoamericanoDocumento493 páginasNestor Kohan Ni Calco Ni Copia Ensayos Sobre El Marxismo Argentino y LatinoamericanognopataAún no hay calificaciones
- Algunos Elementos para Una Historia Com PDFDocumento28 páginasAlgunos Elementos para Una Historia Com PDFJorge LofredoAún no hay calificaciones
- Pa Que Se Acabe La VainaDocumento3 páginasPa Que Se Acabe La VainaJunior RoDlo100% (1)
- Acción, ética, política: Nuevos parámetros de reflexión en ciencias socialesDe EverandAcción, ética, política: Nuevos parámetros de reflexión en ciencias socialesAún no hay calificaciones
- Las transformaciones de la sociedad argentina y sus consecuencias institucionales (1853 à 1910)De EverandLas transformaciones de la sociedad argentina y sus consecuencias institucionales (1853 à 1910)Aún no hay calificaciones
- Manual de Organización de Fondos AcumuladosDocumento81 páginasManual de Organización de Fondos AcumuladosJOLUVAFAún no hay calificaciones
- Código de Ética Del ArchivistaDocumento16 páginasCódigo de Ética Del ArchivistaAnyela RamírezAún no hay calificaciones
- Ley 594 de 2000 PDFDocumento12 páginasLey 594 de 2000 PDFLucho Cadavid PatiñoAún no hay calificaciones
- Codigo Sustantivo Del Trabajo PDFDocumento132 páginasCodigo Sustantivo Del Trabajo PDFhelmertAún no hay calificaciones
- Codigo de Procedimiento Penal ColombianoDocumento72 páginasCodigo de Procedimiento Penal ColombianoDiego Armando Mendez100% (1)
- Codigo de Comercio ColombianoDocumento435 páginasCodigo de Comercio ColombianoDiego Armando MendezAún no hay calificaciones
- Nacionalsocialismo. Única Solucion para Los Pueblos de América Del Sur Por Miguel SerranoDocumento72 páginasNacionalsocialismo. Única Solucion para Los Pueblos de América Del Sur Por Miguel Serranoserrote2586% (7)
- Codigo de Procedimiento Civil ColombianoDocumento155 páginasCodigo de Procedimiento Civil ColombianoDiego Armando Mendez100% (5)
- Carlos Marx, El Capital Tomo 1Documento513 páginasCarlos Marx, El Capital Tomo 1Kurai100% (12)
- Los Peores Enemigos de Nuestros PueblosDocumento160 páginasLos Peores Enemigos de Nuestros Pueblosluisrojasrojas86% (7)
- Acuerdo 060-2001 Administracion de Comunicaciones OficialesDocumento7 páginasAcuerdo 060-2001 Administracion de Comunicaciones OficialesDiego Armando MendezAún no hay calificaciones
- Guia Digitalizar DocumentosDocumento11 páginasGuia Digitalizar DocumentosbloodyroardAún no hay calificaciones
- Evola Julius - OrientacionesDocumento15 páginasEvola Julius - OrientacionesPedro Wotan FerAún no hay calificaciones
- Cartas A Julius EvolaDocumento13 páginasCartas A Julius Evolaapi-3815885100% (2)
- Manual de Archivo y CorrespondenciaDocumento63 páginasManual de Archivo y CorrespondenciaDiego Armando Mendez86% (7)
- Cologne Daniel - Julius Evola, Rene Guenon y El CristianismoDocumento58 páginasCologne Daniel - Julius Evola, Rene Guenon y El CristianismoDiego Armando Mendez100% (1)
- El Holocausto Bajo La LupaDocumento107 páginasEl Holocausto Bajo La Lupacarlosbb200592% (13)
- Levi Eliphas - El Gran Arcano PDFDocumento149 páginasLevi Eliphas - El Gran Arcano PDFMinuto Quince Restaurante100% (1)
- MaritainDocumento7 páginasMaritainDiego Armando Mendez100% (1)
- Platón - Critias o La AtlántidaDocumento31 páginasPlatón - Critias o La Atlántidastjarna2003100% (2)
- Thule La Cultura de La Otra EuropaDocumento270 páginasThule La Cultura de La Otra EuropaArquiloco de ParosAún no hay calificaciones