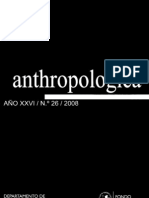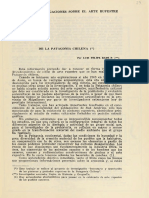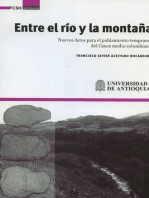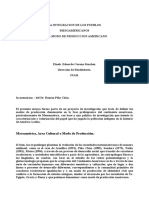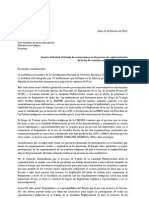Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
CURTONI
CURTONI
Cargado por
Patricia PalmaDerechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
CURTONI
CURTONI
Cargado por
Patricia PalmaCopyright:
Formatos disponibles
IV
Manejo de recursos culturales: la
construccin del pasado, el
patrimonio, la conservacin y el
rescate arqueolgico
435
La dimensin poltica de la Arqueologa:
el patrimonio indgena y la construccin del pasado
Rafael Pedro Curtoni
Introduccin
Hacia fines del siglo XIX uno de los objetivos principales para lograr la consolidacin
del estado nacional en Argentina fue la conquista del territorio indgena en la regin
pampeana y patagnica. La incorporacin de esas tierras tanto a la propiedad nacional
como a manos privadas, fue necesaria no slo para incrementar la infraestructura econmica sino tambin para lograr la unificacin territorial de la nueva nacin. La apropiacin
del patrimonio indgena constitua parte de ese proceso de dominacin y fue ejecutado de
dos formas: 1) al nivel ideolgico, a travs de la produccin y reproduccin del discurso
cientfico, legal y poltico; 2) al nivel emprico, con el efectivo control del paisaje, el exterminio de los grupos indgenas y la formacin de colecciones de cultura material y restos
humanos (ver Podgorny 1994; Podgorny y Politis 1992).
En este trabajo se discute cmo a travs de representaciones, monumentos y lugares
una parte del patrimonio indgena es apropiado, reproducido y utilizado en el presente en
un proceso de construccin, dominacin y uso similar al del siglo XIX. El objetivo es analizar la dimensin poltica de las prcticas culturales en el manejo y uso del patrimonio y
la participacin de los grupos indgenas, pobladores locales y del arquelogo en el proceso
de construccin del pasado. Para esto se parte de una breve introduccin conceptual sobre
la relacin arqueologa y poltica como marco estructurante del trabajo; posteriormente
se presenta como caso de anlisis el manejo del patrimonio y del paisaje en el rea centro
norte de la provincia de La Pampa y, por ltimo, se discuten esas prcticas considerando el
contexto sociopoltico en el cual se desarrrollan.
Arqueologa y Poltica
La relacin entre poltica y la prctica arqueolgica ha comenzado con el surgimiento
y desarrollo mismo de la disciplina en el siglo XIX (Trigger 1995). Tanto histricamente
como en el presente existen numerosos casos en los cuales la manipulacin poltica de
informacin arqueolgica puede ser puesta al servicio de estados naciones y/o grupos
tnicos. En ese contexto, la asociacin establecida entre determinada cultura material y
sus productores puede ser usada para legitimar la existencia de una historia nacional, el
surgimiento de tradiciones nacionalistas y la supremaca de un grupo sobre otro (Diaz
Andrew 1995; Jones y Graves Brown 1996; Khol y Fawcett 1995; Lowenthal 1990).
R. P. Curtoni: INCUAPA, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de
Buenos Aires. Email: rcurtoni@soc.unicen.edu.ar
437
438 - R. P. Curtoni
A partir de la dcada de 1980, se comenz a discutir en profundidad y en distintos
lugares la estrecha relacin entre el trabajo arqueolgico y las prcticas nacionalistas,
como as tambin con los contextos socio-polticos en general (Arnold 1996; Gathercole y
Lowenthal 1990; Hodder 1985; Kohl y Fawcett 1995; Politis 1992, 1995; Trigger 1984).
Algunos autores sostuvieron que la arqueologa no puede desarrollarse sin la comprensin
del contexto poltico, social y econmico donde la misma se encuentra inserta (Shanks y
Tilley 1992). Asimismo, se empez a establecer que todas las interpretaciones arqueolgicas tienen fundamentos ideolgicos y polticos (Ucko 1995). De manera similar, se ha
discutido si la arqueologa debe considerarse una prctica poltica y si los arquelogos
deben adoptar una participacin activa asumiendo compromisos polticos o por el contrario permanecer distantes del involucramiento directo (ver Leone et al. 1995; McGuire
1992, entre otros).
Se ha establecido que la produccin de conocimiento arqueolgico sobre el pasado
es un hecho contemporneo desarrollado en un contexto socio-poltico especfico. En
este sentido, existen determinados factores y condiciones que influencian las interpretaciones arqueolgicas, por lo tanto stas no son inocentes ni se producen en un
vaco (Lampeter Archaeology Workshop 1997; Preucel y Hodder 1996). Durante mucho
tiempo la relacin entre la arqueologa y el pblico ha sido caracterizada como un
negocio pasivo, en el cual los arquelogos producan un pasado para ser consumido
por clientes sin mayores controversias (Gathercole y Lowental 1990). Esta situacin ha
cambiado en las ltimas dcadas bsicamente a travs del debate en el cual distintos
grupos minoritarios comenzaron a reclamar el uso del pasado motivados por intereses
particulares y a participar en proyectos de manejo e interpretacin (Bender 1998; Layton
1989; Leone et al. 1995; Marshall 2002). En este contexto, los arquelogos y diversos
grupos tnicos, alternativos e indgenas, empezaron a considerar la importancia del
pasado y su poder potencial para ser utilizado de distintas maneras. Asimismo, Layton
enfatiz el carcter poltico del pasado como su valor principal (Layton 1989; Lowenthal
1990) y a la relacin entre nacionalismo y arqueologa como inevitable (Kohl y Fawcett
1995). Si bien distintas perspectivas tericas han enfocado esta relacin y considerado
su ubicuidad como una caracterstica, diversas han sido las respuestas originadas de
cada una de ellas.
En trminos generales, las tendencias procesuales con su nfasis en la objetividad
y neutralidad de los datos, aunque reconocen que existen prejuicios que afectan la
disciplina, han puesto de manifiesto su negacin de asumir la dimensin poltica de la
misma. En dicha visin, la ciencia en general y la arqueologa en particular no deben
ser influenciadas por ningn aspecto poltico (Clarke 1972; Kohl y Fawcett 1995). Por
el contrario, una de las corrientes del denominado postprocesualismo impuls el debate al considerar que la arqueologa es ante todo una disciplina poltica (Shanks y Tilley
1992). Asimismo se sostuvo que los datos estn cargados de teora y que la arqueologa
debe entenderse dentro de su contexto de produccin (Hodder 1985; Shennan 1989).
Adems se reconoci que toda teora tiene aspectos polticos establecindose la imposibilidad de neutralizar esta dimensin de los datos arqueolgicos (Hodder 1999).
Este trabajo se realiza bajo una perspectiva que considera a la relacin arqueologa
y poltica como insoslayable y en la cual el pasado es una construccin interpretativa
dependiente en buena medida del contexto socio-poltico de produccin del conocimiento (Gnecco 1999; Knapp 1996; Shanks y Hodder 1995). Cualquier intento por
establecer una relacin entre arqueologa y poltica y entre arqueologa y el pblico, no
La dimensin poltica de la Arqueologa - 439
puede evitar considerar algunos temas relacionados, tales como la idea de los otros, las
polticas culturales, manejos del patrimonio y prctica arqueolgica. En este sentido,
aunque parezca una obviedad, es necesario preguntarse por qu el pasado es relevante?,
quin debe producir y manejar el pasado? El desarrollo terico experimentado por la
arqueologa en las ltimas dcadas introdujo entre otros, el tema de la propiedad sobre
las interpretaciones arqueolgicas y sobre la cultura material. Ello trajo aparejado el
problema de quin debe controlar y autorizar el acceso y uso de sitios arqueolgicos. De
la misma forma, un inters en la opinin de los otros como voces alternativas comenz a
ser considerado. Esta situacin es un interesante fenmeno porque implica la descentralizacin del arquelogo del centro de la escena. As, la interpretacin y el conocimiento
sobre el pasado, como as tambin el involucramiento de la comunidad local en la planificacin de la investigacin, dej de ser un dominio exclusivo del arquelogo, para convertirse en accesible a los interesados y a la alteridad (Bender 1998; Green et al. 2003;
Leone et al. 1995; Marshall 2002; Preucel y Hodder 1996).
En el contexto latinoamericano, la hegemona occidental o anglo-americana del
pensamiento arqueolgico es la que dictamina las formas de acercamiento e interpretacin del pasado (Condori 1989; Olsen 1991; Politis 1995; Ucko 1995). De igual manera, el manejo, proteccin, conservacin e interpretacin, usos y accesos a los recursos arqueolgicos ha sido controlado bsicamente por una poltica occidental de patrimonio. Esta situacin implic el surgimiento de una idea de patrimonio mundial, promoviendo la aplicacin de valores universales sin discusin previa (Byrne 1991). Esto
puede ser relacionado a una tendencia filosfica que caracteriz a buena parte del
pensamiento arqueolgico tal como el racionalismo, universalismo y positivismo que
representa a las perspectivas procesuales anglo-americanas (Silberman 1995; Trigger
1995). En este contexto, el manejo e interpretacin de recursos arqueolgicos en pases no occidentales, como en aquellos occidentales, fue llevado a cabo por arquelogos
que no consideraban a los otros. As durante dcadas grupos alternativos, minoritarios, tnicos e indgenas fueron silenciados y negados (e.g., Condori 1989; Endere 2002a,
2002b; Endere y Curtoni 2003; Langford 1983; Politis 2001).
La emergencia de perspectivas postprocesuales como reaccin al positivismo y
objetivismo de las tendencias procesuales trajo consigo la cuestin de considerar mltiples versiones del pasado. De esta forma, los grupos alternativos, tales como los indgenas,
comenzaron a participar en proyectos de manejo e interpretacin de sitios y en la produccin de conocimientos arqueolgicos (Green et al. 2003; Layton 1989; Leone et al. 1995).
En consecuencia, se originaron mltiples versiones del pasado y pluralismo de posiciones.
De la misma forma, la propiedad de los restos culturales, humanos y de la tierra, fue
incluida en la agenda arqueolgica. En nuestro pas, la experiencia de participacin sostenida de grupos indgenas en planes de gestin y manejo de sitios arqueolgicos es escasa,
sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de comunidades en relacin a los lugares de
inters patrimonial. Como ejemplos se pueden mencionar el museo de sitio de Aelo (Biset
1989); el sitio sagrado del Parque Nacional Lanin (Molinari 2000, resumen en Endere
2002a); los talleres de evaluacin del patrimonio de Puelches (Iriarte y Werber 2003) y los
planes de manejo de los recursos culturales de la Quebrada de Humahuaca (Humberto
Mamani, comunicacin personal 2002).
En una caracterizacin amplia es posible sostener que la relacin entre la arqueologa
y el pblico es una complejidad multidimensional afectada bsicamente por diferentes
factores y variables. Entre ellos, los contextos sociales y polticos de cada sociedad no
440 - R. P. Curtoni
pueden ser ignorados, como tampoco el contexto global en el cual la arqueologa se
desarrolla tal como the emergence of capitalism in the West and its impact on the other
nations throughout the world (Preucel y Hodder 1996: 5). Sin dudas hoy en da el fenmeno de la globalizacin tan sostenido desde diferentes aspectos, como el cultural, poltico, econmico, etc., est permeando las distintas prcticas arqueolgicas. El proyecto
globalizador es hegemnico y homogenizante. En ese contexto postcolonial de globalizacin
y postmodernidad, la multivocalidad, la reflexin y la arqueologa comunitaria, constituyen una respuesta, una insubordinacin social desde la cual visualizar a la arqueologa
como una forma ms de construir el pasado (Gnecco 1999; Marshall 2002).
La Arqueologa como accin socio-poltica
Sin lugar a dudas, como arquelogos estamos involucrados en asuntos e intereses
sociales mayores y la relevancia de la disciplina deriva precisamente de sus implicancias
culturales y polticas. La aceptacin de esa responsabilidad presupone asumir una arqueologa inserta en las prcticas cotidianas y en cuestiones sociales y no una disciplina
disociada y alejada de su entorno inmediato. Teniendo en cuenta la relacin arqueologa
y poltica, los arquelogos deben reconocer explcitamente la dimensin poltica de la
prctica. Esta es el producto de una relacin entre pasado y presente mediatizada por
individuos, grupos e instituciones y por lo tanto tiene, inevitablemente, una relevancia
contempornea (Funari 2001; Layton 1989). De esta forma, se plantea el interrogante
del rol que los arquelogos podran asumir en la prctica cotidiana y en la aceptacin de
la dimensin poltica de su disciplina. En este sentido, la participacin activa, a travs de
la cual el arquelogo se involucre con su actividad en un compromiso social del cual
forma parte, es una alternativa. Este reclamo implica la descentralizacin del arquelogo
como actor principal y una crtica al discurso hegemnico y positivista sobre el pasado,
una insubordinacin a la globalizacin y al proyecto posmoderno. La produccin de conocimiento arqueolgico es parte del aparato cognitivo de Occidente (Gnecco 1999: 17) y,
por lo tanto, un elemento de ejercicio hegemnico, dado que todo aquello que no se
enmarque dentro de los standares cientficos (e.g., tradicin oral, cosmovisiones indgenas, creencias), no constituye un saber legtimo equiparable al disciplinar. Cabra preguntarse qu autoridad poseemos como cientficos para deslegitimar o desechar otras
visiones que no se corresponden o ajustan a nuestros marcos referenciales. Podemos
impunemente invocar y escudarnos en el aparato cognitivo occidental para imponerlo y
as rechazar y negar otros? En este punto no hay lugar para una arqueologa neutral ni la
respuesta al interrogante debe simplemente polarizarse. La relacin entre arqueologa y
poltica es un proceso complejo y abierto al continuo debate y reformulacin. Parece claro
que este fenmeno no puede ser evitado, por lo tanto debe ser enfrentado desde una
postura que enfatice la propia reflexin y estimule la comunicacin y el dilogo, es decir
una arqueologa multivocal, activa y participativa.
Hay muchos ejemplos en los cuales la arqueologa fue utilizada para justificar
diferencias sociales y legitimar poderes polticos. Hoy en da esta situacin es particularmente sensible con la emergencia de diferentes ideologas nacionalistas y grupos
tnicos a travs del mundo (Kellas 1998). Estos temas estn remarcando que la arqueologa no es una disciplina inocua. Los valores positivos y los abusos de la arqueologa son ambos nuestra responsabilidad (Khol y Fawcett 1995). Por esta razn, se
necesita ahondar ms la discusin sobre estos temas y evaluar las fronteras y limita-
La dimensin poltica de la Arqueologa - 441
ciones de nuestra accin. Al mismo tiempo, es necesaria una apertura pragmtica en el
planteo de modelos alternativos de manejo del patrimonio para evitar la hegemona
acadmica occidental y la hegemona de las polticas culturales-tursticas. Asimismo,
la participacin de los grupos indgenas y otros grupos histricamente negados y olvidados debe considerarse en sus propios trminos. En otras palabras, para los pueblos
indgenas vivos su pasado puede no ser diferente u otro, sino ms bien una parte
integral de ellos mismos (Preucel y Hodder 1996). Integracin, apertura, flexibilidad y
pluralidad deben formar la base de una arqueologa reflexiva, crtica e inserta en el
contexto socio-poltico del cual forma parte.
Polticas Culturales en el Manejo del Patrimonio
Es claro que los planes de manejo del patrimonio en general
plasmados a travs de polticas
culturales no escapan a las influencias de contexto anteriormente discutidas. En la provincia
de La Pampa hay diferentes sitios
relacionados tanto a contextos
arqueolgicos como a histricos
que han sido utilizados de diferentes formas en el proceso de
manejo y puesta en valor del patrimonio. En el rea centro-norte
de la provincia (Figura 1), diversas actividades se han realizado
en relacin al pasado indgena y
a la poca de la Conquista del Desierto, como la localizacin y marcacin de lugares de asentamiento, la construccin de monumentos e conos representativos de
esos tiempos, el reclamo y restitucin de restos humanos, etc. La
mayora de estos indicadores fueron dispuestos siguiendo el criterio de visibilidad, por ello se utilizaron las principales rutas de la
provincia y que son las de mayor
circulacin, para ampliar la oferta relacionada al turismo histrico. En este sentido, se han colocado carteles indicativos con una
breve informacin en lugares considerados de inters histrico
como las rastrilladas o caminos
indgenas (Figura 2). Este cartel
Figura 1: Ubicacin de los sectores mencionados en el texto,
provincia de La Pampa.
Figura 2: Cartel de Rastrillada sobre ruta 35, centro-norte
de la provincia de La Pampa.
442 - R. P. Curtoni
se encuentra sobre la ruta nacional 35 a unos 18 km al norte de Santa Rosa, en un lugar
donde efectivamente cruza una rastrillada que an hoy es visible. El mismo reza Rastrillada indgena: por aqu cruz un camino indio que procedente de Trenque Lauquen se
diriga a la Laguna Licanche y montes de Toay. Subsecretara de Cultura de La Pampa. El
hecho significativo de esta sealizacin es que el texto del cartel no se corresponde con
el lugar donde el mismo ha sido ubicado, dado que la rastrillada procedente de la laguna
Licanche y que se diriga hacia Toay se encuentra 8 km ms al norte en un sector donde
el camino indgena se ha perdido por la construccin de una ruta vecinal. Tambin se han
sealizado, con monolitos referenciales, lagunas donde se asentaron tropas militares en
oportunidad de la conquista del desierto como la laguna de Luan Lauquen o Laguna del
Guanaco (Figura 3). Esta laguna fue declarada Lugar Histrico Nacional por Decreto del
poder Ejecutivo Nacional Nro. 11.146. El monolito se encuentra tambin sobre la ruta 35
y a unos 33 km al norte de Santa Rosa y nuevamente el texto del mismo no se corresponde con el lugar donde est localizado. La inscripcin dice: Luan Lauquen, Laguna del
Guanaco. La 5 Div 1 Columna del Ejrcito Expedic. al Ro Negro mandada por el Coronel
Hilario Lagos acamp en este lugar el 23.V.1879 en su avance desde Trenque Lauquen.
La laguna donde est ubicado este monolito se denomina Loncoch, que por otro lado ha
sido territorio de dominio y ocupacin de grupos rankelinos primero y ms tarde de las
parcialidades indgenas de Pincn (Mayol Laferrere 1996; Piana 1981). La laguna Luan
Lauquen, denominada segn carta IGM La Martina, se encuentra 5 km ms al norte y no
est localizada sobre la ruta 35,
por lo tanto al no estar relacionada con la arteria principal de trnsito su acceso y visibilidad se encuentra limitado.
El desarrollo del turismo de estancia en la provincia a partir de la
dcada de 1990 ha generado, entre otros atractivos, la puesta en
escena y reconstruccin de un fortn provisorio de la poca de la conquista, a partir de unos restos que
encontraron los primeros propietarios de la estancia Villaverde, ubicada 10 km al norte de Santa Rosa.
Los sectores reconstruidos son el
mangrullo, la comandancia, rancho
de tropa, pozo de agua, horno de
barro y cerco de palos a pique (Figura 4). Este fortn denominado
Huitr ha sido reconocido por la
Secretaria de Turismo de La Nacin
como ...una obra de arte fuera de
sus museos..., tambin ha sido declarado de Inters Turstico Cultural por el Senado de la Nacin y de
Inters Turstico por la Municipalidad de Santa Rosa (Senado de la
Figura 3: Monolito a la Laguna Luan Lauquen, sobre
ruta 35, provincia de La Pampa.
Figura 4: Vista de los sectores reconstrudos del fortn
Huitr, estancia Villaverde.
La dimensin poltica de la Arqueologa - 443
Nacin, Resolucin N 567/03, Municipalidad de Santa Rosa, Resolucin 836/02). Las instalaciones del fortn y de otras partes de la estancia, son utilizadas tambin en un Programa
Educativo denominado races pampeanas, cuyo objetivo es incentivar el respeto por el
terruo, la cultura y la tradicin.
Por otro lado, a unos 3 km de la localidad de Toay se han colocado carteles y construido
un mangrullo para referenciar el lugar donde supuestamente estuvo localizado el fortn Toay correspondiente a la lnea de avanzada de fines
del siglo XIX (Figura 5). Esta actividad fue realizada por un investigador de la historia local sin
consultar a las autoridades provinciales y a otros
investigadores sobre el estilo y pertinencia del
contenido de los carteles y las construcciones. El
rea de Toay es adems considerada uno de los
centros principales de los cacicatos rankeles y
territorio de ocupacin del cacique Nahuel Payn
(Hux 1998). Tambin se han registrado en el rea
evidencias de distintos asentamientos arqueolgicos (Curtoni y Carrera 2001).
En otros casos se han monumentalizado hechos histricos, como la batalla de Cochic acaecida en 1882 y que termin con la resistencia
de los considerados ltimos grupos indgenas
de la provincia, que estaban bajo las rdenes
del cacique rankelino Gregorio Yancamil. Este
monumento piramidal est ubicado en la plaza
central Hroes de Cochic de la localidad de
Victorica y se ha constituido tambin en un
mausoleo, dado que contiene las cenizas de los
soldados muertos en Cochic. En una de las caras del monumento se coloc una gran placa de
bronce que reza La Nacin Agradecida a los Bravos de Cochic. Como contrapartida, en el cementerio de Victorica la tumba que guarda los
restos de Gregorio Yancamil tiene una placa que
dice Recuerdo de su esposa e hijos y otra que
reza La Municipalidad de Victorica a la memoria
del capitanejo Yancamil. Algunas de estas seales son vistas como smbolos e conos del progreso, civilizacin y orgullo nacional (Figura 6).
La pirmide como monumento se constituye en
un aparato mnemotcnico referenciador de un
momento histrico y del sujeto civilizador como
actor principal. Tambin en Victorica se encuentra el Parque Los Pisaderos donde se ha reconstruido la estructura del Fortn Resina, fundado
en 1879 y considerado un bastin en la lucha
Figura 5: Mangrullo y cartel indicativo
del lugar donde supuestamente estuvo el
fortn Toay, provincia de La Pampa.
Figura 6: Monumento a los Hroes de
Cochic, plaza central de Victorica.
444 - R. P. Curtoni
contra el indgena y el primer asentamiento a partir del cual se desarrollara la ciudad. La
permanente evocacin de la Conquista del Desierto contribuye a la deconstruccin
ideolgica del mundo indgena, a travs de un recurso de sentido antagnico basado en
la afirmacin de su presencia a la vez que niega su existencia. Tambin es interesante el
hecho que la pirmide y el fortn se encuentren localizados en Victorica, localidad donde
aos ms tarde y a unos 25 kilmetros al norte fueran erigidos distintos monumentos en
la laguna de Leuvuc, tanto en homenaje a la comunidad indgena rankel como para
recibir los restos del cacique rankelino Panghitruz Gor (Mariano Rosas). Estos casos de
monumentalizacin representan la apropiacin no slo de un pasado sino tambin de un
paisaje. En los lugares mencionados anteriormente existieron asentamientos indgenas
y se registran tambin sitios arqueolgicos prehispnicos. Sin embargo, estos no se encuentran representados, por el contrario, la dimensionalidad de los monumentos y seales ha impuesto sobre los mismos una nueva identidad relacionada con la exaltacin de
la conquista, ocultando de esa manera los sentidos de pertenencia, valoraciones e identidades anteriores.
La restitucin de Panghitruz Gor y la construccin de monumentos para evocar y
marcar donde haban estado asentados estos grupos constituye un interesante ejemplo del uso del paisaje y de las luchas de significados acerca de ese pasado y de los
lugares por diferentes actores (Curtoni et al. 2003). La laguna de Leuvuc, antiguo
asentamiento de Panghitruz Gor, fue declarada sitio histrico provincial en 1985 por
la Subsecretara de Cultura provincial, evento que fuera marcado con un monolito de
forma piramidal de dos metros de alto, sobre el cual se colocaron dos tacuaras cruzadas
y que tambin contiene el escudo provincial y dos placas. La primera dice monumento
a Leuvuc, la segunda Tributo a los cados en nombre de la civilizacin, agregada en
1996 por una agrupacin tradicionalista local. En 1999 un monumento a los rankeles
fue inaugurado en el mismo lugar. Este result de la cooperacin de la Subsecretara
de Cultura provincial y organizaciones rankelinas, quienes tuvieron poca participacin
en el resultado final y esttico del mismo. El
monumento es una estatua de estructura
hueca laminada con placas de metal e incisiones de bronce de 8 metros de altura (Figura 7). Tiene una concepcin artstica moderna y es denominado y conocido por los
pobladores locales como robocop. En el ao
2000 es sancionada la ley nacional Nro.
25.276 la cual en su artculo primero declara que el Poder Ejecutivo, a travs del Instituto de Asuntos Indgenas, proceder al traslado de los restos mortales del cacique
Mariano Rosas - Panghitruz Gor, que se encuentran depositados en el Museo de Ciencias Naturales de La Plata, restituyndolos
al pueblo Ranquel de la provincia de La Pampa. Asimismo, el artculo tercero establece
que la Subsecretara de Cultura provincial,
en consulta con las autoridades constituidas
Figura 7: Monumento a los rankeles, laguna
de la comunidad ranquelina, fijarn el lugar
de Leuvuc, provincia de La Pampa.
La dimensin poltica de la Arqueologa - 445
donde sern depositados los restos. La restitucin de los restos de Panghitruz se llev a
cabo en junio del ao 2001 con una ceremonia realizada en las escalinatas del Museo de
Ciencias Naturales de La Plata en la cual participaron 18 lonkos o jefes de las comunidades indgenas de La Pampa, autoridades del Museo y del Instituto de Asuntos Indgenas. Posteriormente, los restos de Panghitruz fueron trasladados hasta la localidad de
Victorica y desde all fueron llevados a la laguna de Leuvuc, para ser depositados en un
mausoleo definitivo construido para tal fin, donde la comunidad rankelina recibi al
cacique con una ceremonia de homenaje. Las comunidades indgenas locales conjuntamente con los representantes del gobierno provincial han conjugado sus intereses en un
proceso de participacin que ha sido y es desafiado por la complejidad intrnseca de
lograr una colaboracin real y efectiva entre los distintos grupos involucrados directa e
indirectamente en el uso, conceptualizacin y manejo de este sitio (discusin en Curtoni
et al. 2003).
Consideraciones finales
Parece claro que la definicin de polticas culturales en el manejo del patrimonio
en general y del arqueolgico en particular, estn influenciadas tanto por contextos
globales de polticas de gestin como por las formas de concebir la prctica disciplinaria. En el caso del sector centro-norte de la provincia de La Pampa la mayora de las
acciones y contenidos culturales relacionados con el patrimonio indgena e histrico
han sido definidos y llevados a cabo por el gobierno provincial y, en menor medida, por
particulares, sin dar lugar a una efectiva participacin de los diversos grupos que pudieran estar interesados. Aqu los arquelogos y los otros no han tenido una participacin activa en los planes de manejo ni tampoco manifestado expresamente su inters de hacerlo, quizs por falta de motivacin propia o por un avasallamiento
institucional que prioriza el desarrollo de polticas de corto plazo y visibles. Por ello, los
tiempos de coordinacin, definicin y acuerdos sobre los contenidos culturales en los
planes de manejo del patrimonio no deben estar subordinados exclusivamente por la
inmediatez de la empresa turstica. Teniendo en cuenta los casos mencionados en este
trabajo, se puede sostener que por medio de la puesta en valor del patrimonio se ha
construido un paisaje, con al menos dos caractersticas, como tambin un pasado particular. Los monumentos, marcas y seales dispuestas sobre el espacio conforman principalmente un paisaje imperial, pues las referencias mnemotcnicas de los mismos se
relacionan con el proyecto civilizador. El pasado que se construye y recuerda por medio
de los monumentos est relacionado casi en su mayora a hechos histricos de la
Conquista del Desierto. Las pocas excepciones la constituyen marcas del mundo indgena que poco tienen que ver con los territorios que ocuparon o con los lugares que
consideraron sagrados y menos an con sitios arqueolgicos prehispnicos. El caso de
Victorica es paradigmtico, pues en la ciudad, centro donde reside el mundo civilizado,
estn los monumentos y reconstrucciones algoricas de la Conquista del Desierto. Por el
contrario, en la periferia despoblada y alejada de la ciudad, como Leuvuc, se encuentran
las distintas representaciones que evocan el mundo indgena.
Las actividades y gestiones realizadas para la restitucin de los restos de Mariano
Rosas a la comunidad rankelina quiz constituya uno de los pocos ejemplos de colaboracin y participacin conjunta entre los grupos indgenas y las autoridades provinciales.
No obstante ello, los reclamos de propiedad, uso y manejo de los lugares que los ind-
446 - R. P. Curtoni
genas consideran como propios, como Leuvuc, constituye un proceso complejo que
desafa la bsqueda y definicin de proyectos participativos. La marcacin y construccin de monumentos en la laguna de Luan Lauquen, fortn Huitr, fortn Toay, fortn
Resina y Victorica ejemplifican la apropiacin contempornea del paisaje al nivel ideolgico y emprico, resignificando y reificando las ideologas de propiedad y control propias del siglo XIX que impulsaron la conquista del territorio indgena.
Por otro lado, el paisaje construido y sus historias asociadas es hegemnico debido a
la falta de planes integrales de manejo que contemplen la activa participacin de los
distintos actores sociales involucrados, como los grupos indgenas, pobladores locales,
historiadores, arquelogos y antroplogos, etc. En este sentido, la forma de concebir la
prctica disciplinaria es la que influencia en buena medida el desarrollo de alternativas
integradoras, crticas e insertas en sus contextos sociales. Esta responsabilidad recae
bsicamente tanto en los profesionales de la disciplina como en los gestores de las
polticas culturales. El posicionamiento en perspectivas positivistas, que no aceptan otros
valores ni juicios ms all de los standares cientficos, invalida de alguna manera la
bsqueda de modelos alternativos y multivocales de manejo del patrimonio que sean
consensuados, aceptados y ejecutados por los distintos actores interesados de la comunidad local. Por ello, la multivocalidad, la reflexin y la arqueologa comunitaria, constituyen una posible respuesta para conformar alternativas de gestin, planes de manejo y
usos del patrimonio que sean concordantes con los intereses de los contextos locales.
Referencias citadas
Arnold, B.
1996 The past as propaganda: Totalitarian Archaeology in Nazi Germany. En Contemporary
Archaeology in Theory, editado por R. Preucel y I. Hodder, pp. 549-569. Blackwell Publishers,
Oxford.
Bender, B.
1998 Stonehenge. Making space. Berg, Oxford.
Biset, A.
1989 El Museo de sitio de Aelo. Trabajo presentado en las Terceras Jornadas sobre el Uso del
Pasado. Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata. La Plata.
Byrne, D.
1991 Western hegemony in archaeological heritage management. History and Anthropology
5: 269-276.
Clarke, D.
1972 Models and paradigms in contemporary archaeology. En Models in Archaeology, editado por D. L. Clarke, pp. 1-60. Methuen, Londres.
Condori, C. M.
1989 History and prehistory in Bolivia: what about the indians. En Conflict in the archaeology
of living traditions, editado por R. Layton, pp. 46-59. Unwin Hyman, Londres.
Curtoni, R. y M. Carrera
2001 Arqueologa y paisaje en el rea centro-este de la provincia de La Pampa: Informe de
Avance. Intersecciones en Antropologa 2: 101-105.
La dimensin poltica de la Arqueologa - 447
Curtoni, R., A. Lazzari y M. Lazzari
2003 Middle of nowhere: a place of war memories, commemoration and aboriginal
re-emergence (La Pampa, Argentina). World Archaeology 35 (1): 61-78.
Diaz Andrew, M.
1995 Archaeology and nationalism in Spain. En Nationalism, politics, and the practice of
archaeology, editado por P. Kohl y C. Fawcett, pp. 39-56. Cambridge University Press,
Cambridge.
Endere, M. L.
2002a Management of archaeological sites and the public in Argentina. Tesis doctoral no
publicada. University of London, Londres.
2002b Nuevas tendencias en materia de legislacin provincial del patrimonio arqueolgico
en la Argentina. Anclajes 6, Parte II: 295-237.
Endere, M. L. y R. Curtoni
2003 Patrimonio, Arqueologa y Participacin: Acerca de la Nocin de Paisaje Arqueolgico.
En Anlisis, Interpretacin y Gestin en la Arqueologa de Sudamrica, editado por R.
Curtoni y M. L. Endere, pp. 277-296. Serie Terica 2, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Olavarra.
Funari, P.
2001 Public Archaeology form a Latin American perspective. Public Archaeology 1 (4): 239-243.
Gathercole, P. y D. Lowenthal
1990 The politics of the past. Unwin Hyman, Londres.
Gnecco, C.
1999 Multivocalidad Histrica. Hacia una Cartografa Postcolonial de la Arqueologa. Universidad de los Andes, Santa f de Bogot.
Green, L., D. Green y E. Neves
2003 Indigenous knowledge and archaeological science: The challenges of public archaeology
in the Reserva Ua. Journal of Social Archaeology 3 (2): 366-397.
Hodder, I.
1985 Postprocessual Archaeology. En Advances in Archaeological Method and Theory 8,
editado por M. B. Schiffer, pp. 1-26. Academic Press, Londres.
1999 The archaeological process. An introduction. Blackwell Publishers, Londres.
Hux, M.
1998 Consideraciones sobre los orgenes de las tribus o la nacin ranqueles. En Memorias
de las Jornadas Ranquelinas, pp. 25-31. Departamento de Investigaciones Culturales,
provincia de La Pampa.
Iriarte, C. y P. Werber
2003 Participacin comunitaria y patrimonio en la localidad de Puelches (Pcia. de La Pampa),
hacia el desarrollo social y econmico. Trabajo presentado en las Primeras Jornadas Nacionales de Transferencia Universitaria. Facultad de Filosofa y Letras, UBA, Buenos Aires.
Jones, S. y P. Graves-Brown
1996 Introduction: archaeological and cultural identity in Europe. En Cultural Identity and
Archaeology. The Construction of European Communities, editado por P. Graves-Brown,
S. Jones y C. Gamble, pp. 1-24. Routledge, Londres.
448 - R. P. Curtoni
Kellas, J.
1998 The politics of Nationalism and Ethnicity. Macmillan Press Ltd, Londres.
Knapp, A.
1996 Archaeology without gravity: Postmodernism and the past. Journal of Archaeological
Method and Theory 3 (2): 127-158.
Kohl, P. y C. Fawcett
1995 Archaeology in the service of the state: theoretical considerations. En Nationalism,
politics, and the practice of archaeology, editado por P. Kohl y C. Fawcett, pp. 3-18.
Cambridge University Press, Cambridge.
Lampeter Archaeology Workshop
1997 Relativism, objetivity and the politics of the past. Archaeological Dialogues 4 (2): 164-198.
Langford, R. F.
1983 Our heritage your playground. Australian Archaeology 16: 1-6.
Layton, R.
1989 Who needs the past? Indigenous values and archaeology. One World Archaeology
series 5. Routledge, Londres.
Leone, M., P. Mullins, M. Creveling, L. Hurst, B. Nash, L. Jones, H. Kaise, G. Logan y M. Warner
1995 Can an Afro-American historical archaeology be an alternative voice? En Interpreting
Archaeology. Finding meaning in the past, editado por I. Hodder, M. Shanks, A. Alexandri,
V. Buchli, J. Carman, J. Last y G. Lucas, pp. 110-124. Routledge, Londres.
Lowenthal, D.
1990 Conclusion: archaeologists and others. En The politics of the past, editado por P.
Gathercole y D. Lowenthal, pp. 302-314. Unwin Hyman, Londres.
Marshall, I.
2002 What is community archaeology? World Archaeology 34 (2): 211-219.
Mayol Laferrere, C.
1996 Radiografa del imperio ranquelino en 1806. Trabajo presentado en la 3 Jornada de
Historia y Cultura Ranquelina, Venado Tuerto, Santa Fe.
McGuire, R.
1992 A Marxist Archaeology. Academic Press, Londres.
Molinari, R.
2000 Posesin o participacin? El caso del Rewe de la comunidad Mapuche orquinco
(Parque Nacional Lanin, provincia de Neuqun, Argentina). Segundo Congreso Virtual de
Antropologa y Arqueologa. Facultad de Filosofa y Letras, UBA. Website:http://
www.naya.org.ar/congreso.
Olsen, B.
1991 Metropolis and Satellites in Archaelogy: on power and asymmetry in global archaeological
discourse. En Processual and Postprocessual Archaeologies. Multiples ways of knowing
the past, editado por R. Preucel, pp. 211-224. Occasional Paper 10. Center for Archaeological
Investigations. Southern Illinois University at Carbondale, U.S.A.
La dimensin poltica de la Arqueologa - 449
Piana, E.
1981 Toponimia y Arqueologa del Siglo XIX en La Pampa. EUDEBA, Buenos Aires.
Podgorny, I.
1994 The excluded present: archaeology and education in Argentina. En The excluded past.
Archaeology in Education, editado por P. Stone y R. MacKenzie, pp. 183-189. Routledge,
Londres.
Podgorny, I. y G. Politis
1992 Que sucedi en la Historia? Los esqueletos araucanos del Museo de La Plata y la
Conquista del Desierto. Arqueologa Contempornea 3: 73-9.
Politis, G.
1992 Arqueologa en Amrica Latina Hoy. Biblioteca Banco Popular, Colombia.
1995 The socio-politics of the development of archaeology in Hispanic South America. En
Theory in Archaeology, a world perspective, editado por P. Ucko, pp. 197-235. Routledge,
Londres.
2001 On archaeological praxis, gender bias and indigenous peoples in South America. Journal
of Social Archaeology 1 (1): 90-107.
Preucel, R. y I. Hodder
1996 Comunicating Present Past. En Contemporary Archaeology in Theory, editado por R.
Preucel e I. Hodder, pp. 3-20. Blackwell Publishers, Oxford.
Shanks M. y C. Tilley
1992 Re-constructing Archaeology. Cambridge University Press, Cambridge.
Shanks, M. y I. Hodder
1995 Processual, postprocessual and interpretive archaeologies. En Interpreting Archaeology.
Finding meaning in the past, editado por I. Hodder, M. Shanks, A. Alexandri, V. Buchli, J.
Carman, J. Last y G. Lucas, pp. 3-29. Routledge, Londres.
Shennan, S.
1989 Introduction. In Archaeological approaches to cultural identity, editado por S. Shennan,
pp. 1-32. Unwin and Hyman, Londres.
Silberman, N.
1995 Promised land and chosen peoples: the politics and poetics of archaeological narrative.
En Nationalism, politics, and the practice of archaeology, editado por P. Kohl y C. Fawcett,
pp. 249-262. Cambridge University Press, Cambridge.
Trigger, B.
(1984) 1996 Alternative archaeologies: nationalist, colonialist, imperialist. En Contemporary
Archaeology in Theory, editado por R. Preucel e I. Hodder, pp. 615-631. Blackwll Publishers,
Oxford.
1995 Romanticism, nationalism, and archaeology. En Nationalism, politics, and the practice
of archaeology, editado por P. Kohl y C. Fawcett, pp. 263-279. Cambridge University
Press, Cambridge.
Ucko, P.
1995 Introduction. En Theory in Archaeology, a world perspective, editado por P. Ucko, pp.
1-27. Routledge, Londres.
También podría gustarte
- Reconocimiento General de Sitios Arqueológicos en El Llano Costero de Arroyo y PatillasDocumento141 páginasReconocimiento General de Sitios Arqueológicos en El Llano Costero de Arroyo y PatillasGlaukopis1Aún no hay calificaciones
- Estudios de un barrio de la antigua ciudad de Teotihuacan: Memorias del Proyecto La Ventilla 1992-2004 Volumen IIDe EverandEstudios de un barrio de la antigua ciudad de Teotihuacan: Memorias del Proyecto La Ventilla 1992-2004 Volumen IIAún no hay calificaciones
- A Clase 1 2021Documento3 páginasA Clase 1 2021estefaniaAún no hay calificaciones
- Arqueología. Teorías, Métodos y Practicas - Colin Renfrew & Paul Bahn. Pg. 354 - 387Documento17 páginasArqueología. Teorías, Métodos y Practicas - Colin Renfrew & Paul Bahn. Pg. 354 - 387S-MarinAún no hay calificaciones
- Flannery, K. 1988 El Palustre de Oro. Una Parábola para La Arqueología de Los Años Ochenta. Revista de Antropología. Vol. IV, Nº1.Universidad de Los Andes, Bogota.Documento14 páginasFlannery, K. 1988 El Palustre de Oro. Una Parábola para La Arqueología de Los Años Ochenta. Revista de Antropología. Vol. IV, Nº1.Universidad de Los Andes, Bogota.Julio Céspedes Araya100% (1)
- Dos Lecturas Criticas. Arqueología en Colombia (1996) - Fondo de Promoción de La Cultura.Documento38 páginasDos Lecturas Criticas. Arqueología en Colombia (1996) - Fondo de Promoción de La Cultura.Catalina Amanda Soto RodríguezAún no hay calificaciones
- Sopó en contexto: estudio arqueológico y documental sobre el poblamiento de la cuenca baja del río TeusacáDe EverandSopó en contexto: estudio arqueológico y documental sobre el poblamiento de la cuenca baja del río TeusacáAún no hay calificaciones
- Personajes Importantes de Ancash - FolkloreDocumento43 páginasPersonajes Importantes de Ancash - FolkloreDecy HT71% (7)
- Kopnin Dialectica de La LogicaDocumento556 páginasKopnin Dialectica de La LogicaDomingo Cordova86% (14)
- Arqueologia PublicaDocumento31 páginasArqueologia PublicajuiriarteAún no hay calificaciones
- Diagnóstico SiPAP1Documento101 páginasDiagnóstico SiPAP1Dana RoyAún no hay calificaciones
- SHANKS and TILLEY ARQUEOLOGIA SOCIAL ELDocumento16 páginasSHANKS and TILLEY ARQUEOLOGIA SOCIAL ELmartindelsolar14Aún no hay calificaciones
- El Pichao 1990Documento154 páginasEl Pichao 1990Maria Marta SampietroAún no hay calificaciones
- Acerca de La Etnoarqueología en América Del Sur. Politis GustavoDocumento31 páginasAcerca de La Etnoarqueología en América Del Sur. Politis GustavotemplalboAún no hay calificaciones
- Ruiz Huacho Arte Textil PDFDocumento106 páginasRuiz Huacho Arte Textil PDFszarysimbaAún no hay calificaciones
- SENATORE & ZARANKIN - 'Perspectivas Metodologicas en Arqueologia Historica. Reflexiones Sobre LaDocumento7 páginasSENATORE & ZARANKIN - 'Perspectivas Metodologicas en Arqueologia Historica. Reflexiones Sobre LaLuaraAún no hay calificaciones
- Marschoff y Senatore Anuario III 2011Documento22 páginasMarschoff y Senatore Anuario III 2011Lorena PueblaAún no hay calificaciones
- Secuencia de Ocupación, Actividades y Subsistencia en El Abrigo Rocoso Las Brujas, IcaDocumento296 páginasSecuencia de Ocupación, Actividades y Subsistencia en El Abrigo Rocoso Las Brujas, IcaVannesaSalazarQuispeAún no hay calificaciones
- Ensayo 4 Arqueologia Del PaisajeDocumento2 páginasEnsayo 4 Arqueologia Del PaisajeWillson Yupanqui OlayuncaAún no hay calificaciones
- Tendencias de Distribucion Espacial en Los Sitios Arqueologicos Del Estado de Michoacan PDFDocumento115 páginasTendencias de Distribucion Espacial en Los Sitios Arqueologicos Del Estado de Michoacan PDFCesar HdzAún no hay calificaciones
- Boletin de Arquelologia PUCP No. 13 (2000) Número 13. Número 13. El Período Formativo Enfoques y Evidencias Recientes. Cincuenta Años de La Misión Arqueológica Japonesa y Su Vigencia. Segunda ParteDocumento405 páginasBoletin de Arquelologia PUCP No. 13 (2000) Número 13. Número 13. El Período Formativo Enfoques y Evidencias Recientes. Cincuenta Años de La Misión Arqueológica Japonesa y Su Vigencia. Segunda ParteRCEB100% (1)
- Una Aproximacion Tipologica y Funcional, Herrera, Amaya y Aguilar PDFDocumento58 páginasUna Aproximacion Tipologica y Funcional, Herrera, Amaya y Aguilar PDFMiguel A. Aguilar DiazAún no hay calificaciones
- Geoglifos, Senderos y Etnoarqueología de Carvanas en El Desierto Chileno (Clarkson y Briones)Documento11 páginasGeoglifos, Senderos y Etnoarqueología de Carvanas en El Desierto Chileno (Clarkson y Briones)Freddy Nicolas ViñalesAún no hay calificaciones
- Etnoarqueología de La Fiesta Andina: El Caso de La Región Cultural de TarapacáDocumento57 páginasEtnoarqueología de La Fiesta Andina: El Caso de La Región Cultural de TarapacáColegio de Arqueólogos de ChileAún no hay calificaciones
- Creando Identidades Alfarería Doméstica.Documento33 páginasCreando Identidades Alfarería Doméstica.uaxac lahunAún no hay calificaciones
- Zooarqueologia 2020-IDocumento8 páginasZooarqueologia 2020-ICristian Camilo Sanchez N.Aún no hay calificaciones
- Met.y Tecn - de Ceramica-F. FalabellaDocumento6 páginasMet.y Tecn - de Ceramica-F. FalabellaEdwin Angel Silva de la RocaAún no hay calificaciones
- B Ficha Arte MobiliarDocumento4 páginasB Ficha Arte Mobiliarfabi2008Aún no hay calificaciones
- Arqueologia SuramericanaDocumento154 páginasArqueologia Suramericanabenjamin sorenAún no hay calificaciones
- Informe Final Cementerio Catolico Nuestra Senora de Guadalupe PDFDocumento81 páginasInforme Final Cementerio Catolico Nuestra Senora de Guadalupe PDFDr.Maritza Torres Martinez, Professor100% (1)
- Revista Anthropologica 26Documento268 páginasRevista Anthropologica 26BingoDog100% (1)
- POLITIS, G. El Paisaje Teórico y El Desarrollo Metodológico de La Arqueología en América Latina. 2006Documento38 páginasPOLITIS, G. El Paisaje Teórico y El Desarrollo Metodológico de La Arqueología en América Latina. 2006flordelcairoAún no hay calificaciones
- La Frontera Septentrional de Mesoamerica PDFDocumento190 páginasLa Frontera Septentrional de Mesoamerica PDFDaniela CMAún no hay calificaciones
- 2005 Caracterización de Los Punzones de Hueso para El Autosacrificio Un Caso Experimental. Reyes & PerezDocumento10 páginas2005 Caracterización de Los Punzones de Hueso para El Autosacrificio Un Caso Experimental. Reyes & Perezarquera_desiertoAún no hay calificaciones
- CACICAZGOSDocumento12 páginasCACICAZGOSandradestatus7639Aún no hay calificaciones
- Arye Rupestre. Luis BateDocumento20 páginasArye Rupestre. Luis BateCarlos Vega100% (2)
- Arqueobiologia 2019-2Documento114 páginasArqueobiologia 2019-2Percy VilcherrezAún no hay calificaciones
- La Gente, La Leña, El Monte: No (Sólo) Se Hace Leña Del Árbol CaídoDocumento32 páginasLa Gente, La Leña, El Monte: No (Sólo) Se Hace Leña Del Árbol CaídoBernarda MarconettoAún no hay calificaciones
- Maestria Arqueologia Andina UNMSM PDFDocumento3 páginasMaestria Arqueologia Andina UNMSM PDFHenry TantaleánAún no hay calificaciones
- Basauri. La Población Indígena de México: YaquisDocumento19 páginasBasauri. La Población Indígena de México: YaquisArandi Canek100% (1)
- LACHAYDocumento14 páginasLACHAYHenry Pompeyo Collana RodriguezAún no hay calificaciones
- Bonavía 2Documento43 páginasBonavía 2Puyun PuyunAún no hay calificaciones
- Los Orígenes Del Huanca Como Objeto de Culto en La Época PrecolonialDocumento26 páginasLos Orígenes Del Huanca Como Objeto de Culto en La Época PrecolonialVictorFalcónHuayta100% (2)
- Las Hachas Líticas Del Formativo de Ushpapangal, Bajo Huallaga, Silva VanDalenDocumento36 páginasLas Hachas Líticas Del Formativo de Ushpapangal, Bajo Huallaga, Silva VanDalenEdwin Angel Silva de la RocaAún no hay calificaciones
- Frere Et Al Etnoarqueolog A Arqueolog A Experimental y Tafonomia 2004 PDFDocumento12 páginasFrere Et Al Etnoarqueolog A Arqueolog A Experimental y Tafonomia 2004 PDFIñaki OteroAún no hay calificaciones
- Arqueologia de La Agricultura Korstanje y QuesadaDocumento236 páginasArqueologia de La Agricultura Korstanje y QuesadaAnd reaAún no hay calificaciones
- Williams - La Etnoarqueología, Arqueología Como AntropologíaDocumento28 páginasWilliams - La Etnoarqueología, Arqueología Como AntropologíaHéctor Cardona MachadoAún no hay calificaciones
- Max UhleDocumento3 páginasMax UhleRonal Sebastian C-hAún no hay calificaciones
- Arqueología Del PaisajeDocumento3 páginasArqueología Del PaisajeDenis ReinosoAún no hay calificaciones
- La Clasificacion de Los Restos Arqueolog PDFDocumento272 páginasLa Clasificacion de Los Restos Arqueolog PDFLeandro Ezequiel SimariAún no hay calificaciones
- Horizonte Medio CuscoDocumento19 páginasHorizonte Medio CuscoFitz Roy Medrano LevaAún no hay calificaciones
- Simetría y Configuración Espacial de La Ritualidad Inca - Opt PDFDocumento12 páginasSimetría y Configuración Espacial de La Ritualidad Inca - Opt PDFgrradoAún no hay calificaciones
- Orton - La Ceramica en Arqueología - Cap 1Documento10 páginasOrton - La Ceramica en Arqueología - Cap 1Byron Vega BaquerizoAún no hay calificaciones
- Morales Hervías, Prospección y Excavación. Principios Metodológicos Básicos 2000Documento11 páginasMorales Hervías, Prospección y Excavación. Principios Metodológicos Básicos 2000IhkmuyalAún no hay calificaciones
- Pedra FuradaDocumento3 páginasPedra FuradaLara50% (2)
- Cacicazgos en las Américas: Estudios en homenaje a Robert D. DrennanDe EverandCacicazgos en las Américas: Estudios en homenaje a Robert D. DrennanAún no hay calificaciones
- Entre el río y la montaña.: Nuevos datos para el poblamiento temprano del Cauca medio colombianoDe EverandEntre el río y la montaña.: Nuevos datos para el poblamiento temprano del Cauca medio colombianoAún no hay calificaciones
- Diversidad humana y sociocultural antigua en la región geohistórica del Magdalena MedioDe EverandDiversidad humana y sociocultural antigua en la región geohistórica del Magdalena MedioAún no hay calificaciones
- Arqueología de la microcuenca El Congo, Sierra Nevada de Santa MartaDe EverandArqueología de la microcuenca El Congo, Sierra Nevada de Santa MartaAún no hay calificaciones
- Resumen de Reestructuración y Crisis del Orden Conservador. Argentina, 1930-1946: RESÚMENES UNIVERSITARIOSDe EverandResumen de Reestructuración y Crisis del Orden Conservador. Argentina, 1930-1946: RESÚMENES UNIVERSITARIOSAún no hay calificaciones
- Formulario de Plan de Monitoreo ArqueológicoDocumento2 páginasFormulario de Plan de Monitoreo ArqueológicoDecy HTAún no hay calificaciones
- Tesis Ocupación Inka en ManchacDocumento275 páginasTesis Ocupación Inka en ManchacDecy HT100% (1)
- Huánuco PampaDocumento27 páginasHuánuco PampaDecy HTAún no hay calificaciones
- Guaman Poma de Ayala - Aranibar - II. Galería Ilustrada de Huaman PomaDocumento408 páginasGuaman Poma de Ayala - Aranibar - II. Galería Ilustrada de Huaman PomaDecy HTAún no hay calificaciones
- Modelo de CartaDocumento4 páginasModelo de CartaDecy HTAún no hay calificaciones
- La Ocupación Inka en El Valle Del CuzcoDocumento16 páginasLa Ocupación Inka en El Valle Del CuzcoDecy HTAún no hay calificaciones
- Identificación y Función de Las Edificaciones Inca: El Caso de Los Acllawasi de La Sierra de PiuraDocumento18 páginasIdentificación y Función de Las Edificaciones Inca: El Caso de Los Acllawasi de La Sierra de PiuraDecy HTAún no hay calificaciones
- El Modo de Producción AmericanoDocumento43 páginasEl Modo de Producción AmericanoDecy HTAún no hay calificaciones
- ChinchawasDocumento2 páginasChinchawasDecy HTAún no hay calificaciones
- Iconografia Marina OkDocumento20 páginasIconografia Marina OkDecy HTAún no hay calificaciones
- Método EstructuralDocumento7 páginasMétodo EstructuralDecy HTAún no hay calificaciones
- Vega Centeno - Cerro Blanco NepeñaDocumento22 páginasVega Centeno - Cerro Blanco NepeñaDecy HTAún no hay calificaciones
- Etsa (Sol)Documento131 páginasEtsa (Sol)Piero Flores MorenoAún no hay calificaciones
- Ponencia Danza Folklorica ColombianaDocumento11 páginasPonencia Danza Folklorica Colombianadarm1990100% (1)
- Habitat Domestico en El CaribeDocumento43 páginasHabitat Domestico en El CaribeJorge Ortiz Colom0% (1)
- Ingeniería Civil - Historia y Geo Amaz - Lección 3 Pueblos Indigenas Del Peru Pueblos Indigenas de La Amazonia.Documento42 páginasIngeniería Civil - Historia y Geo Amaz - Lección 3 Pueblos Indigenas Del Peru Pueblos Indigenas de La Amazonia.Jose Fustamante BenavidesAún no hay calificaciones
- Debates en Torno Al PachamamismoDocumento14 páginasDebates en Torno Al PachamamismoDel Silbador Peña-restoAún no hay calificaciones
- Estado Pluricultural y MultilingüeDocumento4 páginasEstado Pluricultural y MultilingüeGuadalupe Velasco100% (1)
- El Enfoque Intercultural en La EducacionDocumento138 páginasEl Enfoque Intercultural en La EducacionOlinca Estívalis Moo HoilAún no hay calificaciones
- Resumen de Identidad, Caracter Social y Cultura LatinoamericanaDocumento8 páginasResumen de Identidad, Caracter Social y Cultura LatinoamericanaNewenKurysoAún no hay calificaciones
- Minería Canadiense en México, Blackfire Exploration y La Embajada de Canadá. Una Caso de Corrupción y Homicidio PDFDocumento44 páginasMinería Canadiense en México, Blackfire Exploration y La Embajada de Canadá. Una Caso de Corrupción y Homicidio PDFLiz FloresAún no hay calificaciones
- 2009 Clyde Soto - Marcas CulturalesDocumento8 páginas2009 Clyde Soto - Marcas CulturalesClyde SotoAún no hay calificaciones
- Carta Al Vice Ministro de Interculturalidad Sobre Proceso de Reglamentacion Ley de Consulta PreviaDocumento2 páginasCarta Al Vice Ministro de Interculturalidad Sobre Proceso de Reglamentacion Ley de Consulta PreviaCoordinadora Nacional de Derechos Humanos - PerúAún no hay calificaciones
- Finales para AlunaDocumento7 páginasFinales para AlunaAna María ToroAún no hay calificaciones
- El Cementerio WayuuDocumento14 páginasEl Cementerio WayuuAmilcar IguaranAún no hay calificaciones
- Momentos Históricos en La Educacion BolivianaDocumento144 páginasMomentos Históricos en La Educacion BolivianaRafael Amba MAún no hay calificaciones
- Informe Parlamentario: Conflicto Socioambiental en El Río Corrientes Pluspetrol Norte Y Comunidades Nativas AchuarDocumento28 páginasInforme Parlamentario: Conflicto Socioambiental en El Río Corrientes Pluspetrol Norte Y Comunidades Nativas AchuarAlessandraEspinozaAún no hay calificaciones
- Educacion Parvularia en Contextos de Interculturalidad FinalDocumento116 páginasEducacion Parvularia en Contextos de Interculturalidad FinalJosé Miguel Vásquez ArcilaAún no hay calificaciones
- Etnoeducacion Una Politica para La DiversidadDocumento2 páginasEtnoeducacion Una Politica para La DiversidadLUMICA70Aún no hay calificaciones
- Derechos de La Mujer BolivianaDocumento14 páginasDerechos de La Mujer BolivianaSorita UV67% (3)
- Tukano Cubeotukano Secoya Siona-Secoya PDFDocumento55 páginasTukano Cubeotukano Secoya Siona-Secoya PDFlubio laraAún no hay calificaciones
- Cdi Monografia Nacional NahuatlDocumento163 páginasCdi Monografia Nacional NahuatlknefelAún no hay calificaciones
- Etnias Indigenas.Documento1 páginaEtnias Indigenas.Cesar Alberto Hernandez Ovalles0% (2)
- Historia Primer Parcial PDFDocumento4 páginasHistoria Primer Parcial PDFCiencias EconómicasAún no hay calificaciones
- Mestizaje en Tiempo de La Colonizacion en GuatemalaDocumento3 páginasMestizaje en Tiempo de La Colonizacion en GuatemalaMarvinRiveraAún no hay calificaciones
- Oralidad y Escritura en El Teatro IndígenaDocumento13 páginasOralidad y Escritura en El Teatro IndígenaJerry ReyAún no hay calificaciones
- Ficha Convenio 169Documento1 páginaFicha Convenio 169saravasti2046Aún no hay calificaciones
- Antologia de Textos para La Revitalización LingüísticaDocumento234 páginasAntologia de Textos para La Revitalización LingüísticaAntonieta GonzalezAún no hay calificaciones
- Conociendo La Ley de Delimitación de Unidades TerritorialesDocumento42 páginasConociendo La Ley de Delimitación de Unidades TerritorialesSergio MorenoAún no hay calificaciones
- Perfil Sistema Salud-Panama 20071Documento74 páginasPerfil Sistema Salud-Panama 20071Alisha RodriguezAún no hay calificaciones
- Nosotros, Los MestizosDocumento4 páginasNosotros, Los MestizosKathy Subirana100% (2)