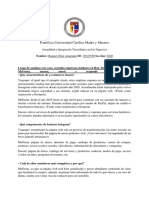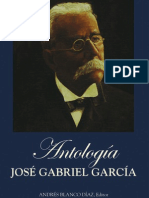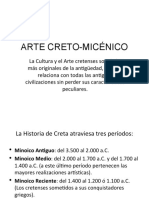Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Obras Selectas - Tomo I PDF
Obras Selectas - Tomo I PDF
Cargado por
alvaro0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
26 vistas505 páginasTítulo original
Obras Selectas - Tomo I.pdf
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
26 vistas505 páginasObras Selectas - Tomo I PDF
Obras Selectas - Tomo I PDF
Cargado por
alvaroCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 505
Obras selectas
Santo Domingo, Repblica Dominicana
2011
Obras selectas
ANDRS BLANCO DAZ
Editor
ANTONIO ZAGLUL
TOMO I
Archivo General de la Nacin
Roberto Cass
Director General
Tefilo Hernndez
Asistente Ejecutivo de la Direccin
Maritza Molina
Secretaria General
Freddy Corona
Director Departamento Administrativo y Financiero
Alejandro Paulino Ramos
Director Departamento de Investigacin y Divulgacin
ngel Hernndez
Director Departamento Sistema Nacional de Archivos
Yunier Gonzlez
Director Departamento de Descripcin
Rosa Figuereo
Directora Departamento de Hemeroteca y Biblioteca
Rafael Paulino
Director Departamento de Servicios Tcnicos
Aldriano Prez
Director Departamento de Materiales Especiales
Quisqueya Lora
Directora Departamento de Referencias
Vctor Manuel Lugo
Director Departamento de Recursos Humanos
Luis Rodrigo Suazo
Asesor Legal
Raymundo Gonzlez
ASESOR HISTRICO
Ana Fliz Lafontaine
Asesora Archivstica
Daniel Toribio
Administrador General
Miembro ex oficio
CONSEJO DE DIRECTORES
Lic. Vicente Bengoa Albizu
Ministro de Hacienda
Presidente ex oficio
Lic. Mcalo E. Bermdez
Miembro
Vicepresidente
Dra. Andrena Amaro Reyes
Secretaria General
VOCALES
Sr. Luis Manuel Bonetti Mesa
Lic. Domingo Dauhajre Selman
Lic. Luis A. Encarnacin Pimentel
Ing. Manuel Enrique Tavrez Mirabal
Lic. Luis Meja Oviedo
Lic. Mariano Mella
SUPLENTES DE VOCALES
Lic. Danilo Daz
Lic. Hctor Herrera Cabral
Ing. Ramn de la Rocha Pimentel
Dr. Julio E. Bez Bez
Lic. Estela Fernndez de Abreu
Lic. Ada N. Wiscovitch C.
Ilustracin de la portada:
Antonio Zaglul
Fotografa del lbum de familia.
Coordinacin general de la edicin: Dr. Luis O. Brea Franco y Dr. Roberto Cass
Diseo y arte final: Ninn Len de Saleme
Impresin: Editora Bho
Santo Domingo, Repblica Dominicana
2011
Esta publicacin, de difusin gratuita y sin valor comercial,
es un programa cultural del Banco de Reservas
de la Repblica Dominicana.
COMIT DE EVALUACIN Y SELECCIN
Orin Meja
Director General de Comunicaciones y Mercadeo, Coordinador
Luis O. Brea Franco
Gerente de Cultura, Miembro
Juan Salvador Tavrez Delgado
Gerente de Relaciones Pblicas, Miembro
Oscar Pea Jimnez
Encargado de Prensa, Miembro
Joaqun E. Ortiz Pimentel
Encargado Administrativo, Miembro
ANDRS BLANCO DAZ
Editor
ANTONIO ZAGLUL
ARCHIVO GENERAL DE LA NACIN
VOLUMEN CXXXI
ISBN:978-9945-074-24-6
Obras selectas
TOMO I
9
Contenido
Presentacin ..................................................................................................................................................... 15
DANIEL TORIBIO
Administrador General del Banco de Reservas de la Repblica Dominicana
Antonio Zaglul en el recuerdo ......................................................................................................................... 17
CLARA MELANIE ZAGLUL ZAITER Y JOSEFINA ZAITER
Mis 500 locos
Memoria del director de un manicomio
Motivacin ........................................................................................................................................................ 31
I. La llegada ........................................................................................................................................... 32
II Recordando al Padre Billini .............................................................................................................. 32
III Trementina, clern y bong .............................................................................................................. 33
IV Fiesta dominical ................................................................................................................................ 35
V Historia de los manicomios .............................................................................................................. 36
VI Los enfermeros .................................................................................................................................. 39
VII Un extrao cargamento .................................................................................................................... 39
VIII Los mellizos se encuentran ............................................................................................................... 40
IX El padre Wheaton ............................................................................................................................. 42
X El da que los locos callaron .............................................................................................................. 43
XI La Psiquiatra evoluciona .................................................................................................................. 43
XII La mente y sus enfermedades ............................................................................................................ 46
XIII El mundo de los psicpatas .............................................................................................................. 48
XIV Las neurosis ....................................................................................................................................... 49
XV Las psicosis ........................................................................................................................................ 50
XVI El mundo misterioso de los esquizofrnicos..................................................................................... 51
XVII Autobiografa de una esquizofrnica ................................................................................................ 52
XVIII Plinio ................................................................................................................................................. 52
XIX El corredor ........................................................................................................................................ 53
XX El liniero que lo saba todo ............................................................................................................... 55
XXI El maestro .......................................................................................................................................... 56
XXII El loco que nunca rea ...................................................................................................................... 57
XXIII El venezolano .................................................................................................................................... 60
XXIV En el mundo de la tristeza y de la alegra anormal. La locura manaco-depresiva ........................... 66
XXV La tristeza invade el Manicomio ....................................................................................................... 67
XXVI Una apuesta macabra ........................................................................................................................ 67
XXVII Los manacos .................................................................................................................................... 69
XXVIII Epilepsia ............................................................................................................................................ 71
XXIX La gota, palabra maldita ................................................................................................................ 72
XXX Ms ladrn que loco .......................................................................................................................... 74
XXXI El amigo Bernardo ............................................................................................................................ 76
XXXII El veterano ......................................................................................................................................... 77
10
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
XXXIII Los seniles ......................................................................................................................................... 78
XXXIV Los fantasmas de mi cerebro de Jos Mara Gironella .................................................................. 80
XXXV Los tratamientos ................................................................................................................................ 80
XXXVI Pablito Mirabal .................................................................................................................................. 83
XXXVII La parapleja histrica........................................................................................................................ 86
XXXVII Los esclavos simuladores ................................................................................................................... 87
XXXIX Los simuladores ................................................................................................................................. 88
XL Bombn, el herbolario ....................................................................................................................... 88
XLI Antonio, el necroflico ...................................................................................................................... 89
XLII La muerte llega al Manicomio .......................................................................................................... 90
XLIII Nos vamos ......................................................................................................................................... 92
XLIV Final ................................................................................................................................................... 92
Ensayos y biografas
Apuntes del autor ............................................................................................................................................. 97
De Erstrato al figureo ..................................................................................................................................... 98
El amor en nuestro mundo .............................................................................................................................. 100
El dominicano, turista y gegrafo ..................................................................................................................... 101
La azarosa vida de Pepe ..................................................................................................................................... 103
El adicto a drogas no es un delincuente ........................................................................................................... 105
Funerales por don Miguel de Cervantes y Saavedra ........................................................................................ 111
El segundo funeral de Cervantes ...................................................................................................................... 112
La gerontocracia y la UASD ............................................................................................................................. 114
La teora del menor esfuerzo ............................................................................................................................ 115
Papito Rivera, Simn Pemberton, Radio Guarachita y el psiquiatra ............................................................... 116
El mdico dominicano ante la muerte ............................................................................................................. 118
Enfermos, mdicos, medicina y hospitales (En defensa de mi clase) ............................................................... 119
Los mdicos incontrolables .............................................................................................................................. 121
El quehacer no mdico del mdico .................................................................................................................. 123
Piratera area y enfermos ................................................................................................................................. 125
La lepra es curable ............................................................................................................................................ 126
En el Da del Pap............................................................................................................................................. 128
Convulsiones .................................................................................................................................................... 130
Mi tierra y mi raza ............................................................................................................................................. 131
Canto de cisne de una ciudad .......................................................................................................................... 133
Habr un nuevo mundo ................................................................................................................................... 134
Coincidencias? ................................................................................................................................................. 136
Sabes quien viene a cenar? El diablo .......................................................................................................... 137
En mi cuerpo fue donde llor la caridad ......................................................................................................... 139
Mi vocacin maestra ......................................................................................................................................... 141
Despreciada en la vida y olvidada en la muerte ............................................................................................... 143
Genialidad y autodidactismo ............................................................................................................................ 146
La extraa personalidad de Mr. Yor .............................................................................................................. 148
El doctor Manuel Prez Garcs ........................................................................................................................ 150
Don Benito Procopio Mendoza ........................................................................................................................ 151
Isabel La Catlica y su grandeza ....................................................................................................................... 153
El tren de Coimbra sale a las 8 a.m. ................................................................................................................. 155
El amor secreto de Gastn Fernando Deligne ................................................................................................. 156
La vocacin tarda del doctor Arturo Grulln ................................................................................................. 159
El gran terico de la medicina dominicana ...................................................................................................... 160
Gilberto Morillo de Soto .................................................................................................................................. 162
El mundo de nieblas de Eduardo Brito ............................................................................................................ 163
Octavio y Felipe ................................................................................................................................................ 165
11
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Pequea biografa de un juez honesto .............................................................................................................. 167
El ltimo adis a la seorita Casimira Heureaux ............................................................................................ 168
Mi inolvidable maestra: Usted fue una dulce mentirosa ................................................................................. 168
Recordando a Manuel Tejada Florentino ........................................................................................................ 169
Melanie ............................................................................................................................................................. 171
Apuntes
Apuntes sobre los Apuntes ............................................................................................................................... 175
Brevsima y traumatizante historia de un pueblo ............................................................................................. 177
Apuntes para la etnografa dominicana ........................................................................................................... 179
El gancho: la paranoia del dominicano ........................................................................................................ 181
La subestimacin de lo nuestro ........................................................................................................................ 183
El dominicano y su lenguaje ............................................................................................................................. 186
Cultura y nacionalismo .................................................................................................................................... 188
Alimentacin y malos hbitos alimentarios ..................................................................................................... 189
El dominicano y su comida .............................................................................................................................. 190
Nuestras cosas perdidas .................................................................................................................................... 192
El dominicano y su pena .................................................................................................................................. 194
Ah no, yo no s, no y el No me doy cuenta ................................................................................. 196
Jaragua Motors, Polanco Radio and the Rent Cars ......................................................................................... 198
El dominicano, turista y gegrafo ..................................................................................................................... 199
Rquiem por mis perros ................................................................................................................................... 201
Quin nos cuida? ............................................................................................................................................ 202
Somos malhumorados? ................................................................................................................................... 204
Un querer mejor para nuestras cosas ............................................................................................................... 206
El arte de despotricar un pas .......................................................................................................................... 206
Complejo de isleo ........................................................................................................................................... 207
Caja de resonancia ............................................................................................................................................ 208
Son santiagueros, no santiaguenses .................................................................................................................. 209
Un dominicano es siempre un dominicano ..................................................................................................... 210
El bovarismo nuestro? ..................................................................................................................................... 211
Nuestros productos ........................................................................................................................................... 212
Estar chivo y bronco, es paranoia? .................................................................................................................. 213
Dominicana es un vocablo no dominicano ..................................................................................................... 214
El sifilazo ........................................................................................................................................................... 214
Somos pesimistas .............................................................................................................................................. 215
El regreso a las cavernas .................................................................................................................................... 216
Red Beach ......................................................................................................................................................... 217
Colofn ............................................................................................................................................................. 220
Galera de mdicos dominicanos
Introduccin ..................................................................................................................................................... 227
Aybar Jimnez, Luis E. ..................................................................................................................................... 232
Luis Eduardo Aybar .......................................................................................................................................... 232
Baquero, Luis Manuel ...................................................................................................................................... 233
Luis Manuel Baquero ....................................................................................................................................... 234
Beras Morales, Luis Napolen .......................................................................................................................... 234
El Mdico de los Bateyes................................................................................................................................... 234
Canela Lzaro, Miguel ..................................................................................................................................... 235
Don Miguel Canela Lzaro ............................................................................................................................... 235
Contreras, Daro ............................................................................................................................................... 236
12
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
El cirujano de Trujillo....................................................................................................................................... 237
Defill, Fernando Alberto ................................................................................................................................ 237
Defill ............................................................................................................................................................... 238
Del Pozo, Octavio ............................................................................................................................................. 239
La locura del doctor Del Pozo .......................................................................................................................... 239
De Windt, Julio ................................................................................................................................................ 240
Doctor Julio De Windt ..................................................................................................................................... 240
Elmdesi, Antonio ............................................................................................................................................ 241
Doctor Antonio Elmdesi ................................................................................................................................ 241
Espaillat, Oscar ................................................................................................................................................. 242
Mi hermano Oscar ............................................................................................................................................ 242
George, Karl Theodor Konrad Ludwig ............................................................................................................ 243
La extraa personalidad de Mr. Yor ............................................................................................................. 243
Gmez Rodrguez, Gilberto .............................................................................................................................. 245
La prodigiosa memoria de Don Gilberto ......................................................................................................... 246
Gonzlez Quezada, Abel ................................................................................................................................... 247
Abel Nicols Gonzlez Quezada ....................................................................................................................... 247
Grulln Julia, Julio Arturo ............................................................................................................................... 248
La vocacin tarda del Dr. Arturo Grulln ...................................................................................................... 248
Guerrero Albizu, Emilio Antonio .................................................................................................................... 249
Dr. Emilio Guerrero Albizu .............................................................................................................................. 250
Lazala Prez, Nelson .......................................................................................................................................... 251
Un adis a Nelson Lazala ................................................................................................................................. 251
Legun Montoya, Jorge N. ................................................................................................................................ 252
El Dr. Legun y Barahona ................................................................................................................................ 252
Marchena A., Pedro Emilio .............................................................................................................................. 253
Pedro Emilio de Marchena ............................................................................................................................... 253
Marmolejos, Rafael O. ..................................................................................................................................... 254
El gran terico de la medicina dominicana ...................................................................................................... 254
Martnez Nonato, Carlos .................................................................................................................................. 256
El primer mdico en San Pedro de Macors ..................................................................................................... 256
Miranda, Rafael A. ........................................................................................................................................... 257
Miranda ............................................................................................................................................................. 258
Morillo de Soto, Gilberto ................................................................................................................................. 258
Gilberto Morillo de Soto .................................................................................................................................. 259
Moscoso Puello, Francisco ................................................................................................................................ 260
Genialidad y autodidactismo ............................................................................................................................ 260
Mota Medrano, Fabio A. .................................................................................................................................. 262
El doctor Mota en mis recuerdos ..................................................................................................................... 263
Oliver Pino, Jaime ............................................................................................................................................. 263
Jaime Oliver Pino .............................................................................................................................................. 264
Perdomo Canal, Manuel E. .............................................................................................................................. 264
Un honor merecido .......................................................................................................................................... 265
Prez Garcs, Manuel ........................................................................................................................................ 265
El doctor Manuel Prez Garcs ........................................................................................................................ 266
Prez Rancier, Toms E. ................................................................................................................................... 267
Don Tomasito ................................................................................................................................................... 268
Pichardo, Nicols .............................................................................................................................................. 268
Un mdico llamado Nicols Pichardo .............................................................................................................. 269
Pieter B., Heriberto ........................................................................................................................................... 269
Cosas del Doctor Pieter .................................................................................................................................... 270
Read Barreras, Hctor ....................................................................................................................................... 271
Hctor Read ...................................................................................................................................................... 272
Rodrguez, Andrea Evangelina ......................................................................................................................... 272
13
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Despreciada en la vida y olvidada en la muerte ............................................................................................... 274
Andrea Evangelina Rodrguez: primera doctora en medicina ......................................................................... 275
Tejada Florentino, Manuel ............................................................................................................................... 277
Recordando a Manuel Tejada Florentino ........................................................................................................ 277
Valdez, Heriberto .............................................................................................................................................. 279
El Mdico de la Familia .................................................................................................................................... 279
Zafra, Carlos Alberto ........................................................................................................................................ 279
El Doctorcito ..................................................................................................................................................... 280
A modo de bibliografa ..................................................................................................................................... 281
En las tinieblas de la locura
Homenaje a Benito Procopio Mendoza (Copito)............................................................................................. 285
Juan Isidro Prez de la Paz, el ilustre loco (1817-1868) ..................................................................................... 286
Roberto Schumman (1810-1856) ..................................................................................................................... 289
Evangelina Rodrguez Perozo ............................................................................................................................ 291
Semmelweis ....................................................................................................................................................... 293
Altagracia Savin ............................................................................................................................................ 295
Eduardo Brito ................................................................................................................................................... 296
Gustavo Mahler ................................................................................................................................................ 298
Benito Procopio Mendoza ................................................................................................................................ 299
Pedro Alcn o Alarcn ..................................................................................................................................... 301
Ezra Pound (1885-1972) ................................................................................................................................... 303
El hurao Van Gogh ........................................................................................................................................ 305
Pablito Mirabal .................................................................................................................................................. 306
Bobby Fischer .................................................................................................................................................... 307
La locura de Strindberg .................................................................................................................................... 308
Edgar Allan Poe ................................................................................................................................................ 309
Manuel Duarte .................................................................................................................................................. 311
Florencio y Gerardo Santana ............................................................................................................................ 312
Tomas de Portes e Infante (1777-1858) ............................................................................................................. 314
Bibliografa ........................................................................................................................................................ 316
Despreciada en la vida y olvidada en la muerte
BIOGRAFA DE EVANGELINA RODRGUEZ, LA PRIMERA MDICA DOMINICANA
A manera de prembulo .................................................................................................................................. 319
CAPTULO I Higey ...................................................................................................................................................................... 324
CAPTULO II Macors de azcar ................................................................................................................... 326
CAPTULO III Anacaona Moscoso: maestra y amiga ..................................................................................... 329
CAPTULO IV Evangelina y los hermanos Deligne ....................................................................................... 331
CAPTULO V En el mundo reprimido de las hijas de Eva ........................................................................... 334
CAPTULO VI Una mujer atrevida y sus estudios universitarios .................................................................. 335
CAPTULO VII De su graduacin ................................................................................................................... 336
CAPTULO VIII Granos de polen ........................................................................................................................ 337
CAPTULO IX Evangelina 1918 ..................................................................................................................... 340
CAPTULO X Etapa cibaea ......................................................................................................................... 341
CAPTULO XI Pars ........................................................................................................................................ 342
CAPTULO XII El regreso ................................................................................................................................ 344
CAPTULO XIII El movimiento feminista ........................................................................................................ 346
CAPTULO XIV Selisette ................................................................................................................................... 348
CAPTULO XV La carta de Comarazamy ........................................................................................................ 349
CAPTULO XVI Patografa de Evangelina ........................................................................................................ 351
CAPTULO XVII Su muerte ............................................................................................................................... 359
14
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Ciencia& humildad
BIOGRAFA. DEL DR.. MIGUEL F. CANELA LZARO
A manera de prlogo ........................................................................................................................................... 363
CAPTULO I Breve historia de esta biografa ................................................................................................ 365
CAPTULO II Races del Dr. Miguel Canela Lzaro ...................................................................................... 367
CAPTULO III Los primeros aos en la vida de Canela ................................................................................... 369
CAPTULO IV La personalidad de Canela ....................................................................................................... 369
Canela, genio ......................................................................................................................... 373
CAPTULO V Botnica y alpinismo cientfico. Primera etapa ........................................................................ 373
Etapa de alpinismo con don Juan Prez Rancier .................................................................. 387
CAPTULO VI Investigacin mdica. Etapa parisina ....................................................................................... 431
CAPTULO VII Botnica y alpinismo. Segunda etapa ....................................................................................... 454
Canela es incansable. Su regreso .......................................................................................... 454
CAPTULO VIII Anecdotario ............................................................................................................................ 481
El gran susto .......................................................................................................................... 481
Cmo abandonar la medicina ............................................................................................... 481
Extremista en las deudas y compromisos ............................................................................... 481
Desconfiado ........................................................................................................................... 481
Tozudez Perseverancia ......................................................................................................... 481
CAPTULO IX Pioneros de la botnica, amigos y discpulos de Canela .......................................................... 483
Juan Bautista Prez R. ............................................................................................................ 483
Federico Lithgow .................................................................................................................... 484
Erik Leonard Ekman .............................................................................................................. 484
Pascasio Toribio ...................................................................................................................... 485
Rafael Vsquez Paredes .......................................................................................................... 485
Botnicos que han trabajado y an trabajan en la botnica dominicana................................ 485
Padre Julio Cicero .................................................................................................................. 485
Dr. Rafael Moscoso ................................................................................................................ 485
Eugenio de Jess Marcano Fondeur ...................................................................................... 486
Miguel Domingo Fuertes (1871-1926) ................................................................................... 486
Lo que recuerdo del Dr. Miguel Canela Lzaro .................................................................... 487
Apndice .............................................................................................................................................................. 488
Bibliografa ........................................................................................................................................................... 489
Entrevistas ............................................................................................................................................................ 489
NDICE ONOMSTICO ......................................................................................................................................... 493
15
Presentacin
Para el Banco de Reservas de la Repblica Dominicana y para m en particular, constituye alto
honor y gran regocijo presentar a la sociedad dominicana la primera edicin de las Obras selectas del
brillante mdico psiquiatra, excelente comunicador y profundo conocedor del alma del dominicano,
Dr. Antonio Zaglul, conocido por sus amigos como Toito.
Esta edicin se realiza en el marco de la colaboracin establecida con el Archivo General de la
Nacin. La sustanciosa labor de rescate de tan valiosas pginas de nuestro patrimonio bibliogrfico ha
sido posible por los minuciosos esfuerzos del editor de la compilacin, Andrs Blanco, asesorado por
quienes compartieron la cotidianidad y la vivencia ntima del autor, especialmente su viuda, Josefina
Zaiter, y su hija Clara Melanie Zaglul Zaiter. A ellas corresponde la redaccin del estudio que introduce
la edicin, con el ttulo: Antonio Zaglul en el recuerdo.
La obra que presentamos en dos tomos abarca casi toda la produccin escrita del autor. En el
primero, se recogen sus siete libros publicados y se inicia con el ms conocido y exitoso, Mis 500 locos.
Se incluyen tambin Ensayos y biografas; Apuntes; Galera de mdicos dominicanos; En las tinieblas de la
locura; Despreciada en la vida y olvidada en la muerte: biografa de Evangelina Rodrguez, la primera mdica
dominicana; Ciencia y humildad: biografa del Dr. Miguel F. Canela Lzaro.
El segundo volumen constituye una seleccin de artculos y ensayos que el autor publica en la
prensa nacional, desde la dcada de los aos setenta hasta sus ltimos das, en los peridicos El Caribe,
El Nacional, El Siglo y Hoy. Estos documentos se han clasificado bajo determinadas categoras: Temas
de psiquiatra y medicina, Sobre el comportamiento social y la cultura dominicana, Personajes y amigos en el
recuerdo.
En todos sus escritos el Dr. Zaglul desarrolla, de manera consciente, una variante personal del
mtodo que utiliza el gran pensador espaol Jos Ortega y Gasset. Este consiste en abrir un camino
intelectual en forma de espiral que permite al investigador aproximarse progresivamente al centro
de la cuestin de que trata, sin perder de vista la totalidad de la problemtica que analiza.
Zaglul, para quienes no lo conocen lo suficiente, podra parecer un escritor repetitivo y recurrente
en cuanto vuelve siempre a tratar, en apariencia, los mismos temas. Sin embargo, lo hace porque no
se cansa de insistir y profundizar en idnticos problemas, que enfoca de manera renovada aportando
nuevos datos y asumiendo diversas hiptesis cientficas cada vez ms dilatadas e incluyentes. Esto
muestra la hondura, la coherencia y autenticidad esencial de su pensamiento.
Entre los ensayos del segundo tomo destacan algunos que destina a una proyectada Historia
de la psiquiatra en la Repblica Dominicana, obra que lo apasiona y a cuya investigacin y escritura
dedica sin descanso los ltimos aos de su vida, al reunir informacin pertinente procedente
del pas y de archivos espaoles. Insiste, para justificar tanto inters por la historia y su plena
consagracin a la elaboracin de este sueo, que la psiquiatra siempre dice presente en la historia; no
se la puede desligar de ella.
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
16
El Dr. Antonio Zaglul Elmdesi ejerce en vida la medicina psiquitrica. Es escritor, profesor uni-
versitario y diplomtico. Nace en San Pedro de Macors el 2 de abril de 1920. Hijo de los esposos Don
Jos Miguel Zaglul y Doa Clara Elmdesi, ambos de origen libans radicados en el pas. Se grada
de mdico por la Universidad de Santo Domingo y realiza la especialidad en psiquiatra como becario
del Instituto de Cultura Hispnica en Madrid, Espaa.
Discpulo del Dr. Gregorio Maran, gloria de la medicina y de las letras espaolas, quien
dirige la elaboracin de su tesis de grado y, tambin, de los eminentes catedrticos Juan Jos Lpez
Ibor, y Antonio Vallejo Njera.
Al regresar al pas se dedica a realizar investigaciones desde su prctica clnica sobre las enfer-
medades mentales y los procesos de sanacin. Bajo la dictadura de Trujillo, se le designa director del
Hospital Psiquitrico Padre Billini, en un momento histrico en el que los pacientes psiquitricos
se consideran como seres humanos menoscabados, sin dignidad propia. Se le cancela como ejecutivo
del mencionado hospital en 1960 y se exilia en Puerto Rico, donde trabaja como mdico especialista
en el Hospital Psiquitrico de Ro Piedras.
A la muerte del tirano vuelve al pas y sirve como catedrtico en la Universidad Autnoma de
Santo Domingo, donde ocupa el cargo de Decano de la Facultad de Ciencias Mdicas, y se retira de
esta institucin acadmica como Profesor Meritsimo.
En el ao de 1982 es nombrado embajador extraordinario y plenipotenciario ante el Reino de
Espaa, primero, y despus, ante la Santa Sede en el pontificado de Juan Pablo II. Fallece en 1996, a
causa de un cncer en el estmago contra el cual lucha estoicamente por ms de 20 aos.
Su personalidad est dominada por su inmensa capacidad para establecer conversaciones exquisi-
tas en casi todos los temas de la cultura universal. Ejerce con gran maestra el dilogo, esa maravillosa
invencin de la filosofa griega, que alcanza su plenitud en las obras de Platn. Es una fuente de per-
manente enseanza, y sus palabras, llenas de agudeza, salpicadas de buen humor y profunda sabidura,
revelan los rasgos tpicos de los maestros genuinos.
El Banco de Reservas, conjuntamente con el Archivo General de la Nacin, se enorgullecen de
entregar en volmenes hermosamente editados y cuidados con esmero, las Obra selectas de este ilustre
investigador, que de seguro servir para comprender mejor aspectos significativos de la psiquis indivi-
dual y colectiva de los dominicanos, as como para retomar problemas histricos y culturales vistos a
travs de un agudo observador, cuyo encanto personal hace de la lectura de las pginas de sus escritos
una experiencia deliciosa e inolvidable.
DANIEL TORIBIO
Administrador General
17
Antonio Zaglul en el recuerdo
La presentacin del conjunto de obras de Antonio Zaglul nos lleva a reencontrarnos con el autor
y el significado que las obras por l escritas han tenido en la sociedad dominicana.
En sus escritos se presenta como un dominicano que asume su dominicanidad desde la integra-
cin cultural destacando su ascendencia libanesa, como hijo de inmigrantes rabes que se integran
en la cultura dominicana. Su arraigo dominicano lo siente desde su haber nacido en la provincia de
San Pedro de Macors, la cual en su vida marca los ms profundos sentimientos de pertenencia. El
ser de Macors del Mar, y ser de la serie 23. En San Pedro vive y crece, y se encuentra con lo propio
de otro grupo de inmigrantes, los cocolos, con quienes se identifica plenamente, expresando su ritmo
con los guloyas, llevado de la mano cariosa de su muy querida nana su mamie Melanie, con quien
aprendi a sentirse cocolo de Macors y aprendi a querer y a valorar a un conjunto de hombres y
mujeres honestos, trabajadores y responsables. Sus vivencias y recuerdos de la infancia y adolescencia
en San Pedro de Macors, lo propio del contexto sociocultural de esta provincia de la Regin Este de
la Repblica Dominicana representan una constante en sus artculos periodsticos y en sus libros.
Recorrer las obras por l escritas nos evoca a un ser humano que cultiv el arte de conversar. Antonio
Zaglul fue un conversador exquisito. En el dilogo ameno y sabio se encontraba con el otro, para compartir
vivencias, inquietudes, emociones y saberes. Su apertura a la comunicacin toma vida en los diversos grupos
de tertulias a las que se integr durante su vida. Los entraables amigos de su infancia petromacorisana Jos
Rodrguez Herrera, Juanchi Ortiz, Juan Richiez, Gustavo Ricart, Salvador Paradas, Enrique Prez Vlez,
Hctor Luis Rodrguez Jimnez, Jacobo Simn, Tutico Brea, Yuyo Dalmau, Eduardo Ceara, Lulio Vzquez
siempre fueron los muchachos con quienes se encontraba para revivir andanzas juveniles y compartir afanes
y logros A estos se unan Jorgito Hazim, Juan Casasnovas, con quienes se reafirmaba en su Macors del
Mar, su Macors de siempre. Luis Risi, su amigo y hermano del alma, con quien se encontraba siempre en
los mas diversos lugares, para debatir ideas, acercar proyectos y luchas sociales.
De la mano de su hermano mayor, Miguel Zaglul, se introduce en el mundo de la literatura y se
integra a la labor de comunicador en la estacin de radio HIJ en San Pedro de Macors; en esta comparte
con Octaviano Portuondo, Pedro A. Prez Cabral. Ser comunicador, locutor de radio, signific para l
un aprendizaje. Siempre se expresaba con orgullo de sus aos y su actividad como locutor en la radio
De las diversas tertulias, grupos de amigos, peas en las que comparti, son de especial recuerdo
la que se integraba en torno a Juan Francisco Snchez (Tongo Snchez), con Carlos Snchez y Snchez,
Jos Anbal Snchez Fernndez, Don Cundo Amiama, entre otros. En las esquinas de El Conde se
encontraba con Franklin Mieses Burgos. En los aos sesenta y setenta del pasado siglo, se integra a la
tertulia del Hotel El Comercial, donde se encontraba con su apreciado amigo el arquitecto Gai Vega,
la tertulia en el Restaurant Vizcaya lo lleva a encuentros con Felo Haza, con Carlos Curiel, entre otros.
Con los hermanos Fernndez de Castro se encontraba los domingos en el Parque Independencia.
18
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Con el impulso de Manuel Mora Serrano, se introduce y hace contactos con los movimientos
literarios de Pimentel, San Francisco de Macors y Moca.
Las reuniones de los sbados en la casa de Tony Prats Vents y Rosa Mara Garca lo llevan a
conversar y conversar con Carmenchu Brusiloff, con los hermanos Gausachs, con Orlando Martnez,
con Pedro Vergs, con Benjamn Paiewonsky y otros muchos que visitaban el selecto mbito de Tony
y Rosa Mara.
La casa de sus suegros, Cito y Fedora Zaiter, siempre fue un encuentro con Fabiola Catrain y
Tavito Prez, Quique Acevedo, Juan Read Encarnacin, Dolores Zaiter, los Barnichta, Luis Rodrguez
y Mercedita So, Papito Dalmau y muchos que iban a conversar acerca de la situacin poltica y de
la sociedad dominicana.
Su casa de Herrera siempre estuvo abierta para recibir a sus amigos y amigas, en ella en todo
momento se dispona la apertura al dilogo, al intercambio, a los debates; en sus ltimos aos de vida
esperaba con inters la visita de los antroplogos Fernando Luna Caldern y Glennys Tavares, as como
de los asiduos Manuel Matos Moquete, Amparo Chantada, Ftima Portorreal, Altagracia Fernndez,
a quienes se una Carlos Esteban Deive.
Sus reuniones en la playa de Guayacanes lo llevaban a encuentros y conversaciones con su tan
querido amigo, de afanes en la Universidad Autnoma de Santo Domingo, Hugo Tolentino Dipp,
con Ligia Evangelina, Flix Servio Ducoudray y Bulula, con Johnny Naranjo y Yolanda Vallejo eran
noches y noches enteras.
Siempre era motivo de inters y de alegra recibir a sus discpulos, con quienes mantena un dilogo
continuo; entre estos se destacan los vnculos con Fernando Snchez Martnez, Altagracia Guzmn
Marcelino y Csar Mella, a quienes estuvo vinculado de muy especial manera en lo profesional y lo
personal. Los tambin mdicos discpulos Antonio Snchez Haza, Milcades Romero y Roberto Cha-
bebe estuvieron presentes, desde su afecto de maestro, en la cotidianidad de su familia.
Su formacin como profesional de la medicina la inicia en la Universidad de Santo Domingo, los
estudios de medicina los ampla en Espaa, hacindose doctor en Medicina y especialista en psiquiatra.
La significacin de sus aos de formacin en Espaa consolida un profundo conocimiento y aprecio
hacia ese pas y un vnculo entraable y muy especial hacia Espaa y lo espaol, el cual lo llevaba a
siempre ir a su encuentro. Permanentemente, buscaba estar al tanto de los acontecimientos sociales,
culturales y polticos de Espaa.
La primera permanencia en Espaa la realiza como becario del Instituto de Cultura Hispnica, en
la poca de Francisco Franco, es cuando establece relaciones acadmicas con la medicina y la psiquiatra
espaolas; vive con intensidad esos aos de estudios, abierto al saber y al conocimiento, recibe con
dedicacin las enseanzas de quien fuera su maestro y director de su tesis de grado como doctor en
Medicina, Don Gregorio Maran, con quien reconoce y asume con nfasis la dimensin humanista
como parte fundamental en la profesin mdica. Aprende de los psiquiatras Juan Jose Lpez Ibor y
Antonio Vallejo Njera. Durante estos aos llega a cultivar esplndidas relaciones con quienes fueron
sus compaeros de residencia en el Colegio Mayor Ntra. Sra. de Guadalupe. Desde esos tiempos son
sus relaciones con los latinoamericanos Guillermo Belauchaga, peruano; los puertorriqueos Pedro y
Freddy Borras, el uruguayo Alberto del Campo, los hermanos Siles de Bolivia, Hugo Montes y Hernn
Godoy de Chile, entre muchos ms. Y con los espaoles Antonio Lago, Jos Mara Lozano Irriarte,
Antonio Valdivieso, Ignacio Grate, Joaqun Aguirre, los hermanos Goytisolo, Juanchn Tena Ibarra,
entre otros. Siempre viajaba Espaa a Congresos y a visitas como turista. Para 1975 realiza un ao
sabtico en el cual investiga acerca de la historia de la psiquiatra y se dispone a que su familia conozca,
19
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
valore y quiera a Espaa tanto como l. En 1982, fue designado Embajador dominicano ante el Reino
de Espaa, funcin que asumi con un claro inters de ampliar y consolidar vnculos y relaciones entre
lo dominicano y lo espaol.
Como mdico-psiquiatra se destaca por el ejercicio humanista de la profesin. En el desarrollo
pleno de su vida profesional, no solo fue mdico de diagnstico, fue un divulgador de conceptos y de
las diversas formas de abordar el dolor, el sufrimiento humano y la dignidad ante la enfermedad. Supo
expresar la capacidad de transmitir algo tan complejo como son las alteraciones del comportamiento
y las relaciones de las enfermedades de la psiquis; lo hizo de una manera sencilla y fcil. Al trans-
mitir y comunicar conocimientos expresaba su sentir y haca partcipe a la otra persona de su pensar.
Antonio Zaglul vivi acercando a los otros a su pensamiento tan vivo y tan rico. Su gran legado fue la
sencillez en el saber.
Tres premisas marcan su vida de profesional de la medicina: sanar, investigar y ensear.
Esta publicacin de sus Obras selectas integra los siete libros por l publicados. Tambin se recogen
un amplio conjunto de artculos que durante toda su vida fue escribiendo y publicando en la prensa
dominicana. Los artculos estn organizados por temticas y procurando seguir el orden con que los
iba publicando. Los que tratan de Psiquiatra constituyen un conjunto importante de su obra escrita,
as como los de temas de Medicina y Salud. El tema de la Cultura dominicana y lo dominicano lo
aborda con agudeza y dedicacin constante. Los artculos dedicados a recordar y reconocer personajes
y amigos son la expresin de los profundos y entraables vnculos de amistad, de afecto y admiracin
que a lo largo de su vida fue cultivando.
En su primer libro, Mis 500 locos, Antonio Zaglul se nos presenta como mdico psiquiatra preocu-
pado por la salud mental del pueblo dominicano. En este libro recoge sus memorias como director del
Manicomio en los aos de la dictadura trujillista. Con la publicacin de este texto busca contribuir a la
toma de conciencia acerca de la problemtica de las enfermedades mentales, abogando por una actitud
que reconozca la condicin humana de los pacientes, que la sociedad dominicana comprenda al enfermo
mental. Aspira: no solo a su simple lectura, sino tambin a la meditacin serena acerca del problema
de las enfermedades mentales, que en nuestro pas adquiere grandes proporciones (p.31).
Mis 500 locos es su obra ms leda y ms divulgada, tanto nacional como internacionalmente. El
libro pertenece a la Biblioteca Taller Permanente de la Editora Taller, desde donde con el cuidado y
esmero de sus editores, y amigos entraables, Jos Israel Cuello y Lourdes Camilo de Cuello, Mis 500
locos se ha divulgado extraordinariamente, estando presente en numerosas Ferias del Libro y sobre todo
estando al alcance de la juventud dominicana. En el texto aborda diferentes trastornos del comporta-
miento, presentando a los personajes que conforman el especial conjunto de sus 500 locos.
Con una marcada intencin pedaggica, el texto va presentando, desde el saber clnico-psiquitrico,
la descripcin de un conjunto de trastornos y patologas. De esta forma dispone al lector hacia un
acercamiento a las personas con trastornos mentales. Los captulos dedicados a esta labor educativa
abarcan los siguientes temas: Historia de los manicomios, la psiquiatra evoluciona, la mente y sus
enfermedades. Con estos da paso a su exposicin acerca de la clasificacin de las enfermedades men-
tales explicando: el mundo de los psicpatas, las neurosis, las psicosis, el mundo misterioso de los
esquizofrnicos, en el mundo de la tristeza y de la alegra anormal los manacos, epilepsia, la parapleja
histrica, los simuladores; este recorrido lo culmina con Antonio, el necroflico.
Mis 500 locos representa una extraordinaria introduccin a la psiquiatra y a la psicologa clnica. Su
lectura hace posible alcanzar una visin ms humana, ms cercana, hacia el enfermo mental. Con una
prosa clara permite acercarse al conocimiento de los trastornos del comportamiento, su clasificacin
20
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
y tratamiento. La obra presenta el drama, la incomprensin y el abandono en que por siempre han
vivivido los enfermos mentales.
Con Mis 500 locos Zaglul logra llamar la atencin no solo hacia los enfermos mentales, sino que
presenta, con aguda crtica, las condiciones sociales que prevalecieron durante la dictadura de Rafael
Leonidas Trujillo. Su crtica a la dictadura trujillista, la cual va surgiendo a travs de sus relatos, hace
de Mis 500 locos un libro que permite conocer la manera en que la poblacin dominicana vivi y sufri
tan cruel manera de gobernar. En la obra se expresan el miedo y la represin que marcaron a la socie-
dad dominicana durante ese tan terrible periodo de nuestra historia. Su rechazo a la dictadura lo lleva
al exilio. Motiva esta salida expresando: Asesinan al doctor Tejada (su colega y amigo Manuel Tejada
Florentino, JZ), a las hermanas Mirabal y a muchos otros. Ya el clima criollo no se puede respirar y
marcho hacia el exterior, a Puerto Rico y a mi ruta de siempre: al Manicomio Insular de Ro Piedras.
Trabajo con locos puertorriqueos, pero siempre aorando a mis 500 locos (p.93).
Su vida en el exilio la marcan sus relaciones con los dominicanas y las dominicanas exiliados; con
ellos convive, lucha y se mantiene activo en la militancia antitrujillista. De estos aos sobresalen sus
relaciones con Horacio Ornes Coiscou, Alberto -Bebeto- Arvelo, Vincho Dalmau; con los macorisanos
Miguel Enrique Feris, Agustn Perozo y Ren Del Risco Bermdez, as como tambin con el Ing. Carlos
Sully Bonnelly, Ramn Cceres Troncoso, Toms Troncoso, Gustavo Adolfo Franco, Asdrbal Domn-
guez, Narciso Isa Conde, Antonio Avelino, con la familia Cuello Maynardi, entre muchos otros.
Conversar, hablar y compartir con las personas para Antonio Zaglul era algo que llenaba su vida. Por eso
disfrut como profesor, como escritor, como locutor de radio y conversar en tertulias con sus amigos.
A partir de la aparicin de Mis 500 locos, dio inicio a la publicacin de artculos en peridicos
dominicanos. Como articulista se desarrolla en el peridico El Nacional desde 1966, con el estmulo
constante y bajo la direccin de su entraable amigo Freddy Gatn Arce. Junto a Freddy Gatn fue
conociendo el arte de hacerse articulista, con l siempre mantuvo un dilogo intelectual en torno a la
buena escritura, repleto de sabidura y experiencias. Para la dcada de los aos 80 publica su columna
en el peridico El Caribe, dirigido por Germn Emilio Ornes Coiscou; luego vuelve a El Nacional, con
la direccin de otro entraable amigo, Radhams Gmz Pepn, ms adelante escribe en El Siglo, con
Bienvenido lvarez Vega y luego va con Cuchito lvarez Dugan al peridico Hoy.
En los artculos se dedica a diversos temas. En el amplio abanico temtico que abarcan sus escritos
se van a destacar: Temas de Psiquiatra y Medicina. Est presente el tema de San Pedro de Macors,
que para l es de especial inters, el lugar donde naci y creci a la vida, las figuras y personajes de su
serie 23 estn siempre.
La reflexin en torno al comportamiento social dominicano y la sociedad dominicana representa
una firme constante, la cual no solo se aborda en su libro Apuntes, sino que a este le siguen una serie de
artculos periodsticos presentando lo dominicano. La preocupacin acerca de las situaciones y problemas
predominantes en el mundo que le toca vivir constituye una expresin de su apertura intelectual y su am-
plitud de miras. Escribe relatos y ancdotas acerca de personajes de la historia, de su vida, de sus maestros y
maestras. De sus amigos queridos, quienes aparecen desde las diversas facetas de sus personalidades, siempre
son evocados con sutileza y afecto. Supo cultivar el gnero de la biografa, con gran arte y maestra, llegando
a presentar al personaje biografiado con una vital presencia, desde un trato cercano y repleto de ternura.
Llega a lograr que el lector se interese y se apasione con sus personajes con una intensidad semejante a la
que l logra poner en sus biografas. Sus textos de biografa ms trabajados son la biografia de Evangelina
Rodrguez y la del doctor Miguel Canela Lzaro; en Galera de mdicos dominicanos y en Ensayos y biografas
figuran tantos y tantos personajes para el autor motivo de reconocimiento y de sus ms sentidos afectos.
21
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Su segundo libro, Ensayos y biografas, trae el prlogo del Dr. Emil Kasse Acta; en este recoge e
integra personajes que fueron marcando su vida, personajes de la vida dominicana a los que admiraba
y que consideraba que estaban olvidados. Con el declarado propsito de contribuir a que la sociedad
dominicana conozca y valore a sus hombres y mujeres, en lo que hacen, en lo que viven y en lo que
aportan, presenta sus biografas breves. En este libro con acertados trazos nos sita al personaje con
toda su humanidad. Aparecen maestros y maestras de su infancia como Anacaona Moscoso, Casimira
Heureaux. Poetas y escritores como los hermanos Gastn y Rafael Deligne, as como Paquito Domnguez
Charro. Personajes de sus ms ntimos recuerdos como Melanie. En esta obra ya se perfila cultivador
de la biografa como gnero literario.
Su libro Apuntes surge de sus escritos acerca del dominicano. Este texto lo emplaza como Apun-
tes a la psicologa del dominicano. Es su obra ms polmica. En ella presenta su caracterizacin del
dominicano. Inicia con la Brevisima y traumatizante historia de un pueblo, en la cual destaca las
situaciones sociopolticas que van marcando, a travs del proceso histrico, traumas y estilos en el
comportamiento social dominicano. Ubica en los diferentes periodos coloniales y en las dictaduras
las causas de los estilos de comportamiento, marcados por el miedo, la paranoia, la desconfianza y la
infravaloracin.
Al explicar la idea de este libro, Zaglul sostiene lo siguiente: Creo que la infravaloracin del do-
minicano nos hace mucho dao y nos atrasa, obligndonos a buscar en todo lo extranjero la solucin
de nuestros problemas. Se me puede acusar de nacionalista rampln, pero si algo quiero de verdad es
a mi pueblo, y para l quiero lo mejor, y creo que haciendo conciencia de una falla de personalidad
adquirida a travs de una historia traumatizante, podemos mejorarnos cambiando el criterio depresivo
de nosotros mismos. Ojal esta serie de artculos sirva de algo (p.177).
En la presentacin del libro seala: Es decir, toda nuestra historia est caracterizada por la frus-
tracin y la agresin del poderoso mandams sobre las clases econmicamente pobres y no pobres, cre
y sigue creando un concepto de idea persecutoria que tambin es parte de la paranoia. El problema es
que a veces es muy difcil deslindar el delirio persecutorio de la persecucin real. Todo ello, trae como
consecuencia una actitud de inhibicin muy generalizada en nuestro pueblo que nos hace mantenernos
chivos, broncos, para no caer en un gancho. El gobierno que reprime, gobierno que no dialoga. Y
el dilogo es tan difcil entre nosotros que los gobiernos siempre reprimen (p.177).
El texto presenta sus consideraciones acerca de la paranoia y la desconfianza del dominicano en
El gancho: La paranoia del dominicano; Ah, no, yo no s, no y el No me doy cuenta; Estar
chivo y bronco, es paranoia?
El pesimismo lo aborda en los textos: La subestimacion de lo nuestro, El dominicano y su pena,
El arte de despotricar un pas, Complejo de isleo, Somos pesimistas. Reconoce que: Uno de
nuestros problemas desde el inicio de la poca republicana hasta nuestros das es el de identidad. Se
nos hace difcil identificarnos como pas y nos pasamos todo el tiempo pidindoles prestado a otras
culturas y pases costumbres, msica, folklore, nombres, vestimentas en fin, de todo (p.217).
En este texto tambin presenta Apuntes para la etnografa dominicana, lo cual va ampliando al
hacer nfasis en los temas: El dominicano y su lenguaje, Cultura y nacionalismo, El dominicano
y su comida.
Como colofn al libro trae citas y planteamientos de un conjunto de escritores e intelectuales
dominicanos referidas a lo dominicano.
El texto Galera de mdicos dominicanos se presenta con el prlogo del Dr. Guarocuya Batista del
Villar, en l rinde homenaje y reconoce a sus profesores en la carrera de Medicina en la Universidad
22
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
de Santo Domingo y a figuras destacadas de la medicina dominicana La publicacin de este libro busca
dar a conocer a las futuras generaciones a hombres y mujeres que hicieron de la profesin mdica su
quehacer, aun en medio de carencias y limitaciones. Es un texto de innegable valor para la historia de
la medicina dominicana.
En Despreciada en la vida y olvidada en la muerte nos presenta la biografa de Evangelina Rodrguez,
de la primera mujer mdica en Repblica Dominicana. Con este texto se propone rescatar del olvido
a una mujer y profesional de la medicina extraordinaria. A una mujer que de nia inquieta y pobre
logra primero hacerse Maestra Normal, conjugando sus clases en el Instituto Normal de San Pedro
de Macors con las clases nocturnas que imparta a obreros y empleadas domsticas. Luego se dedica
al estudio de la Medicina. Evangelina Rodrguez, como consagrada maestra y mdica, tambin fue
una luchadora por la democracia. En esta obra lleva a sus lectores no solo a conocer a Evangelina
Rodrguez, sino a admirar a la mujer de extraccin humilde que supera barreras sociales y rompe con
los esquemas y criterios dominantes en la sociedad de su tiempo.
La biografa destaca y dimensiona lo que signific para una familia dominicana, con precariedades
socioeconmicas, a finales del siglo XIX y principios del XX, con la mujer como jefa y responsable, tener
que trasladarse de una provincia a otra del pas. Zaglul sita el origen y el contexto socioeconmico
de Evangelina al relatar que:
El general Manuel Mara Suero, quien comandaba la guarnicin militar de Higey, haba llevado a la
Villa a su hermana Tomasina a raz de su viudez y con ella a sus hijos Ramn, Felicia y Altagracia.
Felipa Perozo era hija de un venezolano natural de Vela de Coro. El padre de Felipa march a Santiago de
los Caballeros y luego regres a su patria, abandonando a su hija. Pobre, analfabeta, para subsistir haca
oficios domsticos en las casas de acaudaladas familias higeyanas. Del amor ilcito de Ramn Rodrguez y
Felipa Perozo naci Evangelina el da 10 de noviembre del 1879. () Obligando al hijo a reconocerla, Andrea
Evangelina Rodrguez Perozo ser para su abuela la nieta Lilina. () El marasmo dominaba a Higey y sus
gentes comenzaron a emigrar buscando un mejor medio de subsistencia. () Entre los primeros emigrantes
higeyanos que llegan a Macors se encontraban doa Tomasina y su nieta Lilina, as como sus dos hijas
Felicia y Altagracia. Ya haba muerto su madre Felipa (p.325).
En San Pedro de Macors la nia que vende los dulces que hace su abuela se gana el afecto de
Anacaona Moscoso, quien ser su maestra. Llega a graduarse de Maestra normal en el Instituto Nor-
mal de Seoritas de San Pedro de Macors, que dirige Anacaona Moscoso. De estos primeros aos de
formacin, Zaglul escribe: Evangelina no tena ttulos. Simplemente era la nieta de Doa Tomasina,
la dulcera. Y a ella le dedic todo su amor Anacaona Moscoso y la hizo su preferida (p.330). Durante
sus aos de infancia y juventud en San Pedro establece una amistad cercana con los hermanos Gastn,
Rafael Deligne y su familia, relacin de afecto y apoyos entraables que durar toda la vida.
La vocacin por la Medicina y su dedicacin a la formacin como profesional de esta ciencia la pre-
senta y describe Zaglul as: Quera algo ms que ser maestra; mdica, licenciada en Medicina pero su gran
problema era ser mujer y las mujeres se mantienen en un segundo o tercer plano El pas lo gobernaba
una gallera poltica repartida entre coludos, bolos y coli-tuertos, opereta tragicacmica (p.336).
Al describir el empeo con que Evangelina va a proponerse realizar sus estudios de Medicina,
Zaglul relata, con ricos y evocadores detalles, el apoyo recibido de parte de intelectuales y amigos,
quienes se constituyeron en una interesante red de interrelaciones para hacer posible la aceptacin de
Evangelina como estudiante de Medicina en el Instituto Profesional en Santo Domingo, colaborando
as, con su tan deseado proyecto de realizar los estudios de Medicina, escribe Zaglul que:
23
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Evangelina segua en lo suyo y organiz su estrategia. Antonio Soler, uno de sus protectores, era cuado de
Fernando Arturo de Merino, el padre de Marianito, el poeta cantor de San Pedro, utiliz su influencia con
el Arzobispo, considerado creador del Instituto Profesional.
Anacaona y Don Eladio llevaron como padrinos a los hermanos Henrquez y Carvajal. Don Federico y Don
Francisco eran tambin hombres claves en caso de alguna oposicin para la entrada de una mujer a estudiar
la ciencia de Galeno Por ltimo, funcion lo que hoy llamamos un relacionador pblico: un escritor y
periodista respetado: Jos Ramn Lpez. (p.336).
En su biografa Zaglul destaca cmo ella logra avanzar y culminar sus estudios de Medicina,
llegando a graduarse: Con la asesora de su ms que hermano Francisco Moscoso Puello, prepa-
ra su tesis con el tema: Nios con excitacin cerebral, que presenta el da 29 de diciembre de
1911 (p.336).
Su formacin mdica Evangelina se propone ampliarla en Pars, ya que esta ciudad se reconoca
como uno de los mbitos ms importantes de las ciencias mdicas. Evangelina va a Francia a espe-
cializarse. Esta importante etapa de su formacin Zaglul la describe con especial ternura expresando:
Aquella Lilina que venda gofio en su niez, que estudi el Magisterio y haba triunfado; que se atrevi
a ser la primera mujer en estudiar una carrera solo apta para hombres, tambin soaba con ser de
Pars (p.343).
Contina relatando: En Pars tiene un feliz encuentro. En el Hospital Broca, conoce a Arminda
Garca, otra atrevida compatriota que haba estudiado la profesin exclusiva de hombres (p.343).
Evangelina, luego de finalizar su especializacin en Pars, regresa a ejercer la Medicina en San
Pedro de Macors. Acerca de lo que signific el ejercicio como doctora en medicina, luego de Pars,
Zaglul seala: Comienza con un centro de Proteccin a la Maternidad y a la infancia; se le pide un
sueldo a la Secretara de Salud Pblica y se le niega (p.345).
Ante el problema de las enfermedades de transmisin sexual en la poblacin, Zaglul destaca cmo
Evangelina, por su cuenta y riesgo como era su costumbre, hace un censo de hetairas y les ofrece
atencin por poco dinero o gratuitamente. Nuestra puritana sociedad se iba a escandalizar (p.345).
La dimensin de su labor en asistencia mdica la describe al referir: La lepra era una enferme-
dad declarable, es decir, se violaba el secreto mdico y se informaba a las autoridades. Evangelina, con
la ayuda de Defill, en lo mdico, alquila una casa en las afueras de la ciudad e instala un pequeo
lazareto. All rene una docena de enfermos y les hace tratamiento(p.345).
Inmersa en su ejercicio de la medicina, Evangelina va ampliando su asistencia a los enfermos de
tuberculosis, a los nios desnutridos para los que establece la gota de leche. De lo que implic esta
atencin mdica, Zaglul explica: Visita a los ganaderos y los convence del suministro de una cuota
de leche diaria para su Centro. Un par de docenas de madres pauprrimas hacan cola cada da en la
puerta del Centro para recibir su gota de leche (p.345).
Otra labor a la que Evangelina se dedica lo constituye su recomendacin para el uso de preser-
vativos como mtodo de planificacin familiar. Es pionera en la planificacin familiar. As tambin,
ante la falta de bibliotecas en los barrios, lleg a planificar bibliotecas ambulantes. Zaglul reconoce
cmo para ella el ejercicio de la medicina representaba dar una atencin integral, con lo que da una
dimensin trascendente a su ejercicio profesional en la sociedad. Al hacer referencia a esta condicin,
Zaglul dice: Era una mujer fuera de serie con una visin mucho ms lejana que la de los estrechos
mentales que la fustigaban (p.346).
En la biografa Zaglul tambin destaca sus relaciones con el movimiento feminista que ya se im-
pulsa en la sociedad dominicana:
24
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
El movimiento feminista toma fuerzas en la Sultana del Este con Petronila Anglica Gmez el da 15 de
julio de 1922. Contando con el apoyo de Don Federico Henrquez y Carvajal en Santo Domingo y en San
Pedro de Macors con Quiterio Berroa Canelo, abogado distinguido y esposo de Eva Rodrguez, nieta de
Angulo Guridi, escritora, poetisa y avanzada tambin en el feminismo macorisano.
Completan el grupo Consuelo Montalvo de Fras, Delia Weber, Altagracia Domnguez, Carmen G. de
Peynado, Isabel Pellerano, Beatriz Luca Sim, Ana J. Jimnez, al cual se agrega a su regreso de Pars,
Evangelina Rodrguez. (p.346).
En relacin con la actividad que iba tomando el movimiento feminista y la vinculacin de
Evangelina a este, Zaglul precisa lo siguiente: El movimiento feminista era intenso y amenazaba con
ser extenso. Ante esta amenaza, la reaccin se haca mayor y la agresin cunda en todos los frentes
(p.347). Ms adelante, contina sealando: En el 1926, a los pocos meses de la llegada de Francia de
Evangelina Rodrguez, se une para implantarle un nuevo dinamismo al grupo y la hostilidad de los
hombres se hizo ms fuerte (p.347).
El captulo VIII del libro presenta Granos de polen, en el cual se explica el sentido que tuvo
el primer libro publicado por Evangelina, con ese ttulo, destacando que: En general, Granos
de polen, a la que ella misma llama un polvo literario y que cada grano llevado en alas del viento
social encuentra a quien fecundar, es una etapa de la vida de Evangelina que ella posteriormente
super (p.339).
Uno de los captulos trabajados con ms delicadeza por Zaglul es el que se refiere a su enfermedad,
el captulo dedicado a la Patografa de Evangelina, en el cual aborda la personalidad de Evangelina.
En l busca situar los procesos vividos por ella, las situaciones sociales que fueron marcando su vida
y su comportamiento. Va sealando estampas de la vida de Evangelina y refiere: Conoce el mundo
de la cultura y se encuentra a s misma. Logra su identidad y pierde los complejos. Desaparece la timi-
dez, su actitud huraa en las reuniones y ya Evangelina es la verdadera Evangelina, la de siempre, la
que aspira a una meta, a la que nunca dominicana alguna haba llegado y llega a pesar de un mundo
adverso (p.354).
Ms adelante, Zaglul, situando a Evangelina en el contexto social, apunta lo que signific para
la regin Este de nuestro pas la instalacin del rgimen de Rafael Leonidas Trujillo: Se consolida el
rgimen, pero en el oriente, tierra de obreros y cabezas calientes incordian unos cuantos. Fue por eso
que se organiz una sucursal: La 44 (centro de torturas, JZ). Comenzaron a aparecer ahogados lderes
sindicales. Desaparecidos, muertos en las calles y se inicia un miedo que va a durar tres dcadas. Pero
hay alguien que no tiene miedo. Evangelina comienza a despotricar al rgimen y al sanguinario que
lo dirige. Ahora le llamamos micromtines, pero ms bien era un soliloquio. A la primera mentada de
madre al tirano, se haca un vaco. Y comienza un cerco, un cerco de miedo (p.356).
Contina relatando Zaglul: Desprecio, cerco poltico, amenaza de muerte. La mal nacida, que se
haba superado y le importaba un pito eso de mal nacida, se senta realmente acorralada. Las amenazas
eran reales Enloquece o la enloquecen? (pp.356-357).
Al seguir la trayectoria de Evangelina, destaca que: Le quitan su hija, busca a su medio hermano
Ricardo, que anda lejos, muy lejos. All en Pedro Snchez, donde Horacio Vsquez, en su vejez, quiso
hacer una reforma agraria la que tanto suea este pas. Por los aos cuarenta anduvo por esos sitios.
All tiraron como cerdos a los espaoles de una Espaa trashumante y mejor. Emigrantes polticos que
lucharon contra el fascismo y perdieron la lucha (p.357).
El autor va a destacar las relaciones que Evangelina establece con el grupo de refugiados espaoles;
en este sentido, explica que en visitas por l realizadas a la comunidad de Pedro Snchez, y hablando
25
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
con los ancianos pobladores, estos le contaron: Ella daba consultas, por supuesto gratuitas, a los
nios y mujeres. Se reuna en ocasiones con los ms radicales del grupo e incluso, particip en obras
de teatro que se presentaban. Ayud a ser ms llevadera la vida de esos luchadores antifascistas que
vivan en horrendos barracones. A muchos les consigui trabajo en Higey, El Seibo, Hato Mayor y
San Pedro (p.358).
Por otra parte, refirindose al antitrujillismo de Evangelina, Zaglul destaca lo siguiente: Me cuenta
el muy querido amigo e historiador Don Vetilio Alfau Durn que en una ocasin un grupo de amigos
que conversaban a altas horas de la noche en su pueblo natal, Higey, encontraron a Evangelina en
la puerta de la iglesia, con los brazos en cruz pidindole perdn a la Virgen de la Altagracia, porque
Trujillo iba a convertir la repblica en un bao de sangre. Un cuadro tpico alucinatorio donde oa las
voces de los asesinos maldiciendo a sus vctimas. Despus de varias horas de bregar para llevarla a un
hogar amigo, al fin accedi. Ya antes de amanecer Evangelina haba tomado el camino interminable
y sin meta de los esquizofrnicos (p.358).
En su anlisis, Zaglul reconoce el efecto que sobre el comportamiento de Evangelina tuvo la situa-
cin social a la cual se vio sometida; en este sentido plantea: Si de algo estoy seguro en la enfermedad
mental que padeci mi biografiada es que su proceso fue sociognico. Los factores sociales adversos la
llevaron a las tinieblas de la sinrazn (p.357).
El drama de su muerte Zaglul lo vincula a los acontecimientos sociales y polticos que en 1946
conmovieron al pas y de manera especial a la regin del Este: 1946. Los obreros de la caa por pri-
mera vez en 16 aos de tirana retan a Trujillo. Huelga en todos los ingenios del Este. El dictador se
sorprende pero recapacita rpidamente y aplica sus clsicos mtodos. Enva a San Pedro y La Romana
a sus refinados criminales Los dominicanos de esa poca habamos logrado vencer la capacidad de
asombro. Alguien, alguna mente de pitencantropus, pens en Evangelina. Enemiga declarada del r-
gimen, amiga de los refugiados espaoles, es muy posible que fuera comunista y que fuese instigadora
de la rebelda. Y se busc a la Senorita Doctora. No la encuentran y piensan que se halla escondida. Se
da la orden de encontrarla viva o muerta Al fin la encuentran en una de sus largas caminatas entre
Pedro Snchez y Miches. La golpearon sin misericordia y la llevan a la fortaleza de San Pedro, que los
macorisanos, y no se por qu, la llaman Mxico (p.359).
Al ao siguiente, en enero de 1947: Desmayada en una perdida carretera del Este, fue llevada
a casa de sus familiares. Mora en la calle Rafael Deligne, donde vivi desde nia, justo al frente de
su amigo leproso que ya llevaba casi medio siglo de muerto y su nombre honraba la va (p.359).
Evangelina Rodrguez es destacada por Zaglul, no solo como mdica y maestra, sino tambin
como escritora, como una luchadora permanente por la participacin de la mujer, luchadora por las
causas justas y la democracia.
En las tinieblas de la locura es su penltimo libro publicado, un texto en el que Zaglul selecciona
un conjunto de semblanzas y psicobiografas de personajes que en sus vidas se caracterizaron por su
genialidad y por adentrarse en el tormentoso mundo de los trastornos mentales. En este libro va a
conjugar su perspectiva psiquitrica con el desarrollo de la vida de sus personajes. En este texto re-
flexiona acerca de la relacin entre genialidad y locura. Su lectura hace posible aproximarse al drama
de las personas que viven ente los recovecos y laberintos de la sinrazn.
Ciencia y humildad es el ttulo que da a la biografa de Miguel Canela Lzaro, es su ltimo libro, su
libro pstumo, ya que muri antes de que se publicara. En este presenta la biografa del mdico Miguel
Canela Lzaro, reconocindolo como figura destacadsima de la medicina dominicana, valorando sus
aportes a los estudios de Anatoma Humana, ya que descubri, durante sus estudios e investigaciones
26
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
cientficas en Pars, el ligamento del cuerpo humano que lleva el nombre de Rouviere-Canela en honor
a haber realizado tan importante descubrimiento.
La obra biogrfica tambin proyecta y reconoce los estudios acerca de la geografa de nuestra Isla
que realiz el Dr. Canela Lzaro, quien es presentado como un consagrado y extraordinario cientfico
de las ciencias naturales. Zaglul se empe hasta el final en publicar la biografa de Canela Lzaro, ese
afn lo acompa hasta el ltimo de sus das. Zaglul no conceba que los aportes hechos por Canela
Lzaro a la medicina en nuestro pas no se reconocieran, as como la labor cientfica tesonera, clasi-
ficando nuestra flora y estudiando nuestra geografa. Su mayor inters era integrar en esta biografa
los trabajos realizados por tan brillante cientfico dominicano. Resea y contextualiza las actividades
que en pos del conocimiento de nuestros recursos naturales impuls y realiz para que se conozcan,
se valoren y se reconozcan.
Con este texto, Zaglul se propone dar a conocer a Canela Lzaro y su obra cientfica, contribuir
a que se valore su trayectoria de hombre sabio, que sean reconocidos sus aportes a la ciencia y a la
sociedad dominicana. Proyectar a Canela Lzaro como un militante consagrado al conocimiento de
los recursos naturales de la isla de Santo Domingo. El libro trae el prlogo del Dr. Miguel Canela
Escao, sobrino de Don Miguel Canela Lzaro, quien fue la persona que ms colabor con Zaglul en
el propsito de realizar y publicar esta biografa.
Acercarse a Antonio Zaglul a travs de la lectura de sus obras nos lleva a una meditacin profun-
da y serena acerca de las situaciones sociales, las problemticas humanas; nos dispone a conocer y a
entablar contactos con personajes olvidados, personajes extraordinarios. Nos introduce en el saber de
las ciencias y la cultura.
En sus textos nos presenta una crtica de frente a la presencia de formas dictatoriales y despticas en
la sociedad dominicana. Se declara defensor de los valores y realizaciones que presenta la dominicanidad.
Su sentimiento de dominicanidad lo construye y proyecta desde su ser hijo de inmigrantes libaneses,
integrado a San Pedro de Macors, identificado con lo dominicano, con lo nuestro, reconocindose
en cada una de las regiones dominicanas, gustando sus costumbres y sus saberes. Lo popular y autntico
del pueblo sencillo lo destaca, siempre est en una bsqueda afanosa e interesante para comprenderlo
y valorarlo.
Quin fue Antonio Zaglul, Too Zaglul, Toito, de Macors del Mar. Se identific con los cocolos,
con las enseanzas y afecto limpio de su mami Melanie. Se hizo mdico y psiquiatra, ejerciendo la pro-
fesin de mdico con humanidad y sabidura. Se supo abrir al mundo, reconociendo y reconocindose
como dominicano, con su aguda crtica devela defectos, busca rescatar valores.
Se senta pueblo, en su vnculo con lo sencillo, con lo popular. Zaglul es una expresin viva del
sentir de unos versos sencillos de Jose Mart que dicen: Yo vengo de todas partes, / y hacia todas
partes voy: / arte soy entre las artes, / y en los montes, monte soy.
La divulgacin de su obra se dimensiona con la publicacin que su siempre bien querido disc-
pulo, el Dr. Fernando Snchez Martnez, hace de su biografa. Con la publicacin de esta contribuye
significativamente a mantener viva su memoria y sus realizaciones en la sociedad dominicana.
Ahora con esta publicacin de las Obras selectas de Antonio Zaglul, se hace una contribucin
relevante a la bibliografa dominicana. Este texto permitir que generaciones y generaciones lean y
se interesen por los temas y los personajes que tanto significaron para Zaglul y que as l contine
dialogando con sus lectores.
Agradecemos a Roberto Cass, quien como director del Archivo General de la Nacin acoge la
publicacin de estas Obras selectas y las integra as a la labor que ha venido realizando para rescatar,
27
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
proyectar y divulgar las obras dominicanas, con lo cual da a conocer las realizaciones del pensamiento
dominicano.
Al Banco de Reservas por dar su apoyo e interesarse en esta publicacin.
A Raymundo Gonzlez, quien con su entusiasmo dio impulso para lograr la edicin de estos
volmenes. Gracias, muchas gracias.
Para Vctor Lugo, un especial reconocimiento, pues desde el trabajo dedicado hace posible que
el conjunto de los textos pueda llegar a muchas manos.
Al Dr. Fernando Snchez Martnez, su bigrafo, quien no desmaya en divulgar las enseanzas de
Zaglul, ahora recin estableciendo la Ctedra Permanente Antonio Zaglul en la Facultad de Ciencias
de la Salud de la Universidad Autnoma de Santo Domingo, as como participando en programas,
eventos y medios de comunicacin con el inters de dar a conocer la vida y la obra de Zaglul. Al Dr.
Snchez Martnez, gracias por su valiosa colaboracin a esta publicacin. Al Dr. Pablo Yermenos
Forestieri, quien tan amablemente localiz la primera edicin del libro Ensayos y biografas para que
apareciera en esta publicacin de las Obras selectas.
A Sergio Michel, su entraable amigo petromacorisano tambin, que colabor en la recopilacin
y clasificacin de los artculos.
A Lourdes Mirabal, quien fue su eficiente y fiel secretaria.
A los amigos y amigas hacia quienes manifest un especial afecto, a los lectores que en todo
momento lo recuerdan
CLARA MELANIE ZAGLUL ZAITER
Y JOSEFINA ZAITER.
Mis500 locos
Memoria del director de un manicomio
A mi querida hija Clara Melaine.
31
Motivacin
Lo presento as, en vez de prlogo, porque no quiero que nadie, absolutamente nadie que lea este
mensaje, se quede afuera, ni siquiera en el prembulo.
Un psiquiatra espaol, el recordado maestro Don Antonio Vallejo Njera, public hace algunos
aos un libro intitulado Locos egregios. El prlogo era del escritor peruano Felipe Sassone, quien lo
retitul Me quedo afuera, haciendo una negativa, aunque en forma amistosa, de entrar en ese Manicomio,
an cuando este fuese de pacientes ilustres.
Por mi parte, pude haber encontrado un prologuista, pero pens que este adoptara la postura de
Sassone: se quedara afuera, y esa, precisamente, no es la finalidad de este libro.
Aspiro, no solo a su simple lectura, sino tambin a la meditacin serena acerca del problema de
las enfermedades mentales, que en nuestro pas adquiere grandes proporciones. Por eso he tratado de
hacerlo comprensible.
Puede que a algunos les agrade; a otros no. Tal vez a alguien le produzca vergenza ver el atraso
de la Psiquiatra y de la Higiene Mental en la Repblica Dominicana. Pero la sinceridad, la veracidad
del mensaje, no podrn negarlo.
Ya han pasado cinco aos desde que fui despedido de la Direccin del Manicomio. Ya la noche
negra de la dictadura ha cado, y est afluyendo a nuestro pas sangre nueva de psiquiatras. Estamos
organizando la Sociedad de Psiquiatra, el Patronato de Higiene Mental, y aspiramos a organizar una
escuela de psiquiatras, psiclogos, trabajadores sociales para enfermos mentales, a fin de dar el mximo
de ayuda al olvidado loco.
Este libro quiere despertar la caridad hacia el enfermo. No una caridad para pordiosero; no la
caridad como sublimacin de sentimientos de culpabilidad, sino la comprensin hacia la ilgica del
enfermo, a lo psicolgicamente incomprensible del delirante, lo que se necesita.
Creo que a nadie le produzca miedo entrar conmigo en mi viejo y abandonado Manicomio. Nadie
les tirar piedras, nadie les har dao.
Comprender al enfermo mental y ayudarlo, es todo lo que pido.
Esa es la razn fundamental de esta obra.
A. Z.
Mis 500 locos
(Memoria del director de un manicomio)
32
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
La causa de muchos fracasos en el tratamiento de los enfermos mentales,
reside en que el mdico pretende tratar
unos enfermos que en el fondo de su alma desdea, y es que hay muchos que creen que el desdn
hacia la humanidad y el ser mdico son cosas que pueden compaginarse.
Con tal actitud, se puede, sin duda, desarticular un hombro o extirpar un apndice;
lo que no se puede es ser mdico.
A mi entender, no habra nunca demasiados mdicos si a todo estudiante de Medicina se le examinase,
lo primero de todo, el corazn. Y es que no se puede ayudar al enfermo si no se cree en el hombre
Oscar Bumke
I
La llegada
Era una maana soleada y bochornosa del mes de agosto del ao 1950 y tantos. Me diriga en
coche hacia un lugar distante, a una treintena de kilmetros de Santo Domingo, la capital Primada
de Amrica. Iba acompaado de algunos amigos mdicos y de un superior jerrquico de la Secretara
de Estado de Salud Pblica.
Me encaminaba hacia el Manicomio Padre Billini, donde desempeara el cargo de Director de
dicho centro mdico.
El establecimiento estaba ubicado en lo que fue una crcel construida en la poca ya pasada y
nunca olvidada de la ocupacin norteamericana de nuestro pas, all por el ao 1916.
Haca pocos das que haba fallecido el antiguo Director, y yo llegaba a reemplazarlo.
La entrada del centro, deprimente, tena una casita de madera medio derruida; iniciaba un re-
dondel una cerca de alambres de pas de casi una docena de cuerdas, que abarcaba alrededor de un
ciento de tareas de terreno.
Un negro gigantesco y de rostro desagradable nos abri un remedo de puerta, y un estrecho camino
de tierra calichosa nos condujo hacia un pabelln central de madera, de aspecto tan ruinoso como la garita
de entrada. All estaban las oficinas del establecimiento: Direccin, Administracin, Despensa, etc.
Todo el mobiliario luca polvoriento y en desastroso estado. En una pared carcomida se destacaba
un mugriento reloj de pndulo que marcaba las doce del da. Despus me enter de que tena ms de
cincuenta aos sin funcionar, sealando esa misma hora. Se haba perdido la nocin del tiempo.
Luego de la breve ceremonia de toma de posesin del cargo, me fue presentado el personal. El
ltimo en llegar era un hombrecito regordete y de voz atiplada que funga de Mayordomo. Los hus-
pedes del Hospital lo llamaban el Menordomo, por su escasa anatoma.
Parsimoniosamente tosi. Luego me dijo:
Seor Director, aqu est el censo de la maana de hoy: Reporta 500 locos.
II
Recordando al Padre Billini
Este inolvidable sacerdote y gran filntropo dominicano, de quien el Hospital toma su nombre,
inici a mediados del 1800 lo que cuatrocientos aos atrs haba hecho en Espaa el Padre Jofr, otro
compaero religioso.
Decidido a ayudar a los enfermos mentales, el Padre Billini haba habilitado un anexo de una iglesia de
la poca de la Colonia, que estaba en ruinas, para darle hospedaje a los insanos de la capital dominicana.
33
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
En sus comienzos, la institucin tena por norma que los familiares de los enfermos suministraran
los alimentos. Ms tarde, con limosnas, rifas y la organizacin de la Lotera se pudo mejorar en algo el
precario captulo econmico de la institucin, que conjuntamente con la Beneficencia, como Hospi-
tal General, y el Lazareto, tambin haba fundado este heroico sacerdote. Los servicios mdicos eran
ofrecidos gratuitamente por los galenos, y damas de nuestra sociedad colaboraban en pro del mejor
funcionamiento de ese incipiente centro.
Despus del auge de la Lotera Nacional, mejoraron mucho ms las indicadas instituciones, espe-
cialmente la Beneficencia. Los billetes de ese tiempo se dividan en cuatro, y actualmente, aunque se
clasifican en dcimos y vigsimos, las gentes suelen pedir un cuartico, como recuerdo de esa poca.
Durante ms de medio siglo sigui funcionando el Manicomio al lado de las ruinas de la Iglesia de San
Francisco. A una dcada de la dictadura, y para borrar los horrores de la famosa crcel de Nigua, Trujillo
la clausur y traslad all el Manicomio. Esto coincidi con la emigracin de refugiados espaoles de la
Guerra Civil, en 1939. Y algunos de los pocos psiquiatras que arribaron, trabajaron en esta institucin y
cambiaron ligeramente el panorama sombro de enfermos hacinados carentes de tratamiento cientfico.
El edificio donde se ubicaban las oficinas era de construccin circular y de gran altura. En el ltimo
piso estaba el recinto donde se ejerca la vigilancia de los reclusos en la antigua crcel, y se haba converti-
do en dormitorio de los practicantes-estudiantes de medicina. Desde all se divisan los cinco pabellones,
tambin construidos en crculo. Un primer gran pabelln hacia el norte no s si pudo haber sido crcel
de mujeres actualmente era pabelln para las locas; hacia el sur, cercano al mar Caribe y colindando con
el Lazareto, se destacaban los otros cuatro pabellones. Uno era de mujeres, para las enfermas agitadas que
no podan estar en el que llambamos el Nmero Uno, y que los espaoles que all haban trabajado de-
nominaban Dachau de Mujeres, recordando el famoso campo de concentracin de la poca hitleriana.
El siguiente era un pabelln dividido en celdas, donde se hospedaban los pacientes peligrosos de
ambos sexos. Ms all estaba el pabelln Nmero Tres, el Dachau masculino: un pabelln de pacientes
en mejora. Y, por ltimo, uno de madera, que el gobierno de la dictadura llamaba Clnica, donde se
cobraban honorarios o se internaba a los bien recomendados. La nica diferencia entre este pabelln
y los restantes, era por la comida especial que se preparaba en la cocina de los empleados y mdicos.
Este era, pues, el escenario. En l se agitaba un universo: el mundo de mis locos.
III
Trementina, clern y bong
Este es el ttulo de una obra de un famoso periodista alcohlico de nuestro pas, publicada despus
de haber estado en el Manicomio.
Fue un gran xito de librera: tan enorme que nunca pude conseguir, ni siquiera prestado, un
ejemplar. No se hizo una segunda edicin, por el estado mental del paciente, aunque public otro
sobre el tema de sus memorias frenocomiales, intitulado Cosas de locos.
Los tres vocablos del ttulo son una mezcla de alegra y tristeza. Bong es smbolo de nuestro trpico
y de nuestra raza negra. Clern es la patente haitiana de la destilacin de la caa de azcar, y bebida
favorita del autor, causa y efecto de sus frecuentes entradas y altas en el Manicomio, y trementina, es
tambin un producto de la destilacin de los derivados del pino. Para los psiquiatras es un mtodo de
tratamiento ms o menos aceptado. Pero para mis quinientos locos, era castigo y dolor, porque unos
pocos centmetros cbicos en ambos muslos, forman un absceso. En los manacos exaltados, durante
largos aos era su nico medicamento, y en alguna que otra enfermedad mental en que el paciente
34
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
ofreciera peligrosidad, tambin era usada. A mi llegada al Manicomio, era el pan nuestro de cada da,
como deca un enfermo. Tambin la denominaban Los Mellizos, y an as se sigue denominando.
Manicomio y trementina se hicieron sinnimos.
La trementina era un sntoma de crueldad, una falsa demostracin de autoridad para esconder
la ignorancia de quienes dirigan el establecimiento y de sus subalternos.
Nuestro Manicomio estaba a aos luz de la realidad psiquitrica de a mediados de este siglo.
Yo tena poco tiempo de haber regresado de Europa, donde haba estudiado mi especialidad. Haba
recorrido la mayora de los pases del Viejo Continente, y mis primeras visitas a las grandes ciudades
fueron a los importantes centros psiquitricos.
Con mi espaol de siempre y maltratando un ingls de las Islas de Barlovento, aprendido en mi
ciudad natal, procuraba entender a los colegas franceses, alemanes, italianos e ingleses.
Los Sanatorios Frenocomiales fueron mi objetivo en toda Europa. Quera conocer su mecanismo
administrativo, los nuevos mtodos y todos los avances de la psiquiatra que en ellos se aplicaban,
siempre con la esperanza de que algn da pudiera ponerlos en prctica en mi pas.
Ahora me llegaba la oportunidad que siempre haba soado, pero senta miedo. Solo un psiquiatra
tena a mi lado: el Subdirector, que era espaol, persona honesta, capaz. Pero, por su condicin de
extranjero, se senta sin poder para sugerir cambios radicales. Un mdico clnico, incansable trabajador
y con gran deseo de aprender psiquiatra y poder ayudar en esta empresa. Adems, haba tres estudiantes
de medicina y tres enfermeras, no graduadas, pero con gran prctica psiquitrica, en la medida de lo
que en aquella poca significaba esa expresin.
Tambin formaba parte del personal un equipo reducido de enfermeros que en su mayora eran
analfabetos, desconocedores de lo ms elemental en psiquiatra, quienes solo entendan la fuerza bruta.
Nada saban de los cinco siglos de lucha en que una clase se empeaba en hacer comprender la razn
de la sinrazn. El Padre Jofr, en Valencia, los psiquiatras ingleses de Bethlehem, Pinel, con su sistema
de liberar a los locos encadenados, y todo ese gran esfuerzo cientfico eran totalmente extraos para
esa veintena de hombres, no malos como personas, sino algo peor en este caso: ignorantes.
Desde los primeros momentos de mi llegada, comprend que mi gran problema no iban a ser mis
quinientos locos sino mis veinte loqueros.
Lo primero que haba de realizarse, era afrontar esa situacin, e inmediatamente me ocup en
sostener cambios de impresiones con el personal, muy especialmente con los mdicos. Pasaba la mayor
parte del tiempo en la oficina, sosteniendo entrevistas con ellos y con el personal administrativo. De
vez en cuando giraba una breve visita por los pabellones, regresando lo ms pronto posible a la oficina,
donde me esperaban los trmites burocrticos que haba de despachar.
Ya mis loqueros comenzaban a recelar del nuevo Director, y se comentaba que era turco, y en voz
baja lo decan. Turco es un trmino despectivo que se usa en la Repblica Dominicana para los liba-
neses y sus descendientes. Yo soy descendiente de libaneses. Adems, agregaban otra palabra grosera
y desagradable, sinnimo de cobarde.
Tena que enfrentarme con la problemtica situacin, que ms bien pareca arrancada del
Oeste norteamericano, y no de un centro psiquitrico. Tena por todos los medios que ganrmelos,
inspirndoles confianza, y al efecto no era mi obligacin inculcarles mis conocimientos sino demostrarles
que no les tema a los enfermos mentales.
En el Pabelln de Celdas, al extremo final no lo olvido nunca, y hacia la izquierda, haba un
enfermo: ALC oriundo de Sabaneta, a quien tanto enfermos como enfermeros teman; y tenan sus
razones, porque en el Sanatorio haba asesinado a dos personas y descalabrado a una docena.
35
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Se relataba que antes de ingresar haba hecho un cementerio particular, trmino usado en nuestro
pas para sealar a los asesinos. Su diagnstico: Esquizofrenia Paranoide.
A la semana siguiente al da de mi nombramiento, solicit al Mayordomo que ALC fuera llevado
a la oficina para una entrevista psiquitrica.
La orden caus revuelo entre el personal. Se trat de persuadirme, pero insist en que ALC fuera
conducido a mi oficina.
El Mayordomo orden un despliegue del exiguo personal, y se habilit la nica camisa de fuerza
que haba en el establecimiento. Al cabo de media hora apareci frente a m el temido ALC, flanqueado
por la totalidad del personal.
Era un hombre de casi dos metros de altura, barbilampio, de voz ronca y continente exuberante.
Tena el pelo sin recortar desde haca algunos aos, el cual le rozaba los hombros. Llevaba cerca de
seis aos sin salir de la celda.
El asombro y la sorpresa fueron mayores, cuando orden que se le quitara la camisa de fuerza y
me dejaran solo con l.
Conversamos cerca de media hora de las injusticias que haban cometido contra su persona. Me
refiri que su madre haba sido asesinada en el Sanatorio, y que l tuvo que comer su carne.
La entrevista fue feliz, al menos para m. Termin recortndole el pelo, pues se neg a que el
barbero del establecimiento lo hiciera, y le promet ayudarlo en todo.
Despus de la entrevista lo acompa hasta su celda, sin ninguna compaa, completamente solo,
y nos despedimos amigablemente hasta el prximo da.
l me haba confundido con un miembro de la Justicia, a quien l haba presentado su
querella.
Pero a los pocos das supo que yo era el nuevo Director, y entonces jur matarme por ser cmplice
del crimen de su madre.
Empero, yo haba ganado la primera batalla.
IV
Fiesta dominical
Qu puede ser ms inhumano, que fomentar la locura de un hombre,
para rerse de l y divertirse uno mismo de su desgracia?
Juan Luis Vives
Los domingos eran los das de visita al Sanatorio, y se llenaba con los visitantes y familiares de
los enfermos.
Mi primer domingo, aunque no tena obligacin de ir, llegu muy entrada la maana y contempl
un espectculo desolador. Cientos de personas, sin nexos de parentesco con los enfermos, tenan la
costumbre de aprovechar su descanso dominical para disfrutar de las comicidades e insensateces de
los enfermos. Burla cruel e inhumana. Y esta prctica no es nica en nuestro medio, sino tambin en
Europa y en Amrica, porque siempre los locos son una atraccin.
Cuando Charcot, en la Salpetriere, haca las curas maravillosas en las histricas, ese centro
mdico se convirti en rival de la pera de Pars. Bethlehem era en Londres lugar de tanta atraccin
como el circo.
Es una cosa curiosa. Lo que nos hace diferenciarnos de los irracionales, es el juicio, y cuando este
se pierde, entonces al resto de los mortales les produce hilaridad.
36
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Mi clera lleg al mximo cuando estuve en mi oficina, en cuyo frente y en medio de un crculo
se haca bailar a un enfermo al ritmo de palmas. Quise violentarme, pero me contuve cuando una
enferma se me acerc y me dijo al odo:
Ojal la madre de esos que ah gozan, enloqueciera, para que vean.
Decid tomar medidas, y al siguiente domingo madrugu en el Sanatorio. Estuve en la puerta toda
la maana, y nicamente di permiso de entrada a los familiares de los enfermos.
Ya no se vea el ambiente festivo del domingo anterior. Se senta el clido afecto de los padres
visitando a sus hijos enfermos; del esposo ante su mujer, de los hijos con los padres. Grupos ntimos
desenvolvan los paquetes con comidas, cigarrillos y ropas. Y el calor humano y familiar era un contraste
con el deambular de los enfermos olvidados, quienes, alrededor de esos grupos, rumiando su falta de
afecto, mendigaban un centavo o una colilla de cigarrillo.
Sin embargo, al pasar el tiempo conseguimos que cada persona con pariente enfermo adoptara a
alguno que otro de los locos olvidados.
Ese domingo, en la hora meridiana, lleg a las puertas del Sanatorio un grupo de borrachos, e
intentaban por todos los medios de entrar en el recinto, a lo que me opuse con violencia y tal vez
hasta con agresividad. El resultado fue que nos condujeron a un cuartel policial de las cercanas, y se
me acus de agredir a unos pacficos ciudadanos.
El sargento de la Polica acept la versin de los jvenes, y yo no quise defenderme: esperaba hacer
un escndalo. Eso me poda costar el empleo e incluso la crcel en esa poca. No haba hecho nada en
contra de la poltica del Benefactor, que era lo peligroso, y esperaba obtener ganancia para los enfer-
mos mentales, e insista en permanecer detenido. A ruegos de un suboficial y de algunos empleados
del Sanatorio, acept marcharme.
Ya haba cado la noche, y cabizbajo y deprimido, en vez de retornar a mi hogar volv al Sanatorio.
Cen junto a los enfermos, entre las bromas de ellos acerca de mi agresividad.
Una hermosa luna irradiaba sobre Nigua. Este era de los pocos regalos que posean los locos.
Asimismo, como lucirnagas, centenares de lucecitas iluminaban tambin las celdas. Eran los locos
sin sueo que daban el ltimo copazo a sus pachuchs, sus cigarrillos de fabricacin casera.
Me prepararon un camastro en mi oficina y antes de acostarme sent un gran deseo de darles una
vuelta a mis locos. Era cerca de la medianoche.
En el primer pabelln, al sentir los pasos de gentes que llegaban y de portones que se abran, los
enfermos se despertaban e indagaban el porqu de aquel ruido.
Al enterarse de que era yo quien giraba una visita, una enferma exclam:
El nuevo Director est ms loco que nosotros; dizque pasando visita a medianoche.
Medio avergonzado, pero muy feliz, interrump el recorrido y me march a la cama.
Toda la noche so con los grandes maestros de la Psiquiatra, con Kraepelin, Freud, Meyer, Pinel,
que hacan sus visitas en algn Sanatorio del mundo, y se sentan satisfechos contemplando a todos
los locos de la tierra sonrer con la misma sonrisa de los internos de Nigua.
V
Historia de los manicomios
A travs de la historia de la Medicina y de su prehistoria, no existan los Sanatorios Psiquitricos,
sino ms bien centros de reclusin de los enfermos mentales, especialmente los agitados o furiosos,
porque los mansos deambulaban a la buena de Dios y vivan de limosnas.
37
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Para la poca de las Cruzadas, en toda la ruta hacia Tierra Santa se organizaron centros hospita-
larios, y en algunos sitios, centros de reclusin de enfermos mentales. La idea predominante en esa
poca era recluir al loco furioso para evitar el dao fsico que pudiera producirle a los sanos.
Ya para el siglo XI existan, ms que verdaderos Manicomios, grandes centros de reclusin de
enfermos mentales, tanto en Londres como en Pars o Valencia. Dada la idea de que las enfermedades
mentales eran producidas por posesiones diablicas, la mayora de estos centros estaban a cargo de
organizaciones religiosas, como la Orden de San Lzaro; despus, la de los hermanos de San Juan de
Dios, y muchas otras. Los mdicos de esa poca ni siquiera soaban que con los aos el estudio de las
enfermedades mentales sera una de sus especialidades. El mismo gran filsofo alemn, Kant, insista
en sus ctedras en que los enfermos mentales deberan ser atendidos por los filsofos, quienes les
ensearan la verdad de la vida y el verdadero camino que deban seguir.
El Padre Jofr, de Valencia, Espaa, cambia por completo el panorama. En el Sanatorio de su
ciudad natal hace su gran revolucin nunca olvidada. Se interna al enfermo no para que no haga dao,
sino, por el contrario, para que no se le haga dao a l. Con este precursor se hace ms humanitario
el tratamiento de los locos.
Casi al mismo tiempo, en Londres, en el Manicomio Bethlehem, y sin tener conocimiento de
la labor del Padre Jofr, en Valencia, adoptan nuevos mtodos para el tratamiento de los enfermos
mentales.
Sin embargo, van a pasar muchos aos hasta la llegada al mundo de Pinel.
Pero hablemos de Gheel, porque no se puede escribir la historia de los Manicomios sin mencio-
narlo.
Segn los tratados, crnicas de la poca, Santa Dymphna, hija de un rey de Irlanda que haba
enloquecido y senta un amor incestuoso por su propia hija, march a Blgica con el fin de huir del
padre y consagrar su vida a Dios. El padre la persigue y la encuentra en Gheel. Con sus propias manos
la asesina.
En el sitio donde fue enterrada se construye una iglesia, y Dymphna se convierte en la protectora
de los enfermos mentales. Comienzan los milagros y Gheel se convierte en la ruta obligada de todos
los enfermos mentales de Europa.
Se construyen Sanatorios en los alrededores de la iglesia donde se guardan sus restos, pero el
afluir de enfermos es mucho mayor que la capacidad de los nuevos edificios. Se llevan los alienados a
las casas del poblado y se habitan los habitantes de Gheel a cuidar de los insanos.
Despus se dictaron pautas de una teraputica de tipo religioso para los enfermos, y una vigilancia
especial para evitar el escarnio que se pudiera cometer con ellos. Todava tienen vigencia algunos de
los principios recomendados para el tratamiento de los enfermos mentales.
En el siglo pasado, el gobierno belga reorganiz la Colonia Psiquitrica de Gheel, y hasta nuestros
das permanece como modelo de organizacin.
Pasan los aos y el desdn hacia el loco hace que se olviden del Padre Jofr y de su bondad hacia
el enfermo de la mente. Bethlehem, durante ms de un siglo, se compadece de los orates. Al que in-
gresa se le trata como a un verdadero enfermo, se utilizan los rudimentarios mtodos teraputicos de
la poca y a su reingreso en la sociedad se le entrega a cada enfermo una especie de cdula personal
de identidad. Esta conlleva ciertos privilegios, ya que se les prestaba toda clase de ayuda, transporte
gratuito y hospedaje, alimentos y proteccin. Era una gran poca para los enfermos mentales, pero iba
a durar poco tiempo. Ladrones y asesinos comenzaron a robarles las insignias a los Bedlamitas, nombre
con el cual eran conocidos, y comenzaron a abusar de estos privilegios y a cometer fechoras.
38
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
El pequeo rasgo humanitario que le haba dado el pueblo ingls al enfermo mental se pierde
frente a la incomprensin. Vuelve a ser Bethlehem un cruel centro de reclusin de locos, asesinos y
ladrones. El Padre Jofr no es ms que un triste recuerdo.
Llega la Revolucin Francesa. En Pars, para esa poca, existan dos Manicomios: Bicetre y la
Salpetriere. He aqu un relato de un autor francs de ese tiempo:
El vicio, el crimen y las enfermedades ms repulsivas y diversas, todo estaba confundido, como los propios
servicios hospitalarios. Las construcciones no eran habitables; los hombres se apeuscaban all cubiertos de
suciedad, en celdas de piedra, estrechas y fras, hmedas, sin aire ni luz, teniendo como nico mueble un
lecho de paja que rara vez se cambiaba y que pronto se haca infecto; locales espantosos donde sera poco
escrupuloso colocar a los animales ms viles. Los alienados que se abandonaban en estas cloacas quedaban
a merced de los enfermeros, y muchas veces los enfermeros eran malhechores que se llevaban a las crceles.
Los desgraciados enfermos eran cargados de cadenas y agarrotados como forzados. Librados as y sin defensa
ante la brutalidad de sus guardianes, eran objeto de los ms crueles tratos, que les arrancaban da y noche
gritos y quejidos que hacan ms espantoso el ruido de sus cadenas.
Con ese escenario como fondo, aparece Pinel. Faltan pocos meses para terminar el 1794. Es el
quinto ao de la Revolucin Francesa.
Cuando es nombrado Jefe del Manicomio de Bicetre, su primera orden es la siguiente: Fuera
grillos y cadenas, bondad hacia el enfermo mental; persuasin moral es ms til que las amenazas, y
la fuerza y la personalidad del mdico deben ser el factor fundamental para triunfar con su autoridad
sobre el mal.
El tratamiento de Pinel con los enfermos mentales se propaga con la misma rapidez que las ideas
de la Revolucin. Cunde en toda Europa el trato pineliano hacia el loco. William Yuke hace lo mismo
en Norteamrica. Revive el espritu del Padre Jofr.
Pasan los aos, y ese permanente desprecio de la humanidad hacia el loco hace olvidar la leccin
del bondadoso y humanitario francs.
Esta vez el impacto lo provoca un enfermo mental.
Es a mediados del ao 1900. Ingresa en un Manicomio de Norteamrica, Clifford Beers. Permanece
durante varios aos internado. Cuando se le da su alta, se dedica a escribir sus memorias durante la
reclusin. En 1908 publica un libro intitulado Una mente que se cur a s misma. Un relato cruel y amargo
de su vida de loco, del tratamiento inhumano que recibi. Las autoridades sanitarias despiertan a la
realidad, se revisan los Sanatorios, y muchos son clausurados. Beers no ceja en su empeo; su esposa lo
ayuda, los familiares de los enfermos, tambin. Las ideas del Padre Jofr y de Pinel no pueden ni deben
caer de nuevo en el olvido. Se organizan comits de Higiene Mental y son sus propsitos el proteger
y mejorar la salud mental de todos y estudiar los trastornos y deficiencias mentales, especialmente sus
causas, su tratamiento y profilaxis.
Como reguero de plvora cunden en Norteamrica los comits de Higiene Mental. Al principio
luchan sin ninguna ayuda para la conquista de sus metas, pero pronto reciben proteccin estatal, y las
fundaciones millonarias tambin colaboran.
Los comits se salen del mbito norteamericano. Europa tambin participa en la cruzada. Asia,
Hispanoamrica, Australia, despiertan, tambin.
La idea original de estos comits se va ampliando ms y ms: Prevencin de la Delincuencia,
Educacin para nios anormales, Organizacin de enfermeras psiquitricas, visitadoras sociales,
informacin por medio de publicaciones, conferencias, etc.
39
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Es penoso decirlo. Ha pasado ms de medio siglo desde la fundacin del primer comit de Higiene
Mental, y en nuestro pas es ahora cuando se hacen intentos para organizarlos.
VI
Los enfermeros
Yo estaba en un ambiente primitivo, y tena que ponerme a tono con l. Nuestro pas era gober-
nado con mano frrea, y ese estilo se transvasaba del ambiente al Manicomio, especialmente a los que
denominaban enfermeros psiquitricos.
Una hipertrofia de poder, una macana en la cintura y un desprecio absoluto por el enfermo mental,
esa era, en sntesis, la situacin y haba que superarla o irse a la buena de Dios.
Los reun en varias ocasiones, les habl, tratando de impresionarlos, pero los resultados fueron
estriles. La clave me la dio Lpido, el Subadministrador. Me dijo:
Doctor, atqueles la cartera y usted ver cmo lo entienden.
Al otro da, casi en son de bando, se inform lo siguiente:
Todo enfermero que sea visto portando una macana, ser multado con cinco pesos.
Caus efecto la orden. Todos, menos dos, abandonaron las macanas: los que cuidaban de los
enfermos agitados. Ambos fueron a mi oficina a quejarse de esa disposicin, pero les indiqu que
podan llevar sus garrotes pero sin usarlos; que en caso de necesidad reclamaran los servicios de otros
enfermeros. Esa fue la orden. Mis locos se sintieron felices cuando desaparecieron los garrotes. Ya no
haba enfermos heridos ni golpeados por los enfermeros, y en las pocas ocasiones que los hubo, fueron
despedidos con cajas destempladas los culpables de esos hechos.
Comenzamos el doctor Granada y yo a ensear a los enfermeros a tratar a los pacientes, y los re-
sultados fueron increbles. Algunos de estos, llevando diez aos trabajando en el Sanatorio, no tenan
la menor idea de estos asuntos. Decan:
Los locos no se curan; la gota se contagia por la espuma sanguinolenta.
El sueldo de los enfermeros era miserable y aunque trat por todos los medios de conseguir au-
mentos, todo fue imposible. Igualmente sucedi con los salarios de enfermeras y estudiantes.
Un da, un epilptico fue a quejarse de que cuando haca crisis convulsivas se golpeaba y nadie
evitaba eso.
Cierta maana los reun y los interrogu acerca de la contagiosidad de la gota (epilepsia), y todos con-
fesaron que le tenan un miedo atroz al contagio por la baba sanguinolenta. Quise explicarles el mecanismo
de las convulsiones, pero despus de ver sus expresiones en los rostros asombrados, decid callarme. Haba
que buscar otro medio para hacerles comprender dicha enfermedad. Empero, fue el mismo enfermo quien
me dio la idea: Pero ustedes no ven que, dndoles electroshocks a los locos, es igual a mi ataque?
Nos encargamos de darles explicaciones acerca del mecanismo de los E. S. y la similitud con los
ataques de gota, y al fin convencimos a la mayora.
Huelga decir que tratamos de deshacernos de los no convencidos.
VII
Un extrao cargamento
Una maana fui llamado con carcter de urgencia por el Departamento de Inmigracin al Aero-
puerto de Santo Domingo. Me aperson rpidamente, pues la distancia de mi hogar al viejo Aeropuerto
era bastante corta.
40
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Un avin de una compaa area norteamericana acababa de descender y solo esperaban mi
llegada para abrir las puertas. Pens que un pasajero haba enloquecido y el piloto, por la radio, haba
pedido un psiquiatra.
Mi sorpresa fue mayor cuando penetr en el avin. Alrededor de treinta pasajeros, todos con
camisas de fuerzas y semi-amarrados, estaban aferrados a sus asientos.
En un averiado espaol, el capitn de la nave me inform que para esta ciudad haba tres pasajeros.
Un joven que frisaba en los diecisiete aos, con una sonrisa inmotivada, fue el primero en bajar; una
cibaea, totalmente desorientada, me preguntaba si estaba en Mao o en Nueva York, y, por ltimo,
descendi, escoltado por dos grandes enfermeros psiquitricos norteamericanos, un negro gigante con
hocico catatnico. Los dos americanos, a su lado, parecan enanos. Se llamaba Bienvenido, aunque no
era del todo agradable su recibimiento. Ms tarde le dedicaremos un captulo.
Despus de los trmites legales, los tres enfermos me fueron entregados formalmente, como si
fuesen bultos postales.
March directamente al Sanatorio con mis tres pacientes: la cibaea logorreica y desorientada,
el joven sonredo, y Bienvenido, con el ceo fruncido y su hocico catatnico. Todos me miraban con
ojos de recelo.
Mientras el avin emprenda vuelo a Sudamrica, llevaba un extrao cargamento: locos latinoa-
mericanos que haban sido deportados del territorio de Estados Unidos de Norteamrica.
VIII
Los mellizos se encuentran
A la maana siguiente me dediqu a leer las historias clnicas de los recin llegados, y a tratar de
hacer contacto con los familiares, para avisarles de su llegada.
Los diagnsticos eran: a la cibaea, Esquizofrenia paranoide; el joven de la sonrisa inmotivada,
Hebefremia; y Bienvenido, Esquizofrenia catatnica.
Pudimos localizar a los familiares de los dos primeros, pues tenan informes de su llegada. Ambos
fueron dados de alta del Sanatorio a solicitud de sus allegados. Ms tarde reingresaron. El problema
era Bienvenido. Nadie tena la menor idea de quines podan ser sus parientes. Adems, estaba en
una fase de su enfermedad en que no se podan obtener datos, y lo peor, que ms tarde descubrimos,
era que haba olvidado el espaol.
En lo que diligencibamos el contacto con la familia, estudi su historial de enfermo. Haca seis
aos que haba hecho el primer brote de locura y fue internado en un hospital de Detroit; luego fue
dado de alta, al parecer bien; ms tarde se reintegr al trabajo y volvi al Sanatorio a los dos aos, esta
vez en Nueva York. No mejor y fue enviado a un hospital de enfermos crnicos, donde pas todo el
tiempo hasta cuando lo deportaron a nuestro pas.
Al no conocer el estado de agresividad del enfermo, por costumbre se le quita la camisa de fuerza
y es llevado a una celda. Lo nico interesante de este caso en esos das es su enorme, su grosera gula.
Los pacientes que peleaban por su poca racin, le llevaban parte de la suya para verlo comer.
A todos los que pasaban por el pasillo del pabelln de aislamiento, Bienvenido les extenda su
brazo y manos enormes, pidiendo en silencio.
Entre todos los pacientes que iban a socorrer la eterna hambre de Bienvenido, haba una esquizo-
frnica, de nombre Providencia, que trabajaba en la cocina de Pinche. Esta lo haca ms frecuentemente,
con parte de su comida, y algunas veces con toda la racin.
41
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
El encargado de dicho pabelln me llev la queja una maana:
Doctor, me dijo Providencia est enamorada del negro americano (como le llamaban los otros
pacientes).
A Bienvenido se le inici un tratamiento de electroshocks, y despus del cuarto se hizo ms ac-
cesible. En su mal espaol me confes que haba nacido en La Romana y que se haba hecho marino
mercante. Despus de viajar durante un tiempo, se aburri del mar y decidi quedarse en los Estados
Unidos. Entr en el territorio con nombre supuesto, y alegando nacionalidad puertorriquea trabaj
en los muelles; despus no recuerda ms que Bellevue, Rockland, nombres de los Sanatorios psiqui-
tricos donde permaneci en sus pocas de crisis sicticas.
En esa poca yo trataba de evitar por todos los medios las relaciones sexuales entre los enfermos,
y estaba rigurosamente prohibido atravesar las zonas que separaban a ambos sexos, las cuales estaban
muy vigiladas. Solo podan cruzarlas algunos enfermos viejos y deteriorados que no se tomaban en
consideracin. Asimismo, nicamente los enfermos que durante largo tiempo de internamiento en
el Sanatorio haban dado muestras de una gran moral sexual, tenan derecho a cruzar los lmites que
separaban a hombres de mujeres.
Providencia era una de esas pacientes. Sus visitas a Bienvenido se prolongaban ms de lo corrien-
te, y los regalos y comidas se hacan ms abundantes. El reporte de Manuel, el enfermero encargado
de ese pabelln, insista en que no se dejara pasar a esa enferma, aunque l conoca sus cualidades y
nunca se haba puesto en tela de juicio su integridad. Era una atraccin increble, pues Providencia
jams haba hecho amistades en el Sanatorio. Haca su trabajo asignado en la cocina, sin dirigirle la
palabra a nadie. Quien convive con enfermos esquizofrnicos durante largo tiempo, conoce muy bien
esas situaciones.
Orden a Manuel una mayor vigilancia de estas visitas, pero no las prohib.
Al cabo de dos semanas, el empleado me confes que cuando llegaba Providencia donde Bienve-
nido, solo le entregaba la comida y los regalos, y luego ambos se contemplaban durante largo rato. En
ningn momento se dirigan la palabra.
Uno de los domingos siguientes, que yo dedicaba a conversar con los familiares de los pacientes,
me entretuve un rato con los de Providencia. Eran dos hermanos. Desde haca algunos das la encon-
traban ms delgada, siendo ella una paciente de buen apetito, y todas las semanas le llevaban gran
cantidad de comestibles. Les cont de su amistad con un paciente, a quien ella le llevaba la comida.
Esto acicate la curiosidad de ellos, pues conocan bien el carcter retrado y poco sociable de ella, y
este haba empeorado con la enfermedad.
Los acompa a la celda donde estaba el Negro Americano, amigo de Providencia. Es inenarrable
ese momento. Cuando ellos lo vieron, exclamaron:
Si es nuestro hermano; es el mellizo de Providencia. Haca ms de diez aos que no sabamos
de l.
Intentaron saludarlo, pero Bienvenido, con su hocico catatnico y los brazos extendidos, peda
ms comida. Prefer marcharme del lugar y fui a mi despacho. Como era de descanso y no estaba
presente el personal de la oficina, me puse a hurgar en los archivos buscando la historia clnica de
Providencia.
Al fin la encontr y la compar con la de Bienvenido. Un hilo misterioso una a estos dos seres.
A cientos de kilmetros de distancia y con una diferencia de pocos meses, Bienvenido haba ingresado
en un Manicomio de Detroit, y Providencia, su hermana gemela, en el de Nigua.
42
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
IX
El padre Wheaton
Era la poca del Benefactor de la Patria cuando dirigamos el Manicomio. Este vocablo se
haca desagradable a los dominicanos. Nuestro pas se hunda en el ms profundo abismo de la
esclavitud. Trujillo, en su egolatra, despreciaba a su pueblo y lo obligaba ms y ms a humillarse
ante l. De todas las personas a las que despreciaba ms profundamente, eran a los locos, a quienes
no poda ni ver.
Colindando con nuestro Manicomio estaba una de sus ms hermosas fincas: Las Maras. En
ese sector la cerca de alambre de pas era de veinticinco cuerdas. Con todo y esto, los pacientes la
utilizaban como escalera y entraban a robar frutas o a baarse en la desembocadura del ro que le da
nombre a la regin.
Quiero usar esta vez el vocablo Benefactor en su acepcin exacta. Nosotros tenamos uno verda-
dero: el Padre Wheaton. Era un flaco y larguirucho norteamericano, pastor anglicano. Ya hace algn
tiempo que march del pas. S que cuando lea este libro, se enojar conmigo, pues no le agrada la
publicidad.
El reverendo se present un da en el Sanatorio, y en pocas palabras me dijo:
Doctor, yo no tengo dinero, pero tengo amigos y feligreses que tienen. Cualquier cosa que le
haga falta, pdamela y tratar de consegursela.
Era algo raro, pues yo llevaba largo tiempo en la Direccin y nadie, absolutamente nadie, se in-
teresaba por la vida de nuestros enfermos. Eso s, en las reuniones sociales se me invitaba a hacerles
cuentos de locos a los all reunidos. Me esmeraba en relatar los chistes ms crueles de los enfermos,
pero todos estaban enquistados en su indiferencia hacia el insano, y los que tenan familiares afectados
eludan el crculo en que se hablaba de ellos.
Este era el caso de mi pintor y de mi chfer. Durante largo tiempo de trabajar conmigo, jams
me dijeron que sus parientes estaban internos en el Sanatorio, sino que fueron estos quienes me lo
hicieron saber. Cuando ellos murieron, los hijos me confesaron la verdad: se sentan avergonzados
de tener a sus padres en el Sanatorio. Empero, ambos enfermos eran modelo de conducta, muy
diferentes a las de mis empleados, a quienes en muchas ocasiones no desped de sus cargos por sus
propios padres.
El Reverendo Wheaton pareca tener un sombrero de prestidigitador. Yo le deca:
Reverendo, no hay ropa para vestir a los enfermos.
Y al otro da apareca la ropa.
Padre, aumentaron los enfermos y escasea la comida le repeta.
Al da siguiente surga una camioneta de un colmado, cargada de comestibles.
No tenemos radio le dije un da.
Y lleg la radio. Y, en fin, cuando tardbamos un mes sin llamarlo, iba al Sanatorio para preguntar
qu nos haca falta.
Cuando se march de nuestra tierra, quise hacer pblica su meritoria labor y haba escrito unas
cuartillas para un peridico. Se las mostr a un enfermo, y este me dijo que no las publicara, pues al
Padre no le agradaran mis elogios.
Entonces comprend su razonamiento, pero ahora, cuando narro las memorias de mi poca de
Director, no puedo evitar el citarlo.
Solo puedo decir, que si algn da lee este libro, me perdone. Y, gracias, Padre Wheaton, muchas
gracias por todo lo bueno que usted hizo por mis locos.
43
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
X
El da que los locos callaron
Un da, al llegar al Sanatorio, encontr al Padre Wheaton esperndome desde haca largo rato. Pens
que sera para indagar qu nos haca falta, pero era por otra cosa. Una masa coral de una Universidad
norteamericana, vendra al pas a dar conciertos. El Padre era el encargado de hacer el itinerario, y
haba incluido el Manicomio. Trat de persuadirlo, le expliqu que tal vez a los enfermos no les gusta-
ra la msica sacra, ya que eran pacientes en su mayora de origen campesino y clase por debajo de la
media, sin preparacin cultural, que ni siquiera aceptaran la msica popular norteamericana. En fin,
luch durante media hora por convencerlo, con el propsito de no ofrecer el concierto, pero no pude
disuadirlo. El concierto se dara en el Manicomio, bajo protesta de la Direccin, pero se dara.
Me pas varias noches sin dormir, esperando el dichoso da. Cmo reaccionaran los locos con
esa msica? Pens encerrar a los revoltosos, a los logorreicos, a los autistas. Cuando termin la selec-
cin, solo quedaban menos de veinte, y el personal. Con un coraje contagiado del Padre Wheaton, le
inform al Mayordomo que todos los enfermos asistiran al acto del da siguiente. Este me mir con
cara de sorpresa, y antes de que comenzara a protestar, le reafirm:
Y tambin saca a ALC.
Esa maana llegu muy temprano al establecimiento. A algunos enfermos que tenan ropas, se les
entreg para que la usaran en lugar del mono que era el uniforme. Pacientes a quienes desde haca
varios aos haba visto con traje mancomial, se vean ridculos con su ropa de calle, y ellos tambin se
sentan mortificados, y me lo manifestaron. Dirig, como si fuera un General, una batalla. El personal
se entremezcl con los enfermos; grupos sentados en el suelo, otros en bancos y un tercer grupo de
pies. ALC tambin estaba all, con cara sorprendida, y con su camisa de fuerza, sentado en una silla
especial. Bienvenido, la maestra, la maea, todos estaban esperando el momento especial. La orden
era terminante: el primero que tratase de interrumpir, sera expulsado inmediatamente.
Ya comenzaban a sudarme las manos y a sentir ansiedad, cuando llegaron los msicos con el
Padre Wheaton a la cabeza.
Comenz el concierto. Durante dos horas que parecieron minutos, voces armoniosas y bien
acopladas hicieron callar a mis quinientos locos. Fue un espectculo impresionante. Un silencio sepul-
cral reinaba en el ambiente, y los enfermos parecan animados por una misma corriente de elevacin
espiritual.
Durante mucho tiempo despus, mis locos me preguntaban:
Doctor, cundo volvern los rubitos que cantan?
XI
La Psiquiatra evoluciona
El hombre padece enfermedades mentales. Los animales irracionales, no, porque no se pierde
algo que no se tiene. Ningn animal irracional tiene mente. Esta es inherente a ese ser superior que es
el hombre. Lo nico parecido a la enfermedad mental del hombre, es una crisis de terror que aparece
en el perro; la llamada enfermedad del miedo, el fright disease, maladie de la peur. Fuera de esto, nada.
La enfermedad de la mente es exclusivamente del hombre.
Pero hagamos un recuento. La historia de las enfermedades corporales, de la medicina fsica, se
perdi durante centurias con las ideas diablicas. Se desand el camino, se alej de la realidad durante
siglos y luego se volvi a l. Las enfermedades mentales siguieron durante largo tiempo un sendero
44
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
equivocado, cuando se haca medicina somtica, lgica y real. Pero segua dando tumbos lo que ms
tarde sera la Psiquiatra.
Loco es posesin diablica. Convulsin es posesin diablica, un diablo diferente, pero diablo,
al fin. El tratamiento era la reclusin, y nada ms.
Pasan los siglos. Aparecen mdicos que intentan tratar a los enfermos mentales y a los nerviosos.
Los llaman charlatanes, y uno de ellos es uno ilustre: se llama Franz Antn Mesmer, quien trabaj
con imanes y dio pases magnticos. Pero lo que en realidad haca era hipnotizar. Era una personalidad
poderosa con una gran fuerza de sugestionabilidad. Todava su fama perdura, y muchas personas en
nuestro pas usan actualmente la pulsera imantada para muchas enfermedades fsicas y mentales. En su
mueca izquierda llevan su reloj de pulsera, y en la derecha su pulsera mesmeriana. Me enter de esto
por un relojero, paciente mo. Estaba haciendo una fortuna con la moda de las pulseras imantadas.
Entonces los relojes comenzaron a fallar y los dueos no saban cul era la razn. Era el imn en la otra
mueca, la causa que los haca caminar mal. No haba alternativa: o quitarse el imn o comprar un
reloj antimagntico. Se decidieron por lo ltimo. Sin embargo, decan: La pulsera me cur un asma,
me mejor los nervios, me evit una operacin. Era Mesmer redivivo, con su idea del magnetismo.
La ciencia niega el mesmerismo y el hipnotismo vuelve a caer en manos de vivos y charlatanes.
Es espectculo de teatro; no de consultorio mdico.
Llega el siglo XIX. Los mdicos de Manicomios no se conforman con contemplar al loco, sino
que lo estudian, los separan en grupos de iguales sntomas. Los franceses, con su gran tradicin de
clnica somtica, hacen numerosos descubrimientos en la clnica psiquitrica. Es necesario ordenar
esa cantidad de datos clnicos. Emilio Kraepelin, alemn de nacimiento y alemn en organizacin
mental, divide las enfermedades de la mente al igual que se dividen las enfermedades del cuerpo. Es
un trabajo gigantesco y maravilloso. Recopila todos los datos obtenidos por los europeos, no importa
la nacin, ni tampoco importa que procedan de sus enemigos naturales, los franceses, ni de suizos,
ingleses, holandeses o austracos.
Se sistematiza el estudio de la Psiquiatra. Esta sistematizacin tiene sus fallas, pero se logra una
mayor comprensin del enfermo. La Psiquiatra se hace ms asequible al estudio.
Junto con el progreso, aparecen las ideas diferentes, y con cada idea, una escuela psiquitrica.
Discuten unas contra otras, y de estos debates se logran ms conocimientos. Freud aparece con
una psicologa totalmente diferente de las ya existentes, una psicologa profunda: el psicoanlisis.
Algunos de sus discpulos disienten y se forman otras escuelas. Aparecen los nombres de Adler,
Jung. Asimismo, Broca, Wernicke, Kleist, tienen la tendencia de localizaciones cerebrales. Florecen
las variantes y aumentan las escuelas, y junto con estas los conocimientos psiquitricos. Bleuler en
Suiza, Meyer en USA. Los Manicomios dejan de ser centros estticos, y adquieren dinamismo. Se
diagnostican los enfermos y juntos con los diagnsticos, comienza un rudimento de teraputica. Se
trabaja ms en el estudio de la Psicologa Anormal de los pacientes, que en remedios para la misma
enfermedad.
Vuelve el hipnotismo a ponerse en boga, pero en plan cientfico, esta vez en un pequeo pueblo
de Francia: Nancy. Ah trabajan Liebault y Bernheim. En Pars, el gran maestro de la Neurologa,
Charcot, cura las histricas con hipnosis. Los psiquiatras alemanes y austracos van a Francia. Uno de
ellos, Sigmund Freud, estudia con Charcot y tambin en Nancy.
Los tratamientos bsicos de la poca se reducen a fenmenos sugestivos. Dubois crea la persuasin
psicolgica con ms o menos xito. La escuela de Viena, con Freud a la cabeza, estudia el contenido de las
ideas delirantes de los enfermos, y el Psicoanlisis entra en la teraputica de los enfermos mentales.
45
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Kraepelin vuelve a la carga, esta vez en el estudio de las causas de las enfermedades de la mente.
He aqu su opinin:
No existe enfermedad mental. Existe nicamente enfermedad. Algunas enfermedades manifiestan sntomas
dominantes en la esfera psicolgica, y a estas llamamos enfermedades mentales, pero en el fondo son tambin
enfermedades orgnicas o fisiolgicas.
La Psiquiatra se va a dividir hasta hoy en dos grandes escuelas: la Psicolgica y la Organicista.
Ambas escuelas tienen sus pro y sus contras. Se llega al dogmatismo. Es peor y ms agresivo que una
lucha de clases. Son dos paralelas que nunca se unen. Decirle a un discpulo de Kraepelin, siquiera
una insinuacin sobre las causas psicolgicas de las enfermedades mentales, es una falta de respeto.
Hablarle de Organicidad a un alumno de las escuelas psicolgicas, es una blasfemia.
An por vas diferentes, avanza el estudio del enfermo mental, pero no avanza la teraputica.
Viene la Primera Guerra Mundial. Despus de cuatro aos de sangre y destruccin, se abarrotan
los Manicomios.
En Berln, en el Manicomio de Lichterfelde, un joven mdico de menos de treinta aos trabaja
con la insulina. Este es un producto de un rgano del cuerpo humano: el pncreas. Haca pocos aos
que unos mdicos canadienses la haban descubierto y se usaba en el tratamiento de la diabetes. A
grandes dosis haca desaparecer el azcar de la sangre y el paciente caa en coma hipoglicmico. Despus,
una buena dosis de azcar y salan del estado comatoso. Sakel haba descubierto que producindole el
coma a los enfermos mentales, mejoraban y hasta quedaban curados de su quebranto. Una y otra vez
se les repeta a sus enfermos. Grandes dosis de insulina y coma hipoglicmico. Con una buena dosis
de azcar salan del estado, con la mente despierta, sin alucinaciones y sin ideas delirantes. Avanza a
pasos de gigante la teraputica psiquitrica. Casi al mismo tiempo del descubrimiento de Sakel, del
coma insulnico, otro joven hngaro, Ladislao Von Meduna, descubre el tratamiento convulsivo.
Le damos la razn a los primitivos, a los dos diablos antagnicos, el de la locura y el de la epilepsia.
Provocando epilepsia al loco, este mejora y no se sabe por qu. Meduna usa inyecciones de Cardiazol. Los
italianos Cerleti y Bini la provocan con electricidad, y entonces llega a la Psiquiatra el electroshock.
Bajo la tutela de Gordon Lennox, el doctor Merrit, de Boston, y el doctor Tracy Putnam, de Nueva
York, descubren un remedio para los epilpticos. Es la qumica al servicio de los enfermos mentales.
Cada da ms se avanza en la teraputica de los insanos.
Vuelve Francia a la carga. Mdicos, qumicos y farmacuticos franceses trabajan en Rhone Poulenc,
y trabajan con un producto: la Fenotiazina, sustancia que se usa como antiparasitario en los cerdos.
Trabajan en una direccin: provocar la hibernacin en los humanos, pero el destino va a ser otro.
Descubren entonces el Largactil. Sus primeros usos estn a una gran distancia de los Manicomios y
de sus huspedes. Por casualidad se emplea en Psiquiatra y a esta rama le da un empujn de ms de
un siglo en avance teraputico.
Entonces la ciruga entra en el arsenal teraputico de la Psiquiatra. En 1936, un portugus, Egas
Moniz, Catedrtico de Neurologa de la Universidad de Lisboa, publica el libro Intentos operatorios en
el tratamiento de ciertas locuras. En dicha obra relata sus xitos y fracasos en el tratamiento quirrgico
de las enfermedades mentales. Un orificio en el crneo, en los alrededores de la frente, y se intro-
duce un estilete. Esto produce lesiones cerebrales complejas y discutibles, pero con una resultante:
ciertas alteraciones mentales mejoran despus de la operacin. Freeman y Watts varan la tcnica
con aparentes ptimos resultados. Como todas las cosas nuevas, unos las aceptan con vehemencia y
otros las critican.
46
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
La arqueologa tambin se pone al servicio de la Psiquiatra. Muchos crneos de peruanos de la
poca incaica aparecen con seales de ciruga craneal. Se encuentran incluso los instrumentos quirrgi-
cos rudimentarios que usaban los cirujanos de aquellos tiempos. Se prueba que cientos de aos atrs se
haca tratamiento psiquitrico con ciruga. Es otro paso ms de avance en la teraputica psiquitrica.
Sabemos que el paludismo es una enfermedad frecuente en nuestro pas y es producida por un
plasmodio y transmitida por los mosquitos. Casi con igual frecuencia lo es la sfilis. Hay una locura
producida por la sfilis: es la demencia paraltica o parlisis general.
Un austraco, Julio Wagner-Jauregg, descubre que inyectando sangre de un paldico a un paciente
con sfilis cerebral, y dejando que le produzca varias fiebres, consegua mejora y muchas veces cura-
ciones totales. Despus llega la Penicilina, que en grandes dosis cura radicalmente esta enfermedad,
siempre y cuando se atienda a tiempo.
En menos de medio siglo se consigue lo que durante miles de aos no se haba logrado. La qumica,
la ciruga, la fsica, la psicoterapia, la malarioterapia, forman un conjunto de xitos en el tratamiento
de los enfermos mentales. Cuando un tratamiento no da buenos resultados, se usa otro, y el arsenal
teraputico sigue creciendo todos los das.
Haba algo ms, y no es producto farmacutico, porque siempre estuvo a mano y a nadie le pas por la
mente el usarlo. Es tratamiento poco costoso y adems productivo. Simn lo pens y lo llev a la prctica:
poner a trabajar al paciente mental. Nadie le crey. Pero l persisti en su idea: laborterapia, teraputica
por el trabajo. La puso en prctica y los resultados fueron ms que halageos. El paciente mejoraba de su
trastorno mental y adems dejaba de ser un parsito de su familia y de la sociedad. Fue tan fulminante el
impacto, que en Europa los sindicatos obreros presentaron quejas por la competencia, tanto en panaderas,
fbricas de juguetes, trabajos en madera, etc. Con todo y las protestas, continan los centros de laborterapia
en los grandes Manicomios del mundo. Locos curables e incurables trabajan en los Manicomios del Estado,
hacen su estada ms barata al Gobierno, y sostienen a sus familiares an estando enfermos e internados.
XII
La mente y sus enfermedades
Vamos a tratar ahora de las enfermedades mentales, utilizando la clasificacin de ese gran maestro
de la Psiquiatra espaola, doctor Emilio Mira Lpez, notable psiquiatra que ejerci el magisterio en
muchas universidades de Latinoamrica, y por ltimo se dedic a la organizacin de Manicomios y
servicios psiquitricos en Brasil, Uruguay y Argentina.
Sndromes de dficit mental.......... .... Oligofrnicos
Sndromes desarmnicos ................... Psicpatas
Sndromes morbopticos ................... Neurticos Psicticos
Los oligofrnicos o retrasados mentales constituyen uno de los problemas ms serios en nuestro
pas. Nuestro Manicomio no tena ningn medio a su alcance para tenerlos; sin embargo, eran lleva-
dos all sin ninguna piedad, y como los ancianos, moran sin remedio, pues al faltarle el cuido de sus
familiares, la muerte era inminente.
Me negaba a aceptarlos, y en ocasiones llegaban con cartas de recomendacin de la suprema
autoridad de esa poca, y haba que internarlos, aunque cargara uno con un sentimiento de culpa por
su muerte. En otras ocasiones eran dejados a la puerta del Sanatorio, y jams volvan a buscarlos los
47
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
familiares. Entonces adiestrbamos a una enferma y se los entregbamos, y ella haca de madre susti-
tuta, con resultados excelentes. Cuatro nios fueron abandonados a la puerta del Manicomio, y los
cuatro son ahora jvenes que se desenvuelven ms o menos bien dentro de la Institucin. Ni siquiera
se supo quines eran sus familiares ni de dnde procedan.
En el retraso mental hay gradaciones de menor a mayor. La inteligencia tiene una escala. Binet,
un francs, y luego Terman, un norteamericano, desarrollaron una escala. Dividieron a los retrasados
en Idiotas, Imbciles y Dbiles Mentales. Podemos decir que el Idiota no habla, el Imbcil habla, pero
no aprende nunca a leer ni a escribir, y el Dbil Mental es susceptible de una pedagoga especial en que
se logra no darle una inteligencia normal ni una cultura vasta, pero s prepararlo para la vida dentro
de sus propias limitaciones.
En los Manicomios siempre hay pabellones para los Idiotas. En el nuestro no existan. Para ellos
solo existe un cuidado excepcional, y nada ms. Al Imbcil se puede adiestrar, y, ante todo, evitar que
se haga un desajustado en la sociedad.
Con los Dbiles Mentales, ya lo dijimos, se puede conseguir algo, y ms que algo, mucho, pero
se necesitan centros especiales, con maestros especiales.
En una ocasin a Trujillo se le plante este problema, y como era su costumbre, hizo un gran
espectculo: trajo al pas a los mejores psiquiatras, especialistas en nios retrasados de Iberoamrica.
Llegaron Crespo, de Cuba; Sols Quiroga, de Mxico y Gonzlez Danre, de Uruguay, y se organiz un
Seminario para planear la organizacin de centros de retrasados. Luego, el proyecto fue engavetado.
A los otros gobiernos, despus de la muerte de Trujillo, ni siquiera les ha pasado por la mente
ocuparse de los nios retrasados de nuestro pas. Y existe una cruda verdad: de cada cien nios, dos
presentan retrasos, y considero esta cifra algo baja en nuestro pas dada la deficiente alimentacin de
nuestros nios de los campos y barrios pobres de las ciudades.
Las causas pueden ser variadas. Hace cincuenta aos, la culpable de todos los retrasos era la
sfilis. Ahora, despus de estudios acerca de la causalidad de las oligofrenias, se ha reducido esta
causa al mnimo.
Estas pueden ser hereditarias; pueden ser por trastornos del embarazo; pueden ser despus del
nacimiento, por traumatismo o infecciones del cerebro.
Sea la causa que fuere, si se tiene un hijo retrasado, debe atenderse como quiera, como sea, y
no se debe esperar a que el nio desarrolle para ver si se consigue algo, como es la falsa creencia
de los padres.
Ignorancia. Ese es el problema. Toda la Psiquiatra de nuestro pas est preada de ignorancia y
de vergenza. Nos avergonzamos de tener un hijo retrasado y nos empeamos en una lucha en que
siempre llevaremos la de perder. Ningn humano que tenga hijos se escapa de la posibilidad de tener
uno retrasado, sea la causa que fuere.
La madre que se empea en poner inteligencia en el hijo que no la tiene; el padre que reconoce
la verdad y miente por piedad, miente por el temor a que le saquen a relucir una herencia; miente por
temor a que le digan sifiltico, alcohlico o lo que fuere.
Mientras tanto, se pierde un tiempo precioso. Un da perdido en los tratamientos psiquitricos
equivale a aos de cronicidad, y no se deben desperdiciar los das. Mientras ms pronto, mejor. Es una
frase que deben repetirse cada da los familiares de enfermos mentales. Mejor para el paciente, mejor
para ellos, mejor para el psiquiatra.
Los dominicanos vamos a hacer, vamos a luchar. No es una palabra hueca. Vamos a hacer, y
especialmente en la olvidada y muy mencionada especialidad de la medicina: la Psiquiatra.
48
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Ya un grupo de mdicos, psiquiatras y no psiquiatras, ha fundado la Sociedad de Ayuda al Nio
Retrasado. Van a trabajar con ayuda y sin ayuda del Estado.
En el momento de hacer esta obra, estn dando sus primeros pasos, los pasos de un nio que
aprende a caminar; tal vez los pasos de un nio retrasado que aprende a caminar. Es que los dominicanos
somos oligofrnicos en el tiempo. El sedimento de nuestra penosa historia nos ha dejado enquistados
en un egosmo brutal. Somos incapaces de dar, y cuando lo hacemos, tocamos fanfarrias y hacemos
alarde de nuestra esplendidez. Hay pocos, y esto confirma la regla, que van a hacer y lo harn. Que
Dios los ayude en esta noble tarea.
XIII
El mundo de los psicpatas
El psicpata es la frontera que divide a los cuerdos de los locos. Estos, pocas veces son clientes de
los psiquiatras, y con mucha frecuencia son huspedes de las crceles.
Ellos presentan caractersticas muy peculiares. No son insanos ni retrasados, y muestran una
carencia de sentimientos, falta de dominio y una ausencia de todo sentido tico. El primero en estu-
diarlos fue Prichard, quien los denomin locos de la moral. Moebius los define como una variedad
morbosa del normal.
Todas las escuelas psiquitricas se han enfrascado en el estudio de la personalidad psicoptica, y
todas ofrecen una versin diferente. Hay un hecho; hay un tipo de humano diferente al normal, ya de
causas hereditarias, ya de causas ambientales, que crea un problema en la sociedad.
Embustero, cnico, ladrn, jugador, asesino, todo un cortejo de sntomas de conducta que lo
hacen un antisocial y es necesario aislarlo, la mayor parte de las veces en la crcel, o en otras ocasiones
el juez lo enva al Manicomio a comprobar si es un insano o no. Intenta muchas veces simular una
enfermedad mental y si no lo logra, recurre incluso a la amenaza de muerte para el psiquiatra.
En la historia de la Psiquiatra actual, las grandes agresiones no han sido provocadas por locos o
epilpticos, sino por psicpatas.
Recordemos el caso de Egas Moniz, Premio Nobel de la Medicina y famoso neurosiquiatra, des-
cubridor de mtodos quirrgicos en el tratamiento de los enfermos mentales, que fue herido de bala
por un psicpata homicida.
En nuestro Manicomio, muchas veces hicimos contacto con psicpatas criminales. Estos eran
enviados con fines de experticio, y nunca se comprob ningn rasgo de irresponsabilidad en los cr-
menes cometidos. Desde su entrada al Sanatorio se convertan en dueos absolutos de la situacin,
amenazando a enfermos, a enfermeros e incluso a mdicos.
Recuerdo perfectamente el caso de un psicpata que mat a una prostituta en un centro de
lenocinio; luego envi una carta a un peridico local con fines publicitarios y se entreg a la justicia.
En ningn momento neg el hecho ni se arrepinti de haberlo realizado. Durante el proceso y en la
cara del propio Juez, le amenaz de muerte a su salida del penal. La razn que aleg para matarla fue
porque no lo dejaba dormir.
Otro psicpata criminal mat a su padre adoptivo por negarle este una pequea cantidad de
dinero. Luego de cometer el crimen, march al puesto policial ms cercano y con toda naturalidad
relat su hecho.
En nuestra poca de Director del Manicomio, la mejor coleccin de psicpatas criminales traba-
jaban para el Servicio de Inteligencia de Trujillo. En muy raras ocasiones vi algunos en mi consulta
49
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
privada. Ms que a consultar iban en busca de sedantes para dormir. Nunca supe a ciencia cierta si
realmente iban en busca de medicamentos para sus nervios o iban a vigilarme.
Sea el psicpata un problema hereditario, como alegan los Organicistas, o una desviacin de la
lnea normal del desarrollo psicolgico en su infancia, como alegan los freudianos, la realidad es que
no solo para los psiquiatras sino tambin para la sociedad, estos insanos de la moral crean uno de los
problemas ms difciles y complicados.
No puede haber soluciones simples para algo tan complejo como es la conducta humana. Dividir
esta en tipos como buzones de correos y encajonar a cada hombre en uno de ellos, nos ayuda en algo
a su mejor comprensin y a su ms fcil estudio, pero nunca nos hace llegar al punto ms alto de la
verdad. Seguiremos descubriendo otros mundos. Avanzarn la fsica y la qumica hasta llegar a la raz
misma de la verdad.
Con todos los avances, en el estudio de la mente del hombre siempre quedar una interrogante.
XIV
Las neurosis
Si fusemos a definir las neurosis por las diferentes escuelas, saldramos del marco de nuestra idea al
publicar este libro. El neurtico es lo que llamamos el nervioso, el neurastnico. Nunca son clientes del
Manicomio, y en la mayora de las veces tampoco lo son del consultorio privado del psiquiatra.
Ms bien visitan con frecuencia a los mdicos generales, y en caso de rgano-neurosis, van donde
el especialista, segn el rgano que consideran enfermo; visitan a cardilogos o gastroenterlogos.
Estos, a su vez, y cuando consideran que sus medios no alcanzan a la posible curacin, los envan
donde el psiquiatra.
Las causas de la neurosis siguen las clsicas lneas de las escuelas de psiquiatra. La Organicista
considera los factores hereditarios y los problemas del medio ambiente. Las Psicolgicas, a problemas
de esta ndole, en su mayora de las veces ocasionadas en la infancia y en otras ocasiones en la adultez.
Son sumamente interesantes las discusiones a ese respecto de las escuelas psicolgicas, Psicoanlisis,
Adler, Jung, Neopsicoanlisis. Cualquier dato, por ms somero que fuese, que insinuara en este libro,
llenara muchas pginas. Al interesado en estos estudios lo remito a estos autores que han publicado
libros de vulgarizacin de sus teoras, asequibles a la lectura de cualquier profano.
Una paciente ma divida los enfermos mentales en bobos (retrasados); los que van al psiquiatra,
(neurticos), y los que son conducidos ante el psiquiatra, (psicticos).
La divisin es casi idntica a la de cualquier escuela de Psiquiatra, aparte del trgico humor de
las definiciones.
Como dije anteriormente, el neurtico nunca va al Manicomio, y en muchas ocasiones ni siquiera
donde el Psiquiatra o donde el mdico general. En nuestro pas, y en honor a la verdad, se ha logrado
algo. Actualmente el neurtico es capaz de hacer antesala ante el consultorio de un psiquiatra, an a
costa de las bromas de los amigos, quienes, demostrando crasa ignorancia, se burlan de ellos.
Existe un tipo de neurosis que estamos en la obligacin de tratar. Es la Neurosis Obsesiva. Es
sumamente rara. En mis veinte aos de psiquiatra, solo he visto tres casos. Uno de ellos en un joven
de veinte aos. Varias veces practicaba, durante el da, un ritual de limpieza con alcohol con cualquier
cosa que l pensara que hubiera tocado su padre, lo que le produca aseo, y en seguida ejecutaba su
acto compulsivo de limpieza, siempre con alcohol. El obsesivo lucha por frenar su acto compulsivo,
pero le es imposible, agregndose a esto un estado de ansiedad.
50
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Otro paciente de 35 aos practicaba un movimiento estereotipado de sobarse la frente con el dorso
de la mano derecha. Otra, tena un ritual de tres, y todos sus actos se iniciaban con tres: el comer, el
baarse, el vestirse, todos.
La teraputica de este tipo de neurosis no ha logrado ningn buen resultado. Psicoterapia, elec-
troshock, insulina, ciruga cerebral, en fin, todo el arsenal teraputico-psiquitrico, resultan vanos para
esta grave forma clnica de enfermedad mental.
XV
Las psicosis
Son propiamente las locuras, los enajenados, orates, insanos, los que han perdido el juicio de la
realidad, los alienados, los desquiciados.
Existen muchos trminos para las psicosis. Todos los arriba enumerados, son sinnimos de psi-
cosis. Sin embargo, el vulgo utiliza un vocablo que no corresponde al trmino psiquitrico: demencia.
Demente es, para la acepcin popular, no solo en nuestro pas sino tambin en todo el mundo, el
equivalente al loco. Para nosotros, los psiquiatras, demencia es un proceso mental de deterioro, primario
o secundario a un desarrollo psictico. Por tal razn, demenciarse una persona es hacerse retrasado
mental despus de adulto. Hay psicosis senil y demencia senil, psicosis epilptica y demencia epilptica,
psicosis sifiltica y demencia sifiltica.
Psicosis, es un adjetivo que anteponemos a una serie de enfermedades mentales con caractersticas
especiales. Una de ellas, en la mayora de las veces, el paciente que la padece no tiene conciencia de
su enfermedad, y pierde el concepto del mundo de los objetos.
Pero tratemos de las dos psicosis ms importantes y frecuentes en nuestro Manicomio: la esqui-
zofrenia y la manaco-depresiva.
Tan antigua como las enfermedades mentales, se conoca un cuadro clnico que apareca casi siempre
en la juventud, cuyas caractersticas eran una crisis de agitacin o furia durante largo tiempo, y despus un
deterioro intelectual marcado. Los psiquiatras franceses del siglo pasado la denominaron demencia precoz,
por su aparicin en jvenes y por la demencia final. Cuando se sistematiz el estudio de la Psiquiatra, fue
puesta en lugar prominente. Ms tarde se fue comprobando su aparicin en todas las edades, y Bleuler,
tomando como base una caracterstica clnica de la enfermedad, la llam Esquizofrenia, mente escindida,
vocablo aceptado actualmente por la totalidad de los psiquiatras de las diferentes escuelas.
La esquizofrenia es un gigantesco edificio pictrico de morbosidad psquica. Mientras ms se
estudia, (es la psicopatologa ms estudiada en Psiquiatra) ms se presta a confusin y discusin. Se
ha tratado de dividir en formas clnicas. Se comienza por tres y luego se hacen interminables. Los
Organicistas alegan factores hereditarios como causa, aunque no de tipo dominante. Las Escuelas
Psicolgicas alegan lo contrario. Dentro de las mismas escuelas, las opiniones difieren.
Se habla de la Esquizofrenia, luego de las Esquizofrenias y despus de la Constelacin Esquizo-
frnica. Suben y bajan los conceptos acerca del estudio de la enfermedad, y los que en su comienzo
son amplios, terminan reducidos a la ms mnima expresin. Sin embargo, algo queda, y an a paso
de tortuga se avanza en el descubrimiento de las causas, de la psicologa anormal y teraputica de la
enfermedad ms misteriosa y complicada de la Psiquiatra.
Bleuler, en su comunicacin primaria, deca: Como la enfermedad no progresa siempre hacia
la demencia, y no en toda ocasin se presenta precozmente en la pubertad o poco despus de ella,
prefiero el nombre de Esquizofrenia para designarla.
51
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Esquizofrenia: mente escindida, mente partida. El paciente rompe entre l y la realidad, y va a
vivir sus ideas delirantes. Tiene disgregado el Yo. Etimolgicamente delirar quiere decir estar fuera del
camino. Antiguamente definan al esquizofrnico como si fuese una central telefnica con los hilos
confundidos. El paciente comenzar a or voces que lo insultan, que lo intimidan. Son las alucinaciones
auditivas. Se sentir perseguido o se creer un santo, y un sntoma muy frecuente es su autismo, ya que
construir un mundo con su pensamiento ilgico irreal fantstico, roto con la realidad.
Un famoso mdico norteamericano, en crtica mordaz para el psiquiatra, deca: El esquizofrnico
hace castillos en el aire; el neurtico los vive y el psiquiatra les cobra el alquiler a los dos.
Entremos y veamos algunos de mis esquizofrnicos. Algunos son retrados; otros, conversadores.
Unos, pacficos; otros, peligrosos. Pero siempre, con un comn denominador: su ilgica delirante, su
psicologa incomprensible para nosotros que nos llamamos cuerdos.
Las Escuelas Psicolgicas han estudiado el contenido de estos disparates llenos de simbolismos, y
han logrado descubrir algo. No siempre son exactamente disparates, y queda un hilo invisible que los
une a la realidad, y en cualquier momento este se pone en evidencia.
Hay un hecho curiossimo en Psiquiatra: la curacin espontnea. Pacientes que durante largos
aos han padecido esquizofrenia y con aparentes trastornos demenciales, han comenzado a dar sntomas
de curacin sin tratamiento alguno, llegando hasta un restablecimiento total.
XVI
El mundo misterioso de los esquizofrnicos
Los prximos captulos estn dedicados a mis pacientes esquizofrnicos; a ese mundo misterioso,
un mundo de error, un mundo equivocado, un mundo de ideas delirantes.
Una persona convulsiona, y sabemos en parte, el porqu convulsiona. Una persona entristece
patolgicamente, y sabemos, algo del porqu de su tristeza anormal; se alegra anormalmente y aunque
nos sorprendemos, vislumbramos algo. Exageracin de un carcter, estmulos patolgicos que actan
como espina irritativa.
Un viejo enloquece y sabemos que su arterioesclerosis est actuando en el cerebro. La sfilis demencia
a cualquier persona y estamos enterados de que un espiroqueta est en la sangre y acta en el encfalo.
Y de la esquizofrenia, qu?
Es un virus? Una bacteria? Una toxina de algn microbio?
Algn problema psicolgico actual o en la infancia?
Es la gran pregunta.
Por qu una persona, que se siente bien, que est bien, que todos los anlisis de Laboratorio
estn correctos en relacin a lo normal, que el examen clnico no presenta ninguna anormalidad fsica,
comienza a disparatear? Cree que lo persiguen, oye voces, pierde su relacin de afecto con lo que le
rodea. Qu le ha pasado? Ha cambiado su Yo normal por un Yo anormal.
Est padeciendo de Esquizofrenia. Se le hace tratamiento. Electrochoque, insulina, psicoterapia,
derivados de la clorpromazina. Unos curan, otros mejoran y en otros fracasan los tratamientos.
Y sigue bullendo en la mente de los psiquiatras: por qu?
Lo que aparentemente es montono, simple y elemental: diagnosticar superficialmente a un esqui-
zofrnico, cuando profundizamos en el estudio de su personalidad anormal, entramos en un mundo
complicado, en una maraa de ideas claras y confusas que se sumergen y afloran irregularmente.
Es el mundo misterioso de los esquizofrnicos.
52
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
XVII
Autobiografa de una esquizofrnica
Quin soy?
Me llamo Mara. Soy un monstruo de soledad, tristeza y sensibilidad. No cae un alfiler que no
sienta la clavada en mi vientre. Soy una inconsecuencia de Dios, que no disea como el arte; al ser y
pertenecer al gnero humano, soy imperfecta. Soy catlica, apostlica y romana por bautizo. Protestan-
te por naturaleza. Rebelde porque tengo bastantes causas para serlo. Rosacruz por estudio. Juda por
admiracin. Testigo de Jehov porque creo en el hroe del Glgota; que es un Gigante en un mundo
de enanos. Yogista por curiosidad. Budista por respeto. Moral porque acepto las leyes de Moiss. Paci-
fista porque comprendo a Gandhi. Freudista porque sus conceptos son la salvacin de la mentalidad
humana. Espiritista por conviccin, porque soy como Santo Toms, tengo que ver para creer. En fin,
soy libre pensadora por herencia.
Mis padres y la sociedad en que vivimos se encargaron de hacerme virgen. La maternidad de
hacerme madre santa. Mi esposo me hizo Magdalena.
Soy tipo O-R-H positiva. Alta como un hombre, desolada no tengo nada; la chispa de la gitana
la llevo toda por dentro. Soy tmida como una negra en un saln de manitas de lilas blancas. Hu-
milde, como una india, cuya personalidad la aplast el yugo extranjero. Soy cristiana no solo porque
practico lo que predico, sino porque hace siglos he visto la viga en mis ojos, y por eso veo la paja
en el ojo ajeno. Soy hija de Dios y del razonamiento humano. Fui, soy y ser siempre BUENA para
los grandes mdicos y cientficos del mundo. Para los grandes poetas, msicos, escritores, artistas y
espiritualistas como Jess. Para todos los hombres que aman la mujer por su mente y su alma y no
solo por sus carnes.
Para los sadistas, los masoquistas, los homosexuales, los narcisistas, para los enfermos y
los prostitutos mentales ser siempre LA MUJER MALA. La que por su culpa el hombre perdi el
Paraso.
XVIII
Plinio
Hay submarinos alemanes y aviones japoneses rondando el Manicomio. Yo estoy en acecho de
ellos para salvarme la vida.
Hace un ademn de asentimiento, y con la mano sobre la frente mira hacia la distancia, en busca
de sus imaginarios enemigos. Cada media hora se presenta Plinio a mi oficina para informarme acerca
del avance de los invasores y de los medios que posee para rechazarlos. Dice:
Tengo un aparato especial hecho por m para combatirlos; es a base de electricidad y a voluntad
ma. No se preocupe, Doctor, deje eso por mi cuenta. Est usted seguro mientras yo est aqu.
Plinio estaba cerca de los sesenta aos, y la mitad de su vida la haba pasado enfermo de la mente.
Esquizofrenia paranoide era su diagnstico.
Viva temporadas en su hogar, y cuando recrudecan sus sntomas persecutorios era conducido
al Sanatorio. Ya llevaba varios aos sin alta y sin mejorar. Caminaba continuamente por todos los
linderos del establecimiento escudriando el horizonte en busca de aviones japoneses y submarinos
alemanes. Cuando consideraba que la informacin que me suministraba era de importancia, me
la ofreca por escrito y estrictamente confidencial. En los aos anteriores a su enfermedad, Plinio
trabajaba de contador en comercios y haca traducciones del ingls. En una ocasin viaj por el
53
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
mundo en un barco norteamericano de turismo. Estuvo en Japn y Europa, y por eso despreciaba
a los otros locos. Deca que eran incultos y mal educados. Los locos, a su vez, le reciprocaban esa
antipata.
Plinio tena modales de diplomtico y siempre mantena la distancia, incluso en sus relaciones
conmigo. Su labor de vigilancia l se la haba impuesto como deber, y estaba en la obligacin
de informarme en mi condicin de Director. Cuando mejoraba de sus crisis, escriba versos
elogiando mi labor y, por supuesto, la de l. Creo que en su juventud lleg a publicar un libro
de poemas.
He aqu una pequea muestra de su obra literaria:
Pensamiento
Los primeros bramidos de un poeta se diferencian de los de un nio
en que los del primero no consiguen siempre llamar la atencin,
lo que no sucede con los del nio.
Goethe.
Quiero que Ud. note mi extremada modestia, pues ese pensamiento no es de Goethe, sino
mo. No quise atribuirme una sentencia tan profunda. Qu circunspeccin la ma! Qu delicada
conciencia!
A un literato
Pues, el caso es, mi seor
que en cierta oportunidad,
en un sitio olvidado, muy lejos de la ciudad
yo cascaba una vez nueces
con un pedregn
y con esto haca yo un ruido
realmente ensordecedor.
Todas me salieron vacas
sin sustancia adentro pero con cascarn.
Haga usted comparacin
con sus obras que ha estampado
Satans les ha sacado
el sentido y la razn.
XIX
El corredor
En su juventud fue un gran atleta. Corredor de distancias largas, particip en el extranjero
en varias olimpadas como miembro del equipo dominicano. Fue llevado al Manicomio por un
curioso sntoma. A varias muchachas de la alta sociedad persegua da y noche. Se imaginaba que
eran sus novias y cuando las muchachas contraan matrimonio, l se consideraba el esposo. Mu-
chas veces, antes de que l ingresara en el Manicomio, comentbamos los amigos, esta situacin.
Era risible, al menos para nosotros, pero no para la perseguida. Muchos de los que lean esta obra
54
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
recordarn haberlo visto en la calle El Conde, con su escasa anatoma, perseguir a una de sus
novias o esposas.
Comenzaron las quejas y lo llevaron por primera vez al Manicomio. Despus de su primera
visita, se hizo asiduo husped. A cada novia, nuevo ingreso, y a cada ingreso, nuevo dolor de cabeza
para m.
Como paciente no presentaba ninguna agresividad y no haba razn para aislarlo, pero su perse-
verancia en conseguir su alta lo converta en el peor de mis locos. Mucho antes de llegar a mi oficina,
ya l estaba en la puerta, esperndome. Pasaba visita conmigo, ayudaba a hacer los tratamientos de
electrochoques, y no perda oportunidad para pedirme que lo dejara marchar. Al meridiano, hora en
que salamos del trabajo, estaba en la puerta del Sanatorio pidindome su alta.
Recordemos que originalmente Nigua haba sido una crcel, convertida luego en Manicomio.
Las oficinas estaban aisladas del resto de los pabellones. Ahora era lo contrario: estaban en el mismo
centro, y como yo quera dar una tnica de bondad hacia el enfermo, no le estaba prohibido el visitar-
me, aunque eso me robara tiempo.
Cuando la situacin era desesperante, lo daba de alta con una condicin: no molestar a la mucha-
cha de turno, que siempre era excepcionalmente bella. Me lo prometa a regaadientes. Se marchaba
y muchas veces, ya en la tarde, estaba de nuevo en Nigua.
En una ocasin decid hacer un estudio completo de esta personalidad anormal. Fue una gran sor-
presa, pues daba la impresin de ser un proceso mental con una sintomatologa de conducta anormal.
Me dijo:
Yo una vez me mor. La causa de mi muerte fue un veneno espiritual que solidific mi sangre.
Mi jugo gstrico, que era lo que me haca correr a grandes velocidades, se convirti en hielo. Esto hizo
que me enamorara de mujeres bonitas y con dinero. Los holandeses hicieron un aparato, mezcla de
radio, tocadiscos, televisin y micrfono. Se llama la reaccin Phillips. Inmediatamente me pusieron
la reaccin Phillips y comenz mi sangre a aguarse; ya dej de morir para volver a vivir; me di cuenta
porque me senta la punta de los dedos. Mi naturaleza comenz a sentir; los animales de mi estmago
comenzaron a salir, unos por la boca y otros por el ano. Senta que eso me quemaba; tena que resistir
para volver a vivir y a querer muchachas lindas. Todas son unas mentirosas porque me quieren y lo
niegan; me lo dice la reaccin Phillips, que me dio vida y que me dice la verdad de la vida y que me
hace correr para ganar premios para mi pas. Doctor, deme de alta, pues la reaccin dice que va a pasar
algo grande. Ya me siento de nuevo los animales en mi estmago, y son como culebras y sapos que
caminan. Usted no se da una idea de lo que es evacuar un sapo por el ano; no se lo deseo ni a Juan,
que es mi gran enemigo y que se combina con una bruja para quitarme a mi mujer y cuajarme la sangre
como morcilla. Gracias a la reaccin Phillips, que me defiende de mis enemigos visibles e invisibles, y
me hace revivir cuando alguien me mata. Tengo miedo, pues si duro muerto algn tiempo, me caen
gusanos; ya los he visto y me los quito de encima. Algn da sern muchos y acabarn conmigo antes
de que vengan en mi ayuda los holandeses de la reaccin. Anoche me saqu unos cuantos gusanos del
odo y de las narices; no son lombrices de muchachitos: son gusanos de esos que se comen la carne de
los muertos. Doctor, por amor de Dios, deme de alta.
Por no or este discurso todos los das y en todas las horas del trabajo, era preferible darle de alta.
As lo haca, y a los pocos das regresaba.
En ocasiones sus familiares lo llevaban a su ciudad natal y l permaneca unos meses sin ingresar
a Nigua.
Pero volva siempre, como el corredor que regresa a su meta.
55
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
XX
El liniero que lo saba todo
Haba nacido en la Lnea Noroeste de la Repblica, y se haba criado a todo lo largo de la frontera
con Hait. Su padre era militar y continuamente era trasladado de un puesto a otro. Haba hecho de
todo en la tierra; la haba trabajado a gusto y, aunque analfabeto, tena gran sentido de lo telrico.
Cuando se independiz del padre, carg con una prostituta y se march a terrenos comuneros en
los alrededores de Villa Altagracia. Tena conucos, crianza de aves y cerdos. Procre varios hijos con la
mujer, y la vida se desenvolva para l como la de cualquier agricultor de nuestro pas.
Honrado a carta cabal, trabajador de sol a sol, vivi feliz hasta cuando el Tirano decidi convertir a la
Repblica en un inmenso caaveral. Entonces fue desalojado de su predio, tuvo que vender sus animales
a cualquier precio y se convirti, de prspero agricultor, en un simple cortador de caa. Sus ingresos
mermaron considerablemente y la mujer lo abandon, dejndole los tres hijos. As se convierte en padre
y madre de sus hijos; el trabajo se duplica; le pagan mal; llegan tardamente los pagos y en alguna ocasin
lo engaan; aprovechan su analfabetismo y su poco conocimiento de aritmtica para engaarlo. Trabaja
hasta de noche y se desenvuelve econmicamente con los ahorros de las ventas de sus animales.
Cuando advierte que no tiene un solo centavo, y en cambio varios meses de trabajo sin pagar,
comienza a sentir alucinaciones. Es la voz de su mujer que lo insulta; son las voces de sus padres que
lo recriminan.
Una tarde se imagina dueo de todas las plantaciones de caa de azcar que existen en la regin.
Ordena trabajos, organiza cuadrillas de hombres que laboran a sus rdenes; se limpian los caaverales,
se hacen carriles para las carretas, trabajan cientos de hombres a su cargo, hasta cuando llegan los
superiores. Es enviado al Cuartel de la Polica Nacional y posteriormente al Manicomio.
Se le inicia un tratamiento de electrochoques y mejora rpidamente.
Los pacientes esquizofrnicos presentan una caracterstica. Es lo que llamamos los psiquiatras
respuesta de lado o pararespuesta. Al paciente se le pregunta su nombre y responde con el da de su naci-
miento; si se le indaga por el da de su nacimiento, ofrece su nombre.
Con El liniero, las respuestas de lado eran abundantes. Cuando le preguntamos su nombre,
nos dijo:
El gran problema de este pas est en la tierra mal repartida.
Cuando le preguntamos dnde naci, nos dijo:
Este ao habr hambre en nuestra tierra, porque estn muy florecidos los mangos y los
aguacates.
Las alucinaciones auditivas persisten y se contina el tratamiento. El liniero se pasa la mayor parte
del tiempo leyendo revistas y libros religiosos, pero no sabe leer, y hace alardes de cultura sin tenerla.
Al menos, en lo que respecta a la lectura.
Pero en lo relacionado con la tierra y sus problemas, lo sabe todo. Alguien habla de abejas, y El
liniero sabe de abejas, tambin. Tiene una teora, que anda cerca de la verdad: Los linieros son fuer-
tes porque son los nicos campesinos del pas que comen carne, aunque sea de chivo; el resto come
pajas.
Paja, para l, son los tubrculos: la yuca, la batata, etc. El pltano es pasable si est maduro dice y
las legumbres son buenas tambin. Un individuo que coma carne y miel de abejas, debe ser fuerte.
As se expresaba El liniero. Cuando hablbamos de comida, era prolijo y sincero. Cuando se
conversaba de tierras, entonces se converta en un hurao; tena temor y hablaba en parbolas:
Doctor, el gato con sus patas hace caricias, pero cuando se enfada, hiere con ellas.
56
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Pasado algn tiempo, El liniero inici su crianza de animales: cerdos, chivos, gallinas, patos, etc.
La mortalidad era reducida. l tena conocimientos rudimentarios de teraputica veterinaria y saba
aplicarla a tiempo.
En una oportunidad consigui unas gallinas ponedoras, importadas. Estas aves son empolladas
en incubadoras desde muchas generaciones, y han perdido en parte su instinto de procreacin, ya
que despus de pocos das abandonan los huevos. Le hicimos esa advertencia al liniero, y por toda
respuesta nos hizo una mueca de desdn.
Algn tiempo despus El liniero me invit a ir a su gallinero, donde una gallina blanca calentaba
una veintena de pollitos. Cuando le preguntamos cmo haba logrado ese prodigio, nos explic que
haba puesto a otro enfermo das y noches a sostener agarrada a la gallina en el nido, a fin de evitar
que lo abandonara.
Si no estoy equivocado, creo que dura veintin das el tiempo que tarda la gallina en empollar
sus huevos. Pues, veintin das, tanto El liniero como su otro compaero, permanecieron turnndose
en el nido para probarme que todo se puede conseguir perseverando.
En una ocasin El liniero lleg a nuestra oficina, donde conversbamos el Subdirector y yo sobre
la marcha del Sanatorio.
Ya estaba casi remitido de su enfermedad y nos pidi licencia para ir a ver a sus hijos en Piedra
Blanca, pues desde que enferm no los haba visto ni saba de ellos. Le concedimos el permiso.
Al cabo de unos das nuestra sorpresa fue grande. El liniero vena acompaado de dos nios
esculidos y anmicos. Nos dijo:
Verdad, Doctor, que parecen dos sapitos? Estos son mis dos hijos varones; la hembrita la dej
con una buena seora.
El Doctor Read se apiad de los nios y los llev a su Clnica, conjuntamente con el padre, a
quien le consigui un empleo.
Luego, a los nios los llevamos al Hospital Infantil, porque el hambre y el parasitismo ha-
ban destruido los cuerpecitos de ambos. El menor estaba ms grave y necesitaba vermfugos,
antianmicos y comida. Durante meses temimos por la vida del menor. Al fin logr rebasar el
peligro de muerte.
Han pasado los aos. Dos robustos jovencitos estn siempre jugando a la entrada de la Clnica
del Dr. Read, y alternan el estudio con el oficio de limpiabotas. Son los hijos del liniero.
Este, como siempre, contina siendo un trabajador incansable. Por temporadas tiene apiarios, cra
palomas, atiende a su conuco. Lo nico que no posee es dinero, ya que siempre lo engaan. l cree en la
honradez humana, y aunque continuamente le demuestran lo contrario, sigue firme en su creencia.
XXI
El maestro
Ese no es ms que un gotoso, apestao de la m Para hombres as fue que hicieron este corral
que llaman Manicomio, y que el nuevo directorcito le llama Sanatorio. Qu optimista! Esto es un
corral y nada ms que un corral de hombres medio locos que aqu se hacen locos enteros, junto
con todos estos epilpticos malcriados y burros, como todos los Secretarios de Educacin que ha
tenido el pas. Yo, un maestro rural, s ms que todos juntos y que todos los psiquiatras juntos,
incluyendo al turco que ha llegado de Director. Mis sesos son superiores a los sesos de todo el
mundo y mi locura es genial; nadie pudo con ella y tuvieron que traer un gringo y me meti un
57
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
clavo encima de los ojos para ver si mejoraba, y qu consigui? Dejarme ms loco y con un hoyo
en la frente.
Esta es la declaracin de Z. C., y en sus palabras se traduce su caso. l era natural de la regin
del Este del pas, y durante muchos aos fue maestro de escuelas en su pueblo. Era una persona seria,
inteligente y estudiosa. Su enfermedad: Esquizofrenia Paranoide, que se inici con un intento de
ultraje a una de sus discpulas. Entonces fue conducido a la crcel y de ah al Sanatorio. Ya en el esta-
blecimiento, conjuntamente con Plinio organiz un servicio de vigilancia para evitar el ataque de sus
enemigos. Haca alardes de oratoria, y sus discursos eran largusimos y el tema siempre era El Corral,
e insista en hacer desaparecer a los epilpticos de la faz de la tierra. Para l los gotosos eran peor
que el estircol, y el Manicomio volvera a ser Manicomio cuando mataran a todos los epilpticos, o
de lo contrario sera siempre un corral.
Los pleitos entre l y los epilpticos eran continuos, y l reciba siempre la peor parte. Por ltimo,
tuvo que ser aislado y ah permaneci unos cuantos aos. En una ocasin en que visit el Manicomio
el Doctor Freeman, creador de una tcnica quirrgica: La Leucetoma Transorbitaria, decidi operarlo.
La operacin no tuvo xito.
Despus de operado los sntomas agresivos empeoraron, e insista en hacer desaparecer a los epi-
lpticos. El Manicomio, asimismo, segua siendo un corral para l, y los maestros, unos asnos, menos
l. En el transcurso de los aos present una ligera mejora y le dimos de alta. Durante largo tiempo,
semanalmente, recibamos cartas de Z. C. La direccin del sobre deca:
Dr. Antonio Zaglul,
Corral de Nigua.
Todas sus misivas llegaban puntualmente a su destino.
XXII
El loco que nunca rea
Era un hombre gigantesco que no negaba su raza germnica. Rubio, de ojos azules, de madre domi-
nicana descendiente de franceses; su padre era alemn. Por casualidad haba nacido en Santo Domingo.
A los pocos meses de nacer, su familia march rumbo a Austria y all vivi toda su vida.
Era un nio hurao, agresivo y haca una vida solitaria. Al convertirse en hombre, dej de serlo y
comenz a practicar la homosexualidad. Tambin comenzaron sus problemas familiares; se enemist
con su padre, el cual no aceptaba su tendencia sexual anormal y se alej de la casa. Estudia Psicologa
en la Universidad de Viena hasta que las hordas hitlerianas convierten a la Repblica de Austria en
la Provincia del Danubio. El padre aprovecha la oportunidad para enviarlo a Santo Domingo donde
quedan algunos familiares maternos.
Su inadaptacin aumenta, se hace enemigo de todo el que le rodea, incluso de su familia domini-
cana que tanto afecto le ofrece. Va de trabajo en trabajo, de donde le despiden por su carcter violento
y querellante. Se convierte en un sopln de Trujillo y sus delaciones hacen perder la vida a ms una
persona; otras se pudrieron en las mazmorras de La Victoria y La 40.
Ya no tiene trabajo, ni amigos, ni familia. Vive en una inmunda pensin con una pequea remesa
que le enva la madre.
Una maana, mientras pasaba visita en el Sanatorio, un empleado me dice que un seor extran-
jero vena a consultar. Algo sorprendido, acud a la llamada, pues no acostumbramos a dar consultas
para pacientes ambulantes.
58
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
En un espaol con marcado acento alemn, requiere de m un examen psiquitrico, pues, en los
peridicos del da, escriban sobre su homosexualidad. Me ensea los editoriales de ambos peridi-
cos, que aludan sobre cualquier tema, menos sobre lo que el paciente alegaba. Su mirada era torva;
las manos presas de ligero temblor; la expresin del rostro, para el acostumbrado a tratar enfermos
mentales, indicaba la explosin de una gran crisis psictica muy peligrosa.
Suavemente, lentamente, trat de persuadirlo del error. Me contesta con violencia:
No ha visto nada en los artculos, porque usted desconoce a JUNG. Los peridicos hablan de mi homose-
xualidad en simbolismos JUNGIANOS. Quiero que usted me d un certificado en que compruebe que no soy
homosexual, para llevrselo a los directores de esos peridicos. Pagar lo que sea, aunque no sea ahora, pues
no llevo dinero, pero usted est en la obligacin de darme ese certificado.
La situacin se haca ms tensa cada minuto. Esto solo en la oficina con un seor desconocido,
con todo el aspecto de extranjero, de quien no saba ni su nombre, sumamente agresivo y peligroso.
La puerta de la oficina estaba a medio abrir. En el umbral, estaba un joven de mirada perpleja
contemplando la escena: era el chofer del taxi que esperaba. Pena en l, pues llevaba un pasajero loco
y peligroso, que andaba sin dinero y tal vez armado. Haba que advertirle al chofer acerca del cliente
que llevaba. Cobrarle, poda costarle la vida. Ya no me importaba darle uno, dos o tres certificados.
Me las ingeni para dejarlo solo un momento. Haba que hacerle el certificado y en la oficina
de administracin era donde se hacan. Le hice seas al chofer con la vista para que me siguiera. Le
expliqu el caso de su pasajero y se empe en marcharse dejndolo en el Sanatorio.
Poda dejar a un enfermo, que va por sus propios pies al Manicomio a consultar sobre imaginarias
ofensas hechas contra l por periodistas que jams soaron la existencia de este sujeto?
Poda dejar internado en el Sanatorio Psiquitrico a un sujeto, al parecer extranjero, que ni siquiera da
su nombre, que no ruega, sino exige un certificado de que no es homosexual, al minuto de conocerlo?
Este era un problema psiquitrico y un problema de conciencia. Lo correcto era dejarlo internado a
las buenas o a las malas. Estaba frente a un enfermo peligrossimo, capaz de cualquier desatino. Dejarlo
ir era sentenciar a alguien a la muerte. Poda ser el chofer, un periodista o un familiar.
Dejarlo internado a la fuerza, era tambin otro problema, porque su familia o su embajada lo
reclamaran, protestando por su internamiento sin autorizacin. Quin era? De dnde vena? No
tenamos la menor idea.
Era un enfermo peligroso y lo importante era que no le hiciera dao a nadie y que no le hicieran
dao a l.
Consult con los otros mdicos. Tenan mi misma opinin: dejarlo internado, pasara lo que pasase.
Lo dej solo para buscar enfermeros y obligarlo a quedarse; comprendi la situacin y cuando yo
buscaba los ayudantes, mont en el vehculo y oblig al chofer a marcharse. Cuando trat de llegar al
taxi en marcha, me dio la impresin de que amenazaba con un arma al chofer.
Estbamos frente a una persona enloquecida y peligrosa.
Peligrosa para un pobre chofer que cuando le ofreci su servicio no saba a quin lo haca. Al
menos, ya estaba enterado de quin era su cliente.
Peligrosa para su familia. Peligrosa para sus enemigos imaginarios.
Haba que dar la voz de alarma, e inmediatamente march hacia la Oficina Central de la Polica
Nacional.
Un seor blanco, rubio, de ojos azules, de cerca de dos metros de estatura, que habla espaol con
acento alemn, no s su nacionalidad, es un enfermo mental que ofrece peligro y debe ser detenido
59
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
inmediatamente Iba pensando mientras marchaba a gran velocidad en mi vehculo, desde el Mani-
comio hasta el Palacio de la Polica.
Jadeante, llegu donde el oficial de turno. Iba a comenzar a explicar la situacin, cuando al mirar
hacia un lado, vi sentado en un banco al hombre que buscaba. Este fumaba nerviosamente una colilla
de cigarrillo que le quemaba los labios.
El Oficial me refiri que haba intentado matar a unos familiares. No pudo cometer el hecho
porque la pistola que portaba se le atasc.
Le inform al oficial del estado mental de dicho paciente; pero los trmites legales haban que
llenarse. Por eso fue enviado a la crcel de La Victoria y posteriormente ingres en el Manicomio.
A su ingreso al Sanatorio mantena la misma actitud del da en que fue a consultar.
Los dominicanos tenemos la facilidad de poner mote y mis locos, aunque enfermos de la mente, no
haban perdido esa facultad. Lo bautizaron con el sobrenombre: El alemn odioso. Y l haca honor a ese
sobrenombre. Despus, por comodidad y para hacerlo ms breve, le decan sencillamente El odioso.
El odioso sonaba sus tacones como buen germano, pero solo cuando quera conseguir algo. Juz-
gaba a las personas por su raza. La Negra loca que venda caf; la Negra cocinera que le suministraba
la racin, el Mulato epilptico que le venda cigarrillos, el Semita, Director del Manicomio.
Los dominicanos hemos vivido siempre sin problemas de raza. Negros, mulatos, blancos, somos
tratados igualmente. En el Manicomio no poda ser diferente. Con la llegada del alemn, todo haba
cambiado. Todos para l eran unos negros asquerosos; el Director, un semita, que aunque no practicaba
la religin juda, era un vulgar semita.
Para m, este problema no tena ninguna importancia. Pero para mis enfermos, s. Ellos se sentan
indignados frente a la actitud de un enfermo, tan enfermo como ellos, que trataba de mantener una
superioridad, alegando ser de una raza superior.
Poco a poco los enfermos se fueron alejando de l. Ninguno le diriga la palabra; la situacin
empeor cuando los empleados comenzaron a tomar la misma actitud de los enfermos.
La Pichirili, una paciente que tena un kiosco de venta de caf y cigarrillos, y de quien hablo en
uno de los prximos captulos, se niega a venderle en su pequeo negocio. Cada vez que intenta ir a
comprar, lo injuria de palabras.
Es rubio, con buen pelo, pero los sesos los tiene llenos de comejn deca ella.
El alemn viva en su mundo esquizofrnico y no le importaba en absoluto la actitud de los pacientes.
A los empleados les recrimin su actitud, y cambiaron. Con los pacientes, jams pude lograr que
demostraran el menor rasgo de simpata hacia el alemn.
Un enfermo me deca: Si nos negrea, all l, que se vaya por donde vino.
Sin embargo, para m el problema persista: era un dominicano por accidente, blanco, rubio, de
ojos azules, educado en la Alemania de Hitler. Pero enfermo mental, ante todo; que haba creado una
situacin de tensin en un Manicomio de un pas pequeo, gobernado por un tirano sin escrpulos,
con una subvencin fronteriza con el hambre, con pacientes en su mayora de extraccin humilde y
rural, con empleados ignorantes de sueldos miserables, donde a cada minuto un enfermo con un falso
complejo de superioridad racial, les sacaba a relucir su raza y su pobreza.
Pasaron los meses y tambin los aos. El alemn odioso segua tan odioso como el primer da.
Tratamiento tras tratamiento sin lograr resultado positivo. Hosco, altanero. Odioso como el mote,
nunca lo vi sonrer, ni siquiera con la sonrisa inmotivada del enfermo mental. Jams ningn enfermo
le sonri. Viva en un mundo falso y errneo: su mundo esquizofrnico. Solo, ms solo que nadie; sin
amigos, sin familia, sin l mismo.
60
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Un da de visita, lleg al Sanatorio un seor de edad avanzada. Pregunta por alguien. Ese alguien era el
alemn. Era la primera persona que iba a visitarlo. Un empleado lo busc. Cuando se encontraron frente a
frente, el visitante le escupi la cara. Cuando el enfermero indag el porqu de su actitud, este le respondi:
Acabo de salir de la crcel; estuve dos aos prisionero por una delacin de este maldito loco.
El odioso alemn se asla ms y ms; se torna agresivo. En una ocasin agrede al Administrador;
despus agrede a empleados y enfermos. Es necesario aislarlo. Se lleva a celda. Se va del mundo, des-
orientado, con alucinaciones auditivas permanentes. Pero dentro de lo incoherente de su lenguaje
mantiene su postura: un Manicomio de negros sucios, dirigidos por un semita. Nunca ofreci una
sonrisa, ni siquiera una sonrisa inmotivada.
XXIII
El venezolano
En uno de esos espasmos de libertad que Amrica Latina presenta de tiempo en tiempo, se
derrumba en parte el Teln de Kaki. Se rompe un cerco de militares que oprima una gran porcin
de nuestro Continente. Pern, en Argentina; Batista en Cuba; Rojas Pinilla en Colombia; Prez Jim-
nez, en Venezuela, sienten el impacto. Sus gobiernos respectivos caen como castillos de naipes, y los
dictadores tienen que salir de sus territorios. Su refugio comn es la guarida feudal de Trujillo, quien
todava se conservaba firme, an con ms de treinta aos de gobierno.
Escalonados en el tiempo, con diferencia de pocos meses, comienzan a arribar los tiranuelos a nues-
tras costas. Junto con ellos llega su escolta de psicpatas criminales, quienes ayudaron con sus hechos
punibles a sostener esas dictaduras. Aprendices de paranoicos pisan la tierra del Benefactor, el ms grande
de los criminales de nuestra Amrica. Todos lucan enanos al lado de nuestro amado Jefe.
El siempre mal recordado Servicio de Inteligencia Militar (SIM) los controlaba a todos; desde el ms
grande hasta el ms insignificante del grupo. Todos y cada uno de ellos estaba chequeado las 24 horas del
da. Sin embargo, exista una vigilancia especial para un personaje. Era para un militar venezolano pertene-
ciente al grupo de edecanes de Prez Jimnez. En el fichero se clasificaba como suelto de lengua y jugador
de grandes sumas de dinero a la ruleta. El problema del SIM era su primer defecto. En cuanto al segundo,
eso no importaba, pues estos tiranuelos y su grupo, despus de esquilmar con sudor y sangre a sus pueblos,
dilapidaban el dinero mal habido, sin justipreciarlo como lo reconoce el que lo gana trabajando.
Una tarde fui llamado por el amigo y colega, Dr. Prez Gonzlez. l me refiri el caso de un ve-
nezolano que atenda en su clnica particular, quien padeca un proceso Esquizofrnico Paranoide. Se
haba fugado del establecimiento e intent matar al Embajador de Venezuela en nuestro pas. Pero no
pudo realizar el hecho por encontrarse el diplomtico fuera de la Embajada. Asimismo, haba amena-
zado a los empleados, y gracias a la rpida intervencin de la Polica Nacional, no pudo incendiar el
edificio y hacerle dao fsico al personal que all laboraba.
El doctor Prez Gonzlez, con razn, consideraba que dicho paciente deba estar en una clnica
psiquitrica cerrada. En nuestro pas la nica que exista era el Manicomio.
Conjuntamente con varios agentes del orden pblico, llev al venezolano al Manicomio. Estaba
bajo el efecto de un hipntico, y lo dej durmiendo en el pabelln de la clnica.
Al regresar a mi hogar, encontr unas visitas indeseables: varios jerarcas del SIM me esperaban.
Me explicaron el caso en la forma acostumbrada por el Servicio de Inteligencia. Aceptaban la locura
d
61
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
de dicho paciente, pero haba que controlar sus movimientos y me encargaban de dicha misin. A
m, particularmente, poco me importaban los deseos de los miembros del SIM. Mi deber era tratar de
curar al paciente y eso iba a intentarlo.
A la maana siguiente realic la primera entrevista con mi paciente. Era un tipo de menos de
treinta aos de edad, alto, delgado y musculoso, de fcil expresin, prolijo y ameno en la conversa-
cin, pero, por encima de todo, muy desconfiado. Durante la entrevista miraba a todos lados, como
ave asustada. Hizo la glorificacin del gobierno de Trujillo, y al final de la entrevista me dio por
escrito un papel que deba ser entregado al Director del Servicio de Inteligencia, donde se pona a
sus rdenes para cualquier servicio en pro de la causa trujillista. Como buen paranoide desconfiado,
llevaba la misiva en varias copias. Una para que yo la entregara personalmente, y la otra la enviara
por correo.
Asimismo, exigi condiciones para su permanencia en el Manicomio. Primero: no se le hara
tratamiento de E. S. (Parece que en Venezuela le haban hecho este tratamiento). Segundo: no sera
nunca encerrado en celda. Y, por ltimo, debera suministrarle yo como mnimo cinco pastillas diarias
de algn producto contra el asma a base de Efedrina. (Nunca pude comprobar si era asmtico. Daba
la impresin de ser un habituado a esta droga).
El venezolano se acomod en nuestro Manicomio. Aparte de negarse a recibir algn tratamiento,
colaboraba con la Direccin y el personal en el mejor funcionamiento del Sanatorio.
Era una persona de manifiesto talento, con don de mando, y ejerca una influencia marcada sobre
las personas que le rodeaban, no solo enfermos sino tambin del personal.
Luego, con el paciente alemn fund en el Sanatorio el Partido Nazi, el cual dur muy pocos
das, ya que ambos pelearon por la jefatura, aparte de la escasez de correligionarios. Jams se volvieron
a dirigir la palabra. El venezolano juzgaba al alemn en su justa medida.
Activo en su labor, se haba autonombrado Jefe de los Servicios de Teraputica. Tena la lista
de los enfermos de tratamiento de E. S. y enviaba a otros enfermos a buscarlos. Incluso lleg hasta a
dirigir a los enfermeros.
Todas las maanas iba a buscar las pastillas antiasmticas a mi consultorio, y me preguntaba si
haba respuesta de su carta al SIM, ofreciendo sus servicios al Generalsimo.
Una tarde lleg a mi consulta una seora de bastante edad. Era la madre del venezolano. Me cont
su historia clnica. Tena un brillante porvenir en las Fuerzas Armadas de su pas, cuando comenz a
dar trastornos de conducta. Fue dado de baja. Pero se le pension luego de comprobarse que era un
enfermo mental. Despus de la cada de Prez Jimnez, y sin tener relacin alguna con su gobierno, se
asil en una Embajada en Caracas y lleg a Santo Domingo. Fue un acto inmotivado e ilgico. Dej a
su mujer con varios hijos. Lo abandon todo, no por militar ni poltico, sino por enfermo.
Trat de convencer a la madre para llevarlo a otro sitio o a otro pas, a Mxico o a Espaa, y no
me atrev a decirle el porqu, pero no esperaba nada bueno para un venezolano en esta tierra esclava
de un tirano corrupto. Presenta que iba a suceder algo. Lo presenta, no: estaba seguro; y algo por
dentro me lo anunciaba.
Por algunos enfermos haba sabido que el venezolano escriba cartas a mis espaldas, y no eran
para el exterior. l no tena familiares ni conocidos en el pas. Las cartas eran para el SIM, ofreciendo
insistentemente sus servicios.
Pasaron los meses, y el venezolano comenz a adaptarse a la vida manicomial. Acept hacerse
tratamiento. Disminuyeron las pastillas para su falsa asma. Ya en las entrevistas no era el arrogante
y desconfiado paranoico que ofreca sus servicios a Trujillo, sino la persona normal que hablaba de
62
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
su madre, de su esposa e hijos; que me solicitaba permiso para ir a misa los domingos en el pueblo
vecino; que vea la miseria espantosa de mis locos y comprenda la cruel tirana que estaba viviendo
el pueblo dominicano.
Algunas veces me insinuaba una crtica al gobierno, pero casi inmediatamente comenzaba a glo-
rificar a Trujillo. Pero ya la duda de la grandeza del tirano bulla en l. Ya no era un fantico, ya no era
el loco capaz de matar por Trujillo. A los que l presuma que haban sido llevados al Sanatorio por
problemas polticos, los trataba como amigos, y los ayudaba econmicamente.
En las cartas que diriga a su familia, les insinu que lo sacaran del pas. En una ocasin lleg un
diplomtico venezolano al Sanatorio y le plante el problema sin ningn resultado.
Pasan los meses. La situacin en Latinoamrica empeora para los tiranos y Trujillo no escapa de
ella. Su cuerpo represivo sigue encarcelando y matando. Cualquier intento de subversin, aunque
sea en la mente, es destruido con sangre y con violencia inauditas. A cada minuto se suceden aconte-
cimientos que, por la feroz censura a los peridicos, no llegan al conocimiento del pueblo. Nadie se
entera del drama dominicano.
Una noche, cerca de las once, llegaron a mi hogar dos coches del SIM. Pens en alguna delacin
y que iba a ser detenido. El jefe del grupo solicita hablar a solas conmigo. Era un amigo de infancia,
que por su frustracin en las Fuerzas Armadas haba escogido el SIM para progresar en rango y en lo
econmico. Ni siquiera me llam por mi nombre de pila. Me dijo:
Doctor, quiero hablar con usted algo importante. Es tan importante que prefiero ir afuera.
Nos alejamos unos cuantos metros de la casa, y de golpe y porrazo, me dice:
Quiero que ahora mismo me entregue al venezolano.
Una sensacin de vrtigo, mezcla de miedo y de horror, me sacudi el alma. Mir la cara a mi ex-
amigo. Era mucho ms joven que yo, pero pareca con diez aos ms. Tena el rostro duro, y los ojos le
brillaban en la oscuridad. Haba llegado a un puesto prominente en el SIM por sus fechoras y crmenes.
Lo que no pudo ganar por su torpeza en la Academia Militar, lo ganaba con creces por asesino.
Pens: Entregarle al venezolano para qu? Para matarlo, o, lo que es peor, para utilizarlo y
despus asesinarlo? Decirle que no lo entregaba era como ladrarle a la luna. Algo haba que hacer,
y hacerlo rpidamente. Tena que poner la mente gil para resolver el problema. Era pasada la media-
noche. En un rincn lleno de penumbras de un barrio lejano de la ciudad, yo conversaba con uno de
los jefes del SIM. Este me reclamaba a un enfermo. Yo no saba para qu, pero eso no importaba, pues
para nada bueno sera.
Despus de unos minutos, le dije:
De noche no puede ser. Es un paranoico, sumamente desconfiado, y por nada del mundo saldr
a esta hora, sea con quien fuere.
Titube. El miembro del SIM me respondi:
Espere un momento. Voy a consultar por radiotelfono con mi superior.
Este no estaba en su oficina. Luego llam a otro lugar: era al despacho particular de Trujillo. All
permanecieron ambos planeando no s qu tragicomedia, y el actor principal iba a ser el pobre loco
venezolano.
Despus de un largo rato consintieron en que sera buscado al amanecer. Haba ganado la partida,
pues mis deseos eran esos: entregar al venezolano a plena luz del da, para que todo el personal y los
enfermos del Manicomio se enteraran.
Ni siquiera intent ir a la cama. Tom caf y empec a cavilar, a planear. Estaba inquieto. Jugar
con el Servicio de Inteligencia de Trujillo, no era una broma ni nada que se le pareciera.
63
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
No s cuntas tazas de caf tom esa noche, ni cuntos cigarrillos pude fumar. Me maquinaba
la mente. Para qu queran al venezolano? Para matar a Prez Jimnez, a Batista, a Pern, a Rojas
Pinilla? Para qu? Qu piensan hacer con l? Para qu lo queran, Dios mo?
Las preguntas me martillaban la conciencia. Pero no encontraba una respuesta lgica que satis-
ficiera mi curiosidad.
Esa misma noche llega a mi casa el doctor Read Encarnacin, que entonces era Subdirector del
Sanatorio, y le planteo el problema. l se hace tambin las mismas preguntas. Conversamos un rato y
ya no poda ms. Eran cerca de las dos de la madrugada y marcho hacia el Manicomio. El fresco de la
madrugada y la brisa fresca del mar me despejan un poco la mente y me alivian el dolor y la pesadez
de cabeza que tena. Me pregunto una y mil veces si me estoy haciendo cmplice de un crimen. Qu
debo hacer y qu puedo hacer? Solo haba una respuesta a la pregunta que me repeta mil veces: no
poda hacer nada. Nada. El venezolano estaba encerrado en un Manicomio, y yo, como todos los
dominicanos, en una gran crcel que era nuestra Patria. Quera exonerarme de culpas y culpaba a la
madre por no habrselo llevado del pas, y culpaba al empleado de la Embajada de Venezuela, a quien
le haba hecho la advertencia. Yo iba a ser el culpable de la muerte de un pobre loco. Yo y solo yo.
Nadie ms. Lo nico que haba conseguido en mi intento era una pequea prrroga: que se lo llevaran
a la luz del da y con testigos. Nada ms.
Detuve el automvil cerca de Haina para recibir la brisa marina y ganar tiempo. Cuando empez
el amanecer, reanud la marcha, lentamente. Ya la bruma de la noche haba desaparecido cuando lle-
gu al Sanatorio. Record entonces mi llegada cuando asum el cargo de Director, y me arrepent de
haberlo aceptado. Maldeca ese momento. Cuando estaba perdido en mis sueos, me dio los buenos
das el portero, y me pregunt el porqu de mi llegada a tan temprana hora.
Mirndolo fijamente, le dije:
Nada de lo que veas hoy, lo comentes con nadie.
Trag saliva y baj la cabeza. Me sent feliz, porque haba hecho un impacto. As hara con todo
el personal.
Nada de lo que Ud. vea hoy, lo comente con nadie repet.
No haba ms nada que decir. Al buen entendedor, pocas palabras bastan, y los dominicanos, en
la poca de la Tirana, siempre entendamos muy bien.
Pareca un disco rayado. Ya me molestaba orme. Nada de lo que usted vea hoy, lo comente con
nadie.
Todava faltaba lo ms importante: hablar con el venezolano y explicarle la situacin. Durante
meses l haba ofrecido sus servicios a Trujillo y a su corte de asesinos para cualquier encomienda.
Pero haba llegado la hora. Sera capaz de hacerlo despus de varios meses de encierro manicomial,
cuando mejoraba su estado mental, y haba palpado que la dictadura de su ex-jefe en Venezuela era
cosa de nios comparada con la de nuestro jefe dominicano?
Con la preocupacin yo haba olvidado la llave de mi oficina. Llam al venezolano y nos fuimos
debajo de un rbol a conversar, cosa que hacamos con frecuencia. Med mis palabras; habl pausada-
mente. Yo hablo mucho y rpido y muchas veces en alta voz. Pero ahora estaba en una encrucijada,
frente a una persona de inteligencia superdotada, con una paranoia que lo haca mucho ms inteli-
gente, que tambin iba a medir sus palabras mucho mejor que yo. Ni siquiera me atrev a mirarle los
ojos. Le dije:
Venezolano: siempre le has ofrecido tus servicios a Trujillo, y ahora te necesitan. Te van a venir
a buscar dentro de un rato.
64
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Surgi una pausa de silencio, y entonces le mir el rostro por primera vez: haba cambiado
de color. No era la cara del altanero paranoico, bravucn que aspiraba a trabajar en el SIM a raz
de su ingreso en el Manicomio. Ahora era una persona normal, que comprenda la gravedad de la
situacin y no porque peligrara su vida sino por la misin que saba que le iban a encomendar. Con
voz explosiva, me dijo:
Ir.
Qued estupefacto. Pens: Cmo decirle que no lo haga, que prefiera morir a cumplir el trabajo
encomendado? Cmo decirle que escuchara su conciencia?
Fui con l a su habitacin, y empez a recoger sus pertenencias, arreglando su maleta, cuando un
viejo enfermero le trajo un Cristo que su madre le haba trado de Venezuela. Se arrodill frente a l y
musit una oracin en silencio. El enfermero y yo contemplbamos la escena. Rpidamente se levant y
le regal la imagen al viejo enfermero que durante los meses de internamiento le haba tratado como a
un hijo. Lloraban los dos. Yo contemplaba la escena con la mente lejos, pensando en cmo disuadirlo,
en convencerlo de que no aceptara y prefiriera morir antes que matar a alguien para satisfacer la sed
de sangre de un tirano. Pensaba en decirle que este no era su pas, que este no era su dictador. Si yo
cometa una imprudencia y l una indiscrecin, peligraba mi vida. Qu hacer, entonces?
Ya nos marchbamos, bamos a salir por la parte trasera del Manicomio, donde esperaba un
Volkswagen del SIM. Yo contaba los pasos, y esperaba alguna pregunta. bamos en silencio, cuando
repentinamente, y casi con el aliento quemndome la cara, me dijo:
Lo debo hacer, doctor?
Era la pregunta que yo esperaba, y ya haba preparado la respuesta; era una respuesta de lado,
como la que ofrecen los esquizofrnicos. Le dije:
Hace aos que se pudre en una asquerosa celda un mdico de Puerto Plata. No es un loco y est
aqu como tal. T lo conoces y sabes por qu est aqu. l quiere para su Patria lo mejor: la libertad;
vivir con dignidad, aunque le cueste la vida, y an la vida de sus hijos, de su mujer y de sus hermanos.
T sabes cmo vino a parar aqu. l saba que lo perseguan, que lo queran matar. Sin embargo, no
se pudo negar a ver a un nio enfermo. Ese fue el seuelo. Lo apresaron, lo apalearon y lo trajeron
aqu como si fuese un loco, sin ser loco. Lo has odo t alguna vez quejarse de algo? Se le prohben las
visitas de sus familiares. No le pueden mandar alimentos; incluso han venido varias veces a buscarlo
para matarlo. Lo has odo quejarse alguna vez?
Lo entiendo, doctor. Gracias.
Su voz estaba ronca. Me mir de hito en hito. Lo vi alejarse. Entonces pens en lo que pasara;
en cmo reaccionara mi enfermo que en ese instante no lo era. Yo haba logrado que contemplara
su realidad: la realidad del Manicomio; que pensara en el mdico de Puerto Plata. Le haba cambia-
do su pensamiento original, pero, a mi vez me preguntaba: Qu van a hacer con l? Qu puede
suceder?
Pasaron los das y un velo de silencio cay sobre el venezolano. Cmo saber alguna noticia?
Con quin informarme? Nadie me poda decir nada. La nica solucin estaba en preguntar al Ser-
vicio de Inteligencia Militar y eso yo jams lo intentara. La curiosidad era un grave delito durante
el trujillato.
Pasada una semana, y cuando estaba en mi consultorio, lleg un paciente con el peridico de la
tarde. A grandes titulares deca: DEMENTE VENEZOLANO SE FUGA DEL SANATORIO PSIQUITRICO.
Fue tal mi estado de nerviosismo, que tuve que abandonar la consulta. La razn era un paciente
grave. Aunque el ms grave de todos mis pacientes era yo.
65
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
A los dos das, y encabezando los titulares del peridico de la maana, se lea lo siguiente: DE-
MENTE VENEZOLANO DESARMA A UN SERENO.
El primer acto del drama haba terminado. Un loco suelto y armado, y yo como cmplice de lo
que iba a suceder. Faltaba el final de la tragedia. Lo haban armado para qu, o para quin?
Una tarde, en junta de mdicos con un paciente grave, me encontr con el Dr. Manuel Tejada
Florentino, quien fue asesinado un ao despus por Trujillo. Gran hombre, con fibras de Lupern en
las venas; gran mdico y gran amigo, me cuenta del asilo en la Embajada de Venezuela de un grupo
de personas. Me dio los nombres. Todos, en su mayora, eran amigos mos y algunos hasta ntimos.
Ahora me explicaba claramente la situacin. Un enfermo mental, que en una ocasin atac a la Em-
bajada, se fuga del Manicomio. Est armado. Lo correcto era que el prximo paso fuera el de volver
a la Embajada.
Le relato al Dr. Tejada todo lo que ha pasado. Nos preguntamos: cmo enterar al Embajador de
Venezuela de lo que est sucediendo? Sin embargo, ocurri algo que no esperaba: la noticia lleg al
plano internacional y los familiares del venezolano comenzaron a enviar telegramas, llamadas de larga
distancia, desde Caracas, Miami y San Juan de Puerto Rico.
Todos los medios de comunicacin estaban controlados por el SIM. Es imposible narrar la situacin
de aquellos das. No me importaba darles explicaciones a los familiares. Lo que quera era informar
a los asilados en la Embajada de la situacin que se estaba viviendo. Haba que buscar gentes de toda
confianza y de la mayor discrecin posible. Manuel conspiraba y tena sus amigos. Estos, por fin,
llegaron a informar.
Pasaron los meses y no sucedi nada. O Trujillo cambi de planes o el venezolano se neg a ha-
cerlo. Pens que lo haban muerto. En el mundo de los gangsters se despacha al otro mundo a los que
no son de utilidad. Ya mi loco no lo era, y esa Organizacin de Pompas Fnebres llamada SIM deba
haber cumplido su cometido.
Eran las primeras horas de la madrugada de un da cualquiera. Yo dorma plcidamente, cuando
son el telfono. Una voz desorbitada solicitaba mis servicios urgentemente. Era el teniente del Villar,
cancerbero de una crcel de torturas situada en la Calle 40, en Santo Domingo. Fue ms tarde la famosa
Cuarenta. Esto era entonces algo desconocido para m. El teniente, con voz nerviosa, me peda que
fuera inmediatamente. No saba cmo llegar all, y me envi un psicpata para indicarme el camino.
Lo segu en mi vehculo por un estrecho camino. Llegamos a una casa al parecer de familia, en la que
se haban hecho varios anexos. Tena una luz mortecina en la entrada. No hice ms que bajarme del
auto, cuando contempl el espectculo. El teniente y dos militares ms estaban apuntando con sendas
ametralladoras al venezolano. Este, en un rincn de la primera habitacin, con las manos en alto y
sonredo, me dijo:
Doctor, son unos asesinos vulgares, y por cobardes no se atreven a tirar. Si tiran, les hago tragar
las ametralladoras a los tres. Se las hago tragar, pieza por pieza. Aprend en el Manicomio una leccin
y no les serv a estos canallas.
Los militares temblaban: estaban frente a una fiera humana. Entonces le orden silencio al vene-
zolano, y comenc a tratar de convencer al teniente de que me entregara al enfermo. Le dije:
Creo que lo mejor ser que me lo entregue. Se puede Ud. crear un problema con este loco
peligroso. En el Manicomio estar en su ambiente. Entrguemelo, por favor.
Despus de una hora de lucha, al fin lo convenc.
Tan pronto como usted se lo lleve, le informar al coronel dijo el oficial.
Nos dimos las gracias mutuamente: el teniente por salir de l y yo por habrmelo entregado.
66
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Cuando marchbamos, el teniente me dijo, quedamente:
Doctor, usted si es valiente. Andando solo con ese loco.
Pero cuando nos alejbamos, el venezolano, que haba odo la expresin, agreg:
No es que usted sea valiente; es que ellos son unos cobardes asesinos.
La tensin nerviosa a que fue sometido durante su permanencia en la crcel La Cuarenta, hizo
que su estado mental empeorara.
Cuando volvi al Sanatorio, empez a hacer planes para derrocar a Trujillo, contando con la co-
laboracin ma y del personal del Sanatorio. Entonces, cuando me negu, comenz a alucinar. Crea
que yo era el Jefe del SIM y que reciba rdenes directas de Trujillo. No se dejaba ver de m y me hua
como el Demonio a la cruz. Incluso llegaba a amenazarme.
En esos das lleg mi cancelacin como Director, y entonces el venezolano respir. Dijo que yo
iba a otros servicios ms importantes.
A la muerte del tirano, su familia lo reclam y march fuera del pas. Pero no fue hacia Venezuela,
donde l se crea perseguido.
En ocasiones he recibido sus cartas desde Panam y Mxico. Me solicita las novelas que escribi
en el Manicomio. Nunca las vi, pero l insiste en que yo las tengo. Su ltima misiva no tiene fecha ni
direccin exacta. Viene de Mxico. Empero tiene la oscura referencia de una barriada donde estn
ubicados los Manicomios. Quizs el venezolano est encerrado en alguno de ellos.
XXIV
En el mundo de la tristeza y de la alegra anormal.
La locura manaco-depresiva
La psicosis del afecto es la enfermedad mental que menos sntomas de locura, en la verdadera
acepcin del vocablo, ofrece, y es la nica que siempre se ha llamado locura. Locura peridica, locura
circular, locura manaca, locura melanclica.
El afecto vara en una gama que va desde la alegra a la tristeza.
Eunoxia es lo que llamamos al estado normal de afecto. Hacia arriba, en diferentes gradaciones,
va la alegra, que podemos llamar normal. Nos alegramos por las cosas buenas de la vida y por muchas
otras ms. Esta puede salir de los lmites de la normalidad y hacerse una alegra patolgica con excita-
cin y prdida de la conciencia de realidad. Por el contrario, hacia abajo est la tristeza. Normalmente
nos ponemos tristes por una mala noticia, como la muerte de un pariente cercano, as como por otros
acontecimientos trgicos.
Cuando la tristeza aparece sin causa, es vital, y sin conciencia de ella, se hace anormal o patolgica,
y es la locura depresiva.
Depresin, melancola. Antiguamente se estudiaban por separado. Kraepelin, el gran talento de
la organizacin psiquitrica, las uni en una sola enfermedad, y tena razn. Cierto tipo de personas
y para las escuelas organicistas, los gordos o con tendencia a la obesidad tienen facilidades para
ponerse tristes sin razn, y tambin de estar alegres en cualquier etapa de su vida, especialmente en
los momentos cruciales de su fisiologa, desarrollo sexual, embarazos, climaterio, menopausia y vejez.
Son las dos formas imbricadas de una misma enfermedad: depresin y mana.
Pueden los pacientes presentar las dos formas de crisis; otros solo presentan una de las dos. Otra
caracterstica de esta enfermedad mental, es su presentacin peridica y la remisin total de los sntomas
sin presentar demencia despus de las crisis.
67
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
En nuestro Manicomio, los pacientes que ms abundan son los esquizofrnicos, epilpticos y
seniles. Los manacos depresivos, enfermedad muy frecuente en la patologa psiquitrica, no eran
numerosos, por la razn de que al trmino de su crisis volvan a su vida normal. Las crisis pueden ser
de larga duracin o cortas. Los medios a nuestro alcance actualmente son el acortar la duracin de
estas. Posteriormente se aplica un tratamiento de sostn para tratar de evitar la reaparicin de nuevas
crisis. Por lo general, los enfermos, al desaparecer los sntomas mentales, abandonan todo tratamiento,
yendo esto en perjuicio de ellos. Los pocos manacos depresivos que continan tratndose, an curada
la crisis, tienen la ventaja de que al reaparecer de nuevo los sntomas el psiquiatra puede yugularlos
con los medios modernos de la teraputica psiquitrica.
XXV
La tristeza invade el Manicomio
Hipcrates, el gran maestro de la medicina antigua, hablaba de la bilis. Para l la bilis negra o
atrabilis produca las enfermedades mentales y en especial la melancola. La idea atrabiliaria de las en-
fermedades mentales persisti durante siglos; cambi luego hacia los humores, hacia las ideas mgicas
de sangre aceitosa y de sulfures en la sangre como fenmenos qumicos causales de la melancola.
Este sndrome mental de la esfera afectiva del humano, gran filn para el estudio de los psiclogos,
sigue en la actualidad su curso qumico como en la poca hipocrtica.
Ya no se busca el atrabilis, pero s se trabaja en un elemento qumico que existe en el organismo:
la Monoaminooxidasa. Se han encontrado alteraciones de esta substancia en la mayora de los melan-
clicos. Es la gran paradoja de la Psiquiatra: Qumica y Psicologa. Los derivados de la Fenotiazina
alteran el curso de una esquizofrenia, y los inhibidores de la Monoaminooxidasa acortan un cuadro
depresivo. Estos ltimos se utilizan en los trastornos de la conducta del retrasado mental, y algunos
autores alegan que los mejora.
cido glutmico para producir inteligencia. Falso, dicen algunos. Poca cantidad, dicen otros.
Qumica y Psicologa, el gran antagonismo. Enemigos naturales en su empeo por llegar al meollo de
la anormalidad mental. Enemigos en una lucha por un solo fin: la curacin del loco y del nervioso,
del que convulsiona y del triste.
Los psicologistas no lo dicen, pero lo piensan. Ojal que sean ellos los primeros en llegar a la
solucin. A su vez, los qumicos tambin suean con que sean los psiclogos los primeros en resolver
el gran problema.
Se llegar algn da a la verdad suprema? Esa es la gran interrogante.
Mientras tanto, se sigue avanzando. Por momentos, como enanos; por momentos, como gigantes.
Entremos en el mundo de los tristes.
Tenamos un pequeo sector para los depresivos. Todos se curan; unos, ms pronto; otros, tar-
damente. Pero haba algo que era obligatorio evitar por todos los medios.
XXVI
Una apuesta macabra
Antes de mi entrada en la Direccin del Manicomio, me haba jactado de que ningn depresivo
bajo tratamiento a mi cargo, se haba suicidado. Era un timbre de orgullo en mis aos de ejercer la
Psiquiatra. No eran muchos, pero los suficientes para sentir halagada mi vanidad.
68
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Cuando hube terminado mis estudios en Espaa, uno de mis profesores me deseaba suerte en el
ejercicio de mi especialidad, y me deca:
Ojal que los primeros pacientes que veas y trates, sean depresivos. Son relativamente los ms
fciles de curar, pero si tienen ideas suicidas, qudate con ellos aunque sea las 24 horas del da, hasta
que estas desaparezcan.
No haba olvidado las palabras de mi profesor. Me empeaba ms y ms en cuidar a mis depresivos,
y hasta ahora nada haba sucedido.
Un viernes (no quiero recordar la fecha) ingresa, casi a la partida nuestra del Sanatorio, un paciente.
Era bajo, regordete. Se senta culpable de hechos no cometidos. Segn l era un portador de desgracias
y quera desaparecer de la faz de la tierra para no seguir causando daos. Repeta:
Debo morir; ya mi suerte est echada. No quiero ni debo seguir viviendo. Estoy de ms en el
mundo.
Sentimientos de culpa, de insuficiencia.
Mi familia me cree loco y por eso me trae al Manicomio volva a decir.
Comienzo la entrevista psiquitrica. Bullen en su mente enferma todas las ideas depresivas que
haran una antologa de la depresin, y, sobre todo, su huida, la gran huida, la escapada universal:
morir para desaparecer as del mundo.
As descansan mis hijos, mi mujer y todos los que me rodean. As descansar yo volva a decir.
Se lleva a aislamiento, a una celda, totalmente desnudo. No se le deja nada; ningn instrumento
con el cual pueda hacerse dao. Se queda en la estrecha e incmoda celda. Personalmente lo revis
todo y lo acompa, asegurndome de que se haban cumplido mis rdenes.
El enfermero cerraba con doble llave. En el mismo instante el paciente se levanta de su camastro,
y manoteando mi rostro, me dice:
Le apuesto a que antes del domingo, rezar por m.
No olvid sus ltimas palabras, como no haba olvidado las palabras de mi profesor, y sonre.
En mis adentros, me dije: Est casada la apuesta. Estars vivo aunque no lo quieras. Y an hasta que
desaparezca la enfermedad que te hace pensar as.
Le dimos un electrochoque. Ese da, el sbado, se le repiti. El E. S. es el tratamiento indicado
para los depresivos suicidas.
Cuando termino mi trabajo el sbado y me preparo para marcharme, voy a visitar a mi paciente.
Debo cuidarlo; debo evitar lo que prometi. Ya haba pasado el efecto del E. S. Me mira con el rabillo
del ojo y pienso que dura todava el efecto del tratamiento convulsivo que produce desorientacin.
Cuando me marcho, con voz lenta, pausada, me dice:
Doctor, la apuesta sigue en pie. Si va Ud. a misa el domingo, rece por m.
Algo molesto, le contest:
Si quieres matarte, te tendrs que encomendar a Santa Rita, y no creo que esta Santa te pueda
complacer. Matarse va contra la Ley de Dios.
Llam al Mayordomo y recomend una vigilancia completa, de da y de noche. El domingo tem-
prano en la maana ira a verlo, nuevamente.
Ese sbado en la noche asist a una fiesta con unos amigos y colegas. Era reunin de mdicos.
Los temas eran relacionados con la profesin. Les cont de la apuesta con mi paciente; asegur que su
promesa no la llevara a cabo, y me senta optimista.
Uno de los mdicos, compaero de especialidad, difera de mi criterio. Tena ms experiencia
que yo, y me deca:
69
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Buscar cualquier forma de hacerlo, pero lo har.
Le rebat, pero la discusin se perdi en otros temas.
Era domingo, como cualquier otro domingo de mi tierra. El personal de mi clnica privada, donde
viva, escuchaba por la radio el sorteo de la Lotera Nacional. No solamente el personal sino tambin
mis pacientes escuchaban la rifa. Cuando me vesta para marchar hacia el Sanatorio, llega un enfermero
del Manicomio, jadeante, asustado, y con voz en cuello, me dijo:
Lo hizo, doctor; lo hizo.
Sin pensarlo y a medio vestir, march hacia el Manicomio. Cmo, cmo lo hizo?, me preguntaba.
Tambin le hice esa pregunta al enfermero.
No s, pero est muerto; est muerto en su celda; esperan por Ud. para abrirla. Nadie se ha
atrevido hacerlo. Hemos avisado al Fiscal. Yo me pas la noche frente a l. Le juro que no dorm.
Yo le cre. Era de los pocos enfermeros honestos y responsables que tena. Saba que deca la
verdad.
Detuve mi coche junto al pabelln de aislamiento. Antes de bajarme y en voz alta, le ped al Ma-
yordomo la llave de la celda del suicida.
Estaba desnudo y ya comenzaba a presentar la rigidez cadavrica. Busqu en el cuello seales de
ahorcamiento, pero no las encontr. Evidentemente no poda ser.
Un enfermo que haba entrado en la celda conmigo, me dijo:
Mrele la boca y las fosas nasales, doctor.
Entonces comprend. A simple vista no se notaba. Se haba taponado la boca y la nariz con los
restos de guata que haban quedado como residuos de la colcha que l haba desmigajado.
Perdi la vida, pero gan la apuesta.
XXVII
Los manacos
Si van a buscar a mis familiares locos, por lo menos hay que llevar un par de camiones; todos
estn como cabras; el nico cuerdo soy yo y necesito hablar con el Jefe para que me nombre Jefe de las
Fuerzas Armadas, y lo primero que har ser ahorcarlos a todos, aunque no son mala gente; tal vez los
perdone. Ahora, si el doctor me consigue un empleto aqu, me quedara con gusto, siempre y cuando
no me pongan las corrientes; no las resisto porque sufro del corazn; adems, no me importa que me
las den. Mi familia entera es ms loca que yo.
As hablaba uno de mis pacientes en crisis manaca; las palabras le salan a borbotones. Es lo que
los psiquiatras llamamos logorrea. Adems, cambiaba el tema continuamente. Un paciente epilptico
deca de l que pensaba en voz alta.
Por momentos, altanero, y al segundo, cambiaba a una humildad franciscana. Continuamente le
daba vueltas a toda la periferia del Sanatorio. Solo una enferma le ganaba en cuanto a caminatas. Los
enfermos la llamaban La Guinea. Siempre andaba con sus maletas con la idea de marcharse, cosa
que solo consegua cuando remitan sus sntomas mentales.
Ambos padecan la misma enfermedad: locura manaca depresiva en fase manaca; eran pacientes
habituales del Sanatorio; por lo menos una vez al ao ingresaban, pasaban pocos meses y en alguna
que otra ocasin solo semanas. Marchaban para volver al ao siguiente; casi siempre ambos coincidan
en la fecha de ingreso.
d
70
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Ureita me enviaba unas cartas kilomtricas, que en sus pocos momentos de reposo escriba. El
contenido, imposible de describir. A cada lnea un tema nuevo; por momentos me consideraba un apstol
y luego un macorisano chismoso. En algunas ocasiones me agreda de palabras y al minuto vena a pedir
excusas. Soy un loco, doctor; perdneme, mi mente est como una veleta; los E. S. no me hacen efecto,
pngame un par de mellizas, o mejor, no; pngame un E. S. o mejor djelo para maana. Se marchaba
a toda prisa, algunas veces sonredo; otras veces maldiciendo a todo el personal del Sanatorio.
Todos mis pacientes manacos iban y venan: Ureita, La Guinea, Ana la Espaola; pero haba una
que nunca fue dada de alta. Era un caso raro de manaca crnica. Era la gran seora del Manicomio;
autoritaria, dominante y tambin comerciante; tena un puesto de caf colado y cigarrillos; venda a
crdito a todo el personal del Manicomio, empleados y enfermos y todos pagaban puntualmente sus
deudas so pena de armar la de Troya.
Cuando ingres a la Direccin del Sanatorio, durante varios meses revis el fichero de cada enfer-
mo, con entrevistas psiquitricas en mi oficina. Hubo una excepcin: La Pichirili, nombre con el cual
era conocida nuestra paciente. No valieron amenazas. Que venga l aqu, si quiere verme; la gente de
San Juan no se le humilla a nadie.
Tuve que dar mi brazo a torcer. Una maana fui a tomar caf a su tienducha, enclavada entre dos
pabellones. Como una concesin especial me dio caf recin colado, aunque me cobr el doble.
La Pichirili frisaba en los cincuenta aos; llevaba ms de diez internada. En una ocasin le pusieron
trementina como absceso de fijacin en las piernas y no pudo volver a caminar ms que acompaada de
muletas. Por eso odiaba todo lo que fuera mdico y medicina, en especial los mdicos del Manicomio.
Estoy tullida por culpa de la maldita trementina; yo era una de las mujeres ms hermosas de
San Juan y ahora qu soy? Una maldita coja.
Decid ganarme el afecto de La Pichirili, pero fue en vano. Iba todos los das a tomar caf y me
reciba con injurias e insultos a granel. Los enfermeros e incluso mis locos, le hablaban sobre el poco
respeto que tena por el Director y como respuesta los insultos se cargaban de procacidad.
Rayos y truenos para el paciente que no le pagara sus cuentas a La Pichirili. Su voz retumbaba unos
cuantos kilmetros a la redonda. En mi oficina se haca prcticamente imposible trabajar. Y cmo
hacerla callar? Era preferible irse a trabajar a otro sitio del Sanatorio. En una ocasin intent hacerla
callar y la emprendi contra m en forma tal, que a la maana siguiente, cuando fui a tomar caf donde
ella, se neg a servirme. No le sirvo a turcos insignificantes, me dijo, torciendo la vista.
El problema de La Pichirili eran sus cuentas. Daba al crdito un caf y cobraba dos; la otra, la
forma escandalosa de cobrar.
Ya no pude ms y la hice mudar fuera del alcance de mi vista y tambin de mis odos.
Su agresin hacia m se multiplic. En las dos semanas siguientes a su mudanza perdi la voz de
tantos gritos e insultos contra mi persona. El amago de amistad entre La Pichirili y yo se haba per-
dido. Se neg a venderme caf y cigarrillos y cuando pasaba cerca de su tienda, ella, sentada en una
poltrona fabricada especialmente para ella, detrs de un pequeo mostrador, me cortaba los ojos. No
bien le haba dado la espalda, comenzaba a injuriarme con violencia. Yo haba perdido las esperanzas
de reconciliarme con La Pichirili.
Y as pasaron los aos. Amamantaba ms y ms su odio contra m.
Nace un nio en el Sanatorio, hijo de una enferma que muere en el parto. El padre, algn enfermo;
no se sabe quin.
d
71
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Lo llevamos al Hospital de San Cristbal donde lo atienden durante un mes. Al cabo de ese tiempo
nos avisan que vayamos a buscarlo. Converso con el Director y le planteo el problema de volverlo a
llevar al Manicomio. Algn matrimonio sin hijos que lo quiera. Hablo con las monjitas del Hospital
y siempre una negativa. Es un hijo de locos y nadie lo quiere. Siempre la maldita herencia.
Regreso al Manicomio con el nio, y me pregunto: Quin lo cuidar? Quin se har cargo de l?
Se lo entrego a las enfermeras, sobrecargadas de trabajo. Todas las noches queda una sola enfermera
para mis quinientos locos y ahora, adems, un nio recin nacido que atender.
Era algo imposible. Haba que buscar una enferma que estuviera mejorando de su estado mental
para que atendiera a la criatura.
Esa maana recib en mi oficina una extraa visita. Arrastrndose con sus muletas, llegaba por
primera vez en dos aos, La Pichirili, a mi consultorio.
Vena, segn ella, a informarme que en su tienda tena cigarrillos rubios de mi marca preferida y
que poda, haciendo una concesin especial para m, drmelos a crdito. Hablamos de varios temas;
de su vida en San Juan, de su vida en el Manicomio, de cmo perdi su pierna derecha. En fin, ago-
tamos todos los temas.
Todava no sala de mi sorpresa, cuando al despedirse me dice:
Por ah hay un nio hurfano. Si Ud. quiere, yo lo puedo atender.
La que haba entrado hoy a mi consultorio no era La Pichirili; era otra persona. Sosegada, midiendo
sus palabras, aunque hiciera un esfuerzo para eso.
Llam a un enfermero para que la ayudara a llegar a su tienda y al mismo tiempo le dije: Dgale
a la enfermera que le entregue el nio a La Pichirili. Esta se devuelve y me dice: No le va a pesar,
doctor. Lo voy a criar como un hijo de ricos. Usted ser su padrino.
El nio fue la transformacin de La Pichirili, aunque siguiera tan enferma como a su ingreso.
Leche en polvo, vitaminas y todo el cuido que se le da a un nio; eso haca ella con Simn Bolvar,
nombre con que fue bautizado. La idea parti del venezolano, que, segn las malas lenguas de mis
locas, era el padre.
El gran problema fue que La Pichirili, para el cuido del nio, aument la cuenta de los cafs no
tomados.
Un caf a crdito, se converta como por arte de magia en tres, en la cuenta de ella.
Las discusiones entre La Pichirili y su clientela se hicieron ms frecuentes, pero todos pagaban o se
hunda el Manicomio. Mientras tanto, Simn Bolvar engordaba y se haca un robusto y rollizo nio.
Para m se abri un crdito especial de caf, no para cigarrillos. El caf costaba dos centavos la taza.
Cuando La Pichirili fue dada de alta, mi cuenta andaba por los ochocientos pesos.
Todos los meses La Pichirili viene de San Juan de la Maguana a mi consultorio a buscar algn
abono a su cuenta, abono al cual no puedo negarme. Siempre trae a mi ahijado Simn Bolvar.
Cuando se marcha, ella me mira con sus ojos grandes y pcaros y me dice:
Para algo somos compadres, doctor.
XXVIII
Epilepsia
Una calle de un pueblo de Oriente. Una multitud de gentes, y entre ellos un padre ansioso
con un hijo nico, epilptico. El padre haba consultado a todos los mdicos del pueblo, y an haba
recurrido a un especialista de Jerusalem, la ciudad capital.
72
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Por fin haba implorado a los discpulos del milagroso Jess de Nazaret, pero todo haba sido
en vano. La ltima esperanza haba desaparecido para l. Pero en la calle del pueblo apareca ahora el
mismo Jess, seguido por una multitud de discpulos reverentes y de pueblerinos curiosos.
Tomando a su hijo por la mano, el padre se adelant rpidamente hacia el Maestro y repiti su
historia tantas veces contada. Dijo:
En un momento un espritu se apodera de l y repentinamente grita y lo sacude, hasta que le
sale espuma por la boca y lo deja intensamente magullado despus de una fuerte lucha.
Mientras el padre hablaba, el nio, para confirmar sus palabras, profiri un gemido suspiroso,
balbuceante, y su cuerpo se puso rgido, y mientras los pueblerinos retrocedan con temor, cay al
suelo, donde los movimientos convulsivos levantaron una nube de polvo que no pudieron impedir el
sudor y la saliva sanguinolenta del muchacho y las lgrimas del padre.
Luego Jess, mirando al nio epilptico con compasin y sin mezcla de temores, ahuyent
el mal espritu. Los movimientos cesaron rpidamente, la conciencia volvi a iluminar los ojos del
muchacho, y mirando la cara comprensiva y amiga de Cristo, padre e hijo comenzaron nuevamente
a tener esperanza.
Mientras la multitud se dispersaba, algunos se aproximaron y escupieron al nio como una
precaucin contra el mal espritu.
De aqu el nombre de Morbus Insputatus (enfermedad esputativa).
San Lucas.
XXIX
La gota, palabra maldita
Epilepsia, Morbus Insputatus, Enfermedad de los Comicios, Enfermedad Sagrada, Enfermedad
Diablica, Morbus, Foedus, Morbus Herculi.
La gota, vocablo que corresponde a otra enfermedad, es usado en nuestro pas para sealar los
ataques epilpticos. La gota, palabra maldita.
Ya no escupimos cuando vemos una persona con el ataque, pero s la contemplamos con una
mezcla de pena, asco y temor, como si fuera un perro hidrfobo.
Es un humano que convulsiona, que se golpea con violencia, que mezcla su saliva sanguinolenta
con el polvo de la calle y nadie le presta ayuda. Es que todava creemos en la posesin diablica?
Creo, sin temor a equivocarme, que en nuestro pas ms del 80% de la poblacin cree en la
contagiosidad de la epilepsia. En una encuesta que practiqu hace algn tiempo en dos hospitales
generales de esta ciudad, el sesenta por ciento de las enfermeras crea en la contagiosidad; al otro
cuarenta por ciento le produca asco y miedo.
Es una realidad cruda y cruel. A veinte siglos de historia, la epilepsia sigue siendo la Cenicienta
de las enfermedades; sigue siendo una historia de posesin diablica y miedo irracional al contagio.
No hace mucho tiempo, y para ser ms exactos, en 1929, el mdico alemn Hans Berger descubri
que el cerebro tena electricidad como la tena el corazn, aunque en menor intensidad.
Inventa el electroencefalgrafo, que recoge estas ondas elctricas en papel, y descubre que no todos
los humanos las tienen igual. Es el mismo mecanismo del electrocardigrafo.
Cuando el corazn est enfermo, la onda elctrica se altera. Cuando el hombre convulsiona,
aparece un tipo de onda diferente al normal; cuando el hombre duerme, tambin se altera la onda;
cuando abre los ojos y los cierra, se altera tambin la onda.
73
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Es el gran avance de la Medicina hacia el territorio prohibido de la epilepsia. El adelanto de veinte
aos quema las etapas de veinte siglos. Se descubren muchas cosas, entre ellas, que la vulgar jaqueca
es prima hermana de la epilepsia. El jaquecoso puede despreciar al epilptico, pero est a un paso de
este, e incluso puede convulsionar en un momento dado de su vida.
Comienza a abrirse un nuevo mundo para los epilpticos. La epilepsia es una tormenta cerebral.
Por qu?, se preguntan los investigadores. Hay un problema fsico-qumico todava sin solucin. Hay
un detalle curioso: hijos epilpticos con electroencefalografa anormal, tienen padres sin sntomas de
la enfermedad, pero con trazados tambin anormales.
Por qu unos hacen convulsiones y otros no? Esta es la pregunta que se siguen haciendo. Cul
es el mecanismo de produccin de la crisis? Todava quedan muchas cosas por saber. Es hereditaria?
Las estadsticas de los norteamericanos ofrecen lo siguiente: Por cada treinta y seis hijos de epilpticos,
uno puede presentar ataques o tener un trazado del electroencefalgrafo anormal.
Se debe casar un epilptico y tener hijos? S. Y la respuesta no la doy yo, sino la Liga Internacional Contra
la Epilepsia, que rene a los ms notables neurlogos y psiquiatras del mundo, especialistas en esta enfermedad.
El epilptico procrea hijos enfermos, casi en la misma proporcin que los podran dar matrimonios sanos.
Anteriormente habl de neurlogos y psiquiatras. Ambos se disputan esta enfermedad. La epilepsia
es la frontera que divide estas especialidades de la Medicina. El que padece esta enfermedad puede ir
tanto donde uno como a otro. Cuando es sntoma de algn trastorno cerebral, la atiende el neurlogo;
cuando presenta convulsin con trastorno mental, es el psiquiatra.
Alguien llam al electroencefalgrafo de Berger un aparato del neurlogo que usa el psiquiatra.
Realmente los dos lo necesitan, y el uso por ambos se debe nica y exclusivamente a la epilepsia.
Esta enfermedad no solamente se presenta con convulsiones, sino que tambin adopta otras formas
clnicas. A la gota la llamamos el Gran Mal. Pero existe tambin el Pequeo Mal que se presenta en
forma de desmayos de corta duracin, algunas veces acompaados de ligero temblor en la cara. En
ambas formas de crisis, la caracterstica principal es la prdida de la conciencia.
Existe tambin lo que los psiquiatras llamamos La Pichirili, en que el paciente presenta un tras-
torno mental transitorio de ms o menos corta duracin. Muchas veces este amerita el internamiento
del epilptico en el Manicomio.
La mayora de los epilpticos que ingresan en el Sanatorio son por demencia epilptica o por
trastornos de la conducta. Casi siempre esto es debido a un tratamiento anti-convulsivo mal practicado
o a no hacerse tratamiento.
Con las cadas frecuentes sufren traumatismos del crneo, que van lesionando lenta y progresiva-
mente el intelecto de los pacientes, terminando estos en demencia. Casi todos mis epilpticos, huspedes
habituales del Manicomio, no se trataban sus convulsiones, y si lo hacan era irregularmente o abusaban
del alcohol. En conclusin: hay humanos que tienen facilidad para convulsionar; otros, no. El porqu
de que en un momento dado convulsionan, no se sabe todava. Empero, hay medicamentos para evitar
esta crisis. Los doctores Merrit y Putnan descubrieron el difenilhidantoniato de sodio, conocido en el
mercado farmacutico como Epamin. Tomndolo con regularidad, se evitan los ataques convulsivos.
Es el segundo gran avance en el sentido del tratamiento de esta enfermedad.
Despus han llegado medicamentos que mejoran ese Pequeo Mal, y los trastornos mentales de los
epilpticos. Para el deterioro intelectual todava no hay nada, pero s una cosa fundamental: atender su enfer-
medad a tiempo, tomar su medicacin anticonvulsivante y una vida sana, y nunca llegar a la demencia.
Existen en todo el mundo organizaciones para el estudio de esta enfermedad. Una de ellas es
la Liga Internacional Contra la Epilepsia, que agrupa a un numeroso equipo de mdicos dedicados
74
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
nica y exclusivamente al estudio global de esta enfermedad. Ya no solo se trabaja en la preparacin
de medicamentos que eviten la convulsin, sino tambin en descubrir el fenmeno fsico-qumico que
estimula la crisis convulsiva.
El tratamiento actual no se reduce a decirle al enfermo que tomando las pastillas durante toda la
vida evitar los ataques. Es una solucin muy simple para una enfermedad muy compleja y temida; es
devolver al epilptico a la sociedad, hacer ver a los sanos que no pasa de una tormenta cerebral la tan
odiada crisis; que la baba hedionda sanguinolenta no es ms que saliva que enrojece con las mordidas
de la lengua y carrillos de los pobres enfermos.
Ayudemos al epilptico a volver a la sociedad. Su inadaptacin no es culpa de l sino de nosotros. Hasta
los locos los desprecian. Su comportamiento hasta en el mismo Manicomio deja mucho que desear. Se con-
vierte en un solitario y, por ende, en un antisocial, y odia a todos, a sus familiares e incluso a l mismo.
Es increble que el epilptico de nuestro siglo se destruya cuando en siglos anteriores y ms atra-
sados que el nuestro, fueron grandes hombres, a pesar de su epilepsia o debido a su epilepsia. Julio
Csar, Mahoma, Pedro el Grande, Byron, Dostoievski, fueron epilpticos. En el amplio espectro de
los trastornos mentales, los epilpticos estn en un plano ms inferior.
Antes de terminar este captulo, cito unas palabras del doctor Guillermo Gordon Lennox, uno de
los ms notables epileptlogos del mundo, y durante muchos aos presidente de la Liga Internacional
contra la Epilepsia:
Hallar las causas de la epilepsia es el primer paso para encontrar nuevos mtodos de tratamiento. Existen ciertos
elementos auxiliares que han sido utilizados con xito por todos los prcticos del arte de curar, y que han contribuido
a ayudar a los enfermos durante las pocas oscuras, mientras se esperaba la aparicin de la medicina moderna.
Estos elementos auxiliares, verdaderas medicinas mgicas, se titulan Fe y Esperanza. Cristo las administr con
resultados milagrosos. Pero l tambin dijo a sus continuadores: Mayores obras que las que hago, harn ustedes.
Despus de fatigosos aos de espera, ya estn aqu las mejores obras, que fortifican y justifican la fe. Cristo dio
alivio y esperanza a unos pocos epilpticos; los mdicos hacen hoy lo mismo con miles de enfermos.
XXX
Ms ladrn que loco
Yo soy ms ladrn que loco. Esto ltimo lo uso como medio de evitar la crcel. Adems, tengo
preferencia por Nigua. Aqu tengo muchos amigos, como usted, doctor. En la crcel de La Victoria
no me quiere nadie
As se expresaba un paciente muy conocido por todos en el Manicomio. Le llamaban El Bizco, por
un marcado estrabismo de ambos ojos. Era oriundo del Sur de la Repblica, y cada vez que cometa un
robo era conducido al Sanatorio. Tena ms antecedentes manicomiales que de presidiario. Su historia
clnica informaba que padeca retraso mental leve con crisis epilpticas. Parece ser que tan pronto como
cometi su primer hecho delictivo, fue conducido a Nigua por presentar sntomas mentales, y siempre
que realizaba cualquier fechora, cosa muy frecuente, lo conducan al Manicomio.
A cada ingreso del Bizco al Manicomio se creaba una tensin no solo en los enfermos sino tambin
en el personal del establecimiento. Al da siguiente comenzaban a desaparecer las cosas como por arte
de magia. Zapatos de enfermos, carteras de enfermeros y todo lo contante y sonante que encontraba
a su paso, se esfumaba.
En una ocasin en que dej por poco tiempo mi oficina abierta, desaparecieron el jabn, la toalla
del lavabo y mi bata de mdico. Todo fue por causa del Bizco, aparte de que este ingiri adems mi
75
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
desayuno. Pocos minutos despus El Bizco se paseaba con una camisa inmaculadamente blanca: era
mi bata convertida por obra de un artista en una simple camisa.
Enojado, mand a encerrarlo en una celda, y el mayordomo me dijo que no vala la pena, pues
no tardaba ni media hora en salirse con la suya, y de la celda tambin, con ganzas que nadie haba
podido descubrir dnde las consegua.
Lo amonest seriamente y prometi no delinquir ms, asegurndome que el perdn que yo le
daba sera gratificado. Y, en efecto, al cabo de unos pocos minutos El Bizco me trajo un cargamento
de hermosos aguacates gigantes.
Indagu su procedencia, y me contest que se los regal el vecino. El vecino era nada menos que
la hacienda de Trujillo.
Yo quera evitar a cualquier precio el roce del personal y enfermos del Sanatorio con los empleados
de dicha finca, e insist de nuevo con el mayordomo en la conveniencia de aislar al Bizco.
Su respuesta fue la siguiente:
Doctor, de todos los locos que pasan para aquel lado, al nico que nunca han descubierto es a
ese gato. La nica solucin es darle de alta.
Sin embargo, prefer dejarlo en el Sanatorio, a fin de estudiar algo ms su personalidad y el tras-
torno que presentaba.
En el estudio que le hice, l me refiri que nunca acept en su niez un solo centavo de su padre,
y que le produca ms placer el robrselo.
Fue a la escuela, pero no aprendi ni el abecedario. Y cuando le comenzaron sus ataques de
gota, no volvi ms a ella. Su padre nunca inform a la polica de sus fechoras, hasta que rob en un
comercio, a los quince aos.
En esta ocasin fue conducido a un reformatorio, de donde escap a los pocos das, cargando con me-
dio establecimiento a cuestas: sbanas, ropas de compaeros y todo lo que pudo conseguir en efectivo.
A los diez y seis aos fue por primera vez a la crcel de La Victoria. All hizo un estado crepuscular
epilptico, y se le condujo a Nigua.
Desde entonces, cada vez que cometa algn delito, era llevado a nuestro establecimiento.
Cuando se aburra optaba por la fuga o era dado de alta.
El hecho de verlo el Director en entrevistas psiquitricas varias veces por semana, contribuy a
que El Bizco se considerara un personaje importante en el Sanatorio.
Los robos se multiplicaban y viva constantemente subido en las matas de mangos y cocos, tum-
bando dichas frutas para luego venderlas.
Haba establecido un negocio. Todas las maanas llegaban camionetas a la puerta del Manicomio
a comprarle al Bizco la produccin del da.
Cuando me enter, lo llam a mi oficina y le inform que tena que darme un porcentaje de los benefi-
cios, a fin de ayudar a los restantes enfermos. Se quej de esta medida, dicindome que me pareca a alguien
que exiga un por ciento en los negocios estatales. (Se refera a Trujillo, pero no mencion su nombre).
No exig, sino que le rogu, y decidimos hacer el negocio a medias. As se realiz el contrato verbal.
Ya los camiones podan entrar en el Sanatorio a buscar las frutas con autorizacin ma, y el encargado
de cobrarlas era yo.
El Bizco se pasaba la mayor parte del tiempo en la copa de los rboles, y mientras yo venda los
frutos, todo el dinero se le suministraba en alimentos a los enfermos.
Una maana lleg un miembro del Ejrcito Nacional al Sanatorio. Estaba violento. Era de los
empleados de la finca del vecino. Me dijo:
76
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Vaya usted en seguida a recoger a un maldito loco, antes de que se entere el Jefe.
Sin descender de nuestro vehculo, marchamos hacia la finca. bamos preocupados, y no queramos
ningn problema con El Benefactor y su finca.
Al llegar encontramos a un grupo de hombres armados, que rodeaban a un enfermo de los
nuestros. Estaba tirado en el suelo, y pens que haban podido herirlo. Me morda los labios para no
cometer un exabrupto que empeorara la situacin.
Tendido en la tierra estaba El Bizco, chorreando leche por la boca y con el vientre abultado a
causa de la indigestin.
Nos manch a todos al levantarlo para introducirlo en el vehculo. Cada vez que intentaba hablar,
salan borbotones de leche por su boca. Aquello no era vmito sino regurgitacin de leche continua.
Al llegar al Sanatorio tuvimos que bajarlo en camilla para llevarlo a la cama. Durante todo el da
estuvo expulsando leche por la boca y la nariz. Al da siguiente present un cuadro diarreico febril y
nuestro clnico tuvo que hacerse cargo del caso.
Das despus, y ya en convalecencia, El Bizco nos contaba que quiso desayunar muy temprano y
como no le servan hasta varias horas despus, decidi hacerlo en la finca del vecino. Se llev consigo
una vasija de hojalata para ordear a una de las vacas suizas, y como esta era muy pequea, prefiri
beber la leche directamente de la ubre, agotando totalmente la leche de un ordeo de una de las me-
jores vacas del mundo, propiedad del Benefactor.
Pasaron los meses. Un da de Nochebuena, como siempre, aparte de un insignificante extra eco-
nmico que nos suministraba Salud Pblica para festejar esa fecha y alguno que otro regalo enviado
por el Padre Wheaton, nadie recordaba a mis 500 locos.
Ya se haba repartido el almuerzo, que consista en lechn asado y una dosis reducida de avellanas, nueces
y dulces. Veamos pasar camionetas rumbo al Leprocomio, conduciendo regalos de sociedades benficas y
de ricos filntropos. De pronto, entr en el Manicomio una camioneta de un colmado capitalino.
Al fin, alguien se acuerda de nosotros dijo El Bizco, que se encontraba a mi lado.
Comenz a descargar el vehculo. Jamones de York, cubetas de dulces, cajas de manzanas, fundas
de higos. Pero nuestra alegra dur muy poco tiempo. Cuando el chofer me entreg la factura, la le
y comprend el error: era para el Leprocomio, obsequio de la esposa del Benefactor. Se haban equi-
vocado de camino. De nuevo a cargar. Todos, muy tristes, ayudamos en la penosa tarea de devolver
lo que creamos nuestro. Todos estbamos melanclicos, menos uno: El Bizco. Me mir con sus ojos
extraviados y una sonrisa de picarda, seal a la que asent con mi mirada.
Despus de marchar la camioneta, haba en el Manicomio un cargamento de jamones, dulces,
avellanas, nueces, manzanas, todo obsequio, no de la esposa de Trujillo sino regalos que El Bizco le
haba escatimado al vehculo.
Djelo para la noche vieja, que hoy estamos muy hartos me dijo el donante.
El da primero puedes fugarte, si quieres le contest.
XXXI
El amigo Bernardo
Yo soy su amigo, Doctor, yo soy su amigo.
Con la tpica perseverancia de un epilptico, Bernardo me daba los buenos das y repeta una y
mil veces su frase: yo soy su amigo, doctor. Me estrechaba la mano y no la soltaba, segua conmigo el
curso de mi visita de rutina al Sanatorio, tena que hacer un esfuerzo para soltar mi mano, pero nunca
77
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
desprecindolo. El pobre Bernardo estaba cargado de odio y rencor contra todo lo que le rodeaba por
el desprecio con que siempre fue tratado. Su rostro luca embrutecido por los ataques convulsivos y
los golpes recibidos durante los ataques.
Mi amistad con Bernardo naci en los primeros das de mi ingreso. Lo vi tirado en el suelo en
plena convulsin y lo ayud a evitar que se golpeara. Al rato despert desorientado, volvi a dormitar
un rato y con violencia se levant. Era casi un reflejo condicionado. Terminada su crisis, caminaba a
la enfermera para que le atendieran las heridas.
Cuando alguien le dijo que esta vez no se haba hecho dao porque el nuevo Director lo evit,
fue a darme las gracias y ah qued sellada nuestra amistad que hasta ahora perdura.
Era un gigante, como Bienvenido, el Americano y el Odioso Alemn, pero ms lleno de carnes
y ms atltico. Era una figura impresionante, llena de horribles cicatrices por las cadas durante los
ataques. Fuimos amigos hasta un lmite: el tratamiento de su epilepsia. No la quera aceptar como
enfermedad, y jams tom nada que pudiera parecer medicina. El nico medicamento aceptable para
l era el mercurocromo para sus heridas del rostro y partes del cuerpo. Mercurocromo y nada ms.
Utilic la persuasin, la amenaza; por ltimo le rogu y no, no y no. No me voy a hacer esclavo de
unas pastillas. Mi mal es espiritual, me lo produjo una mujer que abandon y tengo que aceptarlo.
Remov los cimientos del Manicomio y no pude conseguir que Bernardo tomara su Epamin. La
amistad conmigo era cosa aparte, pero tomar pastillas, jams.
El comienzo del ataque del Gran Mal de Bernardo se iniciaba en una forma algo extraa. Comen-
zaba a cantar un ritmo montono durante media hora, despus iniciaba un baile que duraba otra media
hora y luego caa en la convulsin. Antes de convulsionar se haca peligroso y ningn enfermo poda
acercrsele so pena de ser golpeado. Es un estado de irresponsabilidad del epilptico. Sin embargo, yo
me le acercaba, le quitaba las piedras o el palo que llevaba y jams Bernardo ni siquiera hizo el menor
intento de agredirme. Nunca sent temor de acercarme a Bernardo, porque aunque perdida su mente
en toda su profundidad, vea en m a alguien que en un momento de su vida le dio el afecto y cario
de que tanto necesitaba.
Bernardo tena un gran enemigo: Z. C. Ambos eran de Higey, pero los alejaba la enfermedad.
Z. C. lo despreciaba por epilptico y por inculto.
Bernardo, buenote, rudimentario, elemental, devolva con creces ese desprecio con manotazos a gra-
nel, y en ocasiones con unas paleaduras que hacan permanecer en cama a Z. C., durante varios das.
Bernardo era el tpico epilptico que por ignorancia, por ideas primitivas y prelgicas de posesin
demonaca, se dejaba destruir por su enfermedad.
En mis visitas espordicas al Manicomio, voy a saludar siempre a Bernardo, ya espectro de lo que
fue, delgado, encorvado, su mente demenciada por las frecuentes crisis. Solo recuerda dos cosas: que
es mi amigo y que no va a tomar ninguna pastilla.
XXXII
El veterano
El Veterano era lo contrario del higeyano. Bebedor inveterado, jugador y ladrn, nadie saba cmo
haba llegado al Manicomio, pero siempre coincida con la fecha del pago. Los pacientes decan:
Es raro que se acerque el 25 y no haya llegado El Veterano.
Era epilptico y tomaba sus medicinas para frenar sus ataques, pero las destileras del pas eran
pocas para saciar su sed de alcohol. Llegaba al Manicomio, y, segn sus propias declaraciones, era para
78
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
desintoxicarse y conseguir pastillas, pues la situacin econmica estaba dura y no tena dinero para
comprarlas.
El higeyano era simple, rudimentario. El Veterano era, exactamente, lo contrario. Huidizo,
nunca daba el frente. Llegaba al Manicomio y al otro da ya estaba ayudando a los enfermeros en la
reparticin de comida, en buscar a los pacientes para el electrochoque.
No s de qu medios se las ingeniaba, pero consegua comida especial. Pero llegaba la fecha del
pago y ese era su gran da: aparecan unos dados tan pronto como yo daba la espalda, y a desbancar a
los empleados y enfermos.
En varias ocasiones al pasar visita lo encontraba en aislamiento, encerrado. El informe de los
enfermeros era que estaba peligroso, pero la realidad era otra: les haba ganado el dinero jugando.
Haca maravillas con las manos, y algunos decan que llevaba dados cargados. Realmente nunca le vi
sntomas que ameritaran su ingreso en el Manicomio. Despus de enterarme de esta situacin, lo llam
a mi oficina y convers con l largamente. No le prohib jugar, pero le puse condiciones. Le dije:
Lo que le ganes a los pacientes me lo entregas; pero te puedes quedar con el dinero que pierdan
los empleados.
Una maana El Veterano lleg a mi consultorio y me entreg doce pesos y una lista de los pacientes
que haban perdido ese dinero. Cuando se despeda de m, me dio un paquete de ropas.
Reglela usted a algn pobre loco; esto tambin me lo gan me dijo.
Ese medioda El Veterano se fug del hospital.
El paquete contena ropas de dos enfermeros novatos que haban perdido su cheque completo,
sus ahorros y sus vestimentas a manos de un epilptico de manos hbiles.
En presencia de un grupo de enfermeros, entre ellos los propios dueos, la ropa fue repartida
entre mis locos. Era curioso ver la alegra de los enfermos que la reciban y la cara de tristeza de sus
antiguos propietarios, que por temor al Director aceptaron esa ridcula situacin. Nunca me sent tan
sdico como ese da. Entonces le hice una advertencia al Mayordomo:
Esa ropa regalada es obsequio del Director, y se la quiero ver puesta a los pacientes, a quienes
se la regal.
Durante meses, guayaberas de colores lucieron unos diez enfermos, para envidia y pena de los
empleados que las perdieron en el juego.
A los pocos meses, y cerca de la fecha del pago, regres El Veterano. Pens que habra represalias
y comenc a enterarme, no por los empleados, sino por los enfermos, y supe que se planeaba para el
da 25 otra gran jugada de dados. Quise evitarla y mand a buscar al Veterano. Le ped los dados y me
los entreg. Satisfecho, consider mi obra terminada.
El da 26 en la maana, esperaba mi llegada el Mayordomo. Estaba impaciente. Me inform que
El Veterano se haba fugado nuevamente.
La noche anterior haba sido de juegos y desplum a la mitad del personal. Me mostr el cuerpo
del delito: los dados los haba hecho de semillas de aguacate prensadas, y tenan una peculiaridad:
siempre caan en los nmeros que El Veterano apostaba.
XXXIII
Los seniles
Hay una realidad, una cruel realidad: envejecemos. Nos pasan los das, los meses, los aos. Las
hojas del calendario caen y junto con ellas nuestra juventud desaparece. Se van perdiendo las fuerzas,
79
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
nos movemos con lentitud; la piel se arruga, no toleramos leves esfuerzos fsicos, olvidamos las cosas
recientes y nos ocupamos ms de los recuerdos. Los intereses vitales se reducen al mnimo. En fin, se
avanza hacia la meta de la vida. Algunas veces se anhela la muerte; otras, nos aferramos con violencia
al vivir, aunque sea malviviendo. Es el destino inexorable de todos nosotros.
Platn refiere que los antiguos sardos mataban a palos a los viejos. En el frica haba los llamados
perros sepultureros, que se alimentaban de ancianos. En los Mares del Sur los hacan subir a los co-
coteros y sacudan violentamente el rbol. nicamente si el anciano era capaz de agarrarse sin caerse,
tena derecho a seguir viviendo.
Los sntomas ms arriba descritos de la vejez, en algunas ocasiones se duplican, y juntos con estos
aparecen sntomas demenciales. El paciente comienza a presentar sntomas de chochez o se vuelve
demente.
Los dementes seniles son el gran problema para el Director de un Manicomio, y para nosotros, con
los pocos medios a nuestro alcance, se haca mayor. Los viejos dementes llegaban a nuestro Sanatorio
por dos vas: hijos incapaces de soportar la locura senil de sus padres, y los asilos de los ancianos.
Los primeros traan al Manicomio a su padre o a su madre. Luego montaban el gran espectculo
de la mentira: lloros, demostraciones exageradas de afecto, lamentos, pero sobre todo la firme decisin
de dejarlo internado. Siempre decan:
Doctor, no lo podemos tener en casa. ltimamente est peligroso. Temo por los nios. Es capaz
de matar a un nieto.
He aqu una retahla de historietas ms o menos hilvanadas sobre la base de peligrosidad del
paciente y la necesidad de internarlo.
Cuando logran dejarlo, varios domingos lo visitan, llevndole al pobre pap, comidas y golo-
sinas. Pero antes de finalizar el mes cae el olvido completo. Jams lo vuelven a visitar. nicamente lo
recordaban, cuando se les enviaba el telefonema o telegrama informndoles de su muerte. Entonces
llegaba la solicitud del cadver, el gran entierro con muchas lgrimas, el gran sentimiento de culpa.
La otra va de ingreso eran los Asilos de Ancianos. Los viejitos agresivos, los que no duermen ni
dejan dormir, tenan su ruta: Nigua, y con ella, su muerte.
No tenamos personal abundante ni adiestrado; habamos habilitado un pequeo pabelln, que
haba ayudado a construir Aguacate, y all los tenamos. Cuando mejoraban eran devueltos al Asilo
bajo la protesta de las buenas monjitas que tanto se empeaban en atender a los viejos, pero quienes
les teman a los dementes como al mismo Satans.
De los cientos de demencia de viejos que pasaron por el Sanatorio, solo recuerdo a dos: al viejito
cubano de quien hablar ms adelante, y a un profesor retirado.
Este ltimo, pocos meses antes haba recibido un espejo de regalo de un amigo, pues su familia estaba
ausente, en el extranjero, y se pasaba todo el da contemplndose en el cristal azogado. Eso es lo que los
psiquiatras llamamos Signo del espejo, como si buscara su identidad perdida con su demencia.
De este profesor, los informes recibidos fueron que los sntomas mentales haban comenzado a
aparecer cuando dej de trabajar. Es una realidad: envejecemos ms pronto cuando menos actividad
tenemos.
En la actualidad, y con los avances de la Medicina, el promedio de duracin del humano es mayor y
a su vez han aumentado los seniles y las demencias. Todava no se ha descubierto ningn medicamento
especfico para la curacin o prevencin de esta enfermedad. Solo la actividad es favorable. Prueba de
ello son los grandes estadistas europeos, los cientficos de esta poca, que sobrepasan los setenta aos
con una capacidad intelectual que muchos jvenes envidiaran.
80
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
XXXIV
Los fantasmas de mi cerebro de Jos Mara Gironella
Una enfermera acudi a mi lado, me tom del brazo y con extrema dulzura me acompa al
sanitario. Tiene usted que orinar, me dijo. Yo orin y sal del lavabo. La enfermera entonces me llev
a un cuarto alto de techo en el que haba una cama. Supuse, no s por qu, que me desnudaran, pero
no fue as. Me tendieron en la cama y vi, sobre la mesilla de noche, un aparato parecido a una radio.
Acto seguido entr un practicante llevando un pedazo corto de goma en la mano. Tambin con dulzura
me pidi que abriera la boca; as lo hice y l me coloc la goma entre los dientes. Apriete con fuerza,
me dijo. Y yo obedec otra vez. Hecho esto me cubrieron las rodillas con una manta y me dijeron:
No es nada, ya lo ver. Del aparato salan dos cordones largos, al final de los cuales haba como dos
tapones de cuero redondos y anchos. El practicante, con suma habilidad, tom estos tapones e ines-
peradamente, volvindose hacia m, me los aplic a las sienes, uno en cada sien; y al instante perd la
conciencia, me hund en un sueo abismal.
Cuando despert no tena la nocin del tiempo transcurrido. Ms tarde supe que despus de
cada electrochoque tardaba unos veinte minutos en despertarme.
XXXV
Los tratamientos
Nuestro arsenal teraputico era muy pequeo: un aparato para electrochoques que agonizaba de
puro usado, Largactil y Epamin en dosis homeopticas, laborterapia, insulinoterapia y psicoterapia.
El electrochoque es un aparato ideado por dos italianos para producir convulsiones. Un pase de
corriente de 110 voltios, dcimas de segundos en las sienes del paciente, produce el efecto deseado. La
razn por la cual los enfermos mentales, al convulsionarse, mejoran y curan de sus quebrantos, todava
permanece en el ms oscuro misterio.
Hace miles de aos los egipcios dividan las enfermedades mentales en dos antagonismos de tipo
diablico: el de decir disparates, y el que convulsionaba. Ese antagonismo persiste en los manicomios.
El epilptico repudia al loco y este reciproca esa antipata. Idntico caso sucede en las crceles. El ladrn
desprecia al asesino y este le devuelve con la misma moneda.
Existen casos, aunque raros, de epilepsia con locura. Un gran observador y mejor psiquiatra, el
doctor Meduna, observ que cuando estos pacientes convulsionaban, mejoraba su estado mental.
Utiliz medios qumicos para producir las convulsiones, hasta cuando se lleg al descubrimiento del
electrochoque.
Esta era nuestra arma principal en el reducido ncleo teraputico, con pocos gastos y resultados
positivos, siempre y cuando se acertara en su indicacin. La Cajita Negra, como la llamaban los enfer-
mos, funcionaba continuamente. Por economa, en vez de usar la pasta que evita las quemaduras de las
sienes, usbamos agua de sal y esta destrua los electrodos. Un enfermo se encargaba continuamente
de arreglarlos. Haba sido talabartero, de los mejores del pas, y mantena en funcionamiento nuestro
electrochoque con tiras de cueros y alguna que otra gasa. Solo haba un problema: cuando l haca crisis
de agitacin y saba que bamos a ponerle los electrochoques, rompa el aparato, y, pacientemente, los
mdicos, mal que bien, nos las arreglbamos para repararlo.
Nuestra segunda gran medicina era el Largactil. Los locos la llamaban la pastillita amarilla de
lagarto. Este producto es clorpromacina, un derivado de la fenotiazina. Los franceses la descubrieron
hace algunos aos e hizo avanzar la teraputica psiquitrica en muchos aos.
81
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Con nuestro reducido presupuesto, las dosis que usbamos de Largactil eran mucho menos que
las necesarias para lograr curaciones. Al principio la utilizbamos para calmar a los agitados; despus
ideamos solicitarla a los familiares de los pacientes, de los cuales algunos la suministraban y otros no.
Otro medio era conseguir la muestra gratuitamente.
Sakel, un distinguido mdico austraco ido a destiempo, descubri otro medio para la teraputica
de los enfermos mentales; la insulinoterapia, es decir, la insulina del azcar, junto con otros elementos
de secrecin interna. Unos mdicos canadienses, Banting y Best, descubrieron la insulina. Luego se
logr hacerla sinttica y se usa para regularizar el azcar de los diabticos. En grandes dosis provoca el
coma hipoglicmico y la muerte. En una ocasin, al usarse la insulina en una enferma mental diabtica,
le produjo un coma del cual remiti. Los sntomas mentales de esta paciente mejoraron y dio pautas
a Sakel para repetirlo, logrando la curacin total de dicha enferma.
Es un tratamiento peligroso, pues el paciente es llevado a un estado comatoso. Se deja un tiempo
en ese estado y despus, con la inyeccin de suero glucosado o dndole jugos de frutas muy azucarados,
se saca de ese estado.
Para este tratamiento se necesita un personal adiestrado, ya que es muy delicado y conlleva ciertos
peligros, pero como es bastante econmico, decidimos hacerlo en nuestro Manicomio. Las tres enfermeras
y practicantes fueron entrenados por nosotros, y ya al mes de prctica dominaban esta teraputica. Todos
los pacientes que no mejoraban con electrochoques eran sometidos a la insulinoterapia, y comenzamos a
ver los resultados. Pacientes dados por incurables, empezaron a presentar mejora; algunos lograban una
curacin completa; otros, aunque parcialmente, podan convivir con sus familiares y eran dados de alta.
Nuestra idea, adems de querer la curacin del enfermo, era convencer al gran pblico de que
no todas las enfermedades mentales son incurables y que mientras ms pronto se atienden, mayores
posibilidades tienen de ser remediadas.
Ya en las regiones ms lejanas de la Repblica se hablaba de nuestros xitos, aunque la idea de
Manicomio y trementina segua en la mente de todos.
Incluso personas amigas me preguntaban si era cierto que en el Manicomio se les aplicaba tre-
mentina a los enfermos para que muriesen. Siempre he sido muy locuaz, pero en esas ocasiones me
pasaba de la raya dando explicaciones, no con el fin de liberarme de culpas inexistentes, sino con el
fin de hacerles comprender nuestra posicin en una psiquiatra y en una teraputica psiquitrica con
pocos medios econmicos, pero con gran deseo de hacer las cosas como es debido.
Aparte del gran problema que acarreaba la conducta de los epilpticos en el Manicomio y un
mnimum de aprensin que mantenan los enfermos hacia ellos, nuestro otro problema era darles su
Epamin. Este es un producto derivado de la Hidantoina y aunque no cura, frena los ataques convul-
sivos. Los pacientes le llamaban La pastilla de banda blanca.
Cada vez que vea a un epilptico caer con los ataques y haca una crisis de belicosidad, reuna al
personal y llegaba hasta a injuriarlos, a lo que ellos me contestaban:
Pero, doctor, es que no quiere tomarse las bandas blancas.
En esos das haba ingresado al Sanatorio una joven de mi pueblo, que sufra de ataques convul-
sivos y haba hecho una crisis de estado crepuscular. Tomaba su Epamin con regularidad, y en algunas
ocasiones lo acompaaba de Fenobarbital para evitar otro tipo de equivalentes. Era una paciente que
cooperaba con su tratamiento, tena conciencia de incurabilidad, pero saba que poda ser una persona
normal si llevaba su teraputica al pie de la letra.
Le expliqu la situacin y se ofreci voluntariamente a suministrarle el Epamin a todos los epi-
lpticos del Manicomio. Desde la madrugada y hasta muy entrada la noche, se la vea por todos los
82
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
pabellones repartiendo, y no solo repartiendo, sino esperando que cada paciente tragara su pastilla
de Epamin.
Como por arte de magia desaparecieron las crisis convulsivas del Sanatorio. A los pocos meses
una sirvienta fue despedida por irregularidad en el servicio. Nombr a mi epilptica empleada del
Sanatorio. Nunca vio su nombramiento de miembro del servicio porque, aunque con poco sueldo, se
haba autonombrado enfermera, una bien merecida designacin.
Simn fue el creador de un tratamiento psiquitrico denominado teraputica por el trabajo o
laborterapia. Nosotros tenamos quinientos locos y pocos empleados. La mayora de los enfermos pasa-
ban el da siestando a la sombra de los rboles. Tal era el panorama. Necesitbamos brazos y, sobraban.
Decidimos poner en marcha nuestro plan de tratamiento. Un sbado pasamos censo, para conocer
los nombres y oficios de los pacientes, y clasificarlos. Los carpinteros iran a un remedo de carpintera
donde se hacan los atades. Haba varias hectreas de tierra sin cultivar y un pequeo conuco de un
enfermo que se consideraba dueo absoluto de l, terreno que intentbamos utilizar, con el inconve-
niente de que no haba nadie que se atreviera a desalojar al temerario ocupante.
El dueo no iba a dormir a los pabellones por temor a perder su tierra. Hizo entonces una pequea
casucha donde viva con un nio idiota de nacionalidad haitiana, a quien consideraba su hijo, y se
alimentaba de lo que produca la tierra. Ni siquiera El Bizco se atreva a entrar en sus predios.
Lo convenc de que me vendiera su parcela, y con pocos centavos lo logr. Lo que no pude conseguir
fue llevar a los enfermos a trabajar al conuco, por el temor que les infunda entrar en terreno ajeno.
Haba fracasado en mi laborterapia agrcola.
El anterior Director haba iniciado la construccin de un pequeo pabelln para enfermos
somticos y este se haba quedado a medio construir por falta de fondos econmicos. Ya pasaban de
quinientos mis locos y se apretujaban ms y ms. Con los xitos teraputicos las altas aumentaban,
pero tambin los ingresos.
Decidimos por nuestra cuenta reiniciar los trabajos del pabelln. Consult con el administrador
y el contador. De dinero sobrante, ni hablar, pues haba menos que cero.
Pero al menos existan brazos y seleccionamos un grupo de enfermos para ponerlos a trabajar. Esco-
gimos unos veinte. Entre estos haba uno a quien llamaban Aguacate. Era un delgado pero musculoso
negro de San Lorenzo de los Mina. Antes de enfermar no haba trabajado nunca; toda su juventud la
pas en centros de prostitucin y era famoso bailarn. Despus de la enfermedad una esquizofrenia
grave de la que nunca mejor se convirti en el hombre ms trabajador del mundo. As decan los
dems enfermos y era cierto. Solo haba una cosa que lo trastornaba: la comida. Cuando trabajaba se
le daba doble racin. Su otro problema era un venado, y siempre estaba alucinando, viendo y oyendo
a este animal. En su conversacin, completamente disgregada, murmuraba:
Anoche vi al venao.
Produca sorpresa contemplarlo trabajar. La construccin del pabelln se comenz por el pozo
sptico. Una maana temprano y antes de marcharme, ya Aguacate haba cavado el equivalente a dos
veces su tamao. En poco tiempo estaba terminado. Se decidi por picar piedras, y a los pocos das
Aguacate tena ms de cinco metros de altura de piedras y preguntando si haban visto al venao. Los
dems enfermos se haban retirado del trabajo y solo quedaba l. Realizaba doce horas de labor intensa
con tres descansos: desayuno, almuerzo y cena.
En esos das nos visit un alto funcionario de Salud Pblica y lo llev para que viera trabajar a
Aguacate. Al marcharse me dijo que tratara lo de la construccin del pabelln. A la semana siguiente
llegaron un ingeniero, un maestro de obras y algunos obreros, quienes continuaran el pabelln.
83
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Marcharon el ingeniero y los obreros, porque insist con el maestro de obras en usar personal del
Manicomio, pero con la paga de los obreros, y as se hizo.
Aguacate haca el trabajo de diez obreros, o tal vez de ms.
Trascendi fuera del mbito manicomial la capacidad de trabajo de este enfermo, llegando a odos
de sus familiares, quienes jams se haban preocupado por l, ni siquiera de visitarlo. Pero tenan en
sus manos un pobre enfermo disgregado y con una capacidad de trabajo increble. Se lo llevaron un
domingo.
Al lunes siguiente me informaron de su alta. Sent gran pena, y siempre lo recordar con su cara
perpleja y su preocupacin por el venado.
XXXVI
Pablito Mirabal
Todava el pueblo dominicano no haba salido de su estupor por la feroz carnicera desatada por
Trujillo y sus esbirros contra los indefensos prisioneros de Maimn, Estero Hondo y Constanza, cuan-
do una maana recib la visita de un notable jerarca del SIM. Fue en mi oficina del Sanatorio. l iba
acompaado de un nio de unos doce aos de edad, bajo y regordete, que tena el pelo lacio y negro
brillante, el cual le cubra las orejas y le llegaba a la nuca, y lo haca aparecer como una nia.
El jerarca me dijo:
Doctor, este es Pablito, el muchacho que vino con los invasores. Ellos creyeron que Trujillo era
Batista y mire lo que les pas. Hemos dejado algunos vivos de muestra. Este se salv porque le cay
simptico a los hijos del Jefe. De lo contrario, hubiera tenido la yerba de su tamao. Dice el General
que lo trate lo mejor posible, pero que le ponga una vigilancia especial.
Luego se march, dejndome a solas con un nio cubano que vino a Santo Domingo a ayudarnos
a libertarnos de Trujillo. En ese momento no sent pena por l: sent pena por m y por todos mis com-
patriotas. Tena ante m a un nio que no haba llegado a la pubertad, preso en las horribles mazmorras
de la tirana, ahora en un Manicomio, sin familia, sin nadie que se atreviera a ayudarlo. Aunque fuera un
enfermo mental tena problemas polticos, que era peor que tener la peste bubnica en el medioevo.
Haba venido a libertarnos, a nosotros los dominicanos, y ahora era mi prisionero o mi paciente.
Cmo iban a reaccionar los empleados ante un paciente con problemas polticos en la Era de Trujillo,
aunque fuese un nio? No auguraba nada bueno para el pobre Pablito.
Absorto como estaba en mis pensamientos, no me haba detenido a mirarlo. Cuando por primera
vez lo hice, y contempl su rostro, mi pena se hizo mayor. Grandes ojeras circundaban sus ojos. Sus
labios secos los relama para humedecerlos. Tal vez estaban secos por el miedo.
Comienzo la entrevista. Antes de preguntarle el nombre le ofrezco un vaso de agua. Me dio las
gracias. En todo el da no haba probado ni una gota. Me pregunt dnde estaba y por qu lo haban
llevado all.
Este es el Sanatorio Psiquitrico le respond.
Donde traen a los locos?
Al contestarle afirmativamente, me dijo con cierta violencia:
Si me mete en una celda, me matar.
Me sent molesto y le repliqu:
Quiero que sepas ahora y en todo el tiempo que permanezcas aqu, que soy un mdico, que hay
otros mdicos, empleados, enfermeras y todos, mal que bien, trabajan en una obra en comn: ayudar
84
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
a los enfermos. Este Sanatorio no es una crcel aunque lo parezca. Adems, no s si a ti te han trado
como un enfermo o como un preso.
Rpidamente me contest:
Como a un loco, doctor. De noche y de da estoy viendo visiones. Por eso es que me han trado,
porque al parecer me estoy volviendo loco.
Iba a continuar hablando, y de repente enmudece. Me mira con sus ojos de compasin y
de miedo.
No te preocupes, Pablito, que aqu no te pasar nada.
Es usted extranjero, doctor?
Por qu me haces esa pregunta?
Porque es Ud. la primera persona que he visto sonrer en Santo Domingo.
Bruscamente penetr en mi oficina un nio retrasado y epilptico que yo haba convertido en mi
secretario, y mirando a Pablito, dijo:
Doctor, dnde ponemos a esta muchacha?
Lo que durante meses haba perdido, su psicologa infantil, aflor con violencia en Pablito. Con
coraje respondi:
Cuando salga afuera te demostrar lo hombre que soy.
Cmo iba a reaccionar el personal del Manicomio con el nio cubano de la invasin? Le haran
el vaco por miedo a la delacin poltica? Lo maltrataran en mi ausencia? Qu ira a suceder?
No tuve que esperar mucho la respuesta. La llegada de los carritos Volkswagen del SIM haban
puesto en movimiento a todo el Sanatorio. Ya todos estaban enterados del paciente que traan. Pri-
mero los mdicos; luego el personal administrativo, los enfermeros, enfermeras, sirvientes, y hasta las
cocineras, desfilaron por mi oficina. Nadie tena miedo. Todos queran conocer a un nio que vino
a libertarnos y que traan enfermo de la mente, tal vez porque no pudo resistir las torturas a que fue
sometido por los psicpatas criminales de Trujillo.
Muchos aos antes de mi entrada en la Direccin del Manicomio, en l se haban cometido nume-
rosos crmenes. El personal de la crcel de Nigua all permaneci durante unos aos y sigui la misma
tradicin de la horrible prisin, aunque entonces fuera un Manicomio. Nunca, durante mis aos en la
Direccin, pude obtener datos acerca de estos crmenes. Haba un pacto de silencio y de miedo. Solo
algunos enfermos, inconexos en su lenguaje, insinuaban detalles aislados, pero nada ms. Empero, los
empleados de esa poca preferan permanecer mudos a siquiera insinuar alguna que otra cosa.
Fuera de esto, jams yo hablaba de poltica con ningn empleado. Solo en el nivel de los mdicos
se hacan comentarios y crticas contra el rgimen y con los empleados administrativos, a pesar de que
el administrador era un capitn retirado del Ejrcito Nacional. Pero era un perfecto caballero que en
ningn momento asumi postura poltica en su trabajo.
Fue una cosa curiosa la reaccin de todo el personal con Pablito. Cerca de dos horas dur el des-
file por mi oficina. Le ofrecan cigarrillos y dulces. Le traan comida, y, sobre todo, lo contemplaban
con admiracin. Era una explosin de afecto lgica, pero atrevida. Nunca pens que fueran capaces
de hacerla. Lleg un momento en que tuve que cerrar las puertas de la oficina para que no entraran
ms personas.
Solicit entre los enfermeros dos voluntarios para la vigilancia de Pablito. Todos queran el cargo.
Escog a dos de los mejores. Uno de ellos, Don Eugenio, llevaba ms de treinta aos trabajando en
los hospitales de la ciudad y ms de veinte en el Sanatorio. Trabajaba en el Pabelln de Mujeres y
habilitamos para Pablito una habitacin para l y su guardin.
85
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Cuando me march esa maana del Sanatorio, me acompa hasta la puerta y lo vi sonrer por
primera vez. Esa era su primera sonrisa en la patria extraa que quiso libertar del yugo de un tirano
y de quien ahora era su prisionero.
Me sent orgulloso de mi patria, de mis compatriotas y, ms que todo, de mis enfermeros. Siem-
pre hablaba mal de ellos, siempre pensaba mal de ellos, y ese da sent un gran orgullo. Ese da no fue
libre: todos se quedaron para cuidar a Pablito. Y entonces me promet jams volver a multarlos por
irregularidades en el servicio; jams habra cancelaciones, y que si escriba mis memorias frenocomiales,
se las dedicara tambin a ellos, nombre por nombre.
Es una promesa que me hice a m mismo el da que ingres al Manicomio un nio que quiso
ayudar a la libertad de nuestra tierra, y ellos, dentro de sus lmites, sin temor, lo admiraron, y con
devocin lo atendieron mientras permaneci en nuestro Manicomio.
La vida de Pablito en el Sanatorio se desenvolva ms o menos bien. A los pocos das de su ingreso
desaparecieron sus alucinaciones. A medida que pasaban los das su timidez y su desconfianza desapa-
recan como por encanto. Pero algo quedaba: jams hablaba de su prisin. Cuando se tocaba ese tema,
rpidamente cambiaba de conversacin o se marchaba con violencia. Solo me deca:
Mi padrino est preso en La Cuarenta.
Me vala de todos los medios y artimaas para hacerlo hablar, pero no obtuve resultados.
Mi padrino est preso en La Cuarenta con los dominicanos que quedaron vivos repeta.
Nada ms.
Como reguero de plvora se entera la ciudad de la permanencia de Pablito en el Sanatorio, y los
domingos se llena de visitantes. Todos van a verlo. La idea de Manicomio y Circo haba desaparecido.
Pero ahora era yo quien estimulaba las visitas. No iban a ver a mis locos y a burlarse de ellos: iban a
ver al nio que haba desafiado la clera del Tirano, y ese era el tributo, pequeo, pero meritorio. Se
haba perdido el miedo de treinta aos de horrenda tirana, e iban a rendir homenaje a un pequeo
hroe.
Un lunes me inform el Mayordomo que el domingo haba ido al Manicomio una gran cantidad
de militares. Ellos tambin quisieron ver a Pablito, y conversaron largamente con l.
Llam a Pablito y le pregunt el tema de la conversacin de los militares. Me dijo que eran solda-
dos que haban peleado en la zona de Constanza. Todos alegaban haberlo hecho prisionero, pero la
realidad era otra: el grupo de Gmez Ochoa se haba entregado a un sacerdote.
Sent temor por estas visitas y comenc de nuevo a ir al Sanatorio los domingos, para evitar que
cualquier indiscrecin se convirtiera en problema poltico y pudiera perjudicar al nio.
La realidad era otra: no solo los civiles iban a admirarlo, sino tambin los militares. Todos le
llevaban algn regalo y lo colmaban de lisonjas. l se senta feliz, muy feliz. Esa tarde lo saqu del Sa-
natorio para darle un paseo en automvil por la carretera del Cibao. Ya no puede ms y se desborda.
Saba que yo era su amigo y no le poda hacer ningn dao. Con lgrimas en los ojos me cont cmo
presenci la tortura de un compaero y despus su muerte. Ms tarde lo torturaron con violencia para
exigirle el secreto de esa muerte. Le dijeron:
Si dices media palabra, mataremos a tu padrino Gmez Ochoa.
Lo llevaron a una celda solitaria, y all permaneci durante varios das. Luego, cuando comenz
a alucinar, lo trasladaron al Manicomio. Era la mente de un pobre nio destruida por la maldad.
Los meses de vida en el Sanatorio, sin ningn bienestar material, pero con el afecto de todos y cada
uno de los miembros del personal, hacen el milagro y lo devuelven a la vida. La presin internacional
obliga a Trujillo a devolverle su libertad.
86
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
No pude despedirme de l. Sus ltimos das en la Repblica Dominicana los pas en un hotel
de la capital. Un da antes de marcharse, se encuentra con un empleado del Sanatorio y me enva una
pequea epstola, donde deca: Jams los olvidar.
La letra es ininteligible, como la de un nio que est aprendiendo a leer y a escribir. Y esa era la
pura verdad. A su ingreso en el Manicomio era analfabeto y todos tratamos de ensearle, con resultados
mediocres. No creo que la culpa fuera del discpulo sino de nosotros los maestros.
XXXVII
La parapleja histrica
En un rincn del Pabelln Nmero Uno, para hombres, un paciente oriundo del Sur del pas
permaneca continuamente en su cama. Nunca haba presentado algn sntoma mental. Lo remitieron
al Hospital de San Cristbal con una parlisis de ambas piernas por sospechar que era un impostor.
Adems, como haba escasez de camas en dicho hospital, decidieron enviarlo al Manicomio.
Llevaba varios aos de internamiento, y desde la cama se haba convertido en el lder de la Sala.
Haca callar a los enfermos que durante la noche no dejaban dormir a los compaeros; los obligaba a
baarse e informaba todas las maanas acerca del comportamiento de los pacientes de su pabelln.
Cuando llegu a la Direccin, tampoco le di importancia. Locuaz, amable, en nuestras visitas al
pabelln jams nos insinu la idea de alguna ayuda teraputica. Era feliz vegetando en la cama de un pa-
belln de un Manicomio, sin ser un verdadero paciente. Haba aceptado su parlisis con resignacin.
En una ocasin ingres al Manicomio un enfermo procedente de la regin del Sur, por casualidad
de la misma aldea de nuestro paraltico. Inmediatamente pidi ser trasladado a otro pabelln, siendo
ese el mejor, a excepcin de la clnica. Los enfermeros trataron de indagar el porqu de esta postura,
y no se obtuvo ningn resultado hasta la llegada de los familiares del otro enfermo.
Haca alrededor de seis aos, por problemas de tierras, que sucedi un hecho sangriento en el
cual haban perdido la vida varias personas. El autor de esas muertes haba sido nuestro paraltico.
nicamente recibi una herida de pual en un costado, herida esta que no tena ninguna relacin
con la parlisis. Pero haba algo ms profundo, algo que s tena relacin con su estado: los familiares
de los muertos se haban conjurado para matarlo, como quiera y dondequiera. Frente a esta postura,
su refugio haba sido el Manicomio, y, especialmente, su parapleja.
Iniciamos entonces el tratamiento. La falta de uso de sus piernas le haba producido una atrofia
muscular. No se atreva a negarse al tratamiento, pero tampoco fue un gran colaborador. Nos decidimos
por una Psicoterapia Armada. Es decir, a producirle molestias desagradables al paciente. Senta pena
al producrsela, pero haba que ayudar a este pobre hombre que se empeaba en permanecer toda la
vida paraltico y no se enfrentaba a una situacin en la que poda peligrar su vida.
Todos los das, maana y tarde, era sometido a corrientes de bajo voltaje en todas partes del cuer-
po. Al tercer da ya poda mantenerse en pie. A la semana siguiente comenz a caminar. Haba otros
medios de lograr su curacin; pero a nuestro alcance este era el nico. Seguimos con la corriente. A
las dos semanas ya estaba completamente curado.
Las enfermeras comenzaron el tratamiento rudimentario de fisioterapia. Cuando la mejora ya
era total, se present una maana en la oficina y me dijo:
Y ahora, qu? Me voy al Sur a que me maten. Por eso no quera estar sano. Usted sabe toda la
historia, y sin embargo se empe en ponerme bien. Y para qu? Ahora camino, pero voy a morir.
Usted ser el culpable de mi muerte.
87
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Realmente nunca me haba sentido tan compungido como hasta ese momento, despus de un
xito teraputico. Me encontraba frente a un hombre que me recriminaba el haberlo curado. No en-
contraba una respuesta que darle. Vacil un momento, y sin pensar, le dije:
Mire, hombre. Si lo buscan en el Sur, vyase a vivir al Este o al Cibao. Y si lo encuentran, pelee.
Pero no hay razn para que se quede la vida entera en una cama por su miedo.
XXXVII
Los esclavos simuladores
Haba en la Repblica Dominicana dos lugares malditos: las colonias arroceras de Nagua y el
Sisal de Azua. Los dominicanos eran llevados all como esclavos y se les pona a trabajar de sol a sol.
Como remuneracin se les daba una miserable comida. Al que intentaba huir se le aplicaba la ley de
fuga, y si lo agarraban vivo, era ahorcado. Ese era un mundo del medioevo vivido en pleno siglo veinte
en nuestra patria. Era un secreto a sotto voce que corra de odo a odo. No me haba enterado de esto
hasta mi ingreso en la Direccin del Manicomio.
Una maana me trajeron a dos jvenes esposados que venan del Sisal de Azua. Su aspecto fsico
y moral era desolador. Venan acompaados de una pareja de militares.
Despus de los trmites de internamiento, fueron llevados a mi presencia y comenc a interrogar-
los. De rostros perplejos, no respondan a mis preguntas y estaban desorientados. Mi diagnstico fue
de Sndrome de Gncer o locura carcelaria. Indagu si venan como presidiarios al Manicomio, y la
respuesta fue negativa. No fueron llevados a celdas, y se les hizo un solo tratamiento de electrochoques.
Al otro da haban desaparecido los sntomas mentales.
Este sndrome se llama as por ser el doctor Gncer, un psiquiatra francs, el primero en descubrirlo.
Aparece en las crceles y en algunos centros donde las personas estn sometidas a grandes tensiones. Es
generalmente una forma de simular una enfermedad mental inconsciente. Es decir, el paciente no se da
cuenta de que l mismo la provoca con el fin de obtener algn beneficio, y, en este caso, su libertad.
Al otro da volv a entrevistar a los jvenes. Me refirieron que eran buenos amigos, y que en una
ocasin en que conversaban en una esquina cercana a su casa fueron detenidos y llevados en camiones
a Azua. Ah comenz su calvario. Fueron llevados al Sisal. Se les pona una camisa roja para recono-
cerlos. El trabajo duraba desde temprano por la maana hasta la puesta del sol. Estaban tostados por
ese ardiente sol del Sur del pas. La comida era horrible y pasaban horas sin ingerir una gota de agua.
Casi a diario vean cadveres colgados de los rboles: eran los que haban intentado huir. Solo haba
una forma de escapar: hacerse el loco. Era algo difcil, pues la teora en el Sisal era que para ser orate,
haba que comerse su caca. Tambin tenan que pasar la prueba de la bayoneta, la cual consista
en ponerle una bayoneta en el vientre y empujarla sin producir herida, para ver si esa mierda es un
loco o se est haciendo. Esa era la expresin.
Uno de los amigos comenz a presentar alucinaciones visuales al medioda. Vea fantasmas en
vez de rboles de sisal. El compaero aprovech esto para simular los mismos sntomas. Esa noche
comenz a comerse sus excretas. Recuerda vagamente la prueba de la bayoneta y despus no recuerda
nada ms, ni siquiera el tiempo transcurrido. Haban perdido la nocin de tiempo y espacio.
Solo llevaban dos das en el Manicomio, y reaccionaban favorablemente.
Meses despus trajeron a cuatro pacientes. Estos venan de Nagua. Ah era todo lo contrario con
respecto al clima. En vez del seco, desrtico, de Azua, era agua por todos lados, sanguijuelas y mosqui-
tos, y con ellos, el paludismo.
88
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Los mtodos eran idnticos. La fuga se castigaba con la muerte. El trabajo era de sol a sol, sin
sueldo y con una miserable comida.
La nica va de escape era simular locura. Comer sus excrementos, la prueba de la bayoneta y
alguna que otra cosa peor.
El Manicomio era la tabla de salvacin. Haba que llegar por todos los medios ah para conseguir
la libertad.
Pasaron los meses y aumentaban los pacientes del Sisal y de Nagua. Se haba corrido la voz entre
ellos. Si llegaban a Nigua, estaban salvados. Muchos murieron en su intento.
Todos los que llegaron fueron internados dos das. Se les trataba con electrochoque, buena co-
mida y libertad.
XXXIX
Los simuladores
As como hay sanos que de una manera consciente o inconsciente simulan enfermedades mentales,
tambin hay enfermos que tratan de disimular su enfermedad.
En Psiquiatra usamos un trmino: conciencia de enfermedad, cosa que no tienen la mayora de
los enfermos internos. Algunos comienzan a presentar sus delirios, sus pensamientos ilgicos, y la familia
los trata de persuadir de su error. Llega el momento de las vivencias anormales del enfermo, en que
este no refiere sus sntomas para evitar roces familiares, y tambin su internamiento manicomial.
Puedo rerme de chistes de locos, pero nunca me he redo de sus ideas delirantes. La mayora de
los chistes los inventan los cuerdos. Hay algo que s me produce hilaridad, y es la mmica del familiar
del enfermo mental que uno examina y que trata de disimular los sntomas. No solamente me pro-
duce hilaridad, sino tambin agresividad, porque comprendo que en la maraa de ideas delirantes y
alucinaciones del enfermo existe un familiar sin comprensin. La mayor parte de las veces no la tiene
por ignorancia, y otras da la impresin de estar ms enfermo que el propio enfermo. En mi consulta
privada siempre los veo por separado: primero al familiar y luego al enfermo. Pero en nuestro Mani-
comio el enfermo entraba con uno, dos y hasta tres familiares. Estos se ubicaban exactamente detrs
del paciente, y a cada pregunta de la entrevista, con una respuesta negativa del disimulador de su
enfermedad, hacan una descarga de muecas, con guios de ojos y la clsica espiral en el odo con el
ndice, indicando su estado mental.
Haba que darles explicaciones a los familiares y era necesario examinar al ingresado. Las dos cosas
se hacan al mismo tiempo, y era casi totalmente imposible realizarlas.
Optamos por recibir al enfermo sin examen, conversar con sus familiares acerca del estado mental
y hacer las entrevistas al da siguiente.
Esta prctica dio mejores resultados.
XL
Bombn, el herbolario
A los pocos das de llegar, trabajaba en la oficina cuando o una perorata que me impeda seguir
laborando. Sal y vi por primera vez a Bombn. Luca un traje lleno de medallas y un rimbombante
sombrero hecho de ramas secas. Su historia clnica deca que haba ejercido con xito brillante su
profesin de curandero herbolario en los alrededores de San Cristbal, y, para ser ms exactos, en
89
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Cambeln, durante muchos aos. No era un explotador sino un personaje muy querido en la regin.
Algo hizo que provoc la clera del Tirano y fue encarcelado por ejercer ilegalmente la medicina. En
la crcel hizo un cuadro psictico, al parecer orgnico. Fue internado en el Manicomio, donde llevaba
muchos aos con altas de corta duracin, ms que por su problema mental por problemas de tipo
poltico, pues en varias ocasiones intent detener el automvil del Tirano en sus habituales viajes a
su ciudad natal.
Mantena siempre un estado de excitacin y era un incansable y extravagante conversador. Los
enfermeros me hablaron de sus conocimientos de Botnica, y cada vez que giraba una visita por la
pequea floresta que circundaba el Sanatorio, mi compaero era Bombn.
Coga ramas de los rboles de mi alrededor y le preguntaba su nombre. Rpidamente lo ofreca,
adems de sus cualidades teraputicas. En sus buenos tiempos cobraba la consulta a veinticinco centavos.
Haca un buen dinero mensual y ofreca muchas consultas gratuitamente. Siempre fue manirroto, haba
procreado una larga familia que atravesaba una difcil situacin econmica, y l sealaba como culpable
de esa situacin econmica pauprrima, al roba-vacas, trmino que usaba para designar a Trujillo.
Una cosa muy curiosa posea Bombn y por eso se consideraba un predestinado: tena doble hilera
de dientes. No s cmo los dentistas llaman a esto, pero l, al estrechar la diestra de alguien que llegara,
le enseaba los dientes y los haca crujir.
Su principal queja eran las nuevas medicinas. Deca:
Los mdicos de antes, que eran los buenos, formulaban igual que yo y aparte de eso no conocan
las yerbas como yo, ni cobraban tan poco como yo. Y ahora, qu? Zaglul, Granada, Read, De los Santos
y los estudiantes, dan patentizados y choques, y una medicina de lagarto.
(Se refera al Largactil, un derivado de la clorpromazina que se usa para el tratamiento de los
enfermos mentales).
En una ocasin, y durante mis recorridos con Bombn, vimos caer a un enfermo con un ataque
epilptico. Lo recogimos y fue llevado a su cama. Seguimos nuestro itinerario y comenzamos a hablar
de la teraputica de la epilepsia.
La gota s que es difcil de curar me dijo. He usado todas las clases de hierbas y ninguna me
ha dado resultado. Esa es la enfermedad ms misteriosa que en el ejercicio de mi profesin he encon-
trado. Es ms, yo cobraba cincuenta centavos por los gotosos en vez de la peseta que cobraba por otra
clase de enfermedad. Adems, Zagl, aunque usted no lo crea, yo tengo mis libritos, y en El Mdico de
la Familia, gota es otra cosa.
Le pregunt el porqu del trmino gota, aplicado en la Repblica Dominicana a la epilepsia. No
supo contestarme. Pero dijo:
Yo no s si se pega (contagia) o no.
En fin, Bombn, y cmo resolvas t el problema?
Hombre, Doctor, cree usted que soy algn ignorante? Les daba Epamin, tres veces al da, con
una tisana de hoja de guanbana, y si se me pona loco de la gota, le daba entonces Luminal.
XLI
Antonio, el necroflico
Una tarde lleg a mi consultorio privado un distinguido fisilogo del pas, en esa poca Director
del Sanatorio de Tuberculosos, y me plante el siguiente problema: haban sorprendido, in fraganti, un
empleado de dicho Sanatorio haciendo vida sexual con una muerta en la morgue de ese establecimiento.
90
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Se haba presentado la querella a solicitud de un gran nmero de enfermos, muchos de los cuales
haban presenciado el horrendo espectculo.
De nuestra entrevista surgi la idea de internarlo en el Manicomio, con el fin de comprobar si era
o no un enfermo mental, y en segundo lugar, tratar de salvarle la vida pues en la poca de la dictadura,
un delito de esa naturaleza, aunque no haba pena de muerte, era susceptible de castigarse aplicndole
al culpable la Ley de Fuga o este desapareca, cosa que suceda con bastante frecuencia.
Nos dirigimos al Cuartel de la Polica y solicitamos una entrevista con Antonio. Este era un hombre
que frisaba en los treinta aos, blanco y pequeuelo. En su rostro se reflejaba un miedo espantoso. Solici-
tamos al oficial de turno la entrega del reo, con fines de investigacin psiquitrica. Por suerte para l, pudo
ir esa noche al Sanatorio, ya que nos haba confesado el oficial de Polica que su suerte estaba echada.
Esa noche, despus de dejarlo internado en el Manicomio, me dirig al Sanatorio e interrogu a los
enfermos y empleados acerca del caso. No haba la menor duda. Cada vez que mora una tuberculosa,
l, en su calidad de empleado, poda llegar a la morgue y lo haca con el pretexto de llevarle unas velas
para no dejar a la muerta en tinieblas, costumbre muy arraigada en nuestro pas. Era tanto el inters
que mostraba, que los enfermos comenzaron a sospechar, hasta cuando fue descubierto.
La necrofilia es una curiosa y muy rara aberracin sexual, que obedece a distintos motivos de tipo
psicolgico. Nunca, en dos aos de internamiento, pudimos sacar una sola palabra sobre el hecho a
Antonio. Todo lo culpable que pudo haber sido y si ameritaba largos aos de crcel e incluso la muerte,
qued purificado con su muerte que relatar en el prximo captulo.
XLII
La muerte llega al Manicomio
Una maana lluviosa, a mi llegada al Sanatorio, me informa el estudiante de servicio que la noche
anterior haba ingresado un paciente en estado delirioso febril, y que haba considerado no internarlo
por parecerle un caso de enfermedad infecciosa, con sntomas mentales, pero que dado lo avanzada
de la noche haba dispuesto dejarlo hasta mi llegada, a fin de ver qu se decida.
Los problemas de medicina somtica los resolva en la medida de sus medios, nuestro mdico
clnico, y en caso de problemas quirrgicos o problemas ms graves, envibamos a los enfermos,
siempre y cuando no estuviesen agitados, al hospital de San Cristbal. Fuimos los tres mdicos a ver
y a examinar al paciente. Estaba en estado semicomatoso, con fiebre altsima. Por momentos sala de
ese estado y comenzaba a delirar. En cortos instantes intentaba agredir, por lo que consideramos que
aunque fuera un enfermo fsico, deba permanecer en el establecimiento.
Nuestro problema era que no haba disponible ningn pabelln de aislamiento para los infeccio-
sos. Preparamos una pequea habitacin para l, y Antonio, el Necroflico, voluntariamente se hizo
cargo del cuidado del enfermo.
Se enviaron muestras de sangre, heces y orina, al Laboratorio Nacional para fines de anlisis. A
los pocos das lleg un informe, y no del Laboratorio, sino de la Secretara de Estado de Salud. Deca:
Hay un caso de tifoidea en el Psiquitrico.
Fue como si me hubieran apaleado. Me reun con los mdicos y el personal administrativo, y les
plante la grave situacin. Ese paciente contagioso haba estado en contacto con los dems enfermos de
su pabelln, se evacuaba en la cama, coma y beba en los mismos platos y vasos de los compaeros.
El Viejito Rumbero estaba en crisis, y cuando las haca practicaba la geofagia y la coprofagia, es
decir, coma tierra y heces. Este era un viejito de ms de un siglo, enviado del hospicio de ancianos,
91
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
porque no podan tenerlo a causa de esas crisis. Estas eran cortas y luego se recobraba totalmente. Los
pacientes le llamaban El Rumbero, porque vivi en Cuba durante la Guerra de Independencia y
haba peleado a las rdenes de Mximo Gmez y de Marcos del Rosario. Despus de la guerra se instal
en Santiago de Cuba, donde trabaj en sitios de mal vivir. Termin en el trfico de drogas, y por su
mala conducta fue deportado e incluso perdi la pensin que le pasaba el Gobierno de Cuba. Ejerci
la mendicidad durante aos y luego fue internado en el Asilo de Ancianos. Las pobres monjitas no
podan resistir sus procacidades en las crisis, y se encontraba en el Manicomio desde haca un par de
aos, ms o menos acomodado, aparte de sus brotes psicticos de corta duracin.
Ahora El Rumbero estaba mal y haba comido las heces de su vecino de cama. Era necesario
ponerlo en observacin, cosa muy difcil por su estado mental, pero Antonio, con una abnegacin
que rayaba en la santidad, acept complacido el cuidarlo.
Al otro da El Rumbero tena fiebre de cuarenta grados, y haba mejorado en su estado
mental.
Me lleg la hora, Doctor me deca. Pero estoy requetepagado. Este cuerpecito mo se ha dado
gusto, pero mi alma se va achicharrar en el infierno. Si tiene un tiempecito, dese una vuelta por donde
las monjitas y dgales que me perdonen y recen por m.
Verano. Moscas inmundas por millones. Suciedad. Tifoidea por doquier. Todos los das se repor-
taban tres o cuatro casos. Ya el mensajero de la infeccin haba muerto. El viejo Rumbero, tambin.
No alcanzaba el dinero para madera y al carpintero le faltaban brazos para hacer atades. Cuarenta y
tantos enfermos, y habamos habilitado un pabelln para ellos. Antonio se multiplicaba. El Manico-
mio presentaba un aspecto desolador. Yo llegaba tarde en la maana, pues pasaba las horas haciendo
antesala para ver al Secretario de Salud. Al fin decidieron ayudarnos. Brigadas de dedetizacin, vacu-
nacin y clorafenicol.
Va cediendo la epidemia. Han muerto ms de treinta locos. Sin embargo, hay alegra porque
llevamos una semana sin un caso nuevo.
Esa maana, cuando pasaba visita, not la ausencia de Antonio. Pregunt por l y me informaron
que haba ido a acostarse porque se encontraba cansado, por las noches pasadas sin dormir.
Al otro da me dijeron que Antonio tena fiebre. Fui a verlo. Ya no era aquella persona que con-
templ en el cuartel de la polica, asustado por un sentimiento de culpa. Tena un aspecto sosegado y
sereno, como alguien que se siente con la seguridad de haber cumplido con un deber. Conversamos
de su enfermedad. Me cont cmo Bienvenido haba muerto. Le sorprendi lo hablador que se hizo
antes de morir, entremezclando el espaol y el ingls.
En ningn momento perdi el apetito, doctor dijo Antonio.
Creo que eso le cost la vida a Bienvenido, pues se levantaba a robarle la comida a los otros.
Tenamos que salvarle la vida a Antonio, y a pesar de que haba abundancia de medicinas, se hizo
una colecta dentro del personal, con la finalidad de mantenerlo en dieta especial y regalarle algn
dinero.
Sin embargo, cuando arrib a la convalecencia, se present una complicacin: perforacin intes-
tinal. Antes de la madrugada Antonio haba muerto.
Por disciplina hospitalaria haba prohibido la asistencia de cualesquiera personas en calidad de
acompaantes al entierro de los muertos de nuestro Sanatorio. Ese da se viol la ley. La mayor parte
del personal, encabezado por m, y muchos de los locos curados de tifoidea por la abnegacin de
Antonio, lo acompaamos a su ltima morada.
Todos estbamos tristes.
92
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
XLIII
Nos vamos
Nunca olvidar ese da. Despus de grandes luchas, se haba construido un Sanatorio Psiquitrico
modelo. Cost millones. Trujillo orden su construccin, pero no por comprensin del enfermo, sino
para satisfacer su megalomana. Alguien me dijo algo peor: haba hecho el nuevo Manicomio para
alejar a los locos de su hacienda Las Maras.
Era lo que siempre habamos soado. Todo estaba previsto en esa enorme planta fsica: mayor
cantidad de tierra, departamento de consultas, medicina fsica, departamento de agudos, crnicos,
pabellones de nios retrasados, colonias para laborterapia, en fin, todo con lo que suea un psiquiatra
para sus enfermos.
Nuestra alegra se derriti como el hielo cuando nos avisaron de las altas esferas que sera dividido
el Sanatorio en dos: una parte para los locos y la otra para los tuberculosos. El cinismo del dspota
llegaba al mximo cuando se hacan ambas inauguraciones. La prensa dijo exactamente lo mismo,
elogiando tal medida, en las aperturas de los establecimientos Tuberculoso y Psiquitrico.
De todos modos, nada importaba. Nos bamos de Nigua y ese era nuestro deseo.
No importaba la hermosa luna sino el bienestar de nuestros locos. Nunca olvido la fecha. Fue el
1 de agosto de 1959.
Ya no eran 500, sino 700 mis locos. Pedimos ayuda a la Polica Nacional para su traslado, pero
con ciertas condiciones: que los agentes no llevaran ni macanas ni revlveres. No aceptaron los jefes,
y cuando los militares llegaron, los convenc de que usaran sus armas sin cpsulas. Siempre he sido
pacifista.
Conseguimos catareyes (camiones del Ingenio Catarey) y guaguas, y comenz nuestro traslado.
Lloros, sobrecargas de recuerdos, no solamente de los enfermos, sino tambin del personal.
Perd la cuenta de los viajes que hice ese da desde Nigua al kilmetro 28.
Al caer la noche llevamos al grupo de enfermos peligrosos, y todo sucedi sin novedades. Cuando
llegamos a nuestra nueva casa se suspendi accidentalmente el fluido elctrico. Se compraron velas, las
cuales fueron colocadas a todo el largo de un pasillo inmenso. Los enfermos se apretujaron en torno
a las dbiles luces. Era un espectculo impresionante que nunca olvidar.
Despach a los policas y camioneros, y nos quedamos en familia.
Empezaron las bromas acerca del nuevo Sanatorio.
No recuerdo cul de los locos deca en la oscuridad:
Si nos falta la luz del juicio, al menos que nos den la elctrica.
XLIV
Final
Pasan algunos meses. Ya comienzan mis locos a adaptarse a una nueva vida. Se quejan de sus
vecinos, los pobres tuberculosos, pero es igual. En mi lucha por la supervivencia en Nigua, perdan
mis locos de sus vecinos los leprosos, y ahora pierden de los tsicos.
La situacin poltica se empeora. Los mdicos que dirigen a Salud Pblica se olvidan del Juramento
de Hipcrates y hacen ms poltica que medicina.
Una maana aparece en mi oficina un grupo de mdicos, si es que pueden llamarse as. Me no-
tifican que he sido destituido de mi cargo.
Tengo que marcharme sin despedirme de mis locos. Hubiera querido darle un abrazo a cada uno.
93
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Los 28 kilmetros de distancia son siglos de recuerdos. Antonio, Bienvenido, Providencia, La
Maea, todos pasan por mis evocaciones, as como los muertos de tifoidea. En fin, a mis quinientos
locos no los olvido.
Asesinan al doctor Tejada, a las hermanas Mirabal y a muchos otros. Ya el clima criollo no se
puede respirar, y marcho hacia el exterior, a Puerto Rico y a mi ruta de siempre: al Manicomio Insular
de Ro Piedras. Trabajo con locos puertorriqueos, pero siempre aorando a mis 500 locos.
Despus de la muerte de Trujillo, vuelvo a mi patria.
Ahora doy clases, los sbados, a los estudiantes de Medicina.
En el Manicomio hay caras nuevas de psiquiatras y de enfermos.
Cuando tengo nostalgia, busco las fichas de mis antiguos locos para rumiar recuerdos.
Hay una parte de mi juventud enterrada en aquellos aos.
Mis quinientos locos son tambin un fragmento de mi propia vida.
Ensayos y biografas
Para mi hijo, Jos Antonio
97
Apuntes del autor
Ensayos y biografas es una seleccin de mis artculos publicados en el peridico El Nacional. Se
recogen en este libro tal y como se publicaron, sin quitar ni agregar nada.
El lector podr notar en los captulos dedicados a los hermanos Deligne, una contradiccin.
Los que corresponden al artculo de Gastn se acercan ms a la verdad. Realmente dnde
muri el viejo padre de los hermanos poetas? No lo he podido comprobar. Algunos de mis
informadores, ms que con datos precisos, confiando en su memoria, admiten lleg a vivir a
San Pedro de Macors. Otros me dicen que muri en Puerto Prncipe en viaje a Francia y que
el Gobierno Dominicano tuvo que repatriar a doa ngela y sus tres hijos. Esta ultima versin
parece ser la cierta.
Gastn tuvo tres hijos, no dos como figura en el captulo El amor secreto de Gastn Deligne.
Se llamaba o le decan: Gontram. Asediado por la idea de que la lepra era hereditaria y contagiosa,
march a Estados Unidos y fue miembro del ejercito de ese pas durante la Primera Guerra Mundial.
Jams regres a su lar nativo. As tambin hizo la mayora de los miembros de la familia: algunos viven
en Puerto Rico y otros en Nueva York
La lamentable muerte de la seorita Casimira Heureaux tronch los planes para una serie de
biografas de personajes nuestros de comienzos de siglo. Preparbamos una lista de grandes y olvidados
hombres y mujeres de Puerto Plata, Santiago, Santo Domingo y San Pedro, cuando inesperadamente,
sucedi su deceso. Su prodigiosa memoria ya cercana a los noventa aos de edad, era mi mayor fuente
de informacin.
Quiero darles las gracias a los historiadores de la Medicina: Cantizano Arias, de Santiago; Jos
Augusto Puig de Puerto Plata y Man Arredondo de Santo Domingo por su ayuda en algunos datos
biogrficos. Tambin para doa Victoria Snchez Moscoso y don Francisco Comarazamy.
Gracias a todo el personal del peridico El Nacional por la gran ayuda que me han prestado en mi
nueva faceta de periodista y tambin por las frases de aliento y ayuda de los hombres del Listn Diario
y el vespertino ltima Hora.
Gracias a Ramn Lacay Polanco, Rafael Zaglul y Eduardo Asmar, quienes revisaron y corrigieron
las pruebas. Tambin cont con la ayuda de Josefina, mi mujer.
Todos los sbados, antes de llevar mi artculo al peridico, era revisado por un comit de censura
integrado por Toni Prats Vents, su mujer Rosa Mara, su hija Monserrat y el inolvidable y querido
amigo Beb Vidal, fallecido hace pocos das. Entre todos me alentaron a publicar esta seleccin de
Ensayos y biografas
98
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
artculos. Tony, gran pintor y escultor, cre la portada. Para la familia Prats-Garca, muchsimas gracias,
y un recuerdo pstumo para Beb.
Por ltimo, el lector me ver repetir con insistencia un nombre de ciudad y contar su historia en
varias ocasiones: San Pedro de Macors, la Sultana del Este, Macors del Mar. Este es el resultado de
mi gran amor por la patria chica, la que no puedo ni quiero desarraigar de mi corazn.
De Erstrato al figureo
En la poca de oro de Grecia, floreca material e intelectualmente la isla de feso a orillas del
mar Egeo.
Afluan a sus costas los mejores artistas de la era; estaba en construccin el famoso templo de
Artemisa, que sera una de las 7 maravillas del mundo. Entre los habitantes de la pequea isla, figuraba
un tal Erstrato, un personaje insignificante, pueril y tal vez con un grado bajo de inteligencia. Senta
celos de los grandes personajes griegos y otros extranjeros que descollaban por su capacidad intelectual
y artstica; su personalidad descolorida lo hace convertirse en un obsesivo; quera fama sin ninguna
capacidad para obtenerla, pero al fin la logr: incendi el hermoso templo.
Fue castigado en todas las formas humanamente posibles y uno de los castigos ms curiosos fue
tratar de destruir su nombre. En Efeso haba pena de muerte para aquel que pronunciara el nombre
de Erstrato.
Por una mala jugada del destino, nadie sabe los nombres de los grandes artistas que construyeron
ese maravilloso templo; sin embargo sabemos quin lo destruy.
Los psiquiatras llaman Complejo de Erstrato a un tipo de persona incapaz y exhibicionista que
busca por todos los medios hacerse notar, aunque sea destruyendo.
Han pasado muchos aos de esa hermosa poca griega y nos ubicamos en nuestro tiempo y en
este pequeo espacio de tierra que se llama Repblica Dominicana, donde los erstratos proliferan.
Nuestro pueblo inteligente, les ha puesto un mote: figureros. Algunos tienen la categora del hombre
de Efeso, otros no.
Figureo es una palabra que no es de mi agrado. Sin embargo, nadie puede deshacerse de ella; su
uso se pasa de lo corriente en nuestro pobre vocablo espaol y debe haber una y muchas razones para
su empleo exagerado en nuestro pas.
Por eso decid estudiarla desde el punto de vista de mi profesin.
Cul es la razn psicolgica que a nosotros los dominicanos nos hace figurear? (Note el lector
que me incluyo).
En un estudio somero y por ser muy superficial, discutible, para m la razn fue Trujillo. El tirano
durante 30 aos, nos aplast fsica y mentalmente, y su megalomana era apabullante. Ni siquiera a
los que se sacrificaron y murieron por l, permiti se les rindieran honores; su yosmo increble lo
llev a extremos inverosmiles. El hecho de pensar sentirse suplantado por alguien lo llevaba hasta el
crimen. Solo haba una excepcin: su madre y sus hijos, ya que ni siquiera era condescendiente a ese
nivel con sus hermanos.
Esas tres dcadas trajeron como consecuencia varias generaciones condenadas al ostracismo y,
por ende, frustradas.
Con la muerte del dspota, el dominicano, joven o viejo, trata de quemar las etapas y con la
transformacin de los medios de comunicacin, prensa escrita, radiada o televisada, en un afn de ir
con prisa, hace aparecer con frecuencia inusitada el mal de Erstrato.
99
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Ahora que me las doy de periodista me paso algunas horas del sbado, da en que llevo mi artculo
dominical a El Nacional, interrogando como un polica a mis compaeros de prensa, acerca de muchos
por qu?, que solo se conocen tras las bambalinas de un peridico diario.
El permanente retrato de Trujillo y sus familiares en la prensa nuestra de otrora se ha
transformado en muchos retratos de muchas gentes, con mucha frecuencia. Creo que realmente
ha habido un cambio en la actitud mental de nuestro pueblo; el dominicano, que se enquistaba
en el reducido ambiente familia-trabajo para evitar inmiscuirse en la poltica de la tirana, con la
desaparicin de esta ha ampliado su mundo vital en una expansin tan violenta que pasa de ciertos
lmites, y entonces figurea.
En muchos casos, podemos ver el figureo en personas de una gran calidad intelectual con problemas
con su autoestimacin y que se empean ms y ms en salir en la prensa, or su nombre por la radio,
presentarse por televisin con el fin de mejorar la vanidad de su propio yo, porque en su interior
no estn convencidos de lo que realmente son.
He visto problemas graves de tipo mental en jvenes de extraccin humilde, que por cierta
publicidad que han recibido de tipo poltico, hacen brotes de locura con un contenido delirante de
grandeza y con aspiraciones a la primera magistratura del Estado. (Cualquier parecido con los doscientos
candidatos a Presidente de la Repblica que tiene el pas, es pura coincidencia).
Y Erstrato pens que destruyendo el Templo de Efeso se importantizaba, y muchos erstratos
por el hecho de figurear llegan al convencimiento de que son necesarios. Por eso tenemos dos
mil candidatos a la vicepresidencia y ms partidos polticos que en todos los pases europeos
juntos.
Y la mana de salir en las fotos de los peridicos est en todos los niveles. Cuando gana un caballo
en el hipdromo y es fotografiado para la prensa, hay tantas personas en pose de figurear que solo se
le ven las orejas al pobre equino.
El figureo poltico puede ser daino, pero por lo general es anodino, porque si a alguien se le
mete en la cabeza ser el salvador de nuestro pas, all l. Si no lo consigue, que sepa que en nuestra
tierra hay muy buenos psiquiatras.
Hay un figureo que yo considero gravemente daino. El figureo a costa de la pobreza y no solo
es daino: es cruel.
Cuando se le regala a una pobre seora una mquina de coser con un valor mucho menor que
lo que se gasta en fotografas y en fotgrafos y en publicaciones en la prensa, se toma una actitud
irresponsable e irrespetuosa y es una burla a nuestra miseria.
Lo siento por Jesucristo, pero creo que mal interpretaron su caridad, porque ese tipo de limosna
con tres fotgrafos y seis periodistas denigra a quien la recibe, pero es mucho ms denigrante a quien
la da, incluyendo a los hombres de la cmara y la prensa.
Aceptamos esa cosa tan bonita que se llama promocin, pero a ciertos niveles; pero promocionar
a costa de la miseria humana es una grandsima falta de respeto.
Si seguimos como vamos, algn da, y no falta mucho, veremos en la prensa, en primera plana y a
cinco columnas, una fotografa de un alto jerarca de nuestro gobierno o algn lder de la oposicin o
algn presidente de esas muchas sociedades filantrpicas que deambulan por aqu, con un nio pobre
recibiendo un lpiz de dos centavos.
Quitmonos de encima lo que tenemos de complejo de Erstrato con injerto de megalomana
trujillista.
Seamos consecuentes con el prjimo y con nosotros mismos sin hacernos tanta autopromocin.
100
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
El amor en nuestro mundo
A J. Veiga
Moiss Tshombe era un mofletudo congoleo, mucho ms aburrido que el anuncio de vaqueros
de unos cigarrillos americanos, Made In Dominican Republic (aunque la coletilla la escondan con
el Sello de Rentas Internas). l le tena un gran amor a su raza y a su pueblo, pero, mal aconsejado
por los odiados blancos europeos, hizo escabechina a miles de sus compatriotas, entre ellos a un bien
intencionado seor que se llamaba Patricio Lumumba. Luego las cosas cambiaron de color y unos
rabes argelinos, tambin con mucho amor, decidieron que Tshombe pasara los ltimos aos de su
vida en las playas cercanas a Orn.
Los Mau-Mau eran unos jvenes de la colonia inglesa de Kenia. A su estilo, decidieron luchar por
la libertad de su patria. Juraron que solo de blanco quedaran sus propios dientes y la emprendieron
contra todo lo que fuera de Albin. Segn las malas lenguas (lase AP, UPI y Agencia Reuter), comieron
carne humana en escabeche, con lo que mejoraron su ingestin de protenas. Los ingleses, ni cortos ni
perezosos, devolvieron con creces el amor antropofgico de esos africanos y desaparecieron de la faz de
la tierra algunos cien mil de estos jvenes patriotas. Los museos de antropologa pagan sumas enormes
por conseguir siquiera una momia de algunos de ellos, sin resultados positivos.
Siguiendo con el amor en el frica Negra, veamos al frica Blanca. Y no es paradoja, pues por
obra y gracia de fusiles, caones, aviones y todo lo que sea arma mortfera, existen dos estados blancos
en el continente negro.
frica del Sur, gobernada por un grupito de blancos descendientes de ingleses y holandeses, es
famosa por sus injertos, que no son de vegetales. A unos mamferos superiores llamados humanos se
les cambia el corazn con la misma facilidad con que cambiamos una goma a nuestro automvil, an
a sabiendas de que el paciente durar unos meses. Adems, tienen una hermosa y cariosa poltica: el
Apartheid, es decir, que la mayora negra no debe mezclarse con nadie que tenga el pelo lacio y los ojos
azules, porque se pueden contaminar. Lo curioso del caso es que los trasplantes s usan corazones negros,
o, por mejor decir, corazones de negros que son tan rojos como los de cualquier otra persona.
La otra repblica se llama Rhodesia, y el dueo de vidas y haciendas de unos cuantos blancos y
de millones de negros, se llama Sir Ian Smith. Es tan bondadoso, que su nombre suena para el Premio
Nobel del amor. Para algunos tiene el corazn de piedra (sin trasplante). Neg a su reina y sigue tan
campante como un whisky que fabrican sus ascendientes.
Los judos decidieron volver a la tierra de sus antepasados, y se arm la de Troya. Los rabes
perdieron varios kilmetros de tierra desrtica, y eso le cost un ojo de la cara al general Dayam, su
hroe. Para colmo, los israelitas, como saben del desprecio que los mahometanos tienen por las mujeres,
han nombrado jefa a la gorda Golda Meier.
Los rabes, en cambio, para combatirlos, se reunieron en un sitio del frica del Norte y comenzaron
a regatear entre unos y otros. Todava sigue el regateo.
Mucho ms lejos, estn unas hermosas islas que constituyen el archipilago de la Indonesia. Un
joven apuesto indons, ms ertico que los anuncios de ron que actualmente se proyectan por nuestras
emisoras y plantas de TV, decide libertarlas del colonialismo holands y lo logra despus de muchos
aos de lucha.
Sukarno gobierna, enamora a mujeres hermosas y coquetea con los comunistas. Le dan un golpe
de Estado y lo dejan vivo como reliquia. Recientemente muri. Asimismo, por amor desaparecieron
ms de doscientos mil amigos y seguidores del viejo Carlos Marx.
101
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Cercana al vecindario indonesio hay una repblica dividida en dos, por obra y gracia de la dulce
Francia: Viet-Nam del Norte y Viet-Nam del Sur. Hay diferencias ideolgicas, pero no antropolgicas
porque todos los vietnamitas son de un mismo tamao, la oblicuidad de sus ojos es idntica, aunque
sean del meridiano o del septentrin pero (siempre hay un pero). Unos blancos, llegados desde
muy lejos, decidieron unificarla, y los resultados han sido desastrosos: carios a granel en forma de
bombas, tiros de fusiles, ametralladoras, Napalm, etc. Luchan los norteamericanos blancos y negros
contra unos medio-chinos a quienes tienen que ponerle un sello para ubicar su raza.
En la casa grande de estos negros y blancos, la cosa es diferente; su amor entre ellos llega a la
sublimidad. Un hermoso y anchuroso ro llamado Mississipi, que durante siglos oy los hermosos cantos
negroides llamados espirituales, escucha ahora y de vez en cuando alguno que otro tiro en la cabeza
de algn negro, porque habl de igualdad. Hay otros grupos tambin con nombres muy dulces: los
Panteras Negras, quienes alegan que hay diez blancos por cada negro, y que por amor hay que matar a
once. En buen dominicano: uno de apa, justificando la tesis de algunos blancos, quienes creen que
el problema se resuelve mejorando la puntera de los policas de ojos azules.
Despus de la ltima guerra, (que no ser la ltima) Rusia, paternal y amorosa, puso frente a sus
fronteras una gran escuela de kindergaten, que comienza con un pedazo de Alemania y termina en Polonia.
Se salvaron los turcos porque cambiaron sus cigarrillos por tabaco de Virginia, y, los finlandeses, que trataron
de ensear al Gran Oso a baarse en sauna. Cada vez que algn nio se portal mal, en vez de usar el mtodo
de castigo escolar antiguo (la regla), mandan una centena de tanques. Verbigracia: Checoeslovaquia.
Los chinos estaban hartos de recibir golpes a diestra y siniestra de los grandes imperios europeos
y del Japn. Un grupo de lderes medio parientes, encabezados por Mao y Chiang, echaron el pleito
con sus primos del Sol Naciente.
Un par de bombazos atmicos que dejaron unos cuantos muertos, acab con el pleito. Los chinos
siguieron la lucha entre ellos, y Mao Tse Tung, por poco tira al mar a su pariente Chiang Kai Shek. El
pleito termin quedndose uno con el continente, y el otro con una isla. Entre ratos, y para no olvidar
al antiguo amor, se lanzan cohetes chinos.
El cuento de Nigeria y Biafra, realmente no vale la pena contarlo. Por el cario que nos tenemos
los humanos, solamente murieron cerca de un milln de personas.
Y si seguimos contando historias de amor, no vamos a hablar de Francia y Alemania. Tres
guerritas en menos de cien aos. Nuestros hermanos de El Salvador y Honduras, tambin fabricaron
sus muertitos. Y as otros, y otros.
Nuestro mundo marcha. Amor, amor y nada ms que amor. Todo por amor, como la meloda
de Rafael Solano. Se habr equivocado Cristo de planeta?
El dominicano, turista y gegrafo
Este artculo es dedicado a la memoria del ilustre hidalgo don Manuel de Mora Serrano y Aragn,
que muri en las horribles ergstula de don Felipe Segundo por defender los derechos de los indios.
Se presume que este caballero espaol dej descendencia en algunas de las islas descubiertas
por el Gran Almirante.
Se decidi Ud. a viajar por primera vez? Mejore, si quiere, sus conocimientos de Geografa, pues
le dar un poco de brega identificarse, no como persona y s como nacional de un pas que muchas
veces no figura en el mapa, que tiene numerosos nombres, que por lo general se usan abreviados y
ningn Toynbee de la geografa es capaz de localizar.
102
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Nosotros los isleos somos maestros en el conocimiento geogrfico; los continentales, aparte de
los radioaficionados, coleccionistas de sellos y profesores de esta materia, no tienen la menor idea de
dnde viven sus semejantes.
En primer lugar, veamos el nombre de nuestro pas. Se llama Repblica Dominicana, pero resulta
un nombre muy largo, y entonces se prefiere el adjetivo: Dominicana. Muchos lo propugnan y yo
muchas veces lo uso, pero da la impresin que uno se queda medio en el aire; entonces lo hacemos
peor: R. D.; Rep. Dom., R. Dominicana, Rep. Dominicana.
Bueno, me voy a sentir algo indgena y voy a usar: Quisqueya. Pero resulta que nadie lo conoce.
Desde ahora usar Santo Domingo. En fin, debe cualquiera decidirse por algunos de ellos, pero por
amor de Dios, no utilice las abreviaturas.
En segundo lugar: cmo se llama el natural de este pas? Dominicano, quisqueyano, dominico,
santodominguero, santodomingueo. Decdase por alguno, aunque lo pueden confundir, como me sucedi
a m en Santander, Espaa. Buscaban a un sacerdote para darle la extremauncin a un pobre moribundo;
los familiares fueron a la pensin donde viva y la seora ofreci, muy compungida, mis servicios, porque
yo era dominico, aunque no tena ni cara ni costumbres de cura (palabras textuales de la seora).
En tercer lugar: Ubicacin geogrfica: Antillas Mayores, Trpico de Cncer, Mar Caribe, West
Indies, Antilles. Mi recomendacin es llevarse un mapa de aquellos grandes de don Casimiro de Moya.
No confe en los mapitas de bombas de gasolina y de vendedores de gomas, porque puede pasarle un
chasco grave.
d
1938.Frontera austro-germana. El muy sinvergenza de Adolfo Hitler era austraco y gobernaba a
Alemania, invade a su pas y lo convierte en la provincia del Danubio convirtindose l en un alemn
provinciano; para asegurar la unin eterna de los dos pases, hizo maravillosas autopistas que unen a
Austria y Alemania. Tres dominicanos en viaje turstico por los Alpes, entrbamos y salamos de los dos
pases como don Pedro por su casa. Los carabineros en carros patrullas nos persiguen y nos apresan:
somos llevados a un pequeo puesto militar fronterizo. Comunistas peligrosos, contrabandistas o
turistas en el limbo? Se acepta como buena y vlida la ltima versin.
Nacionalidad? Dominicanos. Dnde quedar ese pas? Se busca un mapa de los de una goma
francesa y nada. Solo aparece en el mar Caribe una isla: Cuba. Estbamos despersonalizados en el
espacio. No existamos. Los rubios estaban ms perplejos que nosotros. Al fin exclama uno de ellos:
Dominicanish, y enseando su bceps grita: Trujillo. Por primera vez no me asustaba ese nombre
propio. Un pequeo sermn de parte de ellos, una invitacin de nuestra parte a visitar nuestro bello
y escondido pas, y un adis descolorido.
Estamos en una terrible etapa: sin nombre y sin sitio en el mapa, perdn por lo primero, quise
decir con muchos nombres.
d
Espaa, otra etapa de nuestro viaje. Valladolid, la vieja y hermosa ciudad. Sitio, un recinto
estudiantil con un grupo de jvenes. Don Antonio: Ud. es genial, superinteligente, cmo ha podido
en solo seis meses que tiene en nuestra tierra hablar el castellano tan correctamente?
Les aseguro que solo pens en dos cosas: o que mi padre se hubiese quedado en el Libano o que
Caonabo no se dejara coger prisionero tan fcilmente.
Ahora se agrega algo ms sin idiomas.
103
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Para gozar de su turismo Ud. tratar de eliminar estos problemas: pas y su nombre. Ubicacin.
Qu es Ud. Qu idioma habla.
Mi consejo, disfrute de su viaje y no trate de explicarle nada a los diferentes tipos que encontrar
en su camino.
El primero: un sabihondo. Oh Ud. es dominicano: siempre so con conocer las Filipinas, y la
gente del Pacfico cmo es? Ni siquiera le responda; sencillamente vyase.
El segundo es el tipo deductivo. Oh, Dominicana; bella tierra. Y Fidel? Seor, no soy de Cuba,
soy de Santo Domingo. Oh, Puerto Rico es lindo. Y los yankis, cmo los tratan? Seor, yo soy
quisqueyano. Oh perdn ya s. Hait, cunteme algo de Duvalier. Por favor, a este tipo no le d una
bofetada; haga lo mismo que con el primero: vyase.
El tercero es el asociativo Dominicano. Oh, Trujillo. Era bueno o malo? Pena que Rubirosa haya
muerto. Marichal ganar 20 este ao? Dnde estar Caamao?
Mi consejo final. Haga su viaje e imprtele un pito que conozcan o no conozcan nuestra tierra.
Me he pasado ms de diez aos siendo gegrafo y no he conseguido absolutamente nada con esto.
El que nos conozcan o no, no altera en absoluto nuestro proceso histrico. Si Ud. viaja, comprtese
como persona correcta y el resto tratar de averiguar de dnde es Ud. y no tendr que darle su clase
de Geografa.
Si el extranjero viene a nuestro pas como turista y no como buitre, recbalo con hidalgua
y se llevar un buen recuerdo de nosotros. Especifico que hidalgua no quiere decir ruleta y
prostitucin.
Seamos laboriosos y ms honestos, y, por encima de todo, nacionalistas; tratemos de llegar al ideal de
patria que soaron nuestros libertadores y nos importar un bledo el que seamos o no conocidos.
Llmese Repblica Dominicana, Quisqueya o Santo Domingo, aunque nuestro pas tenga muchos
nombres, tenemos un solo corazn para quererlo. Y hay que darse entero en ese amor.
La azarosa vida de Pepe
Para las compaas licoreras, que tanto dao estn haciendo a nuestro pueblo con el romo dao.
Cualquier parecido con algn personaje de la vida real, es penosa coincidencia.
Pepe, de nio, no deca nada, no aparentaba nada. Era un muchacho del montn, de la crespa
muchedumbre. Fue el segundo varn de una familia de cinco hijos. Al hermano mayor se le vea llegar
un porvenir brillante; a Pepe, sin embargo, los hermanos le llamaban el acomplejao.
Sus estudios primarios se desenvolvieron ms o menos bien. Estudiaba poco y sacaba notas lo
justo para pasar de curso. Ni siquiera se haca sentir en la escuela: as era de anodino.
Al comenzar el bachillerato, Pepe se hizo de nuevos amigos, unos muchachos muy alegres que
siempre estaban en canes de mujeres y tragos. l prefera la nueva junta a estudiar el lgebra, que no
la comprenda.
Un sbado cualquiera los nuevos amigos lo llevaron a las alturas de la ciudad. Pepe nunca haba
probado el alcohol. Tom un cuba libre, y lo encontr sabroso y confortante; tom el segundo y le
produjo un ligero mareo. Estaba feliz, se senta un verdadero macho. El ron es el pasaporte de la
hombra, y ya l lo ha probado. Tom el tercero, el cuarto y el quinto trago de ron. Iba aprisa. Era un
bisoo en su bautismo de fuego. Todo comenz a darle vueltas; se senta mal y los amigos trataron de
conducirlo a su casa. Pepe les amarg la noche. Sin embargo, ellos pensaron que era un pino nuevo
y haba que perdonarlo.
104
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Lo dejaron cercano a su hogar, a fin de no tener problemas con los padres. A duras penas pudo
llegar Pepe a la puerta de su casa. Se acost y el techo pareca caerle encima. La mam despierta y lo
recrimina. Su respuesta es un vmito. El padre tambin se levanta, y con una sonrisa comprensiva le
lleva una tableta efervescente. Se siente feliz porque su hijo es un macho est borracho.
Pepe se pasa unos meses sin probar un trago de ron; de solo olerlo le vienen las nuseas. Solamente
bebe refrescos de soda, pero los amigos lo estimulan a que vuelva a probar. Un da lo hizo y volvi
a sentir el placer que experiment cuando por primera vez lo prob. Pero esta vez se cuidaba; iba
despacio. Se senta muy feliz.
Las fiestas se transforman en fijas todas las semanas. Sbado y domingo, bailes, y, despus, hacia
las alturas. Son fines de semana maravillosos. El problema es que el padre no es rico, y le mide la plata.
Hay que dejar los estudios y conseguir un trabajo. Total: los que se gradan en la Universidad ganan
unos chelitos, y Pepe no va a pasarse la vida quemndose las pestaas. Le habla claro al viejo y consigue
un empleo de dependiente en la tienda de un amigo.
Del magro semanal retira un poco para la madre, y el resto es para sus diversiones.
Muchos lunes falta al trabajo a causa de un horrible dolor de cabeza y un malestar general. Ya Pepe sabe
lo que es una resaca. Envidia a los zapateros, que no trabajan ese da en celebracin de San Crispn.
Pepe se va haciendo mayorcito, y quiere sentar cabeza. Le gusta Mara, una muchacha del
vecindario a la cual le ha dado su vistilla y ha encontrado respuesta. La enamora y la conquista. Formula
compromiso, pero el matrimonio est muy lejos: las entradas monetarias no rinden para tanto.
Mara lo entusiasma; y entonces l asiste a una escuela nocturna de comercio. Quiere estudiar
contabilidad, mecanografa y taquigrafa. Quiere mejorar econmicamente, pero dividir estudios y
tragos le trae muchas complicaciones, y solo se convierte en un mal mecangrafo.
Ya es un bebedor de categora, y las empresas envenenadoras del pueblo (lase: licoreras), le
tienen una asignacin semanal de romo-dao. El fin de semana se inicia entonces los jueves, y termina
el domingo en la noche. Sin embargo, lunes, martes y mircoles, se larga su directo al hgado, antes de
ir a la escuela.
El pap tiene buenas relaciones con el Gobierno, y con una cua en Palacio, Pepe consigue una
botella, una canonja.
Ya es hora de contraer matrimonio, y l quiere convertirse en un hombre serio. Los padres de
la novia sufragan los gastos, y Pepe y su mujer viven cerca de pap y mam, que frecuentemente le
mandan una cantinita de comida.
Pepe es padre de un machito y la celebracin es larga y tendida. Quin puede hablar mal de un pas
tan maravilloso como es Dominicana? El romo es dao y los cigarrillos, tambin. Que viva el Jefe!
Hay competencia entre los envenenadores, y entonces cambian de marca. Hay que venderse al
mejor postor y ltimo subastador. Con la licorera de ahora le dan el doble de botellas. La noche se
hace corta y el trago es diario, comenzando a las cinco de la tarde. Hay que estar en la cosa.
Pepe comienza a desesperarse en el trabajo; ese maldito horario desde las siete y media de la maana
hasta la una y media del da, le produce angustia. Su ansiedad no le permite llegar a su hogar, y en el
bar ubicado enfrente de la oficina se tira unos petacazos, antes de llegar a su casa.
El almuerzo lo cambia por cuba-libres; el trabajo lo cansa mucho y el alcohol le quita ese cansancio.
Se pierde tambin la siesta y el primer trago en el bar se entronca con la tarde y la noche.
Pepe se levanta nervioso y con temblores en las manos. Uno de los tercios le recomienda comerse
un pelo del gato que anoche lo mordi; hace la prueba y nota que el trago de la maana lo seda, le
hace bien; se siente feliz.
105
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Van pasando muchas maanas y lo que era solamente un petacazo se convierte en dos, en tres. Ya
no saborea el trago: lo necesita. El thermo para caf que llevaba a la oficina, lo sustituye por un thermo
con ron. Siente vergenza y comienza a esconder su vicio. A media maana el thermo est vaco y sale
de la oficina con cualquier excusa para dispararse unos cuantos tragos en el bar de enfrente.
Comienzan los problemas conyugales; la buena Mara no resiste las borracheras del marido, y
pelea. La mensualidad se va acortando porque la mayor parte del dinero se queda en los bares. Es una
pena que en la oficina no haya un bar con romo dao. Mara se muda al cuarto del nio, y Pepe piensa
que si no hace vida conyugal con l es porque tiene otro hombre. Comienzan los celos y el matrimonio
naufraga.
Pepe intenta dejar los tragos, pero ya el alcohol es parte de su vida. No importan mujer, ni hijo,
ni nadie. Las constantes ausencias lo hacen perder el empleo, y se convierte en un fullero. Pap y
mam han muerto, y los hermanos lo consideran un sinvergenza. Es la mancha de la familia. Va
preso por cortas temporadas, por falsificador. Ha perdido la dignidad y comienza a pedir para beber.
Los envenenadores lo bajan de categora y le niegan el ron de propaganda, precisamente cuando ms
lo necesita. Ya no es un bebedor; es un alcohlico y debe drsele la droga, hasta que se pueda someter
a tratamiento psiquitrico o ir a la asociacin de alcohlicos annimos.
Pepe se desespera al levantarse, y no encuentra desayuno. Ron, un trago puro, porque ya la poca
de los cuba-libres pas. Mezclar es daar el trago. Nota que cuando pasa varias horas sin beber, ve cosas
raras: sangre, murcilagos, muertos.
En ocasiones cree que lo persiguen. Se siente apenado porque se emborracha con dos copas; antes
tena mucha resistencia; ahora es una porquera que se duerme en los parques y vive en la parte atrs
de una casa de pobres, de un barrio mucho ms pobre, si es que puede llegar a ella.
Todo es niebla. Y algn buen samaritano lo quiere llevar donde los alcohlicos annimos, pero l
se niega. Su mujer y su hijo marcharon hacia Nueva York. No tena a nadie y necesitaba ron. Entonces,
cuando realmente lo necesitaba y haba que drselo, los envenenadores se lo niegan.
Una tarde es recogido por la Polica y es conducido a un hospital. Est hinchado; tiene cirrosis
heptica.
Despus de varios das comienza a delirar; es delirium tremens, y como esa enfermedad es una
locura, lo llevan al Manicomio del kilmetro 28. Al cabo de varios das, muere.
Que Dios acoja en su santo seno el alma de Pepe, el maravilloso resultado de una increble
propaganda, nica en el mundo: el romo dao!
El adicto a drogas no es un delincuente
Con los torrenciales aguaceros de estos das, y un escape de agua de la casa en ruinas de un
miembro de la familia Trujillo, el ex-camino vecinal que me lleva a casa se convirti en una calle
veneciana. Como resultado, mi viejo asmtico automvil estuvo en el taller de reparaciones durante
toda la semana. Eso me impidi leer la prensa diaria. Una escueta noticia oda por la radio, me inform
de las recomendaciones de la comisin de alto nivel norteamericana sobre las drogas narcticas. Son
ellas: censo de drogadictos, suministro bajo control del Estado de drogas a estos enfermos, mayores
penas para los contrabandistas y traficantes, etc.
Esta es la posicin correcta desde el punto de vista de la psiquiatra. Los norteamericanos se
han empeado durante aos en ver al drogadicto como a un delincuente, y los resultados han sido
funestos. Robos y mayor criminalidad para obtener dinero para las drogas. Y, lo que es solamente una
106
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
enfermedad: la drogadiccin. Asimismo, la poca comprensin de las autoridades, la hacen convertirse
en delincuencia.
En Inglaterra y los pases escandinavos, desde hace aos, el drogadicto, por ley, es un enfermo
y no un delincuente. Tal vez el xito de los europeos haya puesto a pensar correctamente a los
norteamericanos. Son sumamente raros los atracos, robos y crmenes en Europa, cometidos por
drogadictos para conseguir dinero, pues el precio de la droga es asequible a cualquier bolsillo, siempre
y cuando el paciente sea controlado por centros mdicos estatales.
Las tres dcadas del estado policaco-trujillista impidieron el ingreso al pas de ciertos tipos de
drogas narcticas, aparte de las de uso medicinal, como lo son la morfina, el demerol, barbitricos y
anfetaminas.
El crculo de drogadictos dominicanos era muy reducido y se circunscriba a estos medicamentos.
Con la cada de la tirana y una actitud ms o menos abierta de las autoridades aduanales y
policiales, comenzaron a aparecer drogas narcticas que, aunque viejas en su uso, eran nuevas en
nuestra tierra. Hasta hace poco, muy poco tiempo, se limitaba a centros de prostitucin y a ciertos
crculos de homosexuales. En el da de hoy la situacin ha cambiado; lo que anteriormente era un
crculo reducido se va ensanchando con proyecciones alarmantes.
Sean estos artculos un somero conocimiento y aclaracin de algunos conceptos acerca de las drogas.
Comencemos por definir qu es la adiccin a las drogas. El comit de expertos de la Organiza-
cin Mundial de la Salud dice: Se trata de un estado de intoxicacin peridica o crnica, deletreo
para el individuo y para la sociedad, producido por el consumo repetido de una droga, natural o
sinttica, y sus caractersticas son: 1) Abrumador deseo o necesidad de continuar tomando la droga;
2) Una tendencia a aumentar la dosis, y 3) Una dependencia psquica y a veces fsica por los efectos
de la droga.
Un mdico ingls define al adicto como una persona que solamente se siente normal usando drogas.
Cuando leemos en la prensa alguna noticia sobre drogadictos, la generalidad de las veces se utilizan
los trminos droga y endrogado, sin especificar el tipo. Algunas veces, es por omisin ignorante
del periodista, o por una actitud policial de discrecin, que en la mayora de las veces es correcta. El
elemento indiscrecin es altamente penado en los grupos de drogadictos.
Veamos cada una de las sustancias naturales o sintticas que producen adiccin. En este trabajo
y en los prximos no vamos a enfocar el alcoholismo, pues ya ha sido tema de otro artculo mo.
ter y cloroformo
Desde el descubrimiento de estos anestsicos, los drogadictos, especialmente los alcohlicos,
los han usado con frecuencia en inhalaciones y mezclados con bebidas. El licor de Hoffman, una
medicina antigua que se utilizaba como estimulante y que contena ter, era muy usado en Europa
a comienzos del siglo.
Cuando en la Europa Central subieron los precios de las bebidas alcohlicas, la eteromana se
convirti en un hbito popular.
En los carnavales de Ro de Janeiro, aunque su uso es prohibido, el ter tiene mucho mayor
consumo que el alcohol. En el ao del 1964 asist a dichas fiestas, y con todo y el exagerado control
policial y militar, su uso excesivo por los cariocas era tema de murmuracin entre la colonia dominicana
all residente, en su mayora estudiantes que preferan el alcohol.
Se calcula que el grandioso nmero de accidentes automovilsticos en los das de fiesta, se debe
a intoxicacin por esta sustancia.
107
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
En Santo Domingo, en veinte aos de ejercicio de la profesin de psiquiatra, he visto tres
eteromanas; dos anteriormente eran alcohlicos.
Bromuros
Los bromuros, durante muchos aos, se usaban en el tratamiento de la epilepsia, porque poseen
una accin sedante e hipntica. Su venta era libre; y si no estoy equivocado, sigue siendo libre en las
farmacias dominicanas, en forma de pocin polibromurada.
Las sales de bromuros producen depresin y crean hbito, y muchas veces inducen al suicidio.
Actualmente es un producto de poca venta, pues ha sido suplantada por los atarxicos: y neuropljicos.
Los hidantoinatos los sustituyen en el tratamiento de la epilepsia.
Nunca he visto en nuestro pas a un drogadicto a los bromuros.
Los barbitricos
Los barbitricos o pldoras para dormir, son una frmula qumica derivada del cido barbitrico. Se
producen industrialmente en cantidades increbles. Solamente en el ao del1948 se fabricaron en Estados
Unido, 336 toneladas de derivados de este producto. Se supone que la venta en las farmacias de nuestro
pas est bajo control de recetas mdicas; en realidad no es as. Por amiguismo o por negocio, puede usted
conseguir en cualquier botica de la ciudad, suficientes dosis de barbitricos para matar a un elefante.
Sus nombres comerciales son: luminal, fenobarbital, amytal, nembutal, seconal, tuinal, pentotal
sdico y otros.
Aparte de ser usados con frecuencia y con fines suicidas, los alcohlicos los utilizan como sustitutos
del alcohol e, inclusive, los mezclan.
Los adictos a la morfina en etapas de dificultad de conseguir la droga, los usan en grandes
cantidades.
Lamentablemente, los mdicos ayudan a la formacin de drogadictos a los barbitricos, por
indicaciones frecuentes de estos productos, sin llevar control.
Es una droga que crea hbito, y muy difcil de desarraigar. El adicto es un ser desordenado, con
embotamiento del juicio y de los sentidos. Cuando se le suprime la droga, el paciente empeora y se
producen sntomas graves del tipo de desorientacin, alucinaciones y convulsiones.
Anfetaminas
He aqu a las aparentemente inocuas benzedrinas y otros derivados de las anfetaminas, que los
msicos y estudiantes usan para no dormir y como estimulantes de la inteligencia. Sin embargo, su
uso constante produce hbito.
Desde mi llegada de Europa, hace ya muchos aos, he llevado una campaa sistemtica para
evitar su venta libre, e informar de la toxicidad de la droga a grandes ncleos estudiantiles. De mi
experiencia en Espaa con la simpatina, recuerdo que un compaero sudamericano, sobreexcitado
por un exceso de la droga, muri congelado en un duro invierno de esa poca, en las afueras de
Madrid. Eran frecuentes las crisis sicticas (locura) en estudiantes, por exceso de este frmaco.
Compaeros mdicos alemanes me informaron de lo desastroso que fue su uso indiscriminado en el
ejrcito alemn, as como en jvenes civiles. Se le llamaba Stuka, como recuerdo del avin de caza
de gran poder mortfero.
Al finalizar la guerra, en Japn se desat lo que podramos llamar un hbito colectivo por las
anfetaminas, las pastillas de la felicidad, como se les llamaba, y los resultados fueron catastrficos.
108
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Las anfetaminas no solamente producen hbito, sino que en dosis excesiva pueden producir
cuadros clnicos idnticos a la locura.
En nuestro pas, hace pocos aos se controla la venta por recetas; sin embargo, sucede lo mismo
que con los barbitricos. Por amiguismo o por negocio, se pueden conseguir fcilmente. Los grandes
consumidores son los estudiantes, especialmente los universitarios, y los problemas no han llegado
a situaciones de alarma porque solo las usan una o dos semanas antes de los exmenes, y luego las
suspenden.
He visto pocos estudiantes drogadictos; los ms son las personas que usan las anfetaminas durante
largo tiempo para combatir la obesidad.
Opio
Antes de describir los problemas que producen los opiceos, debemos explicar lo que se llama
sntoma de abstinencia en los drogadictos. Es un estado anormal de necesidad de la droga o
dependencia fsica. Las drogas ms peligrosas son las que, al suprimirse, producen el sntoma de
abstinencia.
El Papaver Somniferum, llamada tambin amapola oriental, es una planta que se produce en toda
Asia, en especial en la China y la India. Su uso se remonta a miles de aos, y en esos pases se vende
como el alcohol en los pases occidentales.
Hace alrededor de un siglo, un farmacutico alemn logr separar la morfina, que se encuentra
en un 10 por ciento del peso de las hojas del opio. Despus descubrieron la codena, y la diamorfina,
ms conocida por el nombre de herona. La qumica moderna ha descubierto ms de 150 derivados
del opio; todos son drogas que producen hbito.
Junto a este tipo de drogas, incluimos la meperidina, conocida comercialmente como demerol.
Los problemas que presenta son idnticos a los del opio y sus derivados.
En nuestro pas los derivados del opio ms usado son: la morfina y la codena. Se calcula que a
un enfermo que se le suministre una o dos ampolletas de morfina durante veinte das, va a presentar
sntomas de abstinencia cuando se le suprima la droga. Por eso se acusa a los mdicos de ser los creadores
de drogadictos a la morfina, demerol y los barbitricos por indicaciones sin control de estas drogas.
La codena es un derivado del opio, que se usa en pociones anticatarrales; su venta es libre en
las farmacias de nuestro pas, y aunque las dosis de la droga son muy mnimas, los drogadictos toman
frascos enteros cuando no consiguen la droga de su predileccin.
Hace algunos aos tena mucha aceptacin el ludano, otro opiceo.
Marihuana
Es el camo indiano, haschish o marihuana. Su uso es tan antiguo como el del opio y sus derivados.
Puede beberse, comerse o fumarse. Esta planta crece casi espontneamente en Mxico y Estados Unidos.
Sus fibras tienen utilidad comercial y sus semillas se utilizan como alimento para aves.
(Se supone que las semillas llegaron a Puerto Rico y otros pases de Amrica en esos alimentos,
aunque se entenda que las semillas estaban esterilizadas).
Es una droga muy popular en forma de cigarrillos, especialmente entre los jvenes curiosos de
sensaciones nuevas, y en ciertos profesionales, como msicos, en que el estado eufrico es necesario
para el ejercicio de su labor.
La marihuana no crea sntomas de abstinencia. En algunos pases como Mxico, los psiquiatras quisieron
que se vendiera libremente, pero fracasaron. Hace poco tiempo los ingleses la venden libremente.
109
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Los graves problemas de la marihuana son que en personalidades mal estructuradas puede producir
ciertos cuadros de locura. Generalmente es el pasaporte de entrada a drogas de ms categora, como
son los opiceos y la cocana.
Cocana
Cuando los espaoles llegaron a Amrica, encontraron en la parte del sur del continente alrededor
de ocho millones de indios, que masticaban las hojas del erythroxylus coca para estimularse. Hoy debe
haber un nmero igual que la siguen masticando, sin que aparentemente presenten ningn sntoma
perjudicial.
Es una droga que produce placer y alegra y corrige las depresiones mentales que producen las
otras drogas. Por eso son raros los drogadictos a la cocana sola.
Aparentemente no produce sntomas de abstinencia, pero en altas dosis produce cuadros graves
mentales.
Drogas alucingenas
Las ms conocidas son: la mescalina y el LSD. El alcohol en altas y continuadas dosis se puede
convertir en una droga alucingena (delirium tremens).
Mezcalina
Era usada por los indios mexicanos antes de la llegada de Hernn Corts, y los adictos chupaban
los botones del mezcal en sus rituales religiosos. Es la droga mejor conocida por los mdicos, pues
muchos han hecho experiencias propias, tomndola.
Los sntomas se parecen al comienzo a los de la marihuana, pero van en aumento hasta llegar a graves
alucinaciones visuales, y a una sensacin de vivir en un mundo espiritual nuevo y desconocido.
Dietilamida del cido lisrgico, LSD
Es un derivado del cornezuelo del centeno, cuyas propiedades intoxicantes fueron descubiertas
por casualidad.
Junto a la mezcalina constituyen las llamadas drogas fantsticas.
Aunque es una droga altamente peligrosa, ha ayudado al mejor conocimiento de ciertas
enfermedades mentales.
La gravedad del LSD es el efecto txico a dosis muy bajas. Su gran peligro consiste en que los
cuadros mentales que produce pueden ser permanentes.
La drogadiccin es un problema farmacolgico, psicolgico y sociolgico. En los artculos anteriores
hemos enfocado someramente el primero, y en nuestras conclusiones haremos un enfoque, tambin
somero, acerca de los dos ltimos.
Generalmente un chino fumaba de dos a cuatro pipas diarias de hojas de opio, con los mismos
resultados que un occidental se toma de dos a tres botellas de cerveza. Los indios peruanos mastican
la hoja de coca mezclada con cal, desde su juventud hasta su vejez, sin tener aparentemente ningn
problema. Los indios y campesinos de Mxico y Estados Unidos fuman hojas de marihuana con los
mismos resultados.
Para los psiquiatras y socilogos, la adiccin a las drogas es un problema de trastornos
de personalidad y, adems, es socio-econmico, igual que el alcoholismo, aunque en escala
superior.
110
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Cuando a m, como psiquiatra, se me llama en consulta para quitarle los tragos a un alcohlico,
mi respuesta, con cierta irona, es: qutenle la botella. Es que siempre se empean por ignorancia en no
aceptar al alcohlico como un enfermo, sino como un sinvergenza, y es un craso error.
En nuestro pas la venta de alcohol es libre a cualquier edad. Se vende hasta en el Pico Duarte,
y todava peor, se regala como propaganda. Millones de dominicanos son bebedores, y, sin embargo,
alcohlicos, en el sentido psiquitrico de la palabra, son tan pocos que no llegan a cifras de tres ceros.
Por qu no enfocamos el problema de las drogas como el problema del alcoholismo? Sencillamente
porque droga es una palabra que huele a mafia, crimen, robo, estupro, misterio, suspenso, secreto
militar, secreto de estado y muchas pamplinas ms. No es un mal nuestro sino un mal de todo el
mundo, y un pas tan adelantado como Estados Unidos, hasta hoy ha hecho un enfoque incorrecto
en cuanto al problema de las drogas y los drogadictos.
He ledo en la prensa una conferencia dictada por un sacerdote sobre las drogas, y refiere que
nuestro pas es tierra de promisin para traficantes, contrabandistas, etc.
Aunque no tengo datos precisos acerca de la conferencia, presumo que Repblica Dominicana
ser utilizada como trampoln para llevar las drogas a otros pases ms ricos que el nuestro, y como
rebote aumentara la drogadiccin aqu.
Es bien sabido que donde ms se usan las drogas es en los pases productores de estas, y en las
naciones socioeconmicas bien situadas. Tericamente nuestro pas no produce drogas y, en cuanto
al atractivo econmico, deja mucho que desear.
Hasta hoy mi experiencia de psiquiatra me dice que los dominicanos drogadictos y, por ende,
enfermos, no pasan de morfina, demerol, barbitricos y anfetaminas.
Los drogadictos a la morfina-demerol, aqu y en todas partes del mundo, son los llamados creaciones
mdicas. El uso indiscriminado de estos productos en enfermos somticos, los convierte en enfermos
psquicos por obra y gracia de los mdicos, y por indicaciones sin control. Lo mismo podramos decir
de los barbitricos y de las anfetaminas, aunque estas dos ltimas, por tener menos controles estatales,
son ms asequibles al gran pblico.
Ya estamos haciendo pinitos con la marihuana. Generalmente se trae del extranjero en forma de
cigarrillos, y lo que sera mucho ms grave, de siembras en nuestra tierra.
Generalmente en manos de adolescentes de secundaria, he realizado encuestas con cientos de
universitarios de la UASD, y no he encontrado drogadictos. Y los jvenes a gog que en una actitud huera
y en un atrevimiento estpido la fuman, son jvenes sin principios, con personalidades mal estructuradas
y con graves problemas en el hogar, por eso necesitan ms del psiquiatra que de la polica.
La droga ms popular entre los drogadictos y la ms peligrosa de todas es la herona en cualesquiera
de sus formas: polvo e inyecciones. Nunca he visto a un drogadicto a la herona en la Repblica
Dominicana, pero es una amenaza que se cierne sobre nuestras cabezas. Si nuestro pas se usa como
trampoln para enviar drogas a territorio norteamericano, seguramente ser de ese producto y, repito,
como rebote tendremos muchos drogadictos aficionados a la peor de todas.
En una ocasin conversaba con un distinguido profesor de Farmacia norteamericano. Acababa de
visitar los laboratorios de la UASD y me confesaba que podra hacer en esos laboratorios una cantidad
de LSD suficiente para abastecer a todos los habitantes de nuestro pas que quisieran tomarla.
As es de fcil la produccin de una droga que, junto con la herona, es de las ms peligrosas de
toda la gama de drogas narcticas naturales y sintticas.
Resumiendo: nos estamos enfrentando a problemas nuevos en cuanto a la drogadiccin, y la
realidad es que no estamos preparados para estos. Debemos dar un viraje de 180 grados en cuanto al
111
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
enfoque. El drogadicto es un enfermo, y el traficante y contrabandista es un delincuente. El primero
necesita ayuda; a los otros debe caerles con dureza el peso de la ley.
Deben deslindarse los dos campos y crear organizaciones psiquitricas al servicio de la Salud
Pblica para prestarle ayuda al drogadicto, y envo al extranjero de nuestros jvenes psiclogos y algunos
psiquiatras para un conocimiento mayor de esta especialidad.
Controles aduanales y de agricultura para evitar las entradas de semillas de marihuana y coca
para su siembra.
Mayores controles en farmacias en las ventas de morfina, demerol, barbitricos y anfetaminas,
incluyendo las pociones anticatarrales que contengan codena, y otros productos qumicos que
contengan opiceos.
Censo de drogadictos y ayuda a estos, incluyendo el suministro de las drogas, si es necesario, para
evitar problemas socio-econmicos que puedan convertir un enfermo en un delincuente.
Mayor divulgacin de las toxicomanas y de los peligros que acarrean, especialmente en las escuelas
de secundaria, para evitar la drogadiccin por ignorancia.
En fin, quitar esa pantalla hipcrita que no conduce a nada, acerca de este espinoso problema.
Una mayor claridad servir de ayuda. Veamos al drogadicto como un enfermo, y ayudmoslo. Con
ese inicio nuestra lucha ser positiva.
Funerales por don Miguel de Cervantes y Saavedra
Lamentablemente, solo leo y escribo, y no muy bien, el castellano. Las faltas ortogrficas en los
vocablos extranjeros de este artculo, no son erratas del peridico.
Hello; cmo ests honey; te he llamado para invitarte a un party que tenemos en casa. Papi se gan
el pool del hipdromo; jug a Gallant Gent, Mannys Daughther, Down Town y Golden Globber; aunque
este ltimo tiene mala salida del Starting Gate, ese da fue un tiro y le gan a Denny Dimwit y a Steel
Girder.
Todos estamos happy en casa y papi, nice y repartiendo dinero, se quit el zipper de la boca y
habla por los codos. Con mami est cute y le va a regalar un freezer, lstima que la casa tenga un pantry
tan pequeo.
A William, nuestro hermano mayor, le piensa obsequiar un carro, pero est indeciso y no sabe
si comprarlo en Mundo Motors, Jaragua Motors, Santo Domingo Motors, Faro Motors. Willy se desespera
pues lo quiere antes del inicio del rally del Quisqueya Auto Club, pero papi es buen comerciante y lo
va a comprar cash para conseguir descuento.
El exigente de mi hermano lo quiere sin cluth, hidromatic y con todos los powers: power steering,
power breake y con sealid beam amarillos para la niebla, adems con Sparks especiales que usando un
aceite heavy duty le puede dar al carro un tune up. Va a ser un driver feliz con ese maquinn.
Si el carro no lo trae, le piensa poner tremendo stereo hight fidelity tipo carthridge con los
ltimos hits.
Darling, t sabes que no me gusta que pases tus week end solo en Boca Chica. Me pongo jeaulosy
cuando pienso que te van a ver en Bermuda Short. Adems, te conozco bien o te comportas como un
hippie con ese pantaln campana que tu mami te compr en Sack de Fifth Avenue o te vistes de cowboy
con el Stetson de ala ancha que trajiste de Texas.
Me alegro que te perdieras el cumpleaos de los mellizos de casa; los dos estaban monos el da
que cumplieron los diez y seis; todos cantamos a coro Happy Birthday y despus vinieron los regalos.
112
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
A Tony, papi le regal un rastrillo de afeitar para su incipiente barba con su complemento: Soft, Stroke
de Mennen y un after shave Old Spice. Con esto, el hombrecito se sinti un superman. Con Mary Anne,
mami se desbord como el Mississipi, fue a una Boutique y le hizo una compra para convertirla de teen
agers en una Miss: Vanishing Cream Ponds, Lipstic de Max Factor, All Clear, Skin Cleanser, Foundation Lotion,
Eye Make Up y de ropa, cantidades de Baby dolls, panties, brasieres. La nia est feliz.
Despus del cumpleaos, la familia completa nos fuimos a ver el Show del Embassy Club,
aprovechando que ese da no haba cover charge. Papi me permiti un Scocth on the rock. Cada uno pidi
una bebida diferente: Ton Collins, Mint Jullep, Dry Martini, la mesa pareca un Liquor Store. Como no
tenamos hambre pedimos unos slides de jamn.
William nos amarg la noche, pues quera irse a una Boite o a alguna Discoteque; deca que el
cuerpo le peda bailar un Boogie; un Rock o algo a go go.
Con toda la contentura del pool, papi est que trina con el Base Ball; su team est en el stano
porque los pitchers estn wild y los bateadores en sloomp. De todas maneras esta noche en el party
hablaremos para planear un picnic. Ya tenemos pick up de batera y muchos long playing. De comida
llevaremos Hot Dog, Hamburguer, Pizza, Lasaa, Quipe y alguna que otra latica de Campbells Soup.
Tambin hay en casa unos jugos que no necesitan abridor pues traen un list top que es muy cmodo.
Si alguien decide otra cosa, y papi est de buen humor, podremos hacer un Bar B Q. Y llevamos a
Richard que es un experto en broiler; con unos pollos y varios T Bone y Sirloin Steack el asunto est
resuelto.
Daddy, me cuenta que el ltimo Hallowem qued nice y no fui por culpa tuya y el cuento del
carro, pudiste ir a un Rent a Car y rentar uno por una noche. Yo no s qu ser de nuestro noviazgo,
ya todas mis amigas se han casado, la ltima, Margaret, me hizo morir de envidia. El Shower qued
precioso, el regalo que ms nos hizo rer fue un suape. Van a pasar su Honey Moon en Jarabacoa pues
desistieron del viaje a Europa por varias razones; en primer lugar quieren pasar las Christmas con los
viejos y esperan un buen regalo de Santa Claus, y en segundo lugar se les hizo muy difcil conseguir
money orders y travellers check.
El baby de mi hermana est enfermito. En la clnica lo chequearon y presumo que el diagnstico
es malo pues no est en el rcord. El padre encontr la colchoneta dura y le llev un box spring.
Hello, hello, honey, se cort la comunicacin, qu Compaa esta! qu horror! Y dizque se llama
Dominicana. Deberan nacionalizarla para acabar con el relajo que los extranjeros tienen con nuestro
pas. Hello, me oyes, Darling. Ven esta noche al party, ven con sweater que hace fro. Okey, bye, bye.
El segundo funeral de Cervantes
Querido bsiga serie 23:
Te escribo estas cortas lnea pa que sepa que no soy un chivito jarto e jobo. Dile a Tatica que
se acab el guangu. Un pana de verd me dio una oreja y lo que se crea una estaca en una carrera,
se qued en la gatera y entr una viga. Ese palo me ha dado bastante globos, como para hacer una
chercha. La chepa esa me ha puesto Banderita y Cara e Gato a to meter, y de masticable: un sancocho
de siete carne. Mama soltar el Bofe con ese trabajo.
He llamado por el bejuco a to los tercios y la cosa est chvere. La nica pena es que Primitivo
no puede venir. Como es zurdo, est como ubre de yegua, abajo y escondo. El resto de los tgueres
viene a la romada. Me imagino que algunos linces vendrn de paracaidistas, pero eso ser la apa
de la cosa.
113
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
T recuerda que taba juntando pa compr un cepillo? Ahora con esa loma de cuarto, pienso
en un cocote largo. Como t sabe, soy un labioso y pienso hacer un allante pa do cosas: la visa con lo
gringo y una esoneracin. Ojal se me de esa pendej
Gracias a la Chiquitica de Higey se me fue el fuc y toy por meterle uno cheles a un aguante
pa ve si levanto uno cuartos ms. Toy jarto de ser hijo de machepa y se me ha meto en los seso ser un
tutumpote. La poca en que me coma un cable pas y estoy como piedra en eso de hacer un levante.
Ahora soy un timacle y quiero hacer un serrucho con uno de lo de arriba pa un negocio en regla.
He dejao uno das esta carta pa contarle muchas cosa.
T sabe que cuando uno ta en el catre solo se le acercan las moscas. La fiesta ma qued fenmeno.
Alquil una vellonera y saqu lo que gast. Apareci un perico ripiao que jaleaba con guto, pero eso
beben hasta alcoholado y me tumbaron un rin.
To los carajos invitados, que son gente de pachuch y se creen blanquitos porque fuman cabos
de rubio, me armaron un reb. To vino porque un liniero come chivo con organo cogi cuerda, los
yaguazo por el coco taban mono y por ltimo llegaron lo cariosos que se fueron seguido porque se
dieron cuenta que no tbamos politiqueando. Eso siempre pasa con la vaina de dar lata.
Al otro da amanec con eso que llaman la mafia y otra cosa, pero como no me guta habl de
poltica no te lo digo. De toda manera, con Mejoral y roma la tumb y ahora sin calentura te escribo
esta cortas lnea.
Pa el 70 la cosa ta seria y como no caigo en gancho me voy a incrib en to los partidos. Lo bueno
era ante que con la palmita bataba.
Me olvid decirte que las gallinas de la fiesta eran unos tubo. Toda eran serie palito y me dio
pena no tra uno martillos de Macors. Si levanto una bola posiblemente est por sa un da de estos.
Averguame quin juega la caraquita pa meterle unos andullos ahora que estoy en racha. Si pego, la
fiesta ser de palos y si pega un santo en esos das haremos una velacin en regla. Nos prenderemos
como dos jachos.
Tu Chori Juan
Nota del autor:
En esta carta figura una serie de dominicanismos, en su mayor parte regionales. Este y capital de la Repblica. Hay
algunos a nivel nacional. Bsiga por amigo era de uso frecuente en San Pedro de Macors, as chri, del francs cheri.
El petromacorisano se identifica muchas veces por la serie de la cdula personal de identidad: 23, y llama al capitaleo
(serie primera) serie palito. Lo usan como despectivo.
Banderita y Cara e Gato son dos marcas de ron; uno trae en la etiqueta una bandera dominicana y el otro tiene
un tigre.
Bejuco por telfono. Cepillo, mote al pequeo carro alemn de ingrata memoria en la poca de la tirana. Cocote largo;
un automvil grande. Paracaidista,el que llega a una fiesta sin invitar. Labioso, el que se expresa bien y es persuasivo. Fuc y
guangu: azaro, Aguante: Rifa clandestina igual al juego de quiniela. Se aguanta mucho dinero a un solo nmero, depende
de los fondos del rifero. Caraquita, rifa clandestina que se juega en el Este de la Repblica con la lotera de Caracas.
Vellonera, vocablo puertorriqueo, viene de velln, cinco centavos en la vecina isla. La gripe, esa molestosa enfermedad de
origen desconocido, no solo en nuestro pas. A nivel popular tiene numerosos nombres. A nivel mdico-cientfico tambin.
El dominicano hace una clasificacin socio-econmica con fiebre y calentura. La primera le da a los ricos y la segunda
a los pobres.
El gancho, en mi versin sicolgica, es paranoia.
Gallina, pollo, martillo, tubo: por mujer hermosa. El vocablo pollo es de origen cubano.
Chivito jarto e jobo: un insignificante.
Chercha y Can: fiesta entre ntimos.
Chvere: bueno. La cosa esta chvere. Vocablo importado de Puerto Rico.
Cosa, vaina, pendej comodines usados con frecuencia en nuestro pas como sustitutos de palabras desconocidas. El
cosismo es muy frecuente en Centro Amrica. Yaguazos: Golpes.
Pachuchs: cigarrillos fabricados con papel de estraza y andullo.
Prenderse: emborracharse, Coger un prndin.
114
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
La gerontocracia y la UASD
Para Guarocuya Batista del Villar
El Rector Magnfico, de la vieja universidad de Koenigsberg, Alemania, llamaba la atencin a un
jovenzuelo que se iniciaba como profesor. Estaba cometiendo un grave pecado; en vez de leer los textos
clsicos de filosofa hablaba de su creacin filosfica. Ese joven se llamaba nada menos que Manuel
Kant, que con los aos sera el padre de la Filosofa Moderna.
Las antiguas universidades mantuvieron durante siglos su criterio arcaico y rgido de repetir palabra
por palabra los viejos textos.
Kant, genial y rebelde, se opuso a este sistema y se convirti en el primer renovador universitario.
Por haber vivido en otra poca no fue fichado como comunista.
En el 1500 los sacerdotes dominicos dominaban a Salamanca, faro del saber hispnico que irradia
su luz a nuevas tierras descubiertas. Instalan en la Hispaniola sus escuelas, y por Bula Pontificia, en
1538, su Universidad. All estudiaron indios y criollos. Gracias a Dios de la Orden de Santo Domingo
llevaba la voz cantante en los Tribunales de la Inquisicin, y no fueron llevados a la crcel por ensear
a nuestros indios y mestizos.
Desde la fundacin de nuestra Universidad hasta hoy, ha llovido mucho. Las universidades
europeas siguieron creando sabios y mantuvieron el mismo patrn de siempre. Los norteamericanos
con su clsico sense of reality, descubren los departamentos y a los profesores de medio tiempo y tiempo
completo. Los estudiantes hispanoamericanos no se quedan atrs, y en Crdoba, Argentina, hace
cincuenta aos piden entrar en el gobierno universitario, y se les concede.
La imagen de la rancia Universidad, con sus viejos profesores sabios e inexpugnables que viven
en su torre de marfil, va a desaparecer. La idea de que el conocimiento superior es para la nobleza y la
burguesa, va tambin cuesta abajo.
Se inicia la poca de la Universidad moderna y dinmica. La revolucin universitaria es universal,
y el viejo baluarte de la Sorbona es el ltimo en caer. Los viejos profesores franceses aceptarn la
organizacin universitaria en departamentos, y aceptarn tambin el cogobierno estudiantil.
El antiguo coto cerrado, que es la Universidad, se va a popularizar. Todas las personas de cualquier
nivel socio-econmico, con inteligencia para estudios superiores, tienen entrada libre y a un costo muy
reducido. La revolucin universitaria camina en todos los pases, pero con gran dificultad en el nuestro.
Por qu?
Lamentablemente nuestro pas es una gerontocracia (donde gobiernan los viejos). Somos viejos
cronolgicos y viejos mentales. La turbulencia del adolescente no es admitida por nosotros en ningn
sentido. Estamos en nuestro pas frente a un gran conflicto generacional: Tenemos enfrente a una
juventud impetuosa que pide a gritos cambios, con ansias de aprender, pero no a nivel de alfabetizacin;
quiere algo ms, quiere estudios superiores.
Los jvenes, hijos de campesinos y obreros, que hoy estudian en la UASD, aparte de su afn
de superacin consciente, tienen en su subconsciente la idea de descontinuar las condiciones socio-
culturales en que vivieron sus padres.
Es un pecado la Universidad plebeya? Quin y quines se oponen a ella? Para mi criterio de
psiquiatra la oposicin no es poltica sino problema de tipo senil; senil, cronolgico y mental.
El viejo profesor, sabio y respetado, que solamente dedicaba menos de una hora a su clase
magistral es sustituido por el joven profesor de dedicacin exclusiva que trabaja en equipo en su
departamento.
115
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
El joven estudiante que estudia y participa en el gobierno universitario y por qu no? hace o no
hace poltica. O vamos a pensar como los jvenes con mentalidad de viejos, que no conciben una
Universidad dinmica, y popular.
Ni siquiera las universidades norteamericanas, en su mayora privadas, donde penetra solo una lite, se
han liberado del politicismo estudiantil. Igual sucede con las Universidades catlicas de todo el mundo.
La entrada de los estudiantes en el gobierno universitario trajo como consecuencia la creacin
de nuevas Universidades privadas en toda Latinoamrica. Para mi creencia es una postura correcta.
Mientras ms Universidades, mayores posibilidades hay de aprender. Lo despreciable es el personaje
anti-universitario con mentalidad de nazi, que piensa y acta con su revlver cuando se le habla de cultura.
Este tipo es retrgrado, resentido, con mentalidad senil y, por ende, negativo. Lo doloroso es que su
criterio es privativo la mayora de las veces.
La lucha de nuestra juventud por superar a sus mayores, es una guerra sin cuartel. La negra imagen
de la UASD, y ya tambin la de otras Universidades en nuestro pas, no es un problema generacional.
Es una lucha contra la gerontocracia.
Los que suean con mantener un status quo a todos los niveles en nuestro pas, estn muy
equivocados. La gerontocracia tiende a desaparecer y debe desaparecer; hay que darle paso a la juventud.
El complejo de borrego del estudiante desapareci con Trujillo.
La turbulencia del adolescente canalizada produce ptimos resultados.
En la UASD est la crema de nuestra juventud, con todos los colores del arco iris. En la actual
lucha por su presupuesto no se ha hablado de poltica; se ha hablado de Universidad.
Por esa y por muchas razones, estoy plenamente, identificado por el logro del medio milln de
pesos para la UASD.
La teora del menor esfuerzo
Para mis alumnos de la UASD, y para los estudiantes que todos los domingos
leen mis artculos.
De nios, nos gusta que nos den la comida e incluso que nos la lleven a la boca.
Muchos crecemos y maduramos, otros solo crecen y conservan durante toda su vida, an teniendo
20 aos y seis pies de estatura, este regusto por la infancia. A ese tipo de persona le llamamos los
psiquiatras: personalidad inmadura o infantil. Son los eternos hijitos de pap y mam, y cuando los
padres mueren, viven en busca de sus sustitutos; pero siempre recibiendo, jams dando de s.
Yo les llamo los tericos del menor esfuerzo y su finalidad en la vida consiste en poner en prctica
un programa mnimo de trabajo, por supuesto, tambin muy mnimo.
Se puede tener un coeficiente de inteligencia muy alto con una personalidad infantil, pero con
toda esa genialidad, por la va normal, no se llega ni a la esquina.
Manuel Tejada Florentino tena en su haber todo el material traumatizante para llenarse de complejos
de todos los tipos y sin embargo, cuando yo le preguntaba el porqu de su xito en la vida, primero me
sealaba su cabeza y luego sus grandes manos, que todava al cabo de largos aos exhiban callosidades,
fruto del duro trabajo manual que desempe para poder hacerse un profesional. l repeta con frecuencia
que haba complejo de inferioridad, pero que existan muchos inferiores sin complejo.
Y Manuel podra haber sido solo una persona inteligente, pero esas manos denotaban la madurez
de su personalidad, base de su triunfo en la vida, llegando a su meta trazada, e incluso en un final lleno
de gloria muri luchando por la libertad de su patria.
116
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Y la anttesis de Tejada son los jvenes del esfuerzo mnimo. Mnimo de estudio, mnimo de trabajo
y, como consecuencia, quieren un supermnimo de docencia universitaria. Este grupo, descubridor de
que las 24 horas del domingo son muy pocas para descansar y convierten todas las horas de la semana en
das y noches de vacaciones, son los que al final de su carrera hacen lo que el pez en el agua: nada.
Nada positivo, porque son los progresistas del acomodo, pero tienen un estmago que llenar
y entonces comienzan su tortuoso camino por la vida. Se convierten en anti-todo y, lo que es peor, se
convertirn en enemigos declarados de la cultura y, por ende, de las universidades.
Estos tipos no deben hacer estudios superiores y pueden desempearse como quinieleros, por lo
menos durante algn tiempo, porque estos obreros tienen que desaparecer y ocupar esos lugares de
trabajo los ciegos y mutilados, como es norma en pases civilizados.
La vida es dura y la persona que crea que los estudios universitarios son suaves como un colchn
de espuma, est equivocada. Ese tipo de estudiante que comienza a estudiar todos los lunes, un lunes
que nunca llega, o piensa embotellarse tres o cuatro cositas para el examen, est ms perdido que
un hombre en Marte. Y si aspira lograr aprobar sus materias a base de que continuamente se le baje
el promedio, hay que sacarlo de Marte y ubicarlo en Saturno.
Este tipo de hombre, grande, fuerte, aparentemente seguro de s mismo, pone en evidencia su
infantilismo, porque todava tiene dientes de leche, y con la primera denticin no se puede masticar
ese hueso duro que se llama Universidad, aunque se disfrace de progresista.
Las universidades, y especficamente la UASD, no pueden convertirse en molinos de diplomas.
Para nuestro progreso material y espiritual debemos egresar personas capacitadas; profesionales que
luchen por una patria grande y mejor y que no se vendan al mejor postor.
Siempre recuerdo una frase que con frecuencia repeta el Dr. Moscoso Puello: El mal profesional
anda detrs de la fama y el dinero; al buen profesional la fama y el dinero le andan detrs.
Papito Rivera, Simn Pemberton, Radio Guarachita
y el psiquiatra
Recin llegado de Europa, examinaba a un paciente en una clnica de esta ciudad; el paciente me
miraba fijamente y me deca: Ratn.
A mi lado, dos estudiantes de medicina contemplaban el examen mdico. Despus de un rato en
que el enfermo mental insista en decirme ratn, comenc a explicarles a los dos jvenes la psicologa
anormal de dicho paciente, por la cual l me vea as. Despus de mucho hablar, como es mi costumbre,
muy tmidamente uno de los estudiantes, con pocas palabras, me explic que ratn era un nuevo
mote muy en boga en esa poca, que se usaba como despectivo a una persona.
Ser ratn era equivalente a insignificante, diminuto, etc.
Mis aos en Espaa me haban hecho olvidar la sicologa de mi pueblo. Esa informacin de
estudiante me hizo cambiar el diagnstico de dicho enfermo.
Haba estudiado libros de sicologa europeos y norteamericanos, pero tena una gran falla: el
desconocimiento de la psicologa popular dominicana.
Conoca los clsicos, pero estaba sobre un terreno que en menos de cinco aos de prdida de
contacto, en algunas ocasiones se me haca desconocido y tena que reencontrarlo.
El varn del Cementerio, un santo boca abajo, el contenido de los brebajes de curanderos, curiosos
y brujos; todo un pensamiento mgico como fenmeno causal de las enfermedades mentales, deba
y tena que conocerlo.
117
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Era la poca de las peas literarias de la calle El Conde; yo frecuentaba la de La Cafetera,
aunque fuera oyente.
Me refugiaba muchas veces en ese pozo de sabidura que es Pedrito Contn Aybar; en una ocasin,
me present a un seor gordo, grande, y parlanchn: Papito Rivera; me dijo: ese es el hombre que te
puede informar todo lo concerniente a lo popular en Santo Domingo.
Sin Papito saberlo, y hoy lo digo con orgullo, ha sido mi gran maestro de psicologa dominicana.
Leo todo lo que escribe y cuando quiero saber algo ms, desde los Guloyas de San Pedro hasta un
ceremonial de campesinos cibaeos en sus fiestas patronales; desde la Lnea Noroeste hasta Barahona,
cualquier informacin de costumbres proverbios y mitos me refugio en l.
Mis pacientes de hoy, hablan de la curvita de la Paraguay, y Dios nos libre de no conocer a
Simn Alfonso Pemberton si se quiere ser un buen psiclogo en nuestro pas.
Aunque no tengo el gusto de conocerlo personalmente, ejerce una marcada influencia en nuestro
medio. En el reducido vocabulario de mis pequeos hijos, A correr fanticos es de las frases favoritas.
Que un psiclogo o siquiatra tenga una gran o mediana cultura, no es ningn pecado, pero el
que no conozca el medio en que vive, lo pone fuera de balance.
Un pas como el nuestro, donde las clases alta, media y baja tienen la msica clsica como msica
de muertos, no es por culpa de ellos, sino por la grandsima culpa de los dueos o directores de
emisoras radiales, salvo pocas excepciones, que solo la tocan cuando muere algn familiar, o los jueves,
viernes santos y los das de finados.
Que nosotros, los siquiatras y siclogos de nuestro pas, tengamos un ligero barniz de conocimiento
de la msica de los grandes maestros es correcto y es mucho ms correcto profundizar en el conocimiento
de esta msica. Lo que es incorrecto es no or la msica de una emisora llamada Radio Guarachita.
La mayora de mis pacientes son de clase rural media; en su mayora oyen esa emisora. He visto cuadros
delirantes-alucinatorios en cuyo contenido se mezclan la mayora de los programas de dicha estacin.
Todos los trabajadores que me rodean, desde la cocinera hasta el jovencito que limpia mi
consultorio, poseen ese artefacto mgico que hace olvidar a la gente su soledad, que se llama radio-
transistor, en sintona con Radio Guarachita.
Como material de estudio, por lo menos durante media hora al da oigo esa emisora.
Cultura popular, dominicanismo, folklore; como Carrasco y su Cueva Colonial, Casandra y su
grupo de bailes, Tiberio Castellanos y su programa de HIN; estamos obligados a conocerlos para as
conocernos.
Programas Culturales de muchas emisoras, donde los pobres locutores no saben distinguir a
Beethoven de Mantovani, entre el Gtico y una estacin gasolinera no vale la pena orlos.
Tenemos que comenzar de abajo hacia arriba. Solo, deca un amigo, se comienza de arriba hacia
abajo un pozo.
Este artculo va a los estudiantes de psicologa de las universidades dominicanas. Nosotros no
tenemos grandes siclogos que hagan grandes libros. Aprendemos con los libros extranjeros.
Hay un grupo cultural que vive en una media isla y que muchas veces ni siquiera aparece en
los mapas.
Estamos en la obligacin de leer a los clsicos, de or los clsicos, de conocer todas las culturas,
pero sin perder el arraigo en lo telrico.
Johnny Ventura, Pemberton, Radio Guarachita, Edna Garrido, Tiberio Castellanos, Papito Rivera,
Flix del Rosario, Milton Pelez, el Compadre Pedro Juan y Juanita Morel son partes de nosotros
mismos.
118
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
El mdico dominicano ante la muerte
Para doa Mara
Es creencia generalizada que el mdico es cobarde ante la enfermedad y ante la muerte.
Los mdicos recomiendan medicinas y no las toman. Al mdico le duelen ms las inyecciones, y no
se las pone. El mdico hace medicina preventiva a sus pacientes, pero no se la hacen l ni su familia.
Es una leyenda negra que rodea al galeno, o es una realidad?
El mdico conoce profundamente la enfermedad y los medios de combatirla; sabe diferenciar lo
benigno de lo grave, lo curable de lo incurable. Conoce el efecto benfico de los medicamentos y los
peligros que estos pueden acarrear.
Mientras ms capaz es un mdico, es ms cuidadoso en su diagnstico y teraputica. Cul es la
actitud del mdico ante su enfermedad, ante el peligro de su muerte?
Para Gregorio Maran, el estudiante de medicina es ms aprehensivo que el mdico. Cuando por
primera vez se profundiza en el conocimiento del cuerpo humano, su funcionamiento y su patologa
nos producen temor, miedo.
A medida que maduramos en nuestros conocimientos, nuestra angustia vital y existencial
disminuye.
He aqu el planteamiento: temor a la muerte versus cumplimiento del deber.
Los aos 1967, 68, 69 y lo poco que va del 1970, han sido aos prdigos en muertes de mdicos
dominicanos. En la mayora de los casos, el deber fue superior al temor a la muerte.
Son los mdicos dominicanos excepcionalmente valientes ante la muerte? La respuesta es un s
categrico.
En mi poca de Decano de la Facultad de Medicina de la UASD, en un concurso de credenciales
para optar como profesor de Radiologa, se present un joven humilde, introvertido. Haca poco tiempo
que haba regresado de Estados Unidos de Amrica, donde haba hecho una especialidad. Exista una
distancia considerable entre su forma de ser y su capacidad. Gan la oposicin, y en el poco tiempo
que dur como profesor, conquist al alumnado por su preparacin acadmica.
El doctor Jquez y yo nos hicimos grandes amigos.
Tenamos algo en comn: el temor a conducir vehculos de motor. En ciertas ocasiones, aunque
nuestros medios econmicos no nos lo permitan, tenamos chofer. Odiaba viajar en automvil, pero
cuando el deber se lo exiga, cumpla con su deber. Hace poco tiempo, regresando de Santiago de los
Caballeros adonde haba asistido a una Jornada Mdica, un camin conducido por un irresponsable
choc su vehculo, causndole la muerte. El deceso del doctor Jquez es una irreparable prdida para
la medicina dominicana.
Rafael Miranda asista con regularidad al Hospital Robert Reid Cabral. Era su director. Durante
muchos aos haba hecho el mismo trayecto desde su casa al antiguo hospital para nios de la calle
Santiago. Su vida se haba condensado en su hogar, sus estudios de Historia de la Medicina, y la
Pediatra. Fue uno de los pioneros de esta especialidad en Repblica Dominicana. En sus ratos de
ocio haca incursiones como literato. l saba de su muerte cercana; nadie ms. Con la valenta de un
espartano, dej de hacer el recorrido habitual que durante largos aos hizo. Para todos los amigos y
colegas, su muerte fue una sorpresa.
ngel Messina haba ido al extranjero con el fin de descartar un diagnstico de una enfermedad
maligna que se sospechaba tena. El diagnstico se confirm, y Messina lo saba, pero sigui su trabajo
como si nada hubiera pasado.
119
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Gran gineclogo y partero, con su mensaje de muerte en lo recndito de su corazn, sigui
ayudando a venir al mundo a numerosos nios. Como Miranda, dej de trabajar cuando le fue
imposible hacerlo.
Jos Asilis, al regresar de Nagua, despus de hacer su pasanta, march hacia Estados Unidos para
estudiar una especialidad: la Pediatra. A su regreso trabajaba en la Maternidad, atendiendo a los nios
recin nacidos. Trabajaba tambin en su consulta privada. Hace cerca de diez aos tuvo su primer
infarto del corazn. Ni ese ni los posteriores le impidieron servir a la comunidad como mdico. Los
consejos de familiares y amigos no fueron bice para seguir el apostolado de Hipcrates, hasta pocas
horas antes de su muerte.
Haba tenido problemas polticos, y regresaba del destierro. Traa consigo un plan: diagnosticar
el cncer uterino en sus inicios, en gran escala, en nuestro pas.
Recuper su cargo de mdico-gineclogo en el hospital del Seguro Social, de donde haba sido
despedido por problemas de ndole no mdica. Ingres como profesor en la UASD. Un afn de quemar las
etapas perdidas lo hizo trabajar, olvidando familia y hasta olvidndose a s mismo. Se senta enfermo y no lo
confesaba. Trabaj hasta altas horas de la noche para su hospital, su Universidad y su clientela privada.
Un medioda, al regresar de su trabajo del hospital Salvador B. Gautier, muere el doctor Benjamn
Ramos, de un violento infarto cardaco.
Por los aos del 1944, iba yo todas las noches a la antigua Sala de Socorros, de la calle Jos Reyes,
a estudiar con un compaero de San Francisco de Macors, Adolfo Ortega de Jess. Vivamos haciendo
planes y soando con nuestros viajes de post-graduados. Yo march hacia Espaa, y Adolfo, a Estados
Unidos. All hizo Anestesiologa. Al regresar, ingres en las Fuerzas Armadas como oficial mdico,
anestesista del hospital Litghgow Ceara. Poco antes de su muerte lo vi y conversamos de nuestros viejos
tiempos de estudiantes. Por otros colegas y amigos saba yo de su enfermedad incurable. No me habl
en ningn momento de ella; antes al contrario, platic de su futuro profesional, cargado de optimismo.
Antes de un mes haba muerto.
Ovalle, durante aos, saba que su enfermedad lo llevara a la tumba. Sin embargo, sigui su
trabajo profesional hasta cuando le flaquearon las fuerzas.
Lo mismo sucedi con los colegas Fernndez Guzmn, Achcar, Tavo Bergs, Miguel Maduro.
Aunque alguien denigre la profesin de mdico en nuestro pas; aunque algunos de sus miembros,
muy pocos, por cierto, den ese motivo, debemos los dominicanos sentirnos muy orgullosos de nuestra
clase mdica.
Ninguno de los arriba mencionados, que dieron sus vidas en aras de la profesin, dej millones
de pesos. Nadie podr decir que se enriquecieron a costa de la humanidad doliente.
Pero s, todos dejaron un recuerdo inolvidable en el corazn de sus pacientes.
Que descansen en paz y que vivan por siempre en la memoria de nosotros.
Enfermos, mdicos, medicina y hospitales
(En defensa de mi clase)
Para Marcelino Vlez S., Nelson Astacio y Eros Cruz
La enfermedad es una circunstancia eminentemente humana. Jams ha vivido un ser humano
que no haya enfermado. Los animales inferiores, y tambin las plantas, enferman. Y, aunque sea una
paradoja, los microbios y bacterias que producen las enfermedades en el hombre, tambin enferman.
Los antibiticos ejercen esa accin patgena.
120
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Un filsofo, mdico alemn, Muller-Eckhard, defina la salud como una enfermedad de no
poder estar enfermo.
Con la aparicin del hombre en el mundo, surgi tambin la enfermedad. En las pocas primitivas
de la humanidad, se le dio carcter mgico a este hecho, y aparecieron los brujos, magos y hechiceros
para combatirla.
Galeno e Hipcrates empujaron hacia adelante la medicina. Los egipcios y rabes, tambin.
Se fueron creando mtodos y disciplinas, y la antigua ciencia y arte de curar hizo su ingreso en las
Universidades.
Lentamente, en el transcurso de los siglos, hubo grandes descubrimientos. Pasteur, Claudio Bernard,
Koch, Lister y muchos ms, lucharon contra las enfermedades y lograron grandes xitos. Las plagas que
azotaban y exterminaban a gran parte de la humanidad, desaparecieron, y los investigadores mdicos
siguieron su obra. Ha sido una lucha increble por lograr una utopa: la inmortalidad del hombre.
Luego vino la medicina preventiva. El hombre se prepara antes de enfermarse, y tambin ha sido
un xito.
Todava quedan muchas enfermedades por vencer. El cncer es una de ellas, y con paso firme y
seguro, aunque lento, se camina hacia el triunfo. Quedan otras, como la vejez y los grandes trastornos
que produce el hambre. Esta ltima la atiende el mdico, pero sus causas estn fuera de su alcance.
Y a travs de toda la historia de la medicina, el hechicero se transform en galeno, el barbero
se convirti en cirujano y se cre una clase: la de los mdicos. La medicina es una profesin y un
apostolado, y exige mucha vocacin y sacrificio. Aqu, en nuestro pas, requiere mayor vocacin y
mucho mayor sacrificio.
Por qu?
La historia de la medicina dominicana se puede resumir a travs de dos hospitales: San Nicols
de Bari y el Padre Billini. Entre los dos, cuatro siglos de distancia. Y condensemos un criterio: buenos
mdicos y malos hospitales.
Jams el pueblo dominicano, en toda su historia, ha recibido una correcta asistencia mdica por
parte del Estado. Pocos hospitales, o ninguno; hospitales sin condiciones mnimas, subvenciones que
bordean la barrera del hambre, etc.
Las clases alta y media en nuestro pas han disfrutado de buenos servicios, gracias al mdico de
la familia, que al travs del tiempo y la geografa, siempre mantuvo una calidad primersima por su
capacidad profesional. El doctor Paquito Toribio, en San Francisco de Macors; los doctores Zafra, De
la Cabada y Grisola en Puerto Plata; doctor Grulln, en Santiago; Moscoso, Prez Garcs, Evangelina
Rodrguez, Snchez y Snchez, Carlos T. Georg, en San Pedro de Macors; doctores Armida Garca de
Contreras, Morillo King, Pepito Garca y Rafael Espaillat, en La Vega; doctor S. Estruch, en El Seibo;
Beras Morales en las poblaciones vecinas a San Pedro; doctor Janer y N. Struch en La Romana; doctores
Striddels, Bez y Aybar, en Azua; doctores Bez y Veloz, en Barahona. Estos son los que mi memoria
recuerda y pido perdn por los olvidados. En Santo Domingo, mdicos de primersima calidad como
Gautier, Valdez, Elmdesi, Pozo, Bez, Coiscou, Romn, Marchena y muchos otros. Todos hacan una
medicina correcta, honesta y humana.
Y, mientras, tanto, nuestros hospitales languidecan como languidecen ahora.
El Leprocomio, el Manicomio y el Hospital Padre Billini fueron obras de un solo hombre, el ms
grande de nuestros sacerdotes: el Padre Billini. Mientras vivi este gran hombre, le dio proteccin
econmica solicitando limosnas, con la Lotera Nacional por l fundada, y muchas cosas ms. Con su
muerte, estos tres centros vivieron una vida vegetativa, como la viven hoy.
121
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Mientras tanto, la clase pobre dominicana sigue estigmatizada y en un ostracismo, en cuanto a
servicios sanitarios. Hospitales inadecuados, sin servicios mdicos cuantitativos; un mdico para miles
de enfermos, lo que hace imposible una prctica mdica correcta. Con asignaciones miserables que,
repito, bordean el hambre.
Siempre he querido que mi patria est en el primer lugar. Pero hay estadsticas negativas de primeros
lugares. Repblica Dominicana ocupa el primer lugar en mortalidad mundial por ttanos y no es que
nuestro bacilo tetnico sea una cepa especial: es por desidia del actual Gobierno y de los anteriores. Y
es mejor que no hablemos de tuberculosis ni de mortalidad infantil.
Y qu hace la clase mdica que trabaja para el Estado? Cruzarse de brazos. No hay medicinas y
el cmulo de enfermos sobrepasa a la capacidad de los mdicos, aun trabajando las veinticuatro horas
del da. A cambio de este trabajo, siguen sus sueldos austerizados. Se pensar, acaso, que los mdicos
no son humanos y fueron hechos en fundiciones de acero?
Y todava se dice que la huelga de mdicos no tuvo razn de ser.
Por qu la proliferacin de muchas y buenas clnicas para la clase pobre? Una sola razn: la deficiencia
de los hospitales del Estado. Clnicas como las de Rodrguez Santos, Zaiter, y otras, dan un servicio a precios
asequibles a nuestra clase ms baja en su economa, y es una labor digna de encomio que se reconoce.
Es que nuestro ciudadano pobre no tiene derecho a enfermar?
Y ese pobre va a un hospital del Estado a acostarse con dos o tres enfermos en una sola cama, y se
cura por obra y gracia del Espritu Santo, porque nunca hay medicinas. Qu puede hacer un mdico
solamente con sus brazos y su cerebro?
Grupos y sociedades altruistas en nuestro pas tratan de ayudar a los hospitales del Estado,
realizando servicios de enfermera, solicitando limosnas, preparando maratones artsticos para la compra
de instrumental mdico, pidiendo, rogando, exigiendo, vociferando ms ayuda estatal, y el Gobierno
y Salud Pblica tienen odos sordos.
Las promesas no se cumplen y se recurre a situaciones extremas: la huelga, situacin dolorosa a la que
nadie quiso llegar, y se lleg por el empecinamiento de un grupo a quien no le duele el dolor ajeno.
Y, como es nuestra costumbre, se le agreg un sambenito: poltica, comunista, perredesta, wessinista
o de cualquier otro grupo de la oposicin, pero el mote vena, se vea llegar. Y la verdad se esconde.
Salud Pblica no tiene la asignacin correcta para sus servicios sanitarios. Necesita miles, cientos de
miles de pesos, millones, si es necesario. Nuestra clase pobre es la gran mayora. Por su hambruna
crnica, enferma con ms frecuencia que los de clase media y rica. Necesita ayuda sanitaria del Estado,
y este est en la suprema obligacin de darla.
He ah la razn de la huelga. Estoy plenamente identificado con mis compaeros.
Los mdicos incontrolables
El doctor Julio Hazim es un mdico soador. Siempre suea con grandes aventuras, algunas
quimricas. Se embarc hace algn tiempo en algo que nuestra clase peda a gritos: una revista mdica
hecha por dominicanos para los dominicanos. Los colegas le pronosticaron dos nmeros de duracin.
Ya lleva muchos y todas las ediciones de la revista van mejorando en tcnica y en contenido.
Julito no es hombre de medias-tintas y puso el dedo en la llaga. Public un valiente editorial en la
edicin de marzo de El Mdico Dominicano. Expuso con claridad meridiana uno de los graves problemas
que confronta nuestro pas: el aborto. El tema trascendi fuera del grupo de lectores de su revista y la
prensa nacional le dio amplia publicidad.
122
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
El mdico que hace abortos es solo una pequea parte de los malos mdicos, y surge la misma
pregunta de siempre: Cules son las cualidades que debe poseer un aspirante a mdico? Cules son
las condiciones morales e intelectuales que debe tener un mdico?
En las Escuelas de Medicina donde se hacen exmenes de ingreso la mayor exigencia gira alrededor
de la inteligencia del aspirante. La inteligencia es un pasaporte de entrada en cualquier escuela de
Medicina del mundo.
Con la sola condicin de inteligente es una persona capaz de ser un buen mdico?
Hay una Universidad norteamericana, la de Emory, tal vez sea la nica no solo en Estados Unidos
sino en muchas partes del mundo, donde no se le da tanta importancia a la inteligencia. Para sus
dirigentes la inteligencia es una parte de la persona y no es la mejor parte.
Inteligencia no es sinnimo de bondad. Se puede ser inteligente y ser buena o mala persona. No
soy tampoco de opinin que las escuelas de Medicina se llenen de torpes bondadosos. Pienso como
Oscar Bumke, el gran maestro de la Siquiatra alemana, cuando dice: Es que hay muchos que creen que
el desdn hacia la humanidad y el ser mdico son cosas que pueden compaginarse. Con tal actitud, se
puede, sin duda, desarticular un hombro o extirpar un apndice; lo que no se puede es ser mdico.
A mi entender, no habra nunca demasiados mdicos si a todo estudiante de medicina se le
examinase lo primero de todo, el corazn. Y es que no se puede ayudar al enfermo si no se cree en el
hombre.
Cules son en fin las necesidades bsicas para ser un buen mdico?
Inteligencia, vocacin, espritu de sacrificio.
Indiscutiblemente, no se puede ser buen mdico si no se es inteligente, pero por qu esa fascinacin
por el dichoso cociente de inteligencia de los aspirantes al estudio de la Medicina por encima de otras
cualidades de la persona humana?
Seala Wilber J. Bender, nada menos que Decano de la Universidad de Harvard, y esta Universidad
es la ms exigente en el cociente de inteligencia: El estudiante que se destaca como el primero de su
curso puede ser verdaderamente excepcional. O puede ser un trabajador compulsivo, o el instrumento
de las ambiciones de padres dominantes, o un conformista, o un individuo egocntrico en hacer carrera
que ha calculado astutamente cules son los perjuicios y aspiraciones de sus maestros y ha descubierto
la manera de tragar y repetir eficazmente lo que ellos quieran. Francamente, el mejor estudiante,
es a menudo un individuo obtuso e insensible. Otros estudiantes que pueden ser brillantes dan la
impresin de ser fastidiosos, indisciplinados y rebeldes y no obtienen ni buenas notas ni ocupan los
primeros lugares en el curso.
El estudio y el ejercicio de la Medicina es labor humana y cientfica. Para Maran la vocacin a
mdico est incluida en las vocaciones que l llama superiores, como lo es la vocacin religiosa.
Podamos ya dividir los mdicos en buenos y malos por su capacidad, y en buenos y malos por su
conducta. En cuanto a su capacidad, debera haber muchos malos, principalmente entre los egresados de
la UASD, donde no se hace examen de ingreso ni seleccin de acuerdo al nivel intelectual; sin embargo
no ocurre as. En Repblica Dominicana hay tantos mdicos malos como en cualquier pas donde al
ingresar el alumno a una Escuela de Medicina se haga seleccin. En cuanto a su conducta, en todas
partes del mundo hay personas buenas y malas y el porcentaje creo debe ser igual aparte de algunas
excepciones, especificando que un malo inteligente es mucho ms peligroso que un malo torpe.
Concluyendo, y nuestras conclusiones son algo pesimistas, tendremos mdicos malos mientras
nuestra clase mdica se encuentre dividida. Aunque en nuestras Universidades se haga seleccin
de ingreso por el coeficiente de inteligencia, se graduarn muchos mdicos de conducta inmoral y
123
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
somos nosotros los compaeros del viejo Galeno los que deberamos formar un bloque monoltico y
ser censores de la conducta de nosotros mismos. Sabemos quines son los mdicos incontrolables y
sabramos cmo encontrar las pruebas de su mala prctica mdica.
El quehacer no mdico del mdico
Para Hank River, Rafael Quirino Despradel y Otto Bournigal
Muchas personas me preguntan por qu y cmo, por vocacin tarda, hago periodismo.
Es que el mdico debe ser solamente mdico?
El que solo de medicina sabe, ni medicina sabe, deca Letamendi, un famoso mdico
espaol.
Maran recomendaba a los mdicos profundizarse en el conocimiento de la historia. Cushing
haca lo mismo en Estados Unidos de Amrica. Don Po del Ro Ortega, candidato al Premio Nobel
en varias ocasiones, era uno de los principales papirlogos del mundo. Saben ustedes lo que es la
Papirologa? Hacer figuritas de papel.
En nuestro pas es muy raro encontrar un mdico qumicamente puro. Los hay pintores, escritores,
ganaderos, agricultores, arquelogos, coleccionistas, etc. El psiquiatra Luis Marin es coleccionista de
mariposas; Schot Michel, el radilogo, tiene una bellsima coleccin de matas de orqudeas e incluso ha
descubierto nuevas especies. El doctor Mella posee una de las mejores colecciones de sellos de correos.
El doctor Estrada, de Azua, es considerado uno de los mejores arquelogos de Santo Domingo, y su
coleccin de arte tano es una de las primeras del pas. Emil Kasse Acta, el pediatra, profundamente
enamorado del deporte, ha sido dirigente de equipos de base-ball en varias ocasiones. El doctor Jimnez,
de Santiago, es uno de nuestros mejores botnicos.
Muchos mdicos tienen ganadera y hacen agricultura. Por lo general, lo que ganan en su profesin lo
pierden en el negocio. En la aventura del guineo, la enfermedad de Panam y la ventisca se llevaron muchas
fortunas hechas con aos de trabajos en la profesin. Con la siembra de arroz ha sucedido lo mismo.
En una poca yo tuve una granja de pollos; tena un bello nombre: Gallinpolis. Termin
bautizndola como granja La Patologa, porque nunca haba una gallina sana.
Se puede ser nicamente mdico?
Tengo la firme creencia de que es imposible. Nuestra profesin, en su condicin de sanar a la
humanidad doliente, de prevenir enfermedades, el ejercicio mismo de la medicina, crea tensin y
genera ansiedad.
No s si es verdad, pero he odo decir que las compaas de seguros cobran algo ms a los mdicos
por su seguro de vida.
El porcentaje de infartos del miocardio es mayor en los mdicos que en las otras personas?
Ese agotamiento intelectual que provoca el ejercicio de la medicina necesita algo ms que la
profesin.
Se puede relajar la tensin con una finca ganadera? Creo que s.
Se puede relajar la tensin escribiendo un artculo semanal para el peridico El Nacional?
Positivamente, s.
En una ocasin un grupo de discpulos le preguntamos al doctor Gregorio Maran cules eran sus
horas de descanso, y nos contest que cuando trabajaba en la confeccin de sus libros de historia.
Descansa el mdico trabajando? Trabajando o haciendo algo que no tenga relacin con su
profesin.
124
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Es el afn de lucro lo que lo lleva a otras empresas?
Aunque conscientemente lo cree as, en su subconsciente es un mecanismo de escape no
mercurialista.
Conoc ya viejo a don Po Baroja; era un mdico-escritor.
Despus dej de ser mdico. Apesadumbrado, se quejaba porque hubiera sido ms rico ejerciendo la
medicina que escribiendo novelas. El enfermo paga, pero los editores roban, deca con amargura.
Cundo el mdico comienza a hacer esa otra cosa que no es medicina?
Considero que cuando llega a la mitad de su vida como profesional.
El doctor Moscoso Puello, desde joven escriba, guiado por su hermana Anacaona Moscoso,
escritora y maestra.
Cuando lleg al climax de su triunfo profesional, dedic parte de sus horas de trabajo en
plantaciones de caa de azcar en San Pedro de Macors. El resultado de su fracaso econmico es la
obra Caas y bueyes.
Muchos mdicos dominicanos pintan; la pintura nos hace descargar tensin, nos hace sentir bien.
Hace algunos aos, en esa poca yo viva fuera del pas, se hizo una exposicin de pinturas de
mdicos.
Que el mdico pinte bien o mal, no importa; la cuestin es hacerlo.
Generalmente el mdico europeo no hace medicina solamente. Frecuenta grupos literarios y realiza
estudios profundos de humanidades. En fin, no solo de medicina sabe. Carlos Jimnez Daz, mdico y
profesor espaol recientemente fallecido, estaba considerado como uno de los mejores clnicos de Europa.
Durante ms de treinta aos ejerci la profesin con un xito increble. Public numerosos libros de
medicina pero jams nada que no tuviera relacin con su profesin. Todo Madrid y parte de Espaa no
vea con buenos ojos la actitud de tan distinguido profesor. Varios aos antes de su muerte se descubri
que pintaba, muy mal, pero pintaba; adems haca crtica de arte, de cine, etc., bajo un seudnimo.
Don Santiago Ramn y Cajal, Premio Nobel de Medicina, histlogo e investigador, reaccionaba
con agresividad cuando se le hablaba de otra cosa que no fuera medicina. En los ltimos aos de su
vida frecuent crculos literarios, hizo varios libros dando un enfoque humanstico a la investigacin
mdica. Su obra Charlas de caf cuenta sus memorias del ambiente cotidiano de Madrid.
Aqu en Santo Domingo, hay mdicos submarinistas: Oliveira, el cardilogo, y Bergs, el
cirujano.
El doctor Marino Piantini, siguiendo la tradicin de la familia, toca el piano y se ha presentado
en algunos programas de televisin. El doctor Chan Aquino, cirujano cardilogo, canta; tiene un disco
de larga duracin con canciones de otro mdico, Federico Asmar Snchez.
Jimnez Djer, Ludovino Angulo y Daz Martnez son radioaficionados. Norman de Castro
tambin canta.
Paiewosky y Ravelo hacen maravillas de madera. Asimismo, el descubrimiento de nuevos
cementerios tanos, ha convertido a muchos mdicos en aprendices de arquelogos. Encabeza ese grupo
el doctor Amiro Prez Mera. Tambin realiza investigaciones el doctor Man Arredondo.
Pompilio Brower y Luis Asilis tienen crianzas de caballos de paso fino. El primero tambin
colecciona piezas de mbar. Asimismo los doctores Bismarck Yermenos y Mairen Cabral, pintan.
No voy a hablar de los mdicos que hacen poltica, pues con solo mencionar sus nombres llenara
todas las pginas del peridico.
Para concluir, he aqu las respuestas a la pregunta que me hacen muchos acerca de la nueva faceta
de mi vida: periodismo. No soy viejo periodista, pero s un periodista viejo.
125
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Una tarde hice un artculo para el peridico El Nacional. El director, tal vez por ser petromacorisano,
me lo public. Descubr con eso un nuevo mundo y segu con entusiasmo. A mis pacientes les agradan
y durante toda la semana comento mis artculos con ellos.
No s si a los cuerdos les gustan, pero a m me hace mucho bien el escribir.
Gusten o no mis artculos dominicales, mientras El Nacional los publique, los seguir haciendo.
Es una gran medicina para vencer la tensin de mi trabajo como mdico y psiquiatra, que yo mismo
me he recetado. Y, por supuesto, no me pagu la consulta a m mismo.
Piratera area y enfermos
Para Toms Troncoso, Escipin Oliveira y Tony Prats Vents,
muy buenos amigos y con algo en comn: miedo a volar.
Un joven dominicano desenfunda un revlver y obliga a la azafata a que lo lleve a la cabina del piloto,
un holands que no sabe ni una palabra de espaol. Con el lacnico lenguaje de un compatriota, dice:
A Cuba.
El piloto, con muestras de mal humor, avisa a la torre de control de Punta Caucedo y enrumba
hacia la tierra de Fidel.
Un colombiano, con un cuchillo largo y afilado, amenaza con degollar al piloto de un avin
cualquiera de las muchas aerolneas de ese pas hermano, y lo obliga a marchar rumbo a Cuba.
Un chileno, un brasileo, argentino o peruano, utilizando cualquier arma, desva de su ruta un
avin y lo hace dirigirse a la isla marxista del Caribe.
Los aeropuertos de Santiago de Cuba y La Habana constituyen noticias diarias. Muchos
norteamericanos que hacen los vuelos rutinarios Miami-Tampa-Nueva Orleans-Nueva York suean
con darse un viajecito gratis a la isla prohibida.
Hace cerca de un ao, cuando regres de Miami a Santo Domingo, el capitn de vuelo dijo:
En estos momentos volamos sobre la capital de Cuba.
Todos los pasajeros se avalanzaron sobre las ventanillas a miles de metros de altura; y muchos
esperaban la salida de algn revolucionario latinoamericano, o de algn negro yanqui del Black Power,
del sanitario, con algn arma para hacernos visitar la tierra prohibida. No sucedi nada anormal para
pena de muchos.
Ya acontece lo mismo, aunque con menos frecuencia, desde los pases del teln de acero hasta el
mundo occidental. Viena y Roma son testigos
La situacin ha llegado a extremos increbles aunque no hemos tenido que lamentar desgracias
personales, excepto los aviones chilenos y ecuatorianos en los que se trat de impedir los vuelos. Hasta
hoy solamente existe una solucin: obedecer. Reuniones de alto nivel, de civiles y militares de la fuerza
area norteamericana, no han llegado a conclusiones favorables.
En Estados Unidos de Norteamrica, corre una ancdota de boca en boca. En una reunin de
alto nivel, el presidente Johnson se quejaba de que un valiente piloto, hroe de la Segunda Guerra
Mundial y de la guerra de Corea, haba sido obligado a llegar a Cuba, amenazado por un hombre negro
que solamente portaba un tubo vaco de pasta dentfrica. La respuesta del secretario de la Defensa
Norteamericana fue: El tubo no estaba vaco.
Esa respuesta nos indica la incapacidad para luchar contra estos piratas de los tiempos modernos.
Revisar a los pasajeros en un pas como Estados Unidos, donde cada minuto despega un avin de un
aeropuerto, es algo ms que una quimera.
126
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
No voy a opinar acerca de los piratas del aire, pero s hacer una crtica a los que actualmente,
con una criminalidad inaudita, hacen terrorismo areo con aviones espaoles o israelitas. Quienes lo
practican no son ni patriotas ni polticos: son criminales.
Hace algunos das recib de un querido amigo, el doctor Zoltan Wisinger, un psiquiatra hngaro
radicado desde hace muchos aos en la isla de Antigua, un trabajo sobre aviacin y enfermos mentales.
Esta isla, desde hace varios aos, ha tenido un gran auge turstico. Rutas directas de Nueva York,
Montreal, Londres, etc., llevan infinidad de turistas a sus bellas playas y hoteles. El doctor Wisinger
es director del manicomio y relata sus experiencias con numerosos enfermos mentales, y tambin los
muy numerosos problemas que se le han presentado. Relata un caso interesante de un joven ingls
que viaj dos veces por semana, durante un mes, desde Londres a Antigua.
Su idea era destruir el avin en vuelo con todos los pasajeros. Al fin desisti de su propsito, y se
suicid, ahorcndose en una celda del hospital psiquitrico.
El enfermo mental es menos noticia que el problema poltico. La ilgica situacin del primero lo
vuelve ms peligroso. El caso del joven italo-americano, veterano de Vietnam, que tom un avin en
la costa del Pacfico de los Estados Unidos y lo hizo ir a Roma sin ninguna razn de ser, ofrece mucha
mayor peligrosidad que el poltico que lo hace desviar a un sitio determinado.
A raz del accidente del avin de la CDA, apareci en la prensa un norteamericano dando
declaraciones y ofreciendo ayuda econmica para sacar los restos del avin. Era un paciente del
manicomio de Puerto Rico, que al or la noticia del accidente se haba fugado y lleg a nuestra tierra
con tan solo la ropa que llevaba puesta. Las autoridades de nuestro pas pudieron comprobar su estado
mental, y fue conducido al Manicomio del kilmetro 28, y luego entregado a sus familiares.
Volar es un estado fuera de la naturaleza del ser humano. Aparte de las seguridades que ofrecen
los aviones (se acreditan los pasajes), siempre este estado antinatural produce miedo en mayor o menor
intensidad. En m, ese temor es de gran intensidad. Jams lo haba hecho pblico. Hace unos das,
leyendo una de las muchas biografas de Sigmund Freud, descubr el horrible temor que le produca
montarse en ferrocarriles. Desde entonces, incluso, hago alarde de mi miedo a volar.
A esto se le agregan los piratas areos y los miles de enfermos mentales que vuelan diariamente,
y, sin embargo, ni los unos ni los otros han creado graves accidentes. Se cita a personas cuerdas que
han destruido aviones con el fin de cobrar seguros, provocando decenas de muertes.
De todas maneras, nuestro gremio de personas que sienten miedo a volar, reconocemos que ese
gran descubrimiento es un mal necesario y solo lo utilizamos en caso de extrema necesidad.
De toda la materia viva, la nica que nunca siente miedo es la que corresponde a los vegetales.
La lepra es curable
Para los compaeros mdicos del Instituto de Dermatologa
Un joven mdico dominicano pona nuevamente sus pies en la tierra que lo haba visto nacer.
Tena la cabeza llena de sueos y en su maletn, innumerables ttulos que lo acreditaban como un
brillante estudiante investigador.
Una de las ideas fijas que lo torturaron en Pars, durante mucho tiempo, era el aumento de la
lepra en nuestro pas. Puerto Plata, San Pedro de Macors y Santo Domingo eran focos de enfermos
leprosos, y la enfermedad atacaba a pobres y ricos. Todo el pas saba de la terrible y larga agona del
ms joven de los hermanos Deligne, y de su muerte, as como del contagio de su hermano Gastn
Fernando, y de su suicidio.
127
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Esta situacin creaba un mayor velo de misterio en nuestro pas a la ms misteriosa de las
enfermedades.
Fernando A. Defill, quien ms tarde sera el ms grande investigador mdico dominicano, era el
joven recin llegado de Pars. La enfermedad de Lzaro era una de sus ms grandes preocupaciones, y en
la Ciudad Luz se haba enterado de muchas cosas, entre ellas el descubrimiento hecho por un mdico
noruego, llamado Gerhart Armaner Hansen, del microbio que produce la enfermedad. Se llamar,
en honor a su descubridor, el Bacilo de Hansen, y es pariente del bacilo que produce la tuberculosis
y, como este, resistente a todos los medicamentos.
Defill trae una droga nueva para ese tiempo: el Aceite de Chalmugra, y comienza a usarlo
en todos sus pacientes leprosos. Los resultados son negativos. No obstante su fracaso, sigue en su
empeo, y durante toda su vida divide su trabajo entre la investigacin mdica y el tratamiento
de leprosos.
La lepra, enfermedad de Job, enfermedad de los fenicios, enfermedad alejandrina, enfermedad
de Lzaro, y ahora, enfermedad de Hansen, segua siendo un misterio impenetrable, aun con el
descubrimiento del bacilo que la produce. Era una enfermedad sucia, impura, contagiosa, y quien la
padeca era un muerto en vida.
Su historia era la historia del mundo. 122 aos antes de Cristo, los leprosos de Alejandra tenan
que andar con la ropa rasgada, despeinados, y permanentemente gritando que eran impuros. Job y
Lzaro, personajes bblicos, le agregaron ms terror a una enfermedad de por s terrible.
No haba tratamientos. Hasta la magia se sinti impotente ante esta enfermedad. Exista un solo
remedio: el aislamiento.
Los leprocomios o lazaretos proliferaron en el mundo. En el ao 1200 se calculaban en Europa
cerca de tres mil. Se cre una orden religiosa: Los Caballeros de San Lzaro, quienes se dedicaron nica
y exclusivamente al cuidado de estos enfermos.
La lepra era un castigo de Dios; y haba que aceptar su voluntad omnipotente. Los leprosos seguan
siendo muertos en vida. Las mutilaciones que provocaba la enfermedad aumentaban el asco y el temor
en las clases ignorantes y, por qu no?, tambin en las clases ricas y de gran cultura.
La enfermedad no perdonaba a nada ni a nadie. Aparecieron casos en las familias reales europeas.
Sin embargo, el leproso segua siendo un apestado.
En nuestro pas aparece la enfermedad, y es preocupacin para ese gran preocupado de nuestras
cosas, que es el presbtero Billini, quien, copiando de los otros pases, organiza aqu un lazareto. Solo
se diferencia de los otros en el tratamiento que se le ofrece a los enfermos; la mano taumaturga del
padrecito es el nico consuelo.
Hasta hace pocos aos la lepra tiene la misma imagen de enfermedad incurable, contagiosa,
hereditaria. Siguen los leprosos siendo muertos en vida.
Llega de Pars otro joven mdico dominicano, el doctor Guillermo Herrera Kury, y va a trabajar
al leprocomio, nicamente con su coraje y sus manos. Trujillo detesta a los locos y a los lzaros, y los
tiene al lado de su hacienda Las Maras. Hace un manicomio y comete una estupidez refrendada por
los mdicos de Salud Pblica: lo divide en dos, y los locos tienen de vecinos a los tuberculosos. Hace
un leprocomio, y las turbas, en una actitud absurda, lo destruyen.
Herrera y las monjitas mercedarias siguen en el leprocomio de Nigua solo a base de coraje.
Los especialistas del mundo continan los trabajos del noruego Hansen, buscan la forma de
combatir el terrible bacilo, y lo consiguen. Se reagrupan las formas clnicas de la enfermedad y se
comprueba que, aunque es contagiosa, es mucho ms dbil de lo que se crea. Si se ataca a tiempo no
128
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
produce mutilaciones y, por ltimo, no es necesario que al comprobarse la lepra en un paciente este
tenga que ir al leprocomio a convertirse en un muerto vivo.
En nuestro pas el sueo de Defill se convierte en realidad. Llegan nuevos especialistas en piel,
despus de estudiar en el extranjero, y saben que su enfrentamiento verdadero en esta patologa es
con la terrible enfermedad que azota a nuestra tierra. Se organiza la Sociedad de Dermatologa, y su
presidente es uno de los pioneros de la especialidad en Santo Domingo, nuestro querido maestro el
doctor Manuel Pimentel Imbert.
El doctor Bogaert Daz hace en nuestro pas algo increble: trabajo de grupos. Funda el Instituto
de Dermatologa y recibe el apoyo del pueblo y de la UASD. El velo de misterio de la otrora terrible
enfermedad, cae. La lepra es una enfermedad curable, es dbilmente contagiosa, los factores hereditarios
no tienen esa gran importancia que se les daba. En fin, repito, la lepra es curable.
Si usted sospecha tenerla, no abrigue el temor de ir a examinarse en el Dermatolgico, por muy
poco dinero, y, si no tiene, gratuitamente le examinar un equipo excelente de mdicos especialistas,
por no decir algo mejor.
Este Instituto fue hecho por dominicanos, y en l trabajan mdicos dominicanos. Su labor es
maravillosa, y en vez de pasos, dan zancadas por el adelanto de nuestra medicina dermatolgica, y en
especial de una enfermedad que durante siglos se comport como la ms terrible de todas.
Hoy la lepra es una enfermedad domesticada, curable en todos los casos, siempre y cuando se
ataque a tiempo.
En el Da del Pap
A los hijos de hoy, a quienes la venganza divina algn da
har padres.
En estos das se pasaba un anuncio por la radio y televisin, que deca: Para el seor de la casa, pap,
reglele en su da una botella de ron Mtame Pronto, envejecido desde la poca de Tutankamen.
Mi hijo, que haba odo el anuncio, se acerc a m y con cierto resquemor me dijo: T no eres
el seor de la casa.
Para los psiclogos, l est en la etapa en que considera a su padre un usurpador y lo odia con
tanta profundidad que quisiera desapareciese del mapa. Yo, como siquiatra, bailo la cuerda floja en
mis relaciones con don Antonio Jos, que por obra y gracia de su grandsimo egosmo, l quiere ser
el seor de la casa.
(En esta semana hemos tenido mi hijo y yo una serie de entrevistas de alto nivel, y hemos decidido
nombrar seor de la casa a Orejotas, nuestro perrito Coker Spaniel).
Nosotros los hombres, los mal llamados sexo fuerte, celebramos hoy nuestro da. Aunque sin
una seguridad plena, porque hasta el Gobierno, la Iglesia Catlica y los comerciantes, quienes son a la
larga los beneficiarios, no han encontrado con exactitud el domingo correcto para celebrar esta fecha.
Primero fue el domingo siguiente al Da de las Madres; despus el domingo ltimo del mes siguiente,
y ahora se supone que se celebre en esta fecha. Es posible que para el ao prximo se celebre el da de
San Jos, carpintero de profesin y el padre ms famoso del santoral.
Aceptando que hoy sea el Da de los Padres, por favor, no trate usted de compararlo con el da de
nuestras esposas. Pginas enteras de poemas para mam; las publicitarias se desbordan con anuncios
de varias columnas: Los buenos hijos le regalan a su madre: neveras, estufas, juegos de sala y de comedor, por
supuesto comprados por esos sinvergenzas llamados maridos y, por ende, padres. Hoy, en nuestro da,
129
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
los anuncios son ms discretos. Cmprele a papi una botella de whisky, ron, cartones de cigarrillos, y
otros instrumentos del vicio. Luego nos dirn, con actitud querellante, alcohlicos sinvergenzas.
Ese es nuestro sino fatal. Ese objeto inmaduro y abnegado que se llama mujer muy mal denominado
sexo dbil y otras muchas simplezas, se convierte en grandeza cuando llega a ser madre. Aunque no
lo querramos aceptar, es el 80 por ciento del hogar; un miserable 20 por ciento le corresponde a ese
esperpento que los hijos, con una mezcla de miedo y desprecio, llaman pap.
De ese 20 por ciento hay un 15 deducible en lo econmico, y solo un pauprrimo cinco por
ciento de afecto.
De ese cinco por ciento, que la mayor parte de las veces lo dan las hijas hasta cuando se hacen aliadas
de la madre, un miserable uno por ciento es de los varones. Es el inicio del va crucis de pap.
Antes de que los hijos entren en la adolescencia, viven una fantasa que Freud llam la novela
familiar. Los hijos se inventan otros padres porque no les gusta el que tienen.
Ahora el odio se convierte en sustitucin. Cambian a uno por un pap ms rico, ms buenmozo,
ms joven o mejor ubicado en poltica. Llega la adolescencia y viene lo peor para el pobre viejo: la
famosa brecha generacional. Esta adopta numerosos nombres: vaco generacional, abismo, bache,
laguna, distancia. No hay manera de que pap entienda a los hijos, y mam es aliada de ellos.
Si el padre es derechista por ese instinto de conservacin que dan los aos, los hijos sern
izquierdistas. Mientras ms gira hacia la derecha pap, los hijos girarn ms hacia la izquierda. Ms que
problema poltico es un problema giratorio que se traduce todo en molestias para el viejo. Mientras
tanto, mam se aprender algunos pensamientos de Mao Tse Tung para estar a tono con el nene.
Si por casualidad el padre es zurdo, el hijo querr entrar al Seminario, al menos en la poca anterior
a don Juan Roncalli, o tambin tratar de ingresar en las Fuerzas Armadas. En pases ms civilizados que
el nuestro, el hijo se meter a hippie, fumar marihuana, tomar LSD; todo por molestar a pap.
Mientras pasan los aos y el problema contina, pap seguir en su trabajo, y llevar a la casa todo
lo producido. En algunos casos, que a pesar de lo frecuentes no son la norma, dividir lo producido
en dos hogares. La famosa brecha la encuentra en ambas partes, y la situacin empeora.
Padre e hijos no se entienden hasta el da del pago. El hijo o los hijos luchan por su independencia,
pero dependen econmicamente del sinvergenza reaccionario. Hay pugna de valores y de intereses.
Pap comienza a envejecer y no es como el vino. El vino envejece y se hace mejor, pero pap, con
su vejez, est ms grun e insoportable. La nia mayor tiene novio, mam es cmplice, y pap no lo
sabe. Se entera por los amigos y trata de oponerse a esas relaciones.
Un da en la casa tiene una pataleta, remedo de su infancia; rompe un vaso, se marcha y vuelve
borracho. Regresa con cara de pocos amigos y con la sospecha de que nadie lo quiere. La sospecha se
cristaliza. Los hijos han hecho una reunin familiar con el fin de que mam se divorcie del ogro, porque est
irresistible y hay que salir de l. La famosa brecha se convierte en un abismo insondable. Mam recuerda
la poca de novios, las ilusiones, los planes, el gran amor que se profesaban, y entonces lo perdona.
Durante das se pierde la comunicacin con los hijos. No hay dilogo. Papi lleg a la mitad del
bachillerato y por amor todo lo abandon. Hizo un cursillo de comercio, consigui un empleo y se
fosiliz. Los hijos estn en la Universidad y lo tienen a menos por su incultura. Los hijos de hoy, con
todo y ser ms inteligentes y cultos, son ms emocionales que reflexivos. El viejo no entiende las cosas
de hoy, suelen decir.
Anteriormente esas rebeldas se corregan con dos correazos. Ahora es diferente. Hay una pugna
entre dos generaciones que no se entienden. En nuestro pas es la distancia que media entre Horacio
Vsquez y Carlos Marx; una distancia que se mide en aos luces.
130
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Hoy, por ley, es el Da de los Padres. Poda ser un da cualquiera. En muy pocos hogares se pone
el corazn como en el Da de las Madres. Se regala por salir del paso e influidos por las publicaciones
que pagan los modernos fenicios.
El Da del Padre es un da ms de los 365 das del ao. Al olvidado padre se le regala una botella
de ron, whisky, cigarrillos, o algn frasco de agua de Colonia, con la promesa de que no se la beba,
sino que se la unte. Se le podra regalar algo ms: un poco de comprensin al pobre viejo, un dilogo,
romper un poco la famosa brecha y ubicarse con empata.
El aparente jefe de la casa es una pieza del juego de ajedrez donde la reina domina, pero todo se
pierde si se le da jaque mate.
Recordemos en su da a ese reyezuelo sin reino que es pap.
Convulsiones
Para Eduardo Asmar
Un joven caminaba por los alrededores del parque Independencia, cuando de repente grit y cay
al suelo. Convulsionaba con violencia. Con la cada recibi un golpe encima de las cejas y sangraba
profusamente. La saliva batida por la lengua y mezclada con sangre de los labios mordidos, sala en forma
de espumarajo. Por eso los antiguos le llamaban Morbus Sputatus a la enfermedad. Los dominicanos
le llaman gota. Nadie se le acerc al joven, porque decan que la enfermedad era contagiosa y se
contagia por la baba (mentira que se arrastra durante siglos).
Un profesor universitario, no mdico, intent socorrerlo y los curiosos le suplicaron que no
lo hiciera por temor al contagio. l haba ledo mi libro Mis 500 locos y sabe que la epilepsia no es
contagiosa. Llama una ambulancia de la Cruz Roja y le dicen que no dan servicio a los epilpticos;
intenta llevarlo en carro pblico a un hospital del estado y el chofer se niega. Al fin consigue un buen
samaritano y lo conducen a un centro mdico. Es la gota? La respuesta es afirmativa. Entonces le
dicen: Puede llevrselo, aqu no lo internamos.
Esta pequea historia que me relat indignado un profesor que vino a mi casa y no me rog,
me exigi, que hiciera un artculo sobre el incidente por l vivido, es uno ms de los miles y miles de
casos de epilpticos en todo el mundo que malviven con su enfermedad por unos criterios absurdos
que priman desde siglos acerca del contagio, posesin diablica, etc., etc., y muchos etcteras
negativos sobre la epilepsia desde Hrcules hasta Lord Byron, pasando por Julio Csar, Napolen
y Dostoievski.
Estos criterios arcaicos negativos hicieron convertir al epilptico en un ente social
inadaptado. Hace muy poco tiempo se legisl en Puerto Rico para permitir el matrimonio de
los epilpticos.
La epilepsia es la cenicienta de todas las enfermedades mentales. Siempre fue una enfermedad
escondida y misteriosa. En ocasiones adquiri cierto relieve como lo fue en la Roma imperial. Los
comicios romanos se suspendan cuando a uno de sus miembros se le produca un ataque. Por eso
fue llamada durante siglos enfermedad de los comicios o enfermedad comicial, nombre que perdura
an en Espaa.
Hasta 1929 los mecanismos de produccin de los ataques eran desconocidos. Un alemn, Hans
Berger, utiliz el mtodo de estudio del corazn con el electrocardigrafo y lo aplic al cerebro y
as se descubri le electroencefalografa que hizo avanzar la medicina en el conocimiento de esta
enfermedad.
131
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Todos los criterios falsos sobre este mal desaparecieron a nivel cientfico. Ya el mdico tiene
mucho mejor concepto sobre esta enfermedad y su tratamiento, pero quedan a nivel del pueblo las
ideas erradas.
Cuando aparece el primer ataque de gota en alguien de la familia surge un muro de silencio que
rodea a todos y cada uno de los allegados del enfermo. Se comienza algo peor que enfermedad; una
exagerada proteccin al nio o nia que padece los ataques; se le quita de la escuela y al final los daos
de esta sobreproteccin son peores que los daos que produce la epilepsia.
El nio epilptico puede y debe hacer una vida normal. Un tratamiento bajo control de un mdico,
en especial de un neurlogo o psiquiatra, evitarn los ataques de gota y los mecanismos de frustracin
y de desajuste no aparecern si no se les dan exagerados mimos de nio enfermo.
La bsqueda de elementos mgicos en la enfermedad, la ida donde curiosos y curanderos solo
conseguiran empeorarla. Cierto tipo de propaganda, no tica, periodstica donde se asegura su curacin
tambin entran dentro del charlatanismo mercurialista.
La dura brega de la investigacin cientfica en busca de la curacin radical de la epilepsia contina;
ya se ha encontrado que cierto tipo de diurticos (de los que emplean en la hipertensin arterial) mejoran
al paciente y hacen disminuir los ataques de gota. Hasta ahora los medicamentos ms eficientes son
los hidantoinatos y los derivados del fenobarbital. Tambin han comenzado a usarse derivados de las
clorpromacinas con cierto xito.
El camino hacia el encuentro de la verdad de la enfermedad ms vilipendiada se est trillando,
han sido fatigosos los aos de espera, pero surge la gran esperanza para los epilpticos.
Los criterios actuales de nuestra gente acerca de esta enfermedad tienen que cambiar y esta
es una de las razones de este artculo. La gota no se pega ni se hereda, como cree la mayor parte
de los dominicanos. No se pega porque es una enfermedad del cerebro producida por alguna
intoxicacin (hasta hoy no descubierta), y las pruebas acerca de su carcter hereditario son muy
discutidas.
Si usted ve caer a su lado una persona con convulsiones, aydela, evite que se golpee; el mayor
dao del epilptico son los traumatismos que recibe con la cada al suelo. Convnzase usted de que
no es contagiosa y ensele esto a los dems.
Hoy por ti, maana por m.
Mi tierra y mi raza
Para los viejos rabes supervivientes
Para Rafael Kasse Acta y Jorgito Yeara, que suean con olor a cedros del Lbano
En mis aos de infancia sufra lo indecible cuando se me llamaba turco come yerbas, come
cebollas y cientos de trminos injuriosos, por mi raza. Me senta ser dominicano y continuamente me
recordaban que no lo era. Mi padre me aconsejaba no hacerles caso, me deca que yo era tan dominicano
como cualquiera, aunque l fuese un libans.
Cuando comenc a estudiar geografa, la admiracin por mi padre y los dems libaneses creci
al punto mximo.
Qu haca mover ese grupo tnico fuera de su tierra, a aventurar en forma masiva a tierras tan
lejanas como Santo Domingo?
Siempre preguntaba a mi padre el porqu. Su respuesta era la misma: temor al Imperio Otomano,
temor al Mahometano.
132
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Un ncleo humano tiranizado durante toda su historia por asirios, persas, griegos, romanos y
turcos: El Lbano, la antigua Fenicia, los grandes precursores de la navegacin, que llegaron a Gibraltar
y fundaron ciudades en Espaa, se replegaron a las montaas, aislndose de sus vecinos.
Son cristianos coptos. San Marn los vuelve a llevar a Roma para as diferenciarse del resto de
los cristianos del Cercano Oriente. El Vaticano les hace concesiones; siguen sus mismos ritos y los
sacerdotes no hacen votos de castidad. En una poca de gran rigidez de la Iglesia Catlica Romana,
hacen santo a Marn, quien durante toda su vida le hizo exigencias a la Madre Iglesia, se rebel contra
los ortodoxos y fue agresivo con los musulmanes.
Los libaneses maronitas van a ser una clase perseguida.
Son el blanco del turco poderoso y arrogante, de los grupos cristianos coptos y del resto del mundo
islmico que lo rodea.
Viven en las montaas del Lbano, con sus cerdos, sus ovejas y su miseria.
A mediados del siglo pasado, comienza la gran emigracin; ms de un milln de personas se
desplazan por todas partes del mundo. Bajan de las montaas y el ancestro fenicio revive. El temor a
perder su religin, su libertad y para huir de la miserable vida que viven, marchan a todas las ciudades
y campos del globo terrqueo.
Razones muy parecidas hicieron marchar a sirios, palestinos, jordanos y armenios.
Los cuentos infantiles que me haca mi padre eran sus aventuras y penurias desde su salida del
Lbano. A los 13 aos fue a vivir a Port Said: el canal de Suez estaba en construccin; all vendi
baratijas y en ocasiones trabaj como obrero en la obra. Con la terminacin del canal, marcha a
Serbia y Montenegro con los trabajadores yugoeslavos que vuelven a su tierra. Despus, Marsella, Pars,
Barcelona, Islas Canarias, Nueva York, Puerto Rico y, por ltimo, San Pedro de Macors, donde va a
vivir durante ms de 50 aos hasta su muerte.
No me toca a m decir de las virtudes de mi raza. Como en todas las cosas, vinieron buenos y malos.
Con un idioma extrao, con costumbres totalmente diferentes, ese grupo de inmigrantes encontr una
fuerte oposicin del medio ambiente. El despectivo: confundirlos con su peor enemigo, el turco.
Les cierran las puertas en casi todos los sitios, el medio ambiente a cada paso se hace ms hostil; la alta
sociedad en algunos pueblos les niega la entrada a sus centros. La reaccin correcta de la colonia fue: buscar
sus mujeres en su tierra. Era raro, a comienzos de siglo, que un libans casara con una dominicana.
Hizo el libans casado con libanesa un coto cerrado de su hogar?
Hizo de su hijo un anti-dominicano?
Antes al contrario: la ense a amar a su tierra adoptiva y respetar sus leyes.
El hijo y el nieto de libans se perdieron en su dominicanidad; solo de libans conserva el apellido
y el respeto por la tierra del padre y abuelo.
Se puede juzgar bien o mal a Jottin Cury o a Elas Wessin, pero a nadie en Santo Domingo le
pasa por la mente sacar a relucir su ascendencia.
Rectores, vicerrectores, decanos, ms de 40 profesores universitarios hijos de libaneses, el director
general de Aduanas, secretarios y subsecretarios de Estado, diputados, mdicos, ingenieros, dentistas,
artistas; los hijos y nietos de ese gran grupo humano, que su fe religiosa y el temor a perder su libertad
los hizo abandonar su terruo y buscar a miles de kilmetros una tierra que le diera albergue, como
los muchos que encontraron en Santo Domingo su tierra prometida.
Hace 28 aos que muri mi padre, despus de haber vivido en esta tierra ms de medio siglo. Sus
hijos se sienten muy orgullosos de ser dominicanos.
Si viviera en esta poca, repetira con Ben Ammar, poeta rabe del ao 1086:
133
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
El alba ya nos ha trado su blanco alcanfor, cuando la noche ha apartado de nosotros su
negro mbar.
Canto de cisne de una ciudad
Para Eduardo Muller, 40 aos de ausencia y el mismo amor por la patria chica,
agradeciendo su colaboracin en este artculo.
Hace varios siglos, en las dos riberas del ro Higuamo, vivan unos indios muy dciles que se
dedicaban a la pesca y la caza; se llamaban macorixes. Con la llegada de los espaoles perdieron su
buclica paz, y tambin sus vidas, y en los alrededores del anchuroso ro desapareci durante aos la
vida humana. Unas enormes cinagas, criaderos de todas las especies de zancudos, hacan imposible
la vida cerca del ro.
A comienzos de 1800, pescadores y algn que otro fugitivo de la Justicia, fundaron una pequea
aldea con un nombre muy descriptivo: Mosquito y Sol, y la vida se deslizaba idntica a la poca de los
indgenas.
Acercndose este siglo se descubre que su tierra sirve para la siembra de la caa de azcar y la
humilde aldea se convierte en la floreciente ciudad de San Pedro de Macors, la Sultana del Este, la
Suiza de la Repblica, la ciudad de los hermosos atardeceres.
Miles de personas de todos los confines de la Repblica y de todo el mundo, convergen en la
ciudad del Higuamo que crece y se va haciendo todos los das ms hermosa.
Azcar es dulzura y palabra mgica que abre las puertas de la riqueza. Humildes comerciantes
se hacen colonos y enriquecen de la noche a la maana. Macors se puebla de buhoneros rabes,
de judos sefarditas que llegan de Curacao y San Toms. Banqueros alemanes. Agricultores suizos y
franceses, tcnicos en la fabricacin de azcar y ron de Puerto Rico y Cuba. Mdicos, pescadores y
comerciantes espaoles e italianos. Cocolos y haitianos que van al corte de caa y norteamericanos
dueos de ingenios.
La gran ciudad cosmopolita llena sus muelles de barcos de todas partes del globo; hermosas goletas
y bergantines de cuatro mstiles que procedan de Tampa y Mobile con cargamentos de madera. Los
barcos de la Clyde, de la Bull, la Cubana, los barcos escandinavos que les llamaban las chinches del
mar porque eran de poco tonelaje, y de reducido calado que les permita entrar a las ras y atracar en
los muelles donde haba escasa profundidad y que llevaban nuestros productos a puertos europeos.
Los barcos ingleses, espaoles y holandeses que hacan su ruta con Suramrica y el Canal de Panam y
por ltimo los barcos dominicanos: Jacagua, Estrella, Romanita y el Dominicano y los veleros
que fabricaban esos famosos carpinteros de ribera: Leonor, Henrquez y Pichirilo, que hacan
cabotaje y viajaban por todas las Antillas Menores.
Los mejores maestros de la Repblica ejercieron el magisterio en la ciudad y numerosos
maestros puertorriqueos. Profesionales de gran vala; mdicos, abogados, ingenieros dominicanos y
extranjeros.
Ms de una docena de cines y un gran teatro: el Coln, donde se presentaban compaas mexicanas,
espaolas, cubanas, argentinas y norteamericanas.
La vida social se desenvuelve a todos los niveles desde el dominicano Club Dos de Julio hasta el
centro de los barloventinos: El Black Star Line. Centro Sirio Libans Palestino, Centro Espaol, Casino
Puertorriqueo.
El Ateneo de San Pedro vive su poca de oro.
134
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
En la dcada del 20, Macors viva su esplendor: carnavales, reinados, actos de gran raigambre
cultural. Dinero para derrochar. A esa poca se le llam La Danza de los Millones.
En 1929 se inicia la gran crisis econmica norteamericana y llega a San Pedro con violencia inaudita.
El azcar que se pagaba a muchos pesos el quintal se desvaloriza y se pone en centavos. Comienza el
va crucis de la ciudad que hasta hoy contina.
Se inicia con una gran estampida. El emigrante extranjero que ha hecho su fortuna, con muy
buena visin, se marcha de regreso a su patria con los talegos llenos de dlares. El otro extranjero iluso,
que suea que volver La Danza de los Millones, se queda y se arruina. Se queda tambin el extranjero
que ya ha hecho de Macors su ciudad natal y de Dominicana su patria.
San Pedro vive de sus sueos, la riqueza se pierde como por arte de magia y ahora solo hay
miseria. Trujillo sube al poder y su resentimiento de juventud se transforma en odio y desprecio
para la ciudad del Higuamo; en sus treinta y tantos aos de Gobierno no har absolutamente nada
por un pueblo que agoniza. Solo un sndico, don Enrique Meja, sin dinero, casi con sus propias
manos, har un remedo de cloacas para evitar las inundaciones. Hoy es un personaje olvidado por
nuestro pueblo.
Macors vegeta y viene otra estampida; los dominicanos se marchan a la capital de la Repblica
en busca de mejor vida. Destruyen hasta sus casas de madera para rehacerlas en Santo Domingo y si
rpidamente no se promulga una ley la ciudad sera hoy un desierto.
Los ingenios se hacen dominicanos y los macorisanos ni se enteran ni mejoran en su estatus
econmico.
Muere Trujillo y la situacin sigue igual. Macors es la gran contradiccin, la ciudad que hace
enriquecer al fsico y que por esa misma razn se muere de hambre. Macors es una ciudad curiosa,
no tiene cinturones de miseria: toda la ciudad destila miseria.
San Pedro, aparte de los ingenios azucareros, carece de industrias; las que tiene se cuentan con
los dedos de una mano y sobran dedos.
Qu se hace para mejorar a la Sultana del Este? Hoteles, arreglos de calles y el puente no son
soluciones. No soy experto economista, pero la solucin existe y hay que encontrarla. Con paos tibios
y aspirina no curaremos la miseria crnica de San Pedro.
Hoy, hasta el cielo ha sido cruel con sus lgrimas para la otrora hermosa ciudad. Miles y miles de
hambrientos sin hogares por las inundaciones. Ayudar a las damnificados es lo correcto, pero remediar
el hambre de San Pedro de Macors con limosnas paternalistas, NO.
Que se haga justicia con Macors del Mar.
Habr un nuevo mundo
La seora X sale cabizbaja de mi consultorio; su hijo tiene diez aos de edad y todava no sabe
leer ni escribir. Desde hace cinco aos le ofrezco atencin psiquitrica, pero falta algo ms. Ya mi labor
ha terminado y el nio necesita otra orientacin: una escuela especial donde maestros psiclogos, en
ardua labor, le hagan mejorar su poco rendimiento intelectual.
El matrimonio de la seora X era matrimonio feliz. Ella y su esposo son personas sanas y tienen,
adems del nio enfermo, tres nios que rebosan de salud fsica y mental. El nacimiento del retardado
cre cierta tensin en el hogar. La madre acusaba al esposo de tener sfilis, y el esposo acusaba a
su suegro de ser alcohlico. El sentimiento de culpabilidad ahogaba a los dos. Mi diagnstico fue:
meningo-encefalitis, y les caus alivio. El nio haba nacido normal y una grave infeccin del cerebro,
135
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
cuando tena seis meses, produjo el retraso mental. Ya todos mis recursos teraputicos se haban
agotado y necesitaba una escuela especial. Haba que enviarlo a Estados Unidos, Mxico, Espaa, pero
el matrimonio era de clase media, ms bien pobre.
Ya han pasado muchos aos y el nio enfermo es un joven fsicamente sano, pero no sabe leer ni
escribir. No solo es una carga material para la familia, sino que su ignorancia crea problemas emocionales
en el hogar. Si hubiese ido a una escuela, no fuera un retrasado escolar y dentro de sus limitaciones
se hubiera podido desenvolver. Pero no tenamos escuela.
Ese mismo fenmeno en menor escala suceda en todos los pases del mundo. Un nio retrasado en
la familia era una mancha. Solo el psiquiatra, los vecinos y familiares allegados saban el problema. Nadie
ms. Incluso suceda en Estados Unidos. Una familia famosa, los Kennedy, tambin tenan, aparte de
grandes polticos, una hermana retrasada. Con su coraje acostumbrado, el difunto presidente Kennedy,
en uno de sus discursos, habl de su hermana, aunque era un secreto a voces en todo el territorio de la
Unin. Todos se sorprendieron. Finaliz su perorata y se inici lo que es hoy la Fundacin Kennedy,
de ayuda y proteccin a los nios retrasados. Muchos padres norteamericanos siguen el ejemplo que
ofreci el fenecido Presidente, y se habla y se escribe con naturalidad acerca de los nios retrasados.
Una joven institucin norteamericana, La Cmara Junior, crea un slogan en su plan de proteccin
a los nios retardados: Como los atenienses, no como los espartanos. Los primeros protegan a sus
nios; los segundos los mataban.
Despus de una epidemia de polio, un grupo de madres de nios enfermos decide en nuestro
pas fundar un centro de rehabilitacin para nios invlidos. Todos tienen en sus venas sangre
del viejo flaco Don Quijote; es un pequeo centro, pero en sus mentes los sueos se agigantan.
Ya no va a ser solo para invlidos, sino que tambin llevarn a nios retrasados. Hay coraje, pero
no hay dinero. Les tocan las fibras sentimentales a nuestros ricos, a quienes parece que el dinero
les anestesia sus sentimientos. La gran ayuda parte de la clase media y, por qu no?, tambin de
la pobre.
El centro crece frente a toda la indiferencia de nuestro medio ambiente. Ya todos los nios
retrasados que veo en mi consultorio no tienen el problema del hijo de la seora X. Los envo al centro
de rehabilitacin, y si hay un hueco entran a la escuela especial.
He ah el problema: el hueco, que es pequeo, casi imperceptible, pero que tiene que crecer,
hacerse grande, capaz de recibir no solo a cientos de muchachos sino a miles. Crear nuevas escuelas
especiales en toda la Repblica con un hueco grande, amplio, que les d cabida a nuestros nios
retrasados, pero para ampliar esa hosquedad se necesita dinero y por eso, ao tras ao, esa hermosa
organizacin, que es modelo en nuestro pas y en el extranjero, se convierte en pordiosera para
poder subsistir.
Dinero, dinero y dinero. Se necesita mucho dinero. Creo que el lema para este ao es setenta mil
pesos para el 1970, y yo creo que an es poco. Debemos todos y cada uno de nosotros hacer nuestro
aporte, y hacerlo mayor de lo que ellos piden. As daremos un ejemplo de nuestra caridad cristiana,
tan mal entendida muchas veces.
Recuerde, amigo lector, que ningn humano se escapa de tener un hijo retrasado. Muchas
enfermedades de las que padecen los nios, producen trastornos motores e invalidan para siempre a
cualquier joven, y este necesitar la ayuda de rehabilitacin.
Ayudemos en todo lo humanamente posible al Centro, a fin de que haya un nuevo mundo para
los retrasados y los invlidos.
136
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Coincidencias?
Para Rafael Calventi
Hace pocos das, un grupo de amigos, reunidos no recuerdo el motivo, conversbamos acerca
de diferentes temas. Ya casi a punto de acabar la reunin, uno de los presentes nos hizo el siguiente
relato: Haba estado casado con una norteamericana, de la cual divorci hace alrededor de quince aos.
Actualmente l est casado con una dominicana, y es muy feliz. En uno de los frecuentes viajes que su
profesin lo obliga a hacer a Nueva York, un viejo amigo norteamericano lo invit a cenar a su casa.
Ante la mesa estaba otro norteamericano desconocido; este ltimo le hizo una llamada telefnica a su
esposa en algn lugar de la pennsula de La Florida, y como ella habla espaol, puso al dominicano a
conversar con ella. En Estados Unidos de Amrica deben haber alrededor de cien millones de mujeres.
La que habl por telfono con l era su antigua esposa.
Esa noche comenc a rebuscar en mis recuerdos las coincidencias que me haban sucedido al travs
de mis cuarenta y tantos aos de vida. Solo consider tres de gran importancia, siendo la ltima, que
relato, la que ms me ha conmovido. He aqu la primera:
En el hotel Savoia, ya desaparecido, en San Pedro de Macors, un grupo de amigos me hizo
una fiesta de despedida con motivo de mi viaje de estudios a Espaa. Un espaol, Csar Rodrguez
(actualmente mi cuado, pero que en esa poca no lo era), me entreg una suma de dinero para su
padre, quien ira a Madrid a buscarlo, como efectivamente lo hizo a los pocos das de mi permanencia
en aquella ciudad. As tuve el placer de conocer a don Florindo Rodrguez, espaol, gallego, natural
de La Guardia.
A la semana siguiente visit por primera vez el Hospital Siquitrico de Ciempozuelos. Era da de
altas de pacientes, y el ltimo interrogatorio psiquitrico lo haca un grupo de profesores encabezado
por don Antonio Vallejo Njera.
El primer paciente en entrevistarse era un esquizofrnico, natural de Galicia. Antes de iniciarse
el interrogatorio, el enfermo me mir fijamente y le dijo a los profesores, sealndome:
Ese seor ah sentado conoce a don Florindo Rodrguez.
Ante el asombro de todos los psiquiatras all presentes, le respond al paciente que en verdad yo
conoca a don Florindo
La siguiente coincidencia est incluida en la primera, pues queda en la familia.
Despus de tres aos de estudios en Madrid, decid conocer a Galicia y, especialmente, a
Santiago de Compostela. Una de esas noches compostelanas de fro y lluvia, yo andaba perdido
por las estrechas calles de la vieja ciudad, cuando recurr al primer transente que vi para que me
indicara dnde estaba mi hotel. Con la proverbial gentileza gallega me llev hasta la puerta y se
despidi, presentndose:
Joaqun Rodrguez Tengo un hermano llamado Csar, que vive en San Pedro de Macors, en
la Repblica Dominicana
La segunda es la siguiente. El estadio de ftbol de Chamartin tiene capacidad para ms de cien
mil personas. El doctor Santiago Pelez y yo fuimos a presenciar un encuentro entre el Real Madrid
y el Barcelona. El coliseo estaba lleno de bote en bote. Nos sentamos al lado de un cataln, y como
nosotros nos jactbamos de ser muy madrileos, terminamos discutiendo con el barcelons, hasta
cuando, l descubri nuestro acento hispanoamericano. Dej de discutir y nos cont que en el avin
en que vena a Madrid viajaban unos compatriotas nuestros hablando muy mal de nuestro Presidente.
Entonces era Trujillo.
137
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Cuando llegamos a la casa del doctor Plaez, nos esperaban all los muy queridos e inolvidables
amigos, ya desaparecidos, Gilberto Marin Landais y Mximo Gmez P., acompaados del seor Pol,
quienes acababan de llegar de Barcelona. Sin ningn comentario, Chago y yo solo sonremos.
La tercera coincidencia es la que ms honda huella ha dejado en m.
Luis Rissi era mucho ms joven que yo. Con una inteligencia por encima de la normal, siempre prefera
amigos mucho mayores que l. Era una persona agresiva, endeble fsicamente y miope en alto grado.
Me convert en su amigo, su defensor, su hermano y no s en cuntas cosas ms. ramos
inseparables. Cuando yo estaba solo en un sitio, llegaba l. Cuando l estaba solo, llegaba yo.
En una ocasin hice un viaje por el interior de la Repblica y llegu a Mao. Entr en un bar, y al
cabo de unos minutos lleg Luis, quien haba ido a esa ciudad en plan de negocios.
Desde ese da l le dio un carcter mgico a nuestros encuentros. Yo siempre discuta lo contrario,
alegando que nos juntaban nuestros hbitos y nuestros vicios, al parecer idnticos.
Otro encuentro fortuito fue en Bruselas, en el 1958. Despus nuestros encuentros se universalizaron.
San Juan de Puerto Rico, Nueva York, Santiago de Chile, y, con una frecuencia inusitada, en la capital
y San Pedro de Macors. Nos encontrbamos sin buscarnos, frase que l repeta con frecuencia.
Aunque Luis era una persona de un criterio materialista de la vida, admita lo sobrenatural en
nuestros encuentros.
Tengo por costumbre no salir de noche desde hace muchos aos. Ese da, un compromiso
ineludible, la presencia del doctor Beaubrun, profesor de Psiquiatra de la Universidad de Jamaica as
como una cena de la Sociedad de Psiquiatra en el restaurant Chantilly, me hizo abandonar mi refugio
de Herrera e ir a la ciudad.
Terminada la agradable reunin, me ofrec para llevar al profesor jamaicano al hotel El Embajador
(ira por otra ruta), cuando uno de los psiquiatras presentes decidi llevarlo para que yo no me desviara
de mi camino y llegara pronto a mi casa, pues era muy entrada la noche.
Tom la Avenida Bolvar, y al llegar a la interseccin con la calle Alma Mter, fui el primero en
llegar al sitio del accidente donde segundos antes haba perdido la vida Luis Rissi.
Coincidencias?
Sabes quin viene a cenar? El diablo
Han comenzado las lluvias. Lluvia es vida, germen. Sin embargo, nos empeamos en autodestruirnos.
Estamos anestesiados. Ya las muertes no se sienten. En esta danza macabra apostamos a pares o nones
por los muertos del da. Estamos regresando a las etapas primitivas de las hordas.
Ayer me deca un viejo campesino que durante las noches senta un miedo slido, que lo poda
tocar. El pitecantropo endiablado no solamente viene a cenar, sino que se queda con nosotros durante
todo el tiempo. Da y noche la turbulencia del crimen cobra tanta velocidad que las noticias en la
prensa escrita y radial, en escasas horas se convierten en fiambre. Nuestro sadismo nos hace permanecer
pegados a la radio.
Uno ms. Y qu? Estamos haciendo planificacin familiar o arreglando los entuertos del censo?
A m me duelen todos los muertos; son mis compatriotas, sean del bando que fueren. Se habla
de que nuestro pueblo est politizado, pero con poltica de sepultureros. Matar no tiene importancia.
Oler a muerto es titular de cualquier peridico. El cementerio es noticia diaria.
Pedro Reyes era un hijo de dominicanos, nacido y criado en Repblica Dominicana. Era un
labriego que trabajaba de sol a sol en su pequeo predio. Hoy es un muerto ms. Pero es un muerto
138
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
diferente. Vinieron de otro pas y lo secuestraron unos sanguinarios seres llamados Ton Ton Macoutes,
pero Pedro Reyes haba nacido con mala estrella. Era un dominicano y nadie le importa el porqu y
cmo muere un dominicano.
Los socilogos tienen un gran material en nuestra tierra: ha desaparecido el crimen pasional.
Produce la impresin de que estamos atravesando un grave problema psicolgico; hasta el erotismo lo
hemos perdido; andamos por las etapas pre-genitales.
Utilizo el material de huida, de evasin, de escape. Veo televisin, y advierto que continan
proyectando las novelitas embrutecedoras, y oigo y veo a los polticos en su campaa electoral, con
tanta tibieza, que parece que con el nuevo aniversario de Montecarlo tendremos por primera vez en
la tierra un cigarrillo de Presidente.
Y seguimos con nuestra evasin. Vamos al Hipdromo Perla Antillana (todos tenemos nuestros
pecadillos), y lo que pareca una tarde feliz se convierte como el rosario de la aurora en pedradas a granel.
Gracias a Dios que la sangre no lleg al ro. La justicia se esconde detrs de un sof hasta en el mismo
hipdromo, y quienes all imparten la ley, la acomodan a sus intereses o la supeditan a su ignorancia.
Y culpan a los caballos de ser locos, y a cualquier persona que hace lo mal hecho como dice
el pueblo, tambin lo tildan de loco. Pero yo les sigo recomendando a mis locos que se cuiden de
los cuerdos.
Lo repetir una y mil veces: criminalidad y locura no son sinnimos. Que no les achaquen los
muertos a los enfermos mentales!
Aquellos que matan estudiantes no son enfermos mentales; quienes matan policas, no son enfermos
mentales; aquellos que secuestraron a Pedro Reyes, no son enfermos mentales, sino asesinos vulgares.
Asesinos que necesitan el peso de la Justicia, pero la Justicia sigue escondida detrs de un sof.
Cuando un padre pierde el sentido de autoridad, se destruye el hogar. Cuando en un pas se
pierde el sentido de autoridad, sea por defecto o por exceso, (en el caso nuestro pasa lo ltimo) la
resultante es la anarqua y, con ella, un desquiciamiento de nuestras instituciones, que se tambalean
como si bailaran en la cuerda floja.
El mnimo resultado es una pedrea en el Hipdromo y el mximo, y lo ms doloroso, es lo que
estamos viviendo: muertes a granel. Un nio casi recin nacido en San Pedro de Macors, muere por
los efectos de una bomba lanzada por un terrorista; un polica, un estudiante y hasta un perro es
asesinado en Moca.
En el mundo hay una crisis de valores ticos, pero en nuestra media isla la crisis es Summa Cum
Laude.
Y el ambiente est preado de injusticias, y pedimos a Dios paz para nuestro pueblo y comprensin
entre todos nuestros compatriotas. Y seguimos rezando, pero continan las injusticias. El diablo es nuestro
invitado y nos cansamos de rezar, y se adopta la violencia, y nuestros cementerios son noticia diaria.
Nuestra media isla es un campo de batalla donde solo sentimos el primer muerto; el resto es una
lucha por sobrevivir, no importa quien caiga.
Aunque jams he tomado un arma de fuego en mis manos, ya son familiares los vocablos 45,
Thompson, Muser, Carabina Cristbal. Estos vocablos tien nuestro largo y ancho cielo de un morado
oscuro, hmedo por las lgrimas de muchas madres.
Pedir un alto al crimen es igual a embestir a los molinos de viento. El dilogo se ha perdido, y
nuestro cerebro se ha localizado en el dedo ndice con el que apretamos el gatillo.
Papini, el inolvidable escritor italiano, hablaba del regreso de Satans y los suyos, y sus palabras
fueron profticas. El diablo vino a cenar a nuestra tierra, y aqu se ha quedado.
139
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
En mi cuerpo fue donde llor la caridad
A Juan Jos Ayuso
Mosquito y Sol fue durante siglos una aldea de pescadores. Baada por las aguas del anchuroso
ro Higuamo y habitada a la llegada de los espaoles por los indios macorixes, era todo un remanso
de paz y de amor, desde la ribera de su ro hasta Higey.
La llanura oriental, llena de densa vegetacin, era una zona pobre. Los habitantes vivan de lo
poco que produca la tierra: de la crianza de animales y de la pesca.
Se descubre que su tierra sirve para la siembra de caa de azcar, y se convierte en tierra de
promisin. Hay fiebre de oro dulce. Cubanos, puertorriqueos, libaneses, europeos, chinos,
barloventinos y haitianos van a la pequea aldea y la convierten en la ciudad de San Pedro de Macors,
la ms rica, populosa y cosmopolita de la Repblica. Desde Las Matas de Farfn hasta Monte Cristi,
los dominicanos tambin marchan al Este en la bsqueda de una vida mejor.
Al viejo Alfredo Deligne los negocios le van mal en la capital. Tiene dos hijos varones que se
estn haciendo hombres y no encuentran trabajo, y deciden, como muchos dominicanos, marchar
hacia la Sultana del Este.
Cada la tarde, varias veces por semana parta desde Santo Domingo el velero Mario Emilio, hacia
Macors del Mar. Monsieur Deligne se embarca con su mujer e hijos en pos de la tierra prometida.
Gastn Fernando es flaco, introvertido, feo, con una frrea personalidad y de gran vida interior.
Rafael Alfredo, buen mozo, jovial, extravertido, es todo simpata. Los dos, geniales. Fcilmente consiguen
trabajo en la ciudad. Gastn, en un banco germano; Rafael, en la judicatura. El primero, antes de los
tres meses, hablar el alemn correctamente, y el segundo llega a conocer tanto de Derecho que se
convierte en consejero de muchos abogados de la regin.
Al acercarse el fin del siglo XIX, no se conocan los pasaportes para viajar, no existan controles
sanitarios. En San Pedro de Macors corre mucho dinero, pero tambin aparecen muchas enfermedades.
El bacilo de Hansen, el microbio productor de la terrible enfermedad del Lzaro (la lepra) hace su
aparicin. Jvenes de todos los niveles sociales contraen la enfermedad. Familias enteras se aslan
voluntariamente.
El Mal de Job no es bice para que Macors siga su vida feliz. Rafael Deligne es el joven alegre
que roba corazones; sus poemas no tienen la profundidad de los de su hermano Gastn, pero gustan
ms dentro de la masa del pueblo. No hay pena en su corazn; nunca habr pena, aunque la vida sea
cruel con l.
Una tarde Rafael se acicala para ir a una fiesta. Se contempla durante un rato en el espejo y
nota en su rostro algo raro. Est perdiendo las cejas. No le da importancia a esta seal y contina
su vida alegre y bullanguera. Meses ms tarde se contempla nuevamente en el espejo: sus pmulos
estn hinchados y renegridos. Usa ms polvos faciales y comienza a preocuparse. Pasa el tiempo, y su
rostro sigue transformndose hasta adoptar una facie leonina; las orejas estn inflamadas. No es una
persona torpe y ya no puede engaarse; sabe lo que sucede en su cuerpo: se ha contagiado de lepra.
Consulta con mdicos amigos y le confirman el diagnstico que ya l haba hecho. En esa poca no
haba tratamientos; era una enfermedad incurable y contagiosa. Debe aislarse. Sin perder su humor,
le confiesa al hermano mayor su grave problema. Le dice: Debo y tengo que abandonar el hogar, por
mis padres, por mis hermanas, por mis sobrinos.
Su hermano Gastn se niega y para demostrarle su gran afecto, duerme junto a l en la
misma cama.
140
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Los sntomas aumentan, y l se plantea nuevamente la situacin. Repite: Debo irme, y me ir.
Alquila una pequea casa en una calle de San Pedro, que hoy lleva su nombre. Le prohibe a la familia
y a sus amigos que lo visiten. La madre le enva la comida, pero l no la quiere recibir.
Durante meses solamente acepta visitas de su hermano Gastn.
El solitario, el poeta leproso, va a transformar la psicologa de un pueblo. Se olvidan las leyes
sanitarias y el Macors intelectual se desparrama en la casa de Rafael.
Arturo Bermdez lleva de la mano a su pequeo hijo Federico, que suea con ser poeta y quiere
or recitando al menor de los Deligne.
Evangelina Rodrguez, la primera doctora dominicana en Medicina, despreciada en vida y olvidada
en la muerte, es una jovencita que estudia el bachillerato. Vive frente al poeta, y a escondidas de la
familia lo visita diariamente. Le ensea sus primeros poemas y el maestro le selecciona los mejores,
que luego ella publica en su libro Granos de polen. Ella le cura las heridas a Rafael y se despierta en su
alma la vocacin por el apostolado de Galeno.
Se pierde el temor al contagio, y en un hecho sublime se convierte la casa del poeta leproso en una
de las ms hermosas y fructferas peas literarias del pas. All asistan los hermanos Richiez, Leopoldo
y Edilberto; Quiterio Berroa Canelo, Miguel Chalas, Mortimer Dalmau, Belisario Heureaux, Lorenzo
Snchez y Miguel Feris, un libans con una gran sensibilidad potica que lo visitaba todas las noches
e incluso le tradujo al rabe algunos de sus poemas.
La consigna de los petromacorisanos era que para el poeta solitario no deba haber soledad. Desde
muy temprano comenzaban las visitas. Las nias de los colegios se fugaban para hacerle compaa. Los
jvenes, por igual. Isolina de Soto, una hermosa muchacha, su vecina, le copia los poemas que l dicta
lentamente, porque ya no poda utilizar sus manos. Evangelina Rodrguez se levanta de madrugada
para baarlo y vestirlo.
La lepra de Rafael es la peor forma clnica de la enfermedad; es la llamada lepra mutilante. Pierde
los brazos y las piernas y necesita de una silla de ruedas. Jams nadie oir de sus labios una queja. A las
jvenes que le hacen compaa les pide que lo lleven al patio. All hay una hermosa y frondosa madreselva
florecida. Es feliz cuando las flores marchitas caen sobre lo poco que queda de su cuerpo.
El Macors rico contrata frecuentemente compaas de teatro. Las noches de funcin Rafael no
duerme y espera por los amigos que llegan terminada la presentacin. Ellos le cuentan la obra, de los
intrpretes, de todo lo que sucedi en el teatro. Le hablan de la Martnez Casado, una hermosa cubana,
gran actriz, y Rafael le enva un bello poema a la desconocida. Lorenzo Snchez lo recita y la artista
quiere conocer al poeta. Es cerca de la una de la madrugada cuando llega la hermosa y genial artista
a la casa de Rafael. A travs de la mortecina luz de un candil, ella ve un tronco humano con cabeza,
pero sin brazos y sin piernas. Sin decir una palabra prorrumpe en llanto y se desmaya.
La Martnez Casado volvi en otras ocasiones a Macors y, en procesin sin igual, desde el puerto iban
cargados de flores los miembros de la compaa, directamente al cementerio, a la tumba del poeta.
A medida que se destruye ms y ms el cuerpo de Rafael Deligne, mayor es su deseo de vivir. Se
mutila su cuerpo y crece su espritu. Jams abandona su amor a Dios y le canta:
Con discurrir incierto
el osado mortal lleg a negarte,
ms t le abres un puerto
de asilo en toda parte,
y en cada asilo brilla descubierto
141
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
que cual padre amoroso
no miras su maldad y desatino;
t le cierras, piadoso, el camino
y abres mansin de calma y de reposo.
Sigue su curso inexorable la enfermedad, y Rafael contina con su optimismo de siempre. Sus
amigos no lo abandonan.
En el 1902 se desata una guerra civil. En las calles de San Pedro de Macors hay balas, fuego y
sangre. Nadie puede llegar a la casa del poeta. Entre las tinieblas de la noche, su hermana Teresa lo
visita. Va con Gastn Fernando, hiertico, dolido en su dolor de hermano. Dice: Teresa, hermana
ma, si me enfermo de lepra no voy a resistir como lo ha hecho el santo de mi hermano Rafael.
Una tarde gris y lluviosa, con toque de queda, comienza la agona del poeta. Llegan los amigos, a
pesar del peligro, a hacerle su ltima visita. Han pasado veinte aos desde que comenz la enfermedad,
y la agona es larga. Agonizar no es morir; es luchar para no morir, deca Unamuno. Gastn casi le
desea la muerte al hermano querido. Es demasiado sufrimiento, es demasiada grandeza para un alma
guardada en menos de la mitad de su cuerpo.
Muere en la madrugada e inmediatamente lo llevan al cementerio. Antes del alba lo entierran.
All estn Gastn, la estoica Teresa, los hermanos Richiez, Miguel Feris, Belisario Heureaux, Lorenzo
Snchez, Federico Bermdez.
Tragndose las lgrimas, Gastn despide el duelo con este verso:
Ya has cavado hondo surco; ve a dormir, labrador
Once aos ms tarde, Gastn Deligne descubre que est contagiado de la terrible enfermedad,
se suicida disparndose un tiro en la sien.
En el entierro, un amigo de los hermanos poetas, al despedir el duelo, recit el mismo verso
de Gastn:
Ya has cavado hondo surco; ve a dormir, labrador
Mi vocacin maestra
Este artculo est dedicado a las abnegadas profesionales del magisterio, y he contado con la colaboracin de
una de las ms grandes maestras dominicanas, discpulas de Anacaona Moscoso,
la seorita Casimira Heureaux, quien dedic sesenta aos al gran apostolado de la enseanza.
Las fechas y las personas que se citan, y las entre comillas, son su obra.
Los negocios no andaban bien para don Juan Elas Moscoso, espaol radicado desde haca mucho
tiempo en la hidalga capital de Santo Domingo. Sinforosa Puello, su esposa, odiaba el comercio y prefiri
darle un ttulo a todos sus hijos que eran geniales. Anacaona, su hija ms pequea, era una nia frgil
que hablaba con voz queda y casi no se le oa. Estudiaba en el Instituto de Seoritas que diriga la poetisa
Salom Urea, y se gradu en el ao 1893, en la segunda promocin. Fueron sus compaeras Eva Mara
Pellerano, Mercedes Echenique, Encarnacin Suazo, Altagracia Henrquez Bello, Julia Henrquez
Se haba alfabetizado en la escuela de las hermanas Bobadilla y luego haba estudiado con Socorro
Snchez. Desde su inicio escolar hasta la fecha de su graduacin de maestra normal, fue una alumna
asidua a los sobresalientes.
No era una joven alegre; no asista a ninguna fiesta. En sus ratos de ocio iba a aprender pintura y
dibujo con el profesor Desangles, o a conversar con sus grandes maestros: Eugenio Mara de Hostos,
142
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Federico Henrquez y Carvajal, Leopoldo Navarro, Francisco Henrquez y Carvajal (novio y despus
esposo de su inolvidable maestra), y don Gerardo Jansen, un profesor de matemticas, quien influy
mucho en su vida y despert en ella el inters por los nmeros.
Durante sus estudios en el Instituto, se ayudaba econmicamente y ayudaba a su familia
alfabetizando en la escuela de las Bobadilla. Antes de graduarse fue profesora de aritmtica en los
cursos inferiores del Instituto.
San Pedro de Macors haca mucho tiempo haba dejado de ser aldea. Su progreso material avanzaba
a pasos de gigantes, pero haba una gran falla en la ciudad: la educacin. En el 1880 tena una pequea
escuela particular, con una pobre subvencin del ayuntamiento, que diriga doa Mundita viuda
Bobea. El Estado ms tarde fund otras dos: una dirigida por doa Amrica Guridi viuda Rodrguez,
y la otra por la seorita Concepcin Zayas Bazn. De los rudimentos de la enseanza primaria y de los
mtodos empricos no se haba pasado.
Una comisin formada por Luis A. Bermdez, Antonio Soler, Pedro A. Prez, vino a la capital y
se entrevist con don Federico Henrquez y Carvajal. Tenan un plan: hacer en San Pedro de Macors
un Instituto similar al que funciona en la ciudad de Santo Domingo. Recomendaron como directora
a la seorita Anacaona, y as la familia Moscoso Puello fue a vivir a la ciudad ms rica y prspera de
la Repblica. A su llegada, Rafael Alfredo Deligne, el poeta leproso, viva an, e hizo amistad con los
hermanos Moscoso.
La aparente frgil seorita, de finos ademanes, posee un corazn de acero. El Ayuntamiento le
cede una casa semi-destruida que ser el local de la escuela, y un joven ingeniero que la galantea se la
va a reconstruir. Hace una suscripcin popular, y el nuevo Instituto adquiere un laboratorio de Fsica
y de Qumica que al cabo de sesenta y cinco aos de educacin en nuestro pas no ha existido uno
igual a ese nivel de estudios.
Racionaliza la enseanza. La Botnica no se ensea solo con los libros; su hermano Rafael Moscoso,
que con el tiempo ser el mejor botnico dominicano, le organiza en el patio de la escuela un jardn
y un huerto donde los estudiantes van a hacer sus prcticas.
En el 1901 cas con su nico y gran amor, el joven ingeniero Eladio Snchez. Solo pidi una condicin:
seguira siendo maestra. El esposo no solo la complaci, sino que tambin l se hizo maestro.
La seora Moscoso de Snchez, en funcin de esposa, es madre. Nace su primera hija: Victoria.
Anacaona, como maestra, tambin es madre. Hay una alumna pobre, hija natural, que tiene brillante
inteligencia. La profesora pone sus ojos en ella; es una joven sin afectos, pide cario, exigindolo, y cuando
se lo dan, lo rechaza. El mundo ha sido cruel con ella y lo seguir siendo despus de muerta su maestra:
es Evangelina Rodrguez Perozo, la primera doctora dominicana, la joven que ama entraablemente a
Rafael Deligne, que lo baa y lo cuida. Su otro gran amor ser Anacaona Moscoso. La gran maestra,
como la llama el pueblo de Macors, ayuda a su discpula preferida. La nombra directora de la Escuela
Nocturna que ella crea, y luego en su testamento la recomienda como su sucesora en el Instituto. Muchos
aos ms tarde ir a Pars a hacer un post-graduado en Medicina, con la ayuda econmica de su familia.
Su hermano Pancho, el ms pequeo de los Moscoso Puello y tal vez el ms genial, es un nio rebelde,
agresivo, hostil. Su hermana se encarga de l y logra canalizar esa agresin, convirtindolo en uno de
los ms grandes mdicos y literatos dominicanos de todos los tiempos.
Aos de perseverante trabajo se cristalizan al fin en el 1902, cuando se grada la primera promocin
de Maestras Normales del Instituto: Evangelina Rodrguez, Asuncin Richiez, Esthervina Richiez y
Enriqueta Acevedo (mi inolvidable maestra doa Quetica) .
En el 1904 se gradan de institutrices: Domitilia Richiez, Isabel Rojo y Filomena Gmez.
143
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
El asiduo trabajar por amor a la escuela, el afn de dar a la Repblica mujeres dignas que conocern
sus deberes; buenas hijas, dignas esposas y ejemplares madres para hacer el pedestal de una nacin que
ocupar un da el puesto que en la historia corresponde a los pueblos civilizados; a los pueblos cuya
labor material, cultural, cientfica y artstica sea tal que merezca el nombre de libre, como deseamos
se sienta el nuestro. Anacaona pens que las madres, de las mujeres de cuyos ejemplos est llena la
historia, proviene el porvenir de la humanidad. Por eso ejemplariz, siendo a todos los niveles, una
gran mujer, una ejemplar maestra, una digna esposa a la vez que tierna y amorosa madre.
El ejemplo de Anacaona crea una explosin cultural en San Pedro de Macors. La educacin
va a llegar a su cspide. Se funda la escuela de bachilleres. Son sus profesores: Francisco Ral Aybar
(Pancholo), Julio Coiscou, Ramn Lovatn, Rafael Alburquerque, Augusto Jpiter. Los estudios
musicales estn dirigidos en esa poca por Gabriel del Castillo y Paquita Castaer.
Hay alegra en el hogar de los esposos Snchez-Moscoso, con la llegada de otra hija. Se llamar
Anacaona, igual que la madre.
La maestra contina su mismo ritmo de trabajo, y su cuerpo se resiente. Comienza a perder peso,
pero su capacidad sigue igual. Don Eladio le fabrica una hermosa residencia con el fin de sacarla de
la escuela donde siempre ha vivido.
Nuevamente est embarazada. Quiere y suea con su hijo varn. Sigue su trabajo, a pesar de que
los mdicos le han recomendado descanso. Descansar es un verbo que no existe en su vocabulario.
Nace el hijo de sus sueos, y a los cuarenta das de nacido muere la insigne maestra a la temprana
edad de treinta y un aos. Es el da 5 de septiembre del 1907.
Magisterio e ingratitud son palabras sinnimas en nuestro pas.
Nunca he visto a un maestro, rico en bienes materiales. Eso s, somos esplndidos en olvidar.
Anacaona Moscoso Puello de Snchez es una de nuestras grandes olvidadas.
Despreciada en la vida y olvidada en la muerte
Para Francisco Comarazamy
Felipa Perozo era una joven campesina con muy escasa preparacin intelectual, hija de un
venezolano que vivi algunos aos en la regin de Higey y luego se haba marchado a Coro, Venezuela,
abandonando a su hija.
Ella se desenvolva haciendo trabajos de sirviente en casas de acaudalados higeyanos. Doa
Elupina de Soto, la seorita de la casa, not algo raro en la joven, e indag. Ella le hizo una confesin:
estaba embarazada de Ramn Rodrguez, un muchacho que le haba ido bien en los negocios en la
regin, hijo de un oficial del ejrcito de Pedro Santana, que abandon a San Juan de la Maguana para
seguir a su lder en los predios del Este.
De ese amor ilcito va a nacer Andrea Evangelina Perozo. La bautiza en la parroquia de San Dionisio
de Higey, el prroco Benito Daz Pez, el da 13 de enero de 1880, gracias a los esfuerzos de la bondadosa
doa Elupina. Ramn reconoce a su hija y se la entrega a su abuela Tomasina Suero, mujer profundamente
religiosa, hermana del general Suero, ms conocido como el Cid Negro de nuestra historia.
Jams olvidar la sociedad donde se va a desenvolver Evangelina su oscuro nacimiento.
A los pocos aos de nacida, y con el apellido paterno como hija natural reconocida, va a vivir a
San Pedro de Macors, con su abuela, doa Tomasina educar a su nieta a su imagen y semejanza, con
las costumbres del Sur de nuestra repblica, donde predominan la gran raigambre hispnica y una
religiosidad rayana en el fanatismo.
144
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Evangelina es una nia rara y fea, y se empea en aparentarlo ms con su forma de vestir. Su
costumbre de vestir mal y desaliada durar toda la vida.
Se inicia en los estudios primarios y es primera nota en todos los cursos. A medida que crece, se
hace ms excntrica. Es una nia prodigio, de fcil verbo, que llega a la exageracin.
Ingresa al Instituto de Seoritas que dirige Anacaona Moscoso, y obtiene las notas ms brillantes.
La directora, adems de gran maestra, es una gran sicloga y descubre que su alumna ms brillante es
a la vez una joven difcil. Por momentos, hermtica; por momentos es locuaz.
La nia fea, huraa, se niega a ir a fiestas, y solo tiene como amigo a un poeta leproso llamado
Rafael Deligne, al que visita durante todas sus horas libres. Es al nico a quien le ensea sus poemas
y le cuenta su vida. Ella es la nia-problema para Anacaona Moscoso, que con la suavidad que la
caracterizaba, le extiende los brazos, le abre las puertas de su hogar y, al fin, Evangelina cede y le entrega
su corazn a la maestra que le dar ayuda espiritual y material mientras viva. Lilina es el apodo familiar.
La hija de Felipa es el despectivo. Viene a la capital a pasar exmenes finales y va a vivir a una pensin
del humilde barrio de San Miguel, pagada por su maestra y, ahora tambin, su amiga. Obtiene las
notas ms brillantes de todo el curso, gradundose en el 1902 de Maestra Normal.
Organiza la escuela nocturna para los pobres de San Pedro de Macors, y es profesora del Instituto
de Seoritas.
La Escuela de Medicina es un coto cerrado para mujeres. Para ser mdico hay que ser hombre;
no es profesin femenina. Las mujeres pueden ser enfermeras y comadronas, pero no doctores en
medicina. Es un fenmeno no solo en la Repblica Dominicana sino en todo el mundo. El inicio
de las mujeres en el estudio de la medicina cre problemas en todas las universidades. En la nuestra
debi ser igual.
Evangelina cura las llagas leprosas de Rafael Deligne y no siente asco. Le pregunta al poeta y
consejero si ella debe estudiar la profesin de Galeno, y recibe una respuesta afirmativa. Lo consulta
con Anacaona y ella tambin le da su respuesta entusiasmada. El resto es obra de su coraje.
El da 19 de octubre del 1903 se inscribe la primera mujer dominicana en la Escuela de Medicina
de la Universidad de Santo Domingo. No tengo datos precisos, pero presumo que hubo oposicin a
su inscripcin.
Antes de iniciar la carrera, muere el poeta y amigo. Durante el transcurso de sus estudios muere
Anacaona Moscoso, su maestra y amiga del alma. La nombran directora del Instituto de Seoritas, y
sigue sus estudios con el ahnco de siempre. Se grada en el ao 1911. Su tesis: Nios con excitacin
cerebral, recibe un sobresaliente.
Publica su primer y nico libro de poemas, intitulado Granos de polen, de relativo xito literario y
de gran fracaso econmico. Lo haba publicado con el fin de levantar fondos para hacer su especialidad
en Pars.
Envidia es admiracin deformada, deca don Jacinto Benavente.
Evangelina Rodrguez Perozo, la hija de Felipa, la maestra peor vestida de la tierra, al decir del
pueblo, la fea, la mala poetisa, era la primera Doctora dominicana en Medicina. Directora de una de
las mejores escuelas de la Repblica, creadora de una escuela nocturna para obreros, se enfrenta a una
sociedad que le es hostil en grado extremo. Ejerce su profesin de mdico en la ciudad donde no solo
estn los mejores mdicos de la Repblica sino tambin brillantes mdicos extranjeros.
Renuncia a la direccin del Instituto y marcha a San Francisco de Macors a ejercer la profesin.
Con el dinero que gana, que no es mucho, y con la ayuda de don Eladio Snchez, el esposo de su gran
amiga y maestra, marcha a Pars en el ao 1920.
145
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Estudia Pediatra con Nobecourt, uno de los ms grandes especialistas franceses de todos los
tiempos. Hace Ginecologa en el Hospital Broca, y Obstetricia en la Maternidad Baudelocque. Regresa
a San Pedro de Macors el ao de 1925.
La recibir la sociedad de San Pedro de Macors con los brazos abiertos? Jams! Todo seguir
igual. Evangelina es mujer muy inteligente y atrevida, estudi medicina y sabe un poco ms que una
enfermera, al decir de sus detractores.
Abre su consultorio en una barriada y sigue tan mal vestida como antes de irse a Europa. Para la
doctora que siempre ha tenido una mente abierta, su vida en el Viejo Continente le da ms amplitud
mental.
A la semana de llegar organiza lo que ella llam La Gota de Leche. A las madres se les suministraba
una cantidad de leche para el beb.
Organiza un servicio de obstetricia para exmenes prenatales y post-natales, y da curso de nivelacin
a las comadronas dominicanas.
Y todava algo mayor: aconsejaba a los matrimonios a tener nicamente los hijos que pudieran
mantener, dando recomendaciones para evitarlos.
Recomend la educacin sexual en las escuelas. Organiz el servicio de prevencin de venrea.
Resultado? Evangelina Rodrguez viene loca de Pars.
Era realmente loca, o una mujer adelantada a la poca en que viva?
En el ao 1947 el profesor Heriberto Pieter me encarga en la prctica de Historia de la Medicina
hacer una biografa de Evangelina Rodrguez. Tena un vago recuerdo de ella. Era la pediatra de mi
familia, y en muchas ocasiones me atendi. A cambio del aceite de ricino que me indicaba, mi respuesta,
con la impiedad de un nio, era decirle fea una y mil veces. Despus que comenc a descubrir, ya
adulto, a la persona de Evangelina, se convirti en mi personaje inolvidable.
La doctora continu luchando frente a un medio adverso que a cada paso le recordaba su origen
oscuro, y que le haca bromas por su fsico, y que luego le endos un nuevo sambenito: loca.
Sube Trujillo al poder y Evangelina se niega a rendirle pleitesa. Al contrario: con su verborrea
habitual y con lgicas razones, hace crticas pblicas al gobierno. (Ahora le llaman micro-mtines). En
todas las esquinas de San Pedro de Macors arremete Evangelina contra el tirano. La sociedad confirma
su locura, confundindola con su gesto honesto y de valor. La gente le teme, y pierde su clientela.
Fea, mal vestida, genial, es despreciada por una sociedad decrpita, dominada por hombres
que nunca aceptaron que una humilde mujer fuese capaz de estudiar una profesin errneamente
considerada solo para hombres.
Una doctora, la nica Doctora en Medicina de Repblica Dominicana, que habl de planificacin
familiar hace cuarenta aos; que organiz servicios pre y post-natales; que instal un servicio de prevencin
de venrea, y quiso ensear educacin sexual en las escuelas; que suministraba leche a nios recin nacidos
pobres y que nunca se le humill al tirano. Solo gan un ttulo: loca por el solo hecho de ser mujer, pero
no una mujer cualquiera sino una mujer que vivi medio siglo adelantada a la poca.
Desde hace veinte aos busco datos para hacer una biografa de esta gran mujer, y hay un detalle
curioso: todos los hombres se expresan mal de ella, pero en las personas de su mismo sexo la opinin
es totalmente diferente. Influy en su trastorno de carcter, en los ltimos aos de su vida, el olmpico
desprecio de la sociedad nuestra dominada por hombres? Creo que s.
En la ltima dcada de su vida no he podido obtener datos precisos. March de la ciudad de San
Pedro de Macors sin rumbo fijo. Por datos aislados s que vivi en la colonia de Pedro Snchez, donde
daba atencin mdica y alfabetizaba a campesinos. Despus, El Seibo, Hato Mayor. Recorri toda la
146
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
regin del Este, por comunes, secciones y parajes, siempre dando de s, siempre sin recompensas. Sus
dos grandes amores: Magisterio y Medicina.
Volvi a San Pedro de Macors a morir. Muri una tarde cualquiera, gris, olvidada por todos.
Todava sigue olvidada.
Nadie sabe quin es Evangelina Rodrguez, una mujer genial, atrevida, que quiso hacer lo que
hacan los hombres, y lo hizo mejor. Por eso fue despreciada en vida, y hoy su memoria yace llena del
polvo del olvido.
Genialidad y autodidactismo
Por los pasillos del Hospital Padre Billini, el viejo profesor, larguirucho, miope y moviendo
continuamente sus dientes postizos, deca frases a cada paso. Nosotros, jvenes inmaduros y poco
duchos en los conocimientos mdicos, las oamos con atencin; algunas nos provocaban risas.
Hoy, al cabo de los aos, ojal recordar la mitad de las sentencias que acerca de la medicina haca
el inolvidable maestro. En Europa oa las mismas frases en boca de los grandes profesores, y estas se
escuchaban con respeto.
Francisco Moscoso Puello es un tpico ejemplo del dominicano; genial y autodidacta.
Pancho es el hijo ms joven de una familia excepcionalmente inteligente. Don Juan Elas y doa
Sinforosa marchan a San Pedro de Macors, por problemas econmicos. Sus hijos se han educado en
los mejores colegios de la Ciudad Primada, y el menor apunta como la oveja negra de la familia; es
el lder de los jvenes belicosos de los alrededores de la Puerta de la Misericordia. Agresivo, rebelde,
difcil de educar, y los padres deciden que su hermana mayor, Anacaona, lo eduque. (Aos ms tarde,
Moscoso Puello relatar el ambiente de su infancia en su obra Navarijo).
Los esposos Snchez-Moscoso llevan por la senda del estudio al joven inquieto. La hermana ser
su gua mientras viva, y trata de conducirlo por el conocimiento de las humanidades, pero su vocacin
por las ciencias naturales es mayor. Entonces estudia medicina.
El da 5 de septiembre del ao 1907, muere Anacaona Moscoso, pero ya su hermano menor es
un enamorado de los libros; un lector infatigable, hbito que dura toda su vida.
Ser uno de los hombres mejor preparados en su profesin y en otros conocimientos del saber
humano. Francisco Moscoso Puello es el maestro de Francisco Moscoso Puello.
Se grada de mdico en el ao 1910, con una tesis atrevida para la poca: La carioclasmatosis
linfoctica y su importancia en biologa normal y patolgica.
El jurado, integrado por los doctores Ramn Bez, Rodolfo Coiscou y Salvador Gautier, premia
con un sobresaliente al atrevido joven que hace investigaciones en un pueblo de la Repblica, sin nadie
que lo dirija y con sus mtodos propios.
Moscoso Puello no va al extranjero, y recin graduado tiene una de las mejores clientelas del pas.
Aprende viendo a los otros. Es un autodidacta de la clnica y de la ciruga, y esa ser siempre su gran
falla: su autodidactismo.
Despus de unos aos, marcha a Pars, de paseo (siempre recalcaba que haba ido a Pars de paseo),
para l. No vio nada nuevo, ni aprendi nada.
Con la ida a Santo Domingo del doctor Luis Aybar, Moscoso Puello es nombrado director del
Hospital San Antonio, de San Pedro de Macors. Adems de la direccin, es jefe de ciruga y clnica.
Carlos T. Georg comienza a inmiscuirse en la parte mdica de su hospital, y Moscoso Puello renuncia,
instalando una clnica particular.
147
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
En el Este de la Repblica florece silvestre la riqueza: tierra y caa, y en pocos aos se es rico.
Nadie escapa a la tentacin de enriquecerse tan fcilmente, y Moscoso Puello entra en el mundo de
los colonos. Los resultados de su fracaso estn en su novela Caas y bueyes.
Regresa a su lar nativo y es nombrado Director del Hospital Internacional. Ya la vieja ciudad de
Santo Domingo tiene otro nombre. Moscoso Puello, en su lenguaje hablado y escrito, es el mismo
rebelde de su infancia. Publica Cartas a Evelina, y hace crticas al gobierno tirnico. Lo conducen a la
crcel, donde intenta cortarse la yugular; prefiere la muerte a la humillacin. Trujillo no tiene un preso
cualquiera; en sus marzmorras est uno de los mejores cirujanos del pas, y un intelectual de vala. En
un gesto increble del dspota, lo pone en libertad y lo nombra director del Hospital Padre Billini, sin
exigirle nada, ni siquiera una letra de adhesin, como era su costumbre.
Francisco Moscoso Puello, no por cobarda, jams hablar de poltica. Casi hasta su muerte
dirigir el hospital de sus sueos, el hospital de la vieja generacin de mdicos dominicanos. Vivir
en el mundo de sus libros. Leyendo y creando. Durante ms de diez aos trabajar en su monumental
obra Historia de la Medicina, actualmente perdida.
El Hospital Padre Billini, con Moscoso Puello, es una de las grandes etapas de la medicina
dominicana. Cosas buenas y cosas malas, pero, resumiendo el final, las cosas positivas primaron sobre
las negativas.
Los vampiros, llegaron los vampiros. Era su frase favorita cuando llegaban los estudiantes de
medicina que hacan prcticas en el hospital. Yo era uno de ellos. Y ahora, a travs del sedimento de
los aos y la madurez que se logra con la edad, tena razn el viejo: ramos unos vampiros.
Sacarle sangre a los pacientes de la consulta externa para examen de Kahn, era una rutina perniciosa
que al maestro le molestaba. Examen de materias fecales en bsqueda de huevos de parsitos, y un
examen rutinario de orina, era la tradicin en nosotros; la realidad era la voz del profesor.
l deca en un espaol muy dominicano:
Pip, pup y sangre. Eso no es medicina ni nada que se le parezca; hato de haraganes, sin
conciencia de la clnica y la observacin del enfermo.
Resultado: prohibidos en el Hospital Padre Billini, dirigido por Francisco Moscoso Puello, profesor
de la Universidad de Santo Domingo, los exmenes de materias fecales, sangre y Kahn.
Gracias a esa medida aprend medicina clnica y, as como yo, todos los que en esa poca criticamos
al maestro.
Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, una grosera avalancha de medicamentos inunda el
mundo. Moscoso Puello le pone un freno a la teraputica ejercida por mdicos jvenes y estudiantes. Se
niega a usar medicamentos patentizados en ese centro mdico. Tal vez se pasa de la raya, pero razones
tena. Nos ensea el bello y difcil arte de formular, ya olvidado por las nuevas generaciones. Les niega
la entrada a los visitadores a mdicos. No acepta el uso de los nuevos antibiticos. El tiempo le vuelve
a dar la razn: el uso indiscriminado de la penicilina produce tantas muertes como curaciones.
La muerte de su esposa es un impacto irreparable en su vida. El mdico profesor extravertido, se
introvierte; sin hijos, se aferra al mundo del saber y del conocimiento; vive leyendo y escribiendo. Ya
entrado en la edad senil, exagera sus principios primitivamente lgicos y razonables; lo intentan jubilar
y l se niega; pero ni Trujillo es capaz de suspenderlo de su cargo.
Despus de una corta enfermedad, muere, y con l la grandeza de una medicina genial con los
defectos del autodidactismo, que son defectos humanos y caractersticos de nosotros.
Cuando estudi en Europa me preguntaba que si Francisco Moscoso Puello hubiese sido francs,
alemn, ingls, y si hubiera tenido grandes maestros, adnde hubiese llegado? En fin
148
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Siguiendo la costumbre dominicana de subestimar lo nuestro, Moscoso Puello entraba tambin
en ese remolino de criterio arcaico de creer que no servimos para nada.
Aunque l tuviera esa creencia, su vida, capacidad, inteligencia, trabajo y genialidad, demuestran
lo contrario.
La extraa personalidad de Mr. Yor
En los albores del siglo, Postdam luca sus mejores galas. En su famosa Escuela Militar, se graduaba
una promocin que no era una promocin cualquiera. Entre los egresados figuraba el hijo del Kaiser
Guillermo II. Alemania era grande, poderosa, militarista. El sueo de Bismarck se converta en realidad.
Todava resonaban las trompetas del triunfo del ao 1870.
Los acordes de la marcha militar Doble guila, la favorita del Emperador, alegraban con sus notas
el ambiente. Era la culminacin de la grandeza prusiana. Los jvenes cadetes sonrean con esa sonrisa
optimista, que produce el final de la carrera. Sus padres, todos hroes veteranos de la guerra franco-
germana, vean en sus hijos a los hombres que iran a repetir sus hazaas en los campos de batalla.
Era un da feliz para la Prusia-alemana y la Alemania-prusiana.
Haba alguien que no era feliz. A cientos de kilmetros de distancia, en los Alpes Suizos, un joven
alemn, con el tpico rostro del prusiano y dos largas cicatrices en el rostro, recuerdo de la esgrima en
la Escuela Militar, jadeaba con un ataque de asma. Los mdicos le aconsejaron irse a las montaas y
el resultado haba sido funesto: empeor con su quebranto.
Solo, frustrado, se ahogaba en un pequeo hotel. Pero todo no era tristeza. Haca unos das haba
conocido a una hermosa mulata nacida en Saint-Thomas, hija de un rico alemn con una negra de la
isla. Se haba educado en los mejores colegios de Suiza y Alemania y se dispona a regresar a Amrica,
cuando conoci a Carlos Teodoro Georg.
Doa Constanza, mujer no solamente de atributos fsicos, de refinada cultura y de una increble
bondad, fue su nica mujer durante largos aos de matrimonio.
A ruegos de la esposa y por consejos de algunos mdicos, vino al trpico. Saint Thomas no le
agrada. El suegro tiene una finca grande y abandonada en Santo Domingo. As llega a nuestro pas.
Se enamora de nuestra tierra y nunca ms volver a salir de ella por su voluntad.
Trabaja en la finca como dueo y pen. Es la poca de la caa en el Este. Llegan los norteamericanos;
todos son Mster. Carlos Teodoro Georg es un Herr; es blanco, de ojos azules, y tambin se convierte
en Mster. En el Soco, nadie saba alemn; por comodidad le llamarn Mster Yor.
Es una poca difcil para la regin oriental. Por un lado, mucho dinero; y el reverso de la moneda:
mucha miseria.
Desalojos de tierras, muertes. Aparecen los gavilleros. Los pequeos propietarios se defienden y
defienden lo suyo. Por fin, triunfa el ms fuerte.
No hay servicios hospitalarios en el Este. Los pacientes muy graves son trados a la capital por va martima.
Los menos graves, se atienden en un hospitalillo creado por un humilde italiano, el Padre Luciani.
El alemn del Soco habla de armas, de estrategia.
Recuerda sus aos de Postdam y, lo ms curioso, tambin cura a los enfermos, arregla huesos rotos
y saca balas a gavilleros y a soldados.
Gusta de la guerra y cura a los enfermos. He ah su doble personalidad, que mantendr durante
toda su larga vida.
En una ocasin visita al Padre Luciani en busca de material mdico, y no encuentra nada. El
pequeo hospital se sostiene de limosnas y l se convierte en el mayor limosnero. En vez de recibir, da.
149
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Le asigna una cuota; casi todos los beneficios van a las manos del padrecito. Con la muerte de este, el
hospital va a quedar acfalo.
Mr. Yor vende su finca y construye el Hospital San Antonio, que durante muchos aos ser el
centro mdico ms grande del pas.
El curandero del Soco se hace cargo de la administracin y lleva a San Pedro de Macors a dos de
las ms grandes glorias de la medicina y la ciruga dominicanas: los doctores Luis Aybar y Francisco
Moscoso Puello.
El azcar pierde su precio y comienza la decadencia del Este. La danza de los millones ya es tan
solo un recuerdo.
Los ms brillantes mdicos, abogados, pedagogos de la Repblica, que fueron a San Pedro de Macors
en busca de fortuna, lo abandonan. El comercio en su gran mayora se declara en bancarrota.
Los banqueros tambin se marchan. La ciudad, con el mismo vrtigo con que creci, comienza a
caer en el ostracismo, del que todava no ha salido. Todos marchan a la capital. Algunos con sus casas.
Tiene que promulgarse una ley para no destruir las viviendas en San Pedro de Macors.
El azcar se convierte para el petromacorisano en acbar. Solo uno, un teutn, un prusiano guerrero,
sigue en Macors como si no hubiese pasado nada. No es mdico y estudia la carrera completa en la
Universidad de Santo Domingo. Viene todas las tardes al principal centro de estudios. Aos despus
har eso mismo con los estudiantes de escasos recursos de su Hospital.
Junto con la cada de Macors, sube la fama de su Hospital. Se llama San Antonio, como le
puso el padre Luciani. Trujillo lo obliga a ponerle Dr. C. T. Georg, pero l siempre le llamar por
el otro nombre.
De todas partes de la Repblica llegan pacientes a internarse en el hospital. Se hace una medicina
honesta, no mercurialista. Los lazos con la medicina alemana, en especial con el Instituto de Medicina
Tropical de Hamburgo, lo mantienen en la primera fila de la medicina dominicana.
Carlos Teodoro Georg, alemn, prusiano, desde el Soco va a un campo de concentracin durante
la guerra del 1914. Desde su hospital va a un campo de concentracin en Estados Unidos de Amrica,
durante la guerra del 1939.
Siempre vuelve igual, con sus tres amores: su esposa, su patria y su profesin.
Sus enemigos, gratuitos y abundantes, lo acusaban de espa alemn, de nazi, antijudo, de que no
tuvo hijos con su esposa por ser ella de color negro.
Esto ltimo es una vil calumnia. Que fuera espa alemn, no dudo que lo fuera. Aunque nunca
volvi a su patria, la amaba entraablemente, fuera el Kiser, Hitler o el que fuese su gobernante.
Era antijudo y se jactaba pblicamente de ello. Recuerdo en una ocasin que compr cerca de
mil ejemplares de un libro de Henry Ford, en que se atacaba acremente a los judos, para regalarlos.
Tambin recuerdo que cuando llegaron los primeros judos alemanes a Sosa, estos iban a
atenderse con l.
En una ocasin se interna un judo alemn en el Hospital, aparte de la enfermedad que tena. Si
mal no recuerdo una fiebre tifoidea. Cojeaba de una pierna. Yo acostumbraba acompaar al Dr. en
sus visitas. Comienza a interrogarlo, pero en espaol, porque alegaba no entender el alemn de los
hebreos. El paciente tena terriblemente mutilada una pierna. Cuando le pregunt por la causa, el
judo en mal espaol le responde: En la batalla de los Lagos Masurianos, un obs ruso. Solo baj la
cabeza, y sigui el examen mdico.
Ni a ese, ni a ningn alemn, fuese judo o no, le cobraba. A los dominicanos; poco o nada.
Todo el beneficio econmico del hospital lo inverta en ms hospitales.
150
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
He aqu lo enigmtico de su personalidad: un prusiano, que cura a la humanidad doliente, sin
ninguna remuneracin. De noche, limpia su hermosa Lugger, una moderna arma de fuego. Un alemn,
que durante ms de cuarenta aos vive en una ciudad, sin visitar a nadie, que suea con la guerra
como medio de hacer ms grande a Alemania, que odia a los judos y, sin embargo, en la otra cara de
su personalidad, los atiende, los cura, les brinda su cario y no les cobra un centavo. Es una extraa
persona, an para un psiquiatra.
De nio, cuando yo jugaba en los pasillos del hospital, mientras mi madre oa misa, le tena
un miedo atroz. De joven estudiante de medicina, aunque nunca comulgu con sus ideas, lo
respetaba.
Ahora, hombre maduro, ya en la mitad de la vida, por el doctor Carlos Teodoro Georg tengo
una profunda veneracin.
El doctor Manuel Prez Garcs
Para el Lic. M. Salazar
Una reluciente calva sobresala entre las axilas del paciente. El enfermo haba sido desahuciado
sin diagnstico; una fiebre pertinaz lo iba consumiendo lentamente. Lo haban visto y examinado los
mejores mdicos de Santo Domingo, y fue conducido a San Pedro de Macors a morir junto a sus
familiares. Como ltimo recurso haban llamado en consulta al doctor Manuel Prez Garcs. Don
Lico, como lo llamaban sus ntimos amigos, no usaba estetoscopio; confiaba mucho ms en sus orejas
afinadas por los muchos aos de ejercicio de su profesin. Un silencio de sepulcro reinaba en el cuarto
del enfermo, y el viejo mdico de calva reluciente y de ojillos escrutadores e inteligentes buscaba algo
en los pulmones del paciente.
Era el viejo representante de la clnica francesa, que descubra la enfermedad con sus sentidos:
palpacin y percusin, amnesis. Nada de aparatos, nada de laboratorios.
Despus de una hora de examen, le pide a los familiares que se le tome la temperatura al paciente
durante una semana. Yo era un estudiante de los primeros aos de carrera y contemplaba con admiracin
el minucioso examen.
Cuando se marchaba, me acerqu al viejo maestro y le pregunt acerca del diagnstico. Su respuesta
tajante fue: fiebre ondulante.
Durante una semana iba contemplando el desarrollo febril del cuadro clnico. La fiebre ondulante,
para esa poca, era una enfermedad rarsima en nuestro pas, y pensamos que don Lico se haba
equivocado en su diagnstico. Pero da a da la curva febril nos iba informando del diagnstico correcto
del viejo maestro.
El doctor Prez Garcs se haba graduado de mdico a los 19 aos, en el 1899, con notas brillantes
que impresionaron a sus maestros. Como buen dominicano, sus grandes conocimientos los adquiri
sin profesores. Cas con doa Rosa Salazar y march a San Pedro de Macors, donde vivi la mayor
parte de su vida. Su vida profesional fue una cadena ininterrumpida de xitos, durante ms de medio
siglo. Era un hombre manirroto y su gran pasin, el juego, jams lo dej hacerse rico.
Prez Garcs se hizo pediatra y se convirti en San Pedro de Macors en el mdico de los nios
desahuciados; sus grandes conocimientos de la clnica mdica lo convirtieron en uno de los galenos
ms brillantes de la Repblica. Gran estudioso, devorador de libros, se cuenta de l que en sus ratos de
ocios se dedicaba al estudio de las matemticas y viva creando y resolviendo problemas. Los nmeros
eran una de sus grandes pasiones.
151
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Cuando la miseria llega a Macors vuelve a su terruo natal y es nombrado profesor universitario.
En una ocasin, en uno de los muchos homenajes al Benefactor, el viejo mdico hace crticas al
gobierno y por su rebelda pierde el empleo y vuelve de nuevo a San Pedro.
Con frecuencia viene a la capital a visitar bibliotecas, a comprar libros o a or alguna que otra
conferencia de un profesor famoso que nos visita. En ocasin de la llegada del profesor Marin a la
Repblica, en una de sus charlas sostiene una discusin con el doctor Prez Garcs sobre problemas
urolgicos en el nio. El final de la discusin fue una expresin del viejo francs: Ojal usted hubiese
nacido en Pars.
Hace algunos aos se desat una enfermedad en los caballos de la zona Noroeste, provocada por un
virus que contagia a los nios. Toda la regin se pone en cuarentena y son sacrificados los equinos del
lugar. Se hace un simposium en la Universidad con el fin de aclarar conceptos acerca de la enfermedad,
llamada encefalomielitis equina. Mdicos y veterinarios de la Repblica se renen y discuten. Casi al
final, un viejo calvo y desconocido por la mayora de los presentes pide la palabra y es escuchado al
principio con incredulidad. Sus claros conceptos, lo ntido de su exposicin hacen correr de boca en
boca un nombre: doctor Prez, clnico y pediatra de San Pedro de Macors. Todos los reunidos haban
subestimado la capacidad del orador; algunos haban pensado que sera un extranjero: era un mdico
de provincia siempre enterado de la actualidad cientfica.
Se hace una junta mdica para estudiar el caso de un nio con una fiebre desde haca diez das y
no se le haba encontrado causa. Despus de muchas discusiones, en las cuales no haba participado
el doctor Prez, al pedrsele su opinin, respondi tajante: Maana le sale el sarampin, esprenlo.
As sucedi.
Cuando regres de Espaa, don Lico y yo sostenamos discusiones de tipo psiquitrico con una
altura increble en un mdico clnico que por lo general sabe muy poco de esta especialidad. Las veces
que vi nios referidos por l con un diagnstico psiquitrico, en la gran mayora eran correctos.
En 1949, manteniendo aun su brillante lucidez intelectual, el doctor Prez Garcs celebra el
cincuentenario de su compromiso con Galeno. La Asociacin Mdica le rinde un sencillo homenaje
al gran maestro de la clnica mdica dominicana.
Don Lico sigue ejerciendo la medicina en San Pedro de Macors hasta la hora de su muerte.
Trabajador incansable, estudioso, los aos no le pesan para vivir actualizado en su profesin. Muere
el 8 de mayo de 1955.
Su muerte compendia cincuenta y seis aos de la intensa labor de un mdico dominicano, que
aunque jams fue a hacer especialidad al extranjero y se nutri de conocimientos como autodidacta,
ejerci como un verdadero maestro.
Disciplinado mental, metdico, no fue un mdico destacado, sino muy superior al promedio
colectivo.
Don Benito Procopio Mendoza
Para una abnegada esposa dominicana, doa Nina Bobea Vda. Mendoza
Nunca le agrad su nombre y se hizo llamar Copito. Era un hombre corpulento y tmido, al decir
de quienes lo conocieron. De pocas palabras, su mundo largo y ancho lo expresaba con su lpiz. Fue
el primero y el ms grande caricaturista dominicano.
Naci en San Pedro de Macors en el ao 1886. Hijo de ricos, estudi en Estados Unidos de
Amrica. De all trajo uno de sus grandes amores: la pasin por el bisbol.
152
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Era la gran poca de la Sultana del Este. Copito fue el nio mimado de una sociedad que l se
burlaba en sus caricaturas. Cas con doa Nina Bobea. No tuvo hijos en su matrimonio. La abnegacin
de esta gran mujer es ejemplo de nuestro pas. Ni un solo da en su larga enfermedad mental, ya fuera
en el hogar o en el manicomio, dej de atenderlo. Inclusive lleg a convivir con l en la miserable
celda de aislamiento.
Despus de su matrimonio, sigue su vida de joven rico. Vive dedicado a su profesin de caricaturista,
que no le aporta beneficios econmicos. En Francia, Italia y Espaa hace amistad con la bohemia.
Cantantes de pera, toreros, concertistas famosos se convirtieron en sus amigos. Tena un pasaporte
de entrada: su arte. En Madrid hizo una hermosa caricatura del famoso violinista Fritz Kreisler, y se
hacen grandes amigos.
En Pars le diagnostican una grave enfermedad de la vista, y le recomiendan a un mdico
dominicano que vive en Santiago de los Caballeros, el doctor Arturo Grulln. Regres al pas y fue a
vivir, durante un tiempo (el tiempo que dur el tratamiento) a la capital del Cibao.
Nuevamente volvi a su ciudad natal. Con la revolucin del ao 1930, comenz su enfermedad.
Tena delirio de persecucin y le recomendaron un viaje al exterior. Su gran amigo, licenciado Rafael
Estrella Urea, lo nombra Agregado Cultural de la Embajada Dominicana en Mxico, cargo que nunca
pudo desempear.
Su primera grave crisis mental dur exactamente diez das. Fue su primer ingreso en el Manicomio
de las Ruinas de San Francisco. Al mes reingres. La enfermedad mental sigui agravndose, y los
ingresos y altas se sucedan con rapidez. Cuando ingres por quinta vez, jams volvi a salir, hasta el
da de su muerte. Pas diez aos en el mundo tenebroso de su locura.
Desde su fundacin en el ao 1885, por el Padre Billini, el Manicomio de las Ruinas de San
Francisco ha sido un sitio olvidado. El Padre, con su lotera y con las limosnas que peda con bayoneta
calada, equilibraba ms o menos bien el dinero. Fund el Hospital General, el Lazareto. Con su muerte
estos centros quedaron a merced de una miserable ayuda oficial. El Colegio desapareci.
El Manicomio ha sido un eterno anodino, y sigue tan olvidado como siempre. La labor del doctor
Man, que luch en un medio adverso y con una especialidad en esa poca sin tratamiento efectivo,
fue ardua, y era como darse marrazos contra una pared. nicamente son llevados a esa institucin los
enfermos de la clase pobre y rural. A los orates ricos se les hace una habitacin en el hogar y se mantienen
aislados y en secreto. La enfermedad mental mancilla el honor de una familia rica y de la alta sociedad.
Con el ingreso de Copito Mendoza al Manicomio Padre Billini, el centro cobra vigencia. El gran
caricaturista es noticia permanente en los peridicos de la poca. Se clama ayuda para l, pero esa
ayuda no lleg nunca.
Copito se convierte en espectculo. Cientos de personas visitan el Manicomio y no con el fin de
rerse de los locos; llevan cartulina y lpiz con el fin de lograr que un loco genial, que es caricaturista,
los dibuje. Si l est de buen humor, lo hace con la brillantez de siempre; si est en crisis, rompe la
cartulina e intenta agredir; pero son raros esos momentos. La mayor parte del tiempo, pinta, con o sin
cartulina. Cuando no la tiene, pintarrajea la pared; y si no tiene lpiz o carboncillo, usa carbn vegetal
y muchas veces sus propias heces, logrando figuras y colores maravillosos.
Es un error creer que la locura trae genialidad. Se es genio y se puede ser enfermo mental o no.
La locura deteriora el intelecto y lentamente el deterioro intelectual de Copito fue tomando forma.
El rumor se hizo fantasa y se deca en los corrillos capitaleos, que Copito soaba en su delirio
con pintar el silbido, que haba hecho murales gigantescos y muchas otras cosas ms. La realidad es
que la mayora de su obra, realizada durante la enfermedad, est perdida.
153
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Pasaron los aos y la sfilis cerebral de Copito Mendoza sigui su curso, destruyendo totalmente
su mente. La parte fsica se conserva gracias a la abnegacin de doa Nina, quien, sin recursos, con
tan solo su voluntad frrea, sigue brindando su profundo amor al esposo que ya es un guiapo.
Su muerte despierta un sentimiento de culpabilidad en la sociedad. Se escribe y se habla de Copito
Mendoza, el gran caricaturista, el genio, uno de los dominicanos ms grandes de todos los tiempos. Lo
que debi hacrsele en vida se le hace en la muerte. Homenajes, actos lricos, ofrendas florales, etc.
Los diez aos de enfermedad en que solo su esposa, el doctor Man y un grupo de amigos ntimos
lo ayudaron, se compensaban ahora con grandes demostraciones de afecto, obra de la incomprensin
del humano, que lo haba relegado al olvido.
En el momento cumbre de sus xitos, un grupo de amigos del genial caricaturista le pregunt cmo
se senta con tantas alabanzas. El silencioso Procopio tom un lpiz y un papel; se hizo un autorretrato.
Sus manos estaban llenas de bombos y bombines en tal cantidad que caan al suelo. En su rostro haba
una marcada mueca de burla por todo y para todos.
As era un dominicano que no hablaba dibujaba y en sus dibujos describa con irona su opinin
acerca de sus semejantes.
Isabel La Catlica y su grandeza
Todos los das, al cruzar la Avenida 27 de Febrero, contemplo la diminuta estatua de Isabel. Tiene
rostro de Madonna. Esa no debi ser su cara y se lo perdono al escultor porque aviva mi fantasa.
El resto del trayecto a mi hogar de Herrera mi mente vive los recuerdos de la grandeza de Espaa, la
cada de su Imperio y la vida de la gran reina.
Es de admirar la benevolencia de las autoridades dominicanas al ponerla de espaldas a la Av.
Winston Churchill.
En Madrid, viv muchos aos frente a un Colegio de Escolapios; las clases de los primeros cursos
eran coreadas.
Todas las maanas sonaban en mis odos, cientos de voces repitiendo los puntos cardinales: Al
norte Francia, al sur la vergenza de Gilbraltar.
Isabel y Churchill juntos! Solo en nuestro pas.
La ms grande de todas las reinas de Espaa es mi personaje inolvidable. Devoro todo lo que cae
en mis manos acerca de ella, no en mi condicin de historiador que no lo soy, pero s, en mi condicin
de psiquiatra.
Su padre Juan II de Castilla, un dbil mental; su madre era Isabel de Portugal, loca; su hija Juana,
una esquizofrnica; su nieto Carlos Primero de Espaa y Quinto de Alemania, en los ltimos aos de
su vida hace una depresin y se encierra en un monasterio por el resto de su vida. Felipe Segundo, su
biznieto, no es una personalidad normal y tambin tendr hijos locos.
La sangre portuguesa de Enrique el Navegante seguir dando enfermos mentales por muchos
aos a la realeza espaola.
Castilla se divide, los nobles corrompidos por el mal gobierno de Juan Segundo, la locura de su
reina, su poco poder, lo hacen entregarse en manos de don lvaro de Luna.
Al final, este muere en el cadalso. Al poco tiempo muere el Rey y sube al trono su hijo Enrique
Cuarto, mucho peor Rey que su padre, retrasado mental, medio loco y para colmo con graves problemas
sexuales. Su primera mujer lo abandona, la segunda tiene una hija que no es su hija; los castellanos le
han puesto como mote la Beltraneja; dicen que es hija del caballero Beltrn. Mueren todos los sucesores
154
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
al trono y quedan Isabel y su falsa sobrina. Comienza una temible pugna por el poder; aparecen los
pretendientes para la futura reina; acepta, sin conocer a Fernando de Aragn; le llamarn el Catlico,
pero ser el menos catlico de todos los espaoles.
Sensual, avaro, ambicioso, ese ser el nico hombre de su vida y mal que bien, harn una Espaa
grande. El mote de los dos reinos unidos ser: Tanto monta, monta tanto Isabel como Fernando.
Portugal y su rey se convierten en un peligro permanente. Los rabes de Granada cierran el paso
al frica a los espaoles.
Se imponen leyes, se lucha contra todo y contra todos. Diez aos de guerra con los rabes y el
triunfo es espaol.
Coln descubre a Amrica porque habl de Dios a Isabel; Fernando quera dinero y no le hizo caso.
Nace su hija Juana, en plena grandeza de su reinado. Desde joven se sabe que no es una persona
normal; excntrica, caprichosa. Isabel se preocupa por su hija.
Fernando por otras mujeres.
Mueren los otros hijos y la reina se preocupa; Juana va a heredar el trono y tambin la enfermedad
mental.
La casan con Felipe el Hermoso. Le llaman as, pero no tiene nada de hermoso. A los 18 aos
no tena dentadura. De ese matrimonio va a nacer Carlos Primero de Espaa y Quinto de Alemania.
La esquizofrenia de Juana empeora; los celos se hacen patolgicos y segn las malas lenguas de la
poca, envenena al marido.
Le quitan el hijo y va a Alemania. Nunca aprender bien el espaol pero ser el ms espaol de
todos sus reyes.
Envejece Isabel y Fernando sigue su vida: mujeres, dinero, incluso llega a conspirar contra su
esposa. Isabel, piadosa, grande; se entrega a Dios, piensa en el futuro de su hija, se pierde ms y ms
en las tinieblas de su locura. No tiene a nadie, el pedazo de Castilla que ella hered ha crecido en
proporciones gigantescas. El mundo es de ella, pero no es feliz, sin marido, con una hija loca.
Todas las grandezas terrenales no valen nada.
Isabel, el eslabn perdido de una familia de enfermos mentales, conserva su ecuanimidad hasta
su muerte. Un carcter dominante, fuerte, segura de s misma, acepta los golpes del destino con su
fe, que raya en el fanatismo. Sabe que con su muerte se puede destruir el Imperio que ella ha creado
y no siente miedo.
Los ltimos aos de su vida los dedica a unificar su obra, a consolidar los diferentes reinos que
han hecho a Espaa nica y grande.
Isabel, la gran catlica, nunca ser santa, est llena de pecados; los ms graves son: su acendrado
nacionalismo, su gran amor a Espaa.
Pasan los aos y los siglos. Las luchas polticas de las grandes potencias, las ambiciones imperialistas
o tal vez, la sangre de Isabel de Portugal, que hicieron reyes, pero no de la categora de Isabel la Catlica.
Carlos Primero y Felipe Segundo destruyeron el Imperio que ella inici y que aument hasta no
ponerse el sol en su territorio.
De los pases de Europa que ms contribuyeron a destruir ese Imperio figura Inglaterra.
Hoy, en el pas que el enviado de Isabel, el Gran Almirante, fund la primera ciudad del Nuevo
Mundo, por ignorancia de la historia o no s qu, pone su estatua al inicio de la avenida llamada con
el nombre de un paisano de Sir Francis Drake; el otro Sir: Winston Churchill.
En la Galera Nacional de Londres hay un cuadro de un famoso pintor espaol intitulado Dama
espaola. En 1948 conoc all a un grupo de estudiantes hispanos. Todos y cada uno de ellos se turnaban
155
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
diariamente para hacerle compaa a la dama del cuadro. Consideraban ellos, que en Londres, con
tantos ingleses, la Castellana, se aburra.
No podramos hacer aqu algo parecido con Isabel?
El tren de Coimbra sale a las 8 a.m.
Despus de la cada del ltimo miembro de la realeza portuguesa, un Braganza, que no pudo
llevar su reinado a Brasil, como lo haba hecho su lejano pariente Juan VI, convierte a Portugal en
Repblica.
Una historia curiosa y prdiga en personajes interesantes, desde el punto de vista de un psiquiatra.
Un Rey Sebastin, casto y que exiga castidad en todos sus soldados, para as recibir como premio del
cielo el triunfo de sus soldados en las batallas, muere, en el frica, en forma suicida. Avanz sobre las
tropas enemigas creyendo llevar a Dios como coraza, muriendo de un lanzazo.
La sangre enferma de la familia real portuguesa llega a Espaa; Isabel la Catlica es el eslabn
perdido; en ella hay grandeza, pero hijos, nietos y biznietos presentarn graves anomalas mentales. Es
el regalo de los Braganza a la familia real espaola. Al cabo de muchos aos esta familia recibir otro
regalo en forma de enfermedad; es la hemofilia, obsequio de la realeza inglesa.
Portugal se hace espaol, rabe, francs, pero siempre es Portugal, con una gran conciencia histrica
de nacin, que por su posicin geogrfica, rodeada de pases poderosos, lucha a brazo partido por su
independencia, por su soberana y la logra. Su historia est preada de grandes hroes.
Los reyes portugueses del siglo pasado y de comienzo de este siglo no presentan trastornos mentales,
pero s trastornos de carcter. Son pusilnimes, inseguros, inestables. Por primera vez en su historia,
Portugal no se enfrenta a los poderosos, se arrodilla ante ellos y es as como pasa a ser una colonia
econmica de Inglaterra. La libra de esterlina pasa a ser la moneda nacional portuguesa.
El ejrcito se rebela ante esto y destrona a su Rey.
El ejrcito portugus no tiene lderes, hace ya muchos aos que no hay guerra por su independencia.
Los generales tienen muchas medallas, ganadas cometiendo abusos en las colonias portuguesas y muy
poca capacidad.
La Repblica se tambalea por falta de dirigencia, no aparece el lder. Hay amenaza de rebelin,
los nobles corrompidos con dinero ingls, no se conforman con su derrota y conspiran.
En 1926, el amago de Repblica Democrtica, desaparece; en Portugal las Fuerzas Armadas toman
el poder como reaccin al intento de restaurar la Monarqua.
Los militares siguen siendo incapaces de dirigir al pas.
Hay un joven profesor de Economa de la Universidad de Coimbra, que comienza a destacarse
como lder; Antonio Oliveira Salazar, soltero, introvertido. Vive con su madre en una modesta casa
de Coimbra, y va con frecuencia a Lisboa con un cargo poltico de poca importancia.
Los militares se renen con l y tratan de convencerlo de que se haga cargo del poder, se niega,
no tiene ambiciones de mando, quiere ayudar a su pas, pero no desde el ms alto cargo; quiere ser un
segundn. Acepta despus de muchos ruegos la Presidencia del Senado. El Presidente de la Repblica
es un militar y lo curioso que el civil es quien manda.
Al fin se le nombra Primer Ministro; con una condicin: dominio absoluto del poder civil y militar.
Si la ms mnima orden ma es desobedecida, me marcho a Coimbra. El tren sale a las 8 a. m.
La democracia desaparece de Portugal de un plumazo. El hombre que no quera poder, lo tiene
por un tiempo jams soado por gobernante alguno.
156
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Se instala en Lisboa, en una modesta casa con su madre. En el vecindario hay una escuela, las
autoridades la trasladan pensando que le pueden molestar los nios. Don Antonio se incomoda y
vuelve a funcionar nuevamente la escuela.
La escolta presidencial est a punto de enloquecer; el Primer Ministro va en tranva al Palacio
Presidencial.
Oliveira no fuma, no bebe, no se le conocen mujeres. En una poca de corrupcin, ejemplariza,
mandando los ladrones a la crcel o, peor todava, a las colonias.
Nunca ha sido persona que a su pueblo le haga una imagen agradable.
Oliviera es un mal necesario, dicen los portugueses.
Pasan los aos, y el Primer Ministro sigue con los mismos hbitos del primer da de su Gobierno.
Trata de zafarse de la tutela econmica de Inglaterra. Sigue tan colonialista como siempre, aunque las
colonias portuguesas se conviertan en las Provincias de Ultramar.
Al terminar la Segunda Guerra Mundial hubo amago de rebelin.
Al doctor Egas Moniz se le otorga el Premio Nobel de Medicina. Distinguido mdico-cirujano. Recibe
este galardn por las tcnicas quirrgicas creadas por l para la ciruga del cerebro. Gran demcrata,
profesor de Medicina de la Universidad de Lisboa y con gran arraigo dentro del estudiantado.
Los homenajes al Dr. Monis se convierten en mtines de repudio al gobierno de Salazar.
La opinin pblica mundial, las Naciones Unidas, presionan para eliminar la dictadura.
Se oyen las palabras mgicas: el tren de Coimbra sale a las 8 a.m.
Vuelve la calma a Portugal.
El joven economista se convirti en viejo dictador. Una hemorragia cerebral trata de cegarle la
vida. Los cirujanos del cerebro de Lisboa, todos discpulos de su gran enemigo Egaz Monis, lo operan
y le salvan la vida. La hemorragia se repite; es posible que muera. En su lecho de enfermo no oir los
gritos por la pugna del poder.
Todos son personajes annimos. Durante muchos aos Portugal es Oliveira Salazar y Oliveira
Salazar es Portugal.
Sigui soltero, viviendo con su madre en una modesta casa de Lisboa. Despus de la muerte de
esta, se convirti en un solitario, el ms solitario de todos los portugueses.
Cuando se debata entre la vida y la muerte, la idea fija de volver a su vieja Universidad debi
brillar con ms luz en su conciencia.
El tren de Coimbra sigue partiendo de Lisboa a las 8 a.m.
El amor secreto de Gastn Fernando Deligne
A Norberto James, joven poeta petromacorisano.
El viejo francs Monsieur Deligne haba muerto cuando intentaba regresar a su patria. En Puerto
Prncipe contrajo una fiebre tifoidea violenta que ceg su vida en pocos das.
ngela Figueroa qued en la indigencia con tres hijos pequeos: Gastn, Rafael y Teresa. Viva
en una casucha del barrio de San Lzaro y trabajaba como lavandera. Los dos varones ayudaban a la
madre repartiendo las ropas.
En sus habituales visitas por los barrios pobres de la capital, el presbtero Francisco Xavier Billini
conoce los nios y se asombra de la brillante inteligencia que poseen. Todava eran analfabetos. El
padrecito los adopta y los educa en el viejo colegio San Luis Gonzaga.
Aos ms tarde Gastn, en amorosos versos, dir de su padrino:
157
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Pues fuiste para m,
sostn, amparo y consuelo;
nunca me acuerdo del cielo,
sin que me acuerde de ti.
Los Deligne-Figueroa marchan a la tierra de promisin: San Pedro de Macors. Rafael trabaja en
la judicatura y Gastn en un banco alemn.
Los hermanos Deligne no son ni buenos mozos ni ricos.
Gastn es seco; Rafael es extravertido; la sociedad de Macors del Mar recibe a los jvenes poetas
con los brazos abiertos.
A Rafael le encanta recitar en pblico; Gastn prefiere la soledad y la lectura. Aprende el alemn
para conocer la profundidad de Goethe y para burlarse de la incultura de los banqueros alemanes que
son sus jefes.
En la gran inmigracin a San Pedro, llegan personas de todas partes del mundo. De la lejana
Catalua arriba una hermosa muchacha pianista. Se llama Paquita Castaer, es algo ms que hermosa,
es dulce y toda llena de bondad.
Gastn queda prendado de su belleza, pero su timidez le impide llegar a ella y le canta en versos
sonoros:
Por eso, porque te amo y porque quiero
amarte siempre, con pasin eterna;
no te he dicho el cario que me inspiras,
y no anhelo tampoco que me quieras.
Sigue en raudo vuelo la popularidad de los hermanos poetas. Despus de la muerte de Salom
Urea, la crtica considera a Gastn el primer poeta dominicano.
Los Deligne son felices en Macors, pero negros nubarrones se avecinan El amor secreto de
Gastn solo se traduce en poemas aislados que dedica a otras personas. En Macors se deca que haba
hecho dos tomos de poemas para la bella espaola y los haba destruido antes de su muerte.
La felicidad llega a su fin con el diagnstico de Rafael: lepra.
La familia Deligne es una familia apestada. El ms joven de los poetas se marcha del hogar y vive
solo en una pequea casa de la calle que hoy lleva su nombre. El pueblo no le acepta la soledad y lo
visita. Jams Rafael perder su alegre talante. Gastn se hace ms seco e irritable. Hay un comps de
espera que dura treinta aos. La lepra es hereditaria y contagiosa en el decir de esa poca. Todo el
pueblo de San Pedro deca: Si Rafael est enfermo, tambin debe estarlo Gastn.
Los sueos de amor por la bella catalana se pierden. El mayor de la familia se asla mentalmente
y es peor el aislamiento. Conoce a Cornelia, una bella muchacha casi analfabeta, y procrea con ella
dos hijos: Francia y Gastoncito, que muere a temprana edad. Jams se casar.
Su produccin literaria sigue igual o con mayor empuje.
Le canta a su Patria y a su Bandera:
Qu linda en el tope ests,
dominicana bandera,
quin te viera, quin te viera
ms arriba, mucho ms.
Le canta a la pobreza:
158
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Su mano de mujer est grabada
hasta en el lazo azul de la cortina;
no hay jarrones de China
pero es toda la estancia una monada.
Con un chico detalle,
gracia despliega y bienestar sin tasa,
a pesar de lo pobre de la casa
a pesar de lo triste de la calle.
Dura 20 aos la enfermedad de Rafael y el corazn de Gastn se endurece. Llega la muerte del
hermano y en la muerte le canta:
No lo quiso el Arcano para su desventura
y la nuestra. Y fue entonces que amiga le habl
la piedad y le dijo con doliente dulzura:
Ya has cavado hondo surco; ve a dormir, labrador.
Que descanse es muy justo, resignados estamos
ms all del sepulcro tras l va nuestro amor.
Y el ciprs del recuerdo cubrir con sus ramos
la oquedad dolorosa que su ausencia dej.
El comps de espera se alarga 10 aos. Lleva 30 aos esperando la enfermedad que al fin llega.
Se contempla en el espejo como lo haca en los primeros aos de enfermedad su hermano Rafael y
piensa
Viendo su va crucis, su larga agona
qu larga fue nuestra desesperacin.
Gastn Deligne no va a vivir como su hermano Rafael. Los amigos saben de su idea suicida y
tratan de ayudarlo.
Nunca se supo cmo consigui el arma de fuego. Un tiro en la sien. Un tiro seco, muy seco al
decir de quienes lo oyeron.
Aunque se saba que los haba escrito, nunca se encontraron los manuscritos de los poemas de
Gastn a la hermosa espaola. Durante ms de dos aos sus amigos rebuscaron los poemas dedicados
a su amor secreto. Doa ngela, su madre, particip tambin en la bsqueda. La seorita Casimira
Heureaux, en su ancianidad y con su prodigiosa memoria, me recitaba versos aislados que haba odo
de boca de Gastn y que recordaba a travs de 80 aos.
Algunos de sus ntimos, como los hermanos Richiez, pudieron haber conservado algo de la obra
perdida del poeta o tal vez Evangelina Rodrguez. Don Humberto Salazar, casado con una sobrina,
conserva algo indito de Gastn y ha prometido prestrmelo, pero no corresponden a la etapa romntica
de su vida.
Ya entrada en edad, conoc a doa Paquita Castaer. Al travs de los aos conservaba su lozana
de juventud. Tal vez nunca supo del amor que le profes nuestro gran poeta. Uno de sus nietos es mi
querido amigo, el doctor Frank Roca.
Para Frank y para Norberto James, dos jvenes intelectuales de Macors del Mar, he hecho este
captulo de la historia olvidada de nuestro amado pueblo.
159
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
La vocacin tarda del doctor Arturo Grulln
Para el distinguido historiador de la medicina dominicana, Rafael Cantizano Arias,
porque de su biografa del maestro tom todo el material para este artculo;
y para Arnaldo Espaillat Cabral, quien cristaliza los sueos del doctor Grulln,
con la construccin del Instituto de Oftalmologa.
Un anciano pulcro, impecablemente vestido de blanco, paseaba en coche por las calles de Santiago
de los Treinta Caballeros de Galicia. Era el final de su larga jornada de trabajo diario. El rtmico trotar
del caballo haca que se llenara su mente de recuerdos: su niez a orillas del ro Yaque; su amor por la
naturaleza; su primera vocacin: la pintura; los largos aos ejerciendo el apostolado mdico.
En el hogar lo esperaba su abnegada esposa, doa Filomena. Era un matrimonio sin prole y, como
compensacin, el amor se haba duplicado. Despus de la cena el doctor Grulln escuchaba la Novena
Sinfona, de Beethoven, y volva su mente a llenarse de recuerdos
Era hijo de familia acomodada y lo queran enviar al extranjero a estudiar el bachillerato, pero
en Santiago y en toda la Repblica se hablaba de un maestro puertorriqueo de luengas barbas que
acababa de instalar una Escuela Normal en la capital. Arturo fue a estudiar con el profesor Eugenio
Mara de Hostos, y se grada en la promocin de dicha escuela el 28 de septiembre del 1884. Tena
diez y siete aos de edad.
El nio prodigio de Santiago de los Caballeros prometa ser pintor, y fue a Pars, donde estudi
con el profesor Domingo. Despus de largos aos de estudios, regres a Santo Domingo a solicitar
permiso de sus familiares para estudiar medicina.
Qu lo hizo cambiar de vocacin? Para su bigrafo, el doctor Cantizano (quien tiene razn), se
debi a la prueba en sus estudios de anatoma artstica, materia obligatoria en todas las escuelas de
pintura.
Regres a Pars y a la Sorbona. Tena veinticinco aos de edad, y quera quemar las etapas del
tiempo. El exceso de estudio y trabajo lo enferm, y le recomendaron un clima tropical. Se niega
a venir a su tierra en plan de fracasado, y march a Argel, donde, a pesar de las recomendaciones
de los mdicos, se inscribe en la Universidad de aquella ciudad y contina los estudios. Cuando se
sinti recuperado, volvi a la ciudad del Sena, que en el ao 1900 luca sus esplendideces con la Feria
Internacional. Su recuerdo de frica es un pastel: El Moro, que llevaron a concurso y gan un primer
premio de pintura.
Sin embargo, definitivamente abandon la pintura para dedicarse en pleno a la medicina. Se
gradu en el ao 1902, y regres despus de hacer cursos de Ciruga, Obstetricia y Oftalmologa.
La ciruga se encontraba en paales en nuestro pas cuando regres el doctor Grulln. l era un
cirujano atrevido, que haca lo que otros no se atrevan a hacer. Trajo a Lister en la cabeza y se convirti
en un manitico de la limpieza.
Las estadsticas de supervivencia en sus operaciones suba y continuaba subiendo a lmites
insospechados. La mayora, en Repblica Dominicana, quera operarse con Grulln, quien no tena
tiempo para los tantos requerimientos que le hacan.
Santo Domingo, Santiago, Puerto Plata, San Francisco y San Pedro de Macors conocieron su
labor. Fue tan grande su xito que los peridicos le dedicaron columnas para anunciar las operaciones
del mdico santiaguero.
La fama lo llev a la poltica, a su pesar, y le acept una secretara de Estado a Monseor Nouel,
quien era el presidente de la Repblica en ese tiempo, en la que solamente dur unos das. El desencanto
lo hizo emigrar y march a La Habana, donde, con notas sobresalientes, aprob la revlida.
160
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Ejerci durante unos meses en aquella ciudad, y su cordn umbilical lo hal nuevamente al
Santiago de sus amores, de donde sali en raras ocasiones, hasta el instante de su muerte.
Su afn de perfeccionamiento lo mantuvo en continuo ritmo de estudio despus de las largas
horas de trabajo diario.
Desde toda la Repblica se desplazaban los pacientes hacia Santiago, para consultar con el maestro.
Su tiempo, totalmente copado, le impeda pintar nuevamente y, algo peor, nunca pudo escribir algo
sobre sus experiencias mdicas.
Sus manos delicadas de pintor lo alejaron de la ciruga abdominal y la ginecologa, para dedicarse
de lleno a la filigrana de la ciruga de los ojos.
El peso de los aos no le quit capacidad para el trabajo incansable hasta lmites sobrehumanos.
Ya cerca de los sesenta aos, lleg el profesor Arruga a ofrecer una serie de conferencias, y el doctor
Grulln vena de Santiago todos los das para or al maestro espaol de la Oftalmologa. Conversaron
y discutieron a nivel cientfico, de igual a igual
El viejo mdico santiaguero vive sus recuerdos mientras pasea en coche por su ciudad natal. Detrs
de su amplia y suave sonrisa, se esconda una personalidad frrea que el peso de los aos no alter. El gran
maestro de la ciruga y la oftalmologa dominicana se paseaba satisfecho de haber cumplido su misin.
Caben para l mismo las frases de su discurso pronunciado en el centenario del nacimiento de
su maestro don Eugenio Mara de Hostos: Quiso realizar en s mismo una verdadera obra de arte, y
se impuso desde muy temprano, un ideal de pureza, de nobleza, de rectitud, de bondad, del cual no
se apart nunca, ni en los ms insignificantes actos de su vida.
El gran terico de la medicina dominicana
Para Pedro Mir y Carlos Curiel
En San Pedro de Macors no exista en mi poca de estudiante Escuela Normal Pblica, y yo vena
a Santo Domingo a presentar exmenes.
Con cara de provinciano (de aquellos que al cruzar la calle El Conde miran hacia ambos lados,
al decir de los capitaleos), y con mucho ms miedo que conocimientos, me iba a enfrentar con los
profesores de ms categora que ha tenido el bachillerato dominicano en toda la historia de nuestra
educacin: Mart Ripley, Andrs Avelino, Patn Maceo, Rogelio Lamarche, Silvain Coiscou, Luis Mena,
Tulio Arvelo, doa Virginia Du-Breil, doa Elvira viuda Llovet, Amalia Aybar, la seorita Ramn y
otros cuyos nombres no vienen a mi memoria.
No recuerdo cul fue mi primer examen, pero me toc de profesor examinador un seor obeso,
mofletudo y logorreico, quien, durante todo el tiempo que dur la prueba, no cerr la boca ni un
segundo. A la hora de la entrega de los trabajos, nos deca:
Les he recitado las partes ms bellas de Hamlet, de Shakespeare, para que ustedes, turba de
imbciles, aprendan algo.
Huelga decir que nadie aprob el examen. Desde ese momento naci mi odio, muy personal,
contra esa masa de grasa, trmino despectivo con el que bautic al doctor Rafael Onofre Marmolejos,
mdico y maestro. Como mdico, jams haba hecho una receta, y, como profesor, soaba con entrar
a la Universidad y nunca lo haba logrado.
La antipata se hizo recproca, y cada vez que vena a un examen, me adverta con antelacin el
resultado de mis notas; por supuesto, negativas. Gracias al seor Mart, que en varias ocasiones orden
otro jurado, y un final en la Escuela Normal de San Cristbal, pude graduarme de bachiller.
161
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Pasaron los aos, y a mediados de la carrera de Medicina, me volv a encontrar con Marmolejos.
Su situacin no haba cambiado: no ejerca la medicina y no haba logrado entrar en la docencia
universitaria.
Su esposa tena una hospedera para estudiantes, con lo que compensaba sus bajos ingresos. Se
me haca muy difcil visitar a mis amigos que vivan en su hogar, pues a cada encuentro los sarcasmos
e ironas del gordo y odiado maestro llovan sobre mis odos.
No s, ni nunca he sabido, qu lo hizo cambiar de opinin con respecto a mi persona. Un sbado
en la tarde me invit a or por la radio la pera que en esa poca se transmita desde el Metropolitan,
de Nueva York. Ah qued sellada nuestra amistad, la que dur hasta su muerte.
Qu haba en el fondo del alma de ese gordo fanfarrn genial, que influy notablemente en mi
vida e incluso despert mi vocacin por la psiquiatra?
He aqu la respuesta: un gran complejo de frustracin.
Tengo ante m sus notas universitarias; en casi todas las materias fue sobresaliente. As presumo
que fueron sus notas del bachillerato. Un hombre dotado de una memoria rayana en lo increble y con
el resto de sus facultades intelectuales que lo hacan un superdotado, con un promedio de lectura de
por vida de ms de diez horas diarias, no triunf en la vida en ninguno de sus niveles.
Frustracin? Siempre me pregunt el porqu, y despus que regres de estudiar Psiquiatra en
Europa, le haca frecuentemente esa pregunta, directamente, sin encontrar respuestas.
Deca:
Se necesitan muchos psiquiatras como Antonio Zaglul para descubrir mis problemas. Soy
un gran hombre y a la vez un gran neurtico. El electrochoque no es mi medicina; yo solo s cmo
debo curarme.
Despus cambiaba de tema y la conversacin se dilua en cosas vanales.
Sin embargo, yo insista en diagnosticarlo, y su respuesta era que yo buscaba la revancha por las
quemadas que me dio en el bachillerato.
En verdad que l s tena su medicina. Sus sueos y su fantasa. En una primera etapa se sinti ser
ingls, londinense. Aprendi el idioma y logr dominarlo a la perfeccin. Lea continuamente a los
clsicos y en su mundo irreal se senta compaero de Shakespeare, Milton, Byron. Conoca al dedillo
la geografa de las islas britnicas, e incluso los nombres de las calles de Londres. Poda describir la
niebla de la capital inglesa y los muelles del Tmesis como si realmente hubiese vivido en Albin.
Hay una etapa de despertar en su mundo de fantasa neurtica. Su mundo dominicano, del cual
consideraba hostil, le reconoce sus mritos, y entonces es nombrado profesor en la Universidad. Va a ser
profesor de Anatoma, lo que ms le gustaba de la Medicina. Sin embargo, iba a durar muy poco tiempo en
su cargo. No solamente se niega a adular al tirano, sino que tambin lo critica, y con l se comete una de las
peores injusticias de la horrible era. Marmolejos es destituido de la Universidad y deportado a Villa Mella,
precisamente cuando comienzan a aparecer los sntomas de la enfermedad que lo llev a su muerte.
Nuevamente renace su mundo fantstico. Tiene sus pies en el pequeo poblado, pero sus sueos
caminan por la Pennsula Ibrica. Abandona a Inglaterra por Espaa. Devora los libros de los clsicos
del Siglo de Oro, de la literatura espaola. Por primera vez escribe en la prensa artculos sobre literatura.
Jams sobre Medicina, aunque la estudia como en su poca de estudiante. Sigue siendo el gran terico de
la medicina dominicana, y por primera vez la practica para comer. Estas eran sus palabras textuales.
Pierde una pierna por la enfermedad que avanza, pero no pierde el humor. Trujillo convirti a
un hombre genial en un mdico de aldea; era una de sus frases favoritas.
Cuando ms se acercaba a la muerte, ms amaba a Espaa.
162
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Su ltimo y gran sueo era recorrer el camino del Quijote, que en su fantasa recorri miles
de veces.
La ltima vez que lo vi fue un Da de la Raza. Por eso, en su recuerdo escribo hoy este artculo.
Ese da quiso exprimirme todas mis vivencias de Espaa. Llegu a Villa Mella a las diez de la maana,
y a las diez de la noche hablbamos todava de Ortega y Gasset, Unamuno, DOrs, Maras, Zubiri,
Vallejo, Lpez Ibor, de la Generacin del 98.
Por momentos daba la impresin de que l haba vivido muchos ms aos que yo en la Madre
Patria.
No lo volv a ver ms. Muri un da cualquiera. Es uno ms en el haber de nuestros olvidados,
profesores de muchas generaciones. Al gran terico de nuestra Medicina, ya nadie lo recuerda.
Fue un nombre que prefiri ser un humilde maestro normal y no un profesor universitario, por
negarse a arrodillarse ante el tirano. Vivi pobre y en un exilio cruel y ridculo, como l lo llamaba.
Solamente fue feliz en el mundo de sus sueos y sus fantasas, pero no como un Sir Francis Drake o
un Ricardo Corazn de Len, ni como un Gran Capitn o un Cid Campeador. l soaba con ser un
profesor de Oxford o de Salamanca, para no sentir la cruda y muy dura realidad de la tierra donde
naci, vivi y muri.
Gilberto Morillo de Soto
Para Onfalia.
Sus ntimos le llambamos Coquito; nunca supe el porqu del apodo. Naci en San Pedro de
Macors algunos aos antes que yo, en el mismo barrio y en la misma calle: la Duarte, cerca de la
antigua Plaza del Mercado y frente al Parque de Bomberos. El Macors juvenil de entonces se divida
en barrios, y cada barrio tena su pandilla; jugbamos pelota inter-barrios, y tambin nos dbamos
muchos golpes inter-barrios.
Nuestros enemigos eran los de Miramar y Villa. Coquito era nuestro lder en el barrio de La Plaza;
guapo y peleador.
Recuerdo que el final de un juego de pelota se convirti en boxeo; muchas veces ganbamos y
en otras ocasiones llevbamos la peor parte, pero siempre terminbamos en la Polica, y no presos,
porque don Miguel ngel Morillo, su padre, era el Comisario y all bamos de castigo un par de horas
en un duro banco o buscando ayuda policial, huyndoles a los muchachos fieros de La Aurora que
nos perseguan por haberle hecho coca en un juego de bolas.
Doa Asia, su madre, toda hermosura y bondad, nos aconsejaba, pero los consejos se perdan
en el vaco y seguamos nuestras travesuras de nios en el barrio, en la Academia Antillana, donde la
seorita Heureaux, y tambin en la escuela Gastn Deligne.
La familia march a la capital y perd de vista al amigo durante aos. Cuando ingres a estudiar
medicina a la Universidad, Coquito estaba en la mitad de su carrera. El nuevo encuentro estuvo a
punto de troncharse; una apendicitis complicada con peritonitis lo llev al borde de la muerte. Sin
embargo, su gran resistencia fsica y su deseo vehemente de vivir lograron el milagro.
Se gradu de mdico y, como siempre, eterno rebelde, no le hizo reverencias al tirano. Su ttulo
es engavetado y durante aos no puede ejercer la profesin.
Hizo laboratorio clnico para malvivir. Por consejos de amigos y familiares ley un par de discursos
de elogios, y logr que le permitieran ejercer la profesin. El ambiente lo asfixiaba, y consigui marchar al
Uruguay con un cargo diplomtico. Logr su gran sueo: estudiar psiquiatra. Fue discpulo de los grandes
163
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
maestros de Montevideo y Buenos Aires, y tan pronto como termina su especialidad, regresa a ejercerla
en nuestro pas. Fue el primer psiquiatra dominicano que trabaj en nuestro medio ambiente.
Sus maestros extranjeros le haban ofrecido trabajo, pero prefiri volver a la patria.
En la capital uruguaya haba tenido un duelo con un diplomtico europeo. La versin que lleg a
nuestro pas era que haba sido por defender al tirano; nada ms falso. El diplomtico de marras haba
ofendido a nuestra patria y esa ofensa no la iba a aceptar Gilberto Morillo de Soto. Huelga decir que
Coquito gan el duelo.
Comenz a ejercer la profesin y la especialidad con gran xito profesional y econmico, y fue
obligado a aceptar empleos polticos que le interrumpieron su gran labor mdica. Cuando no resiste
el ambiente, solicita cargos diplomticos que desempea con habilidad y con un sentido nacionalista,
ms que poltico, sin olvidar su profesin y su especialidad. Trabaja la psiquiatra gratuitamente en
varios pases, y en Nicaragua organiz varios centros de Higiene Mental.
Cuando la tirana se hizo insoportable, renunci al cargo y regres al pas. No tena empleo ni dinero;
no fue el diplomtico que se enriquece en una Embajada; no era el mdico que explota a sus pacientes.
Marcha a Puerto Rico, al exilio voluntario. Va con su abnegada esposa y sus pequeos hijos. All
nos encontramos nuevamente. Trabajamos juntos en el Manicomio Insular de Ro Piedras.
l era un trabajador incansable. Inteligente, estudioso y, por sobre todas las cosas, un maravilloso
compaero. En muchas ocasiones lo vi desprenderse de los pocos pesos que tena en el bolsillo para
drselos a algn compaero exiliado que no tena con qu comer.
A la muerte del tirano regresa y ocupa el cargo de Director del Hospital Psiquitrico, donde
rinde durante aos una labor excelente. Cinco gobiernos se suceden y cambian a los otros directores
de otros hospitales con cada nuevo gobierno. Sin embargo, el doctor Morillo de Soto permanece en
la direccin del Hospital de Psiquiatra. Su capacidad como Director y su gran sentido humano de la
profesin, lo vuelven insustituible.
La muerte de su to y entraable amigo, el doctor ngel Messina, produce un impacto tremendo en
su vida. Aunque contina su trabajo hospitalario y su consulta privada, no es la persona alegre y dinmica
de otros aos. Tiene una hemorragia pulmonar que lo lleva al borde de la muerte, pero se recupera. Le
otorgan una licencia, y va a descansar a Montevideo. Vuelve convertido en otra persona, lleno de libras y
de vida. Los sbados, cuando ofreca clases en el Hospital, y en los momentos de descanso, Coquito y yo
recordbamos nuestros aos de nios en San Pedro de Macors, y revivamos los recuerdos de estudiantes
en la Universidad y nuestra poca en esa acogedora ciudad que es San Juan de Puerto Rico.
Un sbado no fue al hospital porque se senta mal; pero era algo sin importancia. El martes yo trabajaba
en mi consultorio, y mi esposa me llam por telfono para darme la triste nueva: Coquito haba muerto.
En Macors del Mar, dicen los pueblerinos que cuando muere un hombre bueno, llueve. Ese
martes caa en la tarde una fina lluvia, como si el cielo, llorando, despidiera a esa bondadosa persona
que en vida se llam Gilberto Morillo de Soto
El mundo de nieblas de Eduardo Brito
A Julin lvarez Cabrera le nace un nio con una de sus amantes. Va a ver al recin nacido, y
decide ponerle como nombre Eleuterio. Despus de la alegra de los primeros momentos, olvida a la
criatura, que se criar con su madre y casi en la indigencia. Es el da 19 de febrero del ao 1905 la fecha
del nacimiento. Desde nio ser el sostn de su madre y llevar su apellido. Trabaja como limpiabotas
en los muelles de su ciudad natal, Puerto Plata, as como en otros puertos de nuestro pas.
164
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Aunque la vida es dura, los sufrimientos no lo hacen perder su alegra natural y contagiosa.
Eleuterio vive cantando; tiene una hermosa y potente voz y se convierte en el eje central de un grupo
de amigos bohemios que viven de serenata en serenata. Algunas veces acta tambin en teatros, en
pequeas veladas familiares y en otros actos lricos-culturales.
Trasciende a nivel nacional que un joven trabajador de los muelles tiene una de las mejores voces
del pas. Santo Domingo, el Cibao, el Sur y el Este del pas escuchan al joven Eleuterio cantar criollas
y merengues. Es la poca romntica de la msica dominicana, y nuestra msica tpica comienza a salir
de los campos y barrios para entrar en la sociedad.
Su fama traspasa lo nacional y marcha hacia Nueva York, con un pequeo conjunto. Lleva un
repertorio netamente dominicano: La mulatona, Como clega, y muchas ms que graba para una
empresa de discos. Se presenta en los teatros de la urbe neoyorkina, y el xito es espectacular. Eleuterio
no es nombre de candilejas, es rural y difcil de pronunciar en ingls, y lo cambia por Eduardo. Deja
el merengue, que es msica desconocida, y canta las canciones de Ernesto Lecuona, Eliseo Grenet,
Moiss Simons y Rafael Hernndez.
El manisero, Esclavo soy y otras melodas, en la voz de Brito, mantienen llenos, de bote en
bote, los music hall de la Babel de Hierro.
El Eleuterio de los muelles de Puerto Plata es ahora el Eduardo de los xitos. Sus bolsillos se
llenan del precioso metal y es un hombre feliz. Aquella voz sin cultivar recibe lecciones de los mejores
maestros del canto, no importa el precio.
En La Habana, Lecuona lo instruye; el dominicano Luis Rivera, a la sazn en aquella ciudad, lo
acompaa en sus presentaciones.
Est en la cima. Es el xito sin precedentes de un artista latino en los ms exclusivos escenarios de
su tiempo. Sin embargo, una sombra empaa su felicidad. Llega la depresin econmica al gran imperio
del Norte; quiebran los bancos y se pierden sus ahorros. Cierran sus puertas los grandes teatros, y de
la noche a la maana el floreciente cantante nuevo-rico vuelve a ser pobre.
Solamente le queda su voz, ahora cultivada. No va a regresar a Santo Domingo, derrotado, y
sus ojos miran hacia el Viejo Continente. Decididamente se marcha con tan solo la riqueza de sus
cuerdas vocales.
Madrid y Barcelona, y luego el resto de Europa, son sus metas.
En Barcelona permanece seis meses cantando la zarzuela Los gavilanes, y constituye un
verdadero xito.
Un mulato desconocido ha llegado a la tierra de la zarzuela a competir con los grandes del canto
espaol, y triunfa, y su triunfo es increble. Es la poca en que en Espaa estn los mejores cantantes
de ese gnero. Empero, la zarzuela, en la voz de Brito, adquiere nuevos matices. Los grandes maestros
se lo disputan para presentarlo como estrella en sus obras.
Conjuntamente con su esposa y compaera, Rosa Elena, admirada soprano, va dejando en Europa
el mensaje artstico de un pueblo americano.
Los gavilanes, La del soto del parral, Luisa Fernanda, La tabernera del puerto, etc., vuelven
a ser grandes xitos en la voz del cantante dominicano. El Eleuterio, convertido en Eduardo, era el
primero en el teatro musical espaol.
Eduardo Brito regresa a su patria. Qu lo hizo regresar?
El amor al terruo? La situacin poltica de Espaa? O, lo que es peor, haba perdido la voz?
Era mi poca de estudiante de medicina y para m en el mundo solo haba un cantante: Eduardo
Brito. Lo conoca personalmente y habitualmente asista a todo espectculo donde se presentaba. Con
165
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
mi bolsillo magro de estudiante no poda darme ese lujo, y, por ltimo consegu con l un pase de
favor. En muchas ocasiones llegu a desplazarme a provincias para orlo.
Ahora, con el transcurso de los aos, comprendo que haba perdido la voz. Le dola en extremo tener
que cantar boleritos, como l mismo deca, en diminutivo, pero tena que hacerlo para comer.
Lentamente comenz a presentar trastornos de conducta.
Su habitual simpata la perdi y se convirti en un agresivo hostil. Comenz a soar con grandes
cosas; tena una idea delirante de grandeza. Un gran teatro de cinco millones de pesos, una escuela
de canto como la Scala de Miln, teatros de pera en todas las ciudades de la Repblica Fue la
enfermedad mental la que lo llev a la tumba.
Su malestar se agrava. Sigue perdiendo la voz, los contratos y los amigos. Al fin comienza a alucinar
y lo llevan donde un psiquiatra. Para esa poca trabajaba en la Clnica Abreu el doctor Romn Durn,
refugiado espaol que ejerca la psiquiatra en nuestro pas.
La enfermedad empeora y lo conducen al manicomio de Nigua. El rumor en la ciudad y en la
Repblica es que Brito es un preso de la tirana. Despus de muchos meses la prensa publica su muerte.
Se hacen los elogios habituales, pero con cierta parquedad, y queda en la mente de todos que el gran
cantante fue muerto por Trujillo o por su hermano Arismendy.
Pasan los aos, y con mi graduacin de mdico, marcho a Espaa a estudiar Psiquiatra. En
ningn momento mi admiracin por Brito haba decrecido; antes al contrario, en Madrid consegu
numerosos afiches y discos de mi cantante favorito. En una ocasin escuch durante horas al maestro
Jacinto Guerrero hablar y hablar de ese gigante del canto.
A mi regreso a la patria, y despus de algunos aos, pas a la direccin del Manicomio. Una de
mis primeras actuaciones fue buscar la historia clnica de Eduardo Brito. Adems convers con los
viejos empleados y me contaron de sus ltimos das.
Su diagnstico fue parlisis general progresiva. En buen espaol: sfilis del cerebro, enfermedad
poco frecuente en nuestro pas.
Su internamiento dur pocos meses. La terrible enfermedad, y los pocos deseos de curacin del
gran cantante, impidieron hacerle una teraputica correcta. Quera morir y lo consigui.
En su celda de aislamiento y en el mundo neblinoso de su locura, Brito cantaba sus xitos de
Santo Domingo, Nueva York, Madrid, Barcelona, La Habana, etc.
El manisero, Luisa Fernanda, La mulatona, Los gavilanes, Las perlas de tu boca surgan
en su voz, pero aquella voz, que era un don del cielo, estaba ronca de tanto cantar da y noche.
Con la mente y con la voz perdida, nunca dej de cantar. Ya solamente lo haca para l mismo
escucharse.
Uno de los viejos enfermeros me cont que una maana, de un da vspera de Reyes, le fue a llevar
el desayuno, y cuando lo ingera muri como un pajarito. Palabras textuales.
Ese pajarito era un jilguero, el ms grande jilguero de Quisqueya.
Octavio y Felipe
A la memoria de los doctores Toribio Bencosme y Rafael A. Mella.
Octavio Meja Ricart Guzmn era casi un nio al graduarse de mdico. Sus ojos pequeos y
brillantes denotaban gran inteligencia. Tena los pmulos salientes y anchas espaldas. Caminaba deprisa
y hablaba mucho. Deca muchas cosas buenas y las que soaba eran mejores; soaba con una patria
libre y mejor. Su padre, el viejo rebelde Gustavo Adolfo, haba pasado la mayora de los aos negros
166
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
de la tirana enfrascado en el estudio de nuestra historia patria y tena una gran cantidad de libros
inditos que no publicaba. No quera poner Ciudad Trujillo en las ediciones, y as lo haba confesado
a varios amigos, porque consideraba que ese nombre era una vergenza para la Primada y ms hidalga
ciudad de Amrica.
En La Habana haba sido asesinado por los esbirros de la tirana cubana su primognito, pero no
tena luto en su corazn, y le inculcaba a sus hijos el amor por la patria, por una patria libre.
Octavio fue al extranjero a hacer una especialidad, pero en su mente no llevaba solamente la idea
de perfeccionarse como mdico, sino tambin la de luchar contra el trujillismo con todos los medios
a su alcance.
Felipe Maduro Sanabia, alto, flaco, atleta, era un gran baloncetista, y perteneca al famoso grupo
Los Mosqueteros de la inolvidable Escuela Normal que diriga el seor Mart Ripley, gran maestro y
gua de la juventud dominicana de esa poca.
Gug Henrquez, Minoco Thorman, Rafael Espada, Miguel Leyba, Gilberto Guerra, Mximo
Bernard, Mario Espnola y otros que no vienen ahora a mi memoria, formaban un equipo invencible.
Campeones durante aos en nuestro pas, ganaban y perdan con equipos superiores de Cuba y Puerto
Rico. Jugaban con las manos, los pies y el corazn. Ms que un quinteto de baloncesto era una mstica
para la generacin de entonces.
A Felipe nunca le haba interesado la poltica; viva el trujillato como uno ms de los tres millones
de presos de nuestra media isla.
Pero llegaron los hroes de Lupern y muri su gran amigo y maestro en los deportes: Gug
Henrquez, y entonces descubri la cruda realidad: su despertar fue una promesa; hasta la muerte,
si fuera necesario, para libertar a la patria. Vivi conspirando hasta que al fin lo descubrieron y lo
condujeron a la crcel donde fue torturado. Cuando es libertado, marcha al extranjero y sigue fiel a
su promesa. En Cuba se hace neurocirujano.
A comienzos del 1959, La Habana, Caracas, Mxico, San Juan de Puerto Rico, Nueva York
constituan un hervidero entre los componentes del exilio dominicano. Se preparaba una invasin
para derrocar a la tirana; sobraban los voluntarios, pero faltaban los mdicos. Octavio y Felipe fueron
los primeros en decir: Presente!
Tal vez se conocieron en el campo de entrenamiento. Felipe era de ms edad que Octavio; fue de
la promocin de graduados del 1947, la misma ma, y no solo eso, sino que tambin fue mi compaero
de estudios durante todos los aos de la carrera de medicina.
Da tras da, noche por noche, durante seis aos, estuvimos juntos con Hank Rivera, un
puertorriqueo con corazn dominicano; Rafael Quirino Despradel, su entraable amigo; amistad
que naci con las derrotas del Quinteto de la Normal a los baloncetistas santiagueros. Ortega de Jess,
Llil Lendeborg, Valdez Dalmas, Vicente Tavrez, Lacay Polanco, Otto Bournigal, etc. Era una tertulia
cotidiana en la casa de Valdez Dalmas.
Quisiera imaginar aquel encuentro: Octavio, joven y decidido; Felipe, un hombre experimentado.
La diferencia de edad la suprime la similitud de ideales. Hacer de la Repblica Dominicana una patria
libre, tal como la soaron Duarte, Snchez y Mella y Lupern, y tal como la haba soado su amigo
Gug, romntico y valiente, mrtir y hroe, como despus lo fueron ellos, tambin.
El 14 de junio de 1959 es da de grandeza para nuestra patria. Constanza, Maimn y Estero Hondo
marcan un hito de herosmo.
Octavio y Felipe vinieron con sus manos inmaculadas, sin armas, pero con los instrumentos
que forman el apostolado de Galeno. Para ellos no haba enemigos; solamente heridos y enfermos
167
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
de cualquier bando, a cualquier hora, en cualquier sitio. Es la gran contradiccin del mdico militar.
Venan en una gran cruzada de la libertad, pero ante todo estaba su misin de mdicos: ayudar a los
dolientes, a los hroes y a los anti-hroes.
Nunca he querido saber cmo ni dnde murieron; no s si sus cadveres fueron encontrados.
Nunca he visitado el Panten Nacional, porque creo que la tumba de cualquier hroe nuestro debe
estar en el corazn de cada uno de nosotros.
Pequea biografa de un juez honesto
Para Lulin.
Se llamaba Jacobo Alberto Simn Miguel, y de bromas le decamos que tena cuatro nombres sin
apellidos. l, con un increble sentido de humor, sonrea.
Era el mayor, con solo diferencia de meses, de un grupo de amigos petromacorisanos que
nicamente la muerte separa.
Todos nacimos en la poca famosa de La danza de los millones, hijos de ricos y con infancia y
juventud de pobres.
De todos nosotros, Jacobo era el ms pobre. Su padre no pudo resistir el desastre econmico y
haba muerto dejando en la orfandad a una larga familia.
La pobreza de San Pedro de Macors convirti la gran ciudad industrial en una ciudad de aspecto
pueblerino y con aire buclico.
Nuestra mocedad se desarroll bandonos en la Playa de los Muertos, en el muro, y jugando
en el parque de don Salvador Ross. Contemplando sus bellas puestas de sol, oamos los poemas de
Domnguez Charro, entrecortados por el sonido sibilante de su pecho asmtico. An resuenan en
mis odos la voz preada de justicia de Mauricio Bez, las hermosas criollas de Leopoldo Gmez, los
boleros sentimentales de Cobn Arredondo Macors agonizaba mientras nosotros crecamos.
Algunos de los jvenes de nuestro grupo tuvimos la suerte de hacer estudios superiores; otros,
no. Jacobo ejerca la profesin de maestro y con la ayuda de los hermanos logr venir a la Universidad
y se gradu en el ao 1947 de Doctor en Derecho.
Ejerci durante unos meses la profesin con xito, pero su gran sueo era impartir justicia: anhelaba
ser juez. Era la tirana de Trujillo. Sin embargo, l le acepta un cargo en la Judicatura. Hubo reunin
de amigos y le hicimos crticas por haber aceptado el cargo. Su respuesta lacnica fue:
Es lo que deseo hacer, y lo har bien.
Pensamos que se salpicara con el lodo, pero estuvimos muy equivocados. Jacobo Simn fue durante todo
el tiempo de la tirana un juez probo y honesto, y as lo fue mientras tuvo vida, y su vida fue la judicatura.
Sin aduloneras y por riguroso escalafn durante veintids aos, reparte justicia en casi todos los
pueblos de la Repblica. En San Francisco de Macors conoce a la muchacha de sus sueos, y la hace
su esposa; es un hogar modelo que solo destruye la muerte.
Muchos aos de vida ejemplarizadora y honesta no hacen a nadie rico, sino en bienes espirituales.
Lo material es cosa secundaria en la vida de Jacobo Simn.
El mal pago al hombre honesto que reparte justicia, se concienciza con la llegada de la enfermedad.
El doctor Simn est enfermo y necesita de una alta ciruga. Los ahorros son estrechos para un viaje
al extranjero y los caminos anchos de la vida lo llevan a manos de un cirujano compatriota en Nueva
York. La operacin es un xito, y cuando mayor es la alegra por el regreso, un lacnico cable nos
informa de un paro cardaco.
168
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Jacobo Alberto Simn Miguel, cuatro nombres para sealar a un hombre de una estatura moral
increble en nuestro medio, ha muerto.
Mis viejas y conocidas campanas de la Iglesia de San Pedro Apstol, de Macors del Mar, doblan
por el amigo, y en mi corazn hay un silencio de lgrimas. Al acompaarlo al camposanto hay un
crepsculo ms, tal vez el ms hermoso que despide a un enamorado de las tardes de la vieja ciudad
de Mosquito y Sol.
Paz eterna para un hombre que slo sembr el bien en la temporalidad de este mundo.
El ltimo adis a la seorita Casimira Heureaux
Seorita: perdneme. S que me va a poner un cero en conducta como siempre lo haca cuando
fui su alumno durante muchos aos. Falt a sus ltimas lecciones. Su sobrina, Graciela, me llam varias
veces por telfono para que fuera a visitarla. Usted quera verme, tena mucha prisa, presagiaba su final
y quera decirme muchas cosas antes de su muerte, pero yo falt a la cita. Cunto lo siento!..
Ya yo no soy aquel Too Zaglul, cabezn, su moro travieso que le haca maldades y le recordaba a
cada rato que usted era hija de Lils. Ahora soy el doctor que tiene muchas ocupaciones y que le robaba
chin de tiempo al tiempo para conversar de dominicanismo integral con mi vieja y hermosa maestra.
Usted era la venerable maestra de esa gran logia que se llama dominicanidad.
S, y muchos ses acerca de su hermosura. Usted se juzgaba flaca y fea, y hablaba del color de su
padre, e incluso contaba el chiste del nublado que pasa. A pesar de todo eso, usted era hermosa por
dentro y por fuera. Mientras vivi, dio su alma y su vida por sus hermanos dominicanos y reg la simiente
del saber en todos los pueblos donde vivi. Puerto Plata, San Pedro de Macors, Santiago, Snchez,
Saman, Santo Domingo, conocieron su abnegacin, y eso, seorita, es hermosura y grandeza.
No voy a juzgar a Ulises Heureaux como gobernante. Su padre fue un caudillo, un accidente ms
en nuestra historia, pero en funcin de padre y viendo la trayectoria de su vida, usted recibi de l
una educacin admirable. Su corazn siempre estuvo pletrico de patriotismo, abnegada maestra, hija
pobre de un Presidente de la Repblica. El dinero para usted era un medio, no un fin. Naci pobre,
vivi pobre y muri pobre. Siempre dando bienes materiales y espirituales; lo mucho de su mente y
lo poco de su magro bolsillo.
Mi inolvidable maestra: Usted fue una dulce mentirosa
Siempre me contaba de la grandeza de los otros y nunca de la suya. Jams me dijo que la primera
huelga de hambre de un dominicano la haba hecho usted durante siete das, al ser arrestada en Snchez
por las tropas de ocupacin norteamericanas, por su labor patritica. Cuando la fueron a detener,
usted se sent en su mecedora y cuatro soldados la llevaron cargada a la prisin. Durante esos siete das
no ingiri usted ni una gota de agua. Cuando estuvo al borde de la muerte, la pusieron en libertad.
Durante muchos meses usted permaneci entre la vida y la muerte, y me cuentan testigos presenciales
que en su delirio solo clamaba por la libertad de la patria.
Usted me habl muchas veces de la vida y la obra de Evangelina Rodrguez y de Anacaona Moscoso,
pero nunca me dijo de lo mucho que colabor usted en la gran labor de esas dos ilustres damas. Yo
lo saba y respetaba su modestia.
Usted me contaba de las muchas escuelas que se organizaron en el pas para ofrecer clases nocturnas
a los obreros, pero nunca me dijo que la mayor labor fue la suya.
169
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Usted me menta por omisin y en muchas ocasiones utilizaba la mentira piadosa. Eso no me importaba,
pues yo la conoca muy bien. Lo que le faltaba de carnes en su flaco cuerpo, le sobraba en espritu.
Y despus del triunfo del nacionalismo, con la ida de los invasores yanquis, se sinti usted feliz
de ver a su patria nuevamente libre; pero la felicidad le dur poco tiempo.
Lleg al gobierno de nuestro pas un hombre fuerte, poderoso, sanguinario, y usted, que amaba
la libertad, lo rechaz. Trujillo trat de imitar a su padre, y usted lo repudi. El dspota quiso realzar
la figura de Ulises Heureaux, le hizo homenajes pstumos y bautiz el puente sobre el ro Ozama con
su nombre, pero usted amaba ms la libertad y persisti en rechazarlo. Jams se inscribi usted en el
partido de la onerosa palma; jams le acept un cargo pblico.
Trujillo fue otro accidente histrico. Los hombres mueren, pero la patria queda. Usted, presionada,
perseguida, seguir mientras pueda en el ejercicio de ese apostolado que es el magisterio. Cuando la
vida en nuestra tierra se le hace imposible, marcha usted a Cuba. Usted es la hija de un amigo de Mart,
y all se le abren todas las puertas, pero su sueo es volver a su patria oprimida. Entonces vuelve. En
la capital del Cibao es maestra sin sueldo de los hijos de Pal.
Cae la dictadura y para usted la vida no cambia. Sus viejos alumnos reclaman para usted una
pensin, y la pensin llega a regaadientes y msera; pero eso no le importa.
Pro-Cultura, del Ateneo Dominicano, le hace un homenaje y por primera vez la vi llorar. Fue
una maana dominical feliz para todos nosotros, que, muy orgullosos y a voz en cuello decamos que
ramos alumnos de la seorita Heureaux.
Alguien pidi una casa para la seorita, y usted, con ese proverbial orgullo de mujer digna, dijo que
la aceptaba a cambio de un solar que Trujillo le haba quitado. No sera un regalo sino un trueque. Un
techo para una mujer que durante setenta aos haba ejercido el magisterio. La casa jams lleg, pero
nunca o de sus labios una sola queja, un resentimiento. Se hace el bien y no esperes recompensa.
Esta era una de sus frases favoritas.
Perdneme, Casimira, que no pude asistir a su ltima cita.
Tengo la impresin de que usted quiso morir para no ver ese gran amor suyo, que eran las escuelas,
cerradas. Si hoy viviera, usted estara en un parque de nuestra ciudad repartiendo el saber a numerosos
nios, sin importarle el peso de sus aos.
Las ambiciones de nuestros hombres que dirigen la poltica de nuestro pas los obligan a pensar solo
en ellos, no en funcin de patria, y el oscurantismo nos llega a paso de gigantes. Desde los Kindergarten
hasta los centros de estudios superiores, estn clausurados. Usted cerr los ojos para siempre porque
presenta esta situacin. Le ruego que no nos mire desde el cielo. Si lo hace, ver su dedo acusador
amenazarnos con ponernos muy mala nota en conducta a todos los dominicanos.
Recordando a Manuel Tejada Florentino
Para Sofa.
En las escuelas de nuestro pas debe contarse esta historia, cuando se hable de nuestros
personajes:
Haba una vez en Salcedo un nio de color, hijo natural, cojo, que sostena a su madre con
el dinero que ganaba como limpiabotas. Era un nio inteligente y perseverante. Se hizo msico y,
despus, carpintero. Con el dinero que ganaba, adems de mantener a su madre, pagaba sus estudios.
Con miles de sacrificios se hizo bachiller, y luego se gradu de mdico. Ejerci con honestidad su
profesin en Tenares.
170
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Despus hizo una especialidad en Mxico y volvi a su tierra.
Ayudaba a los pobres y le cobraba al que tena dinero. No pudo soportar la horrible tirana que
nos oprimi, y se opuso a ella, muriendo por la libertad en la crcel de torturas de La 40
Este no es un cuento de hadas con un final feliz. Es una cruda realidad de nuestro malvivir de
siglos. Esta es la historia de Manuel Tejada Florentino, mdico-cardilogo, gran persona y mi amigo.
Digo mi amigo, porque me siento muy orgulloso de haberlo sido.
No quiero que mis sentimientos de afecto y cario hacia Manuel hipertrofien esta pequea biografa.
Como es costumbre en los mdicos dominicanos, se renen unos cuantos, alquilan un edificio
e instalan sus consultorios.
Nelson Caldern vena de Estados Unidos de Norteamrica; Manuel, de Mxico y yo, de Espaa.
Instalamos el grupo mdico en la esquina formada por las calles Arzobispo Nouel y Duarte.
Como todos los comienzos, nos fue difcil. Pero haba un consultorio siempre lleno de pacientes: el del
cardilogo. Gentes de Tenares y Salcedo; masones, odfelos, etc. No haba dinero, pero s pacientes.
Muchas veces trabajaba todo el da y parte de la noche, sin percibir un centavo. Sala cansado
y cojeando, pero siempre sonredo. Jams le vi perder su sonrisa por su trabajo. Solamente la perda
cuando se hablaba de injusticias.
Recin conocido, le pregunt si tena hijos y esposa, ya que la mayor parte de su trabajo era
improductivo desde el punto de vista econmico. Me contest:
Mi esposa es de tu raza; me conoce y no dice nada. A mis hijos les enseo que hay miseria en el
mundo y que a los pobres hay que ayudarlos.
En otra ocasin le pregunt por qu tena preferencia por los odfelos, ms que por los masones,
y me contest que los primeros eran ms pobres.
Tejada, hombre dotado de gran inteligencia, siempre deca una frase que figura a la entrada de la
Universidad de Emory:La inteligencia no es ms que la mitad de una persona, y no es la mejor mitad.
Inquieto, organiz un grupo cultural entre sus amigos. Se hablaba de literatura, cine, arte, etc.
Onaney Snchez, su amiga del corazn, Nicols Pichardo, Jos Amado Rodrguez y muchos ms que
ahora mi memoria no recuerda, asistamos a las Tertulias de Manuel, como las haba bautizado el
doctor Nelson Caldern.
Tejada jams hablaba de poltica. En una ocasin le pregunt por qu, ya que poda confiar en
nosotros. Su respuesta fue:
Prefiero hacer.
Cuando lo detuvieron, todos sus amigos estaban optimistas, menos yo. Lo conoca muy bien y
saba que no resistira ninguna humillacin, ningn vejamen. Era demasiado valiente.
Me deca un gran amigo y maestro, que los mdicos deben ser un poco poetas, con ms de San
Francisco de Ass que de Santo Toms.
En Manuel, su apostolado franciscano de la medicina era increble.
Gran conversador, lder natural, en su consulta se entremezclaban pacientes y amigos.
En sus ltimos aos compr una finca y se convirti en ganadero. Si los campesinos vienen a la
ciudad, los profesionales nos vamos al campo. Todos los fines de semana iba hacia su finca, se llevaba
sus libros de medicina o cualquier otra lectura. Deca:
Mi gran contradiccin: vacas lecheras versus libros.
Era muy mal comerciante. Lo poco que ganaba lo inverta en su campo, del que nunca disfrut.
Todos estos recuerdos de Manuel vienen a mi memoria despus de asistir al acto que Pro-Cultura,
del Ateneo Dominicano, le rindi en homenaje pstumo.
171
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Jaime Manuel Fernndez, Jos A. Fernndez Caminero y Onaney Snchez dijeron cosas hermosas
de un hombre que tena sangre de Lupern en sus venas.
La generacin post-tirana oye frecuentemente el nombre del doctor Manuel Tejada Florentino,
sin saber quin fue.
As pasa con muchas calles de nuestra ciudad. Llevan nombres en apariencia desconocidos para
muchos.
Llegue este artculo para los jvenes que no conocieron a Manuel. l era inteligente, lleno de
nobleza y nulo en resentimientos.
En una ocasin no asisti al consultorio. Ya tarde, sent sus peculiares pasos, arrastrando el pie
derecho. Le pregunt la razn de su ausencia. Me dijo:
Fui a La Vega a enterrar a un amigo; un amigo de todas las etapas de mi vida. Fui su limpiabotas, fui
su msico de serenatas y bailes; cuando cas le fabriqu los muebles de su casa, y despus fui su mdico.
He ah de cuerpo entero a Manuel Tejada Florentino.
Melanie
Para mi hija Clara Melanie, en su quinto cumpleaos.
El puerto de San Pedro de Macors pareca un hormiguero.
Un pequeo remolcador arrastraba una hermosa goleta hacia la boca del ro y una desflecada
bandera dominicana ondeaba en la punta del palo mayor. Un mar de pauelos blancos competa con
el espejo negruzco del ancho ro Higuamo.
La goleta marchaba rumbo a las islas de Sotavento y Barlovento, llevando frutos menores para
las hambreadas islas y, como pasajeros, algn que otro macorisano que iba en busca de mejor vida a
Curazao o a Venezuela. El gran pasaje femenino lo constituan prostitutas que iban a ejercer su oficio
en algunas islas donde la caresta de mujeres es notable.
Cada vez que marchaba una goleta, San Pedro de Macors sonrea con picarda y los pueblerinos
asistan en gran nmero a presenciar la partida. Los trabajadores de los muelles dejaban su trabajo
para presenciar el espectculo. No haba llantos de despedidas, pero s muchas risas, bromas y
chistes obscenos.
El regreso no era igual: las bodegas que salieron repletas de alimentos, venan llenas de negros
barloventinos que buscaban en nuestro pas su tierra de promisin. En condiciones infrahumanas,
muertos de hambre y de sed, pasaban varias semanas de viaje bajo el trrido calor del Trpico.
Ninguno sonrea a su llegada. Sudorosos, malolientes, perfumados a sal del mar Caribe mezclada con
las sudoraciones de sus propios cuerpos, Macors los llama, despectivamente, cocolos.
Ellos hicieron un barrio al lado del de las prostitutas; se llama Pueblo Nuevo, y all permanecen
como un grupo aislado y despreciado. Van al corte de la caa en los ingenios azucareros vecinos a la
ciudad, y otros permanecen en ella haciendo los trabajos de ms bajo nivel.
Melanie naci en San Marteen (Martn), una curiosa y pequea isla, mitad francesa y mitad
holandesa, y solamente saba hablar y escribir el ingls. Tena quince aos cuando vino a San Pedro
de Macors, conjuntamente con un hermano que fue a trabajar al Ingenio Consuelo, y que en un
accidente despus haba muerto. Cuando lleg a mi casa a solicitar trabajo, estaba embarazada. Yo no
haba nacido.
Mi madre tambin estaba encinta y atravesaba una terrible crisis nerviosa. El primer Antonio
Zaglul haba sido vilmente asesinado por un polica borracho, a los diez aos de edad.
172
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Melanie entr a formar parte de la familia. La cocolita que no saba una palabra de espaol, era
el consuelo de mi madre.
Luego naci mi hermano Manuel, que es el octavo; naci tambin Leonardo, el hijo de Melanie.
Los dos, por igual, se integraron a la familia.
Con los aos nacieron ms Zaglul Elmdesi. Mi madre, profundamente religiosa, aceptaba los
hijos como una bendicin de Dios, y Melanie se multiplicaba en su trabajo.
Un corazn de oro y unas manos dursimas. Cuando nos salamos de rbita, nuestras asentaderas
tomaban un color rojo tomate. Cuando se le agotaban los recursos persuasivos, ella utilizaba sus duras
manos para ponernos en orden.
Tenamos un problema: Cmo llamarla? Melanie era un nombre que se quebraba por lo seco.
Ya era algo ms que una niera. Primero, y a peticin de ella, le decamos Mamie, Mother y muchos
nombres ms.
Mamie se convirti en la amansadora de los nios traviesos del barrio. Sus cuentos interminables
de sirenas y monstruos marinos, de guerras imaginarias, nos producan espanto, luego, sopor, y, despus,
sueo. Primero llevaba a acostar a los nios del vecindario, y luego a nosotros. Cuando sentamos
miedo, quedaba a nuestro lado, y en su averiado espaol segua su interminable historia, hasta que al
fin el sueo nos venca.
Al despertar, veamos su rostro fresco, dispuesto a aceptar los trajines del da y nuestras travesuras.
Los sbados y domingos nos llevaba al Pueblo Nuevo. Era feliz con la gente de su raza, lengua y
costumbres, y yo tambin era feliz, y Mamie, sin saberlo, me dio una gran leccin: todos los hijos de
Dios son iguales.
La moral religiosa de Melanie era tan rgida como la de un cuquero. Perteneca a una religin
derivada de la anglicana.
Todos los domingos iba a su chorcha (Church). Para no tener problemas con mi madre, se convirti
al catolicismo, y alegaba en su simple lenguaje que ambas amaban al mismo Dios.
Mamie, en muy pocas ocasiones, perda su ecuanimidad y, ya hace muchos aos, en las temporadas
de los Guloyas (Goliath), bailaba su ritmo africano y nos ense a bailarlo.
La crisis econmica del ao 1929 trajo la ruina de mi padre, y Melanie se neg a aceptar su salario.
Definitivamente se convirti en parte de la familia. Sus hijos postizos (como ella nos llama), comienzan
a casarse, y con el mismo cario de siempre cuida de sus nietos.
Desde nio le promet que cuando me casara y tuviera una hija le pondra su nombre. Ella sonrea
cuando se lo deca. Cuando, al fin cas y naci mi primognita en plena guerra civil del ao 1965. En
la parroquia de San Antonio, Mamie lloraba cuando oy al sacerdote llamar por el nombre de Clara
Melanie (los nombres de las dos abuelas), a mi hija.
Ha pasado mucho ms de medio siglo desde la primera vez que puso sus plantas en mi hogar una
graciosa cocolita.
Hoy, ya muy entrada en aos en la vieja casona de la familia, ubicada en la calle Jos Reyes, se
desenvuelve en su ancianidad con la dignidad de siempre, esta mujer que me ense que la bondad
no es exclusiva de una sola raza.
Para Mamie Melanie, una hermosa rosa roja en el Da de las Madres.
Apuntes
A mis padres, extranjeros que hicieron de Dominicana su verdadera patria.
A mi mujer y mis hijos. A mis hermanos.
A Miguelina Galn, Manuel Mora Serrano, Rafael Kasse A., Mario lvarez Dugan,
Carmenchu Brusiloff, Jos Israel Cuello, Tony Prats, Rosa Mara Garca, Fabiola Catrain.
Amigos queridos que me estimulan a escribir.
Al pueblo dominicano.
175
Apuntes sobre los Apuntes
Dentro de tu noche solitaria de un llanto de cuatrocientos aos.
Franklin Mieses Burgos
En este libro se recogen artculos publicados en la prensa nacional desde el ao 1968 hasta la fecha.
El tema: la caracterologa del dominicano y dos variantes sobre el mismo tema; dominicano y
dominicanidad. Ninguno de los artculos tiene carcter cientfico, ni tampoco puedo decir que man-
tengan entre ellos una hilacin. Pero todos tienen un denominador comn.
He escuchado muchas crticas acerca de mis opiniones y en relacin al tema. Todas las acepto
como buenas y vlidas, pero mi experiencia, mis vivencias y mi criterio personal me han hecho un
convencido de lo que sostengo. Puede que est errado, y puede que no lo est. nicamente el lector,
cuando haya ledo y meditado cada parte de este libro, se convertir en juez, flexible o inflexible, de
cuanto sustento.
De cualquier forma, soy un mdico con algn conocimiento de psicologa y psiquiatra, y nociones
bastante elementales de sociologa, ciencias polticas, historia, antropologa y muchas otras ramas del
saber humano. Por eso, pido disculpas a mis lectores.
Muchas personas, entre ellas algunos colegas, piensan, y as lo han externado en diferentes opor-
tunidades, que yo juzgo, o mejor dicho, diagnostico, que el nuestro es un pueblo de locos, y que los
trabajos que aqu publico no son ms que una continuacin de mi libro Mis 500 locos.
Nada ms falso.
En ningn momento he utilizado a mis pacientes como medios o sujetos de experimentacin para
llegar a un diagnstico psiquitrico, sino ms bien, me apoyo en mis aos de experiencia, en mis estudios
y en mis criterios para realizar aunque sea este somero estudio de caracterologa psicolgica y social.
No obstante, mis aos de prctica al frente del Hospital de Psiquiatra me permiten dar fe, a nivel
cientfico, de la gran abundancia de casos de esquizofrenias paranoides entre nuestra poblacin. Sin
embargo, en ningn momento utilizo este material en mis trabajos.
Cuando inici la recopilacin de estos Apuntes siempre tuve presente que estaba levantando un edi-
ficio con puertas y ventanas de vidrio. Luego, al comentar la idea de editar este libro, un viejo amigo me
hizo ver que el edificio entero era de vidrio, y me aconsej que tratara de conseguir vidrio irrompible
pero no creo que cuando de psicologa colectiva se trate pueda obtenerse siquiera vidrio de seguridad
Apuntes
176
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
He trabajado con muy pocas herramientas. Esta idea comenz a germinar en m en la poca de la
dictadura trujillista, y entonces el grado de represin era tal que anulaba cualquier intento de plasmar
algo serio e imparcial.
Por otra parte, s de sobra que mi trabajo expuesto en este libro es muy subjetivo y plagado de
generalizaciones. Sin embargo, muchos se empean en recordrmelo todos los das.
El concepto de carcter nacional es un hecho natural cuya existencia se halla generalmente
admitida.
Salvador de Madariaga se preguntaba: Por qu Inglaterra produce ingleses y China produce
chinos?
Las respuestas a esta y parecidas preguntas son muchas, positivas unas y negativas las otras.
La antroploga norteamericana Margaret Mead deca que admitir que un pueblo es paranoico
es una simpleza, pero sin embargo acepta el carcter nacional, cuando afirma en una de sus obras:
Los estudios del carcter nacional, como todos los estudios de la personalidad y de la cultura, se con-
centran sobre el modo en el que los seres humanos representan la cultura en la que se han educado
o a la que han emigrado.
Lpez Ibor, psiquiatra espaol, admite que hay un carcter nacional a travs de una trama his-
trica, cuando expone: Un pueblo, a travs de su historia va realizndose. Las realizaciones forman
un mbito espiritual, o si se quiere, una cultura. Una estructura histrica, una estructura psquica,
tienen siempre cierto sentido.
En mis artculos, que constituyen la base y fundamento de mi criterio, afirmo que, caracterolgicamente,
el dominicano es un individuo depresivo con tintes de paranoico. Para ser cabalmente comprendido, tengo
que aclarar a continuacin una serie de conceptos acerca de lo que es depresin y lo que es paranoia.
Bsicamente, depresin es tristeza y a esta tristeza se agregan a veces infravaloracin del yo y
otros sntomas.
La infravaloracin del yo significa que el deprimido se cree mucho menos de lo que realmente
es, y menosprecia sus cualidades y aptitudes.
De ah ese criterio de minusvala que resalta en todas nuestras cosas, como nacin y como domi-
nicanos. Nos repetimos incansablemente que todo lo que tenemos es malo, que nuestros productos
son malos, que somos negros come coco (aunque descubrimos el pionate, que aparte de ser muy
sabroso es una fuente de ingresos para miles de personas), que si somos descendientes de rabes (como
es mi caso) somos come yerbas y muchos otros conceptos, estereotipados y absurdos todos.
En sntesis, que nos creemos muy poca cosa, y le echamos la culpa al negro, al rabe o al espaol.
El asunto es infravalorarnos, y esta tendencia, que ms que tendencia parece leit motiv de nuestra
existencia, hace mucho dao.
Inclusive, yo debo de admitir que en ocasiones me siento muy inclinado a encasillarme dentro
de este molde de lamentable minusvala, y esa tendencia puede ser observada por el lector en algunos
de los captulos de este libro.
Por otra parte, el concepto psiquitrico de paranoia es mucho ms difcil de explicar.
Mayer Gross define la pequea paranoia con una corta frase, corta pero muy elocuente: Paranoia
es la sensacin que alguien experimenta cuando entra a un restaurant y piensa que todos han dejado
de comer para mirarlo.
El mismo Gross confiesa que, gracias a la paranoia, el ser humano ha podido subsistir sobre la
faz de la tierra enfrentndose a los problemas de la naturaleza, a los animales salvajes y, finalmente,
al mismo hombre.
177
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Nosotros como nacin tenemos razones de sobra para ser paranoicos.
Al principio, los indios caribes reprimieron a los tanos, despus los espaoles reprimieron a los
tanos y a los caribes, y acabaron con ellos.
Despus, nos abandonaron a nuestra suerte, nos trasladaron en masa de un lugar a otro, arrasando
con casas, siembras y pertenencias, y por azares del destino, los haitianos nos sometieron a su frula,
y cuando al fin se alcanza la independencia y comienza la poca republicana, los gobiernos son todos
represivos, y los fusilamientos estn a la orden del da. Para mayor frustracin, nos anexan de nuevo
a Espaa, y despus de la Restauracin, vuelve la represin con gobiernos como el de Buenaventura
Bez y el de Ulises Heureaux, para no mencionar los ltimos regmenes, tambin represivos.
Es decir, toda nuestra historia est caracterizada por la frustracin y la agresin del poderoso
mandams sobre las clases econmicamente pobres y no pobres, cre y sigue creando un concepto de
idea persecutoria que tambin es parte de la paranoia.
El problema, el gran problema, es que a veces es muy difcil deslindar el delirio persecutorio de
la persecucin real.
Todo ello trae como consecuencia una actitud de inhibicin muy generalizada en nuestro pueblo
que nos hace mantenernos chivos, broncos, para no caer en un gancho.
Gobierno que reprime, gobierno que no dialoga. Y el dilogo es tan difcil entre nosotros que los
gobiernos siempre reprimen.
Como se sabe, las fuentes de conocimiento son muy diversas; proverbios, mitos, folklore, genera-
lizaciones, artes, literatura, experiencias personales y conocimientos cientficos.
De todas ellas, confieso una y mil veces, que no pretendo darle a este libro un carcter cientfico,
porque comparto firmemente lo dicho por el gran maestro de la psicologa norteamericana Gordon
W. Allport, quien resalt que el defecto ms grande del psiclogo es su incapacidad para probar lo
que tiene la certeza de saber.
Ese, precisamente, es mi problema. Lo que yo creo, sostengo y sostendr, conceptos arraigados en
m a base de mis experiencias como profesional, no lo puedo probar. Por eso mis trabajos no pasan de
ser artculos periodsticos. Una experiencia cientfica, es decir, tratar de probar una teora haciendo
uso de la metodologa cientfica requiere tiempo, capacidad y dinero, y yo no tengo tiempo, capacidad
y mucho menos dinero para emprender la tarea.
Finalmente, quisiera explicar cul es la idea de este libro.
Creo que la infravaloracin del dominicano nos hace mucho dao y nos atrasa y ata, obligndonos
a buscar en todo lo extranjero la solucin de nuestros problemas. Se me puede acusar de nacionalista
rampln, pero si algo quiero de verdad es a mi pueblo, y para l quiero lo mejor, y creo que haciendo
conciencia de una falla de personalidad adquirida a travs de una historia traumatizante, podemos
mejorarnos cambiando el criterio depresivo de nosotros mismos.
Ojal esta serie de artculos sirva de algo.
Septiembre de 1974.
Brevsima y traumatizante historia de un pueblo
Antes del descubrimiento de la isla, graves problemas entre los indios caribe y los tanos. Los
primeros practicaban el canibalismo y entre sus platos favoritos figuraban los segundos.
Con la llegada de Coln, ya los caribes constituan parte de los habitantes de la isla.
Caonabo, indio caribe, era cacique y haba casado con Anacaona, tana y hermana de Bohecho.
178
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Matanza del Santo Cerro, matanza de Jaragua, muerte de Caonabo y ahorcamiento de Anacaona.
Depresiones colectivas en los indgenas que se suicidan ingiriendo yuca amarga, otros preferan el
ahorcamiento.
Los espaoles descubren en la isla un curioso perro que no ladra, ejemplo para las generaciones
venideras de los dominicanos; no hablan y si lo hacen son muy parcos.
Comienza la historia del miedo. Paranoia.
Los indgenas casi desaparecen en su totalidad, a los que quedan en su mayora se les han cortado
las orejas y la nariz. Juan de Esquivel desbarriga, a todos los habitantes de la isla Saona.
Se descubre Tierra Firme y la isla, de codiciada pasa a la categora de abandonada.
1605. Un gobernador, una tpica personalidad psicoptica, de nombre Antonio Osorio, por la simple
excusa de que entraban biblias protestantes, hace las despoblaciones de la costa norte de la isla. Primer
genocidio en las nuevas tierras descubiertas. No hay una idea precisa de la cantidad de muertos.
Perodo de la Espaa Boba, abandono absoluto de la parte espaola de la isla. Por tratados inter-
nacionales, se dona, se vende o se alquila un pedazo de isla.
Nez de Cceres intenta unirse a la Gran Colombia y fracasa. Como resultado obtenemos una
ocupacin haitiana que dura nada ms y nada menos que 22 aos.
Un joven idealista, el ms importante personaje de nuestra historia: Juan Pablo Duarte, funda La
Trinitaria y despus de gloriosa lucha, logra la libertad de nuestra patria. Como pago a tan hermosa
obra, se pasa las tres cuartas partes de su vida en el destierro.
Francisco del Rosario Snchez, compaero de Duarte, en las luchas libertarias es premiado justo
al primer aniversario de nuestra independencia con el fusilamiento de su ta y colaboradora en la lucha
por una patria libre, Mara Trinidad Snchez.
Un patn, peleador y traidor, se sirve de la mesa preparada por los trinitarios y gobierna el pas
desde el momento en que se logra nuestra independencia. Su nombre: Pedro Santana.
No solamente se conform con fusilar a Mara Trinidad. Fusil tambin a numerosos miembros
del grupo de Duarte, entre ellos al general Puello y a Gabino, su hermano.
Por miedo y sorna fue llamado El Libertador. Dictador por largo tiempo, termin anexionando
la repblica a Espaa.
Tras bambalinas, en los gobiernos del seor Santana, se mova uno de los camaleones humanos
con ms caractersticas de reptil que el mismo camalen. Su nombre: Buenaventura Bez, y fue la
malaventura de nuestro pas por muchos aos.
Por miedo y sorna fue llamado Gran Ciudadano.
En orden de traumas, llegamos a Ulises Heureaux, ms conocido como Lils. Dispuso del pas
como si fuera su propio hogar. Fusil a su antojo a amigos y enemigos. Dispuso de las arcas del tesoro
para comprar conciencias y para gastos superfluos. Arm a un pas que no tena enemigos. A su muerte
dej en total bancarrota econmica y moral a su patria.
Por miedo y sorna fue llamado El Pacificador.
El comienzo de siglo nos sorprende con numerosas luchas intestinas y una deuda pblica que
sigue creciendo.
Antes de terminar la segunda dcada, un acreedor poderoso nos ocupa militarmente durante cerca
de diez aos. El concepto de nacionalidad crece y hasta el mar se hace nuestro aliado hundindole
uno de sus mejores barcos de guerra.
Al fin se cansan de ocuparnos, desarman el pas y preparan un hombre antes de marcharse:
Trujillo.
179
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
31 aos de tirana como jams la so un pueblo. Es la culminacin de todos los traumas psqui-
cos de nuestra historia.
Por miedo y sorna fue llamado Benefactor de la Patria.
Hasta aqu, una brevsima y traumatizante historia de la Repblica Dominicana.
Apuntes para la etnografa dominicana
Cmo est constituido nuestro conglomerado tnico?
Generalmente nos clasificamos en blancos, negros, mulatos y otras razas minoritarias, sin especi-
ficar a cules grupos culturales pertenecen y qu constituyen nuestro pueblo.
A la llegada de los espaoles a nuestra isla encontraron indios y, despus de una ardua labor de
decantacin, descubrieron numerosos grupos tnicos indgenas: arahuacos, tanos y nhuatl y ciguayos.
(Jacinto Gimbernard, Historia de Santo Domingo).
Su nmero es imposible de calcular, pues las opiniones dismiles van de cincuenta mil al medio
milln, y esto nos hace pensar en enormes errores de apreciacin de los historiadores de la poca.
Que nuestros indios desaparecieron en su totalidad sin dejar huellas, es un criterio errneo. Si en
nuestra tierra tuviramos antroplogos calificados, nos informaran del gran nmero de dominicanos
con rasgos indgenas. Solo se necesita ser un buen observador y notar el rostro de los habitantes de
San Juan de la Maguana y sus alrededores, donde se pueden apreciar tpicos rasgos de nuestra aparen-
temente desaparecida raza.
A nuestro grupo racial mayoritario, que se constituy con los negros esclavos, simplemente le
decimos negros, con un desconocimiento absoluto del elemento geocultural africano.
A nuestro pas y a toda Amrica, llegaron cuatro importantes grupos culturales procedentes del
frica, geogrficamente muy distantes uno del otro y culturalmente diferentes: los congos, originarios
de la regin del mismo nombre; los carabales; los igos, posiblemente los de mayor cultura, y otros
grupos no determinados que incluso pudieron estar constituidos por mulatos y blancos del norte de
frica. Todos estos grupos tnicos sacralizaron sus culturas en una sola.
Cul fue la aportacin de cada uno de estos grupos de indios y negros en nuestra tierra? No lo
sabemos, y jams lo sabremos. En el ao 1958 asist a un Congreso de Psiquiatra transcultural en
Barcelona, y quise ayudar a los grupos que trabajaban con gran empeo en desbrozar estas culturas, y
fui rechazado cortsmente. La razn? En Santo Domingo haba desaparecido la pureza racial negra,
que para esa poca solo se conservaba en Brasil, Cuba y Hait.
En los primeros grupos blancos espaoles tiene importancia la cultura regional, a la cual nunca
o casi nunca le damos importancia. Los primeros conquistadores fueron extremeos, andaluces y
castellanos y, posteriormente, la gran inmigracin hispana se nutri de Galicia, Asturias, las Islas
Canarias y las Baleares.
Durante toda nuestra historia la inmigracin blanca espaola ha sido permanente y en ocasiones
con oscilaciones masivas: poca de la Anexin, la llegada de los republicanos espaoles a fines de la
dcada del 30 y los grupos de Constanza y San Juan de la Maguana en la era de Trujillo, que procedan
de Valencia.
De los otros grupos europeos de importancia, por su cantidad figura la inmigracin hngara a
San Cristbal, en su mayora obreros especializados que casaron con dominicanas.
Tambin hubo un pequeo ncleo de familias alemanas que se ubicaron en los campos de Moca
en el gobierno de Horacio Vsquez; grupo que retorn a su tierra.
180
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Alemanes que residieron en Puerto Plata, San Pedro de Macors y Santo Domingo, que formaron
familias dominicanas y murieron en nuestro pas.
Los italianos, en su primera inmigracin, procedan del norte y ms tarde afluyeron napolitanos
y de otras partes del sur de Italia, formando hogares dominicanos. Hubo un ncleo importante en
Azua, aparte de las otras ciudades nuestras.
La inmigracin rabe de fines del siglo pasado hasta nuestros das: libaneses, sirios, palestinos,
jordanos, armenios. No se sabe el nmero exacto de los que llegaron y actualmente sera una labor
difcil, pues muchos castellanizaron sus nombres.
Los rabes, en su inicio, crearon un grupo tnico cerrado por la hostilidad del ambiente y luego lo abrie-
ron para confundirse con los otros grupos tnicos. (Zaglul, Mi tierra y mi raza, Ensayos y biografas).
Los judos sefarditas llegaron a nuestras tierras procedentes de Curazao, Aruba, Surinam y Saint
Thomas, y actualmente solo de su raza conservan el apellido. El ncleo judo de Sosa disminuy
notablemente con la partida hacia Estados Unidos de la gran mayora. Los pocos que quedan han
hecho un grupo tnico abierto y muchos estn casados con dominicanas.
A mediados del siglo pasado, los espaoles llevaron a Puerto Rico a miles de chinos y filipinos
para utilizarlos como obreros de la construccin de carreteras y vas frreas. Una parte numerosa se
desplaz a la Repblica Dominicana y, no s la razn, fueron a vivir a la provincia Duarte. Este grupo
tnico desapareci mezclndose con blancos, negros y mulatos.
La segunda inmigracin china se inici a comienzos de siglo; por lo general se dedicaban a la
agricultura (hortalizas), y trabajos de lavandera: Actualmente poseen comercios de comestibles. Este
grupo de cantoneses casa con chinas; es un grupo tnico cerrado. Los hijos de chinos con dominicanos
hacen esfuerzos para convertirlo en un grupo tnico abierto.
Despus de la abolicin de la esclavitud, se suspendi por breve tiempo la entrada de negros a
nuestro pas. Junto con el plan de enviar negros norteamericanos a la nueva Repblica de Liberia,
llegaron a la pennsula de Saman numerosos negros procedentes del sur de Estados Unidos. Todava
conservan costumbres norteamericanas, y celebran el Da de Accin de Gracias, segn informacin
verbal del doctor Jorge Martnez Lavandier.
Con el inicio de la industria azucarera en nuestra patria, llegaron a las costas del Este los negros
barloventinos (cocolos), y constituyeron grupos tnicos cerrados hasta hace corto tiempo. Conjunta-
mente llegaron a Puerto Plata negros procedentes de las Islas Turcas, grupo abierto, y solo quedan de
ellos los apellidos.
A la regin del Este arribaron tambin grupos numerosos de puertorriqueos de clase media,
empleados de ingenios y comerciantes.
La inmigracin haitiana siempre es permanente, con ciclos de aumento en los perodos de zafra
azucarera, quedando en nuestro pas un alto promedio. Se calcula en varios cientos de miles los hai-
tianos que viven en nuestro pas. Su influencia cultural es nula.
Por ltimo, el grupo japons llegado en la Era de Trujillo, es un grupo laborioso y todava de
ncleo cerrado.
Al travs de nuestra historia hemos tenido grandes emigraciones, generalmente de familias blan-
cas de origen hispnico y debido a los vaivenes de nuestra poltica, Cuba, Puerto Rico, Venezuela y
Mxico han sido sus destinos. Familias acomodadas y con preparacin intelectual que dieron brillo a
los pases en los cuales vivieron.
De todas estas emigraciones nuestras, la ms reciente ha sido la mayor. A fines de la tirana,
dominicanos de todas las razas y niveles sociales han marchado a territorio norteamericano en busca
181
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
de mejora econmica; se calcula en 200 mil el nmero de compatriotas localizados en Nueva York,
Miami, Chicago y Puerto Rico, segn informes oficiales. Teniendo en cuenta la cantidad enorme que
ingresa por la va de la clandestinidad, presumimos que el nmero es mucho mayor.
Un detalle interesante de la inmigracin a nuestro pas y a muchos pases de Amrica exceptuando
USA, es que el emigrante europeo viene a hacer Amrica y luego regresa o utiliza nuestra media isla
como trampoln para saltar al gran pas del Norte.
Como chiste cruel se cuenta de una cantidad de extranjeros que fijaron su residencia en nuestro
pas despus de los fracasos econmicos del circo o de la compaa de teatro que los trajo. Este tipo
de inmigracin es real pero de muy poca monta.
Que sea este captulo el inicio de otros acerca del problema de nuestra etnografa. Los numerosos
huecos que he dejado por ignorancia deben ser llenados por nuestros historiadores y etngrafos, a fin
de lograr un mejor conocimiento de nuestro mbito cultural al travs de las influencias de los grupos
tnicos que en nuestra patria sentaron sus plantas.
El gancho: la paranoia del dominicano
Se ha sentido usted, alguna vez, paranoico? Sabe usted lo que es una paranoia?
Cuando usted entra en un restaurant y cree que todo el mundo lo mira; cuando usted cree que
es perseguido; cuando interpreta, a su manera, la informacin radial, periodstica o televisada; cuando
interpreta, tambin a su manera, lo que le ha dicho un amigo o cualquier otra persona, cuando cree
que el amigo o el desconocido con quien conversa le est poniendo un gancho, son sntomas leves
y algunas veces graves de una enfermedad mental que se llama PARANOIA.
En mis veinte y cinco aos en el ejercicio de mi profesin de psiquiatra, he llegado a la conclusin
de que los dominicanos, en su mayora, tenemos alguno que otro sntoma de esta enfermedad, no
enfermedad propiamente dicha, sino sntoma como parte de la estructura de nuestra personalidad.
Las causas? Diversas. Bsicamente, nuestra historia, nuestros hombres. Desde Santana hasta
Trujillo. Los espaoles, haitianos, franceses, ingleses, norteamericanos. Todos han colaborado para
crear un tipo de personalidad latinoamericano, muy diferente del resto: el dominicano.
Nuestra historia ha sido brutal. Un traidor como Santana debe haber creado cuadros mentales de
tipo paranoide en los dominicanos; as lo hicieron tambin Bez, Lils y, como culminacin, Trujillo.
Haba delirio de persecucin, pero tambin haba persecucin sin delirio.
El resultado de este concepto de las cosas, de todas estas vivencias anormales, es una personalidad
depresiva con marcados rasgos paranoides.
La mayora de nosotros pensamos en el gancho. Si alguien habla, dice, escribe o, lo que sea, va
a pasar por el filtro cerebral de nuestra desconfianza.
Nos estn poniendo un gancho, es la socorrida expresin. En una ocasin le peda a un obrero
de construccin la definicin del gancho.
Me contest:
Cuando voy a un sitio a trabajar por primera vez y dejan dinero en cualquier parte, para ver
si me lo cojo, o si una persona que no conozco me habla de poltica, me pongo bronco, porque me
estn poniendo un gancho.
Podra esta situacin ser igual con nuestros antepasados indios?
A veces lo trgico se hace cmico. Veamos, por ejemplo, la lectura de un peridico por un
dominicano.
182
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
La noticia dice: Fulano se ahog. Pero l piensa: lo ahogaron.
Perencejo se ahorca. l piensa: lo ahorcaron.
En fin, todas las muertes trgicas en nuestro pas, suicidio, accidentes automovilsticos, etc., son
asesinatos, hasta que se demuestre lo contrario.
Entre la verdad y el error media un trecho, y en ese trecho nos ubicamos. Hay desconfianza y
delirio de interpretacin.
El dominicano desconfa hasta de su sombra. Y no la considero una posicin totalmente negativa
en todas las ocasiones. Muchas veces es positiva.
Que nuestra forma de ser nos desajusta del resto de los mortales, creo que s, pero no en un grado
que nos haga anormales.
Me contaba un distinguido mdico dominicano, profesor de una universidad norteamericana,
acerca del problema de los compatriotas recin llegados. Haba que desdominicanizarlos.
l llama desdominicanizar a quitarle los rasgos paranoides. Estos rasgos consisten en una extre-
mada desconfianza por todo y por todos. Desde los profesores hasta el obrero que limpia los pisos. A
los pocos meses toda esta sintomatologa va desapareciendo hasta ver las cosas desde el punto de vista
de una persona normal.
Durante la poca de Trujillo, fui Director del Manicomio durante cinco aos. Haba la versin
muy socorrida de que solo los locos hablaban mal del tirano. Les puedo asegurar que en ese tiempo
pasaron por el Psiquitrico alrededor de cinco mil enfermos mentales, de los cuales solo dos, en algunas
ocasiones, hablaban de poltica y mal del Gobierno.
Haban ingresado antes del ao 1930. Por qu? Porque eran dominicanos, aunque tuviesen la
mente perdida en las tinieblas de su locura.
En mis experiencias personales, fuera de mi consulta psiquitrica, puedo comprobar continua-
mente esa aseveracin.
Ha ido usted a una oficina pblica en busca de algo? El empleado trata de saber quin es usted.
l piensa que usted puede ser polica, reformista, perredesta, comunista o tal vez un cali.
Usted piensa de l que trata de macutearlo, y montones de cosas ms. Conversan, pero siempre
desconfiando uno del otro. Alguno de los dos piensa que el otro le pone un gancho; y, en fin, pueden
hasta resultar ser familia, pero la desconfianza de los primeros momentos es el eje de la situacin.
Quiere hacer usted una prueba? Haga una encuesta entre sus vecinos acerca del porqu de los
apagones y de la escasez de agua.
Tendr usted tantas respuestas como personas interrogadas. Y todava es ms interesante el con-
tenido de las respuestas.
En los aos que viv en Puerto Rico y en Nueva York, en las postrimeras de la tirana, tuve serios
problemas con mis compatriotas amigos. Estos vean calis hasta en la sopa.
Cualquier norteamericano que tomara el subway en la misma estacin y saliera en la estacin
igual a la de un dominicano, corra el riesgo de un pescozn o algo ms.
Cualquier mirada de soslayo de algn boricua a cualquier desterrado dominicano, significaba un
pasaporte de espa.
En mi consulta he visto graves explosiones de locura paranoide en personas que al ingresar a
Estados Unidos los empleados de Inmigracin les han hecho las preguntas de rutina.
Creo muy difcil desarraigar esa forma de ser nuestra. La paranoia de Nicols de Ovando, de
Osorio, Santana y la de Trujillo, en un lapsus de cuatro siglos, han creado un tipo de persona que
bajo protesta inconsciente vive en una dividida isla, que tiene estructurada su personalidad ancestral
183
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
a travs de atropellos, humillaciones, delaciones y muertes; que lucha por malvivir en un medio que
le es hostil o que se cree as y hace que desconfe de todo y de todos.
Desde Osorio con las devastaciones de la costa Norte hasta Bobadilla, que hizo preso a Coln, ms
que por razones verdaderas, por su paranoia, hasta Trujillo, el gran desconfiado que hizo germinar ms
la desconfianza en sus gobernados que en s mismo; desde la llegada de los espaoles hasta la llegada
de los inmigrantes libaneses, todas las personas nacidas y criadas en esta tierra sufren de este mal.
Hatuey prefiri el infierno por su paranoia. Su desconfianza no le iba a permitir vivir feliz en el
cielo con los espaoles.
El que escribe estas lneas, hijo de libaneses, es tan paranoico como cualesquiera de sus compa-
triotas, con el mismo temor al gancho como cualquier dominicano, aun siendo psiquiatra.
La subestimacin de lo nuestro
I
Nada ni nadie de lo que nace y crece en este pedazo de isla, sirve o creemos que no sirve.
El trpico nos hace haraganes. El tanino del pltano nos embrutece manchando nuestras circun-
voluciones cerebrales. Nuestra vista solo alcanza la altura de un cocotero y pensamos en un dulce de
pionate. Un viejo profesor nos deca que si Newton hubiese sido dominicano, en vez de descubrir la ley
de gravedad al ver caer la manzana del rbol, se hubiera comido la fruta y no hubiese descubierto nada.
Somos todos ladrones, aunque ahora estemos disfrazados con un feo eufemismo: Macuteo. Quin ha
creado nuestra leyenda negra? Quin habla mal de los dominicanos? Los haitianos? Los yankis? Los
puertorriqueos? Ninguno de ellos. El dominicano habla mal del dominicano. Esta es la realidad.
Por qu existe esa pobre estimacin de nosotros mismos? Por qu nos infravaloramos?
Es un sentimiento colectivo de inferioridad? Por qu?
Los hijos lo aprenden de los padres, de los maestros, de los historiadores, y tambin de nuestros
propios gobernantes.
Es algo increble. El dominicano no cree en el dominicano.
Nuestro pas es subdesarrollado y tambin subeducado. Los partidos polticos, desde la extrema
izquierda hasta la extrema derecha, son subdesarrollados. Los profesores universitarios son sub-
desarrollados. Los egresados de las universidades son ms desarrollados que el resto Conclusin: las
nicas personas desarrolladas en nuestro pas son las que no han nacido.
Es que somos un pueblo con una depresin mental colectiva y crnica?
Solo el paciente psiquitrico depresivo se infravalora.
En mi consulta privada, ms del ochenta por ciento de mis pacientes son depresivos.
Complejo de isleo? Complejo de mutilacin por vivir en una isla compartida? Nuestro sedi-
mento poltico-histrico? Inseguridad econmica?
Inseguridad neurtica que se traduce en auto-destruccin?
Las preguntas se suceden. Sin embargo, hay una frase cotidiana en nuestro ambiente: Yo no valgo
nada, ni el resto de mis compatriotas valen nada. Esta es una premisa falsa, como lo es tambin el que
nuestra Repblica sea una ficcin y de que no es un pas sino un paisaje. Subestimamos lo nuestro y
lo subestimamos con verticalidad, desde el primero de arriba hasta el humilde recogedor de basura,
que no cree ni en los zafacones por ser fabricados en la Repblica Dominicana.
Ojal que nuestros industriales pudieran encontrar una tinta invisible para cumplir con la ley e indicar
que sus artculos son fabricados en esta tierra. Subestiman su obra y se infravaloran ellos mismos.
184
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Esa misma forma de ser, por momentos nos hace xenfobos, o, por el contrario, nos colocamos
en un plano de inferioridad frente al extranjero. Por eso en todo nuestro proceso histrico nuestra
tierra es ambiente propicio para aventureros.
Yo no s si ser un extrao o un inadaptado, pero tengo profunda admiracin por mi pueblo,
por sus gentes y por sus cosas.
Si pensamos en pionate, hemos mejorado; ya no somos negritos come cocos: Hemos creado
una pequea industria dulcera.
Nunca subestimo a nada ni a nadie. Por eso no soy anti-nada. Anti es negacin. Siempre veo
nuestras cosas con positividad y las comparo con las de otros pases mayores o iguales que el nuestro
con menos problemas, con ms seguridad, con menos paranoia, menos hambre.
Quiero y venero a los Padres de la Patria y a todos los grandes patriotas de nuestra historia, sin
buscarle lo negativo a uno para engrandecer al otro.
Admiro a los dominicanos, vivos y muertos, famosos y annimos que hacen grande a nuestra
patria. Por eso tengo un gran cario por don Pedro Henrquez Urea, el ms grande ensayista
hispanoamericano; por la prosa de don Amrico Lugo; por nuestros grandes poetas; por nuestros
msicos; por un joven tmido llamado Nilo Herrera, profesor de Yale, por el doctor Martnez Van-
derhorst, considerado uno de los mejores neurocirujanos del Canad; por los hermanos Taveras,
de Moca, Juan, profesor de la Universidad de Columbia y Edmundo, de la Universidad de Puerto
Rico; por el doctor Canela Lzaro, descubridor de numerosas especies en botnica y de ligamentos
y ganglios linfticos en anatoma; el doctor Betances, que hizo descubrimientos en las clulas de la
sangre; el doctor Defill, con numerossimos trabajos de investigacin mdica, tal vez perdidos por
nuestra desidia; Narciso Alberty, Garca de la Concha, los hermanos Moscoso; Ramn de Lara; el
doctor Fiallo, con grandes investigaciones en quimioterapia; Aybar Nicols, mdico, profesor de la
Universidad de Santiago de Chile; Florencia Pierret, profesora de Msica de la Universidad Catlica
de Chile.
Admiro profundamente a la niera de mis hijos, que despus de una ardua labor diaria, estudia
medicina en la UASD.
nicamente he citado algunas personas que recuerdo, pero la lista es larga, mucho ms larga de
lo que nosotros creemos. Desde el negrito dominicano que fund la ciudad de Chicago, hasta Benyi y
su grupo de La Caleta que crearon un arte primitivo contemporneo en Los Paredones (y que conste:
no nos engaaron), sino que nos engaamos nosotros por lo de siempre: la subestimacin.
Ese criterio de restarnos capacidad debe erradicarse de la mente de los dominicanos. As como
hay otros pases que por un nacionalismo exagerado consideran siempre lo suyo como lo mejor, el
criterio nuestro de ser siempre lo peor debe desaparecer.
Ni muy por encima, ni muy por debajo. Tan daino es lo uno como lo otro. Apreciemos lo
nuestro en su justo valor.
II
Hace algunos das estuve en Santiago de los Caballeros, y por supuesto, visit la hermosa boite
Montecarlo. En el bar hay un grabado del bello y vicioso barrio del Principado de Mnaco.
En forma estereotipada iba yo repitiendo los nombres de las marcas de cigarrillos de nuestro pas:
Premier, Cremas, Hollywood, Casino, Montecarlo, y recordaba tambin los viejos: Cacique, Fama,
Tudor, Country Club, y rebuscaba en las clulas grises de mi cerebro un nombre netamente domini-
cano. Al fin record uno: Benefactor. Me fue tan desagradable que lo desech inmediatamente. Pero
185
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
luego pude encontrar uno que me hizo feliz: Constanza. Al poco rato alguien me dijo que la compaa
haba hecho un concurso para conseguir el nombre.
En conclusin: la mayora de los nombres de los cigarrillos que fabricamos aqu tienen nombres
extranjeros y, peor todava, nombres idnticos a cigarrillos cubanos y de otros pases, excepto dos:
Benefactor, resultado de la crnica adulonera de 31 aos, y Constanza, nombre muy nacionalista que
un desconocido impuso por los mritos de un concurso.
As es en todo lo que medio se fabrica en esta tierra. Camisas, zapatos, medias, franelas, sombre-
ros, etc. Mucho exotismo en los nombres, porque en el fondo les da vergenza a los fabricantes decir
que ellos los hacen. Hago una excepcin con las fbricas de ron, cervezas, la de neveras donde en su
propaganda se hace alarde de que son dominicanos.
En mi primer artculo sobre la subestimacin, deca que los fabricantes dominicanos soaban
con una tinta invisible con la cual escribir: Fabricado en la Repblica Dominicana. Al fin, gracias
a la capacidad inventiva de los norteamericanos, la compaa dominicana que fabrica los cigarrillos
Marlboro, la consigui. Es una labor de egiptlogos britnicos el descubrir dnde est la coletilla.
Y pienso ir un da a la Secretara de Estado de Industria y Comercio, donde supongo que se
registran las marcas de fbrica, para hacer un estudio estadstico de los pocos nombres dominicanos
que se usan, y supongo que llegar a la conclusin de que los pone-nombres industriales en nuestro
pas, o son ms anexionistas que Santana o tienen la misma cantidad de clulas nerviosas que las de mi
querido amigo Buche, el chimpanc del zoolgico, a quien, como ven ustedes, trato de amigo despus
de conocer a tantas gentes en este pcaro mundo que son ms imitones que un antropoide.
Y el problema no solamente es industrial: es a todos los niveles.
Veamos otro caso. Las frutas tropicales tienen fama en el mundo entero de ser deliciosas y muy
nutritivas, pero esas no son razones valederas para que el dominicano las coma.
Para la mayora de los dominicanos el mango produce diarreas; el coco es pesado; el guineo es
indigesto (sin embargo se les da a los nios compotas de guineos extranjeras); la guayaba produce
apendicitis; la pia da boqueras; y si seguimos la lista, se har interminable la relacin de la fruta
dominicana y los daos que produce en nios y adultos.
Jams he odo decir que una pera o una manzana le haya hecho dao a alguien. No voy a escribir
nada negativo de estas dos frutas, pero s defiendo las nuestras.
Veamos un caso especfico. Un guineo vale un centavo y un frasco de compota de guineos vale
veinte centavos Por un chele usted ingiere una fruta fresca con todas sus vitaminas intactas. La com-
pota se somete a cambios de temperatura y pierde sus vitaminas naturales y se le agregan sintticas;
necesita una sustancia preservadora y usted la comer despus de muchos meses de almacenamiento,
barco, aduanas y, por ltimo, el aparador de un supermarket, porque la diferencia no solo es de diez
y nueve centavos sino tambin de su riqueza nutritiva. Y noten que escribo supermercado en ingls,
para diferenciarlo del mercado de Villa Consuelo, donde usted consigue los guineos a chele.
Y seguimos. Nos debe dar mucha vergenza que la mejor cancin dedicada a nuestra tierra, sea
obra de un puertorriqueo, Rafael Hernndez, quien vivi algunos aos en nuestro pas. Quisqueya,
a travs de medio siglo, sigue siendo la primera y casi la nica. Asimismo, Pedro Flores, otro puerto-
rriqueo, tambin le ha cantado a nuestra tierra y a la Virgen de la Altagracia. Hasta Los Matamoros,
aquel famoso tro cubano, le cantaron al cicln de San Zenn que azot la capital dominicana el da
3 de septiembre del 1930.
Con los poetas sucede igual. Neruda, Guilln, Daro, Villaespesa, le han cantado a nuestra tierra
y los nuestros muy poco o nada.
186
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Por eso siento respeto y admiracin por Juan Lockward, Luis Alberti, Luis Rivera, Julio Alberto
Hernndez, Mercedes Sagredo, Enriquillo Snchez y otros ms a quienes pido excusas por no recordarlos
ahora. De todos los que cito, Juan Lockward, el viejo mago de la media voz, ha sido el ms prolfico.
Y es que nuestros pueblos, nuestros campos y nuestra luna no son motivos de inspiracin, y psi-
colgicamente es as, porque nadie piropea a una mujer fea, y esa imagen de mujer fea que le hacemos
a nuestra tierra, impide hacer vibrar a poetas y compositores.
En cuanto a nuestra naturaleza tambin despreciada, yo les puedo asegurar que conozco la mayor
parte de las playas europeas y de Norte y Suramrica, y ninguna, repito, ninguna se acerca en belleza
natural a la peor de las nuestras, y mi nacionalismo no me ciega; lo que ciega a los dominicanos es la
subestimacin de lo nuestro.
Como final, este es un tpico ejemplo de nuestra infravaloracin: el difunto y muy distinguido
mdico don Miguel Garrido descubri una fuente de aguas termales en Azua y envi el contenido de
las aguas a Francia para su estudio. La respuesta fue que las aguas son idnticas al Vichy Francs. Pero
cuando intent popularizar el sitio, nadie le crey por el solo hecho de que estaban en Azua. Todava
siguen desconocidas.
Con este criterio de nuestras cosas, jams saldremos de nuestro subdesarrollo. Si comenzamos a
juzgar por debajo de la realidad a nuestra naturaleza y, lo que es peor, a nosotros mismos, terminare-
mos como el cangrejo: caminando hacia atrs. Marchemos, pues, hacia un dominicanismo integral,
siempre adelante y de cara al sol.
El dominicano y su lenguaje
Un profesor de Oxford, despus de veinte aos de estudios, pudo terminar lo que l llam el Ingls
Bsico. Con un vocabulario de alrededor de seiscientas palabras, se puede hablar el idioma ingls.
A raz de la publicacin del libro, un fillogo espaol me confesaba que los dominicanos haca
ya muchos aos que haban descubierto el Espaol Bsico. Con un vocabulario, que no se acerca
a doscientas palabras, se desenvuelve perfectamente bien un compatriota nuestro. A palabra no
sabida (en especial los sustantivos), se busca un sustituto, generalmente un vocablo obsceno o de
mal gusto.
Yo tuve ocasin de comprobarlo. El profesor espaol, durante su permanencia en un hotel de esta
ciudad, tom grabaciones en cinta magnetofnica de sus conversaciones y entrevistas con los empleados
del hotel. Especficamente la sirvienta us nicamente ochenta vocablos durante por lo menos diez
horas que fue el total conversaciones y entrevistas.
Los vocablos luz, cama, mosquitero, botella, piso, alfombra, frisa, sbana, almohada, radio, zapatos,
medias, camisas, eran sustituidos por solo dos palabras: vaina y pendej, voces impdicas.
La escasez de vocabulario en espaol no solo es nuestra. Mxico, Centro Amrica y Sur Amrica
presentan esas mismas fallas. En algunos pases centroamericanos el sustantivo desconocido o conocido,
y que por mal hbito no es usado, se sustituye con el vocablo cosa.
Es seal de torpeza nuestra falta de vocabulario?
A fines del siglo pasado, los siclogos medan la inteligencia por la cantidad de vocablos de una
persona. Esta prueba de gran xito en su poca lleg a estudios interesantes de los fanticos que crean
en ella. Milton, en El Paraso Perdido haba utilizado quince mil palabras diferentes. Shakespeare, en solo
una de sus obras, haba usado la friolera de veinte mil. Ah se poda juzgar la diferencia de inteligencia
entre los dos. Un veinticinco por ciento mayor en uno que en otro.
187
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
La inteligencia era igual a un diccionario en el cerebro. Con la llegada de nuevas pruebas, se
pudo comprobar que los tales diccionarios cerebrales no son ms que unos prodigios de memoria y
nada ms, y que la grandeza del misterioso ingls de Stratford on Avon no se deba a la cantidad de
los vocablos que conoca.
Algo parecido sucedi con los nios prodigios de los circos europeos, capaces de hacer clculos
mucho mejor que cualquier sumadora y con mayor rapidez. Se comprob luego que eran retrasados
mentales. Su capacidad para el clculo abstracto era nula.
Cul es la causa de nuestra pobreza del lenguaje hablado?
En primer lugar, el bajo nivel de vocabulario de nuestros padres. (El sordomudo es mudo por
sordo). En segundo lugar, nuestra incultura: a) falta de escuelas y b) maestros con un vocabulario tan
reducido como el del alumno.
Podemos juzgar a un dominicano como un retrasado por la mnima cantidad de palabras que
usa en su conversacin diaria? No, y un no rotundo. Aparte de lo arriba expuesto, tambin influye su
vida de relacin con otras personas de igual nivel intelectual, y, por qu no? de mayor nivel intelectual
pero que se expresa como l.
Es chocante entre nosotros, no solo en el lenguaje hablado, sino tambin en el escrito, el uso
excesivo de palabras, en especial de palabras desconocidas y an de conocidas, pero de poco uso. Un
ejemplo de ello es nuestra prensa diaria. El periodista que no escribe claro no se lee.
El dominicano adulto, obrero o rural, que se desplaza a Estados Unidos de Norteamrica, no
aprende el ingls por una falla en su gramtica espaola. Se desenvuelve hablando un castellano con
una gran cantidad de vocablos ingleses, pero siempre conservando un amago de sintaxis cervantina.
Igual sucede con el jbaro puertorriqueo.
Las eses finales jams las pronunciamos, y tenemos la muy mala costumbre de quitar acentos a
diestra y siniestra. Azua por Aza. Leonidas por Lenidas.
Recuerdo de adolescente, cuando soamos con la imagen de lo perfecto, recriminaba al propie-
tario de un hotelucho de mala muerte situado en los alrededores del Mercado Pblico de San Pedro
por una grosera falta de ortografa, un burdo letrero anunciaba Hotel El Decanso, su respuesta fue:
as yo lo pronuncio.
Cuando fuimos a estudiar a Espaa, ya graduado de mdico, espaoles de un nivel intelectual
ms bajo que el nuestro utilizaban mucho mejor y mayor nmero de vocablos que nosotros. Hasta en
los nios era ms notable.
No solamente la falta de escuelas y la deficiencia en los maestros, sino tambin la falta de lectura
en alta voz, nos ha hecho descubrir el Espaol Bsico. Yo tengo facilidad para la expresin oral y no
se debe especficamente a mi preparacin cultural; se debe a un gran aprendizaje. En mi juventud fui
durante tres aos locutor de una radioemisora en San Pedro de Macors.
A m me produce angustia or improvisar un discurso a un dominicano. Por ms inteligencia que
posea, da la impresin de que las palabras se le han perdido en la Zona de Broca, la parte del cerebro
donde residen los centros del lenguaje. Tanto yo como muchos de mis lectores, sentimos la impresin
de que somos apuntadores de un teatro.
Usted puede fcilmente hacer un diagnstico de profesin en cualquier orador dominicano. Si
es abogado, va a utilizar vocablos forenses; si es mdico, utilizar vocablos mdicos y, si es poltico, sin
ningn ttulo, utilizar palabras que les faltan letras por lo gastadas que estn. Los comunistas tienen
un diccionario marxista que no llega a diez pginas. Los derechistas son ms honestos: prefieren golpear
porque no se atreven a hablar.
188
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
En nuestra condicin de isla muchas palabras se filtran a nuestro vocabulario; otras las tomamos pres-
tadas y se convierten en dominicanismos. Por ejemplo, la palabra velln es desconocida entre nosotros. Un
velln, en Puerto Rico, son cinco centavos; sin embargo, usamos con frecuencia el trmino vellonera.
Durante la tirana de Trujillo, y con la frecuente llegada a nuestro pas de marinos y militares argentinos,
tomamos a prstamo el vocabulario obsceno de ese pas hermano. Su uso dur cerca de una dcada.
Nuestra cercana a Estados Unidos nos hace utilizar una enorme cantidad de anglicismos y de
muchos barbarismos. El uso indiscriminado de vocablos ingleses en los deportes y especialmente en
el Base Ball, es corriente en nuestro pas. (Recordemos que base es un vocablo espaol).
En fin, seguiremos los dominicanos con nuestro espaol bsico. Para corregir este defecto
tenemos que atravesar la barrera de una generacin cuando los padres vayan a mejores escuelas o
simplemente vayan a la escuela. Mejorar nuestros medios pedaggicos, cultivar la lectura en voz alta
y el uso regular de diccionarios.
Mis inolvidables maestros de San Pedro de Macors: Nstor Julio de Soto, Casimira Heureaux,
Mara F. viuda Roca, Cochn Brea, Olinda del Gidice, nos mejoraron nuestro lenguaje hablado y
escrito. Esa generacin no fue de genios pero s de personas que hablaban y escriban nuestro espaol
bsico un poquito mejor. Por eso tengo para ellos el mejor de mis recuerdos.
Cultura y nacionalismo
Yo no creo ni en el Da de las Madres ni en el Ao de la Educacin. El Da de las Madres son las
24 horas de todos los das. El Ao de la Educacin son los 365 das de todos los aos.
Estamos en una gran encrucijada: una gerontocracia rampante que se empea en una forma devora-
dora y suicida en no entender a nuestra juventud. Un gran egosmo; una tremenda falta de dar algo de uno
mismo para nuestro prjimo. Una gran falla en nuestra conciencia histrica de la dominicanidad.
Vamos avanzando a pasos de gigante hacia el cretinismo y, por ende, descastando nuestra
nacionalidad.
Somos un pueblo de inteligentes. Tengo en mi poder miles de exmenes sicolgicos donde pruebo
esta aseveracin. Eso s: somos profundamente incultos. El cerebro es como la tierra negra; si no se
siembra algo, produce yerba mala.
No es culpa de uno ni de dos; es culpa de todos. Analfabetismo por toneladas. Avaricia del gobierno
actual y de todos los gobiernos anteriores en cuanto a la ayuda a la enseanza superior.
Si seguimos en esa ruta, en el ao 2000 tendremos ocho millones de cretinos.
La Direccin General de Estadsticas no nos informa de la mejor exportacin nuestra: cerebros.
Nos estamos quedando sin cerebros. En Estados Unidos de Amrica hay tantos mdicos dominicanos
como en toda nuestra Repblica. La mayora de nuestros egresados universitarios se marchan del pas
a zonas de ms alto nivel econmico.
Son dominicanos que les sobra nacionalismo, pero que les falta dinero, y marchan a otras tierras
en busca de una vida mejor; al menos, en lo material.
De los miles que han marchado, citemos un caso:
Oscar Torres de Soto, periodista, guionista, escritor genial, pas largos aos en Italia y en el resto
de Europa, estudiando direccin de cine. Regres al pas a la muerte del tirano y tuvo que marcharse
a Puerto Rico muy a su pesar. All hizo numerosas pelculas hasta su muerte muy a destiempo.
Solo cito un caso, pero la estampida sigue. No solo de mdicos, sino tambin de ingenieros,
obreros especializados, pintores, escultores, etc.
189
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Cultura y nacionalismo. Tenemos y debemos hacernos ms cultos. Tenemos y debemos hacernos
ms nacionalistas. Pero en la forma en que caminamos vamos planificando el cretinismo.
Ms y mejores maestros, ms escuelas, ms dinero para las universidades.
Maestros para una pequea escuela hecha con el sudor y el dinero de la gente humilde del poblado
de Herrera, que no funciona, hace ms de 4 aos, por la desidia de la honorable Secretara de Estado
de Educacin y Bellas Artes.
Cultura y nacionalismo a todos los niveles, incluyendo prensa, radio, televisin, pero no con las nove-
litas que se proyectan en la televisora oficial; si no es que el Superior Gobierno est empeado en que todos
lloremos, ya sea por las peliculitas de marras o por las bombas lacrimgenas de la Polica Nacional.
Cultura y nacionalismo, aunque sea en inyecciones intravenosas a las agencias publicitarias que
gastan una millonada en programas de corte frvolo, negando ayuda a cientos de programas radiales y
televisados de hondo arraigo nacionalista y cultural.
Buscamos un traje tpico, y todo el mundo sabe que los trajes de Adn y Eva eran los usados por
Caonabo y Anacaona, y si encontramos algo se lo vamos a pedir prestado a los espaoles.
Es una ardua labor la nuestra para evitar que regresemos a las cavernas. Tenemos que evitar que
nos convirtamos de seres inteligentes en cretinos. Hay que romper las murallas de Jeric, cargadas de
falsos valores. Abonemos nuestros cerebros con conocimientos. Reconozcamos lo nuestro e impidamos
su exportacin, como si fuese azcar a granel.
Ms maestros capaces, para que nos transmitan sus conocimientos. Roturemos con firmeza la
tierra de nuestro nacionalismo.
Alimentacin y malos hbitos alimentarios
Recientemente se ha celebrado un Seminario sobre Nutricin, y los resultados eran harto co-
nocidos, mucho antes de terminar los informes finales: hambre de amplio espectro. No voy, pues, a
referirme ahora al problema de causalidad.
En mi condicin de psiclogo, mi enfoque de esta situacin se refiere a una pequea pero muy
importante parte del problema: la forma caprichosa y los malos hbitos en el comer del dominicano.
Aparte de los problemas econmicos que produce nuestra hambruna crnica, la ignorancia y una
serie de complejas ideas atvicas y mgico-religiosas, contribuyen a que sea mayor nuestro problema de
desnutricin. Es la finalidad de este trabajo tratar de aunar esfuerzos para combatir esas ideas errneas
y mejorar en algo esta situacin.
Las estadsticas asombran y la tasa de protena es tan baja en nuestra alimentacin, que en el ao
2000 seremos un pueblo de enanos y cretinos.
Veamos a la ligera algunos de los criterios errados en la alimentacin de nuestra masa campesina.
Uno de ellos es la idea del valor nutritivo y medicinal del t, esa conocida infusin de hojas. Asi-
mismo, el temor a la ingestin de frutas, en especial las ctricas, en etapas del desarrollo fsico y ciertos
estados fisiolgicos. Los nios no pueden comer naranjas, limones, ni toronjas durante su desarrollo.
Las nias, no solamente en el desarrollo, ni tampoco en el embarazo, durante la menstruacin, durante
el puerperio, durante el climaterio y menopausia. Como resultado, una campesina dominicana podr
comer una naranja solo en la vejez, si llega a ella.
Hay el temor a la ingestin de pescados. Eduquemos a nuestros campesinos a ser ictifagos. Ni
siquiera nuestro hombre de ciudad come pescado. La prueba es el fracaso econmico de todas las
pescaderas que se han instalado en nuestro pas.
190
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Erradicar el criterio mahometano de la carne de cerdo. Mucha culpa de esto la tiene la clase
mdica que inicia cualquier teraputica suprimiendo en la dieta del paciente esta rica carne, sin razn
ninguna.
La carne de caprino es de uso ocasional. Animales de fcil cra, como lo es tambin el conejo.
La carne de vacuno. (Perdn, esa se exporta).
Criterios errneos acerca de la leche, bautizada o no, uno de los alimentos ms completos. El
huevo, otro alimento bsico que tambin es despreciado por la mayora de nuestros campesinos.
Los resultados: hospitales llenos de pacientes con cirrosis heptica por defectos nutricionales;
los hospitales infantiles con nios enfermos por desnutricin y desnutridos con otras enfermedades.
Nios retrasados fsicos y mentales por deficiencias protenicas.
En una encuesta hospitalaria que hice hace algunos aos entre pacientes que padecan cirrosis
heptica, ms del 90 por ciento no ingera ni leche ni huevos ni carnes, no por necesidades econmicas,
sino porque no le caan bien. (Hospital Militar Doctor Ramn de Lara. San Isidro. 1962-64).
Los malos hbitos alimentarios siguen de generacin en generacin y ningn Gobierno nuestro
ha intentado corregir esa falta. Debemos usar todos los medios de comunicacin a nuestro alcance
para suprimir esa niebla de ignorancia en que vive nuestro campesino con respecto a su alimentacin.
El instrumento ideal es el maestro rural. Debidamente preparado, con cursillos sobre nutricin, puede
hacer una gran labor y pueden colaborar tambin los lderes de comunidades y la radio. No es reco-
mendable la prensa, por el analfabetismo imperante, ni tampoco la televisin, por razones obvias.
Nuestro pas es una sociedad de consumo. Los fabricantes anuncian sus productos y nuestra masa
asimila esos anuncios. Aparentemente va a tener un conocimiento de las cosas, aunque falso. Veamos
un ejemplo: En nuestras masas campesinas y obreras existe la creencia de que la cerveza malta es un
alimento integral. Es una idea falsa creada por aos y aos de propaganda a todos los niveles.
Como resultado, nuestro campesino se despoja de alimentos verdaderamente integrales: leche,
huevo y carne, y los vende para comprar su cerveza malta. Existe alguna organizacin estatal que les
diga la verdad a nuestros campesinos? Ni estatal ni no estatal.
Se dirige a un consumidor por todos los medios de comunicacin posible a consumir productos
a los cuales no quiero quitarles mritos, pero que no corresponden ni siquiera a la mitad de lo que
dice la propaganda en poder alimentario.
Y se cambian leche, huevos y carne por una anodina cerveza malta que solo alimenta a los fabri-
cantes. Y tambin vemos esta situacin a altos niveles econmicos, gracias a nuestro subdesarrollo. El
nio rico desprecia la leche porque la madre lo ha hecho comer una gelatina que se anuncia mucho y
que alimenta un poquito ms que un chiclet.
El mexicano y los centroamericanos utilizan como alimento bsico el maz. El dominicano, lamen-
tablemente, no sabe utilizar este rico alimento. El maz solo se utiliza para engordar animales.
En fin, es una labor de todos. Podemos mitigar un poco nuestra hambre enseando a nuestros
campesinos a eliminar sus malos hbitos alimentarios.
As nos apuntaremos un punto positivo en nuestra lucha contra el hambre.
El dominicano y su comida
Hace algn tiempo lleg a nuestro pas un mdico norteamericano, especialista en cncer del
hgado, con el fin de hacer una investigacin acerca del promedio tan alto de ocurrencias de esta
enfermedad en la Repblica Dominicana.
191
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Data de muchos aos la preocupacin de los mdicos nuestros acerca de los problemas nutricionales
de nuestros compatriotas.
Aparte de nuestra hambruna crnica, el problema se empeora por un estilo muy personal en el
comer de nuestra poblacin.
Es el dominicano una persona fcil en su alimentacin?
Aparentemente, s. Arroz, habichuelas y pltanos son los elementos bsicos de su alimentacin.
Comemos ms arroz que los chinos, ms granos que los espaoles; del pltano, ni hablar. Para el doctor
Moscoso Puello, las grandes necesidades alimentarias en la poca de la Colonia produjeron el gran
descubrimiento: comer el pltano verde, ablandndolo con agua de mar.
Son estos tres elementos bsicos de nuestra alimentacin suficientes para equilibrar nuestras
necesidades nutritivas? No.
Dentro de la gama econmica de nuestra poblacin, vamos desde el pauprrimo campesino, que hace
una sola comida al da cualitativa y cuantitativamente defectuosa, hasta la clase alta y media, que hace tres co-
midas al da, abundantes, s, pero no equilibradas en principios alimentarios, por un capricho del gusto.
Un amigo extranjero, de posicin econmica elevada, comentaba conmigo acerca del comer del
dominicano y me haca esta ancdota. Le obsequiaba a un pordiosero mutilado el almuerzo. Pero al
cabo de un tiempo, el hombre desapareci. Despus supo que se quejaba ante la cocinera porque las
habichuelas tenan mucho ajo.
Los dominicanos no son carnvoros o herbvoros; tampoco les gusta la carne del mar, es un pueblo
tpicamente montono en su alimentacin.
Qu les gusta, aparte de los ingredientes bsicos? En primer lugar: arenque y bacalao; lo pueden
comer diariamente sin cansarse. Lo curioso es que muchos de los entrevistados que prefieren este tipo
de comida no comen pescado.
En segundo lugar: el sancocho. Este alimento rico en carnes y vegetales es de primera, pero es
plato ocasional en la mesa nuestra.
Con respecto a las carnes, la de vacuno es la primera en el consumo nuestro. Ah entra el gusto
caprichoso de nuestros compatriotas. Les gustan las partes y cada quien tiene su preferencia; riones,
lengua e hgado no son apetecibles para la mayora. El mondongo es comida de parranda.
La tan vilipendiada carne de cerdo, tan deliciosa y nutritiva, es considerada como en los primeros tiempos
de Moiss y Mahoma. Cualquier dominicano que se siente enfermo, antes de ir al mdico suprime dicha
carne de su alimentacin, incluso la relacionan con el empeoramiento de algunas enfermedades venreas.
El chivo es comida regional. Las zonas de la Lnea Noroeste y el Sur lo comen con regularidad.
Fuera de estas regiones, es comida no apetecida por una serie de razones ilgicas en su mayora. En
ocasiones entra en la categora del mondongo y el pato: comida de parrandas.
El ovejo y el conejo son comida de extranjeros. Las legumbres, comida de rabes.
Uno de los alimentos ms ricos es la leche. La mayora de la poblacin campesina con ella a su
alcance no la toma; porque produce gases y ventosidad. Por suerte se la administran a los nios.
Los huevos de granja, igual que el pollo, no entran jams en la comida de cualquier zona rural.
En muchas ocasiones no ingieren ni siquiera el huevo criollo por ser comida pesada.
Los grupos tnicos barloventinos en San Pedro de Macors y los de las Islas Turcas, en Puerto
Plata, comen de todo y son objeto de burlas por nuestros compatriotas.
Las frutas tropicales, deliciosas y ricas en vitaminas, son eliminadas de la alimentacin de ado-
lescentes en la poca del desarrollo sexual, especialmente las ctricas. Tambin se prohiben durante
la menstruacin.
192
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Un pas donde se produce el maz, ese gran alimento, lo utilizan para forraje, principalmente. En
ocasiones se come tierno y salcochado.
Siendo director del Manicomio Padre Billini, fui a Mxico. Al regreso traa un centenar de platos a base
de maz. Pero los locos se declararon en huelga de hambre. Alegaban que el maz era comida de cerdo.
Una gran cantidad de dominicanos que mejoraron su situacin econmica en Estados Unidos
de Amrica, regresaron por no resistir las comidas en latas.
Nuestro pas tiene un potencial alimentario increble, pero no es utilizable. Los chilenos y los peruanos
hicieron una gran promocin a su riqueza pesquera (en ambos pases hay escasez de vacunos), y resolvieron
el problema de sus protenas con la ingestin de pescados. No es el hecho de tener truchas y tilapias en
nuestros ros, sino convencer al campesino de que las debe comer para mejorar su alimentacin.
La carne de cerdo es tan buena que hace dao por exceso. Esa era una de las frases favoritas
de don Gregorio Maran. Su labor promocional para que el espaol comiera ms carne de cerdo
fue ardua, pero positiva.
Los parisinos soportaron la ocupacin de Pars por los alemanes, porque sus necesidades prote-
nicas las lograron sembrando hongos en sus tiestos de flores.
El caprichoso comer de los dominicanos es algo que puede y debe desaparecer. Somos desnutridos
por pobres, pero tambin por criterios arcaico-religiosos y malos hbitos, transmitidos de generacin
en generacin.
La mejor alimentacin es la equilibrada, y las fuentes de todas las variedades de elementos ali-
mentarios estn en nuestras manos y no las aprovechamos.
Yo admiro a las gentes de Saman. Es una regin pauprrima con dos fuentes de alimentos: peces
y coco, y toda su comida es a base de esos dos ingredientes. Los puertorriqueos ensearon a los pe-
tromacorisanos a comer cangrejos. Las viejas generaciones de nuestro pas nunca pensaron comer con
algo que no fuese la manteca de cerdo. Sin embargo, con la llegada de las fbricas de aceites vegetales
y gracias a una promocin comercial bien dirigida, se logr el cambio.
Debemos todos aunar esfuerzos para ensear a comer a nuestros compatriotas dentro de los
lmites de su magra economa, desde la daina tisana hasta la estpida idea de que las frutas durante
el desarrollo aguan la sangre.
Debemos desarrollar una educacin dirigida especialmente a nuestros campesinos, desterrando
muchos prejuicios fuera de toda lgica, y ensearlos a comer lo que tenemos.
Nuestra miseria y la caprichosa forma de comer del dominicano nos convierten en uno de los
pases ms hambreados del mundo.
Nuestras cosas perdidas
Me he puesto a cavilar sobre nuestras cosas perdidas, muchas por robos y saqueos. As sucede en
todas partes del mundo, pero a nosotros se nos pierden ms por dejadez y abulia. En este captulo tal
vez pueda pecar por defecto, pero jams por exceso.
Algunas se perdieron legalmente. Por ejemplo, los planos y el tesoro de nuestra Catedral Primada
de Amrica. Cuando digo legalidad, me refiero a la escuadra inglesa y al viejo Sir Francis Drake. Creo
que no se poda hacer otra cosa; al menos en ese tiempo.
Hoy tenemos un Secretario de Estado de Relaciones Exteriores que diplomticamente pudiera
conseguir, si no el tesoro, al menos esos Dominican Papers que duermen durante siglos en los s-
tanos del Museo de Londres.
193
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Me he puesto a pensar en las murallas de la ciudad de Santo Domingo que fueron destruidas
para utilizar sus piedras como material de construccin. Y pienso en los restos de Alonso de Ojeda,
que desaparecieron de la Iglesia de San Francisco; en las miles de piezas tanas que diariamente van
hacia el extranjero: en dos hermosos candelabros de plata del siglo quince que vi en un Museo de
USA, y que con descaro anunciaban como procedentes de la Iglesia del Santo Cristo de Bayaguana,
Dominican Republic. Y pienso tambin en un palacio en ruinas dentro de un caaveral del Consejo
Estatal del Azcar, en Palav, a veinte minutos de la capital.
No solamente nuestro problema es con la riqueza arqueolgica y de la Colonia; es tambin con
nuestros hombres y sus obras.
Publicar libros en nuestro pas es un mal negocio y nuestros grandes valores han sido hombres
de bolsillo magro.
Confiando en nuestra memoria, veamos solo una pequea parte de lo perdido.
Se perdi el original de la primera Constitucin de la Repblica? Existe alguna coleccin com-
pleta de la Gaceta Oficial?
Don Gabriel del Castillo fue un gran msico higeyano, vivi durante cincuenta aos en San
Pedro de Macors y fue maestro y compositor prolfico. Su obra? Totalmente perdida por la voracidad
de los ratones.
Rafael Daz Niese, literato, crtico de arte; en varias ocasiones fue Director General de Bellas
Artes. Su obra literaria anda dispersa en los peridicos de su poca. La otra faceta desconocida de su
personalidad: fue psiquiatra; estudi en Francia con los grandes de la psiquiatra francesa; estudi
en Viena con Freud. Fue compaero de estudios de Henry Ey y Delay, los actuales profesores de
psiquiatra de La Sorbona. Mientras vivi en Europa escribi numerosos trabajos de investigacin en
su especialidad. Su obra? Perdida.
Francisco Moscoso Puello dedic ms de veinte aos de su vida trabajando en una monumental
Historia de la Medicina. Perdida?
Los hermanos Mariano y Cobn Arredondo escribieron mucha y buena msica. Dnde est?
En la seccin de Guayacanes, en San Pedro de Macors, vivi don Manuel de Jess Fras, un
analfabeto escultor. Hizo durante su larga vida numerosas obras; algunas reposan en el Ayuntamiento
de San Pedro. Y el resto? Perdida.
Dnde estarn los trabajos de investigacin cientfico-mdica de los doctores Betances, Defi-
ll, Aybar, Contreras, Prez Garcs, Grulln, Miranda, Messina y muchos ms que mi memoria no
recuerda?
Se perdern las obras inditas de Patn Maceo, Fabio Fiallo, Fiallo Cabral, Domnguez Charro,
Marrero Aristy, Rafael Damirn, Garca de la Concha, Vigil Daz?
Qu esperan el Gobierno o nuestras universidades para recoger y publicar las obras completas de
don Pedro Henrquez Urea? O vamos a dejar que pase el tiempo para esperar que se pierdan?
El doctor Canela Lzaro, dominicano (creo que vive en San Francisco de Macors) es considerado
como uno de los mejores anatomistas del mundo; tambin un botnico de vala. No ha publicado
ningn trabajo en nuestro pas. Se perder tambin su obra?
La msica de Leopoldo Gmez, dnde est? La msica de nuestros compositores analfabetos
que se conserva por los aires, la dejaremos perder tambin?
En fin, compositores, poetas, mdicos, pintores, escultores y abogados producen obras buenas
que se pierden no solo por el efecto destructor de ratones y polillas, sino tambin por algo peor: la
desidia de nosotros mismos; y desidia y abulia son sntomas de depresin.
194
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Hagamos una mstica de lo nuestro, desde la carita tana hasta el verso libre y hermoso de Juan
Snchez Lamouth. Repitamos siempre la manida frase de Jos Mart: Nuestro vino es agrio, pero es
nuestro vino Pero no como si recitramos un poema de memoria, sino poniendo el corazn en
cada palabra.
El dominicano y su pena
A la memoria de don Flix Lpez, gran merenguero amigo mo. Cant a su patria en su estilo
y por eso fue un perseguido en el rgimen de Trujillo. Muri hace unos meses. La prensa public unas lneas
ofreciendo la noticia. Ya nadie lo recuerda. Su mejor merengue tiene un ttulo sugestivo: La miseria.
Al periodista Bonaparte Gautreaux Pieyro, que tambin es cuentista, no le gusta mi tesis acerca
de la depresin con ideas paranoicas del dominicano. Por esa razn, cada vez que nos encontramos,
discutimos. Pero hace cerca de tres aos, en los pasillos del Alma Mater de la Universidad Autnoma de
Santo Domingo me dio el ttulo para un captulo de este libro. Desde entonces vivo recogiendo letras
de merengues, mangulinas y todo lo folklrico nuestro, grabando, solicitando discos de merengues a
las emisoras en los programas de peticiones, pues no hay nada escrito, o yo no lo he encontrado. Solo
las letras las conocen los cantantes, y esto es algo increble.
Lo peor del caso es que mi trabajo de tres aos est extraviado. Supongo que aparecer. Mientras
tanto, el da de Las Mercedes decid hacer un muestreo para este trabajo, y mientras laboraba en mi
patio y vea bajar los aviones en mi vecino aeropuerto de Herrera, con mi grabadora y confiando en la
memoria y ayudado por dos muchachas de la casa, recog merengues y mangulinas que transmitieron
las emisoras capitaleas. El promedio es casi igual al trabajo de los tres aos: un 75 por ciento donde
predomina una protesta; ideas depresivas, muerte, pesimismo, amenaza, y todo lo que constituye la
gama depresiva.
Es increble, hasta en el pequeo detalle de la letra. El merengue ms optimista se transforma, en
un solo verso, en un merengue depresivo. Nosotros, que siempre nos hemos burlado de la tristeza del
tango argentino, llevamos una sobrecarga mayor de pena en nuestra msica!
Recuerdo que hacindole una encuesta a un cantante, le planteaba el problema de la letra triste
de nuestra msica, y su respuesta fue la siguiente:
Qu quiere usted que diga, sino la verdad? Lo bueno o lo malo es que la gente la baila para
olvidarse y lleva el ritmo y le importa un pito la letra.
Y para terminar, me pregunt:
Usted ha visto cmo bailan La muerte de Martn?
Comprend. Entonces record a Juanita Morel. Es un merengue de corte alegre, y dice:
Este es tu merengue. Y entre las mujeres
t eres mi derriengue.
Fui de cacera, mat una paloma.
No te la brind por tar de embromona.
Y he aqu la idea depresiva:
Se muri Bibilo en Loma eCabrera,
Juanita Morel le prendi la vela.
A Dolores le cantan:
195
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
No llore, ombe,
Dolore, ombe, no llore m.
Y a seguidas otra idea depresiva:
Tan buen piquero como era yo
y ahora no puedo ni alza la voz.
Merengues francamente depresgenos, en su mayora, son los de Flix Lpez, que aqu no figuran,
pues los descart en el muestreo.
El intitulado La muerte de Martn, de gran xito por la parte llorada del cantante, refleja muerte
y miseria.
Se muri Martn. Yo no lo saba.
Lo vine a saber a los quince das.
Le prendieron cuaba porque no haba vela.
Otro de mucha popularidad:
Mataron al comisario
que era un hombre tan decente.
Los guaidias buscan los matadores, etc.
El cantante Joseto Mateo dice:
He matado mi jeba. Yo soy un criminal.
Que llamen la patrulla que me quiero entregar.
Una mangulina muy de moda:
Ramn Madora, msico azuano,
le dio machete al que mat a su hermano.
Un merengue que ha mucho tiempo no se toca, dice:
Se muri que mucha pena me da
unos van alante y otros van atrs.
La terrible hambre de la hija de Machepa y La chiva blanca:
Tengo una burra maosa.
Ya no jalla qu macai.
Si Dio no mete su mano
la jambre lava a matai.
Que cmo tamo? Por lo ramo,
que si comemo no cenamo,
y si nos mueven nos moriamos.
La mala suerte de La maricutana, cuando dice:
Se me fue la liza
despus de agarrada.
196
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Y para apenarse hay que ver como sale el:
vamo a hace un serrucho
que se acab el romo.
Y a los jugadores:
lo llevan con la mesa al caco.
La amenaza velada del guerrillero, cuando dice:
Desiderio Arias, hombre de valor,
a nadie hizo mal, a nadie mat.
Pero piden que lo dejen trabajar
porque si coge el machete
nadie sabe lo que har.
Al pobre que le roban, en:
Las palomas tan poniendo en los yayales.
Cuando fuimos a buscar huevos,
huevos cules?
A Rey muerto, Rey puesto, en una mangulina de actualidad:
Se va Horacio, se va, se va el general Luis.
Ya tiene la batuta Alejandrito Gil.
Y para huir de la dura realidad, un hermoso merengue que dice:
Soar es la vida ma,
soar contigo, mi bien.
Soar que me das en sueos
lo que me niegas despus.
Detngase Ud. por un rato a escuchar letras de merengues y encontrar con muchsima frecuencia
la palabra muerte, matn, mat, mataron y muri muchos etcteras con sabor a funeraria.
A una msica simplona y deliciosamente alegre como es la del merengue, la letra es un mensaje
sobrecargado de melancola.
El dominicano baila su pena.
Ah no, yo no s, no y el No me doy cuenta
Por una emisora de esta ciudad, en un anuncio, se habla de la buena calidad de una marca
de cigarrillos; un locutor le pregunta al otro el porqu y la respuesta tajante es: Ah no, yo no
s, no
La frase ha hecho un impacto y se ha convertido en un refrn. Hace algunas noches me llam
por telfono mi querido amigo Radhams Gmez P., para preguntarme mi opinin acerca de la frase,
pues su versin se acercaba mucho a la paranoia del dominicano.
197
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Desde haca unos meses trabajaba en la frase que se haba convertido en refrn. Por primera vez se
la haba odo a Julio Csar Matas, no s si era de l o del guionista, pero de lo que no cabe la menor
duda es que es una respuesta tpicamente dominicana y obedece a cierto grado de desconfianza y, por
qu no, de irresponsabilidad tambin.
Hay otra frase no tan tajante en la que desde hace varios aos trabajo, es el no me doy cuenta.
Para mis estadsticas, cerca del 60 por ciento de las respuestas a preguntas que se le hacen a un
campesino u obrero dominicano incluye el: No me doy cuenta. Es tan acendrada esta respuesta
en la mente nuestra, que en dos ocasiones, enfermeras a mi servicio para cuidar mis enfermos han
respondido al preguntrsele cmo est el enfermo con el ya clsico no me doy cuenta. El porcentaje
aumenta si se habla con desconocidos.
Ahora mismo puede Ud. hacer la prueba. Suspenda la lectura de este captulo y pregntele a la
criada o a cualquier empleado suyo algo de lo cual ella o l piensen que se lesionan sus intereses o se
ponga en juego su integridad fsica, y la respuesta no se har esperar: No me doy cuenta.
Ya, el no me doy cuenta, que denota desconfianza, se exagera por una frase con una triple negacin:
Ah no, yo no s, no, que denota irresponsabilidad. Nuestra tendencia a la autorreferencia va creciendo.
Esa creencia de que los sucesos estn dirigidos hacia uno mismo de una manera significativa ha
ayudado probablemente a la humanidad a sobrevivir, inspirando una sensibilidad frente al ambiente
que de otra manera no hubiera tenido nunca.
Esta ltima frase es de Mayer Gross, uno de los ms grandes psiquiatras de todos los tiempos.
Nuestra paranoia es un medio para sobrevivir, es un mecanismo defensivo, aunque sea irrespon-
sable. Los indios que murieron en la Matanza de Jaragua no eran paranoicos, los que no murieron s
lo eran, y esos ensearon a sus hijos a ser desconfiados para poder subsistir en un medio hostil o que
ellos lo vean como hostil. Y as pas con los primeros negros que llegaron del frica y despus esos
mecanismos psicolgicos de proyeccin pasaron al blanco y al mulato y a medida que iba constituyn-
dose esa trama sicolgica colectiva de autodefensa de marcados tintes paranoides.
Y nuestra historia iba afincando ms y ms ese estilo de vida nuestro. De eso pueden dar fe los
Osorio, los Santana y muchos etcteras que nos traen hasta Trujillo.
Recelo, desconfianza y en menor escala: irresponsabilidad. Y conste que no critico esta actitud,
la considero normal, muy normal.
El hombre primitivo estaba acostumbrado a pensar en las fuerzas naturales como entidades conscientes con capa-
cidad para sentir buena o mala voluntad hacia l. La conviccin de que otros estn experimentando los mismos
sentimientos que uno mismo es lo que se llama proyeccin en psicologa.
(Slater).
Y proyectamos y por eso la mayora de nosotros nos saludamos casi con una mueca y pensamos
muy mal de nuestros congneres y utilizamos el mecanismo de proyeccin para creer que el que piensa
mal es el otro.
Hay mucho de eso en nuestro canibalismo poltico, pudiendo quitar la palabra poltico y dejar a
solas la palabra canibalismo.
Por eso no podemos culpar de irresponsable a nuestro empleado que con cara perpleja nos res-
ponde: No me doy cuenta, cuando se le pregunta algo. Pensemos en sus muchos antepasados que
dieron la misma respuesta. Insisto en decir que lo hacan y lo hacen para defenderse.
Yo soy un mdico con ms de 20 aos de ejercicio de mi profesin, muchas gentes saben de mi
conducta y de mi forma de pensar. Soy profesor universitario y estoy en la madurez de mi vida. Nacido
y criado en San Pedro de Macors y con residencia en Santo Domingo. Por ende dominicano.
198
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Si alguien a quien no tengo el gusto ni el disgusto de conocer me preguntara algo que para m
oliera a gancho le diera una de estas dos respuestas: No me doy cuenta. Ah no, yo no s, no.
Jaragua Motors, Polanco Radio and the Rent Cars
En una ocasin paseaba por las calles de Buenos Aires nuestro ilustre sabio Don Pedro Henrquez
Urea, conjuntamente con un amigo dominicano, y al llegar a una plaza pblica y ver numerosos
anuncios en ingls, le dijo a su interlocutor: Si hubiesen ms letreros en francs, esta ciudad se pa-
recera a Londres.
Indiscutiblemente, lo extico atrae a todos los niveles. Estados Unidos, lleno de anuncios en es-
paol y francs, muestra que los sajones han tomado infinidad de vocablos del idioma de Cervantes.
El francs le da categora a su lengua cuando intercala alguna frase en ingls o en espaol.
Pero los excesos son perjudiciales. Nosotros, los dominicanos, con nuestro lenguaje hablado y
escrito, muy reducido, lo que yo llamo nuestro espaol bsico, no podemos llenar nuestras lagunas a
base de vocablos extranjeros. El espaol es rico y mucho ms en nosotros, los iberoamericanos, que
usamos numerosos arcasmos olvidados en Espaa y alguno que otro vocablo indgena.
Jaragua es una palabra indgena. En nuestro pas fue uno de los grandes cacicazgos. En Brasil, es
una montaa situada entre Sao Paulo y Santos. El agregarle una palabra inglesa: motors, aqu, en Santo
Domingo, no la hace ms atractiva por extica, aunque sea un buen negocio de automviles.
Polanco es un apellido muy castizo espaol. Polanco Radio es una construccin gramatical muy
inglesa. Y escojo Polanco, pero poda ser Grulln Radio, y muchos radios muy mal ubicados gramati-
calmente aunque sean buenos negocios.
El que especficamente se le alquilen los automviles a los turistas made in USA, no es motivo para
que en nuestro pas todos los negocios de alquiler de automviles se intitulen Rent Cars. No olvidemos
que los turistas vienen a un Spanish Town, a or, ver y sentir todo lo que sea Spanish.
Quinceaera era una hermosa palabra compuesta, sustituida ahora por esa fesima palabra inglesa:
teenager (Tineyer).
El que una compaa se dedique a la importacin de vehculos de motor, no da pie para que se
llame Auto Import.
Con Auto Partes y algunos Supply le estamos dando una pualada trapera a nuestro idioma.
Hasta en nuestras universidades se trabaja ahora part time-full time.
Es usted hpico? Y si no lo es, tambin habr odo o ledo los nombres de los ejemplares que
corren en el Perla Antillana.
Existen nombres como Hightly Please, Air Silk, Smiley Pete, Dangerous Driver, etc., y, en verdad,
nuestro hipdromo parece ingls o norteamericano.
No es que quiera tomar una actitud absolutista con respecto a las lenguas extranjeras. De
lo que s me quejo es del uso indiscriminado de tantos vocablos extraos en nuestro lenguaje
hablado y escrito.
Debemos saber otros idiomas, especialmente el ingls y, si se puede, tambin el francs; y si
usted tiene facilidad para aprenderlos, estudie cuantos desee. En nuestra poca el saber otra lengua
no es un signo de distincin sino una necesidad. En una revista universitaria europea encontr hace
poco tiempo unos datos que pasman: solo se traduce al espaol el cinco por ciento de la bibliografa
mundial. Pero el hecho de saber ingls o, peor todava, saber poqusimo ingls, no nos permite llenar
de anglicismos nuestro idioma.
199
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Nuestro pas es un gran consumidor de productos norteamericanos y generalmente vienen con su
nombre de pila bautizados all; pronncielos como se escriben y usted hablar un buen espaol. As
sucedi con una pasta dental; mientras se pronunciaba en el idioma de origen, no se venda; cuando
se comenz a pronunciar tal como se escribe, aument su venta. Hay unos polvos o crema para la
cara de nombre Cara de ngel. Quiere usted darse gusto? Oiga a nuestros locutores pronunciando
en ingls dicho producto; el resultado es que terminan comprando otro producto los clientes, porque
no entienden absolutamente nada de lo que dicen los propagandistas.
Hay una ancdota, y la cuentan de don Miguel de Unamuno. El filsofo espaol fue a dar una
conferencia sobre Shakespeare y Hamlet, y la inici con el soliloquio: To be or not to be, pronunciando
Shaquespeare tal como se escribe. Fue un coro de risa completa entre los asistentes y estudiantes. El
maestro, entonces, continu la conferencia en un perfecto ingls de Oxford y nadie lo entendi, pues
la mayora no saba ingls; sin embargo, haban redo de una pronunciacin correcta.
Cuando de nio me alfabetizaba, mi gran problema era el viejo Buick de mi casa. Estaba perfec-
tamente convencido de que todos los mayores lo pronunciaban mal. Al cabo de ms de cuarenta aos
sigo con la misma idea.
Aprendamos ingls, francs y todos los idiomas que podamos, pero eso de seguir descastando
nuestro pobre castellano no debe ser. Desde el hello al inicio de una conversacin telefnica, hasta el
okey final, deben desaparecer y debemos emplear frases castizas. Y no culpo a nadie, porque aunque
no soy de los primeros, tampoco soy de los ltimos en utilizar montones de palabras de otras lenguas
en el anmico espaol que hablamos y escribimos.
Muchas veces nos burlamos de los puertorriqueos por la cantidad de vocablos en ingls que usan
en su conversacin, pero es que no nos omos; si nos oyramos, nos diramos cuenta de nuestras fallas
y del exceso de vocablos ajenos que tambin utilizamos. Penoso es decirlo, pero los boricuas con ms
de sesenta aos de choque cultural e idiomtico, se expresan en un espaol mejor que el nuestro.
Nosotros somos el modelo verbal de nuestros hijos; nuestro espaol bsico de poco vocabulario
y cantidad de anglicismos, galicismos y otros extranjerismos nos terminar convirtiendo en inventores
de otra lengua o dialecto, como es el papiamento que se habla en las Antillas Holandesas.
El dominicano, turista y gegrafo
Se decidi Ud. a viajar por primera vez? Mejore, si quiere, sus conocimientos de geografa, pues
le dar un poco de brega identificarse, no como persona y s como nacional de un pas que muchas
veces no figura en el mapa, que tiene numerosos nombres, que por lo general se usan abreviados y
ningn Toynbee de la geografa es capaz de localizar.
Nosotros los isleos somos maestros en el conocimiento geogrfico; los continentales, aparte de
los radioaficionados, coleccionistas de sellos y profesores de esta materia, no tienen la menor idea de
dnde viven sus semejantes.
En primer lugar, veamos el nombre de nuestro pas. Se llama Repblica Dominicana, pero resul-
ta un nombre muy largo, y entonces se prefiere el adjetivo: Dominicana. Muchos lo propugnan y yo
muchas veces lo uso, pero da la impresin de que uno se queda medio en el aire; entonces lo hacemos
peor: R.D.; Rep. Dom., R. Dominicana, Rep. Dominicana.
Bueno, me voy a sentir algo indgena y voy a usar: Quisqueya. Pero resulta que nadie lo conoce.
Ya desde ahora usar Santo Domingo. En fin, debe cualquiera decidirse por alguno de ellos, pero por
amor de Dios, no utilice los abreviados.
200
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
En segundo lugar: cmo se llama el natural de este pas? Dominicano, quisqueyano, dominico,
santodominguero, santodomingueo. Decdase por alguno, aunque lo pueden confundir, como me
sucedi a m en Santander, Espaa. Buscaban a un sacerdote para darle la extremauncin a un pobre
moribundo; los familiares fueron a la pensin donde viva y la seora ofreci, muy compungida, mis
servicios, porque yo era dominico, aunque no tena ni cara ni costumbres de cura (palabras textuales
de la seora).
En tercer lugar: Ubicacin geogrfica: Antillas Mayores, Trpico de Cncer, Mar Caribe, West
Indies, Antilles. Mi recomendacin es llevarse un mapa de aquellos grandes de Don Casimiro de
Moya. No se confe en los mapitas de bombas de gasolina y de vendedores de gomas, porque puede
pasarle un chasco y grave.
d
1938. Frontera austro-germana. El muy sinvergenza de Adolfo Hitler era austraco y gobernaba a
Alemania, invade a su pas y lo convierte en la provincia del Danubio, convirtindose l en un alemn
provinciano; para asegurar la unin eterna de los dos pases, hizo maravillosas autopistas que unen a
Austria y Alemania. Tres dominicanos en viaje turstico por los Alpes, entrbamos y salamos de los dos
pases como Don Pedro por su casa. Los carabineros en carros patrullas nos persiguen y nos apresan:
somos llevados a un pequeo puesto militar fronterizo. Comunistas peligrosos, contrabandistas, o
turistas en el limbo? Se acepta como buena y vlida la ltima versin.
Nacionalidad? Dominicanos. Dnde quedar ese pas? Se busca un mapa de los de una goma
francesa y nada. Solo aparece en el mar Caribe una isla: Cuba. Estbamos despersonalizados en el
espacio. No existamos. Los rubios estaban ms perplejos que nosotros. Al fin exclama uno de ellos.
Dominicanish, y enseando su bceps grita: Trujillo. Por primera vez no me asustaba ese nombre
propio. Un pequeo sermn de parte de ellos, una invitacin de nuestra parte a visitar nuestro bello
y escondido pas, y un adis descolorido.
d
Estamos en una terrible etapa: sin nombre y sin sitio en el mapa, perdn por lo primero, quise
decir con muchos nombres.
Espaa, otra etapa de nuestro viaje. Valladolid, la vieja y hermosa ciudad. Sitio, un recinto estu-
diantil con un grupo de jvenes. Don Antonio: Ud. es genial, superinteligente, cmo ha podido en
solo seis meses que tiene en nuestra tierra hablar el castellano tan correctamente?
Les aseguro que solo pens en dos cosas: o que mi padre se hubiese quedado en El Lbano o que
Caonabo no se dejara coger prisionero tan fcil.
Ahora se agrega algo ms sin idioma.
Para gozar de su turismo Ud. tratar de eliminar estos problemas: pas y su nombre.
Ubicacin. Qu es Ud. Qu idioma habla.
Mi consejo, disfrute de su viaje y no trate de explicarles nada a los diferentes tipos que encontrar
en su camino.
El primero: un sabihondo. Oh, Ud. es dominicano: siempre so con conocer las Filipinas, y
la gente del Pacfico, cmo es? Ni siquiera le conteste; sencillamente vyase.
El segundo es el tipo deductivo. Oh, Dominicana; bella tierra. Y Fidel? Sr.: yo no soy de Cuba,
soy de Santo Domingo. Oh, Puerto Rico es lindo. Y los yankis cmo los tratan? Seor, yo soy
quisqueyano. Oh, perdn, ya s. Hait, cunteme algo de Duvalier. Por favor, a este tipo no le d
una galleta; haga lo mismo que con el primero: vyase.
201
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
El tercero es asociativo. Dominicano. Oh, Trujillo. Era bueno o malo? Pena que Rubirosa haya
muerto. Marichal ganar 20 este ao? Dnde estar Caamao?
Mi consejo final. Haga su viaje e imprtele un pito que conozcan o no conozcan nuestra tierra.
Me he pasado ms de diez aos siendo gegrafo y no he conseguido absolutamente nada con esto. El
que nos conozcan o no, no altera en absoluto nuestro proceso histrico.
Si Ud. viaja, comprtese como persona correcta y el resto tratar de averiguar de dnde es Ud. y
no tendr que darle su clase de geografa.
Si el extranjero viene a nuestro pas como turista y no como buitre, recbalo con hidalgua y se
llevar un buen recuerdo de nosotros. Especifico que hidalgua no quiere decir ruleta y prostitucin.
Seamos laboriosos y ms honestos, y, por encima de todo, nacionalistas; tratemos de llegar
al ideal de patria que soaron nuestros libertadores y nos importar un bledo el que seamos o no
conocidos.
Llmese Repblica Dominicana, Quisqueya o Santo Domingo, aunque nuestro pas tenga muchos
nombres, tenemos un solo corazn para quererlo. Y hay que darse entero en ese amor.
Rquiem por mis perros
Nice era una hermosa perra. Viva con sus dueos en una casa de apartamentos de la calle Her-
manos Deligne, de esta ciudad. En una ocasin se acerc a m y lami mis manos. Desde entonces
qued sellado mi cario por ella, y todas las noches le llevaba un bizcocho. Su dueo, el inolvidable
cronista deportivo Miguel A. Peguero hijo (Ph), por problemas de espacio en su hogar, me la regal.
Nice se convirti en miembro de nuestra familia.
Hace pocos das la encontr moribunda y bajo las convulsiones que provoca la estricnina. Fue
para m uno de los espectculos ms desagradables que he vivido. Junto a ella, y a los das siguientes,
murieron por la misma causa mis otros perros.
Hay tristeza en mi hogar y en muchos hogares del poblado de Herrera. Todas las maanas oigo el
lamento de los nios del vecindario, quienes encuentran muertos a sus canes queridos.
Tal vez pueda ser un sentimental por mi amor a los perros y otros animales, pero ante todo soy
mdico y pienso en las muchas personas que mueren de rabia en nuestro pas por mordeduras del
mejor amigo del hombre. Lo criticable es la forma; es un estilo dominico-trujillista muy daino o tal
vez peor que la misma rabia.
He buscado y rebuscado algn otro pas donde se practique la misma forma de eliminacin de
animales domsticos, y no lo he encontrado.
Cito el informe del Comit de Expertos en Rabia, de la Organizacin Mundial de la Salud: Los
perros vagabundos y sin dueo, siguen desempeando un papel importante en la transmisin de la
rabia; de ah la necesidad de organizar eficazmente su eliminacin, instalando en cada localidad perreras
o depsitos para guardar a los animales capturados durante un corto plazo, y matando a los que no
hayan sido reclamados a la expiracin del plazo.
El doctor Mlaga Alba es una de las personas que ms sabe de rabia en el mundo. Ha visitado
nuestro pas en innumerables ocasiones, y jams le o hablar en sus conferencias a las cuales yo asist,
acerca de nuestro estilo de eliminar a los perros.
El hurn y el murcilago son dos animales que abundan en nuestro pas. Juegan un papel
importantsimo en la transmisin de la rabia, y jams Salud Pblica ha hecho campaa para su
eliminacin.
202
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
La idea de este captulo no es solamente por la muerte de mis perros, sino intentar estu-
diar, desde el punto de vista de la sicologa y la siquiatra, los mecanismos de amor y amar en el
dominicano.
Veamos unos ejemplos: En nuestro pas poseemos las aves ms bellas del mundo y las aves cano-
ras ms apreciadas. Es muy raro, sin embargo, encontrar en un hogar dominicano una jaula con un
ruiseor, cotorras, etc. En la mayora de los hogares hay perros, pero en funcin de guardianes. Hay
gatos en funcin de raticidas.
Nuestros compatriotas se sorprenden del amor exagerado de los extranjeros por los animales.
Ser el mismo mecanismo psicolgico por el que hemos destruido nuestra flora? Sern capaces
los asesinos de perros al servicio de Salud Pblica de sembrar un rbol? Me parece que no. Pero s los
creo capaces de tumbar una caoba centenaria para hacer lea.
Un ingls, que ama a los animales, en una ocasin me refiri que el desamor del dominicano por los
animales viene de Espaa. Segn l, se observa en toda Hispanoamrica, pero se exagera en nuestro pas.
Felipe Segundo odiaba a los animales y dej sin rboles a la Pennsula Ibrica. No le importaban
ni unos ni otros.
Tiene un origen comn la destruccin de la flora y la fauna?
Psicolgicamente hay una semejanza entre un ladrn y un banquero. Persiguen algo en comn:
el dinero. La diferencia es cuestin de tiempo. El banquero trabaja y lo hace al cabo de aos; el ladrn
anhela conseguir dinero en una sola noche.
La realidad nos demuestra que despreciamos la naturaleza o, al menos, no nos interesa. No amamos
los rboles, no admiramos nuestras aves. Y se mata a los perros en forma criminal.
Si realmente hemos heredado de los espaoles el poco amor a la naturaleza, y nosotros lo hemos
acentuado, es una falla en nuestra educacin. Amar y dejarse amar es un mecanismo psicolgico muy
complejo, que no se forma en la adultez, sino que se inicia con la vida misma. Amando a los padres,
a los hermanos, a nuestros semejantes, a los animales, a los rboles.
Radica ah el meollo de nuestros problemas sociales?
Junto a las tendencias de amor existen las de muerte. Estas van a generar los fenmenos psquicos
llamados sdicos y masoquistas, y van a regir nuestra conducta en la vida.
En nosotros hay fallas en los mecanismos de amor, y mucho ms marcadas en los pobrecitos
comecheques, asesinos de perros, que por pobrecitos no dejan de ser sdicos.
Nos ensean a amar; pero a amarnos a nosotros mismos, a ser eglatras. Somos profundamente
personalistas; por eso se nos hace difcil trabajar en grupos. Todos queremos ser jefes, sin capacidad y
sin mecanismos de amor bien equilibrados.
Un refrn dice que cada nio viene con su pan debajo del brazo. Podramos decir nosotros que
cada nio dominicano que nace, trae una silla de alfileres debajo del brazo.
Criemos a nuestros hijos con cario hacia los animales y los rboles. Cuando sean hombres que-
rrn a sus congneres, y sus ambiciones estarn supeditadas a su verdadera y real capacidad.
Quin nos cuida?
Soy un convencido de que nacemos, crecemos y vivimos gracias a la casualidad, en esta media
isla. Realmente es milagroso llegar a los cincuenta aos, y debemos dar las gracias a los 800 santos y
11 mil vrgenes de llegar a esa edad con cierta salud.
Nuestro pas tiene tal ndice de mortalidad infantil que las cifras crean pnico.
203
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Ahora, con nuestro nuevo complejo de cowboy, en cualquier esquina nos pegan un tiro y a los
pocos meses el asesino anda muy orondo por las calles de nuestra ciudad.
La tecnologa moderna ha construido unos hermosos camiones para entregarlos a unos analfabe-
tos e irresponsables choferes que son responsables de llenar de sangre nuestras crnicas de accidentes
y muertes.
Obras pblicas (en minsculas) exige a los conductores de vehculos de motor llevar consigo en
sus automviles unos tringulos luminosos, cosa muy correcta; lo que es incorrecto es echar camiona-
das de tierra, arena, piedra o asfalto en el medio de las carreteras y caminos sin poner absolutamente
ninguna seal.
Comemos y bebemos lo que llega de otras tierras, simplemente aceptando como buena y vlida
la frmula de su contenido.
Hace algunos meses escrib en estas columnas acerca del peligro de los edulcorantes artificiales.
(Radio y T.V. Una patada voladora en la cabeza de los dominicanos). Ahora se arma el escndalo: Los
ciclamatos, con los cuales se endulzan todos los refrescos gaseosos que bebemos, producen cncer en
los animales de laboratorio. Al menos nos queda el consuelo de que venderemos ms azcar.
La Administracin de Drogas y Alimentos de Estados Unidos, que es un organismo que cuida
de la salud del norteamericano, a cada rato decomisa cantidades enormes de quesos suizos y de otros
pases europeos por contener pesticidas a nivel txico de humanos. Aqu al parecer estamos inmunes
a estos txicos, o muchos han muerto y no nos hemos enterado.
Con todos los controles norteamericanos, en Chicago murieron numerosos nios por comer
compotas de frutas con un exceso de DDT.
Aqu ni los quesos ni las compotas que vienen de fuera tienen controles sanitarios, y, si estoy
equivocado, que se me corrija.
En los alrededores de mi hogar en Herrera, hay varias minas de caliche que por su profundidad da
la impresin de que van a llegar a nuestros antpodas, sin tomar nunca ninguna medida de seguridad.
El balance trgico ha sido: cuatro nios muertos por derrumbes y dos ahogados en las lagunas que se
forman cuando llueve. Hasta hoy no se ha hecho nada por corregir esto.
Y me pregunto: quin nos cuida?
Quin controla la venta de los altamente txicos insecticidas que van a parar a las manos de
nuestro pobre agricultor analfabeto?
Los resultados: muertes a granel, de sus hijos y de ellos mismos. Todava el gran misterio de
Rincn Claro sigue en pie. Y creo volver a pasar, y no me creo con dotes de profeta, me lo dice el
sentido comn.
Todava hay algo peor: en nuestros modernsimos supermercados se vende Paration y Malation
en pequeas fundas para su uso en jardines, y estos compuestos fosforados altamente txicos figuran
en los estantes al lado de productos alimenticios. Esto lo he visto yo, no me lo han contado.
Obras pblicas reconstruye, a paso de tortuga, la autopista Santo Domingo-Santiago. Todo el
mundo saba lo que iba a venir, menos obras pblicas. Un saldo de varios muertos, el consiguiente
escndalo, y entonces aparecieron las medidas de seguridad.
Pero primero deba morir alguien; ese es nuestro signo fatal.
Hace casi un ao hice un artculo intitulado Un dominicano vale 149 pesos, ese es el precio de la
motocicleta ms barata, y en el escrito peda a las autoridades el uso obligatorio de casco de seguridad.
Mi artculo cay en saco roto. Desde ese momento hasta hoy han muerto 16 personas por golpes en
la cabeza en accidentes de motor, y conste que llevo la cuenta y los nombres.
204
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Es que la vida no cuenta para nosotros? Y no culpo solo al Gobierno, culpo a todos. Sigamos.
En el rengln de artculos alimenticios tenemos, en primer lugar: el queso blanco criollo. Promedio
de muerte anual: ms de una docena.
Jamones y salchichones criollos y extranjeros. Ah! Voy a hacer un chiste, aunque hoy escribo con
sentido trgico. Estos artculos me recuerdan un programa deportivo: Amalgama de Colores en la Pelota,
predominando el color verde, muchas veces en mayor cantidad que el color original. Comprubelo en
pulperas, mercados y, por qu no?, tambin en los supermercados.
De las medicinas y farmacias, ni hablar. Aparte de las medicinas que hacen poco menos que un
vaso de agua, las hay de una toxicidad alta que se venden por indicacin de vecinos.
Un individuo que sufre de presin alta puede comprar, sin indicacin mdica, cualquier hipotensor,
sin saber su peligrosidad, y usarlo indiscriminadamente.
Los inhibidores de la monoaminooxidasa son productos que se usan para la depresin nerviosa,
al parecer son productos inocuos, pero si se come queso se convierte en un medicamento altamente
txico. Hace algunos aos murieron en Inglaterra alrededor de 20 pacientes, entonces aqu se restringi
la venta a solo por receta mdica. Yo puedo dar fe de recibir muchos pacientes en mi consulta que lo
usan por indicacin de cualquier persona.
Las anfetaminas, o drogas de la felicidad, que usan los estudiantes y los msicos para mantenerse
despiertos y los gordos para perder libras, son productos que crean hbito. Aqu su venta es solo bajo
receta mdica, sin embargo, todos los das crece el nmero de droga-adictos a este medicamento.
Y as nos pasa en todos los niveles de nuestra vida en Dominicana. Las emisoras, los peridicos,
la televisin nos apabullan con la propaganda de productos. Reconocemos que los fabricantes son
negociantes y no filntropos, pero debe haber alguien que nos diga la verdad! El Gobierno a todos los
estratos. Las universidades, los partidos polticos. El campesino que vende los huevos de su produccin
casera altamente nutritivos para comprar una cerveza malta, comete un error por ignorancia, porque
solo oye una campana, la de la propaganda.
Desde el nio que necesita de una madre que conozca las ms elementales reglas de higiene hasta
las medidas de seguridad de una secretara de Estado que construye. Alguien tiene que tomar accin
y cuidar un poco ms al dominicano aunque sea en la etapa infantil. Y a nuestras masas ignorantes
adultas. Nosotros, los egresados de las universidades, sabemos cmo cuidarnos.
Somos malhumorados?
Nuestro buen humor es seco y espasmdico; llevamos dentro de nosotros lo trgico del espaol y la
tristeza del negro esclavo; a eso se le agregan nuestras penurias que comienzan con el Descubrimiento.
De las Grandes Antillas, el cubano se lleva las palmas en la alegra, el puertorriqueo en menor
grado. Nosotros ni siquiera podemos decir que somos menos alegres que el boricua. Somos fundamen-
talmente tristes. Nos alegramos por espasmo; solo en algunas ocasiones, muy raras por cierto. Tenemos
un sentido exagerado del ridculo y rer es hacer el ridculo para nosotros.
Nos burlamos del norteamericano, porque se re de cualquier cosa. Eso no es correcto adems
de ser una tontera.
Aceptamos el chiste y remos cuando estamos borrachos o algo bebidos, es decir, cuando rom-
pemos nuestras inhibiciones; en ocasiones, si el comediante es extranjero. Nuestros humoristas no
son los mejores del mundo, pero tampoco son los peores. Sin embargo prima el segundo criterio en
nuestras mentes.
205
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Si nuestro comediante nos hace rer, por mecanismos subconscientes, reaccionamos en su con-
tra, ya sea negndole calidad artstica o buscndole un defecto en su conducta privada. Es una lucha
entre alguien que nos quiere hacer rer y por el otro lado, alguien que no quiere rer. Si al fin lo logra,
inconscientemente lo agredimos.
El chiste en boca de un dominicano es una ridiculez, una tontera, inclusive llega a ser una falta
de respeto, aunque el chiste no sea inmoral. El dominicano chistoso es una persona poco estimada
y tenida poco en cuenta. He sido amigo y psiquiatra de este tipo de persona y he podido comprobar
que su chiste no es espontneo, corresponde a lo que Freud llama el chiste equvoco. Generalmente
lo hacen como descarga a una tensin o algn conflicto.
No solo es triste el dominicano; tambin es malhumorado; es una tristeza irritable casi perma-
nente. Existe una frase popular (en el folklore, en los refranes y en las frases populares est la raz
psicolgica de los pueblos): coger cuerda. Revela la cualidad nuestra de reaccin ante la broma con
los mecanismos tpicos de la irritabilidad. La persona a la que se bromea, generalmente reacciona
en corto circuito contra el bromista, incluso llega a vas de hecho. La mayora de los dominicanos
fcilmente cogen cuerda.
El grupo dominicano becario en Espaa y que convivamos con ms de 200 hispanoamericanos
y espaoles, jams participamos de las bromas, chanzas, etc., para nosotros eran pesadeces.
En nuestras universidades y colegios se intentaron implantar las novatadas como existen en
todas partes del mundo. Los resultados no fueron muy halageos, los novatos se ofendieron y reac-
cionaron de mala manera.
Tristeza y mal humor corresponden a una entidad mental llamada Depresin que muchas veces
se acompaa de ideas de tipo paranoicas.
Fuimos ms depresivos en la poca de la Tirana y alguien nos haca rer, a medias, pero nos haca
rer: Don Paco Escribano. Era casi un analfabeto con una capacidad increble para hacer chistes. Sin
embargo, se hablaba muy mal de l. Su peor enfermedad era su gran sentido del humor.
En todas partes del mundo el cmico tiene su equipo de escritores que le hacen los chistes. En
nuestro pas nuestros comediantes hacen y dicen sus chistes.
Milton Pelez, Beras Goico, Pildorn, Don Poli, Grulln Cordero, Yoyito Cabrera, Julio Csar
Matas son grandes cmicos y estoy diciendo esto y pensando que mi lector cree lo contrario.
El comediante es en nuestro pas la clase ms sufrida y vilipendiada. Hacer rer a un depresivo es
un sueo irrealizable y si este depresivo es un sempiterno malhumorado, peor es la cosa. Soy amigo
de algunos de ellos y para motivar este artculo he conversado en diferentes ocasiones sobre este tema.
En la mayora de sus presentaciones en pblico perciben la actitud agresiva, hostil de la concurrencia
que en muchas ocasiones se pone de manifiesto.
Con frecuencia visitan nuestro pas psiquiatras extranjeros, generalmente les sirvo de cicerone. Aun
sin conocer nuestro idioma, captan de inmediato nuestro mal humor y nuestra tristeza. Pablito Mirabal,
el nio que vino en la invasin de Constanza, Maimn y Estero Hondo, fue llevado como enfermo al
Hospital Psiquitrico en la poca que yo lo diriga. Su gran sorpresa era verme rer. Incluso lleg a pensar
que yo no era dominicano. Para todos los pacientes y empleados del Manicomio era una cosa rara ver al
niito cubano, sobre el cual penda una condena de muerte, rer y hacer chistes continuamente.
Hasta cundo seguiremos sin rer?
Por ms que se empeen nuestros humoristas en poner un grano de alegra en nuestras vidas, no
lo conseguirn. Estamos enquistados en el mundo de nuestra tristeza irritable. No podemos despren-
dernos de nuestra depresin colectiva y para el depresivo, rer es un pecado.
206
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Un querer mejor para nuestras cosas
Hay un natural desarraigo por nuestras cosas que nos da un ndice de desamor por lo dominicano.
Esa permanente idea de infravaloracin de lo nuestro, que incluso lo vemos en los grandes estadistas y
escritores desde el inicio de nuestra poca republicana hasta el da de hoy. No tenemos calidad porque
somos negros, no la tenemos porque somos mulatos o porque somos hijos de turcos. Siempre hay
un no con una motivacin que muchas veces peca de infantil.
No servimos y de esta media isla nada sirve es un criterio depresivo de lo nuestro.
Y como solucin simplista buscamos afuera lo que no tenemos, hasta en lo ms insignificante.
En lo deportivo-zoolgico tenemos leones, tigres, guilas y elefantes para nuestros equipos de
bisbol, porque tal vez pensamos que un cangrejo macorisano es demasiado feo para simbolizar
a un equipo deportivo, y lo mismo con una cuyaya cibaea. Por eso adoptamos animales que
solo hemos visto en pelculas, en el Zoo o en alguno que otro circo que con poca frecuencia nos
visitan.
Nuestros nombres indgenas-geogrficos se van perdiendo para universalizar a nuestra tierra y,
como resultado, terminamos siendo un pezgote de nombres gringos y europeos.
A nuestros barrios pobres con nombres de muchos aos, obra del ingenio de nuestros humildes
o con nombres primitivos, se les sustituyen por nombres de santos como si esperaran un milagro pen-
sando en un man del cielo. A cambio de eso, y con el perdn de los santos, no les llega ni el agua ni
la luz y con mucha precariedad, hacen una caliente al da los que tienen mucha suerte.
Y es as en todos los rdenes y cosas. Siempre pensamos y actuamos por debajo de los niveles
normales y de ah viene nuestra xenofilia. Un gigantesco amor por todo lo de fuera que nos lleva hasta
la coprofagia.
Ahora todas las paredes aparecen con unos nombres ingleses hippies, aunque supongo debe haber
vocablos, pero el amor a lo extranjero les impide ver ms all de sus narices.
Hace algn tiempo vinieron unos norteamericanos a propagar la fe de una religin hind o algo
parecido. Se marcharon y los dominicanos que se convirtieron, adems de la fe, les qued un desagra-
dable acento ingls.
Y as muchas cosas que enumerar llenaran las pginas de muchos peridicos y muchos libros.
El arte de despotricar un pas
De cualquier parte de nuestra tierra se marchan nuestros habitantes al extranjero, puede ser a Es-
tados Unidos o Europa, Mxico o Sur Amrica. Todava no nos hemos decidido a ir por Australia.
Desde un mes a 10 aos de ausencia traen como consecuencia, un mirar de arriba hacia abajo a
nuestra tierra, a su propia tierra.
Por lo general, vienen con un barniz que se pierde en el primer aguacero y una kultura europea
o norteamericana que se va perdiendo a medida que aumentan su racin de pltanos, por la cuestin
del tanino que ennegrece las clulas nerviosas y nos hace torpes y brutos.
Todo lo nuestro, que tambin es de ellos, est mal, muy mal. Si son mdicos, nuestra medi-
cina est a nivel de curanderos. Si son ingenieros, nuestras ciudades se convierten en adefesios
y que el da menos pensado se van a caer las casas por fallas de la construccin. Si son msicos,
nuestra msica y nuestros msicos proceden de lo ms profundo del Averno y orla es un pecado
mortal.
207
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
En fin, en todos los niveles son los nicos superdotados que pari nuestra media isla. El resto que
quedamos no somos ms que unos pobres cretinos ilusos y sin conceptos de las cosas.
Lo peor de esos grandes sabihondos es su sentido de crtica negativa. Parece como si les diera
vergenza ser dominicanos. Se pasan la mayor parte de su tiempo infravalorndonos y, al final, no
hacen nada. Su genialidad se va apagando a medida que ingieren ms mang, y al final se convierten
en uno ms de los 4 millones de cretinos que pueblan la media isla.
Otros insisten en su genialidad y se marchan para no volver. Cuando uno los saluda en el ex-
tranjero y nos preguntan por el pas, se expresan como si preguntaran por un centro de retrasados
mentales.
Lo triste es que la mayora de los dominicanos creen que realmente Pedro Santana y Buenaventura
Bez murieron y, en realidad, no han muerto y redivivos son parte del espritu de muchos de nosotros.
En especial, a los que viajan y ven las cosas grandes de pases grandes, se sienten avergonzados de ser
naturales de un pas chiquito, de una media isla, que ni siquiera es una isla entera.
Como estuvieron fuera y aprendieron o creen que aprendieron muchas cosas, se creen seres su-
periores y desprecian a ese hombre inferior que es el dominicano. Es por eso que tienen mentalidad
de anexionistas.
Este tipo de hombre nuestro naci con la repblica y ser difcil extirparlo como un apndice. Yo
muchas veces me alegro cuando se marchan y se marchan sin penas ni gloria. Lamentablemente desde
all siguen despotricando al pas que los vio nacer y pensando que andamos por el perodo neoltico.
All ellos con su criterio y que sigan rumiando su inferioridad al creer que nacieron en un pas
inferior.
Complejo de isleo
En una ocasin le preguntaba a un distinguido profesor espaol, el porqu los continentales no
saban nada de geografa y las gentes de isla s. Su respuesta fue: Ese es un complejo del isleo.
Con los aos me fui convenciendo de que realmente no es un complejo, es una necesidad.
Las islas independientes siempre son agradable festn para los grandes imperios y nuestra isla, en
especial, que sirvi como trampoln para la conquista de Amrica, era un bocadillo de Cardenal.
Son diferentes los isleos de los continentales? Ricardo Pattee, en su estudio de la Repblica Domini-
cana, nos dice: Se trata de una isla, con todas las ventajas y las indiscutibles desventajas que da tal condicin
geogrfica. La insularidad convida a la codicia ajena; incita los apetitos de presuntos conquistadores y limita
estrictamente las potencialidades de accin y de expansin. La continentalidad permite cierta flexibilidad y
cierta libertad de movimiento. La insularidad limita rigurosamente no solamente el campo de accin sino
los horizontes histricos. La falta de distancia, de capacidad de dilacin disminuye la perspectiva e impide
la extensin de la visin obligando al pueblo as circunscrito a vivir del paisaje inmediato.
En mi opinin, hay tres etapas histricas de nuestra isla: primero, fue Isla Codiciada; despus.
Isla Abandonada y, por ltimo, Isla Cerrada.
La llegada de los espaoles y el inicio de la conquista de Amrica, dieron a Santo Domingo una
categora especial de isla base o isla trampoln (todava lo sigue siendo para los emigrantes europeos
que quieren ir a Estados Unidos). A medida que se fueron conquistando y colonizando Mxico y
Suramrica, nuestra isla fue perdiendo categora.
Se convierte en isla abandonada. Osorio, con su genocidio de 1605, les ofrece a los imperios
europeos no espaoles un exquisito manjar despoblando toda la costa norte de la isla. Luego: el gran
208
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
perodo de marasmo que con justa razn nuestros historiadores le llaman la Espaa Boba, completan
esta etapa que ni siquiera la actitud de Nez de Cceres ni la invasin de los haitianos hacen despertar
a nuestra Madre Patria.
Se conforma tnicamente nuestro pas a base de espaoles continentales y de africanos, tambin
continentales. Qu problema psicolgico pudo haber creado la readaptacin de esas razas provenientes
de continentes y vivir en una isla?
Esos grupos tnicos son golpeados por el abandono. Se van a sentir desplazados y se marchan los
que pueden, los que quedan, blancos, mulatos y negros, van a conformar a nuestro pas.
Se inicia la etapa republicana y se va conformando el ltimo perodo: el de la Isla Cerrada, que
llega a su mximo con la llegada de Trujillo en 1930. Durante ms de tres dcadas, le ser difcil a
un dominicano salir al exterior. Solo un grupo reducidsimo logra pasaporte. Algunos lo consiguen
asilndose en embajadas, otros, siendo embajadores renuncian, y se quedan en el exterior.
Hoy, en junio de 1974, nuestra media isla sigue viviendo la etapa cerrada. Nuestra masa no se puede
desplazar hacia Hait por tierra por estar cerrada su frontera. Cuba, Rusia, China y todos los pases comu-
nistas no se pueden visitar por problemas de tipo poltico. Ir a Estados Unidos, Puerto Rico y posesiones
caribeas es sumamente difcil, casi imposible para el hombre nuestro de clase media econmicamente
baja. Para visar hacia Venezuela se necesita, si se es un desconocido, una autorizacin de Caracas.
Por eso, los isleos saben geografa y de esos isleos, el que ms la conoce es el dominicano, lo
obliga la Isla Cerrada.
Caja de resonancia
Nuestra media isla es una caja de resonancia. Todo lo que tintinea en Europa, Estados Unidos y
cualquier otra parte del mundo, resuena aqu, en una edicin dominicana sin ampliar y sin corregir.
Como ese tintineo viene de fuera es aceptado como bueno y vlido en todas las esferas de nuestra
vida cotidiana. Parte de nuestra xenofilia es: un no creer en nosotros mismos, por nuestra depresin,
o por lo que quieran creer los que me hacen crtica.
Prats Vents es un conocido escultor nacido en Espaa con una doble nacionalidad dominicana,
la que le dio el Estado y la de su corazn. El otro da le o una frase muy interesante refirindose a
cuestiones de arte: Somos un eco, nunca seremos voz.
As, exactamente yo pienso: somos un eco. Cmo podemos ser voz? Un gran escritor nuestro deca
que lo nuestro no era un pas, que era un paisaje. Lo importante para m no es el rejuego de palabras
bonitas para infravalorarnos, lo importante es: cmo convertir ese paisaje en un pas.
A la gran mayora no le importa que seamos eco o que seamos un paisaje. Gentes con mentalidad
anexionista que solo piensan en yo antes, yo ahora y yo despus, en hacerse sin importarles los medios
y despus venderse al mejor postor como lo hicieron Santana y Buenaventura Bez.
Ese es el anti-dominicano, depresivo o no, paranoico o no, y hay algo peor, la juventud lo admira
y lo convierte en su hroe cuando de la nada se hizo y lo ven en un hermoso y gigantesco automvil
con una casa que parece de sueos y con unas cuentas bancarias kilomtricas en bancos de Suiza,
Norteamrica y otros pases donde los intereses que paguen sean buenos.
Ese anti-dominicano, o dominicano feo, que camina por las tortuosidades es el que triunfa, si
a eso le llamamos triunfar. Ese es un gran xenfilo, ama todo lo que viene de fuera y a lo propio lo
desprecia porque, en el fondo, es un tipo que se desprecia a s mismo, no porque tenga complejo de
inferioridad, sino porque es un inferior.
209
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
De esos hay muchos que son solo eco, nunca voz, que convierten un pas en un paisaje y, por
desgracia, son los grandes maestros del arribismo.
Y de los buenos qu?
Recuerdo a medias unos versos del poeta Rubn Suro que dicen: En Santo Domingo, de la
pediatra se pasa a la psiquiatra.
Son santiagueros, no santiaguenses
Don Po Baroja, en su ancianidad, una vez por semana abra las puertas de su hogar para
recibir amigos y alguno que otro admirador. Usando los buenos oficios del inolvidable maestro
don Gregorio Maran, un grupo de mdicos extranjeros que estudibamos en Madrid logramos
visitarlo.
Don Po, adems de ser uno de los ms grandes novelistas del mundo, haba estudiado medicina
y se haba graduado de mdico, pero nunca haba ejercido la profesin.
Fue una larga e inolvidable tarde. Con su cara de viejo vasco, su clsica boina y la punta de la
nariz que pareca encontrarse con la barbilla. Conversador inagotable, pero, por encima de todo, un
canta-claro. Le llamaba al pan, pan, y al vino, vino. Nos ense numerosos libros suyos traducidos a
todos los idiomas y se quejaba de que los editores le haban robado una fortuna.
Nos habl de la Generacin del 98 y de otras generaciones literarias espaolas. Nos habl del
Gobierno espaol, de la Iglesia Catlica, de las universidades, de los franceses, de la guerra civil. Era
un incontenible torrente de conocimientos.
Un mdico mexicano le hizo una pregunta que lo hizo callar y reflexionar. Por qu su silln de
la Real Academia Espaola de la Lengua permaneca siempre vaco?
Mirndolo fijamente, con sus ojillos que destilaban inteligencia, le contest pausada y lenta-
mente. Dijo:
Despus de muchos meses y aos de discusiones entre los acadmicos, usted ha visto lo que dice
el diccionario acerca del sustantivo PERA? Fruto del peral. Y usted ha visto lo que dice de PERAL? rbol
que produce la pera. Por eso, queridos jvenes, mi asiento permanece y permanecer siempre vaco.
Esa respuesta no esperada ni siquiera nos hizo rer, sino que nos puso a pensar. Han pasado cerca
de 25 aos de la visita a tan ilustre persona, y todava sigo pensando.
Tengo entendido que Santiago de los Caballeros fue fundado entre los aos del 1494 al 1496.
Este dato lo tom del Almanaque Mundial del 1972.
Al tiempo de su fundacin, los naturales de Santiago de los Caballeros se llamaron santiagueros,
y durante varios siglos tambin se llamaron santiagueros.
El diccionario de la Real Academia, en su decimonovena edicin de fecha del 1970, dice: San-
tiaguero, natural de Santiago de Cuba. Esta ciudad cubana fue fundada por espaoles que salieron
de nuestra isla en el ao 1514, casi cerca de 20 aos despus.
A quin pertenece lo de santiaguero? A los cubanos o a nosotros?
Cuba fue espaola hasta los otros das y nosotros hasta hoy somos un pueblo olvidado, y no solo
por Espaa sino tambin por todo el mundo.
Solo trascienden de nosotros hacia el exterior las tragedias, tiranas, muertes, revoluciones.
Nuestra xenofilia nos hace tomar muchas veces actitudes pasivas hacia lo de fuera.
Me gustara que la Real Academia de la Lengua decida cambiarle el santiaguino a los habitantes de San-
tiago de Chile, a ver qu sucede. Aceptaran con la misma pasividad de nosotros el cambio? Lo dudo.
210
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Yo tena un compaero colombiano, natural de Santander, Colombia, y cuando le decan
santanderino (natural de Santander, Espaa), gritaba y deca que era un godo retrgrado (despectivo
de los conservadores colombianos) y afirmaba que era santandereano.
El pasivismo nuestro llega a extremos inconmensurables. Ya decimos Rico Carty, como los yankis,
porque a los norteamericanos se les hace difcil pronunciar Ricardo. Tambin dicen Matty por Mateto
Rojas Alou.
En una ocasin me quej del nombre en ingls de los caballos, y me dieron una vaga y tibia
respuesta.
A eso le llamo Pasivismo Xenoflico. Somos muy pasivos ante lo que viene de fuera y por eso deambu-
lan por nuestras calles muchos piratas, bucaneros y filibusteros. Pero eso es material para otro captulo.
Que ahora la irreal Academia de la Lengua quiera deshacer entuertos y ocuparse de los hispano-
americanos y sus americanismos, bien, pero que acepte muchsimos de nuestros vocablos. Que sean
producto de un mal espaol o de un espaol arcaico, pero son nuestros y no nos enven envuelto en
celofn y con lacito eso de santiaguenses, que huele ms a latn que a cibaea.
Un dominicano es siempre un dominicano
Examinaba en Madrid una de las materias del Doctorado en Medicina, cuando el profesor not
mi acento espaol de Amrica. Indag mi nacionalidad, y al saber que soy dominicano, me pregunt
si yo haca abluciones matinales con calabaza seca. Por el momento de tensin en el examen y por el
giro muy del espaol de la Madre Patria, no comprend qu me preguntaba. Era que si me lavaba la
cara por la maana con una jigera.
Al terminar mi examen quise enterarme cmo haba llegado a su conocimiento esa costumbre
nuestra. Me relat que conoca a una familia dominicana que llevaba ms de treinta aos en Espaa
y conservaba esa costumbre.
Ese no es un caso aislado. Nosotros, si marchamos al extranjero, nos llevamos con nosotros nuestras
virtudes y defectos; nuestro hablar y nuestras costumbres. Aunque nos empeemos en subestimarnos,
nosotro somo nosotro, los que vivimos en una pequea isla compartida, en el mar Caribe y en pleno
Trpico de Cncer. Nos indigestamos las eses finales de cada palabra; utilizamos en nuestra sintaxis
el t y cambiamos la ere por la i. Somos desconfiados, ligeramente paranoicos, no tenemos mucho
sentido del humor y, en cambio, poseemos un sentido exagerado del ridculo.
Humberto Toscano fue un ecuatoriano fillogo. Escribi numerosos libros acerca del lenguaje y
publicaba una seccin en un suplemento dominical que circula por toda Amrica: Hablemos. Muri
en plena juventud en un accidente automovilstico. Humberto convivi con un grupo de dominicanos
en el colegio hispanoamericano Nuestra Seora de la Guadalupe, en Madrid. Se jactaba de reconocer
a cualquier compatriota nuestro, aunque fuera en La Patagonia, por el t. Porque el dominicano
pregunta, casi siempre: Qu hora T tienes? Cmo T te llamas? Dnde T vas? Esta cons-
truccin gramatical es nica y exclusiva de los dominicanos.
Tenemos muchas caractersticas: una de ellas es diagnosticar la homosexualidad en dominicanos
que arrastran las eses. La consigna es ser ms machos mientras peor hablamos.
A la cada del trujillato regresaron miles de dominicanos desterrados en Mxico, Venezuela,
Puerto Rico, Cuba, Estados Unidos de Norteamrica. Qu traan de nuevo? Su ropa y un ligero
barniz que le dieron los largos aos en tierras extraas. Antes del mes de regreso parecan no haber
salido nunca de nuestro pas.
211
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Es esto un defecto? Al contrario; es una virtud. Es mucho ms grande el amor a lo telrico de lo
que nos creemos. Somos nacionalistas aunque nos pasemos todo el tiempo autocriticndonos.
Aunque nos pasen aos y ms aos fuera de nuestra tierra, la seguimos amando como el primer
da como un todo, o por cualesquiera de sus partes.
Un profesional que viva largos aos en Europa se quejaba de no conseguir jengibre para hacer
su t. Otro se lamentaba de no tener en su casa una tambora de merenguero, alegando que lo ms
dominicano era un tamborero, y durante horas y horas glorificaba al tamborero como lo ms tpico y
autctono de nuestra tierra. Y aunque lo deca en son de broma, peda un monumento para lo ms
nuestro y exclusivo que existe en la Repblica Dominicana. Y deca, con visos de verdad:
En ninguna parte del mundo se encontrar un tamborero. El que quiera uno debe ir a Santo
Domingo.
Asimismo, un jovencito dominicano lleg a Madrid procedente de Bruselas. Haba pasado tres
aos sin hablar ni una palabra en espaol. Casi lo haba olvidado. Mezclando un vocabulario espaol-
francs nos dijo que vena de Bigica.
Carlos Julio Dalmau, compaero de infancia, fue a la crcel por negarse a hacer un brindis por
la salud del dspota. Pas un par de aos en crcel solitaria. Despus de su libertad, y gracias a amigos
influyentes, logr salir del pas. Hace veintids aos que vive en Nueva York. Habla el dominicano
como si hubiese salido ayer. Viene con cierta frecuencia a su tierra, en plan de paseo. Nada le gusta.
Pelea y discute con todos, hasta con l mismo. Cuando se marcha, desde la escalerilla del avin jura por
todo lo que se puede jurar que jams volver. Pero tan pronto como se le presenta otra oportunidad,
regresa como si lo halara su cordn umbilical. Con los mismos pleitos y con los mismos juramentos.
En Nueva York trabaja como un yankee, come como un dominicano, piensa como un dominicano, es
desconfiado y le encantan los chismes polticos de aqu como a cualesquiera de nosotros.
El doctor Santiago Pelez, mdico, nacido y criado en Ciudad Nueva, vivi muchos aos en Ale-
mania, Portugal, Italia; ahora reside en Espaa. Conserva su acento de capitaleo. Su esposa, alemana,
aunque no conoce nuestra tierra, la ama entraablemente al travs del cario del esposo. El doctor
Pelez es padre adoptivo de todos y cada uno de los dominicanos que viajan a Madrid; yo me cuento
entre ellos. Durante algn tiempo ejerci las funciones de cnsul dominicano, y por nuestras inefables
contradicciones polticas fue cancelado de su cargo.
As como Dalmau y Pelez, hay miles de dominicanos que viven en el extranjero aorando su patria.
Tenemos una personalidad frrea imbricada en lo telrico. Un dominicano siempre ser un do-
minicano, aunque viva en Noruega; con nuestras virtudes y con nuestros defectos. Es la gran seal de
que amamos lo nuestro entraablemente, aunque no tengamos conciencia de ello.
Me pregunto: Cmo ser Nueva York dentro de cincuenta aos con la gran inmigracin masiva
dominicana? Se convertir en una ciudad nuestra? Ya miles de dominicanos se han casado con ciu-
dadanos irlandeses, griegos, italianos, etc. En informaciones verbales de visitadoras sociales, siclogos
y psiquiatras, se nota un fenmeno transcultural de un grupo tnico sobre el otro y el predominio da
un amplio margen a las gentes de nuestro querido pedazo de tierra.
Un dominicano es siempre un dominicano.
El bovarismo nuestro?
Madame Bovary es una novela de Gustavo Flaubert. Su primera edicin vio la luz pblica en Pars
en el ao de 1857.
212
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
La novela tuvo un gran xito y todava se siguen haciendo ediciones. Un psiquiatra sobre la per-
sonalidad de la seora Bovary, herona de la novela, crea lo que l llam el bovarismo.
El tema del libro es la vida de la esposa de un mdico rural que atrada por el esplendor de la vida
mundana, se lanza a aventuras novelescas y sentimentales que terminan por decepcionarla.
El bovarismo, psicolgicamente hablando, se define como el poder que se otorga el hombre de
concebirse de manera distinta a como es.
Yo soy como soy o me creo, como el personaje de la novela, que soy mucho mejor y ms capaz.
El dominicano es un negro que le dice negro al haitiano.
Jean Price Mars, un distinguido mdico psiquiatra, historiador, ensayista y diplomtico haitiano, en
su libro La Repblica Dominicana y la Repblica de Hait, en que estudia diversos aspectos de un problema
histrico, geogrfico y etnolgico, libro publicado en Puerto Prncipe en 1953, nos dice bovaristas y
la razn que expone es que somos negros y les decimos negros a los haitianos.
Nos creemos mejores que los haitianos a nivel tnico? Frente al haitiano desaparece en nosotros
la idea de infravalorizacin y nos sentimos superiores, superiores al estilo del bovarismo?
Son preguntas con respuestas o muy estrechas o de una amplitud tal que nos perderamos en
elucubraciones.
Yo no creo que sea una actitud antihaitiana. El uso del vocablo negro en nuestro pas ms bien
obedece a razones de ndole socioeconmica.
He odo en varias ocasiones a historiadores decir que nuestro negro liberto le deca negro al
esclavo. No era un problema de pigmento, era un problema de status.
Prez Cabral, en su libro La comunidad mulata, presenta una serie de tesis muy interesantes y discutibles
y alega que nuestro pas es el ms mulato de la tierra. En parte acepta el bovarismo de Price Mars.
Una actitud bovarista en nosotros no nos lleva necesariamente al fracaso. Por supuesto yo no lo
predico. J. Delay, un famoso psiquiatra contemporneo francs, profesor de la Sorbona, admite que
el bovarismo puede llevar al xito en algn momento.
Bovarista o no, el dominicano debe llevar una vida de relacin ms estrecha con nuestros ve-
cinos, olvidar los rencores porque si seguimos rumiando el pasado en vez de bovaristas vamos a ser
neurticos.
Nuestros productos
Hace algn tiempo fuimos a Hait un grupo de compatriotas. El viaje lo hicimos en autobs. En
una ocasin que tuvimos que hacer una parada ya en territorio haitiano, se nos acerc un jovencito
con machete en mano y pregunt si los que bamos en la guagua ramos barahoneros.
Luego comenz a piropear a las mujeres de la excursin. Alguien se fij en el machete que luca
muy bonito y afilado y le pregunt dnde lo haba conseguido. El haitiano se sonri y nos dijo:
Dominiquen no conocer sus cosas, machete de La Vega. Ninguno de los excursionistas sabamos
que en La Vega haba una fbrica de machetes.
En Puerto Prncipe, en un pequeo supermercado, una seora compraba unos dulces muy de-
liciosos. Ya los haba probado, y me los recomendaba por lo bueno y barato que estaban. Le ense
el papelito de celofn de uno que deca: Fabricado en Repblica Dominicana. Inmediatamente se
enter que los dulces eran compatriotas de ella, los dej.
Un dominicano que march, no s exactamente si a Puerto Rico o a Miami, y uno de los encargos
que llevaba era comprar medias porque las de aqu no servan. El fiasco fue grande cuando se enter
213
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
que las medias que haba comprado eran dominicanas. Ese cuento me lo hicieron y no he podido
confirmarlo.
Ese es en el fondo el problema, lo nuestro no sirve y para que nadie se entere de que es nuestro
se le esconde la coletilla que dice fabricado en Repblica Dominicana.
Para m ese es un criterio depresivo. La idea de infravaloracin que tenemos de nosotros mismos
nos hace pensar que somos incapaces de hacer una cosa buena o una cosa bien hecha.
En la Cuba pre-fidelista existan compaas fabricantes de medicina. En muchas ocasiones les
preguntaba a cubanos amigos cmo podan competir con las grandes compaas americanas y europeas
y la respuesta nica era: El nacionalismo de los cubanos.
Aqu, al inicio, una fbrica de cerveza tena un marcado xito por ser una empresa de aparente
capital popular y por ser criolla. La inmoralidad prim en el negocio y se fue por los suelos para des-
gracia de muchos pobres que soaron multiplicar su flaca economa y fueron estafados.
La fbrica de neveras tiene una publicidad a base de su criollismo y le ha dado resultado.
Actualmente hay en funcionamiento fbricas de productos mdicos de tipo tico y les au-
guro un xito completo a base de reconocer el producto como dominicano y con garanta de su
calidad.
En fin, ese criterio nuestro de infravalorarnos a todo lo ancho y a todo lo largo debe des-
aparecer.
Aqu se fabrican cosas malas, pero tambin las hay buenas y las habr mejores. Vamos a dejar de
pensar que no servimos para nada.
Estar chivo y bronco, es paranoia?
Cuando los espaoles descubrieron nuestra isla encontraron unos perros muy curiosos: no ladraban.
No hace tanto tiempo, solo unos cuantos aos y de eso nos estamos olvidando: la era de Trujillo.
En la crcel de La Cuarenta, donde torturaron y murieron miles de dominicanos, exista un letrero
que textualmente deca: El pez muere por la boca.
El simbolismo de nuestro ms autctono can: su mudez, era la garanta para vivir una larga o
corta vida en esta media isla.
Para desenvolverse saludable era necesario estar chivo, o mantenerse bronco, actitudes tpi-
camente paranoicas.
Nuestro gran humorista Mario Emilio Prez, en su segunda seleccin de Estampas dominicanas,
define el estar chivo como una desconfianza de todo lo vivo y en todas las circunstancias. El temor
y la desconfianza se manifiestan mayormente en cuestiones ligadas a la poltica, pero aparece tambin
en las cosas ms triviales.
El estar chivo puede ser una condicin universal, pero con una mayor intensidad lo sentimos
en esta media isla.
Por estar chivo nos inhibimos en muchas actividades nuestras y damos la impresin de que somos
tmidos y realmente lo somos. Ese medirse hablando, aun hablando de cualquier tema para evitar
caer en un gancho nos impide desenvolvernos mejor en nuestra vida cotidiana, pero con esto creemos
que nuestra vida ser larga.
Mayer Gross, uno de los psiquiatras contemporneos de ms vala, acepta la paranoia como un
medio de defensa. Para l, el hombre hubiera desaparecido de la tierra si no hubiese mantenido una
actitud de desconfianza por todo y para todos.
214
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Un Guacanagarix servil y un Caonabo agresivo y valiente. El primero se arrastraba como un helminto
ante los espaoles, incluso fue el primer simulador de enfermedad que hubo en Amrica. En el segundo
viaje de Coln, para evadir la responsabilidad de la destruccin del fuerte de la Navidad, se hizo el enfermo.
El segundo, adems de valiente, honesto, cay en un gancho y se dej poner las esposas y los grillos y fue,
mansamente, hecho prisionero Y dicen unos que muri de pena y dicen otros que muri de rabia.
Pero desde entonces, nuestra gente le tiene miedo al gancho y para reforzar esa conducta de desconfian-
za aparecieron los Ovando, los Osorio, los Santana, los Bez, los Lils y como culminacin, Trujillo.
Y es por eso que, lamentablemente, seguimos broncos y estando chivo.
Dominicana es un vocablo no dominicano
Hace algn tiempo criticaba los nombres extranjeros de los caballos que corren en el hipdromo
Perla Antillana. No s si por ley, por cierto absurdo, no se le poda cambiar los nombres a los equipos.
La cuestin es que nuestro centro de hipismo pareca y parece un hipdromo extranjero.
Aparece un establo que se llama Dominicano y a los caballos les ponen nombres de ciudades y
regiones de nuestra tierra. Pareca algo increble, hasta que me enter que el propietario es un seor
puertorriqueo que ama a nuestra tierra y ha hecho de ella la suya.
Luego han aparecido otros establos que se llaman Stable, nombre en ingls. Estos pertenecen a
dominicanos que han vivido en el extranjero.
Ms del sesenta por ciento de las compaas que se titulan Dominicana son compaas extran-
jeras, y creo me estoy quedando corto. Preferimos un nombre extico y tenemos una gran debilidad
por el vocablo Motors, en todo lo que se refiere a motores. El nombre ingls prima como si por eso
vendieran ms. As como esa palabra, el diccionario ingls y parte del francs tienen una vigencia en
esta media isla que mete miedo por su abundancia.
Es que nuestra lengua, el castellano, y algo ms, nuestro castellano con una pobreza en el vocabu-
lario y aun comindonos las eses, debe desaparecer para terminar hablando un splanglish.
Cuando la Real Academia de la Lengua Espaola decidi convertir a los santiagueros en san-
tiaguenses, protest. Sigo protestando y seguir protestando. Los santiagueros son los de Santiago de
Cuba y esta ciudad se fund muchos aos despus que Santiago de los Caballeros. Pero Cuba es Cuba
y Repblica Dominicana es un absurdo con gobiernos e intelectuales que desde Guacanagarix hasta
hoy tienen un complejo de borregos.
Para todo lo extranjero, un amn y ya.
Y es por eso que creo que somos depresivos, e insisto en creerlo y nada ni nadie me har cambiar
de opinin.
Y nuestra depresin nos hace sentir por debajo de lo que somos y junto con eso viene el recelo,
el temor al gancho, el estar chivo y unas que otras actitudes de irresponsabilidad.
Vamos a tratar de ser voz y dejar de ser eco.
El sifilazo
La sfilis es una enfermedad infecciosa provocada por un microbio llamado Treponema Plido.
La mayor parte de las veces, el contagio se debe al contacto sexual, es por eso que est incluida entre
las enfermedades venreas o enfermedades de Venus.
Dentro de su clasificacin, est considerada la nmero uno. Su origen es dudoso. Los europeos
dicen que despus del descubrimiento apareci en Europa. Los americanos dicen que es una enfermedad
215
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
europea. En el continente, hay una pugna entre los pases, ninguno la quiere y se la pelean para qui-
trsela de encima. Nadie quiere ser sifiltico.
A comienzo de siglo, un judo alemn llamado Pablo Erlich, trabajando con el veneno favorito
de los europeos renacentistas, el arsnico, descubri el Salvarsn, despus de muchos aos de trabajo
de investigacin. El famoso 606 y luego el 914, dieron una pauta positiva en el tratamiento de tan
terrible mal.
Con la llegada de la penicilina como refuerzo teraputico, la enfermedad ha ido decreciendo,
pero sigue siendo una enfermedad peligrosa y difcil de eliminar.
Todo el mundo le rehye al terrible flagelo de la sfilis, una enfermedad secreta, espuria, destruc-
tora del organismo, traicionera en su forma clnica.
Todo el mundo le rehye, menos los dominicanos. Un sifilazo, en nuestro pas, puede ser dos cosas:
o se es muy torpe, o se es muy inteligente. Un sifilazo, ya es parte de nuestro refranero popular.
Como no admitimos nuestra capacidad, por nuestra depresin y nos infravaloramos, cada vez
que una persona de nuestra tierra se destaca en algo, es obra del treponema plido, es el sifilazo que
tenemos en nuestra sangre, el que nos hace destacar.
Si es lo contrario y la persona fracasa en la obra que ha emprendido, ya sea poltica, econmica,
social, literaria, se debe nica y exclusivamente al sifilazo.
Todos los locos de nuestro pas son sifilticos. Esta es otra falsedad. En el 28, nuestro sanatorio
psiquitrico, hay muy pocos locos sifilticos.
Si hay nios retrasados mentales en la familia, por ah anda el sifilazo del abuelo o del padre.
Tambin es un criterio falso.
Queremos la exclusiva de la sfilis y la hemos integrado a nuestras vidas. Sifilazo, es un vocablo
corriente de nuestras conversaciones diarias.
Hace algunos aos, de un escritor nuestro muy conocido, pude leer un ensayo donde deca: Pablo
Erlich, naci, vivi y trabaj con el arsnico para salvar a una media isla.
Con este criterio, habr pensado tan ilustre escritor que junto con los padres de la patria debemos
incluir el 914.
El sifilazo suena bien como un chiste, pero es un chiste trgico y falso.
Somos pesimistas
Hace algunos das le un artculo de don Jos Garca Aybar intitulado Pesimismo no, optimismo
frustrado, en el cual rebate el criterio externado por el tambin periodista, don Federico Henrquez
Gratereaux, quien afirmaba en ltima Hora: El pesimismo dominicano es asunto de larga historia y
de gran inters sociolgico, afirmando que el pesimismo se poda encontrar en el contenido de las
obras de nuestros intelectuales ms importantes.
En el referido artculo del seor Henrquez cita unos cuantos periodistas y escritores contempo-
rneos nuestros. A esa corta lista yo le poda agregar mi propia lista conseguida al travs de los aos de
estudios que llevo observando al dominicano, desde el punto de vista de mi especialidad: la psicologa
y la psiquiatra. Casi todos los escritores, poetas y periodistas dominicanos en sus obras llevan un
marcado tinte pesimista.
Ahora bien, el seor Garca Aybar tiene razn. Su concepto de que realmente lo que existe es
optimismo frustrado es valedero, pero ese optimismo frustrado crnico nos lleva a la depresin y
nos hace ver las cosas entintadas de pesimismo.
216
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Nuestra historia es frustrante y la herencia social tiene tanta categora como la herencia biolgica. Desde la
poca de nuestros pobres indgenas hasta hoy son minutos, horas, das, meses, aos y siglos de frustracin.
Los tanos tuvieron problemas con los caribes. Los espaoles con los dos. Se trasplant al negro
desde el frica y, por el derecho del ms fuerte, fue esclavo del espaol.
El psicpata de Osorio despobl la mitad de la isla y les dio oportunidad a otros imperios, aparte
del espaol, para aprovecharse de nuestra nsula. Para Guido Despradel Batista, mdico e historiador,
la tristeza del dominicano se inici en el 1605.
Si haba algo de optimismo en el perodo histrico llamado de la Espaa Boba, se perdi
en su mayor parte, y el resto de los optimistas que quedaron se han frustrado con nuestra etapa
republicana.
He ah el meollo de nuestra depresin: frustracin. Somos optimistas frustrados, si todava queda
algn hlito de optimismo. Ese pesimismo lo sentimos hasta en nuestra msica. El alegre merengue o la
alegre mangulina llevan una letra cargada de tristeza y pesimismo, el dominicano hasta baila su pena.
Ese es el ncleo de nuestras vidas: la tristeza, el pesimismo y, con ello, la infravaloracin que
hacemos de nosotros mismos.
Ese optimismo frustrante y crnico es el fenmeno causal de nuestro carcter depresivo.
El regreso a las cavernas
Hubiera querido soslayar este tema, pero me salpica la sangre de mis hermanos.
En un artculo publicado en la prensa peda a todos los dominicanos que ahuyentramos el
Pitecntropo, el eslabn perdido entre el hombre y la bestia, pero este ha vuelto con renovados bros.
Estamos regresando a las etapas primitivas de nuestra personalidad y nos revolcamos en el cieno de
nuestros peores instintos.
Por qu? Esa pregunta me la hago una y mil veces. Qu nos est pasando?
Mi oficio es estudiar la mente humana, normal y anormal, pero la vorgine de estos das dantescos,
vividos entre hermanos, me confunde y no me hace razonar correctamente.
Nadie tiene la razn. Solo los muertos la tienen.
Tenemos miles de millones de clulas nerviosas, muchsimas ms que cualquier animal superior;
el hombre es el nico animal con lenguaje hablado; sin embargo, usamos la inteligencia para descubrir
armas mortferas, y en vez de dialogar, nos mordemos.
Tendremos que desarmarnos y ponernos bozales. Estamos frente a un comportamiento puramente
animal. Estamos de regreso a las cavernas.
Hace millones de aos la principal causa de muerte era el homicidio. En la historia sagrada el
primer muerto, Abel, fue tambin asesinado. De ah en adelante, sedimentos y ms sedimentos de
civilizacin aparentemente nos transformaron. Hay pueblos como el francs, donde motines que du-
raron ms de un mes entre policas y estudiantes produjeron muertes que se cuentan con los dedos
de una mano y sobran dedos. Pero lamentablemente nosotros los dominicanos tenemos la bestia
detrs de la oreja.
Somos, al decir de los siclogos, unos compulsivos orales. Para Freud, una de las etapas del de-
sarrollo del hombre es la etapa oral. En la boca reside el placer, pero tambin es el remedo de pocas
primitivas. El nio de un ao muerde como recuerdo de nuestro ancestro canbal. Nosotros, de adultos,
seguimos mordiendo, seguimos siendo canbales.
El porqu es una respuesta de socilogos, de polticos y podra tambin ser la respuesta de todos.
217
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Hambre crnica, injusticias, abuso de poder.
Somos profundamente gefagos. Unos pocos tienen muchas tierras y muchos no tienen nada y
solo comen tierra.
Las sociedades son cobardes, y los indeseables que viven en ella son aislados por la Justicia en
centros llamados crceles.
Podramos llamar Justicia en nuestro pas a la injusticia de los espaoles con los indios, a la in-
justicia de los haitianos con los dominicanos, a la injusticia de nuestros tiranos con su pueblo?
En una ocasin conversaba en Madrid con dos espaoles que vivieron largos aos en nuestra tie-
rra. Contaba el primero que haba viajado por todo el mundo; que en ninguna parte de la tierra haba
encontrado un hombre ms triste que el nuestro. La respuesta tajante del otro fue: el dominicano no
es un hombre triste; lo tienen triste.
Nuestra depresin crnica y colectiva nos hace subestimarnos, nos hace ser paranoicos y, por
supuesto, no tenemos sentido del humor.
Tratamos de vencer ese complejo de inferioridad, elemento causal de nuestra depresin?
No, rotundamente, no. Nuestro pobre, flaco y esmirriado que mejora econmicamente, engorda
y niega a su clase; va a tener nuevos amigos y se inscribe en el Partido del Estmago. Se enquista en su
egosmo y se olvida de la miseria que le rodea. Su misma inseguridad le hace hipertrofiar sus actitudes
ante sus semejantes, y se convierte en un Trujillo mental. Toma posiciones cavernarias, y como respuesta
encuentra tambin posiciones cavernarias. De ah parte nuestra regresin a las etapas primitivas de
canibalismo; canibalismo a todos los niveles.
El resultado? La orga de sangre que estamos viviendo.
Nuestro cerebro de Homo Sapien exige mayor comprensin.
En caso contrario nos vamos a revolcar como salvajes entre fango, heces y sangre.
Que Dios nos proteja!
Red Beach
I
Uno de nuestros problemas desde el inicio de la poca republicana hasta nuestros das, es el de
identidad.
Se nos hace difcil identificarnos como pas y nos pasamos todo el tiempo pidindoles prestado a
otras culturas y pases costumbres, msica, folklore, nombres, vestimentas en fin, de todo.
Los espaoles nos descubrieron y nos colonizaron, la mayora de los nombres indgenas desapa-
recieron y fueron sustituidos por nombres hispnicos y cristianos. Siendo nuestro pas tropical nos
acomodamos a una vestimenta de pases fros, como es el casimir ingls y cataln. Nos ensearon a
ponernos saco y corbata y durante siglos anduvimos as a costa de sudar como energmenos. Pero la
imagen del buen vestir europeo y norteamericano era y es as y lo aceptamos como el correcto. Los
cubanos inventaron la guayabera y su hermana la chacabana y a puro coraje nuestra juventud la est
imponiendo. Las gentes de Bermudas y otras islas inglesas, crearon un pantaln corto que se acomoda
a lo caluroso del trpico. Aqu a regaadientes, lo usan muy pocas personas.
Por encima de todo Juan Calcar preside nuestras vidas y calcamos durante siglos la imagen del
hombre de Europa y ahora la imagen del norteamericano.
Todo xito nos lleva a una crisis de identidad. Nosotros dejamos de ser nosotros, para ser ellos.
Un ser lobotomizado, como juzgan los europeos a los negros del frica, al decir de un psiquiatra de
color de las Antillas francesas: Fannon.
218
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Es decir, hemos perdido parte de nuestro cerebro y, por ende, parte de nuestra iniciativa y vivimos
copindolo todo.
Hace algunos aos, un famoso intelectual italiano, en unas declaraciones para la prensa colom-
biana afirm que Amrica Latina en cinco siglos de vida no haba hecho absolutamente nada, aparte
de Villalobos, el msico brasileo y los muralistas mexicanos.
Ni siquiera haba dado un filsofo ni un buen novelista. En fin, nos juzgaba como vegetales.
(Desde hace algunos aos han aparecido muy buenos novelistas que, en parte, nos han ayudado
a sacar los pies del plato).
Si esa opinin de Papini la aplicramos a nuestra tierra nos considerara sub-vegetales.
Somos una copia infiel e inexacta de los europeos. Sin embargo, persistimos en copiarlos y ahora
le agregamos a Norteamrica.
Mientras lo nuestro duerme un sueo eterno, todo lo que llega de fuera es lo bueno, es lo correcto. Nues-
tras tradiciones se pierden por marasmo, por parlisis, y es por eso que andamos bordeando a los vegetales.
Nuestros escultores, nuestros poetas, nuestros escritores, con raras excepciones, siguen lo tradi-
cional, siguen lo clsico y es por eso que no logramos nuestra identidad, como pas, como cultura.
Aunque sea un pas subdesarrollado, aunque sea una infracultura, pero es nuestra y a esa es a la que
debemos defender.
Despreciamos a Benyi cuando descubrimos que Los Paredones era un mito. Sin embargo, ah est
su obra, antes muy alabada y ahora despreciada. No le hacemos caso a una obra escultrica en races de
rboles que hacen unos campesinos de la carretera del Cibao. Hacemos protesta con msica extraa y
no atendemos a las protestas que omos en la letra de los merengues y las mangulinas. Nuestra msica
es simplona y la letra no tiene categora. A nuestros decimeros, sencillamente los ignoramos, pero la
protesta de nuestros poetas no llega a las masas, porque le falta autenticidad.
Y as nos sucede en todo, nuestras tradiciones estn a punto de desaparecer. Nos seguimos descastando,
y lo nacional no pasa de ser una marca de cigarrillos o un elefante blanco muy lujoso, donde se presentan
espectculos extranjeros muy buenos y tambin muy malos y donde a lo nuestro no se le da cabida.
Si nos quejamos, nos acusan de nacionalistas ramplones, infantiles e histricos, pero eso no nos
importa y seguimos y seguiremos quejndonos.
Tenemos folklore y no lo tenemos. La mayor parte de nuestros folkloristas se marchan al extran-
jero, porque aqu no tienen nada que hacer y los que verdaderamente lo hacen son autodidactas y no
se les quiere reconocer ningn mrito.
Y as nos desenvolvemos y vivimos o malvivimos. Los rectores del conocimiento en nuestro pas se
encastillan en una torre de marfil, donde no los saca nadie y miran al resto por encima del hombro. Abajo,
muy abajo, hay un pueblo que espera, que espera encontrarse a s mismo, encontrar su propia identidad.
II
Red Beach y el Hembro 74 es lo ms lejano al encuentro de nuestra identidad. Caminamos como
el cangrejo. Si por poderosas razones, en pases capitalistas y superdesarrollados sus habitantes fuman
marihuana y utilizan otras drogas, nosotros hacemos lo mismo. Si su msica epilptica nos llega a
nosotros, nos fascina con furor, relegando a un segundo o tercer trmino lo nuestro.
Y as muchas cosas, como por ejemplo la geografa y los nombres geogrficos. Gibia dej de ser
Gibia. La Caleta, est a punto de convertirse en la Riviera Europea. Se le andan buscando nombres
bonitos a todas nuestras playas, porque los que tienen son horriblemente feos. Por supuesto, son
nombres dominicanos, indgenas, y esos no nos gustan.
219
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Muchos no quieren ser, pero la mayora s quieren ser dominicanos.
Dentro de esos muchos estn los incapaces, que proyectan su inferioridad culpando a su pro-
pia patria de todos sus fracasos y luego se arropan de una vestimenta santanista y caminan por la va
contraria para hacerse.
Y as pasan los siglos de nuestra historia y andamos en busca de nuestra identidad. Admito que
tambin es un problema de Iberoamrica. Aceptamos un patrn cultural y nos aferramos a l y a travs
de cientos de aos. Seguimos calcando una cultura y escondiendo la nuestra por elemental, rudimenta-
ria, primitiva o como quiera llamrsele, y nos quedamos varados y no avanzamos nada, aunque demos
la apariencia de que vamos hacia adelante.
Nadie llega al pueblo. Ni los grupos de derecha, ni de izquierda, ni de centro, ni nadie. Cualquier
da le mandan un engolillado disertante a uno que otro club de barrios y campos con maestros que
necesitan maestros, con unos sueldos de hambre que meten miedo.
Mientras andamos en busca de nuestra identidad, soamos con una meta, la Meta (con mayscula)
de que hablaba Adler, el compaero de Freud, pero cada da se nos aleja ms.
Para muchos, el nacionalismo es una etapa superada, pero sufrimos de arritmia histrica, como
dice un distinguido poltico nuestro, y estoy por creer que no hemos atravesado esa etapa.
En Ciudad de Mjico, un grupo de discpulos mos me discuta acerca de la cantidad de nombres
y cosas exticas que se vean en la Ciudad de los Palacios y alegaban que yo no tena razn cuando haca
esa crtica en Repblica Dominicana, pues consideraban que en la ciudad azteca era mayor.
Hablamos de la historia de Mjico y su revolucin y les acord los anexionistas mejicanos, que
existieron en mayor cantidad que en nuestra tierra. Sin embargo, con la revolucin se consolid la
repblica, su cultura, tradiciones, etc.
Y seguimos en busca de nuestra identidad, y seguiremos escribiendo sobre este tema.
III
Tal vez Nez de Cceres fuese ms culto que Juan Pablo Duarte. El primero fue rector universi-
tario, el segundo fue ms incisivo y absoluto.
El concepto de nacionalidad de Nez de Cceres era ms titubeante, ni siquiera busc un nom-
bre para el nuevo pas y lo bautiz como Hait Espaol y ese nombre no reflejaba nada. Eran solo dos
vertientes de dos nacionalidades: la haitiana y la espaola y para calmo, quiso refugiarse en Bolvar. El
rector magnfico de la Universidad de Santo Domingo no tena nada de magnfico en lo que se refiere
al nacionalismo. No haba logrado una identificacin en el concepto de patria.
Juan Pablo s, y lo confirma su trayectoria poltica hasta su muerte. Por eso, hasta hoy, sigue siendo
el ms grande de todos los dominicanos. Jams titube por su plena identificacin con el concepto de
patria o nacin, a la que l llam: Repblica Dominicana.
Junto con l, vivieron los anexionistas, los vendepatrias. Lo traicionaron y ofrecieron esta media
isla al mejor postor y ltimo subastador y le toc en premio a Espaa.
Luego aparecieron los Luperones, hombres de la misma casta de Juan Pablo, y volvimos a recobrar
la libertad.
Y as, hasta hoy, ha vivido nuestro pas; los hombres se dividen entre duartistas y vendepatrias.
La psicologa del vendepatria no solo se concentra en ofrecerla al poder extranjero, tiene otras
caractersticas muy interesantes. En primer lugar tienen un ego hipertrofiado por la grasa producto del
buen vivir, para ellos patria es un concepto etreo y el yo es un concepto concreto, por eso no hablan
de patriotismo sino de yosmo.
220
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Lamentablemente, ese es el tipo que escala las alturas, basado en que el fin justifica los
medios.
He ah la imagen del dominicano feo. Se hace y hacerse en nuestra tierra es enriquecerse a costa de
los dineros del pueblo. Malandrn consumado, es artero y peligroso. El tipo clsico es Pedro Santana,
que fue capaz de vender su patria por el ttulo de Marqus de las Carreras, ttulo desierto en la lista de
la nobleza espaola. Nadie lo quiere, cost muchas vidas y es smbolo de traicin.
El santanismo es signo de lo extranjerizante. Pudo haber ganado batallas en la guerra de inde-
pendencia, pero de un tajo, todo lo positivo se hizo negativo y sigui una tradicin traumatizante que
comenz con Guacanagarix.
Esa es parte de nuestra historia y las partes conforman un todo.
Antonio Osorio, en 1605, despobl la parte Norte de la isla por una aparente simpleza: estaban llevan-
do biblias protestantes editadas en Holanda. Las razones verdaderas son ms complejas y profundas.
El resultado? Un genocidio alucinante. Murieron miles de personas, miles ms fueron trasladadas
a otras zonas. Algunos se rebelaron y tambin encontraron la muerte.
Leyendo a Pedro Mir, en El gran incendio, podemos, con la donosura de la prosa del poeta, apreciar
en su intensidad esa gran tragedia.
Y entre vaivenes y vaivenes se fue conformando la media isla, en un pas. Muchos no creyeron que
sera viable y se convirtieron en equilibristas siempre cayendo para el lado ms conveniente. Espaa,
Inglaterra, Francia, Estados Unidos y Hait, todos queran un pequeo, pero exquisito manjar, pero
el pueblo, el autntico pueblo, se empe en ser libre y lo consigui, a pesar de los Guacanagarix y
Santana que todava perviven.
Esa es nuestra historia, como si a una media isla convertida en nacin, la sentramos en el silln
del psiquiatra en busca de los traumas psquicos.
Deca Freud que en los traumas encontrados no haba sangre fresca, sino una herida vieja y mal
cicatrizada.
De esa herida mal cicatrizada surgen el maltrato espaol a nuestros indios, prcticamente diez-
mados, Osorio, Espaa Boba, la ocupacin haitiana y en nuestra etapa republicana: Santana, Bez,
Lils y como culminacin Trujillo.
De esa historia tan contradictoria y sometida al anlisis nos llega un pueblo triste, receloso, que
las grandes cosas las acepta con una desidia e indiferencia que causa espanto, pero que reacciona con
clera colectiva cuando nadie lo espera.
Una historia contradictoria, genera un pueblo tambin contradictorio.
Nuestro pueblo sigue como un adolescente, buscando su identidad, encontrarse a s mismo a pesar
de los Santanas redivivos, llegar a su Meta y en esa bsqueda vamos a ayudar, si no todos, al menos
los que se sientan ser dominicanos.
Colofn
Como colofn, en un trabajo al azar, escog algunas notas de escritores y poetas nuestros y tambin
de algunos extranjeros, acerca de su opinin sobre nuestra tierra. Si hubiese seguido buscando, tendra
un libro ms que voluminoso. No creo que tenga que agregar nada ms.
Antonio Zaglul.
Circundada por el mar, cada vez ms empobrecida, liquidndose ya en la segunda etapa de la
disolucin, tras haber erigido la inmoralidad en institucin, la nica comunidad mulata del planeta
221
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
representa un ejemplo sin precedentes del desgaste y descomposicin de los elementales atributos
humanos.
Pedro Andrs Prez Cabral. La comunidad mulata.
Las canciones dominicanas son realmente tristes. Basta con escuchar las canciones tradicionales
de Mjico y Cuba, as como de otros pases para darse cuenta de la caracterstica triste de nuestra
cancin popular.
Rafael Solano. Conferencia en la Universidad Madre y Maestra de Santiago, Listn Diario, sbado 18 de noviembre
de 1972.
Este es un pas que no merece el nombre de pas
sino de tumba, fretro, hueco o sepultura.
Es cierto que lo beso y que me besa
y que su beso no sabe ms que a sangre.
Pedro Mir, Hay un pas en el mundo.
Ros por donde corren lgrimas
silencio
y sangre
mucha sangre.
Miguel Alfonseca, Arribo de la luz.
No nos tenemos fe los unos a los otros. En cada frase creemos descubrir un prfido seuelo, una
trampa artera. En cada gesto sospechamos la existencia de una insidiosa emboscada. De acera a acera
nos saludamos mostrndonos los dientes sin mucho afn de emplear el arte del disimulo, imitando
en eso a los felinos cuando se disponen a librar sus ruidosas batallas de araazos.
De un distinguido intelectual y sacerdote que escribe con el pseudnimo de P. R. Thompson, comentando un documento
de la Comisin de Justicia y Paz auspiciada por la Conferencia Episcopal y que se lamenta de la falta de credibilidad
de nuestro pueblo. El Caribe, Opinin del lector.
Esa torturada nacin.
De la revista Visin.
Los que saben Psiquiatra
dicen que el dominicano
no tiene fe ni en su hermano
y de todo desconfa.
La razn es muy sencilla
si el hombre aqu es desconfiado
se debe a que en cualquier lado
le arman la zancadilla.
Narcizaso. El pueblo se queja en verso, La Noticia.
T eres tierra de valientes,
de mrtires tristes en busca de paz,
222
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
y encamas a una diosa divina
que gime en silencio
y llora sus penas
a orillas del mar.
Cancin de Corn Snchez Cestero, copiada de odas cuando la interpretaba la Rondalla de la Universidad Autnma
de Santo Domingo.
Esta es una isla triste, callada, envuelta en sombras.
Un lienzo oscuro la envuelve.
La rodea un mar caribe,
peces fieros, aves fieras, animales fieros la habitan.
Es una isla dormida en el ocano.
Lupo Hernndez Rueda, Epstola a Abelardo.
De la insular pediatra
se salta a la psiquiatra.
Rubn Suro, Machepografa antillana.
Te levantas cada da
con el mismo rostro
padeciendo la misma historia
los mismos dolores
y esperas paciente
porque nada puede doblegar
la joven espiga, de tu fe.
Porque de tu amor
del mo
del nuestro
pervive la esperanza
en la esperanza del pueblo
a pesar de la ira y el odio.
Norberto James, La provincia sublevada.
No hay lugar a dudas. Solo un loco podra negarlo. La teora del Dr. Antonio Zaglul sobre
la paranoia y el gancho es verdaderamente acertada, por cuanto se fundamenta en la realidad
histrico-social del pueblo dominicano. Esa paranoia colectiva consiste en una permanente actitud
de desconfianza la cual tiene su enraizamiento en la experiencia del engao padecido. El pueblo
dominicano ha sido vctima, casi siempre impotente, del engao, y la burla casi siempre sangrienta
por parte de gente perversa y sin escrpulos.
Alejandro Solano, un artculo de El Nacional.
Dominicano indmito t que llevas en tu alma la tristeza del indio americano cuntame la razn
porque eres triste.
V. Ml. Gutirrez, Melancola dominicana.
223
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
En la Repblica Dominicana, que tiene un setenta por ciento de su poblacin compuesta por
personas de menos de treinta aos, la juventud no protesta ni se rebela contra el exceso de bienestar.
Sera ilgico. Aqu los jvenes protestan y se rebelan contra la abundancia de malestar. Y me parece
que tienen muchsima razn.
Juan Jos Ayuso, Sobre hombres, edades y pueblos. Conferencia pronunciada en el Club Rotario de Santiago, el 22 de abril
de 1970. (Club Rotario de Santiago).
As se cort en raz el eventual surgimiento de una nueva dictadura en esta isla, llamada no sin
fundadas razones, la isla de los tristes destinos.
Rafael F. Bonnelly, ex-Presidente de la Repblica. Artculo publicado en El Caribe.
La Repblica Dominicana es un pas triste y montono, legado de la indoctrinacin de Trujillo.
Terry Johnson King, periodista norteamericano y columnista del The Sunday Star Daily News de Washington, D.C.,
tomado de la columna Desde la Calle, que publica Toms Casals Pastoriza en el Listn Diario.
No, no es tan simple esta historia.
Por las campanas y las cadenas se remonta
este origen tropical y candente.
Es algo que nos llega de naves y rocas,
es una piel de indio vencida por el ltigo.
Vctor Villegas, Ahora otros caminos.
Pero mientras los indios moran en las minas, en las plantaciones de caa o devorados por los
perros en la orilla de los ros, los esclavos negros eran colgados de los rboles y diablicamente mu-
tilados en las estancias. Lgrimas, dolor, sangre: he ah el drama de la Espaola. Con razn la llam
Emiliano Tejera la isla de las vicisitudes.
Manuel A. Machado Bez, Lgrimas, dolor y sangre en la Espaola, El Caribe, 20 de junio de 1973.
No hay que forjarse ilusiones sobre el valer moral del pueblo dominicano. El valer moral alcanza
siempre el lmite de la capacidad intelectual, y nuestra capacidad intelectual es casi nula. Una inmensa
mayora de ciudadanos que no saben leer ni escribir, para quienes no existen verdaderas necesidades,
sino caprichos y pasiones; brbaros, en fin, que no conocen ms ley que el instinto, ms derecho que la
fuerza, ms hogar que el rancho, ms familia que la hembra del fandango, ms escuelas que las galleras.
Una minora, verdadera golondrina de las minoras, que sabe leer y escribir y de deberes y derechos
entre la cual sobresalen, es cierto, personalidades que valen un mundo, tal es el pueblo dominicano,
semi-salvaje de un lado, ilustrado por otro, en general aptico, belicoso, cruel y desinteresado.
Amrico Lugo, 1899. Tomado del prlogo de Pea Batlle a su libro Historia de Santo Domingo.
La repblica es una pura ficcin. Sobre todo una ficcin jurdica. La configuracin social y eco-
nmica acusa por dondequiera rasgos coloniales.
Juan Isidro Jimenes Grulln, La Repblica Dominicana, una ficcin.
La pujante prosperidad de la parte francesa de la isla (que ahora ocupa la Repblica de Hait)
haba llamado y monopolizado la atencin de Europa, mientras que la declinacin gradual de la
224
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
importancia comercial de la parte espaola desde la poca del descubridor haba causado que el Viejo
Mundo olvidara que Santo Domingo era el punto ms antiguo de la civilizacin europea aquende el
ocano y que haba sido el centro y ncleo del grande imperio hispnico, este pas dormido sobre las
azules ondas del mar Caribe.
Summer Welles, La via de Naboth.
Los dominicanos no somos hedonistas. Es decir, no le extraemos a la vida los placeres. Somos
dramticos, casi ttricos, de manera que nuestras muchachas casi no ren, porque les han metido entre
ceja y ceja que rer, sobre todo en la calle, no es de gente decente.
Julio Csar Martnez, Proa, ltima Hora.
En este pas sin parntesis en este pas sin semanas los hombres no debern callar cuando el trigo
se rebele de espigas.
Ahora podrn decir yo maldigo mi estada en este infierno cotidiano sin crepsculo ni palmeras
donde la prensa me ensea la noticia del negro, cansada cancin sin estribillos y la tierra se agrieta
dejando sangre comprometida.
Hctor Dotel Matos, Tejiendo las palabras.
This ill-starred Caribbean land / Esta infausta tierra del Caribe.
New York Times. Tomado de un editorial del Listn Diario.
Pas quizs el ms hermoso del globo; pero que en sus arcanos destinaba la providencia a ser el
ms desgraciado.
Washington Irving, Vida y viajes de Cristbal Coln. Edicin inglesa de 1828. Ed. espaola de 1852.
Que dentro de la escala de los seres humanos hay muchos que suponen que nosotros vamos ms
all del alcance de un plato de sancocho.
Franklyn Mieses Burgos, Paisaje con un merengue al fondo.
Galera de mdicos dominicanos
Para los estudiantes dominicanos de Medicina.
Que este libro les sirva de estmulo y ejemplo.
Introduccin
He aqu un nuevo libro mo. Como todos, lleno de las mejores intenciones.
Trato en l de sacar del fondo del olvido a numerosos mdicos dominicanos y algunos extranjeros,
que dedicaron su vida a ese ingrato oficio que es el ejercicio de la medicina.
Se dice de nuestros compatriotas, que tenemos mala memoria y olvidamos pronto los hechos y
los hombres que produjeron esos hechos. El concepto de memoria es universal. Algunos pueblos se
aferran a su tradicin y a su historia y en eso fallamos nosotros; vivimos un presente con un futuro
incierto y nos olvidamos del pasado.
Galera de mdicos dominicanos es un intento de recordar nuestra medicina aeja a travs de sus
hombres.
Mi primera intencin fue seleccionar los ms connotados discpulos de Esculapio de las prin-
cipales provincias dominicanas, incluyendo por supuesto a la ciudad capital, donde antes y ahora se
concentraban y concentran la mayora de nuestros mdicos.
Nuestras estructuras arcaicas, por no decir semifeudales, y el concepto de centralismo en el clsico
sentido espaol de Felipe II, el ms burcrata de todos los reyes europeos, han creado una gran ciudad
y muchos pequeos pueblos en provincias y es por eso la actitud centrpeta de nuestros galenos; en su
gran mayora su meta es Santo Domingo.
Ese fenmeno no lo vemos en pases como Estados Unidos, donde la concentracin de buenos
mdicos, por no decir excelentes, no solo es en las macrociudades norteamericanas, sino tambin en
pequeos pueblos donde se erigen grandes centros hospitalarios y que a la vez sirven de centros de
investigacin. Es muy frecuente or el nombre de un conocido mdico que trabaja en un grupo de un
lugar geogrfico prcticamente desconocido, aun para los muy doctos en Geografa.
La idea de buscar connotados mdicos dominicanos de provincias, y cuando digo dominicanos
incluyo a los extranjeros que trabajaron toda su vida en nuestro pas, tuvo su origen en mi ciudad
natal: San Pedro de Macors. Lo representativo de la medicina de Macors del Mar no es un hombre,
es un hospital al que le agregamos como si fuese parte de su planta fsica, un nombre: Carlos Teodoro
Georg. Por amor a la medicina, sin ser mdico, construy el Hospital San Antonio. Un prusiano de
rostro grave, como si fuese esculpido en piedra. Le atravesaban su faz dos cicatrices, recuerdo de su
poca de esgrimista y militar al servicio del Kaiser Guillermo.
Galera de mdicos dominicanos
227
228
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Mster Yor, como le llamaba el pueblo de Macors, transform el viejo hospitalillo del Padre Lu-
ciani en el primer centro mdico de la Repblica Dominicana, y lo puso en manos (y, qu manos!),
del Dr. Luis E. Aybar, el mejor cirujano dominicano de todos los tiempos.
Luego ocup Moscoso Puello la direccin y por ltimo, ya graduado de mdico por la Universi-
dad de Santo Domingo, el prusiano de rostro duro y de blandos sentimientos, aunque esto ltimo lo
ocultara bajo la mscara de su faz: Carlos Teodoro Georg.
La parte clnica del Hospital San Antonio estuvo a cargo durante muchos aos del Dr. Hctor
Read Barreras.
Durante mis pesquisas mdico-histricas, dos cronistas de Macors, los seores Miguel Alfonso
y Pedro Bobea, me hablaron por primera vez de Don Carlos Martnez Nonato y me interes por el
personaje. Con muy pocos datos a mi alcance, pude hacer una pequea biografa de este mdico puer-
torriqueo nacionalista y graduado de galeno en Venezuela. Jur no volver a un Puerto Rico esclavo y
luch primero contra los espaoles y luego contra los norteamericanos. Fue una lucha estril, aunque
s con sentido. El mdico patriota esper intilmente la libertad de su tierra y mientras, un Macors
ya convertido en provincia, disfrut de las ventajas de un excelente mdico.
Carlos Martnez Nonato fue clnico, cirujano y tambin boticario en un pueblo que creca y
tomaba aire de ciudad. Conversando con los ancianos del lugar, he notado que ms que informacin
histrica veraz, hay mucho de leyenda acerca de lo que me dicen del primer mdico que ejerci la
profesin en Macors del Mar.
Desde que comenc a escribir, y no hace mucho tiempo, quera hacer una pequea biografa de
un personaje macorisano que no lleg nunca a graduarse de mdico. Me estoy refiriendo al Doctor,
y as le llambamos todos sus discpulos y amigos: Emilio Guerrero. Comenz a estudiar medicina y
por razones de tipo econmico no pudo continuar su carrera y sigui trabajando en el Hospital San
Antonio como Practicante. Primero ayudante de ciruga de Aybar, luego de Moscoso Puello y por
ltimo de Georg. Nunca he visto manos tan prodigiosas y me jacto de haber presenciado intervenciones
quirrgicas de los mejores cirujanos del mundo. El Dr. Guerrero sublim su fracaso en su primognito,
quien llevaba tambin el mismo nombre del padre. Papito, para sus amigos, con coraje y decisin,
estudi medicina y se hizo mdico. Desde nio arrastraba una lesin cardaca que lo llev a la muerte
cuando iniciaba su carrera ascendente hacia el xito.
Por ltimo, de Macors, hago una pequea biografa de Oliver Pino. Pucho Oliver fue mi maestro
en la prctica mdica. Director de aquel famoso pabelln del Hospital San Antonio que los pueblerinos
bautizaron con el nombre de Rancho Grande. Con l, su hermano Gabriel, Lockhart, Musa, Ponce,
Silva, Vincitore y dirigiendo la clnica: Read Barreras, aprend el abecedario de la medicina.
Escoger para la Galera a mdicos capitaleos fue un problema arduo. No soy bigrafo en el sentido
tradicional, simplemente soy un psiquiatra y lamentablemente me entusiasmo con mis personajes. Leo
las biografas que sobre ellos se han escrito y trato de penetrar hasta lo ms profundo de su personali-
dad; por supuesto, jams llego. El subconsciente es una especie de infraestructura y es de suponer la
dificultad que acarrea llegar a esos niveles.
Eso me ha sucedido con Bez y con Gautier. Los reconozco como dos de los grandes maestros
de la medicina dominicana, he acumulado suficientes datos sobre ellos y, sin embargo, no he podido
penetrar en su mundo. Seguir intentndolo, y si la Providencia me depara algunos aos ms de vida,
los incluir en mi segundo tomo de Galera.
Ya terminando mi libro, le una monografa de mi querido maestro Don Hctor Read, intitulada
Maestros de la medicina dominicana. Son once grandes de la medicina nuestra; seis de ellos estn incluidos
229
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
en Galera. A algunos los recuerdo desde mi niez, como es el caso de Aybar; otros fueron mis profesores
universitarios y los conoc muy de cerca; uno en especial, Elmdesi, era hermano de mi madre y fue
gua en mis estudios mdicos.
Con mi provinciana idea de buscar mdicos de pueblos, march a Santiago de los Caballeros. Canti-
zano Arias, el historiador de la medicina santiaguera, me suministr innumerables y veraces datos acerca
de un mdico cuyo nombre figuraba en primer lugar en mi lista: Arturo Grulln. A los datos de Cantiza-
no se le agregaron otros de Romn Franco y alguna que otra informacin verbal de mdicos que fueron
discpulos del insigne maestro de la Oftalmologa dominicana. Fueron valiosos los que me suministr,
en Barcelona, Don Rafael Espaillat de la Mota, que trabaj al lado de Grulln durante algunos aos.
De otros mdicos de Santiago, lista muy numerosa por cierto, escog un galeno que en vida admir,
no solo por su condicin de mdico, sino tambin de persona: Don Tomasito Prez. Los otros que
no figuran no se debe en ningn momento a olvido, sencillamente la idea original de mi libro era de
aproximadamente quince mdicos y en la actualidad se ha duplicado.
De Barahona, ped datos a los mdicos. Me mencionaron varios; unos vivos, otros muertos. En
todas las encuestas siempre figuraba Jorge Nemesio Legun, y a l escog. Se encarg de buscarme
informacin el querido amigo y condiscpulo Rafael Campos Navarro.
En Puerto Plata, Jos Augusto Puig me dio un nombre que los colegas Bournigal e Imbert me
confirmaron: el Doctor Zafra; ms de sesenta aos ejerciendo la profesin, nada ms elocuente. Sus
problemas de familia no fueron bice para su gran labor. Como en todos sitios han quedado otros
mdicos valiossimos sin ser incluidos, las razones ya han sido expuestas. Que conste, no he olvidado
a los doctores Vsquez Paredes y Polanco Billini para el segundo tomo de Galera.
En Monte Cristi tengo dos grandes amigos mdicos: Kunhardt e Isidor. A ellos el pueblo
montecristeo les debe un monumento; lamentablemente, solo rendimos homenaje a nuestros muertos
y yo les deseo una larga, una muy larga vida.
Habl con ellos de los mdicos representativos de la ciudad del Morro y me qued con uno: Abel
Nicols Gonzlez Quezada. Lo conoc, pues fue mi profesor de Ginecologa; de l hago una pequea
biografa como son todas las mas. Buen mdico, gustaba y hasta paladeaba la enseanza. No solo dej
una amplia estela de sus conocimientos mdicos en La Vega, Santiago, Monte Cristi y Santo Domin-
go; sus dos hijos: Abel y Rafael y ahora sus nietos, han hecho perdurar su nombre en los anales de la
medicina dominicana.
De Azua, perd tiempo y no pude hacer contacto con el Doctor Estrada. En la tierra del sol y
del sisal, la historia de la medicina en lo que a humano se refiere, es legendaria. Recordemos un solo
personaje: Dr. Striddels.
En La Vega record a Morillo King, Lamarche; no los incluyo por falta de datos. A su debido
tiempo recurrir a ms fuentes informativas acerca de la medicina vegana: Dr. Rafael Espaillat de la
Mota, Dr. Julio Espaillat, to y sobrino de una familia tradicional de mdicos. Escribo sobre uno de
ellos: Oscar, el primer cancerlogo dominicano en el amplio sentido de la palabra.
No he olvidado a Sevez, de Saman, aunque no lo incluya. Ni tampoco he olvidado a los mdicos
de La Romana, Higey, El Seibo. De la primera, pienso en Baudilio Vlez Santana para una informa-
cin veraz y de primera mano acerca de Janer y Gonzalvo.
El mdico de los bateyes se llamaba Napolen Beras Morales; sus hermanos: Sergio y Len, fueron
mis maestros. Seibanos importados a San Pedro; importacin de calidad y ahora ms cuando se habla
de importacin de cerebros. La labor positiva de los hermanos Beras Morales en Macors del Mar es
imposible de valorar.
230
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Incluyo la biografa de un nio, de un nio mdico: Ney Lazala Prez, un jovenzuelo con fibra
de investigador. A los pocos meses de graduado ya era profesor de dos de nuestras universidades. Un
currculum muy corto y una amplia mente en la que se conjugaban estudio y perseverancia. Se preparaba
para marchar a Suecia, al Instituto Carolingia, un sitio muy exclusivo para una lite de inteligentes.
Todava no salgo del asombro por su muerte y cmo sucedi. Increblemente todo ha quedado
en tinieblas.
Si hablamos del que pudo ser, Ney Lazala emulara las glorias de nuestros Defill, Betances,
Herrera Argello, Taveras, Bencosme y otros. Su muerte a destiempo fue una gran prdida para la
medicina dominicana.
El Doctor Valdez fue el clsico mdico de familia en el Santo Domingo de inicio de siglo. Mdico
de una clase media pobre, no contaba ni el tiempo ni el dinero en su apostolado. Primero en coche
y luego en automvil, Valdez deca presente en el momento oportuno. En la mayora de los casos, l
pagaba su transporte. De los honorarios? Haba que esperar y para l eso no importaba. Con su muerte
desapareci tambin ese estilo de la medicina para dar paso al especialismo.
Como ya he repetido infinidad de veces, no soy un bigrafo al estilo clsico. Me interesa la persona
desde el ancho mundo de la psicologa y cuando esa psicologa se hace anormal, es decir, se convierte
en psicopatologa, el inters se hace mucho mayor. Tal es el caso de dos de mis personajes biografiados,
dos distinguidos mdicos dominicanos: Evangelina Rodrguez y Octavio del Pozo.
A Evangelina le dedico dos captulos. El hecho de haber vivido en San Pedro de Macors e incluso
haber sido mi pediatra, me da un ancho margen de conocimientos sobre su persona. Francisco Coma-
razamy, Doa Victoria Snchez Moscoso y Pedro Correa me han facilitado mucha informacin sobre
diferentes facetas de su vida. Excelente doctora, poetisa, maestra, feminista, trajo del mundo europeo y
en especial de Francia, un bagaje cultural que quiso aplicar en nuestra tierra, sin xito. Primera mujer
que se graduaba de mdico en nuestro pas, nunca entr en el mundo estrecho de los hombres de su
poca y por eso fue repudiada. Un Quijote hecho mujer que luch contra los molinos de viento.
En San Pedro, con todos sus mritos, se convirti en una mujer alienada, primero en el sentido
social y luego en el psiquitrico. Enloqueci y busc la utopa en las montaas del Seibo, en un pequeo
pueblo llamado Pedro Snchez. Volvi a Macors a morir.
En una ocasin, siendo yo Decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Autnoma de
Santo Domingo, solicit formalmente el nombre de un aula para nuestra primera doctora y nadie,
absolutamente nadie, la conoca.
Evangelina Rodrguez Perozo es la gran desconocida de la medicina dominicana.
A Don Octavio del Pozo lo conoc ya perdido en el mundo de su locura. Todas las tardes se sen-
taba en uno de los bancos del Parque Coln y cuando los estudiantes salamos del viejo edificio de la
Universidad ubicado en la vecindad, contemplbamos con profunda pena al viejo profesor, uno de los
grandes de la medicina de nuestro pas y que haba ocupado el cargo de Decano, primero y despus
de Rector de la ms antigua Universidad de Amrica.
En ocasiones tratbamos de conversar con l y su mente disgregada haca fallar nuestro intento.
La falta de contacto con familiares de Del Pozo nos hizo fracasar en el propsito de ampliar su
biografa.
El diagnstico de enfermedad de estos ilustres enfermos? No tengo ninguno. Para los mdicos de
la poca, Don Octavio padeca de parlisis general progresiva (PGP). Su primera etapa de megalomana,
que lo llev a invertir grandes sumas de dinero en la construccin de su clnica hoy en ruinas, en la
calle Isabel la Catlica No. 2, y su posterior estado demencial, al parecer confirman este diagnstico.
231
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Si hurgamos a la ligera en la vida de la seorita Evangelina y de Don Octavio, ambos eran de
origen humilde, con una vida que los psicoanalistas llaman psquicamente traumatizada.
La doctora, al decir de sus contemporneos, tena una conducta que los psiquiatras consideramos
Hipomanaca con etapas de depresiones cortas. Con la llegada de la menopausia estos sntomas se
exageraron y aparecieron las ideas delirantes.
Del Pozo era un introvertido y segn me cuentan, algo misgeno. Ya en la edad madura apareci
un cuadro de delirio de grandeza. Su delirio consista en construir una fabulosa clnica mdica como
jams soaron tener los dominicanos. En su empeo gast toda su fortuna y se llen de deudas.
Muri demenciado y pobre y, por encima de todo, solo, muy solo; nunca cas ni tampoco
tuvo hijo.
Triste fin de estos dos mdicos dominicanos.
Manuel Tejada Florentino, grande fsicamente, grande de alma, hombre sin hiel para nadie.
Tambin de origen humilde. Se levant a pulso y muri como mueren los hroes.
Si yo hiciera una autocrtica de Galera, escogera la biografa de Manuel como la mejor.
Del mismo pueblo de Tejada, Salcedo, es el Dr. Pascasio Toribio, a quien le debo una biografa.
No tena el propsito de incluir mdicos vivos en este libro, solo quera rendir homenaje a los
muertos. Hacerle recordar a nuestro pueblo y en especial a nuestra clase mdica que en un pasado no
muy lejano, hombres de diferentes clases sociales, por vocacin se decidieron a trabajar en las duras
faenas de devolver la salud a una humanidad enferma. En un pas, que si ahora es subdesarrollado, ya
nos debemos imaginar cmo lo era medio siglo atrs.
Muchos fueron a Pars, meca de la gran medicina de la poca, otros, por falta de medios quedaron
en su tierra. Muy pocos marcharon a Estados Unidos y Canad. Todos volvieron a ejercer la profesin
en su amada y entraable tierra, a pesar de lo poco que le brindaba; tal vez pobreza e ingratitud.
Dos mdicos que viven y a los cuales les deseo muchos aos de vida, figuran en este libro. Dos
grandes maestros de la medicina dominicana: Hctor Read Barreras y Nicols Pichardo. Mucho es lo
que podra decir de ellos, pero necesitara mucho papel y mucho tiempo.
Se pueden coleccionar diplomas, pero el mrito en el ejercicio profesional lo dan los aos de
trabajo. La dualidad hombre-mdico en Read y Pichardo han llenado de sobra esa condicin y es
por eso que figuran en este libro. Los futuros historiadores de la medicina dirn si tuve o no razn
al incluirlos.
Hemos sido injustos con Daro Contreras. Fue un excelente mdico y mejor cirujano. Su
vida como profesional, su historia como galeno se pierde en el tiempo y el espacio y se convierte
por obra de un solo acto quirrgico, sencillamente en una corta frase: Salvador del Tirano, el
mdico de Trujillo. Una serie de clichs que hacen olvidar una larga historia en el ejercicio de su
profesin. Implacablemente, Contreras era sealado por el ndice acusador de todas las manos de
los dominicanos. Y me pregunto: Hizo lo correcto? Solo hay una respuesta: S, y un s rotundo. El
principal deber de un mdico es curar, salvar vidas, y Contreras fue un mdico en todo el sentido
de la palabra.
A cada biografa le he agregado una cronologa con un ligero comentario. Que eso sirva a futuros
historiadores para hacer trabajos ms amplios sobre el tema.
Al final, figura una bibliografa comentada en que repito una y mil veces las gracias a todos los
que me han ayudado en la conformacin de esta pequea obra. En ella no figura un libro importante
que le rob tiempo y sueo a su autor y que todava sigue indito y, lo que es peor, tal vez perdido. Es
la Historia de la Medicina de Moscoso Puello. Una ausencia lamentable.
232
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Esta Introduccin la he escrito en Espaa y por este motivo hay pequeas fallas en la cronologa
de los personajes. En muchos no figura la fecha de su muerte.
En varias ocasiones repito en el cronolgico parte de la biografa con el fin de orientar a los futuros
historiadores de la medicina dominicana, ya que se hace muy difcil la obtencin de estos datos. Recor-
demos que el ltimo Anuario Mdico se imprimi con motivo del Congreso Mdico del Centenario
de la Repblica en 1944. Los intentos de actualizar esa obra han resultado infructuosos.
Quiero dar las gracias a la seora Miguelina Galn de Matos, en Santo Domingo, y al seor Jos Manuel
Rodrguez Herrera, en Madrid, por la valiosa cooperacin que me prestaron en la elaboracin de este libro.
Madrid, noviembre de 1975.
Antonio Zaglul
Aybar Jimnez, Luis E.
Luis Eduardo Aybar Jimnez naci en Santo Domingo, Repblica Dominicana, el 21 de junio de 1881. Realiz
sus primeros estudios en el Colegio San Luis Gonzaga y a los 18 aos se gradu de Maestro Normalista.
Se gradu de Licenciado en Medicina y Ciruga a los 23 aos, el 30 de julio de 1904.
Ttulo de Doctor en Medicina por la Universidad de Pars en 1911. Su tesis: Les canaux ejaculateurs dans
lhiperttrophie de la prstate. Fonctiones sexualles pres loperation de Freyer.
Fue ayudante del famoso urlogo francs Marion y monitor del Hospital Necker.
Regres al pas y luego volvi a Bruselas, Blgica, donde trabaj en el Hospital Saint Jean, especializndose
en ciruga abdominal. En la guerra del 1914-18 dirigi un hospital de sangre en Blgica.
En 1915 regres de nuevo al pas y en 1922 fue nombrado director del Hospital San Antonio, en San Pedro
de Macors. Volvi a Europa por corto tiempo y trabaj en ciruga en Hamburgo y Berln. A su regreso fund
en Santo Domingo la Clnica Las Mercedes. El mdico encargado del laboratorio lo era un joven recin
llegado de Pars: Juan Isidro Jimenes Grulln.
Falleci el 12 de mayo de 1934.
Es de los pocos mdicos dominicanos que escriba sobre medicina y otros temas.
De proyeccin nacional e internacional, intent hacer poltica y en 1928 se le quiso postular para la presi-
dencia de la Repblica.
Luis Eduardo Aybar, adems de ser un gran mdico clnico y maravilloso cirujano, posea una de las perso-
nalidades ms interesantes y atractivas de su poca. Vertical en sus criterios, medularmente honesto. Es una
de nuestras grandes glorias.
Un hospital de Santo Domingo lleva su nombre.
Luis Eduardo Aybar
Hace algunos das le habl al distinguido cirujano Mairen Cabral Navarro, sobre un libro que
tengo en preparacin: Galera de mdicos dominicanos, y en el cual no poda faltar el ms alto exponente
de la ciruga dominicana de todos los tiempos: Luis Eduardo Aybar.
Me facilit una biografa monogrfica que me le de un tirn. Interesantsima, retrata de cuerpo
entero al ilustre galeno.
Recuerdo en mi niez aquel famoso Hospital de San Antonio, en San Pedro de Macors, dirigido por
Aybar; y los recuerdos infantiles, que por lo general no son gratos en lo que se refiere a mdicos y medicinas,
s, la imagen de Luisito Aybar, como le llamaban mi madre y sus ntimos, se me haca muy grata.
Delgado, introvertido, de maneras suaves y delicadas as mismo era en el acto quirrgico, de
hablar susurrante, la imagen fsica y la personalidad de Aybar tenan un poderoso atractivo. La fe de
los pacientes a los muchos aos de muerte del Maestro, era algo increble.
233
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Profundamente estudioso y consagrado a su profesin, era y es de los pocos mdicos dominicanos
que han escrito. Su libro, Seis aos de ciruga en el Hospital San Antonio de Macors, es una obra que puede
considerarse clsica de la ciruga dominicana. Su otra obra: Cuatro aos de ciruga en la Clnica Mercedes,
lamentablemente qued indita.
Con sentido creador y enemigo de la rutina, en el prlogo de su obra dice: En medicina, ciencia
de observacin ante todo, nada es trivial. Todos los hechos, por conocidos que sean, por insignificantes
que parezcan, independientemente de la frecuencia con que se repiten, merecen ser anotados, no solo
porque siempre aportan alguna enseanza, sino tambin porque anotarlos y cotejarlos es un hbito
muy saludable que va moldeando el espritu cientfico y solo as los hechos observados podrn sufrir
en la mente del mdico la elaboracin necesaria para trocarse luego en la materia prima que sirva de
gnesis a la experiencia. Solo as podrase evitar que esta vaya perdiendo sus valiosos atributos para
convertirse, a la postre, en esa falsa deidad que se asemeja a la experiencia, tanto como una autntica
y pursima perla se asemeja a una perla falsa: la rutina.
Despus de ejercer la medicina en diferentes regiones del Este y como colofn, San Pedro, regres a su
ciudad natal, Santo Domingo. Su clnica Mercedes, a los pocos meses de construida, result pequea.
Su labor mdica en el cicln de San Zenn, en 1930, se poda catalogar de fantstica, sin llegar a
la exageracin. Sus manos privilegiadas de cirujano brillante salvaron numerosas vidas.
A sus profundos conocimientos de ciruga se le agregaba un igualmente profundo conocimiento
de la clnica mdica.
Una vulgar y traicionera tifoidea seg la vida del maestro el 12 de mayo de 1934. Toda la grandeza
de la medicina clnica dominicana luch por salvar la vida del queridsimo compaero y colega, pero
complicaciones pulmonares empeoraron el cuadro que lo llev a la muerte.
En una de sus obras Aybar deca: Hay que estimular a los capacitados y experimentados de nuestra
profesin para que, sacudiendo la esterilizante apata del medio, inicien con ms brillo la publicacin
de aportes cientficos, de los cuales la Repblica est an casi hurfana.
Han pasado cerca de 50 aos de las palabras del Maestro y seguimos casi hurfanos en bibliografa
mdica.
Baquero, Luis Manuel
Luis Manuel Baquero naci el 3 de septiembre de 1922 en la ciudad de Santo Domingo, Repblica Dominicana.
Estudi las primeras letras entre Santo Domingo y Madrid. En esta ltima ciudad hizo su Bachillerato.
Inici su carrera de medicina en la Universidad de Santo Domingo y la termin en la Universidad Catlica
de Montreal, Canad.
Hizo sus estudios de Psiquiatra, bajo la direccin del distinguido psiquiatra espaol Miguel Prados, uno de
los ms famosos psicoanalistas hispanos.
Baquero marca una poca de la psiquiatra dominicana. Fue el primer psicoanalista ortodoxo que ejerci esa
especialidad en nuestro pas. Los ltimos aos de su vida los dedic tambin a hacer psicoterapia de grupos
con gran xito. Fue el pionero de esta forma de tratamiento mdico-psiquitrico.
Profesor de Psiquiatra de la Universidad Autnoma de Santo Domingo y luego profesor de esta misma
materia en la Universidad Nacional Pedro Henrquez Urea.
En una etapa de su vida, como lo han hecho muchos mdicos dominicanos, tom parte activa en la vida
poltica del pas.
Muri de un violento infarto cardaco, el 7 de mayo de 1974, en pleno apogeo de su ejercicio profesional.
Luis Manuel Baquero Domnguez dej con su muerte un ancho y profundo hueco, difcil de llenar, en la
psiquiatra dominicana.
234
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Luis Manuel Baquero
Estaba en un pequeo pueblo de Nueva Inglaterra, cuando un amigo me llam por telfono para
darme la infausta nueva: Luis Manuel haba muerto repentinamente.
Lo conoc a su llegada del Canad, en la dcada del 50. Fue a visitarnos a la clnica psiquitrica
que el doctor Juan Read E. y yo tenamos en la calle que hoy se llama Pedro Henrquez Urea.
La psiquiatra dominicana estaba todava en paales; Prez Gonzlez y Emilio Guilln, junto con
nosotros dos, hacamos la labor psiquitrica para un pas con cerca de 4 millones de habitantes.
Luis Manuel Baquero iba a marcar un hito, era el primer freudiano puro que llegaba y ese era el
motivo de su visita: ofrecernos sus servicios como sicoanalista ortodoxo para pacientes que necesitaran
de este tipo de tratamiento.
De aquella visita han pasado ms de 20 aos; durante todo ese tiempo, ejerci la profesin con
xito y honestidad hasta el momento de su deceso, en que se dedicaba a un tipo de tratamiento psi-
quitrico llamado terapia de grupo, siendo su pionero en la Repblica Dominicana.
Luis Manuel hizo su bachillerato en Santo Domingo y Madrid. Comenz su carrera de medicina
en la Universidad Autnoma y la continu en Canad en la Universidad de McGill, que tiene una de
las ms renombradas escuelas de Medicina del mundo.
Hizo sus estudios psiquitricos en la misma Universidad y luego los de sicoanlisis con el Doctor
Prados, considerado uno de los ms grandes psiquiatras freudianos de Espaa.
Baquero pudo haberse quedado para hacer dinero en Canad o en los Estados Unidos de Am-
rica, pero prefiri volver a su pas a enfrentarse con un medio hostil por el rechazo que haba contra
la psiquiatra y los psiquiatras.
Trabaj con honestidad en un medio donde parece que el ser honesto es algo patolgico.
Como persona que le preocuparon los problemas de su patria, hizo pininos en la poltica, pero
rpidamente la abandon aislndose en el mundo de su gabinete psiquitrico.
En ocasiones se proyectaba hacia la comunidad con trabajos de ndole cientfica que publicaba en
la prensa. (Unos meses antes de su muerte, habamos hablado acerca de publicarlos en un libro).
Fue maestro en la UASD y en la UNPHU, y sus alumnos pueden dar fe de la capacidad cientfica
y su habilidad y mtodo en la docencia.
Paz a los restos de Luis Manuel Baquero, nuestro primer psicoanalista, pionero de la terapia de
grupo, profesor, escritor y, por encima de todo, un gran amigo.
Con su muerte, se ha marchado una parte de la psiquiatra dominicana; una de sus mejores partes.
Beras Morales, Luis Napolen
Luis Napolen Beras Morales naci en El Seibo, Repblica Dominicana, el 3 de mayo de 1895.
Graduado de Bachiller en Ciencias y Letras en la Escuela de Bachilleres de Santo Domingo. Se inscribi
en la Universidad de Santo Domingo en 1916 y recibi su diploma de Licenciado en Medicina el 22 de
diciembre de 1920.
Mdico al servicio de la Compaa Azucarera Dominicana. Director de los hospitales de los centrales Quis-
queya y Las Pajas, desde 1923.
Mdico del Seguro Social.
El Mdico de los Bateyes
Le conoc siendo yo muy pequeo en el Ingenio Las Pajas, donde mi padre tena plantaciones
de caa de azcar. Era mi poca de vacaciones y reparta el tiempo paseando por los bateyes que
235
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
circundaban a San Pedro. El azcar tena un precio fabulosamente alto en los mercados extranjeros y
se viva, en todo el Este, una era floreciente. Sin embargo, las contradicciones existan entre los ricos
terratenientes y los pauprrimos cortadores de caa.
En un brioso corcel lleg una tarde a la casa de campo de mi padre me parece estarlo viendo un
seor de amplia sonrisa a quien mi padre recibi con grandes muestras de afecto. Era el Dr. Napolen
Beras Morales, a quien todos conocan como el Mdico de los Bateyes.
Mi simpata de nio hacia ese personaje que me pareca de leyenda, se hizo patente y dur toda
una vida. Primero fui su amigo y despus su colega.
El Dr. Beras era un incansable caminante; a caballo, en ferrocarriles de carga, en automviles y
muchas veces a pie, cumpla con su deber de mdico rural bajo el sol candente del trpico o el ms
torrencial de los aguaceros.
No disfrutaba de un gran sueldo, primero, al servicio de las compaas propietarias de los ingenios
y luego, como mdico del Seguro Social; sin embargo, primaba en l un espritu de servicio que lo
haca duplicar su capacidad de trabajo.
Nunca, en las relaciones mdico-paciente, se obtiene totalmente el xito deseado. En el caso del Dr. Beras,
sin conocimiento previo de psicologa, tena una habilidad sorprendente para manejar esas relaciones.
Para m, parte de su xito se deba a que con la misma vara meda a todos, desde el ms encum-
brado norteamericano hasta el ms pauprrimo bracero, dominicano, cocolo o haitiano.
Siempre con su eterna sonrisa, de fcil expresin verbal, el Dr. Beras, escondiendo el cansancio
producido por su excesivo trabajo, laboraba ms y ms al servicio de una humanidad doliente, en
un escenario por momentos feliz por la riqueza que produca el fruto de tan hermosa gramnea, por
momentos trgico en pobres obreros explotados.
As, durante largos aos, pese a las inclemencias del tiempo, pese a los cambios polticos que se
sucedan en el pas, en el primer medio de locomocin que apareciese, Napolen Beras Morales, el
Mdico de los Bateyes, siempre deca presente a los mandatos de su obligacin como discpulo de
Hipcrates.
Canela Lzaro, Miguel
Miguel Canela Lzaro naci en Santiago de los Caballeros el 29 de septiembre de 1894.
Se diplom de mdico en la Universidad de Santo Domingo en 1924.
Se gradu en Pars el 25 de noviembre de 1931.
Asistente del Profesor Rouviere. Laboratorio de Anatoma de la Universidad de Pars en 1924. Fue tambin
su auxiliar para la ctedra de Anatoma.
Encargado de la seccin de Rayos X del Laboratorio de Anatoma de la Universidad de Pars.
Asistente del Profesor Cuneo en la Clnica Quirrgica del Hotel Dieu.
Hizo estudios que fueron publicados, acerca de la Distribucin de los ganglios plvicos.
Descubri el ligamento perneo-astrgalo-calcneo, llamado ligamento Rouviere-Canela.
Director del Instituto de Anatoma de la Universidad de Santo Domingo.
Tiene trabajos maravillosos sobre la flora dominicana que nunca ha publicado.
Miguel Canela Lzaro es uno de los cientficos de ms vala de nuestra patria.
Don Miguel Canela Lzaro
A comienzos de la dcada del 40 inici mis estudios de medicina. Vivamos un grupo de
petromacorisanos y cibaeos en una casa de familia de la Isabel la Catlica.
236
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Eran los aos de la pre-clnica, los aos ms difciles para el estudiante de medicina que suea
con un estetoscopio y un enfermo a su vera. La aridez de esos primeros aos destruye la vocacin ms
slida. La gran culpable era la anatoma Testut o Rouviere. Esos dos grandes anatomistas franceses,
autores de los libros de texto de aquella poca, eran verdaderos hipnticos; un par de pginas de lectura
de uno de aquellos voluminosos textos y se caa en brazos de Morfeo fcilmente.
Los sueos de los jvenes estudiantes eran nuestros mdicos-profesores: Goico, Capelln, Pichar-
do, Pimentel, Defill. La cristalizacin de nuestros sueos era llegar a donde haban llegado nuestros
maestros: Flix Goico y Capelln nos daban la Anatoma; Pichardo la Embriologa; Pimentel, la Para-
sitologa, y Defill, la Histologa. Brillantes maestros todos.
Para m, la Anatoma se convirti en materia fbica, no haba forma de un aprendizaje correcto,
a pesar de los maravillosos dibujos anatmicos de Goico y Capelln.
No recuerdo cul de los dos profesores habl en una ocasin de un desconocido mdico domini-
cano, don Miguel Canela, discpulo y despus colaborador del insigne anatomista H. Rouviere.
Don Miguel se haba graduado de mdico en la Universidad de Santo Domingo y haba marcha-
do a Pars. All se hizo mdico en 1931. De brillante discpulo de Anatoma, se haba convertido en
ayudante de profesor.
Para confirmar los trabajos de unos anatomistas alemanes, Rouviere le encarg un estudio anat-
mico de los linfticos plvicos, trabajo de varios aos en que no solo comprob, sino tambin mejor
el estudio de los anatomistas germanos.
Siguiendo sus trabajos de anatoma en Pars descubri el ligamento perneo astrgalo calcneo y
que l, por su modestia, le puso el nombre del maestro: ligamento Rouviere. El maestro, en sus libros,
lo llama ligamento Rouviere-Canela.
Canela, adems de la medicina, era y es un apasionado de la botnica. Sus estudios en esta rama
del saber son fabulosos. Lamentablemente ha publicado muy poco.
En sus frecuentes viajes a Francia era un personaje fijo del maravilloso Jardn Botnico de Pars.
Sus trabajos mdicos de investigacin los public en Presse Medicale y en la Revue dAnatomie
Patologique de Pars.
Humilde, prcticamente, es un desconocido en nuestra patria.
Contreras, Daro
Daro Contreras naci en Santo Domingo el 27 de noviembre de 1879. Bachiller en Ciencias y Letras en el
Instituto Profesional de Santo Domingo, 1896.
Se gradu de Licenciado en Medicina y Ciruga en 1900. Su tesis fue Tratamiento del chancro blando.
Estudi medicina en la Universidad de Pars, gradundose el 10 de julio de 1914. Realiz estudios en Ciruga
y Ginecologa, con los profesores Pozzi, Faure, Marion y Casset.
Ejerci numerosos cargos en la Administracin Pblica, llegando a ser Ministro de Sanidad. Profesor de Cl-
nica Quirrgica de la Universidad Autnoma de Santo Domingo. Trabaj la profesin durante largos aos
en Santiago de los Caballeros y en la ciudad de Santo Domingo de Guzmn. Tambin desempe cargos
diplomticos en algunas capitales europeas.
Mdico Legista del Distrito Judicial de Santiago de los Caballeros.
Cirujano del Hospital San Rafael, Santiago.
Director del Hospital Padre Billini, Santo Domingo.
El Dr. Contreras fue una personalidad polemista y que tuvo gran relieve en la historia de la medicina domi-
nicana por un hecho de tipo mdico-poltico, la famosa operacin practicada al dictador Rafael L. Trujillo.
237
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
El cirujano de Trujillo
Eran los primeros aos de la dcada del 50. Tena yo mi consultorio en la Clnica Gmez Patio. Ya
muy anciano, vecino a mi consulta, trabajaba un distinguido cirujano dominicano: Daro Contreras.
En nuestros ratos de ocio solamos reunirnos en mi consultorio, donde el viejo mdico me con-
taba parte de la historia de la medicina dominicana, que l haba vivido. Me hablaba de sus aos en
Pars, de sus aos mozos en Santo Domingo y Santiago, de sus experiencias ejerciendo la profesin de
galeno en una tierra en que la medicina cientfica se encontraba en paales.
Recordaba el maestro de mis aos de estudiante, en que nos dictaba su ctedra magistral sobre la
materia Quirrgica, sus ancdotas salpicadas de gracia, en las que el cirujano procedente de Francia se
enfrentaba a situaciones difciles durante la poca de nuestras guerras intestinas. Pero por encima de
todo, para la mayora de los dominicanos la historia mdica del Dr. Contreras, se circunscriba a un
solo acto: el acto quirrgico en que fue personaje central Rafael Lenidas Trujillo Molina.
El viejo maestro se quejaba amargamente de que olvidaran su historia como persona y como
cirujano para convertirlo nica y exclusivamente en el Salvador del Tirano.
En la dcada del 40, un inofensivo fornculo en la nuca del dictador se convierte en un terrible
ntrax que le hace peligrar su vida. Los mdicos de cabecera se niegan a operarlo. Se traen mdicos
del exterior y tambin se niegan. El tirano va irremisiblemente hacia la muerte. Los familiares llaman
al Dr. Contreras, que para esa poca era un cirujano olvidado. El paciente inconsciente, febril por el
efecto de una grave septicemia. Con una espada de Damocles sobre su cabeza, decide operar Contre-
ras. El xito no se hizo esperar y el paciente durara veinte aos ms gobernando con mano frrea a
nuestro sufrido pueblo.
Recibi honorarios el doctor Contreras? Para la mayora del pueblo dominicano, hay la firme
creencia de que recibi unos emolumentos fabulosos. Yo, que conviv durante largo tiempo con el viejo
maestro, les puedo asegurar que ese criterio es totalmente falso. El doctor solo recibi como prebendas
algunos cargos pblicos en los cuales dur muy poco por su honestidad y rectitud.
Don Daro me contaba la siguiente ancdota: En una ocasin fue a pagar el impuesto sobre la renta
y el empleado le exigi que declarara el medio milln de dlares que haba recibido como honorarios por
la operacin practicada a Trujillo, alegando el empleado, que haba visto el cheque. Nada ms falso.
El anciano galeno nunca se quej de que no hubiera recibido honorarios mdicos, pero s se
quejaba de que su luenga historia como mdico se concretara nicamente a la frase: Contreras salv
a Trujillo.
Este distinguido representante de la ciruga dominicana muri pobre. Hoy por suerte se le recuerda
porque su nombre lo lleva uno de los principales hospitales de Santo Domingo.
Cirujano del Hospital San Rafael, Santiago.
Director del Hospital Padre Billini, Santo Domingo.
El Dr. Contreras fue una personalidad polemista y que tuvo gran relieve en la historia de la me-
dicina dominicana por un hecho de tipo mdico-poltico, la famosa operacin practicada al dictador
Rafael L. Trujillo.
Defill, Fernando Alberto
Fernando Alberto Defill naci en Puerto Plata, Repblica Dominicana, el 27 de febrero de 1874. Gra-
duado de Bachiller en Ciencias y Letras en el Instituto Profesional de Santo Domingo. Estudi Medicina
en el mismo Instituto, gradundose de Licenciado en Medicina y Ciruga en 1898. Su tesis Antisepsia
238
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
intestinal. Se recibi de doctor por la Universidad de Santo Domingo en 1915. Tesis: La sfilis no es de
origen exclusivamente americano. Realiz estudios de postgraduado en Pars de 1925 a 1930. Trabaj en
el Instituto Pasteur.
Fundador del Laboratorio Municipal y Laboratorio Nacional. Dirigi la Revista Mdica Dominicana
durante diez aos (1902-1912).
Particip en innumerables congresos internacionales.
Catedrtico en la Universidad Autnoma de Santo Domingo. Est considerado el padre de la Histologa y de
la Anatoma Patolgica en nuestra Repblica. Fue el primero en crear centros de investigaciones mdicas.
Director del Hospital de San Lzaro y del Leprocomio de Nigua. Presidente de la Cruz Roja Dominicana.
Recibi numerosas condecoraciones de gobiernos extranjeros. Doctor Honoris Causa en Filosofa.
El edificio de Ciencias Mdicas de la Universidad Autnoma de Santo Domingo lleva su nombre.
El doctor Hctor Read Barreras le considera el Pasteur dominicano.
Defill
Era curioso, no necesitaba anteponer el trmino Doctor a su nombre; solo con decir Defill
bastaba para saber que nos referamos al ms distinguido de los mdicos dominicanos de su tiempo.
Los vocablos Profesor y Doctor sobraban.
Lo conoc de catedrtico de Histologa en el primer ao de Medicina y me daba la impresin de
que era un hombre tmido. Muchos aos despus o por boca de uno de sus alumnos ms eminentes,
Hctor Read B., que s, que era un tmido.
Entraba a la clase con la cabeza baja y a medida que desarrollaba el tema nos miraba fijamente a
travs de sus espejuelos de miope como queriendo convencerse de que lo entendamos; y s lo enten-
damos, saba mucho de su oficio y saba ensear.
Defill camin por el sendero ancho y largo de la medicina y camin bien.
Investigador hasta la mdula, supo aplicar la metodologa francesa y utilizarla, en la medida de
las posibilidades en su tierra; eso mismo haca Cajal en Espaa. Sin medios a su alcance, con unos
sueldos de hambre, desempe numerosos cargos en la Sanidad Pblica hasta lograr su sueo: un
pequeo laboratorio subvencionado por el municipio y luego por el Estado y all, con lo menos
que puede tener un cientfico en sus manos, trabaj sin desmayo y sin exigir nada. Trabajaba e
investigaba.
En ese pequeo laboratorio, el primero en nuestro pas, descubri que en nuestra patria exista
una variedad de Ankilostoma, el Necator Americanus; trabaj con profundidad en el estudio del
Hematozoario de Laveran y la eliminacin del mosquito Anfeles en la ciudad capital.
Defill era fundamentalmente un inconforme; no le gustaba quedar en medias tintas y trabaj
en todo el amplio espectro de la medicina. Una de sus grandes preocupaciones fue la enfermedad
del Lzaro, endmica en nuestra tierra y con unas estadsticas alarmantes. Era la poca del aceite de
Chalmougra, inicio del tratamiento de una enfermedad que nunca lo haba tenido y que solo se resolva
con encerrar a los enfermos aislndolos de la sociedad por temor al contagio. Defill no solo us la
Chalmougra, sino que tambin le dio al paciente un tratamiento ms humano.
Inquieto, oa hablar a los campesinos nuestros del uso del anam en el tratamiento del ttanos y
tambin hizo experiencias con esta planta sin conseguir aparentemente buenos resultados.
Los que no le conocieron podan pensar en un Defill deshumanizado. Nada ms absurdo.
El calor humano del Maestro, al decir de sus discpulos, era algo digno de contar. He conversado
con muchos de ellos, he ledo las biografas que sobre l han hecho Hctor Read, Sixto Inchus-
tegui, Pompilio Brower y todos coinciden en este punto, el hombre del fro microscopio era un
239
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
gran humanista. Gustaba de su trabajo, gustaba de su hogar, gustaba de la msica (hace muchos
aos escribi un trabajo sobre medicina y musicoterapia, hoy la musicoterapia es un tratamiento
mundialmente reconocido).
As era Defill, sin anteponerle ni Doctor ni Profesor, sencillamente Defill; un gran maestro de
la medicina dominicana.
Del Pozo, Octavio
Octavio Del Pozo naci en Santo Domingo en el ao 1869. No pude obtener la fecha de su muerte.
Licenciado en Medicina y Ciruga por la Universidad de Santo Domingo el 29 de abril de 1891.
Estudi de nuevo en Pars la carrera completa de Medicina.
Presidente del Juro Mdico Dominicano.
Director del hospital Militar de Santo Domingo.
Catedrtico de Medicina de la Universidad de Santo Domingo.
Rector de la Universidad de Santo Domingo (1924-26).
Fundador del Instituto de Anatoma.
Creador de las ctedras de Clnicas.
Es increble el desconocimiento de los mdicos dominicanos de este ilustre colega. Primero de la medicina
cientfica en nuestro pas, en una poca en que la medicina la ejercan mdicos autorizados. Su cientificismo
lo llev a la Escuela de Medicina y la transform en una poca que viva fosilizada. Del Pozo es un punto
de partida para la medicina dominicana y para la docencia universitaria.
Nunca cas y su enfermedad mental lo llev a destruir parte de su obra escrita. Tal vez historiadores ms
autorizados que yo logren conseguir mejores datos biogrficos de este ilustre maestro y mdico dominicano.
La locura del doctor Del Pozo
A comienzo de la calle Isabel la Catlica existe un importante edificio sin terminar. All viven nu-
merosas familias. En comparacin con las nuevas clnicas privadas que aqu se edifican, la famosa clnica
del doctor Pozo no se queda muy atrs, a pesar de los muchos aos del inicio de su construccin.
Esta fue la cristalizacin de la megalomana de un genial enfermo mental.
No tengo datos acerca del nacimiento de don Octavio del Pozo; creo era capitaleo. Estudi en la
Universidad de Santo Domingo y tengo frente a m sus brillantes notas. Gradu el 29 de abril de 1891.
Su tesis doctoral la hizo acerca de La gota, refirindose a la verdadera enfermedad llamada gota. En
nuestro pas, los pacientes que sufren de epilepsia, el vulgo los llama, errneamente, gotosos.
Don Octavio ejerci su profesin de mdico con gran xito. Fue profesor universitario y ocup
numerosos puestos dentro del tren docente de la Universidad de Santo Domingo.
Hombre respetado por su capacidad y por su moral, se granje una gran clientela y al xito cien-
tfico se le agreg el xito econmico.
Ya pasada la cincuentena, comenz a presentar trastornos en su conducta. El sntoma ms impor-
tante era la megalomana o delirio de grandeza. Se consideraba el mejor mdico dominicano de todos
los tiempos e inici la construccin de su famosa clnica que nunca pudo terminar. Para el tiempo del
inicio de la construccin, era una obra de una envergadura que sobrepasaba la normalidad. Muchos
de sus colegas, que se haban enemistado con l por su actitud prepotente en el conocimiento mdico,
lo buscaron de nuevo con el fin de ayudarlo. l no aceptaba esa ayuda.
Todos sus ahorros se iban en un tonel sin fondo sin vislumbrar el final de su obra soada. Au-
ment sus horas de trabajo y todo segua igual. Su monstruo tragaba ms y ms.
240
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
A la megalomana se le iban agregando otros sntomas. Su capacidad de trabajo iba disminuyendo
y tambin su capacidad intelectual. Ya no solamente la obra lo haca gastar; su mente, que se perda
en las nieblas de la locura, lo haca despilfarrar el dinero.
Lo conoc cuando era estudiante. Tena la costumbre de sentarse en un banco del parque Coln.
Ya no conoca a nadie. Desorientado en tiempo y espacio, alguno que otro lazarillo lo llevaba y lo traa
a su casa. Creo que nunca cas.
Conversando con mdicos de su poca y amigos de don Octavio, ellos haban diagnosticado una
parlisis general, o sea una sfilis del cerebro. De ello no puede haber certeza. Muchos de los diagns-
ticos de fines y comienzo de siglo se hacan en base a la sfilis; era la enfermedad por excelencia y la
que mayormente conduca a diagnsticos errados.
Fuere la enfermedad que fuese, don Octavio del Pozo muri loco y pobre, pobre por su misma
enfermedad que lo llev a soar ms all de sus lmites y el sueo se convirti en delirio.
Cada vez que paso por la Isabel la Catlica y contemplo el imponente edificio sin terminar,
recuerdo un famoso mdico dominicano llamado Octavio del Pozo, muy capaz, muy honesto y otro
de nuestros personajes olvidados.
De Windt, Julio
Julio De Windt naci en Saman el 2 de julio de 1893. Falleci el 14 de diciembre de 1970.
Licenciado en Medicina en la Universidad de Santo Domingo, 1921.
Vivi la mayor parte de su vida en San Pedro de Macors.
Director de la Sala de Socorros, 1923-24.
Mdico Legista, 1924-31.
Mdico Municipal, 1930.
Estaba considerado uno de los mejores especialistas en medicina interna, en su ciudad adoptiva.
Profesor de literatura en la Escuela Normal de San Pedro.
Public Castalia de cristal en 1966.
Era considerado un gran sonetista y un purista del lenguaje.
Difcil en sus relaciones humanas; aunque aparentemente era una persona hosca, detrs esconda un gran
corazn. De la medicina, haca un apostolado; por eso siempre vivi en una gran estrechez econmica; prc-
ticamente, viva de sus sueldos de profesor normalista y mdico al servicio del municipio de San Pedro, que
no redondeaban una gran suma.
En Macors corren innumerables ancdotas sobre su persona; algunas, l mismo las creaba.
Doctor Julio De Windt
Hace algunos aos muri en la ciudad de San Pedro de Macors, el Dr. Julio De Windt. Ya nadie
se acuerda de l. Escribo de mi viejo maestro, mdico, y no me atrevo a decir amigo, porque nunca
llegu en realidad a serlo.
De quien fue amigo fraterno fue de Miguel, el mayor de mis hermanos. Estudiaron juntos la
medicina, se desviaron de ruta en cuanto a la vocacin, pero la amistad sigui hasta la muerte.
Julito, como le llamaban sus amigos, era alto, flaco y desgarbado. Los jvenes de la Normal de-
camos que de frente pareca verse de lado y que de lado, no se vea.
Nunca anduvo solo, su eterno compaero era un libro debajo del brazo que lea en sus ratos de
ocio en el Caf Apolo. Se perda tanto en la profundidad de la lectura, que terminaba bebindose fro
el caf que haba pedido caliente, y caliente el agua que haba pedido fra.
241
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Buen mdico clnico, conoca a profundidad la medicina y ejerca la profesin sin ningn sentido mer-
curial. Siempre fue pobre. Deca que los ricos eran pobres de espritu y a esa pobreza era a la que l tema.
Literato y un buen sonetista, public un par de libros que se agotaron. Nunca los venda, prefera rega-
larlos. Como era perfeccionista, muchas de sus obras l mismo las destrua por considerarlas sin calidad.
Gustaba de la Pea y amaba a la juventud aunque aparentaba rechazarla. Nos sentbamos cerca de su
mesa del caf a consultarle sobre medicina y literatura y se explayaba largamente sobre cualquier tema.
Era persona extremadamente modesta. En una ocasin nos sentimos muy orgullosos de nuestro
maestro de Literatura al leer en un libro sobre las mejores poesas castellanas un soneto de l. Luego
nos convenci de que todas las poesas que figuraban en dicho libro no servan para nada.
El doctor Julio De Windt fue, durante muchos aos, el mdico de nuestra familia y de muchas
familias macorisanas. Fue un galeno de mucha calidad cientfica.
Maestro de Literatura en nuestra Escuela Normal y no un maestro cualquiera, una persona de
una inteligencia superior y consagrado estudioso.
Elmdesi, Antonio
Antonio Elas Elmdesi naci en Macurije, Matanzas, Cuba, el 8 de agosto de 1887. Muri en Santo
Domingo.
Licenciado en Medicina y Ciruga el 30 de julio de 1910. Su tesis: Consideraciones generales acerca de la
uncinariasis en Santo Domingo. Doctor en Medicina por la Universidad de Pars el 13 de febrero de 1918.
Tesis: De la separacin de los incisivos medianos superiores, distrofia heredo-sifiltica.
Hizo estudios de ciruga general en Pars: Servicio del Profesor Cruet. Servicio del Profesor Vctor Pauchet,
por quien tena una gran admiracin y siempre viva haciendo citas del Maestro.
En Nueva York hizo cursos de ciruga abdominal en el Post Graduate Medical School and Hospital, 1919.
Cursos de Ciruga en Columbia Medical Center.
Presidente de la Asociacin Mdica Dominicana, 1930-31.
Decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Santo Domingo, 1933-35.
Profesor de Anatoma y luego de Semiologa Quirrgica durante largos aos. A su retiro de la ctedra uni-
versitaria fue nombrado Profesor Meritsimo de la Universidad estatal.
Despus de trabajar durante varios aos en hospitales pblicos, organiz y fund una clnica particular donde
se dedic a la Ciruga y la Gineco-Obstetricia.
Su obra, dispersa en revistas mdicas y peridicos. Tiene una Historia de la ciruga dominicana, indita.
Doctor Antonio Elmdesi
Era mi to materno. En los estratos de mis recuerdos aparece siempre como una figura venerable.
Lo vi por primera vez, no recuerdo cunto tiempo hace, pero fue a raz de un accidente automovilstico
que sufri mi madre. La llevaron a su clnica en el inicio de la calle Isabel la Catlica con una fractura de
la base del crneo y all pas muchos meses. Cuando convaleca, ocurri el derrumbe de la Cueva de las
Golondrinas y se produjo una recada. Me trajeron muy nio de San Pedro a ver a mi madre, quizs por
ltima vez. Vi al to, al hombre y al mdico luchar contra la muerte y lograr el xito. Ah mismo naci mi
vocacin por la medicina y un respeto como pariente y como mdico al doctor Antonio Elmdesi.
Nacido en Cuba, sus padres emigraron a Santo Domingo porque la guerra independentista cubana
los haba llevado casi a la ruina. Libaneses comerciantes, se establecieron hasta hace pocos aos en la
calle Separacin, hoy El Conde.
Antonio quera ser mdico y lo logr, ejerci la profesin por unos meses y march a Pars a
hacer una especialidad. Se hizo cirujano general e hizo Ginecologa y Obstetricia. La Primera Guerra
242
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Mundial le interrumpi los estudios y march a Barcelona, donde continu trabajando en hospitales.
Cuando finaliz la contienda volvi a Pars, hasta terminar su especialidad.
Siempre ejerci su profesin en la ciudad de Santo Domingo de Guzmn. Profesor de Anatoma
y luego de Quirrgica de la Universidad Autnoma de Santo Domingo, que al final de su carrera lo
hizo Profesor Emrito. Cirujano de los hospitales de esta ciudad y con consulta privada.
Elmdesi, junto con Contreras, Pieter, Grulln, Aybar, Moscoso, Goico y otros que ahora no vienen
a mi memoria, inician la etapa moderna de la ciruga dominicana con los conceptos listerianos.
Elmdesi, junto con Romn, Perdomo, Cohn y otros, tambin inician otra etapa moderna y
cientfica en la Gineco-Obstetricia dominicana.
Una vida sana y morigerada, dedicada exclusivamente a su labor mdica, lo hizo vivir muchos aos.
Hace ya mucho tiempo se haba retirado de la profesin y de la ctedra. Con mucha frecuencia
lo visitaba con el fin de conseguir datos acerca de la medicina dominicana de comienzo de siglo. Se
entusiasmaba como un nio cuando me hablaba de Octavio del Pozo, Perdomo, Gautier, Bez, Con-
treras, Aybar, Grulln y otros.
Era un enamorado de su profesin y serva de ejemplo a los dems. El mdico ideal que yo soaba
lo encarnaba mi to Antonio. Fue faro y luz en mi carrera profesional.
Con la muerte de Antonio Elmdesi desaparece el ltimo de los maestros iniciadores de la me-
dicina moderna y cientfica en Repblica Dominicana.
Espaillat, Oscar
Oscar Espaillat naci en La Vega, el 3 de diciembre de 1925. Muri el 26 de julio de 1974.
Se gradu de Doctor en Medicina en la Universidad de Santo Domingo, el 28 de octubre de 1950.
Hizo especialidad en Cancerologa en el Hospital Madame Curie, de La Habana, Cuba, 1955-56. Profesor
en la UASD. Mdico del Oncolgico.
Su esposa, Eduvigis Lamarche-Lamarche, es hija del Dr. Jos Ernesto Lamarche, un conocido mdico que
ejerci la profesin en La Vega.
Su to, Rafael Espaillat, ejerci durante muchos aos la medicina, en especial la Otorrinolaringologa. Ac-
tualmente se desenvuelve en el servicio diplomtico dominicano.
Sus hermanos: Julio, ejerci durante aos la medicina general en La Vega, hizo despus un Postgraduado en
Cardiologa en Mjico y ejerce actualmente en la Clnica Abel Gonzlez de Santo Domingo, su especialidad;
Juan es mdico laboratorista en La Vega.
Los Espaillat son una ilustre familia de mdicos distinguidos; Oscar fue uno de los ms preclaros en esa
tradicin mdica familiar.
Mi hermano Oscar
Un viernes del mes de julio de 1974, cuando llegu a mi consultorio para iniciar mi rutinaria
consulta, me enter de la muerte del doctor Oscar Espaillat.
ramos vecinos de consultorio en el Grupo Mdico de Mairen Cabral, que ms que grupo mdico,
es una cofrada de compaeros donde no existe el celo profesional, donde no chocan intereses y prima,
por encima de todo, el concepto de compaerismo. Oscar era el venerable maestro de nuestra logia.
Sosegado, parco en el hablar, ejerca la especialidad ms ingrata de la medicina: Cancerologa.
Fue de los pioneros de esta especialidad en nuestro pas. Hizo su especialidad en La Habana, hace
cerca de 20 aos, y trabajaba en el Instituto de Oncologa, adems de su docencia en la Universidad
Autnoma de Santo Domingo.
243
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Oscar era vegano y de una familia con una gran tradicin en medicina. Su to Rafael y sus her-
manos Julio y Juan. Este ltimo era mi compaero de promocin. Oscar era ms joven que yo, pero
nunca fue joven. Por su forma de ser pareca siempre tener mayor edad.
Lo conoc cuando vino a hacer la carrera, en la vieja Sala de Socorros, de la Jos Reyes. Nosotros
andbamos a unos traveses de dedo de nuestro ttulo. A mi regreso de Espaa, Oscar marchaba hacia
Cuba. Nuestro prximo reencuentro fue a nivel universitario y en la vecindad del consultorio y se
hicieron ms estrechos nuestros nexos de amistad.
Sus pacientes tenan una rayana admiracin por l. La mayora condenados a una muerte segura
por una enfermedad acerca de cuyo origen y tratamiento la ciencia mdica anda en paales. Yo, en
mi condicin de psiquiatra, vea con qu maravilloso tino manejaba a sus pacientes el doctor Oscar
Espaillat. Les prolongaba la vida, les suprima el dolor dentro de los lmites de los conocimientos
actuales y, por encima de todo, les enseaba a vivir con su enfermedad y les transmita una esperanza,
cosa muy importante para el hombre en su lucha contra la enfermedad y la muerte.
As era Oscar. No hizo dinero en su profesin. Para l el dinero era un medio y no un fin.
Con su especialidad, donde viva en una perenne lucha contra la muerte, tena una concepcin
muy definida de esta. Sano y con toda la apariencia de normalidad trabaj el jueves. Su muerte le
sucedi el viernes cuando se preparaba para ir a su trabajo en el Oncolgico.
Haca muchos aos que no lloraba. Por Oscar derram lgrimas.
Bien se las mereca.
George, Karl Theodor Konrad Ludwig
Karl Theodor Konrad Ludwig George naci en Biebrich Am Rhein, Alemania, el 23 de enero de 1884.
Falleci el 11 de junio de 1966, en San Pedro de Macors.
El Dr. Georg haba hecho estudios en la Universidad de Bonn y en la Universidad de Jena, Alemania. Pero
curs la carrera completa de Medicina en Repblica Dominicana.
Doa Constanza, su esposa, era dominicana, natural de Puerto Plata, hija de un alemn exportador de
tabaco con una nativa de Saint Thomas. De pequea fue a vivir a la pequea isla del Caribe y hablaba el
espaol con acento ingls.
El Dr. Georg vino a Repblica Dominicana, por lo desagradable que se le haca su estada en Saint Thomas. All
se le juzgaba como un cazador de fortunas. Decan que haba casado con una mujer de color por su dinero.
Las tierras del Soco, en el Este de la Repblica, donde vivi por varios aos, eran terrenos propios y no del
suegro como era el comentario en San Pedro. Jams dispuso de un centavo de la fortuna de la esposa y a su
muerte, dej toda su fortuna, incluyendo el complejo hospitalario que haba construido en Macors del Mar,
a una congregacin religiosa catlica. l era luterano.
La extraa personalidad de Mr. Yor
En los albores del siglo, Postdam luca sus mejores galas. En su famosa Escuela Militar, se gra-
duaba una promocin que no era una promocin cualquiera. Entre los egresados figuraba el hijo del
Kaiser Guillermo II. Alemania era grande, poderosa, militarista. El sueo de Bismarck se converta en
realidad. Todava resonaban las trompetas del triunfo del ao 1870.
Los acordes de la marcha militar Doble guila, la favorita del Emperador, alegraban con sus notas
el ambiente. Era la culminacin de la grandeza prusiana. Los jvenes cadetes sonrean con esa sonrisa
optimista que produce el final de la carrera. Sus padres, todos hroes veteranos de la guerra franco-
germana, vean en sus hijos a los hombres que iran a repetir sus hazaas en los campos de batalla.
244
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Era un da feliz para la Prusia alemana y la Alemania prusiana.
Haba alguien que no era feliz. A cientos de kilmetros de distancia, en Los Alpes, un joven ale-
mn, con el tpico rostro del prusiano y dos largas cicatrices en el rostro, recuerdo de la esgrima en la
Escuela Militar, jadeaba con un ataque de asma. Los mdicos le aconsejaron irse a las montaas y el
resultado haba sido funesto: empeor con su quebranto.
Solo, frustrado, se ahogaba en un pequeo hotel. Pero todo no era tristeza. Haca unos das haba
conocido a una hermosa mulata nacida en Saint Thomas, hija de un rico alemn con una negra de la
isla. Se haba educado en los mejores colegios de Suiza y Alemania y se dispona a regresar a Amrica,
cuando conoci a Carlos Teodoro Georg.
Doa Constanza, mujer no solamente de atributos fsicos, de refinada cultura y de increble
bondad, fue su nica mujer durante largos aos de matrimonio.
A ruegos de la esposa y por consejos de algunos mdicos, vino al trpico. Saint Thomas no le agra-
daba. El suegro tiene una finca grande y abandonada en Santo Domingo. As llega a nuestro pas.
Se enamora de nuestra tierra y nunca ms volver a salir de ella por su voluntad.
Trabaja en la finca como dueo y pen. Es la poca de la caa en el Este. Llegan los norteameri-
canos; todos son Mster. Carlos Teodoro Georg es un Herr; es blanco, de ojos azules, y tambin se
convierte en Mster. En el Soco, nadie saba alemn; por comodidad le llamarn Mster Yor.
Es una poca difcil para la regin oriental. Por un lado, mucho dinero; y el reverso de la moneda:
mucha miseria. Desalojos de tierras, muertes. Aparecen los gavilleros. Los pequeos propietarios se
defienden y defienden lo suyo. Por fin, triunfa el ms fuerte.
No hay servicios hospitalarios en el Este. Los pacientes muy graves son trados a la capital por va mar-
tima. Los menos graves, se atienden en un hospitalillo creado por un humilde italiano, el Padre Luciani.
El alemn del Soco habla de armas, de estrategia. Recuerda sus aos de Postdam y, lo ms curioso,
tambin cura a los enfermos, arregla huesos rotos y saca balas a gavilleros y a soldados.
Gusta de la guerra y cura a los enfermos. He ah su doble personalidad, que mantendr durante
toda su larga vida.
En una ocasin visita al Padre Luciani en busca de material mdico, y no encuentra nada. El
pequeo hospital se sostiene de limosnas y l se convierte en el mayor limosnero. En vez de recibir, da.
Le asigna una cuota; casi todos los beneficios van a las manos del padrecito. Con la muerte de este, el
hospital va a quedar acfalo.
Mr. Yor vende su finca y construye el Hospital San Antonio, que durante muchos aos ser el
centro mdico ms grande del pas.
El curandero del Soco se hace cargo de la administracin y lleva a San Pedro de Macors a dos
de las ms grandes glorias de la medicina y ciruga dominicanas: los doctores Luis Eduardo Aybar y
Francisco Moscoso Puello.
El azcar pierde su precio y comienza la decadencia del Este. La danza de los millones ya es
tan solo un recuerdo. Los ms brillantes mdicos, abogados, pedagogos de la Repblica, que fueron a
San Pedro de Macors en busca de fortuna, lo abandonan. El comercio en su gran mayora se declara
en bancarrota.
Los banqueros tambin se marchan. La ciudad, con el mismo vrtigo con que creci, comienza a
caer en el ostracismo, del que todava no ha salido. Todos marchan a la capital. Algunos con sus casas.
Tiene que promulgarse una ley para no destruir las viviendas en San Pedro de Macors.
El azcar se convierte para el petromacorisano en acbar. Solo uno, un teutn, un prusiano gue-
rrero, sigue en Macors como si no hubiese pasado nada. No es mdico y estudia la carrera completa
245
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
en la Universidad de Santo Domingo. Viene todas las tardes al principal centro de estudios. Aos
despus har eso mismo con los estudiantes de escasos recursos de su hospital.
Junto con la cada de Macors, sube la fama de su Hospital. Se llama San Antonio, como le puso el pa-
dre Luciani. Trujillo lo obliga a ponerle Dr. C. T. Georg, pero l siempre le llamar por el otro nombre.
De todas partes de la Repblica llegan pacientes a internarse en el hospital. Se hace una medicina
honesta, no mercurialista. Los lazos con la Medicina Alemana, en especial con el Instituto de Medicina
Tropical de Hamburgo, lo mantienen en la primera fila de la medicina dominicana.
Carlos Teodoro Georg, alemn, prusiano, desde el Soco va a un campo de concentracin durante
la guerra del 1914. Desde su hospital va a un campo de concentracin en Estados Unidos de Amrica,
durante la guerra del 1939.
Siempre vuelve igual, con sus tres amores: su esposa, su patria y su profesin.
Sus enemigos, gratuitos y abundantes, lo acusaban de espa alemn, de nazi, antijudo, de que no
tuvo hijos con su esposa por ser ella de color negro.
Esto ltimo es una vil calumnia. Que fuera espa alemn, no dudo que lo fuera. Aunque nunca
volvi a su patria, la amaba entraablemente, fuera el Kaiser, Hitler o el que fuese su gobernante.
Era antijudo y se jactaba pblicamente de ello. Recuerdo en una ocasin que compr cerca de
mil ejemplares de un libro de Henry Ford, en que se atacaba acremente a los judos, para regalarlos.
Tambin recuerdo que cuando llegaron los primeros judos alemanes a Sosa, estos iban a aten-
derse con l.
En una ocasin se interna un judo alemn en el Hospital. Aparte de la enfermedad que tena (si mal
no recuerdo una fiebre tifoidea) cojeaba de una pierna. Yo acostumbraba acompaar al doctor en sus visitas.
Comienza a interrogarlo, pero en espaol, porque alegaba no entender el alemn de los hebreos. El paciente
tena terriblemente mutilada una pierna. Cuando le pregunt por la causa, el judo en mal espaol le responde:
En la batalla de los Lagos Masurianos, un obs ruso. Solo baj la cabeza, y sigui el examen mdico.
Ni a ese, ni a ningn alemn fuese judo o no, le cobraba. A los dominicanos, poco o nada.
Todo el beneficio econmico del hospital lo inverta en ms hospitales.
He aqu lo enigmtico de su personalidad: un prusiano, que cura a la humanidad doliente, sin ninguna
remuneracin. De noche, limpia su hermosa Lugger, una moderna arma de fuego. Un alemn, que durante
ms de cuarenta aos vive en una ciudad, sin visitar a nadie, que suea con la guerra como medio de hacer
ms grande a Alemania, que odia a los judos y, sin embargo, en la otra cara de su personalidad, los atiende,
los cura, les brinda su cario y no les cobra un centavo. Es una extraa persona, aun para un psiquiatra.
De nio, cuando yo jugaba en los pasillos del hospital, mientras mi madre oa misa, le tena un
miedo atroz. De joven estudiante de medicina, aunque nunca comulgu con sus ideas, lo respetaba.
Ahora, hombre maduro, ya en la mitad de la vida, por el doctor Carlos Teodoro Georg tengo
una profunda veneracin.
Gmez Rodrguez, Gilberto
Gilberto Gmez Rodrguez naci en Santo Domingo, Repblica Dominicana, el 2 de abril de 1905 y falleci
el 4 de septiembre de 1970.
Licenciado en Medicina a los 24 aos de edad (6 de marzo de 1930). Doctor en Medicina, 26 de julio de
1941. Su tesis: Intoxicacin por el cido fenil 2 quinolein 4 carbnico.
Post graduado en Tulane, Nueva Orleans, en medicina tropical, 1942-43. En Hematologa en la Universidad
de Emory, Atlanta.
246
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Profesor de la Normal durante varios aos. Profesor de la Universidad Autnoma de Santo Domingo, de
las siguientes materias: Patologa interna, Patologa tropical, Bacteriologa, Parasitologa, Qumica mdica
y Biologa.
Fue Decano de Medicina (1961).
Mdico del Hospital Infantil, 1939-41. Tambin dirigi durante aos los laboratorios de la Facultad de
Medicina de la Universidad Autnoma de Santo Domingo.
Con un gran espritu investigador sigui siempre los pasos de su maestro, el Dr. Defill.
Era de los pocos mdicos de su poca que escriba sobre cualquier tema y lo haca muy bien. Su obra anda
dispersa en peridicos y revistas dominicanas. Gran maestro de la conversacin, se poda escuchar a Gmez
Rodrguez durante horas.
La ltima vez que lo vi fue en una reunin de sus discpulos en la casa de playa del Dr. Guarionex Lpez,
uno de sus ms fieles y queridos alumnos y amigos. Fue una tarde inolvidable.
La prodigiosa memoria de Don Gilberto
Su figura no encajaba en ningn biotipo. Alto, desgarbado, el pelo en desorden, las ms de las
veces miraba por encima de los espejuelos. Hablaba mucho y bien y daba la impresin de relamer con
cierto gusto las frases que deca.
La prodigiosa memoria de Gilberto Gmez Rodrguez se convirti en leyenda. Se deca en mi
poca de estudiante que arrancaba y botaba las pginas ledas en sus libros.
Se gradu joven, se cobij bajo la sombra del maestro de la medicina dominicana, doctor Defill.
Durante muchos aos trabaj a su lado, en el Laboratorio Nacional.
Entr como profesor universitario y se convirti en el obstculo de los malos estudiantes de la
Escuela de Medicina. Las quemadas en serie que propinaba el profesor hicieron historia en la ms
antigua universidad de Amrica. Simblicamente, su ltima pregunta a un estudiante a punto de
achicharrarse era: Dgame los componentes qumicos de la ceniza.
Era exigente con los jvenes, pero era mucho ms exigente consigo mismo.
Reconoca en el autodidactismo una falla en el mdico dominicano; en muchas ocasiones discuti-
mos ese tema. Me confes que ya a edad madura haba ido a Estados Unidos a ampliar sus conocimientos
en su especialidad, pero su idea principal era disciplinar y metodizar esos conocimientos.
A su regreso organiz los laboratorios de Medicina de la UASD, quiso hacer investigaciones pero
nuestras estructuras arcaicas a todos los niveles se lo impidieron. Gilberto Gmez Rodrguez fue durante
toda su vida medularmente un investigador.
Aparentaba ser un erudito, pero fue un gran humanista.
Su permanente hambre de saber lo llev a muchas ramas del conocimiento. Despus de la medi-
cina su gran amor fue la msica; posea una de las mejores colecciones de discos de msica clsica y su
melomana lo llev a viajar con el nico propsito de or conciertos de los grandes maestros.
Despus de largos aos de vida profesional fue jubilado ms que por edad por su enfermedad
cardiovascular que lo llev a la muerte.
Gmez Rodrguez no era hombre de permanecer sentado. Despus de su jubilacin march a
Europa para hacer su mundo mdico-intelectual en Pars y Madrid. En ocasiones regresaba al terruo,
trabajaba su especialidad en pequea escala y en gran escala practicaba el arte de la conversacin, del
cual era el gran maestro, viviendo tambin el mundo de sus libros y su msica.
Su muerte fue noticia por la forma en que sucedi. Me enter ya tarde cuando iba a comenzar
mi ctedra. Pregunt si se haba suspendido la docencia, pero nadie saba nada. La alta jerarqua de la
Facultad de Ciencias Mdicas ignoraba a un gran maestro de la medicina dominicana.
247
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Al comenzar mi clase dije unas palabras en memoria del querido profesor ante un auditorio lerdo,
Ninguno tena idea de quin era Gilberto Gmez Rodrguez. Oh, ingrata vida del maestro!
Sabio mdico. Investigador. Un hombre dotado de una inteligencia rayana en la genialidad. Dotado
de una cultura de amplio espectro. Durante muchos aos reparti el pan de la enseanza El mismo
da de su muerte se convirti en un hombre olvidado.
Gilberto Gmez Rodrguez, tus compaeros que fuimos tus discpulos te tendremos siempre en
nuestro corazn.
Gonzlez Quezada, Abel
Abel Nicols Gonzlez Quezada naci en Santo Domingo, Repblica Dominicana, el 8 de junio de
1883.
Graduado de Bachiller en Ciencias y Letras en el Instituto Profesional de Santo Domingo, obtuvo en dicho
Instituto el diploma de Licenciado en Medicina y Ciruga en 1906. Tesis: Estudio analtico y biolgico de
la orina y de la patogenia de la uremia.
Doctor en Medicina por la Universidad de Pars, Francia, 1926. Tesis: Etudes cliniques et radiographiques
sur la tuberculose du coude chez lenfant. Comparaison avec la syphilis.
Adems de estudiar en Pars hizo estudios en Nueva York.
Es muy numerosa su obra de divulgacin mdico-cientfica en la prensa dominicana.
Mdico legista y de sanidad en Monte Cristi desde 1906 hasta 1915, donde ejerci tambin la prctica
privada.
En Santiago fund una clnica mdico-quirrgica y luego se traslad a Santo Domingo siendo nombrado
catedrtico en la Universidad Pblica. En la ciudad capital y en colaboracin con sus hijos, cre la Clnica
que lleva su nombre y que hoy dirige su hijo Abel.
Abel Nicols Gonzlez Quezada
Fui su discpulo en la clase de Ginecologa del Hospital Padre Billini. Gustaba de ensear y para
eso no contaba el tiempo; poda pasarse horas respondiendo a las preguntas de los estudiantes, daba
la impresin de que paladeaba sus enseanzas.
La Ginecologa, como especialidad, es una de las ms delicadas de la medicina por los problemas
de moral sexual que acarrea tanto al mdico como al paciente y una consulta externa ginecolgica no
se adeca, cuando aparte del mdico examinador, hay varios estudiantes. El viejo Abel (como le de-
camos para diferenciarlo de su hijo Abelito, uno de nuestros ms distinguidos urlogos) conoca a la
perfeccin el manejo de las enfermas. Hombre dotado de una gran moral convenca con facilidad a la
paciente para que se dejase examinar. Adems de una clase prctica de Ginecologa, era una excelente
leccin de Deontologa Mdica.
El Dr. Gonzlez tena la costumbre de hacer comparaciones en relacin a su prctica de medicina.
Recordaba sus aos de mdico en un Monte Cristi lejano y aislado, donde se vea en la obligacin
de hacer ciruga con las manos a diferencia de un Hospital Padre Billini, donde se tenan, ms o
menos, las cosas necesarias.
Cuando comenc a hacer este libro, haba olvidado a mi viejo maestro. Papito Rivera, un liniero
que ama su tierra y los doctores Kundhart e Isidor, me hicieron saber que una gran parte de la historia
de la medicina de la ciudad del Morro haba sido escrita por Abel Gonzlez Quezada.
Hombre humilde, jams haca alarde de su sapiencia. Buscando informacin me enter de que su
labor en Santiago y tambin en La Vega haba sido igual a la desplegada en la zona fronteriza.
248
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Cuando le conoc, ya haca unos aos que trabajaba en Santo Domingo y reparta su tiempo entre
el Hospital Padre Billini y su clnica particular en unin de sus hijos.
Muchos mdicos, por lo dura e ingrata de la profesin, prefieren que sus hijos estudien otras
carreras liberales, ms productivas y con una menor exigencia. Gonzlez Quezada no opinaba as y
educ a sus hijos inculcndoles el amor a la profesin hipocrtica; Rafael y Abelito son sus dos mejores
ejemplos y la tradicin sigue, los nietos del viejo Abel son tambin mdicos.
Esta pequea biografa es un recuerdo a un mdico que salv distancias y ejerci la profesin
con honestidad y con capacidad en muchos lugares de nuestra media isla con una sola recompensa:
la satisfaccin de haber cumplido.
Grulln Julia, Julio Arturo
Julio Arturo Grulln Julia naci en Santiago de los Caballeros, Repblica Dominicana, el 8 de febrero de 1869.
Se gradu de Maestro Normal en la primera que tuvo nuestro pas, fundada por don Eugenio Mara de
Hostos en la ciudad de Santo Domingo.
Comenz sus estudios en Pars y por enfermedad tuvo que marchar a la ciudad de Argel, inscribindose en
la universidad de esa capital.
Volvi de nuevo a la Ciudad Luz, donde termin sus estudios alrededor del ao 1902.
El Dr. Grulln Julia era y sigue siendo uno de los grandes maestros de la medicina dominicana. Su mundo
del conocimiento no se acantonaba solo a las ciencias mdicas, sino tambin era un intelectual de fibra y
algo ms que buen pintor. El Moro, un pastel, recibi el primer premio en la Exposicin de Pars de 1900.
Si don Arturo hubiese entrado en el ancho espectro de la literatura, hoy su nombre figurara al lado de los
primeros escritores nuestros. Su magistral trabajo En el centenario de Berthelot y su discurso en el homenaje
a Hostos son pruebas de su gran capacidad y talento para el manejo del idioma y el conocimiento psicolgico
de la naturaleza humana.
Su profundo saber del arte mdico lo puso a prueba cuando revalid su ttulo en la Universidad de La Ha-
bana, donde mereci no solo un sobresaliente sino la felicitacin efusiva del Jurado examinador.
Como cirujano oftalmlogo, al decir de sus discpulos y compaeros, tena unas manos de orfebre italiano
del siglo XV. A pesar de los aos pasados, en toda nuestra Repblica, mdicos y no mdicos recuerdan a ese
gran maestro del bistur: Julio Arturo Grulln Julia.
La vocacin tarda del Dr. Arturo Grulln
Un anciano pulcro, impecablemente vestido de blanco, se pasea en coche por las calles de San-
tiago de los Treinta Caballeros de Galicia. Es el final de su larga jornada de trabajo diario. El rtmico
trotar del caballo hace que se llene su mente de recuerdos. Su niez a orillas del Yaque, su amor por
la naturaleza, su primera vocacin, la pintura, los largos aos ejerciendo el apostolado mdico.
En su hogar lo espera su abnegada esposa, doa Filomena. Ha sido un matrimonio sin prole y,
como compensacin, el amor se ha duplicado. Despus de la cena el doctor escucha la Novena Sinfona;
vuelve su mente a llenarse de recuerdos.
Es hijo de familia acomodada y lo quieren enviar al extranjero a estudiar el bachillerato, pero en
Santiago, y en toda la Repblica, se habla de un maestro puertorriqueo de luengas barbas que acaba
de instalar una Escuela Normal en la capital. Arturo va a estudiar con el seor De Hostos y se grada
en la promocin de dicha escuela el 28 de septiembre de 1884. Tiene 17 aos de edad.
El nio prodigio de Santiago promete como pintor y es enviado a Pars, donde estudia con el
profesor Domingo. Despus de largos aos de estudio regresa a Santo Domingo a solicitar permiso de
sus familiares para estudiar medicina.
249
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Qu hizo cambiar de vocacin? Para su bigrafo, el Doctor Cantizano, y tiene razn, se debi a
sus estudios de anatoma artstica, materia obligatoria en todas las escuelas de Pintura.
Regresa a Pars y ahora a la Soborna. Tiene 25 aos de edad y quiere quemar las etapas del tiem-
po. El exceso de estudio y trabajo lo enferma y le recomiendan un clima tropical. Se niega venir a su
tierra en plan de fracasado y marcha a Argel, donde a pesar de las recomendaciones de los mdicos
se inscribe en su Universidad y contina sus estudios. Cuando se siente mejor vuelve a la ciudad del
Sena que en el 1900 luce sus mejores galas con su feria internacional. Su recuerdo del frica es un
pastel: El Moro, que lleva a concurso y gana un primer premio en pintura.
Definitivamente abandonar la pintura para dedicarse de lleno a la medicina. Se grada en 1902,
y regresa despus de hacer cursos de Ciruga, Obstetricia y Oftalmologa.
La ciruga estaba en paales en nuestro pas al regreso del doctor Grulln. Es un cirujano atrevido,
que hace lo que otros no se atreven a hacer. Trae a Lister en la cabeza y se convierte en un manitico de la
limpieza. Las estadsticas de supervivencia en sus operaciones sube hasta lmites insospechados. Todo el
mundo en Dominicana quiere operarse con Grulln, quien no tiene tiempo para los requerimientos que
se le hacen. Santo Domingo, Santiago, Puerto Plata, San Francisco y San Pedro de Macors. Es tan grande
su xito que los peridicos dedican columnas para anunciar las operaciones del mdico santiagus.
La fama lo lleva a la poltica a su pesar, y le acepta una secretara de Estado a monseor Nouel, en
la que solo dura unos das. El desencanto lo hace emigrar y marcha a La Habana, donde, con notas de
sobresaliente, aprueba la revlida. Ejerce durante unos meses y su cordn umbilical lo hala de nuevo
a Santiago de sus amores, de donde saldr en solo raras ocasiones hasta su muerte.
Su afn de perfeccionismo lo mantiene en continuo ritmo de estudio despus de las largas horas
de trabajo diario. De toda la Repblica se desplazan pacientes para Santiago para consultar con el
maestro. Su tiempo, totalmente copado, le impide pintar de nuevo y, algo peor, nunca puede escribir
nada sobre sus experiencias mdicas.
Sus manos delicadas de pintor lo alejan de la ciruga abdominal y ginecolgica para dedicarse de
lleno a la filigrana de la ciruga de los ojos.
El peso de los aos no le quita capacidad de trabajo, incansable hasta lmites sobrehumanos. Ya
cerca de los 70 llega el profesor Arruga a dar una serie de conferencias y el doctor Grulln viene de
Santiago todos los das a or al gran maestro de la Oftalmologa espaola. Conversan y discuten a nivel
cientfico, de igual a igual.
El viejo mdico santiaguero vive sus recuerdos mientras pasea en coche por su ciudad natal. Detrs
de su amplia y suave sonrisa, se esconde una personalidad frrea que el peso de los aos no altera. El gran
maestro de la ciruga y la oftalmologa dominicana se pasea satisfecho de haber cumplido su misin.
Caben para l mismo las frases de un discurso pronunciado en el centenario del nacimiento de
su maestro, don Eugenio Mara de Hostos: Quiso realizar en s mismo una verdadera obra de arte y
se impuso desde muy temprano un ideal de pureza, de nobleza, de rectitud, de bondad, del cual no se
apart nunca, ni en los ms insignificantes actos de su vida.
Guerrero Albizu, Emilio Antonio
Mximo Emilio Antonio Guerrero Albizu naci en San Pedro de Macors el 18 de noviembre de 1924.
Falleci el 2 de marzo de 1974.
Gradu de Mdico en la Universidad Autnoma de Santo Domingo, el 28 de octubre de 1951.
Mdico del Hospital Padre Billini.
Centro de Salud de San Pedro de Macors.
250
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Jefe del Servicio de Pediatra en San Pedro de Macors.
Papito, como le llambamos sus amigos, pudo haber sido un gran mdico, pero arrastraba desde joven
el lastre de su enfermedad cardaca que le llev a la muerte. Su padre, don Emilio y Milongo para sus
amigos, tena una destreza fabulosa con sus manos en el acto quirrgico. Abandon los estudios en los
primeros aos y trabaj con los grandes cirujanos de la poca: Luis E. Aybar, Moscoso Puello y al final,
con el Dr. Georg.
Don Emilio quiso hacer de su hijo el mejor cirujano de la Repblica; lamentablemente un accidente cerebro-
vascular le provoc una hemiplejia. Papito, por su problema cardaco, prefiri la Pediatra.
Dr. Emilio Guerrero Albizu
En varias ocasiones, he escrito acerca del mdico y su propia enfermedad. Cmo reacciona al
sentirse enfermo? Es realmente cobarde?
El mdico conoce la enfermedad y la respeta. El mdico sabe cun peligrosos son los medicamen-
tos y los usa con cautela. Por ltimo, el mdico sabe el pronstico de su enfermedad. Muchas veces la
ignorancia hace feliz a muchas personas; es por eso que los galenos con mucha frecuencia usamos la
mentira, la mentira piadosa.
Papito Guerrero tena unos cuantos aos menos que yo. En su niez era un verdadero atleta,
practicaba todos los deportes y en todos se destacaba. Antes de terminar su bachillerato, y me parece
que hizo una fiebre reumtica, enferm del corazn.
Acept con naturalidad su enfermedad y decidido, se enfrent con la carrera de medicina.
La familia Guerrero-Albizu tena un compromiso frente a la profesin mdica. Emilio Guerrero
(padre), haba comenzado a estudiar medicina y se haba destacado en ciruga. Discpulo brillante
del Dr. Luis Aybar y de Moscoso Puello, haba abandonado los estudios y aunque tuviese un sueldo
superior al de los mdicos del hospital, era un simple ayudante. El Dr. Georg y todo el personal
mdico y paramdico del San Antonio en San Pedro de Macors tenan un profundo respeto por
la persona de Milongo Guerrero, un habilsimo ayudante de ciruga, con unas manos de orfebre
italiano del siglo XV.
Sin embargo, eso era todo, un ayudante. No tena ttulo. No era un mdico. No poda ejercer la
profesin. Siempre dependera de alguien.
Si eso creaba en el padre un sentimiento de inferioridad, en el hijo creaba un permanente deseo
de superacin.
Papito Guerrero satisfizo el sueo de sus padres: se gradu de mdico.
Quiso marchar al extranjero a hacer una especialidad, pero por falta de medios econmicos no
la pudo hacer.
Ejerci con xito la profesin en su ciudad natal, San Pedro de Macors, con intervalos cortos de
vacaciones forzadas. Haca crisis por su enfermedad cardaca y era trado a algn centro cardiolgico
de Santo Domingo.
En ningn momento vi a Papito Guerrero mostrarse pesimista en cuanto al pronstico de su
enfermedad y l saba la cruda verdad. Extravertido, amplio, siempre haciendo un hueco para sus
sueos. Esposo ejemplar y un formidable padre.
La muerte lleg cuando dorma. Me enter muy tarde y no pude acompaarlo hasta su ltima
morada.
El Dr. Emilio Guerrero Albizu es un ejemplo fehaciente de la persona que triunfa en su lucha
por la vida, aun luchando contra su propia enfermedad.
Paz a sus restos.
251
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Lazala Prez, Nelson
Nelson Ney Lazala y Prez naci en el ao de 1946, un 1ro. de diciembre, y muri vilmente asesinado antes
de cumplir los treinta aos.
Es increble lo ancho y amplio del currculum de este joven y brillante mdico dominicano.
Sus estudios primarios los hizo en el Instituto Escuela de Santo Domingo, terminando su educacin secundaria
en el Colegio Dominicano de los Hermanos Lasallistas.
Sus estudios universitarios los inici en la Universidad Catlica de Ponce, Puerto Rico. Estudios en Ciencia
con concentracin en Biologa, 1965-1966.
Estudios de Medicina en la Universidad Autnoma de Santo Domingo, 1967-1973, Cum Laude.
A la hora de su muerte era Instructor de Fisiologa Prctica en la Universidad Autnoma de Santo Domingo
y Profesor de Fisiologa de la Universidad Central del Este.
En sus trabajos de investigacin figuran: Incidencia de diarreas en el barrio Las Amricas (1970); Inci-
dencia de elmintiasis en una escuela dominicana (1971); Trabajos experimentales con aerosoles de bagazo
de caa en animales de laboratorio (Tesis de grado, 1973).
Era un enamorado de la Geografa y de la Radio. Perteneca a The National Geographic Society y a la
Unin Dominicana de Radioaficionado.
Su muerte le tronch un viaje a Suecia, donde ira a estudiar, becario del Gobierno sueco.
Un adis a Nelson Lazala
Albina Prez es compaera ma de infancia. Emigramos desde Macors a esta capital casi al mismo
tiempo. Cuando cas con Ney Lazala, yo estuve presente en la boda.
El hogar Lazala-Prez fue siempre estable y feliz. El primero de los varones, Nelson, pareca tener
siempre ms edad que la que realmente tena. Era un hombrecito y orgullo de sus padres.
Dej de verlo durante mucho tiempo.
La Guerra Civil del 65, el Movimiento Renovador Universitario y de repente me veo con las riendas
del Decanato de la Facultad de Ciencias Mdicas. La desercin del profesorado haba sido total, se haba
perdido el ritmo del calendario en la docencia y mi oficina se mantena llena de jvenes enfebrecidos
por las consignas polticas de uno y otro bando; era la luna de miel del co-gobierno estudiantil.
Una maana lleg al Decanato un grupo de jvenes; lo encabezaba Nelson Lazala, con l venan
Musa Hazim, Ruiz Oleaga, Ortiz, Industrioso y otros. No venan con consignas polticas, queran es-
tudiar. El ao lectivo haba comenzado haca tres meses y ellos se haban quedado en el aire. Nelson
fue muy convincente y consegu con el Director de la Escuela de Medicina, Dr. Daz Martnez, abrir
un curso para cerca de 20 estudiantes.
Del grupo, conoca la mayor parte, menos al parlante. Con esa costumbre que dan los aos,
le pregunt de quin era hijo. Me dijo que su madre era serie 23 y no tuvo que decir ms nada, de
inmediato lo reconoc.
A ese curso el Dr. Daz Martnez le llamaba de los hijos de Zaglul, y as era. Era un pequeo
grupo selecto de estudiantes brillantsimos y Nelson siempre andaba a la cabeza. Sus notas siempre
fueron por encima de los promedios.
Siempre, o me buscaban ellos o los buscaba yo. Con Nelson, era con quien ms conversaba.
Algunas veces iba a mi consulta a discutir problemas de vocacin y a conversar sobre su especialidad.
Yo quera hacerlo psiquiatra.
Hace poco tiempo se graduaron. Nelson comenz a ejercer la profesin, pero con miras a
hacer una especialidad en el exterior. Nos veamos cada cierto tiempo y estuvo muy preocupado
con mi enfermedad.
252
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
En esta semana, en una Asamblea de la Facultad de Ciencias Mdicas, el Dr. Rubn Andjar
pidi un minuto de silencio por la muerte del joven profesor, Nelson Lazala. Mi sorpresa no tuvo
lmite y mi pena tambin.
Nelson haba muerto. De qu haba muerto?, preguntaba. Una profesora me dio la informacin.
Vilmente asesinado.
Ya era muy tarde de la noche cuando regres a mi hogar. Mi mujer me esperaba. Haba ido a
acompaar a su ltima morada a Nelson Lazala Prez.
Mi vocacin permanente de ensalzar los valores humanos de nuestra media isla me llev a escribir
estas hilvanadas lneas.
Con la muerte de Nelson, la medicina dominicana pierde uno de sus valores jvenes de ms
promesa.
Inteligente, estudioso y, por encima de todo, honesto.
Descansa en paz, Nelson Lazala.
Legun Montoya, Jorge N.
Jorge Nemesio Legun Montoya naci en Guantnamo, Cuba, el 19 de diciembre de 1891. Lleg a la Re-
pblica Dominicana en 1918, presentando revlida ese mismo ao.
Ejerci la profesin en Puerto Plata hasta 1922 y de all pas a Barahona, donde ejerci la profesin durante
34 largos aos.
Falleci el 10 de febrero de 1956.
Sus estudios de medicina los hizo en universidades norteamericanas.
A pesar de sus aos de trabajo y una clientela fabulosa, Legun no hizo dinero. Era mdico de los pobres y
tambin eran pobres sus honorarios.
Su caso no es nico; vemos a diario hijos de mdicos que tuvieron xito en su profesin, en una orfandad
realmente desdichada. Es por eso la necesidad de mejorar y por la va de la Asociacin Mdica Dominicana
los seguros mdicos que garanticen un futuro econmico ms o menos estable a los descendientes de los que
hicieron de la profesin de galeno, un apostolado.
El Dr. Legun y Barahona
El doctor Jorge Nemesio Legun y Montoya era de nacionalidad cubana. Haba nacido en Guant-
namo y, muy joven, haba marchado a Estados Unidos. Estudi en el Manhattan Collegiate de Nueva
York, donde hizo su bachillerato. Luego ingres en Temple University, de Filadelfia, en 1911, y ms
tarde en la Universidad de Loyola, de Chicago, donde se gradu de Doctor en Medicina en 1916.
Legun vino al pas en 1918 y se estableci en Puerto Plata. De ah march a Barahona, donde
vivi hasta su muerte, en 1956.
Casado con cubana, doa Teodora Julia Fernndez, de ese matrimonio tuvo dos hijos. La muerte
de ella le produjo una depresin durante aos. Da por da, iba al cementerio a llevarle flores. Los
barahoneros que le conocieron, hablan de las dos personalidades de Legun: el casado y el viudo. He
entrevistado a muchos propagandistas, a mdicos que le conocieron y se refieren a un Legun extra-
vertido y otro que no conversaba o conversaba muy poco.
En su consultorio, durante aos repleto de pacientes, por lo general cobraba menos de un peso
por consulta, y una gran cantidad de personas las atenda gratis. Entre ellos, corra la voz de que Legun
gustaba de la magia. En Barahona se deca que crea en el mal de ojo. En su casa tena numerosos
santos y era un gran enamorado de las flores.
253
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Cas de nuevo con dominicana, doa Altagracia A. Hernndez, procreando dos hijos. Uno de
ellos sigue la carrera del padre en la Universidad Autnoma de Santo Domingo.
Muri de un cncer de pulmn que l esper durante muchsimos aos. l mismo se haba pro-
nosticado esa muerte de dicha enfermedad.
Como mdico que hubiera visto la profesin como una empresa econmica, Jorge Legun hubiese
dejado a sus familiares una gran fortuna. No fue as y su apostolado mdico trajo como consecuencia
pobreza a su viuda y sus hijos.
Los mdicos de Barahona estn tratando de darles ayuda y tienen en mente la rifa de un vehculo
para solventar un problema de tipo hipotecario en la familia. Ni siquiera han podido conseguir el
permiso del Gobierno para dicho acto de reconocimiento benfico.
Legun, fundamentalmente, fue un hombre honesto. Ejerci durante toda su vida la profesin
en un pas que no era el suyo. En ningn momento pens ser un inmigrante econmico. Brind sus
conocimientos a una humanidad doliente y nada ms. No quiso recompensa.
Nosotros, los mdicos dominicanos, debemos ir en ayuda de su viuda e hijos. Estamos en la obli-
gacin de recompensar su labor en pro del enfermo al cual l sirvi con abnegacin y desinters.
Marchena A., Pedro Emilio
Pedro Emilio de Marchena y Amiama naci en Azua de Compostela, Repblica Dominicana, el 5 de abril
de 1863.
Aprendi las primeras letras en el Colegio San Luis Gonzaga, que diriga el Padre Billini. Muy joven asis-
ti a un colegio en Boston para despus proseguir sus estudios del Bachillerato en un colegio de jesuitas en
Hamburgo, Alemania.
Despus de graduado de Bachiller inici sus estudios de medicina en el antiguo Instituto Profesional de Santo
Domingo, donde solo curs el primer ao. March a Francia, donde termin la carrera de medicina. Su tesis:
Espasmos bronquiales.
Profesor de la Escuela de Medicina de la Universidad de Santo Domingo y en varias ocasiones Decano de
dicha Facultad.
Dirigi durante algn tiempo la Sala de Socorro y el Hospital Mercedes.
Falleci a la edad de 76 aos, el 8 de septiembre de 1939, vctima de una neumona.
Pedro Emilio de Marchena
Si algo lamento en mi vida de estudiante, es no haber sido discpulo del Dr. Marchena. Junto a
mi ingreso a la Universidad vino su retiro por edad.
Lo llegu a conocer de vista paseando por la calle El Conde con pasos cortos y arrastrando los
pies por el peso de los aos. Tena una serenidad casi arzobispal, al decir del Dr. Miranda.
Pequeo de estatura, con voz queda, poblados bigotes y siempre bien resguardado (el maestro le
tema a los cambios de aire).
Al Dr. Marchena, Read Barreras lo incluye entre los grandes maestros de la medicina dominicana
y con justa razn. La historia mdica del viejo profesor es una gran parte de la medicina cientfica de
nuestro pas.
En su juventud, llev una vida trashumante que lo condujo a Estados Unidos, Alemania y por
ltimo Francia, donde se gradu de mdico.
El eterno viajero, a su regreso a Santo Domingo, despus de haber estado ejerciendo en Caracas,
Venezuela y luego en Puerto Plata, se hizo un sedentario. El ejercicio de su profesin, su ctedra y su
254
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
biblioteca fueron su razn de vivir. Amaba su profesin, gustaba de la enseanza y era un enamorado
del estudio.
Mis compaeros estudiantes de cursos ms avanzados, cuando se hablaba de profesores iniciaban
el tema con Marchena y muchas veces terminaban con Marchena; el maestro era tema nico.
Como Defill, no resista una respuesta incorrecta en un examen. Alguno que otro disparate de
un estudiante y estos dos maestros, convertan un examen en una clase. Ellos se examinaban y adems
se ponan buena nota. Cuntos malos alumnos se aprovecharon? Imposible de llevar la cuenta.
Marchena odiaba, si era capaz de odiar, la incultura. Siempre se empe en mejorar la docencia
universitaria y les exiga a sus alumnos, aparte del conocimiento mdico, una cultura general.
Recuerdo una vez a un joven profesor que nos deca: Marchena tena, aparte de su pequea
estatura, cara de sabio; adems lo era.
Aquel hombrecito de poblados bigotes, de lento y acompasado andar, siempre bien resguardado por
temor a las corrientes de aire, escribi con letras de oro pginas brillantes en la medicina dominicana.
Marmolejos, Rafael O.
Rafael Onofre Marmolejos. De mi viejo y querido maestro de la Normal no he podido encontrar sus datos
cronolgicos. Solo s que haba nacido en Santiago de los Caballeros un 26 de julio de 1904. La mayor
parte de su vida la pas en la ciudad de Santo Domingo ejerciendo la labor docente en la Escuela Normal
y posteriormente en la Universidad Autnoma de Santo Domingo.
Ni siquiera en el Directorio Mdico Dominicano, que compil el distinguido galeno ido a destiempo, Dr.
Luis F. Thomen, en 1944 y con motivo del Congreso Mdico Dominicano del Centenario de la Repblica,
figura su nombre.
Gracias al muy querido amigo Abelardo E. Achcar, que cuando diriga el Departamento de Registro y
Estadstica en la Universidad Autnoma de Santo Domingo me proporcion el Currculum Acadmico del
inolvidable maestro, recargado de sobresalientes.
Como ya digo en la biografa, solo ejerci la profesin cuando el tirano Trujillo lo despoj de sus docencias
en la Escuela Normal y en la Universidad de Santo Domingo, descargando su ira en tal forma que lo oblig
a vivir y a ejercer en el poblado de Villa Mella.
Una diabetes grave le produjo serios trastornos circulatorios y como consecuencia se le tuvo que amputar
una pierna. Marmolejos acept con resignacin esta situacin. Sin perder el humor se rea de sus muletas,
mientras la diabetes segua taladrando su minado cuerpo y empeoraban los trastornos circulatorios que lo
llevaron a la muerte.
El gran terico de la medicina dominicana
En San Pedro de Macors no exista en mi poca de estudiante Escuela Normal Pblica, y yo vena
a Santo Domingo a presentar exmenes.
Con cara de provinciano (de aquellos que al cruzar la calle El Conde miran hacia ambos lados,
al decir de los capitaleos), y con mucho ms miedo que conocimientos, me iba a enfrentar con los
profesores de ms categora que ha tenido el bachillerato dominicano en toda la historia de nuestra
educacin: Mart Ripley, Andrs Avelino, Patn Maceo, Rogelio Lamarche, Silvain Coiscou, Luis Mena,
Tulio Arvelo, doa Virginia Du-Breil, doa Elvira viuda Llovet, Amalia Aybar, la seorita Ramn y
otros cuyos nombres no vienen a mi memoria.
No recuerdo cul fue mi primer examen, pero me toc de profesor examinador un seor obeso,
mofletudo y logorreico, quien, durante todo el tiempo que dur la prueba, no cerr la boca ni un
segundo. A la hora de la entrega de los trabajos, nos deca:
255
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Les he recitado las partes ms bellas de Hamlet, de Shakespeare, para que ustedes, turba de
imbciles, aprendan algo.
Huelga decir que nadie aprob el examen. Desde ese momento, naci mi odio, muy personal,
contra esa masa de grasa, trmino despectivo con el que bautic al doctor Rafael Onofre Marmolejos,
mdico y maestro. Como mdico, jams haba hecho una receta, y, como profesor, soaba con entrar
a la Universidad y nunca lo haba logrado.
La antipata se hizo recproca, y cada vez que vena a un examen, me adverta con antelacin el
resultado de mis notas; por supuesto, negativas. Gracias al seor Mart, que en varias ocasiones orden
otro jurado, y un final en la Escuela Normal de San Cristbal, pude graduarme de bachiller.
Pasaron los aos, y a mediados de la carrera de Medicina, me volv a encontrar con Marmolejos.
Su situacin no haba cambiado: no ejerca la medicina y no haba logrado entrar en la docencia
universitaria.
Su esposa tena una hospedera para estudiantes, con lo que compensaba sus bajos ingresos. Se
me haca muy difcil visitar a mis amigos que vivan en su hogar, pues a cada encuentro los sarcasmos
e ironas del gordo y odiado maestro llovan sobre mis odos.
No s, ni nunca he sabido, qu lo hizo cambiar de opinin con respecto a mi persona. Un sbado
en la tarde me invit a or por la radio la pera que en esa poca se transmita desde el Metropolitan,
de Nueva York. Ah qued sellada nuestra amistad, la que dur hasta su muerte.
Qu haba en el fondo del alma de ese gordo fanfarrn genial, que influy notablemente en mi
vida e incluso despert mi vocacin por la psiquiatra?
He aqu la respuesta: un gran complejo de frustracin.
Tengo ante m sus notas universitarias; en casi todas las materias fue sobresaliente. As presumo
que fueron sus notas del bachillerato. Un hombre dotado de una memoria rayana en lo increble y con
el resto de sus facultades intelectuales que lo hacan un superdotado, con un promedio de lectura de
por vida de ms de diez horas diarias, no triunf en la vida en ninguno de sus niveles.
Frustracin? Siempre me pregunt el porqu, y despus que regres de estudiar Psiquiatra en
Europa, le haca frecuentemente esa pregunta, directamente, sin encontrar respuestas.
Deca:
Se necesitan muchos psiquiatras como Antonio Zaglul para descubrir mis problemas. Soy un
gran hombre y a la vez un gran neurtico. El electrochoque no es mi medicina; yo solo s cmo debo
curarme.
Despus cambiaba de tema y la conversacin se dilua en cosas vanales.
Sin embargo, yo insista en diagnosticarlo, y su respuesta era que yo buscaba la revancha por las
quemadas que me dio en el bachillerato.
En verdad que l s tena su medicina. Sus sueos y su fantasa. En una primera etapa se sinti ser
ingls, londinense. Aprendi el idioma y logr dominarlo a la perfeccin. Lea continuamente a los
clsicos y en su mundo irreal se senta compaero de Shakespeare, Milton, Byron. Conoca al dedillo
la geografa de las islas britnicas, e incluso los nombres de las calles de Londres. Poda describir la
niebla de la capital inglesa y los muelles del Tmesis como si realmente hubiese vivido en Albin.
Hay una etapa de despertar en su mundo de fantasa neurtica. Su mundo dominicano, el cual
consideraba hostil, le reconoce sus mritos, y entonces es nombrado profesor en la Universidad. Va a
ser profesor de Anatoma, lo que ms le gustaba de la medicina. Sin embargo, iba a durar muy poco
tiempo en su cargo. No solamente se niega a adular al tirano, sino que tambin lo critica, y con l se
comete una de las peores injusticias de la horrible era. Marmolejos es destituido de la Universidad y
256
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
deportado a Villa Mella, precisamente cuando comienzan a aparecer los sntomas de la enfermedad
que lo llev a su muerte.
Nuevamente renace su mundo fantstico. Tiene sus pies en el pequeo poblado, pero sus sueos
caminan por la Pennsula Ibrica. Abandona a Inglaterra por Espaa. Devora los libros de los clsicos
del Siglo de Oro, de la literatura espaola. Por primera vez escribe en la prensa artculos sobre litera-
tura. Jams sobre Medicina, aunque la estudia como en su poca de estudiante. Sigue siendo el gran
terico de la medicina dominicana, y por primera vez la practica para comer. Estas eran sus palabras
textuales.
Pierde una pierna por la enfermedad que avanza, pero no pierde el humor. Trujillo convirti a
un hombre genial en un mdico de aldea; era una de sus frases favoritas.
Cuando ms se acercaba a la muerte, ms amaba a Espaa. Su ltimo y gran sueo era recorrer
el camino del Quijote, que en su fantasa recorri miles de veces.
La ltima vez que lo vi fue un Da de la Raza. Por eso, en su recuerdo escribo hoy este artculo.
Ese da quiso exprimirme todas mis vivencias de Espaa. Llegu a Villa Mella a las diez de la maana,
y a las diez de la noche hablbamos todava de Ortega y Gasset, Unamuno, DOrs, Maran, Maras,
Zubiri, Vallejo, Lpez Ibor, de la Generacin del 98. Por momentos daba la impresin de que l haba
vivido mucho ms aos que yo en la Madre Patria.
No lo volv a ver ms. Muri un da cualquiera. Es uno ms en el haber de nuestros olvidados
profesores de muchas generaciones. Al gran terico de nuestra Medicina, ya nadie lo recuerda.
Fue un hombre que prefiri ser un humilde maestro normal y no un profesor universitario, por
negarse a arrodillarse ante el tirano. Vivi pobre y en un exilio cruel y ridculo, como l lo llamaba.
Solamente fue feliz en el mundo de sus sueos y sus fantasas, pero no como un Sir Francis Drake o
un Ricardo Corazn de Len, ni como un Gran Capitn o un Cid Campeador. l soaba con ser un
profesor de Oxford o de Salamanca, para no sentir la cruda y muy dura realidad de la tierra donde
naci, vivi y muri.
Martnez Nonato, Carlos
Carlos Martnez Nonato. Los datos obtenidos acerca de Don Carlos me fueron suministrados por los amigos
petromacorisanos Bobea y Alfonso y por algunos de sus nietos. A travs de los aos la cronologa se ha hecho
imprecisa y difusa.
Se sabe que naci en Aguadilla, Puerto Rico, pero no he podido conseguir la fecha exacta de su nacimiento.
Por su actitud revolucionaria contra los espaoles que gobernaban su hermosa isla no fue aceptado en ninguna
universidad de la Pennsula y con tal motivo march a Venezuela, donde hizo la carrera. Por eso muchos
macorisanos pensaban que el Dr. Martnez era venezolano.
Cas con doa Luisa Corso, de cuyo matrimonio tuvo ocho hijos de solo cuatro partos; todos fueron
mellizos.
Fue el primer mdico de San Pedro y adems el primer farmacutico. Se dice que era ambidextro y que usaba
el bistur con la misma facilidad en una mano que en otra.
Lamentablemente, tampoco tengo la fecha exacta de su muerte, posiblemente acaecida en los primeros aos
de este siglo.
El primer mdico en San Pedro de Macors
El doctor Carlos Martnez Nonato naci en Aguadilla y se cri en Palomar de Camuy, en la finca
de su abuelo, un corso que a comienzo del siglo pasado haba emigrado a Puerto Rico.
257
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
De joven tena un temperamento agresivo y con conceptos revolucionarios. Esto le atrajo el odio
de los gobernadores espaoles de la isla.
Quiso estudiar medicina en la Pennsula y fue rechazado en las universidades espaolas. March
a Caracas y all se gradu de mdico.
Regres a Puerto Rico y se uni al grupo de independentistas que diriga Emeterio Betances. Par-
ticip en el Grito de Lares y a su fracaso tuvo que marchar a Santo Domingo. Aqu vivi en Saman
y Puerto Plata y despus de algunos aos se fue a vivir a la aldea de Mosquito y Sol. Ya comenzaba a
conformarse la ciudad de San Pedro de Macors.
Haca medicina general y ciruga. Era ambidextro y su fama como cirujano traspas los lmites
de la leyenda. Todava, hasta hace algunos aos, los ancianos de Macors del Mar hablaban de las
maravillosas manos del doctor Martnez Nonato.
En 1881 efectu la primera vacunacin contra la viruela. Estas vacunas procedan de la isla her-
mana y llegaban en goletas. La ms importante de todas se llamaba El Rayo de Ponce, que haca la
ruta de San Pedro a la ciudad del mismo nombre de Borinquen.
Cas con una dama macorisana: Luisa Corso Wilson, con la que procre una corta familia.
En los ltimos aos de su vida se dedic a escribir versos. Muchos con un contenido nacionalista
y otros de corte romntico, recordando siempre su hermosa isla, a la que jams regres. Toda su obra
literaria se perdi.
Anciano, pobre y olvidado, muri en una desvencijada casa de la calle El Sol, hoy calle Snchez, soando
siempre con un regreso que nunca pudo cristalizar. Jams abandon su idea de una isla libre y soberana.
En su poca de bienestar ayud a los puertorriqueos exiliados que vivieron en la Sultana del Este.
A la hora de su muerte ya San Pedro comenzaba a ser una gran ciudad y en ella ejercan la profe-
sin de galenos el doctor Florencio Villanueva, de nacionalidad cubana; Antonio Romaola, espaol,
y el dominicano Barn Coiscou Carvajal.
Miranda, Rafael A.
Rafael A. Miranda naci en Santo Domingo, Repblica Dominicana, el 23 de julio de 1905. Graduado de
Bachiller en Ciencias Fsicas y Naturales en la Escuela Normal Superior de Santo Domingo. Graduado de
Licenciado en Medicina por la Universidad de Santo Domingo en agosto de 1926.
Doctor en Medicina por la Universidad de Pars, 3 de diciembre de 1929. Su tesis: Etude sur linfection
de lorganisme humain par Giardia entericum (Lamblia intestinalis) et plus particulierment sur les formes
a evolution grave.
Mdico municipal en San Cristbal, 1930-31.
Mdico director del Hospital Pina, 1933-35.
Mdico provincial, 1933-36.
Mdico interno del antiguo Hospital Ramfis y luego director durante muchos aos.
Est considerado uno de los padres de la Pediatra dominicana. Public un interesante libro sobre Historia
de la Medicina, cuya segunda parte, sumamente interesante, est dedicada a la medicina dominicana. Este
libro nos ha servido como punto de referencia para la Galera de Mdicos Dominicanos y no podamos
dejar de incluir a tan distinguido e inolvidable maestro entre los mdicos biografiados. Lamentablemente
es un libro poco conocido en nuestro pas, libro que recomendamos a todos los mdicos y no mdicos que se
interesen por este tema.
Escribi adems un Prontuario Peditrico, Calendario de Pensamientos, Cuentos de ayer y de hoy,
e Inventarios sobre Omar Kayan, junto a innumerables artculos en la prensa que nunca se han
recopilado.
258
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Miranda
A travs de las volutas de humo de su cigarrillo, unos ojillos escrutadores buscan ms all de la
simple forma fsica tridimensional del ser humano. Escrutaba a la persona como un todo y creaba
tensin al primer contacto de hombre a hombre, o por mejor decir, de discpulo a maestro.
Esa impresin me caus cuando conoc al Dr. Miranda. Sent casi miedo al impacto de su
mirada.
Su palabra concisa y cortante, solo se haca amplia y esplndida cuando se penetraba en el mundo
de su intimismo.
Tenamos el mismo horario de ctedra en la Universidad Autnoma de Santo Domingo y en
el llamado Cuarto de Profesores nos fuimos conociendo. Aquel maestro que aparentemente nos
infunda pavor, tena un gran sentido humano de las cosas, de los hombres, de los hechos. Basta con
leer su Historia de la medicina de Santo Domingo, libro que ha sido gua para Galera. Aunque don Rafael
era medularmente pediatra, el enfoque en su Historia demuestra un profundo conocimiento del alma
de nuestros mdicos ms distinguidos.
Autodidacta de su especialidad, comenz en aquel viejo hospital de nios que llevaba el nombre
del hijo primognito del Strapa.
Junto con Peguero, que despus ahorc los hbitos peditricos para convertirse en Director de
nuestro primer banco de sangre, Rafael Santoni Calero y Jaime Jorge, constituyeron el primer y ms
slido pilar de la Pediatra capitalea.
Miranda tena dos amores, su profesin y el deporte y dentro de este el bisbol. Fantico de uno
de los equipos de la ciudad de Santo Domingo, muchas veces los que fuimos sus alumnos lo veamos
con su gorra del color del equipo de su simpata, discutir acaloradamente.
As era Miranda, ferviente defensor, denodado luchador de lo que l consideraba justo y correcto.
Su misma pasin por los deportes lo llevaba a ser un exigente profesor. Esperaba del estudiante el
conocimiento correcto y si no lo consegua era un implacable juez. En muchas ocasiones fui yo blanco
de sus reprimendas al no responderle correctamente las preguntas que sobre medicina l me haca.
Despus que regres de hacer mi post-grado, a comienzos de la dcada del 50, mi amistad con el
viejo maestro se hizo ms estrecha y perdur hasta su muerte.
Enferm y su padecimiento no fue bice para continuar su ejercicio profesional. A muchos, por
no decir a todos, escondi su dolencia y hasta pocos meses antes de su muerte trabaj con la misma
intensidad de un hombre sano. Estoico, jams se quej.
Rafael Miranda fue un hermoso ejemplo para todos sus colegas y discpulos de lo que es un
mdico de cuerpo entero.
Morillo de Soto, Gilberto
Gilberto Morillo de Soto naci el 6 de junio de 1918, en la ciudad de San Pedro de Macors. Falleci en la
ciudad de Santo Domingo el 3 de junio de 1969.
Recibi su ttulo de mdico el 27 de febrero de 1945. Se haba graduado aos antes.
Fue el primer psiquiatra dominicano graduado en el exterior. Trabaj algunos meses en la antigua Clnica
Faxas, donde hoy se encuentra el Centro de Cardiologa. March al extranjero con cargos diplomticos pero
sin olvidar la psiquiatra.
Su gran obra fueron sus aos como Director del Hospital Psiquitrico Padre Billini. Labor con un gran
sentido humano y con gran conocimiento de su rol de psiquiatra director.
Su muerte dej un hondo vaco en la psiquiatra dominicana.
259
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Gilberto Morillo de Soto
Sus ntimos le llambamos Coquito; nunca supe el porqu del apodo. Naci en San Pedro de
Macors algunos aos antes que yo, en el mismo barrio y en la misma calle: la Duarte, cerca de la
antigua Plaza del Mercado y frente al Parque de Bomberos. El Macors juvenil de entonces se divida
en barrios, y cada barrio tena su pandilla; jugbamos pelota inter-barrios, y tambin nos dbamos
muchos golpes inter-barrios.
Nuestros enemigos eran los de Miramar y Villa. Coquito era nuestro lder en el barrio de La Plaza;
guapo y peleador. Recuerdo que el final de un juego de pelota se convirti en boxeo; muchas veces
ganbamos y en otras ocasiones llevbamos la peor parte, pero siempre terminbamos en la Polica, y
no presos, porque don Miguel ngel Morillo, su padre, era el Comisario y all bamos de castigo un
par de horas en un duro banco o buscando ayuda policial, huyndoles a los muchachos fieros de La
Aurora que nos perseguan por haberles hecho coca en un juego de bolas.
Doa Asia, su madre, toda hermosura y bondad, nos aconsejaba, pero los consejos se perdan
en el vaco y seguamos nuestras travesuras de nios en el barrio, en la Academia Antillana, donde la
seorita Heureaux, y tambin en la escuela Gastn Deligne.
La familia march a la capital y perd de vista al amigo durante aos. Cuando ingres a estudiar
Medicina a la Universidad, Coquito estaba en la mitad de su carrera. El nuevo encuentro estuvo a
punto de troncharse; una apendicitis complicada con peritonitis lo llev al borde de la muerte. Sin
embargo, su gran resistencia fsica y su deseo vehemente de vivir lograron el milagro.
Se gradu de mdico y, como siempre, eterno rebelde, no le hizo reverencias al tirano. Su ttulo
es engavetado y durante aos no puede ejercer la profesin.
Hizo laboratorio clnico para malvivir. Por consejos de amigos y familiares ley un par de discursos
de elogios, y logr que le permitieran ejercer la profesin. El ambiente lo asfixiaba, y consigui marchar al
Uruguay con un cargo diplomtico. Logr su gran sueo: estudiar psiquiatra. Fue discpulo de los grandes
maestros de Montevideo y Buenos Aires, y tan pronto como termina su especialidad, regresa a ejercerla
en nuestro pas. Fue el primer psiquiatra dominicano que trabaj en nuestro medio ambiente.
Sus maestros extranjeros le haban ofrecido trabajo, pero prefiri volver a la patria.
En la capital uruguaya haba tenido un duelo con un diplomtico europeo. La versin que lleg a
nuestro pas era que haba sido por defender al tirano; nada ms falso. El diplomtico de marras haba
ofendido a nuestra patria y esa ofensa no la iba a aceptar Gilberto Morillo de Soto. Huelga decir que
Coquito gan el duelo.
Comenz a ejercer la profesin y la especialidad con gran xito profesional y econmico, y fue
obligado a aceptar empleos polticos que le interrumpieron su gran labor mdica. Cuando no resiste
el ambiente, solicita cargos diplomticos que desempea con habilidad y con un sentido nacionalista,
ms que poltico, sin olvidar su profesin y su especialidad. Trabaja la psiquiatra gratuitamente en
varios pases, y en Nicaragua organiz varios centros de Higiene Mental.
Cuando la tirana se hizo insoportable, renunci al cargo y regres al pas. No tena empleo ni
dinero; no fue el diplomtico que se enriquece en una embajada; no era el mdico que explota a sus
pacientes.
Marcha a Puerto Rico, al exilio voluntario. Va con su abnegada esposa y sus pequeos hijos. All
nos encontramos nuevamente. Trabajamos juntos en el Manicomio Insular de Ro Piedras.
l era un trabajador incansable. Inteligente, estudioso y, por sobre todas las cosas, un maravilloso
compaero. En muchas ocasiones lo vi desprenderse de los pocos pesos que tena en el bolsillo para
drselos a algn compaero exiliado que no tena con qu comer.
260
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
A la muerte del tirano regresa y ocupa el cargo de Director del Hospital Psiquitrico, donde
rinde durante aos una labor excelente. Cinco gobiernos se suceden y cambian a los otros directores
de otros hospitales con cada nuevo gobierno. Sin embargo, el doctor Morillo de Soto permanece en
la direccin del Hospital de Psiquiatra. Su capacidad como director y su gran sentido humano de la
profesin, lo vuelven insustituible.
La muerte de su to y entraable amigo, el doctor ngel Messina, produce un impacto tremendo
en su vida. Aunque contina su trabajo hospitalario y su consulta privada, no es la persona alegre y
dinmica de otros aos. Tiene una hemorragia pulmonar que lo lleva al borde de la muerte, pero se
recupera. Le otorgan una licencia, y va a descansar a Montevideo. Vuelve convertido en otra persona,
lleno de libras y de vida. Los sbados, cuando ofreca clases en el Hospital, y en los momentos de
descanso, Coquito y yo recordbamos nuestros aos de nios en San Pedro de Macors, y revivamos
los recuerdos de estudiantes en la Universidad y nuestra poca en esa acogedora ciudad que es San
Juan de Puerto Rico.
Un sbado no fue al hospital porque se senta mal; pero era algo sin importancia. El martes yo
trabajaba en mi consultorio, y mi esposa me llam por telfono para darme la triste nueva: Coquito
haba muerto.
En Macors del Mar, dicen los pueblerinos, que cuando muere un hombre bueno, llueve. Ese
martes caa en la tarde una fina lluvia, como si el cielo, llorando, despidiera a esa bondadosa persona
que en vida se llam Gilberto Morillo de Soto.
Moscoso Puello, Francisco
Francisco Eugenio Moscoso Puello naci en Santo Domingo, Repblica Dominicana, el 26 de marzo
de 1885.
Graduado de Bachiller en Ciencias y Letras en la Escuela de Bachilleres de Santo Domingo. Se gradu de
Licenciado en Medicina y Ciruga el 10 de enero de 1910. Su tesis: La karioclamastosis, nueva funcin
del sistema linftico.
Moscoso Puello puede considerarse un petromacorisano a pesar del amor que le tena a su ciudad natal. En
sus aos mozos fue a vivir con su hermana Anacaona a la ciudad de San Pedro. Ms tarde, cuando gradu
de mdico, fue director del hospital San Antonio.
Fue una persona inquieta; no solo gustaba de las Ciencias Naturales, sino tambin de la Literatura. Es uno
de nuestros pocos mdicos escritores. Escribi mucho y bien sobre medicina, sociologa y tambin penetr en la
novelstica. Sus obras ms importantes no mdicas, fueron: Caas y bueyes, Cartas a Evelina y Navarijo.
Cuando regres a Santo Domingo fue durante varios aos director del Hospital Internacional y luego director
del Padre Billini.
La personalidad de Moscoso todava en la actualidad resulta polmica, no solamente por sus conceptos vertidos
en sus obras literarias, sino tambin en su concepcin acerca del ejercicio de la medicina.
De todas las biografas que figuran en Galera, la ms comentada y discutida ha sido la de Moscoso.
Tengo la impresin de que el espritu rebelde del maestro se obstina en rechazar que lo encasillen en un
compartimento estanco.
Genialidad y autodidactismo
Por los pasillos del Hospital Padre Billini, el viejo profesor, larguirucho, miope y moviendo conti-
nuamente sus dientes postizos, deca y repeta frases a cada paso. Nosotros, jvenes inmaduros y poco
duchos en los conocimientos mdicos, las oamos con atencin; algunas nos provocaban risas.
261
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Hoy, al cabo de los aos, ojal recordar la mitad de las sentencias que acerca de la medicina haca
el inolvidable maestro. En Europa oa las mismas frases en boca de los grandes profesores y se oan
con respeto.
Francisco Moscoso Puello es un tpico ejemplo del dominicano: genial y autodidacta.
Pancho es el hijo ms joven de una familia excepcionalmente inteligente. Don Juan Elas y doa
Sinforosa marchan a San Pedro por problemas econmicos. Sus hijos se han educado en los mejores
colegios de la Ciudad Primada y el menor apunta como la oveja negra de la familia; es el lder de
los jvenes belicosos de los alrededores de la Puerta de la Misericordia. Agresivo, rebelde, difcil de
educar, y los padres deciden que su hermana mayor, Anacaona, lo eduque (aos ms tarde Moscoso
relatar el ambiente de su infancia en Navarijo).
Los esposos Snchez Moscoso llevan por la senda del estudio al joven rebelde. La hermana ser
su gua mientras viva, y lo trata de llevar al conocimiento de humanidades, pero su vocacin por las
ciencias naturales es mayor y estudia medicina.
El 5 de septiembre de 1907 muere Anacaona Moscoso, pero ya su hermano menor es un ena-
morado de los libros, lector insaciable, hbito que dura toda la vida. Ser uno de los hombres mejor
preparados en su profesin y en otros conocimientos del saber humano. Francisco Moscoso Puello es
el maestro de Francisco Moscoso Puello.
Se grada de mdico en el 1910 con una tesis atrevida para la poca: La karioclasmatosis linfoctica
y su importancia en Biologa Normal y Patolgica.
El jurado, integrado por Ramn Bez, Rodolfo Coiscou y Salvador Gautier, premia con un so-
bresaliente al atrevido joven que hace investigacin en un pueblo de la Repblica, sin nadie que lo
dirija y con sus mtodos propios.
Moscoso Puello no va al extranjero y recin graduado tiene una de las mejores clientelas del pas.
Aprende viendo a los otros. Es un autodidacta de la clnica y de la ciruga y esa ser siempre su gran
falla: su autodidactismo.
Despus de unos aos marcha a Pars de paseo (siempre recalcaba que haba ido a Pars de paseo)
para l. No vio nada nuevo, ni aprendi nada.
Con la ida del doctor Luis Aybar a Santo Domingo, Moscoso es nombrado director del hospital San An-
tonio, de San Pedro de Macors. Adems de la direccin es jefe de ciruga y clnica. Carlos T. Georg comienza
a inmiscuirse en la parte mdica de su hospital y Moscoso renuncia instalando una clnica particular.
En el Este florece silvestre la riqueza, tierra y caa, y en pocos aos se es rico. Nadie escapa a la
tentacin de enriquecerse tan fcil y Moscoso Puello entra en el mundo de los colonos. Los resultados
de su fracaso es su novela Caas y bueyes.
Regresa a su lugar nativo y es nombrado director del Hospital Internacional. Ya la vieja ciudad
de Santo Domingo tiene otro nombre. Moscoso, en su lenguaje hablado y escrito, es el mismo rebelde
de su infancia. Publica Cartas a Evelina y hace crticas al gobierno tirnico. Lo llevan a la crcel, donde
intenta cortarse la yugular; prefiere la muerte a la humillacin. Trujillo no tiene un preso cualquiera;
en sus mazmorras est uno de los mejores cirujanos del pas y un intelectual de vala. En un gesto
increble del dspota, lo pone en libertad y lo nombra director del Hospital Padre Billini, sin exigirle
nada, ni siquiera una letra de adhesin como era su costumbre.
Francisco Moscoso Puello, y no por cobarda, jams hablar de poltica. Casi hasta su muerte
dirigir el hospital de sus sueos, el hospital de la vieja generacin de mdicos dominicanos. Vivir
en el mundo de sus libros. Leyendo y creando. Durante ms de diez aos trabajar en su monumental
obra Historia de la Medicina, actualmente perdida.
262
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
El Padre Billini con Moscoso es una de las grandes etapas de la medicina dominicana. Cosas
buenas y cosas malas, pero resumiendo el final, las cosas positivas primaron sobre las negativas.
Los vampiros, llegaron los vampiros. Era su frase favorita cuando llegaban los estudiantes de
medicina que hacan prcticas en el hospital. Yo era uno de ellos. Y ahora, a travs del sedimento de
los aos y la madurez que se logra con la edad, tena razn: ramos unos vampiros.
Sacarles sangre a los pacientes de la consulta externa para examen de Kahn o hemograma era
una rutina perniciosa que al maestro le molestaba. Examen de materias fecales en busca de huevos de
parsitos, y un examen rutinario de orina era la tradicin en nosotros; la realidad era la voz del profesor.
Cuando deca en un espaol muy dominicano: Pip, pup y sangre, eso no es medicina ni nada que
se le parezca; hato de haraganes sin conciencia de la clnica y la observacin del enfermo.
Resultado: prohibidos en el Hospital Padre Billini, dirigido por Francisco Moscoso Puello, profesor
de la Universidad de Santo Domingo, los exmenes de materias fecales, sangre, Kahn y hemograma.
Gracias a esa medida aprend medicina clnica y, as como yo, todos los que en esa poca critica-
mos al maestro.
Termina la Segunda Guerra Mundial y una grosera avalancha de medicamentos inunda el mundo.
Moscoso le pone un freno a una teraputica ejercida por mdicos jvenes y estudiantes. Se niega a usar
medicamentos patentizados en su hospital. Tal vez se pasa de la raya, pero razones tena. Nos ensea
el bello y difcil arte de formular, ya olvidado por las nuevas generaciones. Les niega la entrada a los
visitadores mdicos. No acepta el uso de los nuevos antibiticos. El tiempo le vuelve a dar la razn; el
uso indiscriminado de la penicilina produce tantas muertes como curaciones.
La muerte de su esposa hace un impacto irreparable en su vida. El mdico profesor extravertido
se introvierte; sin hijos, se aferra al mundo del saber y del conocimiento; vive leyendo y escribiendo.
Ya entrado en la edad senil, exagera sus principios primitivamente lgicos y razonables; lo intentan
jubilar y se niega; pero ni Trujillo es capaz de suspenderlo de su cargo.
Despus de una corta enfermedad muere y con l la grandeza de una medicina genial con los
defectos del autodidactismo, que son defectos humanos y caractersticos de nosotros.
Cuando estudi en Europa me preguntaba si Francisco Moscoso Puello hubiese sido francs,
alemn, ingls, si hubiese tenido grandes maestros. En fin
Nuestra idea de subestimar lo nuestro; l mismo lo haca, l mismo entraba a ese remolino del
criterio arcaico de creer que no servimos para nada. Aunque l tuviera la firme creencia de que el
dominicano no sirve, su vida, capacidad, inteligencia, trabajo, genialidad, demuestran lo contrario.
Mota Medrano, Fabio A.
Fabio Amable Mota Medrano naci el 11 de diciembre de 1893 y muri en la ciudad de Santo Domingo
el 13 de febrero de 1975.
Estudi el Bachillerato bajo la sombra de don Eugenio Mara de Hostos; Magisterio con don Flix Evaristo
Meja y don Arstides Garca Mella.
Licenciado en Medicina por la Universidad de Santo Domingo en 1921. Doctor en Medicina en 1928. Su
tesis: Debe preferirse la vacuna Calmette y Guerin a la de Ferrand en la profilaxis contra la tuberculosis?
Esta tesis, producida con trabajos de investigacin muy serios del Dr. Mota, tuvo resonancia universal.
No solamente Mota hizo el doctorado en Medicina, sino que tambin, posteriormente, hizo un doctorado
en Filosofa y Letras.
Fue profesor de Fsica Mdica y de Psiquiatra en la Facultad de Medicina. Tambin dict ctedra en la
Facultad de Filosofa.
263
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Presidente de la Academia Dominicana de la Lengua; Presidente del Instituto Dominicano Andrs Bello.
En los ltimos aos de su vida fue profesor en la Facultad de Educacin de la Universidad Pedro Henrquez
Urea.
Dej numerosas obras escritas, algunas inditas. Su ltima obra se intitul Relieves alumbrados.
El doctor Mota en mis recuerdos
Andaba por el quinto ao de Medicina, y ya desde los aos anteriores nos hablaban del profesor
de psiquiatra; del profesor Fabio Mota.
Prcticamente no tenamos psiquiatras en el pas y don Fabio dictaba la ctedra de la materia y,
cmo la dictaba! Ensimismado quedaba el curso al iniciar su peroracin el Maestro; se poda sentir el
zumbido de una mosca, era el profesor por excelencia. Su voz potente y su concepcin de la docencia
y su habilidad para la comunicacin maestro-estudiante, lo hacan si no el mejor, uno de los mejores
profesores que tena la Universidad de Santo Domingo.
La mayora de los estudiantes brillaban por su ausencia a muchas clases. Haba muchos profesores
capaces en el ejercicio de su profesin y en su conocimiento de la medicina, pero en sus clases se hacan
tediosos y aburridos. Al profesor Mota, le oamos su clase, no solo el curso, sino tambin estudiantes
de cursos inferiores. Muchos aos de magisterio lo hacan un conocedor de la psicologa del estudiante
y a sus conocimientos tericos de la materia se le agregaba un conocimiento global largo y ancho del
saber humano, sobre todo una gran base filosfica.
Se afanaba por llevarnos a hacer prctica psiquitrica en el manicomio de Nigua, pero la situa-
cin econmica y poltica en la poca del trujillato la hacan imposible; sin embargo, una o dos veces,
durante el curso de psiquiatra que dictaba, nos llevaba a ver los enfermos mentales.
Mota fue, como profesor, quien nos estimul para que varios jvenes mdicos dominicanos fu-
ramos a hacer psiquiatra a Europa.
Cuando preparaba mi tesis para recibir el doctorado de la Universidad de Madrid, tesis que versaba
sobre Febrculas no infecciosas, recurr a una organizacin francesa y otra espaola que suministraban
informaciones bibliogrficas; mi sorpresa no tuvo lmites cuando en el informe de las dos, encontr
una referencia a un trabajo del Profesor publicado por los aos 20, sobre el problema de la vacuna de
Ferrn y la de Calmette-Guerin.
No solo Mota ha sido maestro y mdico; es un escritor de altos vuelos y ha escrito varios libros
sobre filosofa, historia y ensayos sobre otros temas.
Sus 62 aos en el magisterio, desde cursos elementales hasta estudios superiores, lo han hecho
merecedor de un reconocimiento.
Oliver Pino, Jaime
Jaime Oliver Pino naci en San Pedro de Macors, Repblica Dominicana, el 21 de julio de 1906. Muri
el 2 de diciembre de 1974.
Graduado de Bachiller en Ciencias Fsicas y Naturales en la Escuela Normal Superior de Santo Domingo.
Recibi su diploma de Licenciado en Medicina el 8 de marzo de 1933. Present las materias correspondientes
al Doctorado en Medicina en 1941.
Mdico Inspector de la Matanza, del Ayuntamiento de San Pedro de Macors, 1933-36; Presidente del
Consejo Provincial de la Liga Nacional Antituberculosa en San Pedro de Macors, 1942; Secretario del
Comit Provincial de la Liga Dominicana Contra el Cncer, San Pedro de Macors; 1942. Mdico Interno
del Hospital San Antonio, desde enero de 1933, y cirujano del mismo, 1934.
264
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Muri de un miosarcoma de la pierna que result inoperable. Desde haca aos vena padeciendo de esta lesin y
se negaba a darle importancia. Era una persona extremadamente tmida y cuando un grupo de colegas fuimos en
su ayuda, lamentablemente tarde, Oliver nos daba una reprimenda por ocuparnos de l y de su enfermedad.
Era un hombre humilde en todo el sentido franciscano de la palabra.
Jaime Oliver Pino
Corran los das del ao de 1939, la Segunda Guerra Mundial se iniciaba; Hitler consegua sus
primeras victorias y yo estaba a punto de graduarme de bachiller. Por falta de medios econmicos
no pude venir a la capital a estudiar en la Normal inolvidable de Mart, Avelino, Patn, Marmolejos,
Dubreil, Ramn, Mir, Curiel, Arvelo, Lamarche.
Mi familia, utilizando sus buenos oficios, consigue que me nombren practicante en el hospital
que diriga y era propiedad de un alemn prusiano, Karl Teodoro Georg.
Para la poca era el mejor hospital de la Repblica Dominicana. La clnica la diriga un eminente
mdico dominicano, Hctor Read, quien tambin diriga el laboratorio. El Doctor Georg era el cirujano
y traumatlogo. El equipo de mdicos jvenes y capaces eran: los hermanos Oliver, Musa, Vincitore,
Lockhart, Ponce, Chalas y un equipo de estudiantes brillantes.
Comenc a trabajar en un pabelln que el pueblo de Macors bautiz con el nombre de Rancho
Grande, ttulo de una pelcula mexicana de gran xito para ese tiempo.
Mi superior jerrquico era un mdico de parco hablar, muy capaz y, por encima de todo, de una
bondad franciscana: Jaime Oliver Pino. Sus ntimos le llamaban Pucho.
Con l aprend medicina prctica y fue mi gran maestro en la de ontologa mdica.
Con un tabaco permanente en la boca y hablando entre dientes, me indicaba el camino correcto
de la medicina. Cirujano nato, me quiso ensear ciruga, pero mi ruta, desde el comienzo, era el estudio
de la conducta humana, normal y anormal, y eso me alej un poco de l.
Con los aos march al extranjero y desde all me enter que Pucho Oliver haba marchado a
Puerto Rico. En la isla tuvo xito, pero no resisti la morria de su tierra y volvi.
Trabaj durante aos en La Romana y San Pedro con xito profesional, pero no econmico. Jaime
Oliver Pino era de los que vean la profesin de medicina como un apostolado y no un fin mercurial.
La muerte de su esposa lo afect en demasa. Con su trabajo pudo superar esa etapa.
El pueblo de Macors del Mar, reconociendo sus mritos, lo hizo hijo meritsimo.
Lo que aparentemente era una dolencia trivial se convirti en maligna, y Pucho, en una actitud
de estoico, la acept.
Saba la enfermedad que padeca y trabaj hasta que sus fuerzas le flaquearon. En su gravedad,
fui varias veces a visitarlo y a inyectarle varias dosis de optimismo.
En las ltimas semanas la sobrecarga de trabajo me impidi ir a verlo. Por la prensa me enter de
su muerte. Cuando la le, ya era tarde para acompaarlo a su ltima morada.
Descanse en paz el alma de Jaime Oliver Pino, un buen mdico, una buena persona, que vivi en
este mundo terrenal solo para hacer el bien.
Perdomo Canal, Manuel E.
Manuel Emilio Perdomo Canal naci en Santo Domingo, Repblica Dominicana, el 13 de enero de 1888.
Se gradu de Bachiller en Ciencias y Letras en el Colegio de Santo Toms. Licenciado en Medicina por la
Universidad de Santo Domingo el 29 de noviembre de 1913. El diploma de Doctor en Medicina en 1926.
La tesis: Tratamiento de la disentera amebiana por la emetina.
265
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
El Dr. Perdomo, por riguroso escalafn, fue profesor desde la escuela elemental hasta la ctedra universitaria.
Adems de ejercer el profesorado sus condiciones morales e intelectuales y su recia personalidad lo llevaron a la
direccin, no solamente de la Escuela de Bachilleres de Santo Domingo (1912-1906) y a la direccin de la Escuela
Normal Superior de Santo Domingo (1920-1930), sino tambin desde el Secretariado General de la Universidad
de Santo Domingo (1915-1930) hasta el Decanato de la Facultad de Ciencias Mdicas y la Rectora.
Perdomo tena la virtud de que adems de ser buen mdico era un excelente maestro. Yo fui su alumno y sus clases
tericas de una especialidad tan prctica como es la Obstetricia eran brillantes. Su concepto de docencia y la claridad
de exposicin del tema nos hacan interesar en tal forma que ni siquiera tenamos tiempo para tomar datos.
Por sus largos aos en la docencia universitaria fue declarado Profesor Emrito.
Muri el 2 de noviembre de 1964, dejando un hondo vaco en la Gineco-obstetricia dominicana.
Un honor merecido
Vi en la prensa, hace algunos das, que a una calle de nuestra ciudad se le dar el nombre del
doctor Manuel Emilio Perdomo. Es este un honor merecido para un hombre que, durante largos aos,
ejerci con capacidad y honestidad el ejercicio de la medicina y la docencia mdica.
Cuando ingres a la Universidad, el doctor Perdomo era profesor de Obstetricia y, si mal no
recuerdo, era tambin decano de Ciencias Mdicas.
Hombre de considerable estatura, siempre impecablemente vestido de blanco, era una persona
muy querida por el estudiantado por su capacidad. Con una voz atiplada y siempre jugando con un
lpiz en las manos, iniciaba su ctedra en un silencio de sepulcro, y entrbamos con l en ese misterioso
mundo de la maternidad.
El embarazo normal, el embarazo anormal, el parto normal, el parto anormal, en la descripcin del
profesor Perdomo, tomaban categora de la verdadera ctedra universitaria. La mayora de los alumnos
asistamos a sus clases y lo oamos con uncin casi religiosa.
Saba dar una ctedra y saba manejar sus alumnos. Cuando notaba cansancio en sus oyentes,
dejaba de hablar de embarazo extrauterino para hacernos cualquier pregunta sobre el campeonato de
pelota y sobre algunos de los peloteros.
Un detalle curioso en la personalidad del distinguido maestro era el uso de diminutivos en su
clase. Cuando se refera a la parturienta hablaba de la muchachita, cuando hablaba de feto siempre
utilizaba el trmino fetico. Nosotros, los alumnos, bromebamos con las equivalencias en pequeo
que usaba el profesor, pero jams se le falt el respeto; era una personalidad tan equilibrada y madura
que era imposible prestarse a bromas o irrespetuosidades.
No solo Perdomo era un gran gineco-obstetra. Era tambin un gran organizador. Los primeros
cambios curriculares de la Facultad de Medicina se deben a l. El currculum antiguo y fsil que du-
rante muchos aos permaneci en medicina, a su ingreso como Decano, se reform, incluyendo en l
la prctica de su materia en un servicio de maternidad que cre en el Hospital Padre Billini.
Manuel Emilio Perdomo muri el 2 de noviembre de 1964. Medularmente maestro, ejerci el
magisterio desde su adolescencia en 1908 hasta su muerte. Su trayectoria fue larga y brillante desde el
Instituto Salom Urea hasta la Rectora Universitaria.
Para el mdico y maestro, su nombre en una calle de nuestra ciudad, es un honor muy merecido.
Prez Garcs, Manuel
Manuel A. Prez Garcs naci en la ciudad de Santo Domingo de Guzmn, Repblica Dominicana, el 1ro.
de octubre de 1880.
266
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Fue nio prodigio en sus estudios primarios y sobresaliente en los secundarios y superiores, gradundose de
Mdico a los diecinueve aos de edad, en 1899.
Sin salir del pas hizo su especialidad en Clnica y despus en Pediatra. Fundamentalmente fue un gran
autodidacta.
En 1949, con motivo de celebrar sus Bodas de Oro con la medicina, la Asociacin Mdica Dominicana lo
hizo Miembro de Honor.
Durante esos cincuenta aos de ejercicio profesional fue Director y Sub-director de numerosos hospitales y dispensarios,
catedrtico de la Universidad de Santo Domingo. Desempe tambin cargos de tipo poltico; entre ellos, Sndico de
la ciudad de Santo Domingo. En una ocasin ejerci la diplomacia como Embajador dominicano en Venezuela.
Fue un epigramista excelente y adems gustaba de las matemticas. Se cuenta que en sus horas de ocio se
dedicaba a hacer planteamientos de tipo matemtico de su propia creacin y a tratar de resolverlos.
El Dr. Prez Garcs est considerado hoy por hoy uno de los ms grandes cerebros que ha producido nuestro
pas. Muri en San Pedro de Macors el 8 de mayo de 1955.
El doctor Manuel Prez Garcs
Una reluciente calva sobresala entre las axilas del paciente. El enfermo haba sido desahuciado
sin diagnstico; una fiebre pertinaz lo iba consumiendo lentamente. Lo haban visto y examinado los
mejores mdicos de Santo Domingo, y fue conducido a San Pedro de Macors a morir junto a sus
familiares. Como ltimo recurso haban llamado en consulta al doctor Manuel Prez Garcs. Don
Lico, como lo llamaban sus ntimos amigos, no usaba estetoscopio; confiaba mucho ms en sus orejas
afinadas por los muchos aos de ejercicio de su profesin. Un silencio de sepulcro reinaba en el cuarto
del enfermo, y el viejo mdico de calva reluciente y de ojillos escrutadores e inteligentes buscaba algo
en los pulmones del paciente.
Era el viejo representante de la clnica francesa, que descubra la enfermedad con sus sentidos:
palpacin y percusin, amnesis. Nada de aparatos, nada de laboratorios.
Despus de una hora de examen, le pide a los familiares que se le tome la temperatura al paciente
durante una semana. Yo era un estudiante de los primeros aos de carrera y contemplaba con admi-
racin el minucioso examen. Cuando se marchaba, me acerqu al viejo maestro y le pregunt acerca
del diagnstico. Su respuesta tajante fue: fiebre ondulante.
Durante una semana iba contemplando el desarrollo febril del cuadro clnico. La fiebre ondulante, para
esa poca, era una enfermedad rarsima en nuestro pas, y pensamos que don Lico se haba equivocado en su
diagnstico. Pero da a da la curva febril nos iba informando del diagnstico correcto del viejo maestro.
El doctor Prez Garcs se haba graduado de mdico a los 19 aos, en el 1899, con notas brillantes
que impresionaron a sus maestros. Como buen dominicano, sus grandes conocimientos los adquiri
sin profesores. Cas con doa Rosa Salazar y march a San Pedro de Macors, donde vivi la mayor
parte de su vida. Su vida profesional fue una cadena ininterrumpida de xitos, durante ms de medio
siglo. Era un hombre manirroto y su gran pasin, el juego, jams lo dej hacerse rico.
Prez Garcs se hizo pediatra y se convirti en San Pedro de Macors en el mdico de los nios
desahuciados; sus grandes conocimientos de la clnica mdica lo convirtieron en uno de los galenos
ms brillantes de la Repblica. Gran estudioso, devorador de libros, se cuenta de l que en sus ratos de
ocios se dedicaba al estudio de las matemticas y viva creando y resolviendo problemas. Los nmeros
eran una de sus grandes pasiones.
Cuando la miseria llega a Macors vuelve a su terruo natal y es nombrado profesor universitario.
En una ocasin, en uno de los muchos homenajes al Benefactor, el viejo mdico hace crticas al
gobierno y por su rebelda pierde el empleo y vuelve de nuevo a San Pedro.
267
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Con frecuencia viene a la capital a visitar bibliotecas, a comprar libros o a or alguna que otra
conferencia de un profesor famoso que nos visita. En ocasin de la llegada del profesor Marin a la
Repblica, en una de sus charlas sostiene una discusin con el doctor Prez Garcs sobre problemas
urolgicos en el nio. El final de la discusin fue una expresin del viejo francs: Ojal usted hubiese
nacido en Pars.
Hace algunos aos se desat una enfermedad en los caballos de la Zona Noroeste, provocada por un
virus que contagia a los nios. Toda la regin se pone en cuarentena y son sacrificados los equinos del
lugar. Se hace un simposio en la Universidad con el fin de aclarar conceptos acerca de la enfermedad,
llamada encefalomielitis equina. Mdicos y veterinarios de la Repblica se renen y discuten. Casi al
final, un viejo calvo y desconocido por la mayora de los presentes pide la palabra y es escuchado al
principio con incredulidad. Sus claros conceptos, lo ntido de su exposicin hacen correr de boca en
boca un nombre: Doctor Prez, clnico y pediatra de San Pedro de Macors. Todos los reunidos haban
subestimado la capacidad del orador; algunos haban pensado que sera un extranjero: era un mdico
de provincia siempre enterado de la actualidad cientfica.
Se hace una junta mdica para estudiar el caso de un nio con una fiebre desde haca diez das y no
se le haba encontrado causa. Despus de muchas discusiones, en las cuales no haba participado el doctor
Prez, al pedrsele su opinin, respondi tajante: Maana le sale el sarampin, esprenlo. As sucedi.
Cuando regres de Espaa, don Lico y yo sostenamos discusiones de tipo psiquitrico con una
altura increble en un mdico clnico que por lo general sabe muy poco de esta especialidad. Las veces
que vi nios referidos por l con un diagnstico psiquitrico, en la gran mayora eran correctos.
En 1949, manteniendo an su brillante lucidez intelectual, el doctor Prez Garcs celebra el
cincuentenario de su compromiso con Galeno. La Asociacin Mdica le rinde un sencillo homenaje
al gran maestro de la clnica mdica dominicana.
Don Lico sigue ejerciendo la medicina en San Pedro de Macors hasta la hora de su muerte.
Trabajador incansable, estudioso, los aos no le pesan para vivir actualizado en su profesin. Muere
el 8 de mayo de 1955.
Su muerte compendia cincuenta y seis aos de la intensa labor de un mdico dominicano, que
aunque jams fue a hacer especialidad al extranjero y se nutri de conocimientos como autodidacta,
ejerci como un verdadero maestro.
Disciplinado mental, metdico, no fue un mdico destacado, sino muy superior al promedio
colectivo.
Prez Rancier, Toms E.
Toms Eudoro Prez Rancier naci el 30 de julio de 1891 en Santiago de los Caballeros, Repblica Domi-
nicana, y muri el 17 de septiembre de 1974.
Hizo sus primeras letras en la escuela de las Hermanas Smester.
En 1910 obtuvo el ttulo de Bachiller en Ciencias y Letras.
En 1912 ingresa en la Universidad de McGill, Canad, y se grada el 6 de febrero de 1917.
Durante dos aos fue miembro del Ejrcito canadiense. Estudios de Post-graduado en Nueva York,
1919-20.
Presidente del Ayuntamiento de Santiago, 1930-32; Mdico Sanitario de la Provincia de Santiago, 1934-
36; Secretario de Estado de Sanidad y Beneficencia, 1937; Director de la Maternidad del Hospital Estrella
Urea, 1950-61; Diputado al Congreso, 1961.
Gobernador Civil de la Provincia de Santiago, 1961.
268
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Don Tomasito
Alto, de modales suaves, de porte marcial, recuerdo de sus aos en que fue oficial del ejrcito
canadiense durante la Primera Guerra Mundial. Don Tomasito, por su profesin y especialidad, se
encarg de traer al mundo una gran parte de la poblacin de Santiago de los Caballeros durante sus
largos aos de ejercicio profesional.
Don Toms Eudoro Prez Rancier fue un buen mdico y excelente partero.
Naci en Santiago e hizo sus estudios primarios y normalistas en su ciudad natal. En 1912, ingre-
s en la Universidad de McGill en Canad, y gradu de Doctor en Medicina en 1917. Fue el primer
dominicano en graduarse de mdico en la famosa universidad canadiense.
Fiel a sus principios, se alist en el ejrcito durante la Primera Guerra Mundial con el grado de
Teniente Mdico. Trabaj en el Hospital No. 2 en Le Treport, Normanda, y en 1918 fue ascendido
a Capitn. Desmovilizado al finalizar la guerra, march a Nueva York, donde hizo la especialidad de
Obstetricia y Ginecologa.
Regresa al pas en 1920 y ejerce, con verdadero apostolado, durante ms de 50 aos, su profesin
de mdico.
Para su pueblo natal, para los nios y nias que trajo al mundo y que hoy son abuelos y abuelas,
nunca fue el Dr. Prez; simplemente: Don Tomasito, el mdico bondadoso con cara de patriarca, de
costumbres puritanas y con un gran sentido de lo humano.
Disfrut de su amistad cuando an ejerca la profesin y me senta muy orgulloso de verlo en
primera fila en la mayora de las charlas y conferencias que di en Santiago de los Caballeros. Finaliza-
das estas, conversaba con l sobre diferentes temas. Era un ameno conversador y persona sumamente
agradable en el trato ntimo.
Varias veces le reproch, sin darle un verdadero sentido a la palabra reproche, el porqu no haba
escrito algo sobre la medicina de su ciudad natal, ya que l era una gran parte de esa historia. La res-
puesta no se haca esperar: Trabajo, mucho trabajo. Algunas veces desordenado; las parturientas no
tienen hora fija. Once aos en la direccin de la Maternidad del Hospital Estrella Urea. Su clnica
privada en unin del Dr. Fernando Pizano. Su labor en el Ayuntamiento y en la Gobernacin de su
ciudad natal. Secretario de Sanidad y, por encima de todo: pionero en su especialidad y maestro de
varias generaciones de mdicos santiagueros.
Esta es una pequea historia de un hombre que fue ejemplar en su profesin, en su hogar y en
la sociedad en la cual desenvolvi la mayor parte de sus largos aos de vida.
Pichardo, Nicols
Nicols Pichardo naci en Santo Domingo el 14 de abril de 1913.
Bachiller en Ciencias Fsicas y Naturales por la Escuela Normal de Santo Domingo.
Licenciado en Medicina, 30 de julio de 1935. Doctor en Medicina por la Universidad de Pars, Francia,
1938. Su tesis: Inversin de la aorta.
Estudios especializados en Cardiologa en el Hospital Tenn, Pars.
Catedrtico de la Universidad de Santo Domingo.
Mdico del Hospital Padre Billini.
Mdico del Hospital Salvador Gautier.
Actualmente retirado de la ctedra, ejerce la medicina privada.
Nicols Pichardo, hoy por hoy, est considerado el mejor mdico clnico que ha tenido nuestra Repblica. Es por
esa razn que es de los pocos mdicos que actualmente vive y ejerce su profesin y que figura en este libro.
269
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Un mdico llamado Nicols Pichardo
La medicina nuestra de la centuria pasada tena muy poco de cientfica. A comienzo de siglo,
haban marchado a Pars algunos mdicos dominicanos y a su regreso haban ejercido la profesin con
ms o menos xito, pero la falta de competencia los haba fosilizado.
La tradicin clnica, al decir del distinguido mdico ido a destiempo, Rafael Miranda, se sintetizaba
en cuatro grandes mdicos dominicanos: Gautier, Alardo, Marchena y Pozo.
A mi entrada en la Universidad, para estudiar la carrera de Medicina, por los aos del 1940, los
estudiantes discutamos sobre la calidad de nuestros maestros. De todos, haba uno, el profesor de
Embriologa, por el cual la totalidad del alumnado senta una preferencia exagerada. Muy joven, algo
tmido, entraba a clase con la cabeza baja a explicar una materia que, en teora, se haca muy compli-
cada. Sin embargo, todos estbamos satisfechos del profesor Nicols Pichardo.
Pasaron los aburridos aos de la pre-clnica y fuimos al Hospital Padre Billini. All nos encontra-
mos de nuevo con el antiguo maestro de Embriologa.
Era una poca en la que la mxima categora en la medicina era la Ciruga. El cirujano barbero de
la antigua medicina con un estatus social e intelectual muy bajo, se haba convertido en el aristcrata
de la profesin del galeno. Por norma y tradicin, los directores de hospitales eran cirujanos.
Nicols Pichardo marca un hito en la Medicina dominicana. l le devolvi la categora a la clnica
mdica, o le dio esa categora, si nunca la tuvo.
El joven atrevido que diagnosticaba correctamente, que pronosticaba correctamente, que trataba
correctamente a sus enfermos, traa en sus hombros la gran tradicin clnica francesa. Nuestro pueblo,
acostumbrado a subestimar lo propio, se renda ante la confirmacin de los diagnsticos de Pichardo por
los mdicos norteamericanos y europeos. Fue una poca difcil, pero queda la satisfaccin del triunfo.
Los dominicanos, al fin, crean en un galeno dominicano. Esa barrera fue destruida por un mdico
llamado Nicols Pichardo.
Han pasado los aos, ha llegado sangre nueva y vivificante de mdicos jvenes que ejercen con
xito la profesin a niveles cientficos. En su mayora, han sido discpulos del Maestro de la Clnica
dominicana.
Pieter B., Heriberto
Heriberto Pieter B. naci en Santo Domingo el 16 de marzo de 1884. De extraccin humilde pero de una vo-
luntad frrea, por su capacidad lleg a convertirse en uno de los mejores mdicos dominicanos de su poca.
Recibi su diploma de Licenciado en Medicina en 1903. Su tesis: Los neurastnicos irresponsables.
Graduado de Mdico en la Universidad de Pars en 1923.
Hizo numerosas especialidades en varios pases europeos. Era de los mdicos dominicanos ms conocidos
internacionalmente.
En los ltimos aos de su vida, regal una gran parte de su fortuna para el Instituto de Oncologa de Santo
Domingo, que dirigi hasta su muerte.
Su vida la describe en una Autobiografa, que public antes de su muerte. Buen mdico, pero muy mal
poeta; su prosa clara y concisa, adems era un purista del lenguaje. Su libro pudo ser mejor; se nota en l el
peso de los aos. Lo escribi cerca de los 90.
Fue profesor universitario desde el ao 1930.
Estudioso y exageradamente correcto. Al principio autodidacta, en el transcurso de los aos y debido a la influencia
francesa, respetuoso del mtodo cientfico. Hizo durante toda su vida investigaciones mdicas de altura.
El Dr. Heriberto Pieter Bennett fue un gran mdico y un excelente maestro. Es uno de los puntales de la
medicina cientfica dominicana.
270
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Cosas del Doctor Pieter
Un quiebrahuesos, inicio de una infeccin a virus y vsperas de un viaje a Hait, me han obligado
a quedarme en casa un par de tardes de este fin de semana.
Haca un mes que le haba comprado a Julio Postigo la Autobiografa del recordado mdico, doctor
Heriberto Pieter. La comenc a leer el jueves y antes de iniciarse el viernes haba devorado todas sus
pginas.
A travs de la lectura de su Autobiografa, iba recordando mi poca de estudiante y los aos que
recib del Maestro las enseanzas sobre Historia de la Medicina y Clnica Mdica.
Tenamos un grupo que llambamos de Vanguardia en nuestra promocin. Hoy, al cabo de
veinticinco aos, ms que vanguardistas, estoy convencido de que ramos unos medalaganarios, segn
la frase conocida de Gimbernard.
Rafael Quirino Despradel, Hank Rivera, Otto Bournigal, Felipe Maduro (muerto luchando
por la libertad de nuestro pas en Constanza), y yo. Nuestro grupo, contra vientos y mareas, asista
a clase en guayaberas, cosa prohibida en la Universidad en la dcada del 1940. Mal que bien ha-
bamos llegado al ltimo ao sin problemas. Ahora nos enfrentaramos con el profesor Pieter, que
no aceptaba bajo ningn concepto a estudiantes sin saco ni corbata. Felipe fue el ms decidido y
se sent en primera fila; el resto, huidizos, nos ubicamos en la primera silla que encontramos, y lo
hicimos pronto. La inquisidora mirada a travs de los gruesos lentes del viejo profesor nos dej de
una sola pieza.
No nos llam la atencin, pero el tema de la clase de Historia de la Medicina fue: Evolucin de
la indumentaria del mdico; desde el chaquet a la guayabera.
A la salida de clases, a su ayudante, el doctor Santiago Castro, le dijo en alta voz, para que todos oy-
ramos: No deje entrar a mi clase a nadie si no viene vestido o como la gente o como los mdicos.
La prxima leccin la omos con bata de mdicos, que era lo ms parecido a una guayabera.
La Historia de la Medicina no tena examen, pero estbamos en la obligacin de hacer una peque-
a biografa de algn mdico dominicano fallecido. Un da, el profesor pregunt por los estudiantes
macorisanos; solo ramos dos: Mariano Maura y yo. Nuestro trabajo sera la biografa de Evangelina
Rodrguez, la primera dominicana graduada de Doctora en Medicina. El profesor nos cit para la
semana siguiente en su consultorio de la calle Las Mercedes, y especific muy bien la hora. Cuatro
de la tarde. La repiti varias veces. Cuatro pasado meridiano. Maura no pudo venir de San Pedro de
Macors, y en la espera, se me hizo tarde. Aunque yo viva muy cerca, por ms que aceler el paso, lle-
gu pasado diez minutos. Cuando toqu el timbre y el profesor asom su cabeza para despedirme por
impuntual, vio mi cara de miedo y de vergenza y me hizo pasar. Pensaba que no saba ni mi nombre,
y mi sorpresa fue mayor cuando me dijo:
Su to, el doctor Elmdesi, es uno de los mdicos ms serios, honestos y cumplidores que hay
en nuestro pas; trate por todos los medios de imitarlo.
Con voz tajante no me dej excusarme y me dijo:
Vamos al grano, que le queda poco tiempo y es por su culpa. Usted y su compaero van a hacer
una biografa de la primera doctora en medicina de Repblica Dominicana. O ella no entendi a las
gentes o las gentes no entendieron a Evangelina. Los informes que le darn a usted estarn plagados
de errores; unos en bien y otros en mal. Recopile la mayor cantidad de datos y despus jzguelos con
criterio propio.
Evangelina, para m, era una seorita fea y rara y, solo recordaba de ella el aceite de ricino que
me recetaba en mi infancia.
271
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Como la cuestin era aprobar la materia, mal que bien hicimos nuestras pesquisas en San Pedro de
Macors. Maura y yo, antes de fin de curso, habamos terminado nuestro trabajo puramente biogrfico,
sin agregar ni una coma de ms a los datos que habamos obtenido.
Sin embargo, la doctora me preocup durante 20 aos ms, y segu buscando datos sobre ella. Cuando
publiqu su pequea biografa en mi libro Ensayos y biografas, vi al profesor Pieter, en la calle y al saludarlo
me dijo: Al fin pudo usted comprender a Evangelina, y todava hay mucho por decir de ella.
En la clase de Historia, en el captulo de los charlatanes de la Medicina, inclua a Jos Mesmer, un
austraco que con hipnotismo logr xitos maravillosos en el ejercicio de la profesin, tanto en Viena
como en Pars. Su magnetismo animal, sus mtodos en los cuales usaba la sugestin, tenan gran xito
mdico y, por ende, econmico y social. (Por ah andan unas pulseras magnticas hechas en Japn,
recuerdo del mesmerismo).
Yo, cuando conversaba con el profesor Pieter, defenda algunos puntos de vista del mesmerismo;
otros, por supuesto, no los aceptaba. El profesor reconoca la genialidad de Mesmer, pero bajo ningn
concepto permita lo que de charlatn tena el hombre de Viena. Esa era su propia proyeccin en el
ejercicio de la profesin de Galeno. Aceptaba como una condicin normal de trabajo el cobro mdico
de acuerdo con la posicin econmica del paciente, pero jams la explotacin mdica. Admita la po-
sibilidad de que un mdico llegara a ser rico haciendo inversiones en otros negocios, pero no acept
nunca el engao al paciente.
Pieter, que aparentaba vivir aislado del resto de sus congneres, el aparentemente grosero, exage-
rado hasta lo patolgico de la puntualidad, fue una persona que venci sus propios defectos y trat de
que el resto de las personas, principalmente sus discpulos, lograran lo que l pudo lograr.
De las grandezas del profesor fue el encuentro con el mtodo y la disciplina de sus conocimien-
tos mdicos en Francia, ya en la edad madura, cuando se hace muy difcil conseguirlo, venciendo as
muchas de las fallas que le dio el autodidactismo.
Mdico que viviendo en un pas donde la medicina no hace investigacin, a los 40 aos de gra-
duado, l haca investigacin.
Muchos de nosotros, cuando oamos sus clases con su voz entrecortada y seca, sin darnos nunca
una sonrisa de aliento para penetrar en su mundo, pensbamos que Heriberto Pieter no tena corazn.
Su Autobiografa me hizo entrar por primera vez en el mundo emocional del inolvidable maestro.
Read Barreras, Hctor
Hctor Read Barreras naci en Santo Domingo, el 29 de mayo de 1897.
Graduado en la Universidad de Santo Domingo el 31 de julio de 1918. Doctor en Medicina de la Universidad
Hansetica de Hamburgo, Alemania, el 6 de agosto de 1930.
Hctor Read tiene un voluminoso currculum con los grandes maestros europeos: en Hamburgo-Eppendorf con
los profesores: Fahr, Much, Reye, Brauer, Lorey, Rodelius. En Berln: Profesor Kuettner. En Pars: Calmette
y Dumas. En el Troppeninstitut de Hamburgo: Profesores Nocht, Muehlens y Nauck. En Italia: Profesor
Remotti.
Profesor de la Escuela de Medicina de la UASD, 1942. Decano de Medicina, 1962-64.
Ha publicado cerca de un centenar de trabajos cientficos.
En la actualidad, a los 78 aos de edad, sigue activo, ejerce la profesin en la consulta privada y trabaja en
un hospital del Estado en Santo Domingo, sin abandonar sus trabajos de investigacin.
El Dr. Hctor Read Barreras es uno de nuestros grandes cientficos en un pas como el nuestro donde esa
tradicin es prcticamente desconocida.
272
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Hctor Read
Pequeo de estatura, su mirada miope a travs de unos espejuelos con armazn metlica, cruza
los pasillos del Hospital San Antonio el doctor Hctor Read.
Acababa de llegar de Alemania, donde se haba graduado de mdico. Aqu en su tierra tambin
haba hecho la carrera de Medicina y obtena el ttulo en 1918.
Era la dcada del 1930 y el profesor traa sus brtulos cargados de ttulos: Mdico Internista,
Laboratorista, Radilogo. Los nombres de los grandes maestros de la medicina alemana, francesa e
italiana lo firmaban: Calmette, Dumas, Fahr, Lorey, Nocht, Muehlens, Remotti.
Pero el doctor Read no era un mero coleccionador de ttulos. Cuarenta aos despus, el maestro, como
tal, mdico hospitalario, y en su consulta privada ha demostrado y demuestra su calidad cientfica.
La dcada macorisana en la vida de don Hctor, est preada de xitos. Medularmente maestro,
aprovechaba cualquier momento para ensear. Ya haban partido de San Pedro, Luis Aybar y Mosco-
so, y el Hospital San Antonio haba quedado en manos del doctor Georg, que acababa de graduarse
de mdico en la Universidad de Santo Domingo y era un excelente cirujano, pero desconocedor de
la clnica. Read se encarg de apuntalar en el hospital petromacorisano la clnica, el laboratorio y la
radiologa. Su xito trascendi las fronteras de la provincia y se hizo nacional.
Para la dcada del 40 viene a Santo Domingo y es nombrado profesor de la Universidad de Santo
Domingo (hoy UASD). Trabaja en hospitales y ejerce la profesin privada. Va a numerosos congresos
en representacin de nuestra patria y presenta interesantes trabajos de su especialidad, trabajos de
puro corte investigativo.
Es un defensor de la autopsia en la Repblica Dominicana y tiene problemas con otros mdicos
que se negaban, pura y simplemente, a que se hicieran autopsias en los hospitales.
Un recuerdo inolvidable en mi vida de mdico lo viv con tan insigne maestro. Andaba yo por
los primeros aos de medicina y haca prctica mdica en el San Antonio. Una emergencia mdica
nocturna, la cual atiendo y termina con la muerte del paciente. Era el primer muerto que vea en mi
prctica mdica y me sent con cierto sentimiento de culpa. Se me haba ido de la mano la vida de un
humano. Esa maana por los pasillos del hospital se comentaba el efecto que me haba provocado esa
muerte. Espontneamente el doctor Read se dirigi a la morgue y le hizo autopsia a dicho paciente. En
el hospital, en el orden jerrquico, yo andaba por los suelos y pensaba que no se me tena en cuenta.
Antes del medioda el doctor Read, al practicante ms joven lo llamaba para informarle acerca de la
Anatoma Patolgica, todava desconocida por m, causal de la muerte del paciente del cual crea haba
muerto por mi ignorancia.
El estmulo del maestro, al cabo de muchsimos aos, no lo he olvidado. Sus consejos, su filosofa
de la medicina, sus mtodos de trabajo, el carcter profundamente cientfico de su obra de luengos
aos en el arte de Galeno, me han ayudado en muy mucho a mis trabajos como profesional.
Rodrguez, Andrea Evangelina
De Evangelina Rodrguez van dos captulos. El primero publicado en mi libro Ensayos y biografas y el
segundo publicado no hace mucho tiempo en El Caribe. Se repiten muchas cosas y eso busco, que a fuerza
de repetir se le reconozcan los mritos a una ilustre doctora olvidada por todos.
Al igual que el Dr. Octavio del Pozo, en los ltimos aos de su vida, perdi el juicio de realidad. A Del
Pozo pudo el treponema provocarle su locura, de eso no estoy muy seguro. Lo que puedo asegurar es que a
Evangelina el ambiente pudo mucho en su enfermedad mental. Profundamente despreciada, en especial por los
273
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
del sexo fuerte que no aceptaban que una mujer entrara en el exclusivo mundo de los hombres al graduarse
de Doctora en Medicina y lo que es peor: ser una gran Doctora. Su origen humilde, su poco atractivo fsico
y una serie de razones que huelga enumerar.
Evangelina sigue siendo la gran olvidada; es por eso que le dedico el ms amplio captulo de mi libro.
Despreciada en la vida y olvidada en la muerte
Felipa Perozo era una joven campesina con muy escasa preparacin intelectual, hija de un vene-
zolano que vivi algunos aos en la regin de Higey y luego se haba marchado a Coro, Venezuela,
abandonando a su hija.
Ella se desenvolva haciendo trabajos de sirviente en casas de acaudalados higeyanos. Doa
Elupina de Soto, la seorita de la casa, not algo raro en la joven, e indag. Ella le hizo una confesin:
estaba embarazada de Ramn Rodrguez, un muchacho al que le haba ido bien en los negocios en la
regin, hijo de un oficial del ejrcito de Pedro Santana, que abandon a San Juan de la Maguana para
seguir a su lder en los predios del Este.
De ese amor ilcito va a nacer Andrea Evangelina Perozo. La bautiza en la parroquia de San
Dionisio de Higey, el prroco Benito Daz Pez, el da 13 de enero de 1880, gracias a los esfuerzos
de la bondadosa doa Elupina. Ramn reconoce a su hija y se la entrega a su abuela Tomasina Sue-
ro, mujer profundamente religiosa, hermana del general Suero, ms conocido como el Cid Negro
de nuestra historia.
Jams olvidar la sociedad donde se va a desenvolver Evangelina su oscuro nacimiento.
A los pocos aos de nacida, y con el apellido paterno como hija natural reconocida, va a vivir a
San Pedro de Macors, con su abuela. Doa Tomasina educar a su nieta a su imagen y semejanza, con
las costumbres del Sur de nuestra Repblica, donde predominan la gran raigambre hispnica y una
religiosidad rayana en el fanatismo.
Evangelina es una nia rara y fea, y se empea en aparentarlo ms con su forma de vestir. Su
costumbre de vestir mal y desaliada durar toda la vida.
Se inicia en los estudios primarios y es primera nota en todos los cursos. A medida que crece, se
hace ms excntrica. Es una nia prodigio, de fcil verbo, que llega a la exageracin.
Ingresa al Instituto de Seoritas, que dirige Anacaona Moscoso, y obtiene las notas ms brillantes.
La directora, adems de gran maestra, es una gran psicloga y descubre que su alumna ms brillante
es a la vez una joven difcil. Por momentos, hermtica; por momentos es locuaz.
La nia fea, huraa, se niega a ir a fiestas, y solo tiene como amigo a un poeta leproso llamado
Rafael Deligne, al que visita durante todas sus horas libres. Es al nico a quien le ensea sus poemas y
le cuenta su vida. Ella es la nia-problema para Anacaona Moscoso, que con la suavidad que la carac-
terizaba, le extiende los brazos, le abre las puertas de su hogar y, al fin, Evangelina cede y le entrega su
corazn a la maestra que le dar ayuda espiritual y material mientras viva. Lilina es el apodo familiar.
La hija de Felipa es el despectivo. Viene a la capital a pasar exmenes finales y va a vivir a una pensin
del humilde barrio de San Miguel, pagada por su maestra y, ahora tambin, su amiga. Obtiene las
notas ms brillantes de todo el curso, gradundose en el 1902 de Maestra Normal.
Organiza la escuela nocturna para los pobres de San Pedro de Macors, y es profesora del Instituto
de Seoritas.
La Escuela de Medicina es un coto cerrado para mujeres. Para ser mdico hay que ser hombre;
no es profesin femenina. Las mujeres pueden ser enfermeras y comadronas, pero no doctoras en
medicina. Es un fenmeno no solo en la Repblica Dominicana, sino en todo el mundo. El inicio
274
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
de las mujeres en el estudio de la medicina cre problemas en todas las universidades. En la nuestra
debi ser igual.
Evangelina cura las llagas leprosas de Rafael Deligne y no siente asco. Le pregunta al poeta y con-
sejero si ella debe estudiar la profesin de Galeno, y recibe una respuesta afirmativa. Lo consulta con
Anacaona y ella tambin le da su respuesta entusiasmada. El resto es obra de su coraje.
El da 19 de octubre de 1903 se inscribe la primera mujer dominicana en la Escuela de Medicina
de la Universidad de Santo Domingo. No tengo datos precisos, pero presumo que hubo oposicin a
su inscripcin.
Antes de iniciar la carrera, muere el poeta y amigo. Durante el transcurso de sus estudios muere
Anacaona Moscoso, su maestra y amiga del alma. La nombran directora del Instituto de Seoritas, y
sigue sus estudios con el ahnco de siempre. Se grada en el ao 1911. Su tesis: Nios con excitacin
cerebral; recibe un sobresaliente.
Publica su primer y nico libro de poemas, intitulado Granos de polen, de relativo xito literario
y de gran fracaso econmico. Lo haba publicado con el fin de levantar fondos para hacer su especia-
lidad en Pars.
Envidia es admiracin deformada, deca don Jacinto Benavente.
Evangelina Rodrguez Perozo, la hija de Felipa, la maestra peor vestida de la tierra, al decir del
pueblo, la fea, la mala poetisa, era la primera doctora dominicana en Medicina. Directora de una de
las mejores escuelas de la Repblica, creadora de una escuela nocturna para obreros, se enfrenta a una
sociedad que le es hostil en grado extremo. Ejerce su profesin de mdico en la ciudad, donde no solo
estn los mejores mdicos de la Repblica, sino tambin brillantes mdicos extranjeros.
Renuncia a la direccin del Instituto y marcha a San Francisco de Macors a ejercer la profesin.
Con el dinero que gana, que no es mucho, y con la ayuda de don Eladio Snchez, el esposo de su gran
amiga y maestra, marcha a Pars en el ao 1920.
Estudia Pediatra con Nobecourt, uno de los ms grandes especialistas franceses de todos los
tiempos. Hace Ginecologa en el hospital Broca, y Obstetricia en la Maternidad Baudelocque. Regresa
a San Pedro de Macors el ao de 1925.
La recibir la sociedad de San Pedro de Macors con los brazos abiertos? Jams! Todo seguir
igual. Evangelina es mujer muy inteligente y atrevida; estudi medicina y sabe un poco ms que una
enfermera, al decir de sus detractores.
Abre su consultorio en una barriada y sigue tan mal vestida como antes de irse a Europa. Para la
doctora que siempre ha tenido una mente abierta, su vida en el Viejo Continente le da ms amplitud
mental.
A la semana de llegar organiza lo que ella llam La Gota de Leche. A las madres se les suminis-
traba una cantidad de leche para el beb.
Organiza un servicio de Obstetricia para exmenes pre-natales y post-natales, y da curso de nive-
lacin a las comadronas dominicanas.
Y todava algo mayor: aconsejaba a los matrimonios a tener nicamente los hijos que pudieran
mantener, dando recomendaciones para evitarlos.
Recomend la educacin sexual en las escuelas. Organiz el servicio de prevencin de venrea.
Resultado? Evangelina Rodrguez viene loca de Pars.
Era realmente loca, o una mujer adelantada a la poca en que viva?
En el ao 1947 el profesor Heriberto Pieter me encarga en la prctica de Historia de la Medicina
hacer una biografa de Evangelina Rodrguez. Tena un vago recuerdo de ella. Era la pediatra de mi
275
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
familia, y en muchas ocasiones me atendi. A cambio del aceite de ricino que me indicaba, mi respues-
ta, con la impiedad de un nio, era decirle fea una y mil veces. Despus que comenc a descubrir, ya
adulto, a la persona de Evangelina, se convirti en mi personaje inolvidable.
La doctora continu luchando frente a un medio adverso que a cada paso le recordaba su origen
oscuro, y que le haca bromas por su fsico, y que luego le endos un nuevo sambenito: loca.
Sube Trujillo al poder y Evangelina se niega a rendirle pleitesa. Al contrario: con su verborrea
habitual y con lgicas razones, hace crticas pblicas al gobierno (ahora le llaman micromtines). En
todas las esquinas de San Pedro de Macors, arremete Evangelina contra el tirano. La sociedad confirma
su locura, confundindola con su gesto honesto y de valor. La gente le teme, y pierde su clientela.
Fea, mal vestida, genial, es despreciada por una sociedad decrpita, dominada por hombres que
nunca aceptaron que una humilde mujer fuese capaz de estudiar una profesin errneamente consi-
derada solo para hombres.
Una doctora, la nica doctora en medicina de Repblica Dominicana, que habl de planificacin
familiar hace cuarenta aos; que organiz servicios pre y post-natales; que instal un servicio de preven-
cin de venrea, y quiso ensear educacin sexual en las escuelas; que suministraba leche a nios recin
nacidos pobres y que nunca se le humill al tirano. Solo gan un ttulo: loca, por el solo hecho de ser
mujer, pero no una mujer cualquiera sino una mujer que vivi medio siglo adelantada a la poca.
Desde hace veinte aos busco datos para hacer una biografa de esta gran mujer, y hay un detalle
curioso: todos los hombres se expresan mal de ella, pero en las personas de su mismo sexo la opinin
es totalmente diferente. Influy en su trastorno de carcter, en los ltimos aos de su vida, el olmpico
desprecio de la sociedad nuestra dominada por hombres? Creo que s.
En la ltima dcada de su vida no he podido obtener datos precisos. March de la ciudad de San
Pedro de Macors sin rumbo fijo. Por datos aislados s que vivi en la colonia de Pedro Snchez, donde
daba atencin mdica y alfabetizaba a campesinos. Despus, El Seibo, Hato Mayor. Recorri toda la
regin del Este, por comunes, secciones y parajes, siempre dando de s, siempre sin recompensas. Sus
dos grandes amores: Magisterio y Medicina.
Volvi a San Pedro de Macors a morir. Muri una tarde cualquiera, gris, olvidada por todos. To-
dava sigue olvidada. Nadie sabe quin es Evangelina Rodrguez, una mujer genial, atrevida, que quiso
hacer lo que hacan los hombres, y lo hizo mejor. Por eso fue despreciada en vida, y hoy su memoria
yace llena del polvo del olvido.
Andrea Evangelina Rodrguez: primera doctora en medicina
Por las calles del viejo San Pedro, una mujer fea y desalmada caminaba, al parecer, musitando ora-
ciones. Todos decan que estaba loca, que hablaba sola. De repente, en las esquinas, pronunciaba unas
peroratas. Hablaba de medicina, de educacin, de la tirana que nos oprima y nadie quera orla.
Sin nadie sentirla, march de Macors a la provincia del Seibo. En Pedro Snchez, fue maestra y
ejerca la medicina como un apostolado.
Un da muri, un da cualquiera. La acompaaron a su entierro algunos familiares y amigos. Hoy
nadie se acuerda de ella y este es el motivo de este artculo que va dedicado a don Pedro Correa, un
familiar que ha hecho de su memoria un templo venerado. Con l, consegu las fotos que se publican.
Si no estoy equivocado, las nicas que se tom en toda su vida.
Hace algunos aos escrib otro artculo sobre la primera Doctora en Medicina dominicana y lo
recog en Ensayos y biografas. Alguien, y ese alguien se llama Francisco Comarazamy, querido amigo y
maestro desde su poca de corresponsal de La Opinin, ampli mi trabajo en un interesante artculo
276
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
publicado en el Listn Diario. Francisco la conoci mucho mejor que yo; fue su vecino y conoci los
sueos y realidades de esta gran mujer, de su trabajo. Tom numerosos datos que me servirn para
una ms amplia biografa que quiero hacer de esta dominicana que por primera vez se menciona en
el ao de la mujer.
En la parroquia de San Dionisio de Higey, Dicesis de Nuestra Seora de la Altagracia, el da 3
de enero del ao 1880, el presbtero Licenciado Benito Daz Pez, cura de ella, bautiz solemnemente
a Andrea Evangelina, que naci el 10 de noviembre de 1879, hija natural de Felipa Perozo. Fueron sus
padrinos, Luis Campillo y Elupina de Soto.
Muy joven, marcha a San Pedro con su abuela, doa Tomasina Suero de Rodrguez; estudia con
Anacaona Moscoso el bachillerato y luego es profesora de una escuela nocturna para pobres junto con
su maestra y la seorita Casimira Heureaux. Dedica su vida al estudio y en sus ratos de ocio visita a
un poeta leproso llamado Rafael Deligne. Cuando el poeta pierde sus miembros por la enfermedad,
Lilina, como la llamaba la abuela, todas las maanas, lo baaba y lo vesta.
Don Eladio Snchez, el esposo de Anacaona, la ayuda econmicamente y viene a Santo Domingo
en 1903 a estudiar Medicina. Se grada el 29 de diciembre de 1911 presentando una tesis sobre: Nios
con excitacin cerebral, que gana un sobresaliente. Con su dejadez habitual, obtiene el ttulo 8 aos
despus: el 21 de abril de 1919.
Los hermanos Deligne la entusiasman en la poesa y escribe Grano de polen, un pequeo poemario
de poco xito econmico y de crtica.
March a San Francisco de Macors, donde ejerci la profesin y con el dinero ganado marcha a
Pars. All hizo la especialidad de Ginecologa y Obstetricia y, adems, la especialidad en nios.
Trajo diplomas de la Maternit Baudelocque, de la Clnica de Ginecologa Broca, donde trabaj
con el eminente mdico francs Jean Louis Faure. Regres de Pars con nuevos honores, pero con su
misma ropa. De sus vestidos, nos dice Comarazamy: Regularmente eran hechos de una tela llamada
prusiana, parecan los chemises de nuestros das; esto es, sin talle de cintura, pero con el escote hasta
el pescuezo y las mangas hasta los codos. Sus medias eran burdas y sus calzados de marimacho, con
gruesos cordones. A fuerza de uso, sin sustitutos, tenan siempre los tacos comidos.
Su labor a todos los niveles en la dcada del 20 fue encomiable. Era el Macors de la danza de los
millones, pero para la doctora Evangelina eso era lo menos importante. Su gran preocupacin eran
los nios; en especial, los nios que nada tenan. Para ellos cre la Gota de Leche, donde se les
suministraba este precioso y nutritivo lquido en el primer ao de vida.
De su peculio y prcticamente gratis, tena un control de venreas en las prostitutas de la ciudad.
Adems, inici cursillos sobre educacin sexual. Uno de sus temas favoritos fue lo que hoy llamamos
planificacin familiar. Todo esto, sin descuidar su labor docente a niveles de obreros y obreras, utili-
zando los locales de las escuelas en horas de la noche.
Se instaura la tirana y Evangelina se niega a rendirle pleitesa a Trujillo. Su mundo vital se fue
estrechando ms y ms: los hombres le negaban sus mritos, la sociedad se negaba a aceptar a una
mujer fea, desaliada, hija natural, con unas ideas muy avanzadas que aprovechaba cualquier momento
para exponerlas, ya en privado o en pblico. Una sociedad aburguesada que gustaba del boato y del
buen vivir no poda aceptar a la doctora, mujer de magro vivir, que vea el dinero como un medio y
no como un fin.
Cuando bordeaba en ella la locura, march y con ella llev sus ideas y sent plantas en Santa
Cruz del Seibo. All le fue peor y march a un poblado remoto llamado Pedro Snchez. Antes de su
muerte, volvi a su ingrato San Pedro, donde muri.
277
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
En una ocasin ped su nombre para un aula del Edificio Defill de la Escuela de Medicina de la
UASD; todos quedaron sorprendidos porque no la conocan. Creo que solo una calle de San Pedro
lleva su nombre.
Sergio Michel es un joven macorisano filatelista. Ley mis Ensayos y biografas y qued impresio-
nado con la biografa de Evangelina. Hace unos das me pregunt el porqu no se le haca un sello
de correos dedicado a la primera doctora dominicana. No tena la respuesta a mano ni aun la tengo.
Creo sera lo ideal para desempolvar la memoria de esta mujer que fue despreciada en vida y olvidada
en la muerte.
Tejada Florentino, Manuel
Manuel Antonio Tejada Florentino naci en Salcedo, provincia Espaillat, Repblica Dominicana, el 21 de
octubre de 1910.
Graduado de Bachiller en Ciencias Fsicas y Naturales en la Escuela Normal de Santiago de los
Caballeros.
Diploma de Doctor en Medicina de la Universidad de Santo Domingo del 9 de noviembre de 1940. Su
tesis: La secrecin lctea en las mujeres castradas recientemente.
Despus de ejercer la medicina privada durante varios aos en Villa Tenares, march a Mxico, donde
hizo la especialidad de Cardiologa. A su regreso trabaj como mdico cardilogo en el Hospital Salvador
B. Gautier, de Santo Domingo.
Manuel, una persona de honda fibra humana, ejerci con xito la profesin y con un gran desinters. Su
consultorio siempre estaba lleno de pacientes pobres de diferentes regiones de la Repblica, en especial de la
regin donde l haba nacido.
Perteneci a la masonera y al odfelismo dominicano.
Sus ideales de libertad lo llevaron a complotar contra la tirana trujillista. Fue hecho preso y torturado,
muriendo a manos de los esbirros del sanguinario dictador.
Manuel Tejada Florentino, qu hermosa estampa de hroe!
Recordando a Manuel Tejada Florentino
En las escuelas de nuestro pas debe contarse esta historia, cuando se hable de nuestros
personajes.
Haba una vez en Salcedo, un nio de color, hijo natural, cojo, que sostena a su madre con el
dinero que ganaba como limpiabotas; era un nio inteligente y perseverante. Se hizo msico y despus
carpintero. Con el dinero que ganaba, adems de mantener a su madre, se pagaba los estudios. Se
hizo bachiller con miles de sacrificios y luego se hizo mdico; ejerci con honestidad su profesin en
Tenares. Despus hizo una especialidad en Mxico y volvi a su tierra.
Ayudaba a los pobres y le cobraba al que tena.
No pudo soportar la horrible tirana que nos oprimi y se opuso a ella, muriendo por la libertad
en la crcel de torturas de La 40.
Este no es un cuento de hadas con un final feliz. Es una cruda realidad de nuestro malvivir de
siglos. Esta es la historia de Manuel Tejada Florentino. Mdico-cardilogo, gran persona y mi amigo.
Digo mi amigo, porque me siento muy orgulloso de haberlo sido.
No quiero que mis sentimientos de afecto y cario hacia Manuel hipertrofien esta pequea
biografa.
Como es costumbre en los mdicos dominicanos, se renen unos cuantos, alquilan un edificio
y ponen sus consultorios.
Nelson Caldern vena de USA, Manuel de Mxico y yo de Espaa.
278
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Instalamos el grupo mdico en la esquina de Arzobispo Nouel y Duarte. Como todos los comien-
zos, nos fue difcil. Pero haba un consultorio siempre lleno de pacientes: el del cardilogo. Gentes de
Tenares y Salcedo; masones, odfelos, etc. No haba dinero, pero haba pacientes.
Muchas veces trabajaba todo el da y parte de la noche sin percibir un centavo. Sala cansado y
cojeando, pero siempre sonredo. Jams le vi perder su sonrisa por su trabajo.
Solo la perda cuando se hablaba de injusticias.
Recin conocido, le pregunt si tena hijos y esposa, ya que la mayor parte de su trabajo era im-
productivo desde el punto de vista econmico. Me contesta: Mi esposa es de tu raza; me conoce y no
dice nada, a mis hijos les enseo que hay miseria en el mundo y que a los pobres hay que ayudarlos.
En otra ocasin, le pregunt por qu tena preferencia por los odfelos, ms que por los masones,
y me contest que los primeros eran ms pobres.
Tejada, hombre dotado de gran inteligencia, siempre deca una frase que figura a la entrada de la Uni-
versidad de Emory. La inteligencia no es ms que la mitad de una persona, y no es la mejor mitad.
Inquieto, organiz un grupo cultural entre sus amigos. Se hablaba de literatura, cine, arte, etc.
Onaney Snchez, su amiga de corazn, Nicols Pichardo, Amadeo Rodrguez y muchos ms que ahora
mi memoria no recuerda, asistamos a las Tertulias de Manuel, como las haba bautizado Nelson
Caldern.
Jams Tejada hablaba de poltica. En una ocasin le pregunt por qu, ya que poda confiar en
nosotros. Su respuesta fue: Prefiero hacer. Cuando lo detuvieron, todos sus amigos estaban optimistas,
menos yo. Lo conoca muy bien y saba que no resistira ninguna humillacin, ningn vejamen. Era
demasiado valiente.
Me deca un gran amigo y maestro que los mdicos deben ser un poco poetas. Con ms de San
Francisco que de Santo Toms.
En Manuel su apostolado franciscano de la medicina era increble.
Gran conversador, lder natural; en su consulta se entremezclaban pacientes y amigos.
En sus ltimos aos compra una finca y se convierte en ganadero. Si los campesinos vienen a la
ciudad, los profesionales nos vamos al campo. Todos los fines de semana iba para su finca, se llevaba
sus libros de medicina o cualquier otra lectura. Mi gran contradiccin deca: vacas lecheras versus
libros. Era muy mal comerciante; lo poco que ganaba iba para su campo, del que nunca disfrut.
Todos estos recuerdos de Manuel vienen a mi mente despus de asistir al acto que Pro-Cultura
le rindi en homenaje pstumo.
Jaime M. Fernndez, Jos A. Fernndez C. y Onaney dijeron cosas buenas de un hombre que
tena sangre de Lupern en sus venas.
La generacin Post-Tirana oye con frecuencia el nombre del doctor Tejada Florentino sin saber
quin fue.
As pasa con muchas calles de nuestra ciudad. Llevan nombres en apariencia desconocidos para
muchos.
Llegue este artculo para los jvenes que no conocieron a Manuel; inteligente, lleno de nobleza
y nulo en resentimientos.
En una ocasin no asiste al consultorio, ya tarde; sent sus peculiares pasos arrastrando el pie
derecho; le pregunt la razn de su ausencia. Me dijo: Fui a La Vega a enterrar a un amigo, un amigo
de todas las etapas de mi vida. Fui su limpiabotas, fui su msico de serenatas y bailes; cuando cas le
fabriqu los muebles de su casa y despus fui su mdico.
He ah de cuerpo entero a Manuel Tejada Florentino.
279
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Valdez, Heriberto
Heriberto Valdez naci el 13 de marzo de 1878 en Santo Domingo, Repblica Dominicana. Se gradu de
Bachiller en Ciencias Naturales en la Escuela de San Carlos.
Licenciado en Medicina y Ciruga el 18 de noviembre de 1899. Su tesis vers sobre La histeria.
Trabaj como mdico en casi todos los hospitales de la ciudad de Santo Domingo y en algunos de ellos fue
Director.
Fue miembro prominente de la Asociacin Mdica Dominicana y perteneca a diferentes sociedades benficas.
Los ltimos aos de su vida los dedic a la prctica mdica privada.
Que se sepa, no dej ninguna obra escrita, aparte de artculos periodsticos de divulgacin cientfica.
El Mdico de la Familia
Lo podramos llamar tambin El Mdico de San Carlos, la antigua comn de la provincia de
Santo Domingo, actualmente un barrio de gran tradicin de la ciudad capital.
A don Heriberto Valdez le conoc muy tarde, anciano ya. Le vi por primera vez en una casa impor-
tadora de productos mdicos, donde buscaba unas muestras para regalrselas a un paciente pobre.
En mi criterio, el Dr. Valdez marc una poca que con l desapareci: el clsico mdico de familia,
dentro del ms amplio espectro de la medicina, desde la Pediatra hasta la Ciruga Menor; con todas
sus limitaciones, resolva problemas de salud.
Lo llegu a ver en coche, luego en automvil; la familia del enfermo pagaba la carrera. Muchas
veces, por la precariedad econmica del paciente, la pagaba l. Examinaba concienzudamente y haca
las indicaciones. Si no haba dinero le regalaba muestras mdicas. Era un excelente clnico, un hombre
de una gran meticulosidad en el ejercicio de su profesin.
Su fama trascenda San Carlos y traspasaba los lmites de la ciudad capital. Desde lejanos rincones
de la Repblica venan pacientes a verse con Valdez, pero especialmente en los barrios de la clase media
pobre de Santo Domingo radicaba su mayor clientela.
Don Heriberto era un mdico netamente dominicano, nunca hizo estudios en el extranjero, co-
noca a fondo la medicina prctica y conoca tambin a fondo la psicologa de nuestras gentes, ambos
conocimientos aunados conformaban la mayor parte de su xito. Tena grandes conocimientos de
Botnica, conocimientos que transmiti a su hijo.
Luis Heriberto, el hijo del Dr. Valdez, no solo hered esa informacin botnica del padre, sino
que tambin las ampli. Estudi Orografa e Hidrografa de la isla de Santo Domingo, con profundi-
dad. Lamentablemente, lo que pareca una enfermedad banal lo llev a la muerte a destiempo. No s
si Luis Valdez dej algn libro escrito.
El viejo doctor marc un hito en la medicina dominicana de comienzo de siglo. Ya haban llegado
de Francia algunos galenos dominicanos cargados de lauros por sus brillantes estudios en la Ciudad
Luz y codo a codo con ellos ejerci una medicina honesta, sin una gran profundidad clnica, pero
la suficiente para lograr el xito, no el xito econmico que muchos galenos suean, sino el triunfo
profesional que es lo perdurable en la vida de cualquier discpulo de Esculapio.
Zafra, Carlos Alberto
Carlos Alberto Zafra naci en Santo Domingo, Repblica Dominicana, el 6 de agosto de 1862.
Hizo un Bachillerato libre en Ciencias y Letras en el Instituto Profesional de Santo Domingo. Licenciado en
Medicina y Ciruga en 1885. Tesis: Higiene de las enfermedades del aparato respiratorio. Post-graduado
en Bacteriologa en el Instituto Pasteur de Pars.
280
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Director del Hospital Civil y Militar Mercedes durante diez aos.
Director del Hospital Ricardo Limardo desde 1888 a 1894.
Director de los Servicios Sanitarios de Puerto Plata durante casi toda su vida profesional.
El pueblo de Puerto Plata, agradecido por la labor meritoria del Dr. Zafra, le hizo en vida una serie de
reconocimientos. En 1921 se le puso el nombre del distinguido galeno a una calle de la ciudad. En 1937 fue
declarado Hijo Adoptivo.
En su biografa el Dr. Puig relata una ancdota que retrata de cuerpo entero al ilustre mdico: Con motivo del Con-
greso Mdico del Centenario de la Repblica (1944), cuando contaba a la sazn 82 aos, en cumplimiento de su
deber como participante de dicho Congreso, march de la Ciudad Atlntica a Santo Domingo en un camin, viaje
que dur dos das. Era la poca de la Segunda Guerra Mundial y la transportacin era sumamente dificultosa.
Falleci el 27 de enero de 1958.
El Doctorcito
Carlos Alberto Zafra haba nacido en la ciudad de Santo Domingo; su bigrafo, Jos A. Puig, lo
considera el ms puertoplateo de todos los capitaleos.
Su padre, Juan Bautista Zafra, fue poeta, prosista y poltico. Por esto ltimo fue al exilio y muri,
tal vez de malaria o fiebre amarilla, en la construccin del Canal de Panam.
Carlos Alberto, el primognito, se hizo cargo del hogar y trabaj lavando botellas en una farmacia.
Junto con su trabajo hizo estudios universitarios y logr su ttulo de mdico el 19 de enero de 1887.
Ms tarde, el 8 de mayo de 1905, se graduara de farmacutico.
El Doctorcito, como le llamaba Ulises Heureaux, por su corta estatura, ejerci la profesin de
mdico durante 65 largos aos.
Despus de los primeros aos de ejercicio profesional, march a Pars y con Laveran, en el Instituto
Pasteur, estudi durante un tiempo, volviendo de nuevo a Puerto Plata.
All, en bicicleta, luego en un asmtico Ford que haba comprado a medio usar y, por ltimo, en un
hermoso automvil que el agradecido pueblo puertoplateo le haba obsequiado, visitaba sus enfermos.
Su labor meritoria durante las epidemias, en especial durante la de influenza, lo hicieron mere-
cedor de homenajes de una ciudad agradecida.
Propietario de una farmacia, jams Zafra aprovech la ocasin para beneficiarse en lo econmico.
La popular botica San Jos era el santuario donde los pobres adquiran sus medicinas a bajo costo
o por nada.
65 aos de ejercicio de la profesin, a pesar de un drama hogareo: dos de sus hijas enloquecieron.
Zafra, solidario y apstol, sigui su trabajo aunque en su interior se desgarraba de pena.
Como los grandes mdicos de su poca, don Carlos Alberto fue adems hombre pblico. Su
proyeccin humana no se concretaba exclusivamente a la medicina. La influencia de Hostos, su maes-
tro de Normal y luego su amigo, guiaron su pensamiento durante toda su vida. Un pequeo burgus
liberal que siempre despreci a los tiranos de su tierra.
Se opuso a Lils y en cualquier ocasin exteriorizaba sus pensamientos, sin embargo, el tirano lo
respet e hizo ms, puso en sus manos la salud de su familia. El Doctorcito era un hombre respetable
en todo el sentido de la palabra.
Su longevidad, gracias a una vida morigerada, aunque gustaba y haca alarde de ello, de la cham-
paa francesa fra, no fue tampoco bice para amainar su capacidad de trabajo.
Puerto Plata, en su floreciente poca, fue punto de partida para el inicio profesional de muchos
mdicos dominicanos. Enraizaron muy pocos. Uno de ellos, Carlos Alberto Zafra, escribi pginas
brillantes en su larga historia como galeno.
281
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
A modo de bibliografa
Alfonso Mendoza, Miguel. Datos sobre Carlos Martnez Nonato y la medicina petromacorisana.
Aybar, Luis Eduardo. Seis aos de ciruga en el Hospital San Antonio. Imprenta Antonieta, 1930.
Aybar Perdomo, Mercedes. Hija del doctor, me facilit una serie de trabajos inditos y una coleccin
de publicaciones que datan desde 1925 hasta la hora de su muerte.
Beras Morales, Len. Me suministr datos acerca de Evangelina Rodrguez.
Bobea, P. Datos e informacin acerca de Carlos Martnez Nonato y sobre la medicina en Macors en
los aos 20.
Comarazamy, Francisco. Dos artculos sobre Evangelina publicados en el Listn Diario y adems infor-
macin verbal.
Cabral Navarro, Mairen. Biografa del Dr. Luis Eduardo Aybar, 12 de mayo de 1962.
Campos Navarro, Jos Rafael. Todos los datos acerca de la vida de Jorge Nemesio Legun. Epstola
desde Barahona.
Cantizano Arias, Rafael. Toda la informacin acerca de la vida de Arturo Grulln. Otras informa-
ciones sobre la medicina santiaguera. Resea mdica desde la poca Colonial hasta 1930. Editora
Cibao, 1962. Cantizano Arias es una de las muchas eminencias grises que colaboraron con
este libro.
Espaillat de la Mota, Rafael. Datos sobre Arturo Grulln y la medicina vegana.
Franco, Romn. Otra de las eminencias grises de este libro. Cualquier informacin que deseo y solicito
al Archivo Histrico de Santiago que tan atinadamente dirige, la recibo a vuelta de correo.
Julia, Julio Jaime. Informacin verbal y escrita de don Arturo Grulln y Evangelina Rodrguez. Otro
gran colaborador en mis trabajos biogrficos.
Kasse Acta, Emil. Datos sobre el Dr. Miranda.
Listn Diario. Artculo sobre Evangelina Rodrguez. Edicin del 2 de octubre de 1907.
Miranda, Rafael. Historia de la medicina de la isla de Santo Domingo. Un valioso libro, lamentablemente
poco ledo por nuestra clase mdica.
Man Arredondo, Manuel. Dr. Julio de Windt Lavandier: mdico y literato, Listn Diario. Mi emi-
nencia gris capitalea, Man A., ha colaborado en casi todos mis libros.
Meja, Gisela. Artculo sobre Pedro Emilio de Marchena, publicado en el Listn Diario.
Martnez, Rufino. Datos sobre la vida de Zafra.
Pelez Hernndez, Santiago. Datos sobre el Dr. Valdez.
Puig, Jos Augusto. Conferencia sobre el Dr. Zafra. Otra eminencia gris con residencia en Puerto Plata.
Gran colaborador en todas mis obras.
Pieter, Heriberto. Autobiografa.
Read Barreras, Hctor. Maestros de la Medicina Dominicana. Conferencia y publicacin de la Academia
Dominicana de Medicina. Santo Domingo.
Ricourt Regs, Rosa. Historia de las Ciencias Mdicas en la Repblica Dominicana, publicado por
Farmacia Nueva en el No. 247, agosto de 1957, Madrid, Espaa.
Snchez Moscoso, Victoria. Informacin sobre Evangelina Rodrguez.
Thomen, Luis Franklyn. Directorio Mdico Dominicano, presentado por el Congreso Mdico del Cente-
nario de la Repblica, 1944. La compilacin estuvo a cargo del Dr. Thomen.
Universidad Autnoma de Santo Domingo. En el Registro Universitario pude obtener la mayora de
las notas de mis biografiados. A cualquier lector del libro que le interese alguna en especial estoy
a su completa orden.
En las tinieblas de la locura
Homenaje a Benito Procopio Mendoza (Copito)
285
Homenaje a Benito Procopio Mendoza (Copito)
Desde haca algunos meses buscaba datos para publicar la pequea biografa del gran dibujante
que sali a la luz en El Nacional del domingo pasado (15 de marzo de 1970). Hoy, para que los domi-
nicanos conozcan a un artista olvidado, publicamos algo de su vida y obra.
Mucho se habla de la mala memoria de nuestro pueblo en cuanto se refiere a rencores y venganzas;
yo lo veo como un mrito del dominicano. Lo criticable es el olvido por nuestros hombres y mujeres
y por nuestras cosas.
En el caso de Copito Mendoza los mecanismos sicolgicos del olvido funcionaron a las mil ma-
ravillas para no recordar a un hombre que, durante diez aos perdido en las nieblas de su enfermedad
mental, vivi en una celda solitaria del Manicomio Padre Billini.
Periodistas amigos espordicamente escriban clamando ayuda, ayuda que nunca lleg y lenta-
mente, con el padecimiento de una esquizofrenia de tipo paranoides, fue destruyndose la psiquis y
el sima de tan brillante hombre.
Su obra, durante su enfermedad, fue a parar a mano de particulares desconocidos. Gracias a
doa Nina, su esposa, he podido conseguir parte de su produccin publicada en revistas y peridicos.
No conservaba ningn original. Copito era un hombre esplndido y desprendido, todo lo daba; eso
contribuy a su ruina econmica y a que se desencadenara su enfermedad mental.
A miles ruegos pude lograr que doa Nina me prestara su lbum personal; para ella constituye
una especie del hijo que nunca tuvo. En l guarda casi con fervor religioso ntimos recuerdos del
hombre de su vida.
Llevo dos semanas leyendo todo lo que se ha escrito sobre Copito. El Listn Diario, La Opinin, La In-
formacin, Renovacin de La Vega, Boletn Mercantil, Diario de Macors, La Prensa. Las revistas Cuna de Amrica,
Cosmopolita, Fiat, Mireya y otras. Estoy viviendo la poca esplendorosa de mi amado San Pedro.
Cmo era Copito Mendoza? En un pequeo recibo del gobierno norteamericano, supongo de las
aduanas, me enter de su estatura, meda 5 pies 11 pulgadas. Al decir de sus amigos era tmido; todava
Jung y Freud eran desconocidos para los dominicanos; hoy diramos de l que era un introvertido.
Corpulento e introvertido, su lenguaje hablado se reduca a su mnima expresin, pues la verdadera
comunicacin la haca con el lpiz y el creyn. Algunas caricaturas parecan ser injuriosas y ofensivas,
y tal vez muchos de los modelos se molestaban con l pero solo para volver al redil de la amistad con
En las tinieblas de la locura
286
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Copito. Con casi 200 libras de bondad nadie poda librarse de su atractivo magntico y no podan
dejar de ser sus amigos. En casi todos los que caricaturiz y le enviaron cartas felicitndolo, se nota en
las misivas un dejo de resquemor. He ledo con atencin todas esas cartas.
No tuvo maestros, como buen exponente de esa caracterstica y tendencia nuestra hacia el autodi-
dactismo. Hizo otros estudios en Estados Unidos y de all trajo en su equipaje como hobby el bisbol;
nunca lo practic pero era un fantico del Nuevo Club (el Escogido de hoy) y cuando Macors form
su equipo se convirti entonces en aficionado del team oriental. De ah, su gran amistad con Lico
Malln, que en esa poca lo diriga.
Copito haca fcilmente amigos y conservaba durante aos esa amistad. En el lbum se recogen
cientos de cartas de sus amigos dominicanos y norteamericanos residentes en USA. En muchas le
escriban para que se fuese a vivir all, donde tendra ms xito econmico y artstico, pero siempre
sus respuestas fueron por la negativa. Como buen y verdadero dominicano, solo se alejaba de la patria
por temporadas cortas. Su amor al terruo lo compendiaba en su patria chica: San Pedro de Macors.
Solo como enfermo mental se le conmin a vivir en la capital.
Su viaje a Europa fue apotesico: Pars, Roma, Madrid. El silencioso y fcil hacedor de amigos
caricaturizaba a Friz Kreisler, el famoso violinista pero tambin dibujaba a El Gallo, sobresaliente
torero de esa poca; aunque gran amigo de este ltimo, para l Belmonte era mejor torero. Era tal su
entusiasmo por los toros, que trajo de Espaa una enorme cantidad de afiches. Si hizo algn dibujo
sobre motivos taurinos lo debe haber obsequiado en Espaa.
Hoy el Suplemento Cultural de El Nacional publica parte de la obra de Copito. Es un aporte de
esta editorial para que la juventud actual conozca a uno de nuestros valores olvidados.
Uno de los temas preferidos por los caricaturistas es el tema poltico y Copito lo tomaba con fre-
cuencia. Su gran labor fue tambin con los miembros de la sociedad donde siempre vivi: sus personajes
macorisanos, que van desde don Leopoldo Richiez hasta su inolvidable amigo Federico Bermdez.
Amante de la msica y en una poca en que grandes compaas venan a nuestro pas, especial-
mente a San Pedro, Copito hizo numerosas caricaturas que fueron publicadas en la prensa extranjera:
Puerto Rico Ilustrado, varias revistas cubanas y la famosa revista americana Musical Courier, que public
dos caricaturas de la popular cantante norteamericana Meta Reddich.
He aqu parte de la vida y obra de Copito Mendoza, no s si alguien, tal vez Freddy Gatn Arce,
completar lo dicho por m. Creo que debe hacerse. No soy ni periodista ni escritor y menos crtico de
arte (que Dios me libre de semejante cosa). Carlos Gatn Richiez fue el hermano del alma de Copito,
colaboraron juntos durante muchos aos para La Cuna de Amrica y otras revistas. Los trazos eran de
Procopio y lo literario de don Carlos, que para esa poca firmaba con el seudnimo de Tick Nay.
Veamos la obra del maestro olvidado y juzgue Ud.
Suplemento Cultural, El Nacional de Ahora!,
domingo, 22 de marzo de 1970.
Juan Isidro Prez de la Paz, el ilustre loco
(1817-1868)
Don Emilio Rodrguez Demorizi tena ya en la imprenta la tercera edicin de su obra Juan Isidro
Prez, el ilustre loco, que haba ganado el primer premio del Certamen Centenario de la Trinitaria, en
1938, cuando se acerc a m para que le preparara un estudio psiquitrico acerca de la personalidad
y enfermedad de Prez de la Paz.
287
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
A mano, tena su obra que en mis aos de estudiante haba ledo y reledo en la biblioteca de la
Universidad de Santo Domingo, adems de una serie de informaciones verbales que obtuve de l y
de don Vetilio Alfau Durn. El trabajo patogrfico, junto con un liminar del venerado don Federico
Henrquez y Carvajal, sali a la luz en esa tercera edicin; dada la premura, un colega psiquiatra lo
encontr aceptable, pero poco convincente en cuanto al diagnstico de esquizofrenia, otro colega amigo
lo encontr bello, pero no docto. (Don Emilio, en el prembulo de la obra, llama mi trabajo, docto y
bello.) Posterior a la salida de la obra, le Rasgos biogrficos de dominicanos clebres, de don Jos Gabriel
Garca, pgs. 257 hasta la 272. Convers largamente con don Emilio y don Vetilio y confirm, de una
vez por todas, que el ilustre loco padeci de una esquizofrenia de tipo paranoide.
El otro problema, gran misterio donde los historiadores no se ponen de acuerdo, es en el naci-
miento de Juan Isidro. Era hijo de doa Chepita con un sacerdote? Veamos el rbol genealgico.
Josefa Prez de la Paz y Valerio, ms conocida como doa Chepita, descendiente de un matrimonio
de un oficial venezolano, Blas Prez de la Paz y Eulalia Godnez, sus abuelos, y es hija de Juan Isidro
y Francisca Valeria Pez.
Doa Chepita casa en primeras nupcias con un oficial polaco del ejrcito napolenico: Antoine
Beer. De ese matrimonio nacen Isabel Salom y las mellizas Manuela y Francisca. Antoine muere en
la invasin de las tropas francesas a Portugal.
En unas segundas nupcias con don Andrs Pereira, no se ha encontrado el acta matrimonial.
De ese matrimonio nace Altagracia Pereira de Prez de la Paz (si no casaron, al menos Altagracia es
hija reconocida por don Andrs), casa con don Manuel Jimenes, presidente de la Repblica y su hijo,
Juan Isidro Jimenes Pereira, tambin ser presidente. Juan Isidro Jimenes Grulln y Domingo Moreno
Jimenes son sus descendientes, nietos de este ltimo.
El 19 de noviembre de 1817, bautizan en la catedral de Santo Domingo a un prvulo expsito,
de padres desconocidos, de color blanco, sin indicio de pardo o mulato, siendo sus padrinos: don
Juan Cruzado y doa Isabel de Alarcn, y que: este nio quedaba a su abrigo y crianza y la de doa
Josefa Prez de la Paz.
Mximo Coiscou Henrquez da como bueno y vlido que Juan Isidro Prez de la Paz es hijo de
padres desconocidos. El resto de nuestros historiadores consideran que es hijo de doa Chepita y de
padre desconocido. Un sacerdote? En conversaciones que tuve con Jimenes Grulln y con el poeta
Moreno Jimenes, ambos me aseguraron que el ilustre loco era real y verdaderamente hijo de doa
Chepita. Que conste, que ambos se sentan muy orgullosos de su parentesco.
El prcer trinitario procre dos hijas con doa Josefa Prez Guerra: doa Elodia, madre del profundo
pensador dominicano doctor Jos Lamarche y doa Leticia, que cas con don Antonio Ricart, matrimonio
del cual nacen dos hijos y todos dejaron descendencia. (Larrazbal Blanco y Utrera, citados por E.R.D.
en el Boletn del Archivo General de la Nacin. Ao. VII,. Nms. XXXII-XXXIII, p.24).
Hijo real o hijo adoptivo de doa Chepita, aunque creo en la primera versin, lo cierto es que el
ilustre trinitario se cri sin padre.
Ese hecho se va a revelar continuamente en la vida de Prez de la Paz. La bsqueda de su propia
identidad, as como el encuentro del padre en la persona de Juan Pablo Duarte con quien tena algo
ms que lazos amistosos; era tpicamente una relacin padre-hijo que solo separa, no la distancia, sino
la propia enfermedad.
Aunque la diferencia de edad no era mucha, a mi modo de ver Juan Isidro vea en el Libertador
a la figura paterna que nunca conoci, o al menos no le dio calor en la niez, cuando en realidad era
ms necesaria. Chepita Prez durante la infancia de su hijo adopta los dos roles: padre-madre. Sin
288
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
embargo, a pesar de un primer matrimonio con un extranjero, su vida marital con Andrs Pereira
y su hijo, supuesto vstago de un sacerdote, no fue una mujer sealada, pues ni Duarte ni ningn
otro de los trinitarios de rancia estirpe moralista hubieran cruzado el umbral de su casa y en su hogar
fue fundada la sociedad que coloc los cimientos de nuestra independencia. Los trinitarios tambin
fueron sus hijos.
En toda la biografa de Juan Isidro notamos un carcter psicorrgido, sumamente agresivo y mo-
notemtico: ser libre del yugo haitiano y sin protectorado. La libertad de su pueblo es su razn de vivir
y al fin, con sus compaeros logra su ansiado objetivo.
Duarte, Snchez, Mella, Prez, Pina ninguno de los hombres puros de nuestra independencia
disfruta plenamente del triunfo. Algunos saborean el amargo acbar del destierro. Juan Isidro Prez de
la Paz resiste cada vez menos la situacin por lo que lenta y paulatinamente enferma de la mente.
Cundo realmente comenz a enfermar?
La carta que enva desde Curazao con fecha 27 de noviembre de 1843, es una misiva coherente,
escrita por una persona mentalmente sana, pero al final insina al parecer un sntoma sin importancia:
un vulgar dolor de cabeza. Tengo mucho que escribir y tengo la cabeza caliente.
Era la cefalea el primer sntoma de la enfermedad? A este se agregaran muchos ms, como
lo son: insomnio, sensacin de cataclismo dentro del yo mismo, que es una sensacin de que todo
desaparecer, como en efecto sucede al desintegrarse la personalidad. Otro sntoma es una violencia
experimentada en los cambios religiosos e ideolgicos; el sujeto busca la verdad de su existir, presiente
lo que vendr; la destruccin de su propio yo y ese sntoma va a generar una angustia psictica, una
angustia existencial, pues la existencia est en juego y en el mismo lleva las de perder.
La cabeza caliente? Jams una golondrina ha hecho verano. Iniciaba tambin una trama delirante
o, en buen espaol, comenzaba a decir disparates?
Es muy posible, y esa afirmacin nuestra est basada en que conocemos su trgico final.
Se liberta la Repblica el 27 de febrero de 1844 y una comisin va en busca de Duarte, Pina y
Prez de la Paz que esperan en Curazao.
Si los duartistas hubiesen logrado el triunfo completo en la lucha por la Independencia, hubiera
enfermado el Ilustre Loco?
Para un psiquiatra organicista, triunfara Duarte o no, el proceso mental de Juan Isidro era
inexorable.
Para los psiquiatras que consideran los problemas psicolgicos como el fenmeno causal de todas
las enfermedades mentales, como tambin los problemas sociales, pensaran en: Un padre sacerdote
o un padre y una madre desconocida, aceptando la idea de la adopcin. La necesidad del nio de
identificarse con el padre o tutor. Una vida de pobreza y opresin en sus primeros aos. Tensiones y
conflictos en el nio por la actitud revolucionaria de la madre.
Pedro Santana y sus hombres eran los enemigos naturales de los trinitarios. Juan Isidro se violenta y
agrede al futuro Marqus de las Carreras. Fue un acto de anormalidad mental? Realmente fue un acto te-
merario, pero en todo sentido muy lgico. Las agresiones de los orates son ilgicas en su gran mayora.
El convertirse en pirata martimo y obligar al capitn del Euryale que lo llevaba a Saint Thomas
a desviarse a Puerto Plata donde estaba Duarte, es tambin un acto temerario, pero enmarcado dentro
de la ms elemental lgica.
Fueron estos dos actos lgicos donde la temeridad ya orillaba la patologa.
El apstol y l son encarcelados y luego deportados a Hamburgo, Alemania. Un mes de viaje y
solo horas en el puerto. Volver, volver, volver es una idea fija. A su tierra? A ver su a madre? A hacer
289
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
solo la revolucin? Una actitud totalmente ilgica. Es posible que Duarte tratara de convencerlo de
que se quedara, cosa que no logr.
Lentamente van apareciendo ms sntomas, no permanece mucho tiempo en las Islas Vrgenes, Cu-
razao ni en Venezuela. En Maracaibo, justo llega para el carnaval. Una comparsa repite a coro un estribillo
que deca: para el desgraciado todas son disposiciones, que encaprichndose que aquella era una alusin
personal encaminada a anunciarle la fatalidad de su porvenir, se acobard de tal manera que huyendo
del mal recibimiento que segn su perturbada razn haba encontrado en la reina del Lago, dirigi sus
errantes y errabundos pasos a Curazao y luego a Cuman, cuando ya no poda darse cuenta de lo que
pasaba: estaba loco. (Jos Gabriel Garca, Rasgos biogrficos de dominicanos clebres, p.269).
All de nuevo encuentra un padre: el bondadoso coronel venezolano don Juan Jos Quintero,
quien lo recibe en su hogar.
Le escribe a Duarte pero no le visita, y lenta pero firmemente la esquizofrenia paranoide que
padece sigue su curso de manera irreversible e inexorable.
Regresa al pas, donde nadie lo esperaba, pero llega a su casa, saluda a la familia y luego entra en
mutismo.
En cierta ocasin se cruza en su camino un enemigo poltico, que lo mismo que decir un enemigo
de nuestra nacionalidad, y por temor a una agresin lo llevan a una celda de locos ubicada en el Hospital
Militar. Tendr en su compaa a un loco agitado que a mordiscos le destroza una mano.
Era la puntilla final para una vida cargada de sufrimientos; Juan Isidro Prez de la Paz, una de
las personas ms puras y honestas de nuestra patria, exhiba su locura por las calles intramuros de la
vieja e hidalga ciudad de Santo Domingo. Tal vez, los nios, con la impiedad de siempre, quisieron
burlarse en alguna ocasin de ese loco que contemplaba con uncin de cuerdo la Puerta del Conde.
Al amago de burla, la mano de un padre o de una madre haca callar al ignorante infante ante la pre-
sencia de un hombre que tal vez perdi la razn para que nosotros ganramos la libertad. No fue un
loco cualquiera, realengo, era un ilustre loco.
Isla Abierta, Suplemento de Hoy,
sbado 31 de diciembre de 1988.
Roberto Schumann
(1810-1856)
El primer mdico en la historia de la humanidad actu como un psiquiatra; practicaba lo que
hoy llamamos psicoterapia. Su trabajo consista en exorcizar al enfermo con la idea de ahuyentar el
espritu diablico o demonio que provocaba la enfermedad.
La psiquiatra durante siglos dio tumbos en manos de los shamanes, curiosos, curanderos espi-
rituales para luego invocar su cura a los dioses paganos. Con la llegada del cristianismo el enfermo
mental se convirti en un poseso. La misma idea del paganismo aumentada y corregida. De los miles
y miles de personas que perdieron la vida en la hoguera, ms de la mitad eran pobres locos que mu-
rieron con una crueldad inaudita de manos de la Inquisicin. Solo el Islam todopoderoso que haba
conquistado toda el Asia Menor, el norte de frica y media Europa meridional reconocieron la locura
como enfermedad y le dio un trato humano al orate. De sus experiencias en las guerras entre moros y
cristianos, el padre Jofr, en Valencia, Espaa, crea el primer manicomio donde se invierte el cerrado
criterio del encierro del enfermo para defender al cuerdo y opta por el internamiento para defender
al loco del cuerdo.
290
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Lenta, muy lentamente se acercaba la psiquiatra a la medicina. Habra un solo tipo de locura
o muchas locuras? A principios del siglo pasado comienza la clnica francesa a descubrir y describir
sntomas en unos pacientes que no existan en otros. Un germano, Kraepelin, decide etiquetar las
enfermedades mentales con el mismo e idntico criterio de las enfermedades orgnicas.
Despus de aos de arduo trabajo publica su voluminosa obra que la mayora acepta. Todava en
la actualidad, una minora la rechaza; la escuela de Meyer, por ejemplo, los antipsiquiatras y un corto
etctera.
La medicina no es una ciencia exacta y mucho menos lo es la psiquiatra. Aceptamos las etiquetas
de Kraepelin, pero sin soar que es un dogma. Los psiquiatras que nos dedicamos a hacer diagnsticos
retrospectivos de los grandes personajes en ocasiones nos quedamos perplejos por la disparidad de
sntomas mentales que nos ofrecen; tales son los casos de Van Gogh, el genial pintor holands, Fran-
cisco de Goya, Carlos Quinto, hijo de Juana la Loca y bisnieto de loca, que padeci en su infancia de
convulsiones y muri padeciendo de una grave depresin.
En ese revoltijo de sntomas que confunden al psiquiatra nos encontramos un caso tpico en
la persona de un genial compositor alemn: Roberto Schumann. Como dato curioso, quien hace el
diagnstico de su locura no fue un mdico especialista, fue su propio maestro, quien aos despus
llegara a ser su suegro.
Desde su infancia se evidenciaron su genialidad y su rara conducta, una tendencia a la depresin
con ideas suicidas. En su historia familiar, aparece una hermana depresiva que finalmente se suicid.
Todos esos sntomas corresponden en la versin kraepeliniana a una psicosis manaco-depresiva. En
la etapa manaca y, por ende, eufrica, presenta una increble capacidad de trabajo, tiempo en que
compone en un solo ao 137 lieder de las 246 que compuso en toda su vida. (Vallejo). Lope de Vega,
tambin un hipomanaco, con crisis depresivas cortas y de menor intensidad, era capaz de en un da
hacer un par de obras de teatro y docenas de sonetos.
Genio como compositor pero l mismo no aceptaba su capacidad como pianista por tener los
dedos cortos. Se invent un aparato para alargar los dedos y se le anquilosa la mano derecha.
Se enamora de Clara, la hija de su profesor; el viejo Wieck conoce muy bien al que pretende su
mano, adems de conocer la historia familiar. Cosa muy corriente, los locos abundan en la familia de
genios y algunos de ellos terminan enloqueciendo.
Al fin, casan y empeoran los sntomas; Schumann se ha convertido en el esposo de la pianista. El
problema ya no es solo gentico, es de situacin. El gran compositor se ha convertido en un segundn
de su propia mujer y lo que al parecer era una psicosis manaco-depresiva, da un giro hacia la esquizo-
frenia de tipo paranoide. Cree que todo el mundo lo envidia a causa de que Schubert y Mendelssohn
le dictaban desde la tumba sus obras musicales. (Vallejo).
Alucina y su mundo est lleno de un contenido delirante, sin embargo, sigue componiendo. Sus
alucinaciones auditivas consisten en or grandes coros que se acompaan de sonidos de trompetas.
Los que piensan que el amor y el matrimonio curan los nervios y las enfermedades mentales
estn en un error. Aparte de lo sublime que es el amor, el matrimonio exige responsabilidades. Se le
pagaba por sus obras? Clara Wieck tena la responsabilidad econmica de esa unin?
Es justo unos aos despus de casado cuando empeora su estado mental. Ya para 1850, deja de
componer. Martirizado por sus ideas paranoides y sus alucinaciones, vuelve a la idea de su juventud;
la escapada universal, como llamamos los psiquiatras al suicidio. Lo intenta arrojndose al Rhin en
1854. Una grave crisis de agitacin le impide volver al hogar y es internado en un manicomio. Jams
pudo salir a pesar de los intentos de su abnegada Clara.
291
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Dos aos despus de su internamiento la figura cumbre del romanticismo musical muere en un
abyecto almacn de locos.
Isla Abierta, Suplemento de Hoy,
sbado, 17 de diciembre de 1988.
Evangelina Rodrguez Perozo
El bigrafo ama o desprecia sus personajes. Lo que para m fue una obligacin en la materia
Historia de la Medicina, del sexto ao, hacer la biografa de un personaje prcticamente desconocido
como lo era Evangelina Rodrguez, con el tiempo se convirti en una idea fija que vino a terminar
en un libro que intitul, Despreciada en la vida y olvidada en la muerte, un ttulo de melodrama que he
utilizado cumpliendo con una promesa que le hiciera a Casimira Heureaux, mi maestra y amiga ntima
de la primera doctora en medicina dominicana.
Por la Seorita Doctora, como se le llamaba en San Pedro, senta un rechazo inconsciente. Haba
sido mi pediatra en la gloriosa poca en que todo se resolva a nivel teraputico, incluso la gripe, con
aceite de ricino. En cambio, mis insultos eran torrenciales y tena material para insultarla, calificndola
de fea, negra, moa, que usa zapatos de hombre. Evangelina, que no era una mujer fcil, con una
sonrisa le preguntaba a mi padre de dnde sali este moro tan malcriado. Recuerdo, a pesar del
tiempo que ha pasado, que en una ocasin lleg con el famoso frasquito azul del aceite y se trajo un
embudo.
Das despus entraba a la tienda de Jos Miguel el turco, y sin preguntar precios, escoga sbanas,
almohadas, mosquiteros, a cuenta de la consulta y todo, para regalrselos a una familia pobre, o para
su clnica donde nadie pagaba. Ese era el recuerdo no grato que tena de la Doctora cuando el doctor
Pieter nos pidi su biografa.
Por dnde empezar, si en su etapa de enferma mental todo lo haba destruido? Inicialmente,
mis informadoras lo fueron dos de sus compaeras en el magisterio y que eran sus grandes amigas:
Casimira Heureaux y Altagracia Domnguez. Posteriormente, recib informaciones de sus familiares,
Fefita y Pedro Correa, sus primos hermanos. Muchos detalles de su ejercicio profesional me los ofreci
otro gran filntropo petromacorisano, don Federico, Fello, Kidd.
A medida que iba conociendo de su trgica vida, en todo el sentido de la palabra, me iba enamo-
rando del personaje y mucho ms cuando sin ningn conocimiento, por el simple machismo, muchos
de los entrevistados me confesaron que saba un poco ms que una enfermera. En mi trabajo, de
cerca de diez aos, llegu a un punto muerto y recurr de nuevo al profesor Pieter; Zaglul, no le haga
caso a lo que dicen los hombres de ella, no se acantone en San Pedro, vaya a San Francisco, a Saman,
a Pedro Snchez, donde trabaj y vivi por temporadas. Sus antiguos pacientes le dirn de su capacidad
como mdica, de su calidad humana y de muchas otras cosas.
Llevndome del consejo de Pieter, visit esos pueblos. Por all se me dijo que haca reinados
infantiles en San Francisco para cubrir su viaje a Pars y luego regalaba lo recaudado. A Saman y a
Snchez se transportaba a caballo y las rganas iban llenas de medicamentos para regalar. En Pedro
Snchez tena un consultorio para atender a sus pobladores y a los refugiados polticos espaoles que
Trujillo haba ubicado en una colonia que inicialmente construyera el presidente Horacio Vsquez,
como plan piloto para la implantacin de una reforma agraria.
Ya aquella imagen que conservaba de infancia era negativa, haba dado un giro de 180 gra-
dos. Haba descubierto una mujer fuera de serie, una dominicana atpica, primera doctora que de
292
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
franco-tiradora, como les decan a los mdicos dominicanos que no haban estudiado en Pars, soaba
y se esforzaba por conseguir ttulo de la Sorbona, y lo logr.
Vuelve, y vuelve con renovados bros a su San Pedro querido pero ingrato. Hace lo que no se atreve
nadie, y mucho menos una mujer. Visita el barrio de las prostitutas, e intenta un control sanitario de
las mujeres que ejercen la profesin ms antigua del mundo. Crea la entrega de la gota de leche y como
no tiene dinero tiene que conseguirla de los Serralls, de los Canto, de los Casasnovas, en fin, de todos
los ganaderos, y peda con escopeta cargada y recortada. Se asesora con el doctor Defill, y atiende los
numerosos leprosos de San Pedro, pero sus grandes conocimientos mdicos son: la gineco-obstetricia
y la pediatra, especialidades a las que se dedica a tiempo completo.
Si hacemos un estudio retroactivo de su personalidad y de su enfermedad mental encontramos lo
siguiente: Hija natural de Felipa Perozo, nacida el 10 de noviembre de 1879. De color, en una poca
de racismo en San Pedro, tan pobre que para sostenerse vende gofio, criada por su abuela paterna
quien le da el apellido del padre.
Su vocacin como maestra fue obra de Anacaona Moscoso, la de mdica se la debe a Rafael
Deligne, a quien, desde nia, curaba de sus llagas leprosas.
Su carcter, dato que nos dio el reconocido periodista Francisco Comarazamy, es el de una
persona exaltada, logorreica (conversaba mucho y no le sobraban palabras) y en ocasiones con fugas
de ideas (cambio de temas en la conversacin). Estos datos caracterolgicos corresponden a lo que
los psiquiatras llamamos hipomana. Sin embargo, esta forma de ser para la escuela biotipolgica de
Kretschmer, no se corresponde con la enfermedad que padeci en los ltimos aos de su vida: una
esquizofrenia de tipo paranoide.
Fue la sociedad petromacorisana el fenmeno causal de su locura, lo fue Trujillo, o la profesin
que escogi?
Los traumas infantiles son ya conocidos: hija natural, de familia pobre y de color.
En su juventud, estudia una carrera, un coto cerrado exclusivo para hombres, y adems fue a
Pars y triunf.
Sus relaciones a nivel sanitario con las prostitutas le ganaron el desprecio del puritanismo
petromacorisano. Ms que pedir, exiga, una molestia para los avaros que se cuecen en todas partes
del mundo y que consideraban un atrevimiento de su parte.
El escndalo por convertirse en amante de uno de sus mecenas. Calumnia que se cay por su
propio peso. Si no le gustaban los hombres los estrechos mentales llegaban a la conclusin de que era
homosexual. Calumnia que tambin se cay por su propio peso, pero constituan puntos negativos
que se iban sumando. Otro punto en su contra fue su feroz antitrujillismo y sus relaciones con los
comunistas espaoles de Pedro Snchez.
Mis investigaciones quedaron en un punto muerto. Conoci personalmente a Trujillo? Es posible
que s. Ella daba consulta y adems tena una pequea farmacia en Guaza, hoy Ramn Santana, que
para la poca era zona de gavilleros y por donde se mova el futuro dictador en su cacera humana de
patriotas. Lo que s pude comprobar y con certeza era su amistad con los jefes de las gavillas, a los que
les daba ayuda econmica y servicios mdicos.
La aparicin del proceso mental fue violenta. En 1944, y con motivo del Congreso Mdico del
Centenario, se le rechaz un trabajo, trabajo que no tena ninguna relacin con la poltica, pero ya
la tenan fichada. En el hogar de los Hernndez-Sanz, una familia puertorriquea de su gran afecto,
ya que haba trado al mundo a su numerosa prole, inici un delirio de persecucin que nunca ms
la dejara.
293
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
A su regreso, sigue en el ejercicio de la profesin, ya haba adoptado a su hija Selisette, cuya madre
haba muerto en el parto y a voz en cuello pregonaba su antitrujillismo. Evangelina Rodrguez Perozo
se va a convertir a partir de entonces en una apestada, la gente le rehye, se cae su consulta y comienza
su eterno peregrinar hasta su encuentro con la muerte.
En Hato Mayor, Pedro Snchez, El Seibo, sus viejas amistades no la niegan; los Goico Morales,
sus amigos de la colonia, los Canto, Rondn, etc., le tienden su mano. Le brindan comida que solo
prueba y se lleva el resto para drsela a los pobres.
La detienen y la maltratan cuando la famosa huelga de los ingenios del Este. Evangelina es una ficha
peligrosa para el rgimen. La libertan cuando los psicpatas sanguinarios se enteran de su locura.
Una tarde, no la olvido, noto un ajetreo en la calle que lleva el nombre de su querido amigo y poeta
Rafael Deligne. A la Seorita Doctora la haban encontrado muerta en la carretera de Hato Mayor. Un
joven chofer de carro pblico que en su infancia haba sido su paciente haba dado el aviso. Cuando
preparaba su biografa, quise ver el acta de defuncin. Haba muerto de inanicin, de hambre.
Isla Abierta, Suplemento de Hoy,
sbado, 9 de abril de 1988.
Semmelweis
Mediaba la dcada de los aos 40 y hacamos de practicante en el Hospital de San Cristbal:
Felipe Maduro Sanabia, Rafael Quirino Despradel, Rivera Pratt y quien escribe. Nuestro horario nos
permita asistir a ctedras en las tardes, la mayora de ellas terico prctico en el Instituto Anatmico
radicado en la calle del Conde en sus inicios.
Diriga la maternidad del hospital uno de los grandes maestros de la gineco-obstetricia dominicana:
Efran Moiss Canario Seplveda. En muestras de una real y amigable convivencia entre estudiantes y jefes
de servicios se haba eliminado el vocablo doctor. Nuestros maestros eran simple y llanamente: Hernndez,
Vincittore y Canario, tres verdaderos e inolvidables profesores en sus respectivas especialidades.
El encontronazo no se hizo esperar; Canario, con su voz spera y mandona, le orden a la jefa
de las comadronas del servicio que bajo ningn concepto dejara entrar a Maternidad a los estudian-
tes que asistan al Instituto Anatmico. Fuimos en grupo a la direccin en son de queja y la orden
verbal se convirti en oficio escrito y que tuvo la aceptacin de la alta jerarqua del hospital. Queda
terminantemente prohibida la entrada a la maternidad del hospital a los que estudian y practican en
el Instituto.
El grupo consider injusta esa medida y decidimos dialogar con Moiss, tal era la confianza que
en ocasiones le solamos llamar por su nombre de pila. La reunin fue dilogo de sordos. Al final,
Canario llev la voz cantante: Conocen ustedes a Semmelweis? Saben ustedes que se volvi loco
de ver tantas paridas con fiebre puerperal y por su culpa? Despus que lean su biografa, vuelvan y
hablaremos. Violento, se levant de su asiento y sin despedirse se march. Moiss Canario, durante
aos estara en la lista negra de los estudiantes, y todo por una supina ignorancia nuestra, l tena
toda la razn.
A fines de 1947, asista a clases en el viejo Hospital de Atocha, en Madrid. Por lo menos, una vez
a la semana visitaba la librera Cientfico-Mdica-Espaola, en la calle del mismo nombre en busca
de algo nuevo en materia de bibliografa mdica. All encontr una biografa de Semmelweis, escrita
por su compatriota Theo Malade, uno de los libros ms apreciados en mi biblioteca, y que he ledo
infinidad de veces.
294
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Semmelweis haba nacido en Pest, una de las mitades de la capital de Hungra, Budapest, de padre
de clase media alta, estudiando en la universidad del reino que lo era para ese entonces. Viena, junto
con Pars, se haban convertido en la meca de la medicina mundial y all el joven hngaro march a
hacer su posgrado en ginecologa y obstetricia en el hospital de maternidad fundado en 1784 y anexo
al hospital general de Viena. All trabajaban grandes maestros de la medicina, como el Barn de
Rokitansky, un ilustre checoeslovaco y uno de los padres de la anatoma patolgica; Joseph Skoda,
nacido en Pilsen, la tierra de la cerveza de Bohemia y gran descubridor de la auscultacin y percusin.
Cito estos dos maestros porque con ellos comienza en ese gran centro mdico el enorme trabajo
cientfico que constituan las autopsias, el arma de doble filo; una, para el progreso de la medicina y
la otra, para provocar las muertes en las purperas, uno de los detalles que observ el hngaro que a
su muerte fue y sigue siendo considerado el salvador de madres.
Por qu, se preguntaba Semmelweis, en el siglo XVIII, moran menos parturientas que en el siglo en
que vivimos? Por qu hay menos muertes en las salas de las comadronas y ms en las de mdicos?
La segunda pregunta tena una respuesta tonta y ms que tonta pueril; se deba al modo brusco
de reconocer que tienen los varones a las mujeres con embarazo a trmino. Ese haba sido el dictamen
de una comisin de alto nivel del propio hospital ante tantas muertes. Falso, pensaba Semmelweis, si
la gran mayora de las que atiendo son mujeres de arroyo acostumbradas al trato con hombres.
Austria viva una crisis econmica provocada por las guerras. Los servicios de limpieza reducidos
a un da de la semana, igual que el cambio de sbanas. El salvador de madres tena su vista puesta en
la sala de autopsias. Estaba seguro que de all vena la pestilencia. Pestilencia porque la Era de Pasteur
con el descubrimiento de los microbios como causa de las infecciones no haba comenzado.
La certeza llega cuando un colega herido por el bistur al hacer una autopsia muere a los cuatro
das. Muri de lo mismo que mueren las parturientas, dice a viva voz el hngaro, hay que limpiarlo
todo, el que va a la morgue no debe hacer partos. Semmelweis, es un simple jefe de sala, adems es un
extranjero que quiere pasarle por encima a los grandes mdicos austracos. A regaadientes se aceptan
en parte sus mtodos y se obtienen resultados; la fiebre puerperal es casi nula en su sala.
Fernando de Hebra, considerado el padre de la dermatologa cientfica, lo llama para que le
atienda a su mujer de parto. La fama de Semmelweis recorre todas las maternidades europeas y del
mundo donde su mtodo es aplicado. Con la celebridad, el humilde mdico que trabajaba ms de 18
horas al da se convierte en un hombre irritable, hurao, engredo.
Insulta a profesores amigos. Ofende a los genios mdicos que dudan de sus mtodos. Comienza
a alucinar: Salvador de la humanidad, Cristo Redivivo, grita una voz tonante dentro de l. No lo
ves. Todas las parturientas, todos los nios todava por nacer, se hallan en peligro si no haces or tu
palabra.
El que est en desacuerdo conmigo no es ms que un asesino. Reta a los mdicos alemanes a
discusiones pblicas y los cataloga de ignorantes. Al fin, Virchow, el padre de la medicina germana de
su tiempo y que le negaba validez a sus mtodos, reconoce su error. A pesar de sus ofensas continuas
el gobierno austraco construye para l una nueva maternidad. Cuando jura el cargo, levanta su mano
derecha y lee: juro ante Dios todopoderoso, y omnisciente todo el auditorio, compuesto de las
eminencias mdicas de Viena, quedan aterrados. Ese era el juramento de las comadronas al recibir
su ttulo.
Solo una persona estaba segura de su locura: su esposa. Por su hablar gangoso, el arrastrar las
piernas y el pasarse la noche entera cargando su hija recin nacida por el temor de que le hicieran
dao. Vuelve a su nativa Budapest y los sntomas empeoran. Engaado lo llevan de nuevo a Viena,
295
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
all lo reciben sus viejos amigos, no va a la residencia de ninguno, si no que es conducido directo al
manicomio. All durar poco, una simple herida en un dedo ha convertido el brazo en una masa gan-
grenosa. Ignacio Felipe Semmelweis, muere el 13 de agosto de 1865. Enterrado en Viena, aos ms
tarde, a peticin de la familia y del gobierno hngaro, fue trasladado y enterrado en su querida Pest.
En la casa mortuoria campea esta inscripcin: Al salvador de las madres.
Isla abierta, Suplemento de Hoy,
sbado, 23 de abril de 1988.
Altagracia Savin
Era una nia introvertida que viva su propio mundo, un mundo de fantasas donde el gran per-
sonaje era ella misma, donde no haba ni siquiera un remedo de alegra; todo era pesimismo como si
se diera cuenta que con los aos vivira en las tinieblas de su propia locura.
Mrame de lejos,
hace ya tiempo que mi vida,
es un martirio trgico y acerbo,
que huy la dicha a una regin sombra;
dejndome un recuerdo
Y que el dulce panal de mi alegra,
lo amargaron de intento.
Altagracia Savin va a padecer hasta su muerte de una esquizofrenia de tipo paranoide. Aos
antes del inicio de esa enfermedad, el paciente presiente la futura destruccin de su ego, hay una
hendidura del yo que corroe el juicio de la realidad y nadie sabe por qu sucede. Los antisiquiatras,
que son los ms psiquiatras de los psiquiatras consideran la enfermedad como una forma de estar
en el mundo. Los que hemos estudiado esa difcil especialidad, consideramos que es una forma de
mal-estar en el mundo que nos circunda.
Yo que supe emprender la obscura va,
por un camino lbrego e incierto.
Ay! Yo siento aletear sobre mi frente,
un pjaro funesto,
que me narra la oscura pesadumbre,
de algn abismo ttrico.
Antes de que afloren las ideas delirantes prevalece en el futuro enfermo la idea de fin de mundo,
la destruccin del yo; lleva por el camino lbrego e incierto, a una muerte social. As vivi durante
muchos aos la gran iniciadora de la poesa modernista en nuestro pas.
El pjaro funesto de sus presagios llegar a temprana edad. Durante aos la enfermedad guarda
latencia y la primera gran explosin psictica aparece a los 38 aos y es en 1932, cuando por primera
vez ingresa al manicomio.
Huy la dicha a una regin sombra.
Hasta su muerte ser husped, con altas e ingresos en el ms infame de los mtodos psiquitricos,
el encierro manicomial.
296
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Mi vaso glauco, plido y amado
donde guardo mis flores predilectas,
tiene el color de las marinas algas,
tiene el color de la esperanza muerta.
Lamentablemente su pronstico tena el color de la esperanza muerta. La psiquiatra, tal vez,
sea la especialidad mdica ms difcil de la medicina. Sin el tal vez, es la ms ingrata. Durante horas
contemplaba a Altagracia Savin, logorreica y disgregada y pensaba en otra Altagracia Savin, de
su Vaso verde.
Las flores tristes, las dolientes flores
en el agua del vaso se refrescan,
y baan sus corolas pensativas
en una blanca idealidad de perlas.
Y luego se van lejos se marchitan
abandonadas, plidas, enfermas,
muy lejos del cario de ese vaso,
que es del color de la esperanza muerta.
La enfermedad nunca cedi un pice. Solo falsas mejoras y le fue dada de alta para recibir el
afecto familiar.
As discurri la trgica vida de la que pudo ser nuestra ms eximia poetisa. Su mundo potico se
convirti en un mundo alucinante, delirante, disgregado. En las tinieblas de su locura, un grave pro-
ceso esquizofrnico irreversible la llev inexorablemente a una vida del color de la esperanza muerta.
Isla Abierta, Suplemento de Hoy,
sbado, 19 de marzo de 1988.
Eduardo Brito
Eleuterio Brito, su verdadero nombre, naci en Puerto Plata, en el ao de 1906. No tenemos la
fecha exacta del da de su nacimiento.
De familia algo menos que pobre, fue en su juventud limpiabotas, dulcero, boxeador, trabajador
en los muelles de su ciudad natal y, por ltimo, dotado de una preciosa voz de bartono: cantante.
Considerado el mejor de todos los tiempos, recibi enseanzas de los grandes msicos domini-
canos, entre ellos Julio Alberto Hernndez.
En 1930, el mercado de discos se encontraba dominado por los soneros cubanos, entre los que se
destacaban el Tro Matamoros, de Ciro, Cueto y Miguel y por Antonio Machn; una casa discogrfica
decidi utilizar la voz de nuestro compatriota y en Nueva York grab varios discos de gran xito con
el acompaamiento de un tro dominicano.
En su primera visita a La Habana y por consejos de Eliseo Grenet y Ernesto Lecuona, de los cuales
recibe clases, cambia de gnero musical, como tambin cambia de nombre, de Eleuterio pasa a ser
Eduardo, por el que fue conocido en todo el mundo de la msica.
A Eduardo Brito siempre le acompa un sino fatal. Se le quiso enviar a Italia, becario en Miln,
en la famosa escuela de la Scala y los intentos fueron fallidos. Despus de su permanencia en La Habana,
vuelve a la Babel de Hierro, donde tiene un xito asombroso y que termina como el rosario de la aurora;
297
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
pierde todo su dinero en la ruina de los bancos con motivo del desastre econmico norteamericano en
los finales de la dcada de los aos treinta. Grenet organiza un grupo de antillanos, cubanos y domini-
canos en un plan algo atrevido: llevar la zarzuela antillana a la tierra natal de este gnero. Entre nuestros
compatriotas figuran: Napolen Zayas, saxofonista, que permaneci en Espaa durante la guerra civil
de 1936-1939 y que terminada la guerra form orquesta de msica del Caribe, con gran xito, y Esteban
Pea Morell, as, con ll, aunque era mulato, se jactaba de su ascendencia catalana; en cataln Morel se
escribe Morell, segn me confes don Pedro Dedeu, el autor de las letras de sus zarzuelas.
El grupo dominicano se separa de Grenet y forman tienda aparte. Pea Morell, con la colabora-
cin de Dedeu, estrena sus zarzuelas en Barcelona con xito relativo. Entonces se produjo el incendio
del teatro donde se presentaban, y el inicio de la guerra civil. Convencido marxista, organiza una
banda de msica en plena guerra, pero una artritis deformante lo hace guardar y segn sus amigos,
muere de hambre, ya que los bombardeos de la Ciudad Condal y su dificultad para caminar lo hacen
permanecer en su hogar sin recibir ningn tipo de ayuda. Otro dominicano con un sino fatal. Su
monumental obra se perdi en el cicln de San Zenn y su obra en Espaa, aunque registrada en la
Sociedad de Compositores Espaoles, no fue nunca enviada en su totalidad, dato que obtuve durante
mi permanencia en Espaa en 1982-1985.
Volvamos a Brito. Despus de su separacin del grupo de Grenet, recibe ayuda de los grandes
zarzuelistas espaoles, en especial del maestro Guerrero. En una ocasin en que visitamos su casa en
Ajofrin, una aldea de la provincia de Toledo y su pueblo natal, un grupo de hispanoamericanos ha-
blamos largamente del mulato que cantaba zarzuelas y mucho mejor que los espaoles. En la cima
del xito, Eduardo marcha de Espaa por la guerra. Visita algunos pases europeos y vuelve a Santo
Domingo. Su segunda fortuna desaparece como por arte de magia con el derrumbe de la moneda
espaola debido a la guerra. Ya su voz no es la misma y se ve obligado a una dependencia econmica
de Petn Trujillo, en reconocimiento de que el hermano del tirano nunca le neg ayuda.
Eduardo Brito va a padecer entonces de una demencia paraltica, tambin llamada parlisis
general progresiva y que es provocada por una espiroqueta, el treponema plido, el microorganismo
causante de la sfilis.
Es muy posible que el contagio fuese hecho en su juventud y estuviese en la etapa que los mdicos
llamamos terciarismo sifiltico. El treponema duerme en la sangre sin presentar ninguna forma clnica,
simplemente un positivo en las pruebas de sangre.
Los estmulos sicolgicos estaban presentes: dos veces arruinado, prdida de la voz, el hombre que
inicialmente cantaba La Chambelona se haba convertido en un gran cantante de saln siendo de
los primeros en la zarzuela espaola que para su subsistencia cantaba boleritos, segn confesin que
nos haca con frecuencia; y tercero, el elemento clave para el inicio de la enfermedad que lo llevara a
las tinieblas de la locura y a la muerte, el uso indebido de la penicilina.
Hagamos un poco de historia acerca de la teraputica de la sfilis. Inicialmente se trataba con
mercurio. Con el descubrimiento de Amrica, donde la sfilis era endmica como en todas las culturas
primitivas y no primitivas, los tanos utilizaban la corteza y races del guayacn con resultados ms o
menos aceptables segn informes de los mdicos de la poca. A comienzo de siglo, Pablo Erlich, un
qumico alemn, utilizando el veneno favorito de los Borgias, el arsnico, descubri el 914, lo que l
consider la bola mgica, que curara todas las enfermedades infectocontagiosas. Con los aos de
experiencia se comprob que solo curaba la sfilis y esto a medias.
Con el uso indiscriminado del 914, la sfilis cerebral se hizo ms frecuente y luego se comprob
que el arsnico curaba las dos primeras etapas de la enfermedad pero el terciario lo empeoraba llevando
298
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
al cerebro el treponema. Julius Von Jauregg, un Nobel de la Medicina por sus trabajos, utiliz la
paludizacin junto con el 914. A los pacientes se les inyectaba sangre de paldicos para provocarles
fiebre y junto con esto se le haca tratamiento arsenical.
Con la aparicin de la penicilina el panorama comenz a cambiar. El hongo cura la gonorrea pero
despierta el treponema en la sangre y tambin, como el 914, lo hace cruzar la barrera hematoenceflica
llevndolo al cerebro.
Aos despus se descubre, dadas las experiencias, que dosis masivas de la penicilina s curaban la
parlisis general en sus comienzos, ya que en las fases avanzadas, por destruccin del tejido nervioso
no recuperable, las lesiones son permanentes.
Ese fue el caso del infortunado artista, se trat su sfilis con pequeas dosis, le gustaba autome-
dicarse, y el propio medicamento lo llev a la locura y a la muerte.
Su historia clnica se ha perdido, pero tengo entendido que a la llegada de los refugiados espa-
oles y con Troyano de los Ros como subdirector del Manicomio, el mtodo de la paludizacin se
comenz a utilizar. Lamentablemente, el proceso sifiltico de Brito estaba en estado muy avanzado ya
y no dio resultado. Hasta la aparicin de la penicilina y en el tiempo en que fui director lo usaba con
regularidad con bastante xito en sfilis cerebral incipiente.
Isla Abierta, Suplemento de Hoy,
sbado, 20 de febrero de 1988.
Gustavo Mahler
Despus de cuarenta largos aos de tirana franquista, el Caudillo, como lo llamaban los espa-
oles, agonizaba lentamente, una lentitud artificial. Al no tener sucesor, en los corrillos polticos se
organizaba el tinglado antes de su muerte. Fue una cruel y dolorosa etapa final.
Qu iba a suceder despus de la muerte de don Francisco Franco y Bahamonte? Una gran pre-
gunta sin respuesta. Al futuro rey se le haba fabricado una imagen negativa, gracias a la labor de
piel de zapa de la familia de la mujer del caudillo que soaba con el trono para el nieto poltico del
mandams espaol, primo hermano del futuro rey.
Su alteza, convertido en majestad, supo barajar las cartas y escogi a un aparente segundn, apa-
rentemente derechista y a quien, amigos y enemigos, lo tenan por un cateto, campesino espaol.
Adolfo Surez fue el gran maestro de la transicin de la tirana a la democracia espaola, permiti
el divorcio y se desgraci con el clero, acept a todos los partidos polticos y se enemist con el ejrcito,
pero lo hizo algo ms que bien y fue por eso que al terminar su mandato presidencial (primer ministro
de una monarqua parlamentaria), el rey lo hizo duque.
Suben los socialistas al poder y dos sevillanos ocupan la presidencia y vicepresidencia, respec-
tivamente. El primero fue Felipe Gonzlez, abogado laboralista, poltico de gran carisma, de gran
atractivo fsico, hombre simptico y sumamente cordial. Su vice, Alfonso Guerra, flaco, de mirada
y boca dura, incansable trabajador, propietario de una librera en Sevilla y fantico de la msica de
Gustavo Mahler.
El judo loco, genial msico, se convertir de un desconocido en el compositor ms popular entre
los espaoles.
Mahler naci el 7 de julio de 1860 en una pequea aldea de Bohemia, hijo de familia juda. Su
padre, un hombre cruel y despiadado con los hijos; su madre, una paraltica que trajo al mundo una do-
cena de vstagos. El maltrato del padre y una situacin econmica familiar que amamantaba el hambre,
299
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
lleva a la tumba a la madre y a seis de los hijos. De la mediocre familia, Mahler, a pesar de los traumas
psquicos infantiles y gracias a la virtud de su abuelo que pudo descubrir su talento musical, sera el
nico en destacarse. Ni siquiera sus maestros fueron geniales, simples musiquillos de provincias.
Gustavo Mahler no saba querer o no saba dejarse querer y fue por eso un hombre despreciado,
incluso por sus propias mujeres y amantes.
Cuando comienza el ascenso de su fama, se inicia tambin el antisemitismo en Alemania. Recibido
con honores en el grupo de Ricardo Wagner, que ya haba fallecido pero que sus familiares y amigos
seguan pensando como l, en lo tocante a su antijudasmo, su viuda Csima Liszt lo convenci para
que se hiciera cristiano y eso hizo.
Mahler, el neurtico que bordeaba la psicosis, dira aos despus: soy aptrida tres veces, como
nativo de Bohemia en Austria, como austraco en Alemania y como judo en el mundo entero.
A medida que pasa el tiempo se recrudecen sus sntomas mentales, su crculo de amistades se reduce
a media docena, se llena de enemigos y siente un olmpico desprecio por sus propios admiradores.
Sus primeros sntomas esquizofrnicos aparecen en forma de alucinaciones auditivas, oye msica
las 24 horas del da, una terrible tortura que no le deja descansar y recurre a un mdico genial, de su
misma raza y que le habla al mundo de sus nuevos conceptos psicolgicos: Sigmund Freud.
Durante meses se somete a psicoanlisis con el Maestro sin ningn resultado positivo y abandona
el tratamiento.
La fama iba en aumento y aparece en escena una jovencita a la que doblaba en edad y que lleva
al matrimonio. Msico genial pero hombre intratable, maneja su mujer como su padre trataba a su
madre. El hogar se convierte en un infierno y esas mismas tensiones lo llevan a la muerte a los 50 aos
a consecuencia de un infarto.
Antes de su muerte, y sucede con frecuencia, como tambin antes de la explosin psictica, la
creatividad en los genios es mayor. Mahler no sera la excepcin. l mismo, como si bromeara con su
enfermedad, a cada una de sus diez sinfonas le pona un mote.
A la tercera le llam la demonaca, por la idea de posesin diablica del enfermo mental, un
criterio medieval que llev a muchos locos a la hoguera. A la quinta, le puso la esquizofrnica, su
propia enfermedad y, por ltimo, a la sexta, la trgica, tal vez refirindose a su propia vida.
Isla Abierta, Suplemento de Hoy,
sbado, 6 de febrero de 1988.
Benito Procopio Mendoza
Ya nadie le conoce. Los ltimos aos de su vida los pas en una inmunda celda del Manicomio
del Padre Billini, cuando estaba ubicado en las ruinas del Monasterio de San Francisco donde se con-
verta en un doloroso espectculo cuando intentaba dibujar un silbido, o pintarrajeaba la pared con
caricaturas de amigos y con sus propias heces.
Benito Procopio Mendoza, ms conocido como Copito, sigue siendo, hoy por hoy, el ms grande
caricaturista que ha tenido nuestro pas.
Feo, como su nombre, seis pies de estatura, con tendencia a la obesidad, introvertido y rico he-
redero de una gran fortuna, se pas sus aos de cordura burlndose de sus amigos, de sus enemigos
y de los polticos de su poca, gracias a su lpiz punzante como un acero, a su propia visin de los
humanos de su entorno, que su ntimo amigo Virgilio Daz Ordez lo hizo propietario de un nuevo
verbo: proscopiar, por el gran dejo de irona de su obra.
300
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Naci en San Pedro de Macors en el ao de 1886, y sus padres, muy joven, lo enviaron a estudiar
a Estados Unidos. Desech universidades para vivir la bohemia neoyorquina que alternaba con su
gran pasin: el beisbol.
A su regreso se dedica a la caricatura que se publicaba en toda la prensa de nuestro pas, a orga-
nizar el equipo de pelota de Macors, y con la muerte de su padre a darse la gran vida derrochando
el dinero heredado. Primeros sntomas de su enfermedad? Casa con doa Nina Bobea, hija del gran
repentista don Joaqun Bobea y nieta, por la lnea materna, de Martnez Nonato, el primer mdico
graduado que ejerce en San Pedro.
Con su matrimonio frena, en parte, su desordenada vida, suea con los hijos que nunca tendr y
sigue caricaturizando a medio pas, desde Santiago a Macors del puerto, pasando por Santo Domingo,
desde Lindbergh, el gran aviador, hasta el Presidente de la Repblica don Horacio Vsquez.
Dilapida el dinero contante y sonante y recurre a los prestamistas en una etapa de crisis trashu-
mante; viaja con frecuencia a Estados Unidos y se pasea por toda Europa donde hace amistad con el
famoso violinista Fritz Kreisler y en Espaa, con los grandes toreros de la poca. Los ancianos de San
Pedro y que fueron sus ntimos, me juraban y me perjuraban que la causa de su locura fueron los pres-
tamistas; uno en especial, Jos Tedechi, un italiano mdico que abandon a Galeno para convertirse
en garrotero y que con los aos qued dueo de todas las propiedades de Copito.
El problema, era justo lo contrario. Ya se iniciaban los sntomas de su enfermedad y tomaba
prstamos sin importarle los intereses y mucho menos importarle las obligaciones de pago.
Doa Nina, segn confesiones que me hizo antes de su muerte acaecida ya hace unos aos, notaba
el cambio de personalidad de su marido. Primero, se negaba a llevarla en los viajes, y segundo, iniciaba
un delirio sistematizado de celos de tipo paranoide. Por supuesto, ella ocultaba esos sntomas, pero se
angustiaba, no por celos, ya que era mujer fuera de serie, pero s por la fortuna que rpidamente se la
vea ir cuesta abajo.
En Pars, Copito present problemas de visin al parecer de tipo sifiltico y se le recomend visitar
en Santiago de los Caballeros al insigne don Arturo Grulln. Con el tratamiento cede la enfermedad.
Segn tengo entendido, fue tratado con cianuro de mercurio, lo que ms tarde va a confundir a los
mdicos petromacorisanos.
Los sntomas de la enfermedad mental aparecen violentamente con reacciones de tipo agresivo-
hostil, contra familiares y amigos. Es entonces cuando, basado en el diagnstico hecho en Francia y
el tratamiento practicado por Grulln, se le dictamina locura sifiltica. Un diagnstico errado. Como
escribo esta columna para lectores no psiquiatras, ni psiclogos, me es preciso hacer una serie de
aclaraciones.
Aunque el trmino demencia, o demente, es utilizado como sinnimo de locura, en especial en
Derecho, es necesario un aclarando. En la demencia, hay lesiones cerebrales que pueden tener varias
causas, una de ellas es la sfilis, como en el caso de Eduardo Brito. En las locuras, no hay, o no se encuen-
tran lesiones cerebrales. En la demencia sifiltica, con el tratamiento de la poca: arsnico, mercurio y
yoduros, el mximo de duracin de vida era de dos aos. Copito Mendoza dur largos aos encerrado
en una celda manicomial y vivi ms, gracias al cuidado de su esposa doa Nina. He conversado con
muchas personas que siguen considerando que la locura de Copito fue de origen sifiltico, nada ms
falso. Mendoza padeci de lo que hoy llamamos los psiquiatras esquizofrenia de tipo paranoide.
Pudo haber confundido a mdicos de la talla de Aybar, Moscoso y De Windt, primero, el positivo
en sangre de sfilis y segundo, el delirio de grandeza, que se ve con frecuencia en la fase inicial de las
locuras sifilticas.
301
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Cuando Eduardo Brito peda una pequea ayuda para fundar el Teatro Nacional, unos diez
millones de dlares y nos lo deca en nuestra poca de estudiante hacindose repetitivo, s era delirio de
grandeza, pues ni Brito ni el gobierno tenan esa suma. En el caso de Copito era que tiraba el dinero,
no era estado delirante, pues tena ese dinero.
Para fines del siglo pasado, la sfilis era la causante de la mayora de las enfermedades, incluyendo
las locuras y los retrocesos mentales. As fue la lepra en los tiempos bblicos. Toda lesin de piel era
tenida por lepra, hoy podemos clasificar docenas de enfermedades dermatolgicas que los evangelistas
confundan con procesos leprosos, incluyendo las sfilis de la piel.
Los tratamientos antisifilticos practicados a Copito no dieron resultado, mientras empeoraban
sus reacciones agresivo-hostiles y por primera vez es internado en el manicomio del que con el tiempo
se convertir en cliente fijo; ingresos y altas van y vienen y el proceso esquizofrnico sigue su curso
inexorable.
Con Copito no hay piedad. Aparte de sus viejos amigos que le visitan en su celda, otros van a
burlarse y todava con ms crueldad, algunos llevan cartulinas y lpices para cuando aparezca una
rendija de luz en su mente, lograr una caricatura.
Si escribo sobre el enfermo, me veo obligado a decir algo de su esposa doa Nina. Am a su marido
entraablemente y que conste, no fue un buen marido. Ni cuerdo y mucho peor, con los celos al inicio
de la enfermedad. Hora a hora, da a da y durante largos aos, Nina Bobea acompa a su marido,
le cocinaba, lo mimaba y en sus crisis de agitacin, cuando ningn enfermo era capaz de entrar en la
celda donde se encontraba, ella, solcita entraba y lo calmaba. Sin un cntimo, en la noche cosa para
mantenerse en la capital y prepararle una buena alimentacin a Copito. Convers mucho con ella.
Trabajaba para sostenerse y en ocasiones reciba ayuda de sus hermanos. Benito Procopio, el feo, de
nombre todava mucho ms feo, no le dej nada, ni siquiera una caricatura. En su etapa de cordura,
deca l que su mujer era demasiado hermosa para caricatura. Una mujer hermosa de cuerpo y alma.
Nunca hubo una duda en su amor a un marido bohemio, a un marido enfermo mental.
Hasta su partida a Puerto Rico, donde muri, cada vez que iba a San Pedro, la visitaba. Las
conversaciones eran largas y con un nico y solo tema, su gran amor. Dgame ms doa Nina. Qu
te puedo decir, Toito; Copito siempre fue un loco, lo saba desde novios, no lo pude frenar cuando
despilfarraba el dinero, ni siquiera tengo un original de una de sus caricaturas, todas las daba. Cuando
enloqueci, lo atend, ni por deber ni por obligacin, todo lo hice por amor, toda la vida le am y a
pesar de los aos que han pasado, lo sigo amando.
Isla Abierta, Suplemento de Hoy,
sbado, 5 de marzo de 1988.
Pedro Alcn o Alarcn
Los lectores de esta columna se sorprendern con el enfermo mental que incluimos hoy. No
es ni egregio, ni ilustre ni dominicano. Su nica gloria dudosa gloria, fue la de ser el primer loco
espaol de las nuevas tierras descubiertas. Al menos, el primer caso de locura que describieron sus
contemporneos.
Hace ya algunos aos escriba en la prensa sobre el silencio psiquitrico de siglos en la isla Espaola.
Solo tena un caso de enfermedad mental; una histeria tratada por Juan Mndez Nieto a mediados de
1500, en la ciudad de Santo Domingo. Das ms tarde recib una carta del querido colega don Luis
Marin, adems de un artculo publicado en el peridico donde escriba sobre ese excntrico personaje,
302
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
uno de los trece de Pizarro, que fue al Per a hacerse rico. Por eso las crnicas se ocuparon de l.
Alto, buenmozo, valiente, vesta como soldado italiano, al decir de sus propios compaeros.
Enamorado de una indgena de la isla del Gallo, bellsima mujer, segn decan de ella los que la cono-
cieron, con la separacin apareci el brote de locura. Perdi el juicio y fue tal el accidente y tan grave que
fue menester sujetarle con prisiones a bordo para contener los excesos a los que le conduca la locura.
Don Ricardo Palma, en sus Tradiciones peruanas, se refiere al primer caso psiquitrico de Amrica.
Ya antes de llegar al valle de Rimac, los conquistadores espaoles contaron entre sus infortunios el de sufrir
uno de ellos un furioso ataque de Mana, (para esa poca, mana era un trmino que englobaba todas las
locuras, por eso el vocablo manicomio, hospital donde llevan los locos). Al alejarse contra su voluntad de la
isla del Gallo, dejando en ella la nativa duea de su albedro fue presa de un frenes morboso.
En la carta de Luis Marin me anexaba trabajos de tres psiquiatras amigos: Alvarado, de Bolivia, Roselli,
de Colombia y Valdivia, del Per. Los tres afirmaban que Alarcn, o Alcn, fue el primer loco espaol en
las nuevas tierras. En lo que no se ponan de acuerdo era respecto al apellido y el diagnstico.
Para Valdivia, padeci de una depresin ansiosa, por prdida del objeto amado. Marin, desde el
punto de vista del psicoanlisis, lo considera un narcisista que bordeaba la histeria y con alejamiento
de su hermosa india le sobrevino la crisis y da como detalle: su gran amor a cambio de la enorme
riqueza que consigui en el Per, fue lo que motiv su curacin.
Para m, el colega Marin tiene toda la razn; el histrionismo en su vestimenta y repito lo que
decan sus compaeros de armas, viste como un italiano. Los que tenemos larga experiencia en el
manejo de enfermos de la mente, en los histricos, un detalle de antes y durante la enfermedad, es lo
teatral de la sintomatologa.
Un detalle fuera del tema: por qu los espaoles insistan en su parecido con un italiano por su
vestimenta? El pueblo de Italia detesta las guerras; para m, todo es consecuencia del Imperio Romano.
Roma era parte de lo que es hoy Italia, pero los italos no eran romanos. Fueron inicialmente sus siervos
y con los aos se les reconoci el derecho a ser romanos, lo que le daba una gran categora. Al propio
San Pablo los hombres del Imperio se demoraron en llevarlo al cielo con sus ideas que a la postre
destruiran su gran poder por una sencilla razn: era ciudadano romano.
El italiano es artista por antonomasia; todava en la actualidad sus ropas militares impresionan
al extrao y, repito, el hombre en Italia no es guerrero, pero por eso no deja de ser valiente y cuando
considera una causa justificada, pelea como el que ms. Eso es fcil de comprobar en sus guerras de
independencia.
Volviendo a Pedro de Alarcn, era buenmozo y algo ms que tenorio. Hasta el da de hoy se le
sigue considerando el primer loco de Amrica. Yo sigo en mis trece: si Santo Domingo fue la primera
ciudad del Nuevo Mundo, tiene la primera iglesia catedral, la primera universidad, por qu no habra
de tener tambin el primer loco? En el primer viaje del Almirante, aparte de una media docena de
personajes, el resto eran verdaderos psicpatas. Como prueba al canto: los sucesos del fuerte de la
Navidad: robaron, violaron y mataron a nuestros indgenas; y si le creemos al indio del complejo,
Guacanagarix, se pelearon entre ellos mismos; afn por un desenfrenado lucro de riquezas, una
sexualidad patolgica sin respetar a nada ni a nadie, nos hace pensar en que ese puado de hombres
bordeaba la locura colectiva. Lamentablemente, no qued ttere con cabeza, gracias a la entereza y
valenta de Caonabo, y nos quedamos sin testigos.
La cariosa e informativa carta y luego artculo del colega y amigo Luis Marin con los datos de
Pedro de Alarcn terminaba as:
303
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Ojal tenga la gloria, la dudosa gloria, de encontrar en nuestra Isla al primer loco de Amrica.
Lo sigo buscando y juro por Balzeb (dejo a Dios de lado) que lo encontrar.
Isla Abierta, Suplemento de Hoy,
sbado, 28 de mayo de 1988.
Ezra Pound
(1885-1972)
Ezra Pound speaking: As comenzaba y terminaba su programa por Radio Roma. Hablaba de literatura,
haca hincapi en su antisemitismo y por encima de todo explicaba al mundo sus teoras econmicas que
excluan por supuesto a Carlos Marx y lo acercaban al fascismo italiano. El Duce Mussolini era su amigo
y admirador, claro, lo de admirador era relativo, el dictador italiano no saba ingls.
Haba nacido en Idaho, pero se haba criado en un suburbio de Filadelfia. De familia de clase
media acomodada y de ascendencia cuquera. A los 15 aos entr a la Universidad de Pensilvania
donde obtuvo el ttulo de Master of Art, algo ms que licenciado pero inferior al ttulo de Doctor. Nio
prodigio, joven prodigio, adulto prodigio y anciano prodigio, pero por encima de todo, un hombre
controversial hasta la muerte.
Estados Unidos de Amrica, para su poca, no era tierra de promisin para los poetas y marcha a
Londres, luego ir a Pars, lo mismo hicieron todos los intelectuales norteamericanos y todos volvieron
a su patria, menos l. En la capital inglesa se mantiene con los dlares que le mandan sus padres y se
mueve como pez en el agua en todos los crculos literarios.
Hombre arrogante y de difcil trato y he aqu una de sus contradicciones; descubre y ayuda a
Elliot, Joyce, Frost, se convierte en mentor de Hemingway y Yeats. A T. S. Eliot le corrige a base de
supresiones su The Wate Land, convirtindolo en un extraordinario poema. Los descubre, los ayuda
y por cualquier motivo sin importancia, los niega.
Eso mismo le pas con Londres. Durante aos la capital inglesa lo deslumbr y termin despre-
cindola y odindola. l mismo confesaba que la medida de su odio era tan fuerte que poda secar
el ro Potomac.
En Pars le sucedi lo mismo, deslumbrado en sus comienzos, se march a Italia lleno de frustra-
ciones y resentimientos.
Veamos el perfil psicolgico del autor de Los Cantos. En primer lugar, de fsico agradable; los
que le conocieron decan que pareca un cowboy con barbas, de amplias espaldas, era un excelente
jugador de tenis, algo ms que buen carpintero, construa sus muebles.
Intelectualmente, un superdotado y algo ms, genial, insaciable lector, aprendi griego, latn,
chino, italiano y algunos dialectos de Italia, espaol e imitaba, gustaba de las imitaciones, hablar el
ingls como un ingls, como un campesino norteamericano y como un judo. He aqu otra de sus
contradicciones, tuvo discpulos judos, a uno de ellos le prolog un libro de poemas y siempre alegaba
que no tena nada contra the small Jew, el judo comn y corriente, y que a quien odiaba era a los
banqueros. Coincide aqu con Hitler y Mussolini. Su perfil psicolgico se acerca a lo patolgico con
su idea fija y que perdur hasta su muerte; sus ideas econmicas, que l llamaba crdito social. El
que gana dinero por su trabajo es correcto, lo que es inmoral es ganar dinero con el dinero mismo.
Durante toda su vida fue fiel a esa idea. Con lo poco que ganaba, nunca gan mucho, regalaba dinero
a los jvenes intelectuales ingleses, franceses, italianos y a sus compatriotas que pasaban penurias, los
304
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
invitaba a comer, forzaba a los editores a que les publicaran sus obras y si algo le sobraba, pagaba l las
ediciones. En Radio Roma le pagaban 15 dlares por programa, por derecho de autora; algo ms de
cien pesos por mes que llegaban de USA y que dej de recibir al iniciarse la guerra. Los campesinos
de Rapallo, un pequeo pueblo del sur de Italia, le suministraban alimentos. All vivi largos aos y
cuando fue declarado traidor a su patria, todo el pueblo sali en su defensa.
La segunda guerra mundial fue de una crueldad increble, ciudades enteras arrasadas por los bom-
bardeos y que culminaron con la detonacin de la bomba atmica en Hiroshima. La guerra psicolgica
estaba en pie; Radio Berln tena un locutor ingls, Radio Tokio, una locutora norteamericana, pero lo
ms doloroso para el gobierno y el pueblo norteamericanos, era que su ms grande poeta vivo hablara
por Radio Roma. Se dio la orden de grabarle sus programas, en total 125, utilizados posteriormente
en su juicio y guardados en la Biblioteca del Congreso y ms tarde publicados por Greenwodd Press,
en una edicin de Leonard Doob, psiclogo poltico de la Universidad de Yale. Rosa de Tokio, en la
radio japonesa y Lord Haw Haw, en la de Berln, eran dos mediocres. Qu deca el poeta en Radio
Roma? Hablaba de sus teoras econmicas como si todos las conociesen, opinaba mal de Roosevelt,
hablaba de los banqueros judos, disgregaba por momento y si el gobierno norteamericano le grababa
los italianos hacan lo mismo pensando enviaba mensajes en clave. En 1943 es derrocado Mussolini
y terminan las emisiones, Italia es un caos y lo detienen en Pisa. Lo llevan al centro disciplinario de
entrenamiento, una empalizada destinada a los peores delincuentes del ejrcito norteamericano, es el
nico civil y lo encierran en la jaula del gorila. (Michael Reck, Ezra Pound, p.84). All hace una crisis
despus de varias semanas. Luego pasa cinco meses en otra celda y al fin es llevado a Washington.
La justicia norteamericana es inflexible y dura: Ezra Pound, ciudadano de los Estados Unidos de
Amrica, obligado a guardar lealtad a los Estados Unidos de Amrica, en Italia violando su deber de
lealtad, con pleno conocimiento, intencionalmente, por propia iniciativa perversa y tradicionalmente,
se adhiri a los enemigos de los Estados Unidos.
Esto conllevaba pena de muerte, pero Pound no era un reo cualquiera. Era el ms grande poeta
vivo de Norteamrica y junto con Whitman, los dos grandes de este siglo.
En 1939, haba visitado Estados Unidos y conversado en Washington con los liberales para lograr
la paz en Europa. Les pidi desde la crcel que lo ayudaran en su defensa como testigos, algo imposible
porque eran miembros del gabinete del presidente Truman.
Insista en ser su propio abogado. Pidi una gramtica georgiana para aprender el idioma de la tierra
natal de Stalin: Georgia y poder convencerlo de sus tesis econmicas contrarias al comunismo. Segua
en sus crticas al judasmo bancario, a quien acusaba de ser el creador del marxismo-leninismo.
Ezra Pound vegetaba en una celda solitaria de una crcel federal. Haba estado cerca de seis meses
en una prisin infernal sin ser procesado, sin informrsele a su familia de su detencin, lo que violaba
la Carta Magna de los Estados Unidos. El poeta traidor se estaba convirtiendo en el poeta-mrtir. La
justicia norteamericana decide practicarle un examen psiquitrico; tres, Gilbert, King y Overholser,
en representacin del Estado y Wendell Muncie, por peticin de la defensa.
El peritaje psiquitrico inform lo siguiente: personalidad anormal desde hace tiempo que ha
sufrido una mayor distorsin hasta el extremo de que padece de un estado paranoico que le hace
mentalmente incapaz de su defensa. En otras palabras, tiene perturbadas sus facultades mentales,
no est mentalmente con condiciones de someterse a juicio y necesita ser atendido en un sanatorio
psiquitrico. (Ezra Pound, Michael Reck, pg 90).
Al parecer Reck, su bigrafo y amigo, alter el texto del peritaje para hacerlo ms comprensivo
a los lectores de su obra. En otro peritaje psiquitrico se da una mayor informacin y descripcin
305
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
que para los legos en psiquiatra resulta densa y alambicada y que por lo general concluye: irres-
ponsable por no saber discernir entre lo bueno y lo malo. El jurado lo declar: enfermo mental y
pas doce aos en el Manicomio de Santa Isabel. Durante ao y medio no vio la luz del da y todos
sus compaeros llevaban camisa de fuerza. A su esposa, inglesa, no le dieron visa y permaneci por
varios aos en Italia.
As se cobr el gobierno de los Estados Unidos la traicin de su gran poeta, un hombre que,
quizs ms que nadie, haba dado forma a la literatura inglesa del siglo veinte.
Isla Abierta, Suplemento de Hoy,
sbado, 9 de julio de 1988.
El hurao Van Gogh
Naci en un pequeo pueblo de Holanda, Groot Zundert. Era el mayor de una familia de seis. Su
padre era pastor evangelista y dada su profesin, posiblemente fuese un hombre cargado de escrpulos
morales. Hay que hacer notar que siempre, en las biografas del pintor, se le ha dado mayor importancia
a sus cartas al hermano menor Theo que a sus relaciones con el padre y la madre.
El hecho de que desde nio fuese hurao y un tmido patolgico tiene una gran importancia
para el estudio de su enfermedad de adulto. Ya desde temprana edad, a pesar de tener un fsico agra-
dable se haca desagradable porque dejaba caer la cabeza, cuando caminaba pareca bambolearse
sin encontrar su propio centro de equilibrio. Es posible que por esto fuese motivo de burlas de sus
compaeros de infancia e incluso de sus propios hermanos; y por eso exageraba ms y ms su carcter
introvertido. Es bien conocido su rendimiento escolar sumamente bajo, por lo que lo despedan de
las escuelas a las que asista.
El solitario holands se pasea por las capitales de Europa donde logra hacer muy pocos amigos
y descarga toda su emocin en la pintura; hace croquis que luego destruye por su dominante afn
perfeccionista.
Se enamora y en la mayora de las ocasiones, casi en todas, recibe un No por toda respuesta. Su
primer amor, una nia inglesa hija de la duea de la pensin donde se hospeda en Londres, fracasa
estrepitosamente y hace su primera depresin, a la que seguirn otras de modo cclico durante todos
sus aos de vida.
Su limitada expresin oral, sus dificultades en las relaciones humanas lo llevan a convertirse en
un escritor epistolar. Durante 20 aos escribir cartas y ms cartas a su hermano menor Theo, la nica
persona en el mundo en quien confa. Theo, menor en edad, es mayor y ms maduro en el desarrollo
de la personalidad.
Vicente el hurao, con los aos, se hace ms hurao. Se acerca ms y ms a la esquizoidia y est
a un paso de la esquizofrenia.
La locura no conlleva a la genialidad. Van Gogh es genio desde su nacimiento y va a la llegar a
la locura. Antes de enloquecer busca la verdad que no encuentra, eso le sucede a la mayora de los
esquizofrnicos. Hay en ellos una premonicin de la destruccin de su ego y buscan en lo religioso
una meta falsa. Cambian de religin con frecuencia y muchas veces crean una propia.
El genio holands intenta hacerse pastor protestante, estudia teologa pero sus frecuentes jaquecas
y posiblemente el inicio de sus delirios lo hacen fracasar de nuevo; no es admitido en el seminario.
A medida que enloquece su creacin pictrica se hace ms hermosa, ms genial y, repito. no es
el fenmeno psicolgico lo que lo hace grande, son sus propias races de genio.
306
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
En la ltima etapa de su vida, ya en plena enfermedad, comienza a autodestruirse. Se mutila con
frecuencia y por ltimo se hace un disparo en el pecho que no le produce la muerte de inmediato.
Lo tratan de salvar y responde con una tpica pararespuesta de un enfermo mental. La miseria no se
acabar jams.
El Caribe,
8 de julio de 1976.
Pablito Mirabal
Los guerrilleros castristas haban iniciado la ofensiva final para derrocar la tirana de Fulgencio
Batista. En las lomas del Oriente de Cuba se dio la orden de tierra arrasada en las zonas montaosas
pobladas por pobres carboneros que prestaban colaboracin a los hombres de Fidel Castro. Las fami-
lias no tuvieron ms remedio que marchar a Santiago de Cuba. Un miembro de una de esas familias,
menor de 10 aos y analfabeto, entusiasmado y gran admirador de los guerrilleros a los que serva
buscndoles agua y alimentos, decidi quedarse y seguir su colaboracin.
Presentdole al Comandante Gmez Ochoa, le ofreci sus servicios para entrar en la lucha, lo que
provoc la hilaridad de los hombres en armas. Antes del mes, el nio se haba convertido en un experto
en el manejo de las armas. Su trabajo, en desarme, limpieza y lubricacin lo haban convertido en un
experto. Aoraba un bautismo de fuego que siempre le neg su comandante, el que con el tiempo se
convertira en su padrino. Nunca logr saber si su bautizo fue de fuego o religioso. Lo ms probable
es que fuera lo primero. Con el triunfo de la revolucin, para sorpresa del propio Fidel Castro, haca
unas demostraciones que los soldados ms capaces hacan el ridculo.
Con el proyecto de invasin a la Repblica Dominicana con el fin de derrocar a Trujillo, perma-
neci por varios meses en el campo de entrenamiento. Haba una orden terminante: el nio no va.
Llor, patale, hasta que al fin logr su sueo, venir al pas, internarse en las lomas y pelear como el
ms bravo de los soldados.
El poderoso ejrcito trujillista, bien armado, la fuerza area y la marina iniciaron una guerra
de exterminio. Con la muerte de Jimnez Moya, la invasin haba quedado desnucada. El pequeo
grupo de supervivientes de Gmez Ochoa acept la rendicin utilizando como parlamentario a un
sacerdote.
Llevados esposados a San Isidro, hambrientos y sedientos, se les dio el mismo maltrato que a los
compaeros ya vilmente asesinados. La gran novedad, tanto para los militares como para el pueblo,
era el nio de la invasin.
Sera capaz Trujillo, o Ramfis, de ordenar su muerte? A continuacin, los datos que el propio
Pablito me suministr cuando estaba ingresado en el Manicomio bajo mi direccin.
En Constanza, me dieron agua y beb ms de la cuenta, me sirvieron un gran plato de comida y comet el
error de comrmela toda y rpidamente. Minutos despus comenc a vomitar. Todos me miraban con pena,
aunque se deca que yo haba matado cerca de una docena de soldados. Nos llevaron a San Isidro y en un
saln estaban Trujillo, Ramfis y otros oficiales de alta graduacin. Yo solo conoca al tirano por Chapita
y as lo llam. Ni a l ni a los oficiales les gust que le llamara as, sin embargo a Ramfis le atac una risa
y tuvo que irse de la reunin.
No me puedo quejar del trato. De ah me llevaron a La Cuarenta, con padrino y otro cubano. Cuando Abbes
nos interrogaba, mi amigo cubano le escupi la cara y le dio una galleta. El coronel lo mat de un tiro en la
cabeza. El asesino me pidi silencio y para ello me sent en la silla elctrica. Al segundo corrientazo olvid
todo y cuando despert me encontr aqu.
307
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Con gran despliegue de fuerza, lleg Pablito al Manicomio. El grupo lo comandaba uno de los
ms siniestros asesinos de La Cuarenta. Aqu le entrego al muchacho de la invasin, dice Ramfis que
lo trate bien pero que sea bien vigilado.
Pablito Mirabal padeca de un sndrome de Ganser, llamado tambin psicosis carcelaria, porque
su mayor frecuencia e incidencia es en los medios penitenciarios. Para algunos autores es simulacin
inconsciente y el diagnstico diferencial es con la simulacin consciente.
Lo entrevist a puerta cerrada, se mostraba discordante y por momento presentaba alucinaciones
visuales. Estuvo solo consciente cuando termin la entrevista y me dijo: Dr, si me tranca en una celda
me mato.
Si de algo dudaba mientras fui director del Manicomio era de la empleomana, con un nivel de
inteligencia por debajo de lo normal, profundamente incultos, parecan ms perros de presa que en-
fermeros psiquitricos y, adems, mi actitud era paranoica porque pensaba que eran calis.
Toda esa imagen negativa de mis loqueros cambi ese da. Todos a una, se ofrecieron para
cuidar al nio de la invasin. Se le habilit un amplio saln y tres turnos diarios de ocho horas para
su vigilancia, una vigilancia relativa, ya que el propio Pablito, ya mejorado, me haba confesado que
en caso de fuga las represalias las tomaran contra Gmez Ochoa. Rpidamente desaparecieron los
sntomas y meses ms tarde fue enviado al reformatorio de San Cristbal.
A su regreso a Cuba, ya alfabetizado, ingres en la escuela de oficiales del ejrcito cubano.
En uno de esos nortes muy frecuentes en La Habana, aguaceros torrenciales con abundancia de
rayos, uno cay en el reloj de su mujer que estaba embarazada, y Pablito, con su uniforme militar y
con botas y grandes clavos en la suela, sirvi de pararrayos provocndole la muerte.
Su hija naci normal, ya debe ser una hermosa quinceaera.
Bobby Fischer
Reykjavik, Islandia. Ao de 1972. En una habitacin a prueba de ruidos especialmente diseada
se enfrentan dos colosos del ajedrez, Spassky y el norteamericano Bobby Fischer por el campeonato
mundial. La primera partida la pierde el nio de Pasadena. La segunda la pierde tambin por no asis-
tir bajo el alegato de sentir molestias causadas por el ruido. El excntrico muchacho tiene de vuelta y
media a los organizadores, los fanticos del juego-ciencia de su tierra piden su cabeza y lo consideran
como un traidor a la patria. Los constructores del saln de juego, los ms expertos ingenieros europeos
y norteamericanos, evalan perfecto su trabajo y alegan que todo es una excusa para no jugar y que la
realidad es otra; el yanki le ha tomado miedo al gran maestro de la poca, Boris Spassky.
Se busca y se rebusca en los alrededores. Aunque Fischer es de ascendencia juda, es un protegido
de un sacerdote catlico, su padre espiritual en funcin de psiclogo. Al fin se descubre que a 200
metros del saln de juego hay un campo de ftbol donde jugaban unos nios. l, y solo l oa el grito
de los muchachos. El norteamericano padece de una hiperacusia patolgica entre otros de sus sntomas
mentales. Vuelve a la sala de juego y le propina una soberana paliza al otrora campen mundial. Su
pueblo, que das antes peda su cabeza, lo convierte en su gran dolo.
Bobby Fischer, de Pasadena, California. Le hicieron cuando nio las pruebas de psicometra. Los
resultados? Un coeficiente de inteligencia de 184, superior al de Einstein. Norteamrica nunca ha
sido esplndida en producir ajedrecistas, solo uno se haba destacado en el siglo pasado: Paul Morphy.
Hizo un solo viaje a Europa y derrot a todos los maestros, volvi a su tierra natal, Nueva Orleans, y
all muri loco. Ese personaje era el ms admirado por el joven Fischer. En su habitacin conservaba
308
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
todas las grandes jugadas de su compatriota. Hay alguna relacin entre la locura del admirado y la
conducta del admirador? Creo que ninguna.
Aparte de su coeficiente de inteligencia, hay en ajedrez lo que se llama la evaluacin de Elo, un
sistema matemtico que otorga puntuaciones indicativas sobre la fuerza de los ajedrecistas; la del Fan-
tasma de Pasadena, como despus se le llam, llega a 2,780, el ms alto ndice en la historia y que, a
juicio de los expertos, difcilmente podr ser alcanzado jams.
Campen mundial de ajedrez, el primer norteamericano en lograr el ttulo y como es costumbre
en el pas del norte se le har un gran recibimiento; es un hroe nacional, habr confetis en
Broadway, y lo recibir el presidente en el saln oval del Capitolio. Nada de eso; el jovencito nacido
en Chicago en 1943 se marcha para California sin que nadie se entere de ello. Es en este momento
de gloria cuando aflora su locura? Una esquizofrenia de tipo paranoide. Para los legos, es un hombre
vctima de sus contradicciones, para los psiquiatras, incluido quien escribe, es eso y solo eso: una
esquizofrenia.
Le llueven contratos y todos los firma solo para no cumplir con ninguno. En el reverso, le llueven
demandas por incumplimiento, que no llegan a los tribunales porque los jueces han comprendido ya su
estado mental. Est obligado a aceptar la revancha para convalidar su ttulo y se niega; lo pierde autom-
ticamente y, adems, deja de percibir los tres millones de dlares que deba recibir aun perdiendo.
Se enclaustra en su hogar y solo sale de noche, sucio, barbudo, en una ocasin la polica lo
confunde con un asalta-tiendas y pasa la noche en la crcel. Resentido y mucho ms paranoico ahora
que de costumbre, edita un opsculo sobre la mentira del sistema norteamericano, que vende por
correos previo envo de un dlar.
Dnde estar Bobby Fischer? Seguir con l el misterioso cura que lo acompaaba siempre?
Se ha dejado ver por un psiquiatra? Volver al redil del tablero? Todas son preguntas sin respuesta.
Lamentablemente, el hombre es vctima de sus contradicciones y mucho ms lamentable es que sus
contradicciones son de tipo delirante que lo hunden ms en las tinieblas de su locura.
Isla Abierta, Suplemento de Hoy,
sbado, 30 de julio de 1988.
La locura de Strindberg
Madrid. El gran dramaturgo sueco padeci de esquizofrenia paranoide con una caracterstica
interesante, en su delirio pensaba que era perseguido solo por mujeres.
Augusto Strindberg naci en Suecia en el siglo pasado (1849), y muri en Estocolmo en 1912.
Era hijo de un noble con una sirvienta que llevaba al matrimonio tres hijos de otro anterior. Su nica
hermana de padre y madre padeci tambin de esquizofrenia.
Criado entre la opulencia de la familia paterna y la miseria de la materna, es por lo que odia a
la madre y ama intensamente a su hermana menor. Prcticamente su infancia la pas residiendo en
colegios ya que se le haca imposible vivir en su propio hogar.
A medida que el padre se arruinaba descenda tambin la categora de los colegios donde un
nio sensible e inestable recibira su racin de palos y azotes por ser mal estudiante. Su pluma despus
describir en toda su crudeza esta niez traumatizante en una de sus obras: El hijo de la sirvienta.
Mientras realiza sus estudios universitarios, comienzan a aparecer los sntomas de la enfermedad;
abandona estos y busca empleo en los cuales dura muy poco. Es maestro, periodista, telegrafista, bi-
bliotecario y, por ltimo, comienza a escribir.
309
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Sus primeras obras son un fracaso rotundo, nadie comprende al gran poeta y escritor que unas
veces es revolucionario y en otras clasista, aparece luego como cristiano, reaparece como budista y
termina convicto y confeso en los brazos del atesmo.
A pesar de su misogenia va al matrimonio con una mujer mucho mayor que l y empieza el cuadro
de delirio persecutorio femenino que se inicia con su propia esposa, a la cual abandona con el alegato
de que lo est convirtiendo en un retrasado mental.
A los 30 y tantos aos comienza a crecer su fama como escritor y tambin aumentan sus delirios.
Viaja por todas las capitales europeas huyndoles a las mujeres. Se hace un querulante; presenta
querellas en todos los puestos de polica acerca de las imaginarias persecuciones femeninas. Todava se
conservan algunas de esas cartas donde se nota la calidad literaria del escritor y tambin se advierten
los sntomas de su locura. Ernesto Kretschmer, un famoso psiquiatra y escritor alemn, en una de sus
obras hace un concienzudo estudio de su enfermedad a travs de esas cartas y de su obra.
Alcanza la fama y se le reconocen sus mritos; es el poeta y escritor ms grande de Suecia pero sus
mismos compatriotas le niegan el Premio Nobel de Literatura y sin embargo se lo otorgan a una mujer:
Selma Lagerlof, a quien como mujer al fin l odiaba con todas las fuerzas de su locura.
Para l, sus amigos y admiradores crean el anti-Nobel pero no pasa de ser un entusiasmo pa-
sajero. Entre temporadas de cuerdo y temporadas de loco, el gran maestro de la literatura sueca
escribe sus obras.
Muere a los 62 aos conservando siempre su terca actitud de misgeno aun en la poca de cordura,
el hombre que un poeta francs llam: el excomulgador de la feminidad.
El Caribe,
13 de febrero, 1976.
Edgar Allan Poe
Naci el 19 de enero de 1809. Muri el 7 de octubre de 1849. De l deca Giovanni Papini, en su
libro Retratos que Casi nadie conoce su vida, la ms extraordinaria de sus novelas: espantosa mezcla
de grotesco, extravagante, pattico, fnebre y horrible.
Hijo de un padre sin talento y de madre enfermiza, su hermano mayor, a la muerte de sus padres,
dos cmicos de leguas, se lo envan al abuelo, un general sureo, donde al no resistir la frrea disciplina
se marcha a recorrer el mundo. Muere en Rusia a los 40 aos. La hermana menor, una retrasada mental.
Edgar, con mejor suerte es adoptado por un matrimonio sin hijos, la familia Allan de la cual toma su
primer apellido. Su niez y adolescencia las pasa en colegios ingleses y norteamericanos. Nio difcil,
inadaptado, orgulloso, que no tiene amigos, rumiando su soledad escribe versos que impresionan al
padre adoptivo pero que los editores le niegan publicar.
En 1826 se inscribe en la Universidad de Virginia y de inmediato comienzan sus crisis emocionales,
estudia cuando le da la gana, bebe como un cosaco: Coga una copa llena y se la tragaba sin siquiera
probarla u olerla. En suma, no era el borracho que bebe porque quiere beber, sino el dipsmano porque
no puede por menos, aunque no encuentra ningn gusto en ello. No era, pues, un beodo por gusto,
sino un alcohlico por fatalidad. (Papini).
El genial escritor italiano tiene toda la razn, Poe no era propiamente un alcohlico, sino
un dipsmano y me explico: Dipsomana, del griego dipsa, sed y mana, locura. Es un deseo irre-
sistible de beber fuertes dosis de bebidas alcohlicas que se produce por accesos peridicos e
intermitentes.
310
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Para los psiquiatras puede obedecer a dos razones: a una locura manaco depresiva larvada o a
una disrritmia cerebral (epilepsia en que no se presentan ataques convulsivos. Lhermitte).
El caso de Edgar Allan Poe confunde; la tendencia al llanto frecuente nos hace pensar en depre-
sin. A cada fracaso amoroso del genial escritor que se acompaaba de crisis de llanto incontenible,
das despus iniciaba una crisis de dipsomana que terminaba en las tabernas ms inmundas y cuando
ya no le quedaba un solo centavo.
En cuanto a la dipsomana de fondo epilptico, es el caso de su desercin de la universidad para
alistarse como soldado y con nombre supuesto.
Algunos de sus bigrafos consideran que su ingreso en el ejrcito norteamericano se debi a haber
falsificado la firma del padre adoptivo para pagar deudas de juego.
En su etapa de soldado, publica su primer libro, Tamerland and other poems, 1827. Tamerln y otros
poema, por el que hoy pagan la friolera de 300 mil dlares. Es posible que l no recibiera un centavo y
que la edicin la costeara el padre adoptivo que ya haba decidido rechazarlo en su hogar y darle una
pensin con la condicin de que no volviera el indcil joven.
Sus superiores, dndose cuenta de estar frente a un soldado superdotado, le recomiendan que
ingrese a la ms grande academia militar de Estados Unidos: West Point. Ingresa con el nmero uno,
pero tambin es el primero en ser expulsado. El expediente de expulsin contena 10 pginas. En esa
poca publica su segundo libro, El Aarf, con el Tamerln corregido y otras poesas, 1829.
La periodicidad de las crisis de dipsomana ya para entonces se hacen ms cortas. A los 26 aos se casa
con una nia de catorce, la dulce y buena de Virginia que morir aos despus vctima de tuberculosis.
Su vida desordenada, sus borracheras patolgicas lo hacen perder empleos, se convierte en un
irresponsable cuando entra en crisis depresivas o epilpticas porque las enmascara con el alcohol pero
con un nuevo agregado, opio.
Escribe, mucho y bien, pero lamentablemente le pagan poco o nada, no resiste empleos fijos y aunque
la lite intelectual norteamericana le va reconociendo su genialidad, l sigue empeado en destruirse.
Comienzan las crisis de deliriums tremens, causadas por la abstinencia alcohlica por no disponer
de dinero para el consumo de bebidas.
Su vestimenta es la de un pordiosero, en actitud mendicante pide para beber. Una noche en
Baltimore, ninguno de sus bigrafos sabe cmo lleg all, lo invitan a beber y unos seores pagan el
consumo y l utiliza la exigua racin de opio que le quedaba. Idiotizado, lo llevan en la maana a
diferentes colegios electorales a votar sin saber por quin.
Quienes invitaron la noche anterior eran agentes electorales encargados de emborrachar a la gente
y llevarla a votar varias veces.
Algn samaritano lo conduce a un hospital con una grave intoxicacin alcohlica, agitado, inco-
herente, alucinado. A la maana siguiente muere. Tienen as trgico fin sus agitados y tormentosos
cuarenta aos que le brind una azarosa existencia.
Edgar Allan Poe fue un hombre que tuvo, entre otros muchos indicios del genio, el de no haber
conocido, ni un solo da, la serenidad de la paz. (Papini).
Bibliografa
Retratos. Giovanni Papini, Plaza y Jans, S. A.
Luis de Coralt, Editor. Barcelona.
Isla Abierta, Suplemento de Hoy,
sbado, 17 de septiembre de 1988.
311
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Manuel Duarte
La familia Duarte Diez no era una familia comn y corriente ni tampoco tena ese halo de paci-
fismo con que la pintan algunos de sus bigrafos. Juan Pablo era un agresivo intelectual y no lo fue
militarmente porque no tuvo ocasin gracias a la politiquera sucia y de piel de zapa de don Toms
Bobadilla y sus adlteres. Duarte, a aos luz de la incultura de Pedro Santana, estudi estrategia, arti-
llera, era un excelente esgrimista.
Rosa, Filomena y Francisca eran baleras. Toms de la Concha, el novio de Rosa, les ense a
fabricar las balas de la independencia utilizando los metales del negocio del padre. Vicente Celestino,
ya muy anciano, luch al lado de Lupern en la Guerra de la Restauracin. Su hijo Enrique estuvo
en la Puerta del Conde el da glorioso a pesar de ser un adolescente. Jos Diez, to del apstol, fue
prcer en nuestra revolucin por la independencia; su hijo Juan Esteban fue fusilado en San Juan
de la Maguana el 4 de junio de 1871 por haber participado en la lucha armada contra la anexin
del pas a los Estados Unidos. Mariano Diez, otro to de Duarte, vino con l a la Restauracin y
estuvo en campaa.
En sus Apuntes, Rosa demuestra una madurez de personalidad y un sentido del sacrificio que
rayan en lo indecible; prefiri irse al exilio con su madre y hermanos a casarse con el gran amor de su
vida, Toms de la Concha.
Casi todos los Duarte-Diez en un apretado haz tenan un solo norte en su vida: la independencia
plena de la Repblica Dominicana.
Digo casi, porque hay una excepcin, Manuel: era el hijo gris de una familia honorable. Posiblemente
con una inteligencia inferior, que los psiquiatras llamamos fronterizos, en la edad adulta y en un hogar
acosado por psicpatas santanistas, Manuel desarroll un proceso esquizofrnico de tipo paranoide.
Juan Pablo y Vicente Celestino, desterrados en 1844, y con una crueldad increble desterrada
tambin doa Manuela Diez con sus hijos en 1845, en un acto de cinismo que traspasa los lmites de
lo inicuo en la orden de destierro firmada por Manuel Cabral Bernal, quien funga como Secretario
de Estado de Interior y Polica, se despide de la anciana con un: Dios guarde Ud. muchos aos.
Morirse en el destierro es el sino fatal de los Duarte-Diez. Muere la madre y el Apstol sigue en su lucha
por nuestra independencia, vuelve para la Restauracin y no solo se le niega el poder, se le escamotea tam-
bin el derecho a vivir en su patria y vuelve al exilio. Con su pequea industria sostiene su hogar; mansin
de dolores, como le llam Emiliano Tejera, es el desolado hogar de los Duarte en Caracas.
Mientras, nuestra vida republicana se desenvuelve en manos de dos psicpatas nato y neto,
Santana y Bez, que se reparten el banquete, el preciado botn que le sirvieron en bandeja de plata
los jvenes filorios.
El 15 de julio de 1876 muere el Apstol en Caracas, Venezuela. En los ltimos meses de su vida,
totalmente desengaado, ni siquiera abra las cartas que le enviaban desde su amada patria. Rosa y
Mara Francisca quedan solas y cuidando a Manuel. Ante tan dura situacin piden ayuda.
Hoy se encuentran solas y en tierras extranjeras, sin abrigo y sin pan rodeadas de las sombras de
la miseria con un hermano menor a quien el horrible golpe del 44, que hiri tan gravemente a toda
la familia, hizo de l vctima especial privndolo del uso de la razn.
Es tal la pobreza de la familia que siete aos despus de la muerte de Juan Pablo pueden pagar la
deuda que haban contrado con motivo de la enfermedad del Padre de la Patria.
En 1884 eran trasladados a Santo Domingo desde Caracas los restos de Duarte y Rosa y Francisca se
disponan a retornar, Manuel, en las tinieblas de su locura, se niega al regreso. Es posible que antes de que
se injertase el cuadro psictico, ms que de delirio persecutorio se tratase de una persecucin real, adems
312
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
es posible tambin, an en su estado, que conociera del maltrato al gran amigo de su hermano: Juan
Isidro Prez de la Paz, recluido en una celda con otro loco que a dentelladas le destroz una mano.
Regresar a Santo Domingo, jams. Rosa y Francisca morirn en el exilio; el 25 de octubre de 1888
muere la hermana preferida por Juan Pablo, Francisca muere el 17 de noviembre de 1889. Manuel
sobrevive a todos sus hermanos. No quedar solo, sus sobrinos lo cuidan, los buenos dominicanos
piden al gobierno que se le preste ayuda.
Se le hace juicio de interdiccin promovido contra Manuel por su sobrino Enrique ante los tribunales
de Venezuela. Fundaba este la demanda en el padecimiento cerebral que por ms de 25 aos vena aquejando
a su to. Se nombr tutor a Jos Ayala, esposo de Matilde Duarte, sobrina segunda de Juan Pablo.
Manuel Duarte Diez muere el 8 de agosto de 1890, a la edad de sesenta y cinco aos. En el libro de de-
funciones de la iglesia de Santa Rosala de Caracas y firmado por Francisco Guevara, fue registrado que:
El 9 de agosto de 1890, di sepultura eclesistica al cadver del adulto, soltero, Manuel. Recibi subcondiciones
por estar privado del uso de la razn, los Santos Sacramentos de penitencia y extremauncin.
En el acta civil indica que su muerte fue a consecuencia de Mal de Bright. Esta enfermedad en la
actualidad es conocida con otro nombre; son lesiones graves y crnicas del parnquima renal.
Manuel es el ltimo en morir de una santa y gloriosa familia.
Bibliografa
El libro base: Los Apuntes de Rosa Duarte.
Duarte y otros temas. Alcides Garca Lluberes.
Se revisaron muchas obras en relacin con Juan Pablo Duarte y sus familiares y son pocas las refe-
rencias con respecto a Manuel y su enfermedad. En verdad, era una poca en que la clasificacin de las
enfermedades mentales estaba en paales; simplemente se hace referencia a demente, de uso incorrecto
ya que en la actualidad demencia se utiliza solo para los casos en que existen lesiones cerebrales.
Florencio y Gerardo Santana
Florencio era el hermano menor de Pedro Santana, Gerardo su hijo. El primero, ms conocido
por Chico, fue bautizado en El Seibo, donde es posible que haya nacido; los mellizos Pedro y Ramn
haban nacido en Hincha.
En la villa de Santa Cruz del Seybo, yo el infrascrito, cura Rector y vico, en catorce das de
noviembre de 1805, bautic solemnemente y puse oleo y crisma a Florencio, hijo legtimo de Pedro
Santana y Petrona Familias, naturales de Hincha; fueron sus padrinos Don Miguel Febles y doa Josefa
su hermana, a quienes le advert su obligacin y parentesco espiritual. Fueron testigos, don Juan Len
Bentez y don Domingo Prez. Firmado Antonio Abad Garca. (Alfau Durn, Clo. No. 80. 1947).
Los bigrafos de Pedro Santana consideraban a Chico como un invlido, otro como sordomu-
do y demente. Es posible que fuera un retrasado mental profundo y que luego se injertara un cuadro
psictico (locura).
Cuenta la tradicin oral que enloqueci a consecuencia de un susto que recibi cuando pequeo.
Craso error, ya que nadie enloquece ni por estudiar mucho ni por trabajar ni por amor, mucho menos
por un susto.
Se dice tambin que muri babeando a consecuencia de una dosis masiva de mercurio que se le
administr para curarle su dolencia.
313
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
El babeo es cosa frecuente en los retardados mentales profundos que a veces presentan macroglosia,
la lengua grande que prcticamente no le cabe en la boca con dificultades para la deglucin, y por lo
general mueren a causa de problemas respiratorios. Increble como parezca, Chico sobrevivi a sus
hermanos. Pedro le dej una generosa herencia que estuvo bajo la administracin de su padrino don
Miguel Febles hasta la muerte de este.
En lo que se refiere a la dosis masiva de mercurio indicado, era en su poca la panacea para el
paciente o enfermo sifiltico y se pensaba que todo retraso mental tena un origen lutico.
Al parecer el hogar de los Santana Familias no gozaba de estabilidad; Pedro Santana padre no muri
en el Seibo. Por haber sido sometido a la justicia de manera injusta, regres a Hincha para no regresar
jams al seno de la familia. (Alfau Durn). Para el doctor Morillas, bigrafo y gran admirador del Marqus
de las Carreras, el gobernador Urrutia lo nombr Comandante de Armas en su ciudad natal en 1818.
La llegada al mundo de un hijo retrasado crea serios problemas familiares, primero debido a que
la madre lo sobreprotege descuidando sus deberes con los dems hijos e incluso con el marido, pero
lamentablemente no poseo ninguna informacin acerca de doa Petrona Familias.
Pedro Santana y Familias cas con Micaela del Rivero, viuda de Miguel Febles y madre de Ramn,
Secundina, Froilana y Miguel. Ramn Santana contrajo matrimonio con Froilana, hija de crianza del
hermano. Dada la edad de doa Micaela, no procre hijos, razn por la cual cuando esta muere, form
familia de nuevo con otra viuda, doa Ana Zorrilla, que tena para la fecha 60 aos, y quien tampoco
le dio descendencia, como era de suponer.
Durante mucho tiempo he tratado de descifrar el enigma sexual de don Pedro. Por qu cas con
dos seoras mayores que l? Buscaba la madre que abandon los mellizos para darle sobreproteccin
a Florencio, el invlido? Ambos estaban en la edad de los llamados traumas psquicos infantiles. Es
por eso que trat como si fueran sus hijos a los Febles del Rivero?
Lo que s est claro es que el Marqus de las Carreras hizo intensa vida sexual con sus amantes y
con las cuales tuvo hijos. Nos interesa una sola, Dominga de la Cruz Zorrilla, madre de Socorro, Juan
Jos y Gerardo. Este ltimo enloqueci cuando estudiaba en Espaa y a raz de la muerte del padre.
De Gerardo no se tiene mucha informacin pero hay una pista que puede conducir a un mayor
conocimiento de este desgraciado joven. Era compaero de infancia de don Federico Henrquez y
Carvajal y en la Casa Museo de don Federico pueden hallarse rastros o pruebas.
De los Papeles del General Santana de don Emilio Rodrguez Demorizi, copio: Muri de melancola
poco despus de la vida abandonar a su padre. Rodeado de honores y halagos, se le hizo el vaco ms
cruel y despreciativo cuando un pariente de l, en viaje por el viejo continente, le imput en pblico,
ser no ms que un hijo adulterino. Se retir a sus habitaciones y no hizo ms contacto con la vida; su
voluntad fue languideciendo poco a poco hasta morir. Suicida como el padre? Quien que no acepte
el suicidio de Santana es porque no ha estudiado a fondo su conducta. Presentarse a un juicio de
residencia, llevarlo semidetenido a La Habana, desconsiderarlo de palabras y hechos, es no conocer el
orgullo del hatero convertido en Marqus.
Al parecer la enfermedad de Gerardo era conocida en algunos medios espaoles. En el peridico
La poca, Madrid, 19 de julio de 1864, se public: El difunto General Santana tiene en Madrid un
hijo a quien envi aqu para darle una educacin puramente espaola. No dudamos ser objeto de la
protectora solicitud de nuestra augusta soberana.
Bibliografa
Papeles del General Santana. E.RD.
314
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Toms de Portes e Infante
(1777-1858)
Naci en Santiago de los Caballeros y al descubrir su vocacin religiosa march a Santo Domingo
para realizar estudios de teologa en la Universidad de Santo Toms de Aquino. La situacin de la
poca lo oblig a irse a La Habana a terminar sus estudios de doctorado.
Antes de continuar con la patografa del que fue Arzobispo de Santo Domingo, hagamos un poco
de historia con la biografa de sus dos antecesores.
Fernando Portillo Torres naci en Ciudad Rodrigo en 1728. Nombrado arzobispo en 1788, lleg
a capital en 1789. Era autocrtico, calculador y fro. As lo ha considerado Fray Cipriano de Utrera,
adems de tener la opinin sobre de ser mala sombra y fuc (sic). Este obispo, muy bellaco por cierto,
celebr por entenderlo correcto el Tratado de Basilea. Fue un admirador del chulsimo amante de la
reina Manuel Godoy, el mal llamado Prncipe de la Paz, ttulo que le haba sido concedido por habernos
regalado a Francia y para colmo, cuando se march de nuestra tierra llev consigo unos huesos en la
creencia eran los del Almirante.
Por datos acopiados por el propio Fray Cipriano, sabemos que le temblaban las manos y le era
difcil firmar. Todo parece apuntar a la enfermedad de Parkinson, a lo que venan a aadirse problemas
psicolgicos. Cuando march se llev con l todo lo que pudo. Tan fuc era, que el barco en que
viajaba fue atacado por los piratas que lo dejaron sin un cntimo. Arzobispo de Bogot, viva aislado
en una aldea cercana a la capital colombiana, donde tengo la presuncin padeca de una depresin,
secuela de su enfermedad. All muri en 1804.
Pedro Valera Jimnez naci en 1757, se doctor en teologa en 1795. Que obscura e incierta
la interminable noche de nuestra decadencia, escriba don Amrico Lugo. Cuando la ignominia de
Basilea, el padre Valera march a Venezuela y luego a Cuba. Volvi al pas en 1811, despus del triunfo
de las armas de Snchez Ramrez en la Reconquista y su estupidez poltica al confiar en el detestado
y detestable rey Fernando VII.
Como arzobispo le debi saber a retama el tedeum cantado a los haitianos en 1822, o aceptar que
fue copartcipe del disimulo paranoico de don Jos Nez de Cceres. Presumo esto ltimo porque
tan pronto nuestros hostiles vecinos se afianzaron en nuestra tierra fue perseguido e incluso se le quiso
asesinar. Acorralado, por consejos de amigos y familiares march de nuevo a Cuba y all muri vctima
del clera, el mismo temible mal que puso fin a la vida de uno de los ms puros febreristas, Juan Isidro
Prez de la Paz, a la edad de 76 aos.
El arzobispo Valera fue lo que se dice un verdadero fabricante de vocaciones y en su mayora, ms que
valiosas, el nmero ascenda a un total de 33; de todos, los ms distinguidos lo fueron: Cerezano, Elas Rodr-
guez, Jos Mara Bobadilla, Gonzlez Regalado, Rosn y quien le sucedi en el arzobispado, don Toms.
Valera se marcha y Portes e Infante se hace cargo de la iglesia dominicana, sin embargo el reco-
nocimiento del Vaticano no llega por la sbita muerte del Papa.
Corran los ltimos aos de la ocupacin haitiana y el virtuoso sacerdote pacifista, conciliador
y medularmente cristiano, se entera del movimiento de los trinitarios al que no se opone pero los
aconseja acerca de los escollos a salvar para su feliz cristalizacin. Se logra al fin la Independencia y la
Junta Central Gubernativa le reconfirma el Arzobispado. A pesar de tener un hermano sacerdote, con
Toms Bobadilla y Briones se muestran fros en sus relaciones Iglesia-Estado, esto hasta la llegada de
Santana a la presidencia cuando estarn lentas, pero irreversiblemente, al rojo vivo.
Don Toms solicita a la presidencia y al Congreso una serie de reformas relativas al matrimonio en los
cdigos en vigor y recibe la callada por toda respuesta tanto del presidente como del propio congreso.
315
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
El 27 de febrero el presbtero Dionisio Moya, en un sermn en la catedral, considera los triunfos de
nuestro ejrcito en su lucha contra las huestes haitianas como un hecho milagroso. Ese mismo da, Santana,
con motivo de la fiesta nacional, recibe primero a las autoridades civiles y luego a las militares. Ofendido
en la vanidad de su ego, dio rienda suelta a una peroracin repleta de arrogancia y descomedimiento, a
pasiones y enconos mal reprimidos, en improperios contra el Clero, considerndolos subversivos (Jos
Gabriel Garca, quien estaba presente en su condicin de militar. Historia de Santo Domingo, p.92).
La violencia lleg a su clmax el 14 de marzo y en pleno recinto del Congreso. El psicpata epi-
lptico, como he diagnosticado a Santana, es sumamente peligroso en sus reacciones producidas por
corto-circuitos; el hombre, rudo en la forma y agresivo en los procedimientos, acusa al arzobispo y al
clero de subversivos, de practicar la desobediencia y excitar a la rebelin y le exigi como nico medio
de poner coto a los abusos escandalosos que tenan lugar, a que prestara juramento y respetara la
Constitucin. Llorando, y tal vez en piadosa pose pidindole fuerzas a Cristo, se neg de rotundamente,
y el propio Santana le hizo entrega del pasaporte.
Das ms tarde reciba copia de un decreto donde se le pona a su disposicin un barco de guerra
y cuatro mil pesos fuertes para que se marchara del pas.
Tena inicio ya su demencia senil en don Toms con un cuadro depresivo? Creo que s. Hombre
bueno y virtuoso, adjetivos que se repiten en todas sus biografas, era una persona de firmeza y gran
conviccin en lo religioso y con respecto a su iglesia, de la cual era el gran pastor.
En la depresin, adems de la tristeza vital como sntoma central, al mismo segua la indefensin;
desarmado moral y psquicamente pensara iba a correr la misma suerte de su compaero y maestro el
arzobispo Valera. Abandonar a sus ovejas en una Iglesia como la dominicana de la poca, tan golpeada
por una larga y negra noche de decadencia poltica? Saba de lo que era capaz don Pedro, que junto al
decreto de su expulsin tambin inclua en el mismo a un ausente, don Elas Rodrguez, que andaba
en una misin por Europa. No tuvo ms remedio.
Acept, jur por leyes que l consideraba inicuas, con tedeum y todo. Y ahora no creo, sino afirmo,
la depresin iba camino a la demencia.
Hagamos aqu un parntesis para mejor comprensin del proceso psiquitrico.
El trmino demencia, aunque incorrecto, es empleado para designar todas las enfermedades
donde se pierde el juicio de realidad.
La palabra demencia da nombre a la prdida irreversible de las facultades intelectuales. (Alonso
Fernndez). En el demente hay lesin cerebral, en las psicosis o locuras, no, o no se han encontrado.
En la demencia senil aparece una prdida rpida y progresiva de las facultades intelectuales asociada a
una desorganizacin de la personalidad con embotamiento afectivo con ausencia de la vitalidad y de
las facultades fsicas. (F.A.F.)
Sin embargo, al ser el proceso orgnico un problema situacional lo puede desencadenar. He sido
testigo de muchos casos que se han iniciado por una simple mudanza de una ciudad a otra, o por solo
cambiar de hogar dentro de una misma ciudad, por disgustos familiares, por reclamo de herencia de
los hijos y as hasta completar una extensa lista.
Toms de Portes e Infante crey servir al bien de su patria cuando defenda los derechos de la
Iglesia, donde quiera la autoridad civil intent desconocerlos. Fiel a su vocacin, bondadoso, conci-
liador se enfrent pblicamente a Santana y en el propio Congreso, estancia de verdaderos borregos
al servicio del tirano pero tenidos por la crema y nata de la poltica de la poca. La pescozada moral
llegara das despus en la forma de un intento de soborno y un barco para que se marchase. Ya en
pblico, le haba entregado el pasaporte debidamente firmado.
316
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
El narcisismo autoritario del hombre del Prado haca eclosin. Yo y solo yo he decidido esta
situacin y sus paniaguados congresistas refrendaron la infamia.
Despus de largas y profundas reflexiones, Portes acepta el juramento. Con l se iban expulsos
sus mejores sacerdotes, aceptaba la situacin no por miedo a lo que pudiera pasarle y s por temor a
dejar acfala su Iglesia. Relata don Carlos Nouel en su obra histrica la sentencia del obispo despus
del obligado tedeum: Ud. se acordar de m, General.
Don Toms enferma, una depresin con probable crisis de misticismo por sentirse pecador al
aceptar la humillante peticin de Santana.
Enferma y don Pedro lo visita: sentimiento de culpa? Los psicpatas no lo padecen. Veamos lo
que nos cuenta don Carlos Nouel:
Pontificado a veces envuelto en dificultades graves y en inquietudes tristsimas, los disgustos ms que la
edad (haba nacido el 11 de diciembre de 1777), le ocasionaron la muerte, da 7 de abril de 1858, cuando
tronaba el can de las luchas polticas intestinas.
Bibliografa
Emilio Rodrguez Demorizi. Juan Isidro Prez de la Paz: El Ilustre Loco. Informaciones verbales del propio
don Emilio, Vetilio Alfau Durn y Mximo Coiscou Henrquez.
Evangelina Rodrguez Perozo: Despreciada en la vida y olvidada en la muerte. Antonio Zaglul. Datos ver-
bales dados por sus familiares y amigos de San Pedro de Macors, Higey, El Seibo y la colonia
de Pedro Snchez. Datos de Francisco Comarazamy.
Semmelweis: Theo Malade. Biografa. Captulos de uno de sus libros publicado por la revista M-D N 80.
Edgar Alan Poe: Retratos. Giovanni Papini, p.141.
Strindberg: Genio y Locura. Karl Jaspers.
Pablito Mirabal: Entrevistas personales.
Altagracia Savin: Su Historia clnica del hospital psiquitrico Padre Billini. Toms Bez Daz.
Ezra Pound: En primer plano. Michael Reck.
Brito: Su historia clnica del Sanatorio Psiquitrico Padre Billini. Conversaciones con el autor.
Pedro Alcn: Historia de la Psiquiatra en Colombia. Humberto Rosselli. Historia de la Psiquiatra del Per.
Valdivia. Datos suministrados por el Dr. Marin Heredia.
Copito Mendoza: Conversaciones con su esposa. Datos verbales de sus amigos de San Pedro, en especial
Francisco Comarazamy.
Despreciada en la vida
y olvidada en la muerte
BIOGRAFA DE EVANGELINA RODRGUEZ,
LA PRIMERA MDICA DOMINICANA
319
A manera de prembulo
Estbamos a varios meses de obtener nuestro ttulo de Doctor en Medicina, y queramos quemar
las etapas; hacer ms cortas las horas y los das. Seis largos aos de carrera, con las aburridas pre-clnicas,
un fatigoso y pesado curso tercero, y cuarto y quinto de especialidad y, por fin, el ltimo.
La promocin nuestra, del ao 1947, era la ms trashumante de la vieja Universidad de Santo
Domingo. Los primeros dos aos en el pequeo edificio que inicia la calle del Conde de Pealva; luego,
en el viejo casern del Arzobispado, cerca de la Torre del Homenaje, donde vivi un viejo truhn y
chupatinta llamado Gonzalo Fernndez de Oviedo, enemigo irreconciliable de nuestra raza indgena.
Feliz y contento porque ya quedaban muy pocos, escribi su larga Historia general y natural de las Indias.
El megalmano Trujillo haba construido su reprimida y huera Ciudad Universitaria, y all fuimos
a completar el penltimo ao de medicina.
Al final, nuevamente volvimos a la ciudad intramuros. Recibamos clases en el antiguo hospital
de San Andrs, remozado por el Padre Billini y que en su honor hoy lleva su nombre.
Dictaba la ctedra de Historia de la Medicina el profesor Heriberto Pieter. El Viejo, como le
decamos con cario los estudiantes, era lo ms alejado a la palabra simpata. Hombre de extraccin
muy humilde, repas toda la gama de sub-empleos, hasta llegar a hacerse tipgrafo y msico, poeta
y escritor, siempre aferrado a escribir con la I latina. Hizo el bachillerato y luego la licenciatura en
medicina; se fue a ejercer durante algn tiempo al Cibao y luego march a Pars, donde obtuvo el
Doctorado as como varias especialidades.
Inicialmente un autodidacta, con personalidad de estoico, se auto-disciplin en forma tal que
cronometraba exageradamente su horario de trabajo. Por nuestro temperamento latino, pacientes y
estudiantes tuvimos encontronazos con el profesor. Cualquier falla en el horario por alguno de nosotros,
era motivo de serias reprimendas o, por el contrario, se negaba a recibirnos.
A pesar de todo, Pieter era uno de los profesores ms queridos por sus alumnos, sin ningn
atisbo de egosmo en el dar del maestro al discpulo. Siempre tena las puertas abiertas para cualquier
pregunta sobre temas mdicos o de cualquier ndole; ofreca asesoramiento para nuestros trabajos de
tesis, pero con la condicin de llegar a la hora exacta o unos minutos antes.
Pieter, como Evangelina Rodrguez, era de color. En ese tiempo se les dificultaba a esas personas
ascender a ciertas posiciones tradicionalmente ocupadas por los blancos o por quienes aparentaban
Despreciada en la vida y olvidada en la muerte
BIOGRAFA DE EVANGELINA RODRGUEZ,
LA PRIMERA MDICA DOMINICANA
320
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
ser blancos. De all que cuando ascendan a ciertos niveles encontraban la oposicin sistemtica de
un prejuicio que vena desde la colonia. Mucho coraje y tesn haba que desplegar para sobreponerse
a ese rechazo.
En la medicina dominicana de la poca, Pars era la meta. Los galenos no graduados en Francia,
eran simples francotiradores. El ms grande del ltimo grupo fue Francisco Moscoso Puello, quien nos
confesaba en ctedra que lleg a la Ciudad Luz cuando ya no tena nada que aprender.
A pesar de su origen humilde, Pieter se impuso por su capacidad como mdico, con una moral
intachable y un ejercicio ms que honesto de la profesin. La alta sociedad nuestra le abri las puertas
al distinguido maestro, a nivel de mdico de familia. Jams so boato ni ser miembro de clubes como
era el estilo de la poca. Hizo una gran fortuna, que solo utilizaba para viajes de carcter cientfico,
compra de libros y objetos de arte. A su muerte, leg una gran parte de ella al Instituto de Oncologa
que hoy lleva su nombre.
El doctor Pieter era anticlerical, y cuando le toc hablarnos del Hospital de San Andrs, reflejo de
una medicina charlatana practicada en la poca de la Colonia, cuatro siglos de medicina mercurial e
ignorante, se desbord y nos cit, nombre por nombre, a todos y cada uno de los obispos responsables
del fracaso del viejo hospital, sostenido y dependiente del Arzobispado de Santo Domingo.
Echagoian, en su relacin de 1568, dice: Tiene mucha renta, la cual comen los beneficiados de
ella y no tienen pobres, sino unas cuantas camas puestas por cumplir.
Refugio de curas vividores, de empleados sin trabajo, ao por ao, siglo por siglo, el centro
mdico fue una rmora injertada en la medicina colonial, acabando como asilo de prostitutas, chulos
y botados, los pobres nios blancos, negros y mulatos sin padres conocidos, que mendigaban su
miseria por las calles de la primera ciudad del Nuevo Mundo.
A pocas cuadras del San Andrs, se levantaba enhiesto el primer hospital de Amrica: San
Nicols de Bari. Inicialmente fue la obra de una caritativa negra, que la ingrata historia no recuerda
ni su nombre, y luego, aupado por Frey Nicols de Ovando, y no por la caridad cristiana de este cruel
gobernador, sino por orden Real de los Reyes Catlicos.
Con el apoyo de la Orden del Espritu Santo, de Roma, San Nicols no solo fue el primero sino
el mejor de Amrica durante muchos aos.
1
Los dos estaban en ruinas para la segunda mitad del siglo pasado. Sin embargo, por qu escogi
para fundar su hospital el Padre Billini a San Andrs? Estoy seguro que para limpiar la mancha de la
Iglesia en el ofrecimiento de servicios mdicos en esta desdichada media isla.
El mal gusto de los curas convirti en un adefesio el viejo hospital de San Andrs, pero en un
ilustre adefesio. Padre Billini es sinnimo de hospital en nuestro pas, no solo de hospital, sino tambin
de docencia mdica.
Nos vemos obligados a decir algo de Francisco Xavier Billini, por antonomasia el Padre, como le
llamaban en su tiempo, como si no existieran otros sacerdotes. Es un nombre sinnimo en nuestra tierra
de caridad y filantropa. En casi todas las ciudades, casi en todos los pueblos de la Repblica existe una
calle que lleva su nombre y, en nuestra capital, un parque con una hermosa estatua de cuerpo entero
1
El gran movimiento hospitalario medioeval fue iniciado por el Papa Inocencio III. En 1145, Guy de Montpellier funda
un hospital en honor del Espritu Santo, que fue aprobado por el Papa en 1198. El mismo Papa funda en 1204, en Roma,
el hospital llamado del Santo Spirito en Sassia. Este ejemplo del Pontfice tuvo bien pronto continuadores en toda Europa,
dando el resultado de que casi todas las ciudades tuvieran su correspondiente hospital del Espritu Santo, convirtindose
en un deseo para muchos prncipes y landgraves el fundar un xenoducftium pauperum, debilium et infirmorum. (F. H. Garrison,
Historia de la Medicina, tomo 1, p.170).
321
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
con un nio a su lado. La razn de su vida fue la niez desvalida. Pero nuestros hombres de letras e
historiadores, aparte de artculos sueltos en peridicos y revistas, no han trabajado en la gran biografa
que l se merece. Un homenaje pstumo convertido en libro varios aos despus de su muerte, y luego,
el ingrato olvido.
2
Pero a pesar de todo, creo, sin temor a equivocarme, que su nombre en los ltimos
cien aos de historia nuestra es el que ms se ha repetido, despus del de los Padres de la Patria.
Quisiera que la generacin actual de jvenes que desconocen al Padre, conozcan algo de su obra,
y es por eso que, salindome del tema, le dedico unas lneas.
El da primero de diciembre del ao 1837 naci en Santo Domingo Francisco Xavier Billini y
Hernndez, hijo de Juan Antonio Billini, natural de la ciudad de Alba, en el Piamonte, Italia, y de la
seora Ana Joaquina Hernndez, natural de Bayamo, Cuba.
Aquel nio enclenque y raqutico muri el da 9 de marzo del 1890 de tuberculosis, a los 53 aos
de edad.
El endeble infante sigui siendo un endeble fsico durante toda su vida. Pero su coraje, su
perseverancia, su agresividad canalizada hacia el bien y la caridad, compensaron su debilidad somtica.
A pesar de que su tuberculosis minaba ms y ms su cuerpo, jams guard cama. Solo lo hizo pocos
das antes de morir, y al hacerlo hizo su testamento, pues senta ya cercana su muerte.
Y nos preguntamos: qu hizo este pequeo y grande hombre para que se le mencione tanto y se
le recuerde siempre?
He aqu sus obras: un orfelinato, un hospital, un manicomio, as como una de las escuelas ms
importantes que ha tenido nuestro pas: San Luis Gonzaga, colegio dirigido por l durante un cuarto
de siglo. Asimismo, cre una lotera nacional, y la administraba, cuyos ingresos servan para socorrer a
los necesitados. Era sacerdote de la Iglesia Regina Angelorum; y luego fue encargado de la reparacin
de nuestra Catedral Primada, donde encontr los restos del Gran Almirante.
Capaz de reconocer sus propios errores, acept los criterios de Hostos acerca de la educacin,
reconociendo tambin su equivocacin en las actividades polticas en que haba tomado parte.
Si medimos los pros y los contras de este ilustre sacerdote dominicano, al final de su vida tendremos
que reconocer que nos encontramos frente a una de las figuras de ms relieve en nuestra historia.
Pero volvamos a su hospital y ubiqumonos en una calurosa habitacin. El doctor Pieter nos
exiga entrar a clases con gabn y corbata, a diferencia de los otros profesores, como Moscoso Puello,
Paiewonski, Gmez Rodrguez y Santiago Castro. El Viejo, en la Historia de la Medicina, nos peda
una biografa de un personaje importante de la ciencia de Hipcrates y Galeno y de preferencia de
nacionalidad dominicana.
A m, como petromacorisano, me toc hacer la biografa de Evangelina Rodrguez Perozo. La
recordaba en la lejana; haba sido mi pediatra. A cada indicacin de aceite de ricino, yo, con la crueldad
del nio, le deca fea una y mil veces, y ella sonrea.
Andaba medio perdido buscando datos, y Pieter me recomend que visitara al historiador Don
Vetilio Alfau Durn, higeyano como Evangelina, y a sus primos, la seorita Fefita Correa, Ligia y
Pedro. Todos me ayudaron a completar un trabajo de unas cuantas pginas.
A Pieter le gust, y con voz cortante y monosilbica, me dijo: Amplelo!
Como nunca haba escrito nada ms que cartas, no saba cmo comenzar la ampliacin. Mi
queridsima maestra Altagracia Domnguez lo ley y le hizo algunas modificaciones y correcciones y
me llev a la escuela que diriga en San Pedro de Macors para que lo leyera a sus alumnas.
2
Homenaje al Padre Billini. Editorial de La Cuna de Amrica, 10 de marzo de 1908.
322
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Despus de mi graduacin, viaj a Espaa, y a mi regreso fui a saludar al profesor Pieter. Antes de los
saludos de rigor, me pregunt si haba ampliado la biografa de la mdica. Al contestarle negativamente,
se dirigi a uno de sus archivos y me entreg una copia del trabajo, dicindome:
Amplelo; estoy esperando eso de usted!
Los comienzos en el ejercicio profesional no son fciles, y olvid a Evangelina. Cuando fui
Decano de Medicina en la Universidad Autnoma de Santo Domingo, solicit al Consejo Tcnico
de la Facultad que se nombrara un aula con el nombre de la primera Licenciada en Medicina de
nuestro pas, y los componentes, todos mdicos jvenes y valiosos, que no tenan la menor idea de
ella, rechazaron mi propuesta.
Fue entonces cuando escrib para la edicin dominical del peridico El Nacional, el artculo
intitulado Despreciada en la vida y olvidada en la muerte.
3
El ttulo me lo repeta constantemente la
seorita Casimira Heureaux, una de sus grandes amigas. Era una pequea resea de la vida, pasin y
locura de la licenciada Evangelina Rodrguez.
Como agradable respuesta, un queridsimo amigo petromacorisano, Francisco Comarazamy,
escribi en forma epistolar en el peridico Listn Diario acerca de su amistad con la mdica, su vecina
durante varios aos.
A medida que consegua datos, segu escribiendo artculos periodsticos acerca de su persona en
mi columna del diario El Caribe.
Se acercaba el ao del 1979, centenario de su nacimiento, y me promet terminar su biografa
para esa fecha.
No s a cuntas personas he entrevistado. He hecho los mismos recorridos que hizo ella en vida:
Hato Mayor, Santiago, Ramn Santana, El Seibo, Higey, San Francisco de Macors. La mayora de
los datos fueron obtenidos de informaciones verbales.
Lamentablemente, una persona como Evangelina, que hablaba mucho y bien y escriba mejor, en
sus crisis de locura perdi o destruy todo lo escrito, incluyendo su novela intitulada Selisette.
Continu siempre atenindome al patrn del doctor Pieter, quien me deca: No crea usted lo
que le digan los hombres de ella; cal su cultura mdica y su cultura general, antes y despus de su ida
a Pars, y le doy fe de que era una persona de inteligencia por encima de lo normal, y muy estudiosa.
Asimilaba bien lo que lea y saba ponerlo en prctica. Estoy convencido de que los hombres la
despreciaban porque no aceptaban una mujer que estudiara medicina.
Reconstruir una vida a base de informaciones orales no es labor fcil, y se corren riesgos de errores
y deformaciones al travs del tiempo y la distancia. Por lo general, he interrogado siempre a ms de tres
personas, y despus comparo lo dicho y saco conclusiones; tambin esas conclusiones pueden originar
errores de apreciacin o de bulto, y por eso tambin me he cuidado de ello.
En otro de mis libros escrib sobre mis ensayos biogrficos. No soy un bigrafo tradicional, y en
el caso del trabajo sobre Evangelina Rodrguez, he tratado de cuidarme y no darle rienda suelta a mi
fantasa. Hace exactamente quince aos que trato de reconstruir su vida. Reconozco, empero, que no
he conseguido grandes cosas.
De su obra Granos de polen, consegu un ejemplar en la biblioteca de la Universidad Autnoma
de Santo Domingo. Su novela Selisette, definitivamente est perdida. Public artculos en un peridico
de San Francisco de Macors llamado El Anuncio y en la revista Fmina que diriga Petronila Anglica
Gmez. Encontr varios artculos sobre su persona en el Listn Diario.
3
El Nacional, 6 de julio de 1969.
323
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
En fin, he tratado de reconstruir una de las vidas ms prolficas que ha tenido nuestro pas con
una sola idea, para que muchos, o, por mejor decir, muchas, sigan su ejemplo, abnegada como ms,
una vida de entrega total al prjimo, frente a un mundo hostil que la cerc en forma brutal, llevndola
a las tinieblas de la locura.
Quise publicar esta obra el da del centenario de su nacimiento, pero lamentablemente el cicln
David impidi su salida en esa fecha.
Esto es, en sntesis, la vida de la primera Licenciada en Medicina.
Que sea este libro un grano de arena para celebrar el centenario de su nacimiento.
Por qu, mdica?
Algunos amigos que leyeron los originales de este libro, me preguntaron el porqu de utilizar
siempre el femenino de mdico. Y he aqu la razn:
En el ao 1930, una universitaria se dirigi al Rey Don Alfonso XIII, pidiendo que la expedicin del
ttulo acadmico fuera en femenino, de Licenciada y no de Licenciado. Para resolver reglamentariamente
el aparente problema, por Real Orden del da 24 de noviembre se solicit un informe a la Real Academia
Espaola de la Lengua.
Recibida en la doctsima corporacin la Real Orden, en sesiones ordinarias se encamin la
consulta y sin sombras de dudas en el sentido fundamental de la contestacin, hubo solamente
opiniones sobre el punto de si el ttulo mismo debera enunciarse con solo el uso de la desinencia
masculina o precisando en su caso la femenina; sometida a votacin ambas proposiciones, fue por
mayora aprobada la que dice:
El ttulo tendr distinta denominacin, masculina o femenina, segn el sexo de la persona que lo
posea. Es decir, el ttulo de bachiller, licenciado o doctor, si el que lo posee es varn; ttulo de bachillera,
licenciada o doctora, si quien lo posee es hembra.
Se rechazaron los barbarismos de frases como la de una doctor, una catedrtico, una mdico. Es
decir, se conden el gnero comn o epiceno en las palabras de las profesiones, honores, ttulos que
por derecho propio y personal alcance una mujer.
Dado el informe de la Academia, Su Majestad, el Rey Alfonso XIII, resolvi por Real Orden del
da 14 de enero del 1931:
1. Que las seoritas o seoras que figuren en cargos o, escalafones de los cuerpos del profesorado y los restantes
dependientes del Ministerio o que logren los ttulos propios del mismo, se llamarn en toda la documentacin
con la terminacin femenina de las respectivas palabras catedrticas, profesoras, archiveras, jefas de admi-
nistracin, rectoras, decanas, directoras, secretarias, bachilleras.
2. Tendrn indistintamente, as solteras como casadas o viudas, en la documentacin el uso de seora y
doa y, en su caso, excelentsimas o de ilustrsimas.
Creo que es una razn contundente del porqu la llamo en todo el transcurso de esta obra como
licenciada y mdica, aunque por lo general la llamaban La Seorita Doctora. Por eso, en ocasiones,
uso ese trmino.
Por lo general, no uso el vocablo doctora, aunque as la llamaban por la fuerza de la costumbre,
porque cuando Evangelina Rodrguez inicia sus estudios e incluso termina su carrera, rega la
Ley General de Estudios del 1902, que solo otorgaba, como grado mximo, la Licenciatura en
Medicina, Ciruga o Partos. Comprendan cinco aos de estudios y al final, la presentacin de
una tesis.
324
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
En marzo del 1915 se promulg el Cdigo de Educacin, quedando establecido el Doctorado en
Medicina, conservndose la Licenciatura.
Dependiendo de los estudios hechos, se poda optar a los dos ttulos.
En el ao 1937, la Ley de Organizacin Universitaria suprimi la Licenciatura y solo se poda
optar por el Doctorado. En la actualidad sigue vigente.
Posteriormente a la presentacin de la tesis, se solicita el Exequtur al Poder Ejecutivo, por va de
la Secretara de Salud Pblica y Asistencia Social.
CAPTULO I
Higey
En la amplia llanura oriental, Higey, con un gran cacicazgo y veintiuno menores, era lo ms cerca
del Edn en la etapa anterior al Descubrimiento.
Haba pasado la poca medio romntica de la Conquista, y la Madre Patria por primera vez enviaba
a la Espaola a un verdadero militar como Gobernador.
Curtido en las guerras intestinas de la Pennsula, cuando los Reyes Catlicos se empeaban
en romper los grupos que se consideraban con derecho al poder regional, ltimos estertores de un
feudalismo en agona. El Frey Nicols de Ovando, militar y religioso, seor de horca y cuchillo,
Comendador y casto, asesino a nombre de Cristo, de un Cristo incomprendido, con una mentalidad
estrecha, tan estrecha como la ignorancia de los hombres de la Edad Media, iba a darle forma y
organizacin al ejrcito de los conquistadores.
Su edecn favorito, Juan de Esquivel, se encarg de enviar al cielo de los cristianos a los
infieles e idlatras. Todo el Higey precolombino desapareci a cuchilladas y otros en la hoguera.
Su sed de sangre lo llev hasta la isla Saona. Los perros convirtieron a los indgenas en su manjar
favorito.
Es curioso el maniquesmo del colonizador espaol. Aos despus en los sitios de grandes matanzas
surgieron grandes devociones.
La matanza del Santo Cerro nos trajo a la Virgen de las Mercedes. En Higey, la Virgen de
la Altagracia. Bayaguana, pueblo que naci como fruto del primer genocidio de Amrica, tiene
tambin su Cristo.
Los pueblos de la Banda Norte de la isla, Bayah, La Yaguana, Puerto Plata y Monte Cristi,
constituan centros de contrabando. En realidad se hacan negocios directamente con otros pases
europeos: con la excusa de que llegaban Biblias protestantes a esa regin. El Gobernador Antonio
Osorio, polticamente un estpido, sexualmente un transvertido y como gobernante un horrendo
criminal llev a cabo en los negros aos de 1605 y 1606, las famosas devastaciones. De cuatro
ciudades se formaron dos: Bayaguana y Monte Plata. Los que se negaban a abandonar sus predios,
cuando eran apresados, se les ahorcaba in situ, sus casas quemadas y sus bienes confiscados.
Devociones para disminuir en parte sus sentimientos de culpa y de pecado de cristianos que
rezaban con un rosario ensangrentado y se daban golpes de pecho con una piedra.
Se funda la ciudad de Salvalen de Higey y, aos despus, surge la Devocin Mariana. La
Virgen de la Altagracia es la madre de todos los dominicanos y creyentes: la Chiquitica de Higey,
como la llaman en un lenguaje primitivo y simple, es objeto de veneracin y sobre la sangre ya
coagulada de nuestros indgenas, se convierte en la ciudad santuario. Miles de dominicanos,
puertorriqueos, haitianos, venezolanos, van en romera a Higey. Semanas antes al da 21 de
325
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
enero, grandes caravanas de vehculos y muchos a pie, como promesa, visitan la buclica ciudad
enclavada en el mismo centro de la llanura oriental.
Los higeyanos no son extraos a la inestabilidad poltica de nuestra isla, y participan de ella y
cambian de jurisdiccin como se cambia de gobierno en esta desolada tierra. Despus de la Anexin,
vuelve a ser una comn de El Seibo. Hoy es capital de provincia.
Los Suero eran naturales de Neiba a quienes los vaivenes de nuestras luchas intestinas los haban
empujado a la regin oriental. El general Manuel Mara Suero, quien comandaba la guarnicin militar
de Higey, haba llevado a la Villa a su hermana Tomasina a raz de su viudez, y con ella a sus hijos
Ramn, Felicita y Altagracia.
Felipa Perozo era hija de un venezolano natural de Vela de Coro. El padre de Felipa march a
Santiago de los Caballeros y luego regres a su patria, abandonando a su hija. Pobre, analfabeta, para
subsistir haca oficios domsticos en las casas de acaudaladas familias higeyanas.
Del amor ilcito de Ramn Rodrguez y Felipa Perozo, naci Evangelina, el da 10 de noviembre
del 1879.
En la parroquia de San Dionisio, en el libro de bautismo nmero 9, folio 126, No. 285, existe
una partida que, copiada a la letra, dice:
El da 3 de enero de 1880, yo el presbtero Licenciado Benito Daz Pez, cura prroco de ella,
bautiz solemnemente a Andrea Evangelina,
que naci el 10 de nov. del ao ltimo, hija natural de Felipa Perozo.
Son sus padrinos:
Don Luis Campillo y Elupina de Soto, a los cuales advert el parentesco espiritual y obligaciones.
Y para que conste lo firmo fecha ut supra.
Benito Daz Pez.
Los descendientes de los Campillo y los De Soto, que luego fueron a vivir a San Pedro de Macors,
personas que figuraban en los estratos sociales ms altos de la Villa, conservaron una profunda amistad
con Evangelina al travs de los aos de su pobreza, sus xitos y de su locura.
Obligando al hijo a reconocerla, Andrea Evangelina Rodrguez Perozo ser para su abuela la nieta
Lilina. En un ambiente austero y religioso al estilo del Sur de nuestra media isla, se educar la nia. A
su entrada en la Universidad de Pars ya se haba convertido en una librepensadora. En plena locura
busca de nuevo a Cristo, un Cristo deformado por su esquizofrenia.
El ambiente buclico de la Villa Santuario solo se alegra para las fiestas patronales, y son
alegras espasmdicas. Los hateros y terratenientes, en plan de gefagos toman, por el solo derecho
de la fuerza, todas las tierras de los alrededores. Medio siglo ms tarde, extranjeros con ms poder
se harn dueos de ellas.
El marasmo dominaba a Higey, y sus gentes comenzaron a emigrar buscando un mejor medio
de subsistencia.
A casi un centenar de kilmetros, tres aldeas surgan: La Punta, Mosquito y Sol. Era el futuro
San Pedro de Carrasco, el cura que bautiz al Padre Billini, de Playa de Pedro, y de Pedro Santana. Se
sembraba caa de azcar y se venda a buen precio. El Macors platanero haba pasado a ser, adems,
azucarero.
Entre los primeros emigrantes higeyanos que llegaron a Macors se encontraban doa Tomasina
y su nieta Lilina, as como sus dos hijas: Felcita y Altagracia. Ya haba muerto su madre Felipa. De su
padre, el venezolano aquel, nadie supo ms.
326
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
CAPTULO II
Macors de azcar
Macorix era el nombre aborigen de la regin y estaba constituido por tres aldeas: Mosquito, Sol y La
Punta. Las dos primeras en la margen oriental del ro Macors y no Higuamo, como se le llama por error.
Divididas por un llano de ms de dos kilmetros de ancho, pertenecan a la jurisdiccin de El
Seibo, primero, y de Hato Mayor, despus. Al otro lado del ro se encontraba un poblado: La Punta,
que corresponda a la jurisdiccin de San Jos de los Llanos.
La antigua Sultana del Este comenz a poblarse a raz de la invasin de los haitianos. Muchas
personas del Sur, del Cibao y la capital, para huir de las persecuciones, buscaban refugio en estas tres
escondidas aldeas, que adems de encontrarse aisladas, eran temidas por su clima insalubre. Dada
la circunstancia de encontrarse bajo el nivel del mar y de su propio ro, sus alrededores eran lugares
pantanosos con la consiguiente proliferacin de mosquitos. De ah uno de sus nombres, por lo que
era endmico el paludismo.
La principal riqueza era la pesca, la guyiga y luego el pltano, que logr adquirir una gran
reputacin entre los capitaleos, y de ah el origen de otro de sus nombres: Macors Platanero.
Por Decreto del Congreso Nacional, de fecha 16 de abril del 1852, se convirti en Puesto Militar.
Desde el 18 de diciembre del 1865 se le consider Comn en la Ley de Gastos Pblicos votada
en esa fecha.
Una cosa curiosa que cita el distinguido historiador don Vetilio Alfau Durn, es que no se
conoce hasta ahora la disposicin legal que convirti a San Pedro, de Puesto Militar, en Comn, ni la
Resolucin Cannica que la erigi en Parroquia.
El Presbtero Don Pedro Carrasco, siendo cura prroco de Hato Mayor, construy y bendijo la
primera iglesia, el da 1ro. de octubre de 1856.
Pequea, y construida de madera, fue edificada en medio de la explanada que separa a las aldeas
de Mosquito y Sol. Esta idea determin por la va del crecimiento poblacional que las dos primitivas
aldeas se convirtieran en ciudad varios aos despus.
El nombre de San Pedro de Macors aparece por primera vez en los documentos oficiales del ao
1858. El nombre de Mosquitisol perdur al travs de los aos, pues el batalln militar acantonado en
la ciudad llev siempre ese nombre y tuvo vigencia hasta ya entrado el presente siglo.
Hay varias versiones acerca del nombre de San Pedro. La ms aceptable se apoya en el nombre del
desembarcadero de Macors, el que se llamaba Playa de San Pedro (playa Pitre o Peter). Otra versin
tiene su origen en el nombre del sacerdote Pedro Carrasco, quien tambin dedic la iglesia al Prncipe
de los Apstoles, y por ltimo, se le llam as en honor de Pedro Santana.
No hay una fecha precisa para ubicar el nacimiento de la industria azucarera en la ciudad de los
Pedro, ni tampoco estn de acuerdo los historiadores acerca de quin fue el iniciador. Es posible que
antes del ao de 1840, existiesen trapiches para la exclusiva obtencin del melao.
Ya para el ao de 1848, existan los trapiches quiebra-huesos a mano para conseguir la cuaja del
azcar y de traccin animal.
Se barajan los nombres de Manuel Ascensin Richiez, Guadalupe Gonzlez Ortiz y Vicente
Ordez, como los primeros. Posteriormente crearon nuevos trapiches: Wenceslao Guerrero, Blas
Payano y Manuel Urraca.
Guadalupe Gonzlez Ortiz, ya con trapiche de masas verticales y movidos por bueyes y con personal
netamente puertorriqueo, industrializaba el azcar en su ingenio llamado Ortiz, en honor a su madre.
All donde hoy existe la seccin de Ortiz, terrenos circunvecinos al play Tetelo Vargas.
327
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Ordez instal otro en Buena Vista, actual barrio Blanco de San Pedro de Macors.
Richiez, hombre de armas y restaurador, haba fundado uno en Porvenir y suministraba la mayor
parte del azcar que se consuma en la ciudad capital.
El punto de partida para el inicio de la moderna industria azucarera petromacorisana tiene un
nombre: Don Juan Amechazurra, un polifactico cubano, ingeniero mecnico, agrnomo, escritor,
educador y un gran relacionador pblico.
Trae su ingenio de Cuba y l mismo lo instala: trae semillas de caas cubanas y l mismo dirige la
siembra, consiguiendo un rendimiento mayor que en su tierra de origen. Escribe en peridicos locales
y de Cuba acerca de sus planes y sus xitos.
En noviembre de 1876, inicia la construccin del Ingenio Angelina y comienza la molienda el
da 9 de enero de 1879, el ao del nacimiento de Evangelina Rodrguez. En la actualidad, y desde el
1893, pertenece a la empresa Vicini.
Don Juan Amechazurra no era simplemente un hbil hombre de empresas. Su calidad humana
se proyect hacia la antigua aldea que tomaba aires de ciudad. En todos los proyectos para mejorar a
San Pedro, Don Juan participaba activamente. Estimul los deportes, la sanidad, educacin y obras
pblicas. Solo lo recordamos por una calle que lleva su nombre. Nadie en la industria azucarera ha
seguido su ejemplo.
El xito de Amechazurra estimul a los inversionistas, y en menos de 16 aos se fundaron
siete ingenios azucareros en los alrededores de Macors del Mar. Industrias que llenaran de oro
a la joven ciudad y que luego la convirtieron en la ms desoladora ciudad cargada de hambre y
desesperanza.
Don Santiago Mellor, norteamericano, funda el ingenio Porvenir en el ao 1879. El Ingenio
Consuelo es fundado en el 1881, por los seores Padr Solaine. Don Juan Fernndez de Castro organiza
los ingenios Cristbal Coln en el ao 1882 y el Quisqueya en el 1892.
Don Juan Serralls, una persona de la misma calidad humana de Amechazurra, fund en el 1882
el Ingenio Puerto Rico, ponindose ese nombre por ser nativo de aquella isla.
El ltimo ingenio y el primero en ser desmantelado para ser llevado a otra regin del pas, lo fue el Las
Pajas, fundado en el 1918, propiedad de la Macors Sugar Company, y dirigido por don Juan Santoni.
Jams pueblo alguno de nuestra Repblica disfrut de tanto esplendor y boato. El dinero corra
a borbotones. Se hicieron reinados fabulosos donde un beso en la mejilla de una reina costaba mil
dlares de los antiguos.
Los ricos colonos y terratenientes trabajaban la zafra y despilfarraban en tiempo muerto todo lo
ganado. Las tiendas de San Pedro importaban lo mejor de Pars, Londres, Nueva York. Las famosas
lmparas Tiffany alumbraban los hogares de clase media. (Luego en la pobreza las vendieron a
coleccionistas de antigedades).
En la California de nuestra media isla tambin campeaba la miseria. Campesinos dominicanos
que vendieron obligados por la fuerza sus tierras a precios irrisorios, se negaban a cortar la caa
y preferan pasar hambrunas. No haba hombres para el corte y se importaron semi-esclavos de
Hait y de las Antillas Menores. A los primeros les llamaban maeses y a los segundos come monki
(come monos).
Con un humor trgico, los bateyes recibieron nombres de alimentos: Lechuga, Platanitos,
Chicharrones.
Para el ao del nacimiento de nuestra biografiada, con la inauguracin de los ingenios Angelina
y Porvenir, comenz la inmigracin asitica y europea. Chinos llegados de Puerto Rico y que haban
328
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
sido llevados desde Filipinas a la isla hermana para trabajar en la construccin de vas frreas, vinieron
a San Pedro a trabajar en lavanderas y dedicarse al cultivo de hortalizas.
4
Libaneses, sirios, palestinos se
convirtieron en buhoneros, instalando sus casetas en las puertas de los ingenios y con la consiguiente
baja en las ventas del comercio dominicano de la ciudad, crearon situaciones de conflictos que
llegaron al Congreso Nacional, donde se lleg a pedir la expulsin de todos los de esa raza. Italianos
vendedores ambulantes de joyas. Espaoles de las Islas Baleares y Galicia, instalaron tiendas de artculos
de ferretera y fundaron las industrias del calzado, tenera y alpargateras. Centro-europeos, sastres y
de otros especializados oficios, tambin arribaron a Macors del Mar.
El grupo oligrquico recin formado rechaz a los grupos de otras razas. Con su actitud, las
colonias rabes, haitianos, barloventinos y chinos, se convirtieron en grupos tnicos cerrados. Los
cocolos y haitianos vivan en barracones inmundos cerca de los ingenios y cortes de caas. Los primeros
ubicados en San Pedro, se aislaron en los barrios del Toconal y Pueblo Nuevo. Los segundos solo iban
a la ciudad a hacer sus compras. La gente de color nativa viva en Moo Corto, llamados as por lo
corto de su pelo y estilo de peinado.
A los rabes se les neg la entrada a los centros sociales y los eptetos abundaban; come cebollas,
comedores de carne cruda, y algo ms doloroso: turcos. Sus enemigos ancestrales y causa de su xodo por
todos los confines del mundo. No olvidemos que en Cuba y Puerto Rico se haba abolido la esclavitud
haca pocos aos y que la segregacin racial era completa, activa y cruel. Los norteamericanos vivan
aislados, a motu proprio, en barrios antispticos y donde estaba prohibida la entrada a los nativos.
Cubanos y puertorriqueos haban desplazado a los dominicanos, convirtiendo los trapiches en
verdaderos ingenios azucareros y estos, a su vez, fueron desplazados por los hombres del Norte.
En el momento histrico conocido como la danza de los millones, excepto dos ingenios: Cristbal
Coln y Angelina, propiedad de la empresa Vicini, el resto estaba ya en manos de los yanquis en virtud
del poder econmico de la banca extranjera.
Pero haba algo positivo y real; adems de su riqueza y su miseria, San Pedro de Macors tena un
primer puesto en la Repblica por sus inquietudes espirituales.
As como los extranjeros, tambin de todo el pas arribaron al Macors Marino una cantidad de
profesionales jams antes vista: mdicos, abogados, ingenieros, arquitectos. Galenos de la categora de
Arturo Grulln, Luis Eduardo Aybar, Francisco Moscoso Puello, Prez Garcs, De la Cabada, Carlos
Teodoro Georg, Blzquez Manchola, Cataldi, Tesdechi, que luego abandon la profesin de Hipcrates
para convertirse en un inmisericorde prestamista.
Abogados de la talla de Virgilio Daz Ordez, Porfirio Herrera, Porfirio Basora, Baldemaro
Rijo, Quiterio Berroa Canelo, Lorenzo Snchez, Rafael Augusto Snchez, Antonio Soler, Luis Arturo
Bermdez, Froiln Tavrez, Octavio Henrquez, Federico Nina, Ramn Lovatn, Augusto Jpiter y
Armando Oscar Pacheco.
Ingenieros valiosos como don Octavio Acevedo, Nicols Cortina, Jos Turull, Jaime Malla, Llodr,
Reyes Chicano. Y de maestros, ni mencionarlos, porque llenaramos todas las pginas de este libro o
crecera desmesuradamente.
Haba una mstica, por supuesto, en una minora que quera llevar al mismo ritmo el bienestar
econmico con una dinmica cultural. Todos los de este grupo, dominicanos y extranjeros, cumplieron
4
La conquista de las Filipinas abri para Amrica una tercera fuente de inmigracin. Flujo inmigratorio que no fue ms
voluntario que el de los africanos esclavizados. Por la va de Acapulco, llegaron a Mxico miles de esclavos filipinos, chinos,
japoneses e hindes. Este comercio humano e inhumano fue prohibido en 1597, por el Emperador Felipe II, pero continu
por largo tiempo como contrabando impuesto por la continua necesidad de trabajo esclavo en las colonias espaolas.
329
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
bien su misin. Cada ano puso algo y se form un todo, macizo, contundente, progresista y sin
estatismo.
Don Santiago Mellor, el propietario del Ingenio Porvenir, edific una logia masnica, la
Independencia, que adems se utilizaba para la presentacin de compaas de teatro. Salvador Ross,
construy con su propio dinero el parque que lleva su nombre y donde se honraron por primera vez
en el pas a los Padres de la Patria.
A ese Macors heterogneo, cosmopolita, de ricos, de pobres, de pauprrimos, de intelectuales,
maestros y periodistas, llega Doa Tomasina con su nieta e hijas, a raz de la muerte de Felipa Perozo.
Debi de ser, aproximadamente, en el ao 1885 en el 1886.
La abuela haca gofio, un dulce de maz asado y molido con azcar, y Evangelina lo venda. El
negocio no era floreciente, pero daba para vivir.
Tres aos antes de su llegada, se haba fundado la Sociedad Amantes de las Letras, que con los
aos se convirti en el Ateneo de Macors.
Lilina reparta su tiempo entre la venta de dulce y sus labores escolares.
La nia fea y desaliada se destacaba en la escuela. Era la mejor alumna de primaria. Tmida,
introvertida, viva en un mundo de sueos, y tal vez soaba con su madre en las tardes frente al ro,
contemplando el ms hermoso crepsculo de la isla. Pero su madre estaba enterrada en un Higey
lejano y perdido en la llanura oriental.
Bajo el cuidado de la dulce dictadura de su abuela puritana, comenzaba a entrar en la adolescencia,
pero se siente insegura porque tendra que dejar sus estudios. No exista una escuela para poder
continuarlos y luego marchar a la capital, como era su sueo.
Los ricos de la pro cultura petromacorisana seguan adelante y consiguieron que los hermanos
Bobea, a lomo de mulas, trajeran desde La Vega su imprenta. Ellos correran con la cuenta de gastos,
pero Macors necesitaba imprenta y la imprenta lleg para la publicacin del peridico Ecos del Este.
Faltaba una Escuela Normal para Seoritas:
5
la misma que noche por noche soaba la futura mdica.
Y una comisin presidida por Luis Arturo Bermdez fue a la capital en busca de una buena directora.
Don Federico Henrquez y Carvajal lo consult con su cuada Salom Urea, la ilustre poetisa, y ella
recomend a su mejor discpula: Anacaona Moscoso.
CAPTULO III
Anacaona Moscoso: maestra y amiga
La comisin macorisana integrada por los seores Luis A. Bermdez, Antonio Soler y don Pedro
A. Prez contrat a Anacaona Moscoso para la direccin del Instituto de Seoritas.
Es as como la frgil y enfermiza jovencita, graduada en la segunda promocin (1893) del colegio
que diriga Salom Urea, march al antiguo Mosquito y Sol.
Alfabetizada en la escuela de las Hermanas Bobadilla y luego en la de Socorro Snchez, sigui sus estudios
normalistas teniendo como compaeras a Eva Mara Pellerano, Mercedes Echenique, Encarnacin Suazo,
Altagracia Henrquez, Julia Henrquez y otras que no recordaba la fabulosa memoria de la seorita Casimira
Heureaux, quien me dio esta informacin cuando se acercaba a los noventa aos de edad.
Amiga entraable de los sobresalientes, en sus ratos de ocio estudiaba pintura y dibujo con el
profesor Desangles. A pesar de su edad, sus amigos eran los grandes maestros de la poca: Eugenio
5
Ya se haba fundado una Normal de varones en 1895 y fue su primer director Don Julio Coiscou.
330
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Mara de Hostos, Don Federico Henrquez y Carvajal, Leopoldo Navarro, Don Francisco Henrquez,
y uno muy especial: Don Gerardo Jansen, su profesor preferido por tener algo en comn: el amor por
las matemticas.
Con la llegada de Anacaona Moscoso a San Pedro de Macors cambia el panorama educativo. Desde
la pequeita escuela que diriga Doa Mundita viuda Bobea, de golpe y porrazo se crea la flamante
Escuela de Seoritas, con laboratorios de Qumica y de Fsica, todava no igualados en el pas a ese
nivel, a pesar de que han pasado ms de ochenta aos.
Don Rafael Moscoso era profesor de Botnica y organizaba huertos para sus estudios prcticos.
Muy joven, el futuro doctor Francisco Eugenio Moscoso Puello, era profesor de Ciencias Naturales.
En el 1901 cas Anacaona con su nico y gran amor, el ingeniero Don Eladio Snchez y un ao
despus nace su primera hija: Victoria.
En la primera promocin se gradan: Asuncin Richiez, Estervina Richiez, Enriqueta Acevedo y
Evangelina Rodrguez. Las dos primeras eran hijas del viejo restaurador convertido en propietario de
un ingenio: Don Manuel A. Richiez.
Enriqueta, Doa Quetica para sus alumnos (yo fui uno de ellos), era hija de un azuano acomodado:
Don Juanico Acevedo Prez y de una macorisana: Doa Mercedes Camarena, hija del ilustre educador
Don Elas Camarena, quien por el ao 1848 fund la primera escuela de Mosquito y Sol.
Evangelina no tena ttulos. Simplemente era la nieta de doa Tomasina, la dulcera. Y a ella le
dedic todo su amor Anacaona Moscoso y la hizo su preferida.
Corra el ao del 1902, cuando recibieron sus ttulos las primeras graduadas. En una segunda
promocin en el 1904, se recibieron Domitila Richiez, Isabel Rojo y Filomena Gmez.
Trabajando a ritmo acelerado, la frgil maestra da signos de cansancio, pero no valen los ruegos
de su esposo y amigos. Le llega otra hija, a la que bautiza con su mismo nombre, y se empea ms y
ms en su trabajo.
Prosigue su agotadora tarea y suea con un varn. Al fin sale embarazada bajo protesta de los
mdicos que la atienden.
Nace el hijo de sus sueos y a los cuarenta das de nacido, muere la ilustre educadora a la temprana
edad de treinta y un aos. Era el da 5 de septiembre de 1907.
Das antes de su muerte, recomend a su discpula preferida para que se encargara de la direccin
de su querida escuela. Evangelina, ya avanzados sus estudios de Medicina, acepta el cargo de su maestra
y amiga. Tena veintiocho aos de edad.
El peridico Listn Diario, del da mircoles 22 de octubre de 1907, public un artculo de la
redaccin dedicado a la nueva directora.
Daz Mirn lo dijo: Siempre hay una eterna y mezquina guerra de todo lo que se arrastra contra todo lo que
vuela. Y tena razn. Conocedor profundo del corazn humano, nadie como l poda mejor calificar a los que
tratan siempre de medir las almas grandes por la estrechez y vileza de las suyas, y que no hallando en ellos el
mvil de las acciones sublimes quieren ajarlas ms bien con una calumnia que admirarlas y agradecerlas.
Evangelina Rodrguez naci pobre, muy pobre, de cuna humilde, quedando hurfana cuando apenas contaba
seis aos de edad, siendo recogida por su abuela materna, mujer muy honorable, bajo cuya proteccin recibi
las primeras lecciones; pero dotada de una fuerza intelectual extraordinaria que la eleva sobre el nivel de
todas las dems de su sexo, no poda amoldarse a la poca instruccin que en su casa se le daba: haba nacido
guila y era para ella muy estrecho el hogar.
La instruccin entonces principi a tener aqu auge, fundndose algunas escuelas primarias a las que ella
concurri, hasta la fundacin del Instituto de Seoritas, en el que ingres captndose la simpata de su
Directora, por su asiduidad as como por su ejemplar conducta y aplicacin.
331
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Las horas de descanso que sus condiscpulas empleaban en jugar, Evangelina las aprovechaba en trabajar para
tener un trajecito siempre limpio y comprar los libros que su noble y generosa abuela no alcanzaba a darle, hasta
que por fin la crislida se convirti en elegante mariposa; de tan humilde discpula pas a ser excelsa maestra
sin que sufriera en nada su modestia. Pero no ah deba detener el guila audaz su vuelo, su inteligencia que
no conoce lmites y dejando atrs a sus compaeras de estudio, abandona aquel establecimiento, donde haba
alcanzado sus primeros triunfos, para inscribirse en el de ms elevada categora en el pas, el Instituto Profesional,
en las asignaturas de la Facultad de Medicina y Ciruga, y uno por uno, ha ido con pie firme e inquebrantable
energa subiendo sus peldaos hasta llegar al ltimo, donde le espera la corona del triunfo que sus detractores
no han podido alcanzar y que aquel establecimiento docente le tiene preparada como galardn a sus esfuerzos,
como precio a su constancia y sus desvelos, como estmulo a la mujer dominicana, como gloria de la patria.
Tambin el gobierno le ha hecho justicia designndola como Directora del Instituto de Seoritas, del
que fue su alumna.
En todos los pueblos civilizados se le rinde culto a la inteligencia; se ve con placer el encumbramiento de los compa-
triotas: no aqu, en que el egosmo nos hace descender y as motejamos lo que vale porque no podemos alcanzarlo.
Evangelina es grande por su talento y noble por sus acciones. Ella, como Salom Urea, es una poetisa de grandes
vuelos; como Maestra Normal, no tiene rival y muy pronto obtendr del Instituto Profesional el ttulo que le capa-
cite para el ejercicio de la Medicina. Tendr el orgullo de haber sido la primera mujer dominicana que ostente un
ttulo universitario de esta ndole. Sin embargo, a pesar de todo su valer, es humilde, pero la envidia hasta en la
humilde choza trata de clavar en ella su negro diente porque causa pesar ver una joven de 20 aos tan consagrada
al estudio y as con calificativos mortificantes, los necios tratan de zaherirla burlndose de sus nobles aspiraciones
en vez de alentarlas. Pero el da llegar en que Evangelina, colocada en la cumbre, adonde habr de elevarla su
consagracin al estudio, vea con pena a sus gratuitos detractores y compadecida, baje hasta ellos a prestarles los
auxilios de la ciencia. (Listn Diario. Nm. 5492, mircoles 22 de octubre de 1907).
El contenido del artculo nos da una idea de los vientos de fronda que le esperaban a la futura
mdica.
CAPTULO IV
Evangelina y los hermanos Deligne
El viejo francs Monsieur Deligne haba muerto de fiebre tifoidea en Puerto Prncipe, cuando
intentaba volver nuevamente a su tierra. ngela Figueroa, su mujer, qued en la indigencia con tres
hijos pequeos: Gastn, Rafael y Teresa.
Viva en una casucha del barrio de San Lzaro, en la ciudad de Santo Domingo, y trabajaba como
lavandera. Teresa ayudaba en el lavado y los dos varones repartan las ropas.
En sus habituales visitas por los barrios pobres de la capital, el Padre Billini conoce a los nios y
se asombra de la brillante inteligencia que poseen. Todava analfabetos, el Padre los adopta y los educa
en el Colegio San Luis Gonzaga.
Aos ms tarde, y a raz de su muerte, Gastn Deligne dir de su padrino en amorosos versos:
Fuiste para m
sostn, amparo y consuelo;
nunca me acuerdo del cielo
sin que me acuerde de ti
Gastn Femando era flaco, introvertido, pulcro y feo. Posea una recia personalidad y una gran vida
interior. Con muy poco o ningn sentido del humor, solo aceptaba bromas de un querido discpulo:
Federico Bermdez, quien es tambin uno de nuestros notables poetas.
332
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Rafael Alfredo era el polo opuesto. Buen mozo, jovial, extrovertido, derramaba simpata hasta
por los codos.
Los dos eran geniales. Tan pronto como llegan a San Pedro de Macors, consiguen trabajo; Gastn,
de contable en el Banco Alemn Van Kampen-Schumaker y Rafael en la judicatura. Antes del ao,
Gastn dominaba a la perfeccin la lengua de Goethe. Rafael le resolva los problemas legales a todos
los abogados mediocres de la ciudad.
Terminando el siglo, los controles sanitarios eran muy deficientes o no existan. El cosmopolitismo
del antiguo Mosquito y Sol trajo como consecuencia la entrada de nuevas enfermedades prcticamente
desconocidas en la regin. El bacilo de Hansen, productor de la terrible enfermedad de Lzaro, hace su
aparicin. Se contagian jvenes de todos los estratos sociales. Solo hay un remedio para combatirla: el
aislamiento, o llevar al enfermo al Leprocomio que funcionaba en la cuesta de San Lzaro, en la capital.
El mal de Job no es bice para que Macors siga disfrutando de su rica vida. Rafael es el joven
alegre, ladrn de corazones. Sus poemas no tienen la profundidad de los de su hermano Gastn, pero
gustan dentro de la masa del pueblo. Con gran xito, hace tambin crtica literaria, descubriendo dos
grandes poetas jvenes: Federico Bermdez y Mariano Soler y Merio, hijos de dos grandes amigos.
No hay pena en su corazn; nunca habr pena aunque la vida lo golpeara con tanta crueldad.
Los Deligne son felices en su pueblo adoptivo, pero nuevos y negros nubarrones se avecinan. El
destino le marca un sino fatal a Rafael. Le diagnostican lepra, enfermedad maldita, palabra maldita.
El bacilo descubierto por el mdico noruego Hansen, es traicionero, trpido, silencioso; lentamente
destruye el soma de las personas que ataca, pero siempre muy lentamente, por aos y aos. Y al menor
de los Deligne le tocar la de perder, pero perder en grande. Casi treinta aos de enfermedad con la
peor forma clnica: la lepra mutilante.
El bacilo corroe su cuerpo y pierde los brazos y las piernas. Necesita de una silla de ruedas. Nunca
una queja sali de sus labios. Solo en sus cortas depresiones con dejo triste deca: En mi cuerpo fue
donde llor la caridad, pero nunca perdi la fe ni la esperanza.
Gastn haba mejorado en su economa, y negndose a enviar a Rafael al Lazareto de Santo
Domingo, alquil una casa para que su hermano viviera solo, en una calle de San Pedro de Macors
que hoy lleva su nombre.
No se aceptan visitas, dira un fro letrero en la puerta del hogar de un hombre apestado que vive
solo su inmensa soledad. Pero fue todo lo contrario. El Macors intelectual llen la casa del enfermo;
nadie tena miedo a contagiarse y todos queran hacerle compaa al amigo y poeta.
Casi al frente viva una seora con su nieta. Es muy posible que Doa Tomasina le prohibiera
a Lilina la entrada al hogar del leproso. Sin embargo, la futura primera mdica dominicana, pre
adolescente, visitaba a Rafael. A medida que creca su amistad con l se tornaba ms estrecha.
Todas las maanas, casi al amanecer, Evangelina cruzaba la calle y baaba a Rafael. Cuando
comenzaban a infectarse las llagas, las curaba.
En las maanas y en las tardes, las mujeres le hacan compaa. Junto a Evangelina, tambin lo
visitaban Isolina Soto y Casimira Heureaux. A las jvenes que le visitaban les peda que lo llevaran al
patio. All haba una hermosa y frondosa madreselva. Era feliz cuando las flores marchitas caan sobre
lo poco que quedaba de su cuerpo.
Ya cada la tarde, llegaban sus amigos de siempre: Edilberto y Leopoldo Richiez, Quiterio Berroa
Canelo, Miguel Chalas, Mortimer Dalmau, Belisario Heureaux, Lorenzo Snchez Rijo y Miguel Feris,
un libans con gran sensibilidad potica quien le tradujo a los hermanos Deligne algunos poemas al
rabe, lamentablemente perdidos.
333
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Rafael, con veinte aos de enfermedad, jams abandona su amor a Dios, y le canta:
Con discurrir incierto
el osado mortal lleg a negarte,
mas t le abres un puerto
de asilo en toda parte,
y en cada asilo brilla descubierto,
que cual padre amoroso
no miras su maldad y desatino:
T le cierras, piadoso, el camino
y abres mansin de calma y de reposo.
En el ao 1902 se desata una guerra civil, como las muchas que hemos padecido por la ambicin
de nuestros hombres pblicos. En las calles de San Pedro de Macors hay balas, fuego y sangre. Nadie
puede llegar a la casa del poeta.
En una tarde gris, lluviosa, con toque de queda comienza su agona. Agonizar no es morir; es luchar para
no morir, deca Unamuno. El poeta muere en la madrugada. Su hermana Teresa no puede ms y se desmaya.
Evangelina baa por ltima vez lo poco que queda de un cuerpo. No hay un atad sino un medio atad.
En un coche, apresurados porque hay francotiradores en todas partes, llevan al cementerio sus
restos. Como siempre, all estaban sus amigos y su hermano. Doa ngela y Teresa quedan en la casa,
y las cuida Evangelina.
Gastn le canta al hermano muerto:
No lo quiso el arcano para su desventura
y la nuestra. Y fue entonces que amiga le habl
la piedad y le dijo con doliente dulzura:
Ya has cavado hondo surco; ve a dormir, labrador.
Que descanse es muy justo. Resignados estamos;
ms all del sepulcro tras l va nuestro amor.
Y el ciprs del recuerdo cubrir con sus ramos
la oquedad dolorosa que su ausencia dej.
El poeta banquero, mulato que trabaja para alemanes racistas, se hace ms hosco con la muerte de
Rafael. Tiene una mujer con la que procrea unos hijos, pero ama en silencio a una bella catalana: Paquita
Castaer. Nunca le dijo una frase de amor, pero escriba poemas dedicados a ella, que luego destrua.
Doa Paquita era una excelente pianista. La conoc en su ancianidad y conservaba la belleza y
lozana de una nia.
Los aos pasan, y los Deligne, con una espada de Damocles suspendida sobre sus cabezas, esperan
que otro miembro de la familia contraiga la enfermedad. Vivieron mucho tiempo junto a Rafael antes
de diagnosticarle la enfermedad. Las posibilidades de contagio eran mucho mayores.
Evangelina sigue su estrecha amistad con Teresa, Gastn y Doa ngela. A medida que avanza
en sus estudios de Medicina, ms se preocupa por los Deligne. Sabe que las posibilidades de otro
enfermo son muchas.
Esta vez le tocaba al poeta mayor. Gastn es el contagiado, pero tiene la experiencia de su hermano.
Ni quiere ni admite la compasin y busca una solucin; la que los psiquiatras llamamos la gran huida.
Se suicida de un tiro en la sien. Haban pasado once aos de la muerte de Rafael.
334
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Evangelina sigue igual. Es la que cuida a doa ngela, a quien los golpes del destino la hacen
encamarse. A su regreso de Pars, Evangelina encuentra en lecho a la madre de los Deligne, y la atiende
hasta su muerte.
CAPTULO V
En el mundo reprimido de las hijas de Eva
Evangelina ya no era la nia huraa vendedora de gofio. Era toda una profesional del magisterio.
Sus brillantes notas hablaban por ella y adems contaba con el apoyo de Anacaona, los Deligne, Luis
A. Bermdez, Antonio Soler y otros connotados personajes de Macors.
En mis largas y fructferas conversaciones con la seorita Casimira Heureaux, meses antes de su
muerte, me repeta constantemente que quien llev a Lilina a estudiar medicina fue Rafael, el poeta,
hermano de Gastn F. Deligne.
Tal vez dudaba Evangelina de su aceptacin en la escuela de Medicina, dominada por hombres.
Una mujer mdica? Jams! Imposible!
Veamos algo de la historia de las hijas de Eva en lo que se refiere a estudios superiores, y en
especial en las Ciencias Mdicas.
En la guerra de Crimea, en el ao 1854, un ingls, Lord Sidney Herbert, Secretario de Guerra del
Imperio Britnico, encarg, bajo protesta de todo el Gabinete, a Florencia Nightingale (1823-1910),
a reclutar enfermeras para organizar un cuerpo que colaborara con las barraca-hospitales. En la
actualidad, hospitales de guerra, y, en Scutari, esta grandiosa mujer hizo historia.
A pesar de la muda oposicin oficial y de la pblica, hostil y escandalosa, la gran enfermera inglesa
cumpli su cometido: suministrar ropa, comida y medicina a ms de diez mil hombres.
A su regreso a Inglaterra, cre la Escuela de Enfermera en el Hospital de Santo Toms, inaugurada el
da 15 de junio de 1860, con quince aspirantes, dndole un nuevo estilo a esta profesin paramdica.
Las enfermeras de la Nightingale, como as las llamaban, se esparcieron por todo el mundo.
El mal concepto en que eran tenidas antes de la inauguracin de dicha escuela, se refleja en un
comentario del peridico Time, de Londres, en su edicin de fecha 15 de abril de 1857:
Instruidas por los Comits, sermoneadas por los capellanes, mal miradas por los tesoreros y los administra-
dores, reidas por las matronas, maldecidas por los cirujanos, censuradas por los ayudantes, aguantando las
quejas de los enfermos, injuriadas por los viejos y enfermos favorecidos, charlan impertinentemente si son de
media edad y bien humoradas, instigadoras y seductoramente si son jvenes y bien parecidas; ellas son lo que
cualquier mujer sera en las mismas circunstancias.
Para el ao de 1849, Elizabeth Blackwell, nacida en Bristol, Inglaterra en el 1821, se graduaba de
Doctora en Medicina, siendo la primera en las Islas Britnicas.
En Alemania, Dorotea Cristiana Erxleben, graduada en la Universidad de Halle, en el 1754, fue
la primera y la nica en muchos aos. En Prusia se abrieron las Escuelas de Medicina para mujeres
cuando ya nuestra biografiada estaba a punto de graduarse: ao 1908.
En el 1850 se organiza en Filadelfia, Estados Unidos de Amrica, el Colegio Mdico Femenino
y en Baltimore, en el 1882.
El Registro Mdico de Inglaterra en el ao 1858, contiene solo el nombre de una mujer graduada
en Ginebra, Suiza, y una segunda graduada en el 1865, no figurando la doctora Blackwell, quien
falleci en el 1910.
335
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
La Escuela Femenina de Londres se inaugur en el 1874, con catorce estudiantes, y en el 1896
adquiri el privilegio de obtener plazas en el Real Hospital Libre. Ese mismo ao el Real Colegio de
Mdicos de Irlanda y la Universidad de Londres, aceptaban exmenes para mdicas.
Si esas situaciones se presentaban en los pases sajones, cmo estara esa situacin en los centros
de estudios superiores de la Madre Patria?
En Espaa, para la fecha de los estudios de Evangelina, las universidades estaban vedadas para las
hijas de Eva. Solo una: Doa Concepcin Arenal, haba logrado su entrada disfrazada de hombre. La
gran penalista espaola, nacida en el 1820, en Ferrol, Galicia, haba dado muestra de su capacidad en
su profesin de abogada, logrando un cargo nico en su patria: Visitadora General de Prisiones, desde
el ao 1864 hasta el 1874. Sus obras sobre Criminologa abarcan la friolera de treinta y dos tomos.
La misma Arenal, al referirse a la mujer espaola deca que solo poda ser Maestra, Estanquera
o Reina.
Espaa, matriz de nuestra cultura, a pesar de las grandezas de sus reinas, especialmente Isabel, la
grande y catlica, segua bajo la sombra de su viejo enemigo teolgico: Mahoma. Una sombra ancha y
larga, y los derechos de la mujer gravitaban en lo ingrvido. Las mujeres: a la casa a ser buenas esposas
y a tener muchos hijos, en un hogar catlico y de grandes devociones marianas, pero con el espectro
de La Meca en sus cabezas.
No fue sino hasta la llegada de Alfonso XIII, cuando se dio inicio al trabajo extra-hogareo de las
mujeres en la Pennsula, con condiciones especiales. La famosa Ley de la Silla, de fecha 27 de febrero
de 1912, que obligaba a los patronos a poner una silla al lado de la mujer trabajadora para que reposase,
mientras no le impida su ocupacin y an durante esta, cuando su naturaleza se lo permita.
Por Orden Real del mismo Rey, el da 2 de septiembre de 1910, ya graduada Evangelina, es cuando
se autoriza a las espaolas a inscribirse en todas las carreras y a optar por todos los ttulos.
Antes de esa fecha solo se poda entrar a la Universidad por autorizacin especial de algn Ministro
o del mismo Rey. Con una curiosa coletilla se autorizaba la inscripcin:
siempre que el Rector se responsabilice del escndalo o incidentes que provocara la matriculacin de una
mujer en la citada institucin.
Tenan que ir acompaadas de varn respetable y el Catedrtico las sentaba en el estrado, junto a l en las
explicaciones universitarias y siempre lejos de estudiantes.
Hasta hace un ao, la vetusta y fsil Real Academia de la Lengua era coto cerrado para las fminas.
Carmen Conde, poetisa y escritora de cuentos para nios, logr al fin convertirse en acadmica. Rosa
Chacel, refugiada poltica en Iberoamrica desde el 1939, fue su principal contendiente para lograr el
silln K, que estaba vacante desde la muerte del acadmico Miguel Mihura.
Otro de los famosos cotos cerrados para las mujeres, La Escuela Politcnica de Francia, tambin
cay bajo el empuje arrollador de un feminismo compacto y correcto que tiene como meta derrumbar
murallas de un anti que, como todos los anti, son negativos y retardatarios.
Cmo logr su ingreso en la Escuela de Medicina Evangelina Rodrguez?
CAPTULO VI
Una mujer atrevida y sus estudios universitarios
Quera algo ms que el ser maestra; mdica, licenciada en medicina, pero su gran problema
era ser mujer y las mujeres se mantenan en un segundo o tercer plano. Evangelina no era persona
336
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
de rendirse a la primera de cambio y fraguaba su gran conspiracin, ser aceptada en la escuela de
medicina del Instituto Profesional.
El pas lo gobernaba una gallera poltica repartida entre coludos, bolos y coli-tuertos, opereta
tragicmica que aumentaba el endeudamiento de nuestra tierra y solo se consegua la paz en los
cementerios. El imperio vecino miraba el bocado con ojos de lobo hambriento. La Improvement, un
saltimbanqui financiero, preparaba su gran zarpazo.
Evangelina segua en lo suyo y organiz su estrategia. Antonio Soler, uno de sus protectores, era
cuado de Fernando Arturo de Merio, el padre de Marianito, el poeta cantor de San Pedro, utiliz
su influencia con el Arzobispo, considerado el creador del Instituto Profesional.
Anacaona y Don Eladio llevaron como padrinos a los hermanos Henrquez y Carvajal. Don
Federico y Don Francisco, eran tambin hombres claves en caso de alguna oposicin para la entrada
de una mujer a estudiar la ciencia de Galeno. Pancho era profesor en la escuela.
Por ltimo, funcion lo que hoy llamamos un relacionador pblico; un escritor y periodista
respetado, Jos Ramn Lpez.
Alguien se opuso al ingreso a la escuela de esta valiente mujer? No lo s y probablemente no lo
sepamos nunca. Es posible que Octavio del Pozo, uno de los grandes de la medicina dominicana, por
su temperamento misgeno, dijera no; pero esas son simples conjeturas mas.
En el mes de octubre de 1903 se inscribe Evangelina en el primer ao de la carrera. El da 19 de
octubre de 1904, presenta su primer examen.
Aprueba todas las materias con calificacin Bueno. El Pensum del primer ao eran tres materias:
Fsica Mdica y Biologa, Qumica Mdica y Biologa y por ltimo la Historia Natural Mdica.
El segundo ao repite las mismas notas, examinndose en la misma fecha un ao despus, el da
19 de octubre de 1905: Anatoma, Diseccin, Histologa y Fisiologa.
Vuelve al tercer ao y se examina el da 21 de julio de 1906. Las mismas notas de los dos primeros aos
en las materias: Patologa General, Patologa Interna, Patologa Externa, Medicina Operatoria y Partos.
Prepara el cuarto ao en seis meses y lo presenta el da 20 de diciembre de 1906: Teraputica,
Materia Mdica, Farmacologa, Medicina Legal e Higiene. Las notas decaen y obtiene un Suficiente.
Pero hay dos razones: la primera es que prepara el curso de un ao en un semestre; la segunda, es el
ltimo embarazo de Anacaona Moscoso y el inicio de la enfermedad que la llevar a la tumba.
El da 5 de septiembre del 1907 muere su gran amiga, ella se hace cargo de la direccin de la
escuela y contina sus estudios. Es el ao ms largo de su poca de estudiante universitaria.
Quince meses despus presenta el quinto y ltimo ao, logrando un Suficiente en las cuatro
materias: Clnica Mdica, Clnica Quirrgica, Clnica Obsttrica y Anatoma Patolgica.
Con la asesora de su ms que hermano Francisco Moscoso Puello, prepara su tesis con el tema:
Nios con excitacin cerebral, que presenta el da 29 de diciembre de 1911.
CAPTULO VII
De su graduacin
Acerca de la graduacin de Evangelina, escriba nuestro distinguido periodista y escritor Jos
Ramn Lpez, en el Listn Diario, de fecha jueves 4 de enero de 1912, lo siguiente:
Menos de cinco lustros ha, naci en Higey Evangelina Rodrguez, hija de Ramn Rodrguez y de Felipa Pero-
zo. Todava en la infancia, se hizo cargo de ella y la traslad a la ciudad de San Pedro de Macors su abuela
337
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Tomasina Suero y, junto con sus dos hijas, Felcita Debroth y Altagracia viuda Correa, cri a la niita.
Aunque la abuela haba tenido, y an tiene algunos derechos en inmuebles valiosos, esos, por falta de industria
nacional, nada producen an, y la familia poda considerarse pobre, entre las ms pobres de la localidad. El
trabajo personal de todos sus miembros era el producto de lo que deba ser consumido cada da, sin sobrantes
ni superfluidades de especie alguna. Era una lucha a brazo partido por la existencia.
Cuando Evangelina tuvo unos seis o siete aos de edad, la conoci el gran prosista y crtico, Rafael Deligne.
Qued encantado del talento de la niita e indujo a la familia a mandarla a la escuela, a la vez que satur
a la alumna del deseo de aprender y dominar alguna ciencia. Se puede agregar que de ah data el gnesis del
carcter de la esforzada nia.
La pobreza de la familia era pobreza de verdad, en la que nada sobraba, cubiertas las necesidades ms perentorias.
No haba dinero para libros ni para papel, ni an para cosa alguna de la escuela. Pero esa no era dificultad
para amilanar la frrea voluntad de la chiquitina. Se necesitaba dinero? Pues a hacer dinero honradamente.
Se hizo empresaria de fabricacin de gofio. Un tendero se prest a venderlo en su establecimiento y abri una
cuenta corriente a Evangelina. Cada vez que ella necesitaba libros u otros tiles escolares, l los suministraba
y se pagaban con el producto del gofio.
Era, pues, un va crucis para la nia su ascensin intelectual; mortificaciones, escaseces, agresividad del
medio que no se internaba en las exquisiteces de aquel temperamento y cargaba a insana ambicin lo que
deba abonar a saludable ansia por llegar a un nivel espiritual e intelectual ms elevado, en la cumbre o poco
menos. Evangelina lo notaba todo, lo sufra todo, senta los alfilerazos que le hincaban en el alma cuantos
hablaban con ella; pero no hizo como la mujer de Lot; no volvi la cara hacia atrs, sino que mantuvo la
vista fija en el ideal, en la meta a que aspiraba llegar. Su primer examen en la Escuela Normal fue rudsima
batalla, no en la escuela, sino para llegar a ella. Tena que conseguir avos para salir de San Pedro de Macors
hacia la capital, y los treinta pesos que le costaran eran difciles de obtener, para una joven pobre. Tanto
hizo que los logr a crdito, y regres a Macors con su ttulo de Maestra Normal, que le sirvi para obtener
el nombramiento de profesora en el Instituto de Seoritas, y pagar en breve lo adeudado.
Desde entonces la lucha fue menos cruda, aunque no declin en tenacidad. Evangelina se propuso estudiar
para la Licenciatura de Medicina, y ya no le faltaron recursos pecuniarios, aunque continu sufriendo
la sorda hostilidad de los que pensaban, tal vez sin malicia, que era censurable pretensin en una joven
pobre aspirar a ser mdica.
De su graduacin tambin escribi Don Federico Henrquez y Carvajal.
Honor a ella! Ya, laureada con nota de sobresaliente su tesis de simptico tema higinico, pedaggico
y social, luce el diploma de Licenciada en Medicina y Ciruga la inteligente maestra normal y profesora
Evangelina Rodrguez. Ella es la primera doctora del Instituto Universitario de la Repblica. Honor a ella
y, en ella, a la mujer dominicana.
Revista Ateneo. Ao II, nmero 24,
Santo Domingo, diciembre de 1911, p.28.
CAPTULO VIII
Granos de polen
Al fin pude conseguir el librito de Evangelina en la biblioteca de la Universidad Autnoma
de Santo Domingo. Con prlogo de su amigo y defensor Jos Ramn Lpez, fue tan mal editado
que no lleva el nombre del impresor y se inicia con unas excusas de la autora: Detesto los libros
con erratas, pero las muchas que ha dejado escapar la imprenta me hacen pedir al lector que las
subsane.
338
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Convers unos meses antes de su muerte con su primo Pedro Correa y le plante el porqu la
Licenciada haba permitido tal atropello.
La razn era obvia, se haba buscado al impresor ms barato de San Pedro y algo borrachn. La
Licenciada, por el exceso de trabajo, no pudo revisar las pruebas y el irresponsable la llev a prensa
sin muchas averiguaciones.
Un par de paraguazos al estpido y un intento de quemar la edicin entera. Sus amigos la
convencieron de que no lo hiciera, pero Don Pedro me confes que era posible que incinerara la
mitad de la edicin.
Va mi libro dirigido especialmente a las madres jvenes y a la juventud, alma de nuestra
patria. As inicia su obra de Sociologa Evangelina que dedica a la mujer, a la mujer madre y a
los nios.
Es su poca de cristiana y con una gran influencia de su maestra Anacaona y de su otra amiga
Salom Urea. Cita con frecuencia los evangelios.
Recomienda una educacin de tipo decimonnico, recordemos que su obra fue publicada en
1915, antes de su viaje a Pars y su entrada al feminismo.
A pesar de las numerosas citas de Juan Jacobo Rousseau, al parecer el viejo maestro no entraba
en su mundo.
Intenta hacer algo de clasificacin sobre el carcter de la mujer con criterios propios y de M. Ribot,
de su libro Enfermedades de la personalidad.
Recomienda el estilo catlico del matrimonio, para ella las grandes virtudes son la laboriosidad,
la castidad y la economa. El respeto mutuo entre ambos cnyuges, considera la monogamia como
correcta y la poligamia en el hombre como un sntoma de concupiscencia aunque reconoce existen
hombres polgamos por temperamento y que considera los menos.
Ve en los ingratos perversidad y en la gratitud belleza, y lo deca y lo viva. Su amor, respeto a los
que la ayudaron, perdur toda su vida y citaba a un romano: El hombre graba en cera el beneficio
y en mrmol la ofensa. Para su criterio, Bruto fue un vulgar ingrato a pesar de lo que fuera el Csar
que fue su bienhechor.
Hace crticas al hombre con fobia al matrimonio y a la joven que en el noviazgo falsifica su propia
personalidad y considera esa falla una de las causas de divorcio.
Para la educacin de los nios pide el dilogo de los padres y ms que todo el ejemplo.
La curiosidad del nio es natural y debe dejrsele siempre satisfecha dndole a todo lo que
pregunte una respuesta, la ms verdica posible y racional a fin de no dejarle duda alguna.
Adora lo clsico y arremete contra los pintores, escultores y poetas modernos, los acusa de
bohemios productores de desatinos como en las abundantes libaciones de sus frecuentes orgas,
malgastando la salud del cuerpo y el alma.
Como desocupados son los ms dainos para nuestra sociedad. Son los atizadores del fuego
poltico, los causantes de las alteraciones de la paz y destructores del honor de las familias.
Y me pregunto a quines, poetas y escritores, agrede Evangelina con tanta hostilidad?
Como todos los de su tiempo Evangelina culpa al pueblo inculto de la falta de moralidad y la
tendencia a la haraganera. Posteriormente lo hizo Moscoso Puello en Cartas a Evelina, Amrico Lugo,
en el prlogo a su Historia. Luego a su regreso a Pars, da un giro de 180 grados y libera al pueblo de
ese concepto errado.
Hace crticas al avaro y al que ve la riqueza como un fin. No recomienda el matrimonio con
desparejos niveles econmicos y ataca los internados. Los nios deben criarse con los padres y no internos
339
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
en colegios, mostrando una especial hostilidad contra los jesuitas. Para la fecha de la publicacin de
su obra no haba colegios de jesuitas en nuestro pas.
A pesar de hacer claras demostraciones de su catolicidad, Evangelina se niega aceptar los votos
de castidad.
La oracin y la meditacin excesiva, junto con flagelaciones, penitencias duras y ayunos no tienden
ms que a una cosa: castigar la carne y aniquilarla para ahuyentar el pecado porque es del Diablo.
Soy catlica y no entiendo este contrasentido de mi religin: el Dios malo con ms poder que
el Dios bueno.
Este concepto de la Lic. Rodrguez se va a robustecer en Francia. Poco a poco se va alejando de
la religin. Se hace anticlerical y rechaza la vida conventual.
Y hubo otro gran cambio. De las prostitutas deca en su obra: Estas envilecidas son siempre la
crpula mezquina del mal, los rateros de la desvergenza.
A su regreso las defiende a rajatablas y reconoce que son susceptibles de regeneracin que intenta
con algunas y logra cierto xito. Aceptar no solo el problema moral, tambin el econmico.
Plantea la pugna entre la mujer virtuosa inepta en la vida sexual del matrimonio y la amante
experta y profesional que le roba su marido.
Fija su postura en el matrimonio: la mujer no es esclava, es compaera. Aos ms tarde ampliar
ese concepto.
De los hijos sin padre considera ridculas las leyes, y condena a ese padre que niega su apellido.
Es en su propio espejo que se contempla. Son padres que rechazan su propio fruto y le niegan la
honra a una madre.
Que cmo fueron las relaciones de Ramn Rodrguez con su hija Evangelina, sabemos muy poco y
de lo poco que sabemos, eran fras y distantes. Vivi con su madre hasta los cuatro aos cuando abuela
Tomasina la recogi y oblig al hijo a darle su apellido. Se fue la familia a San Pedro y Ramn hizo
otro hogar, tuvo un hijo: Ricardo, que pas su vida desempeando cargos de mediana categora en
los ingenios del Este y al final se march a vivir a Pedro Snchez, cuando en 1928, y en el gobierno de
Horacio Vsquez, se intent por primera vez en nuestro pas iniciar la reforma agraria.
Las relaciones de Lilina con su medio hermano siempre fueron buenas y al parecer ella meta su
mano en lo econmico para mejorar el bajo salario que perciba como mecnico. Cuando march
a la colonia, como se le llamaba y se le llama a Pedro Snchez, se haba divorciado y viva solo. En
ocasiones los hijos lo visitaban. Al parecer no era hombre de muchas luces, pero de gran corazn y
adoraba a su hermana.
En plena locura de Evangelina y cuando caminaba largas distancias, l y su hija Selisette la seguan
como lazarillos.
Un captulo final lo dedica a la verdad que glorifica y a los serviles que tira al cieno.
En general, Granos de polen, a la que ella llama un polvo literario y que cada grano llevado en
alas del viento social encuentra a quien fecundar, es una etapa de la vida de Evangelina que ella
posteriormente super.
A pesar de ser agredida desde sus comienzos como estudiante, a la publicacin de su obra hace
ya ms de seis dcadas, tena una fortaleza de amigos y defensores que la protegan de la maldad y
perversidad de los que no la aceptan en el contexto social, por su origen humilde, por su color y por
su atrevimiento al estudiar una profesin de hombres. Ella misma se neg a su regreso de Francia a
editar una segunda edicin y le confesaba a Altagracia Domnguez, que lo haba escrito siendo una
inmadura y que su obra se la encontraba muy infantil.
340
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
CAPTULO IX
Evangelina 1918
De Evangelina en el 1918, nos enteramos gracias a un artculo publicado en el Listn Diario, del
jueves 9 de mayo de ese mismo ao, de la pluma del escritor y periodista samanense Don Luis E.
Lavandier y que transcribimos en su totalidad.
LO QUE PENSAMOS Y LO QUE HACEMOS
ES LO QUE HACE QUE SEAMOS LO QUE SOMOS
La mujer va abrindose paso. En pocas remotas, all en la antigedad, ella era la esclava del hombre. La
mujer no tena otro fin que satisfacer sus caprichos. Los campos eran cultivados por las mujeres mientras
los hombres en la ms blanda molicie se coman los frutos. La mujer ha sido considerada desde tiempos
inmemoriales como ser inferior al hombre. Pero con la marcha de los siglos ha ido ocupando lugar ms y ms
alto, hasta que hoy al cabo de una constante evolucin de siglos, est demostrando que no debe subsistir
una diferenciacin tan absurda como injusta contra el gnero femenino, y ya pronto ha de entrar la mujer a
disfrutar de todas las prerrogativas, de todos los privilegios, de todas las ventajas sociales que tiene el hombre
y le son posibles a ella, en relacin con sus actitudes y segn el grado de su ilustracin.
Uno de los grandes beneficios que producir la actual temible lucha mundial ser el establecimiento de
derechos por igual en todo sentido entre hombres y mujeres.
Desde hace muchos aos la mujer ha venido librando una lucha cruenta contra prejuicios ancestrales y
arraigados y contra la vanidad de los hombres, todo para colocarse en el justo puesto que ella se merece.
Vejada y combatida an en sus ms legtimas aspiraciones en este llamado siglo veinte, exasperada tal vez
acaso han sido violentos los medios que ella ha adoptado para alcanzar el puesto que le corresponde.
Interesantes son en verdad los movimientos feministas y sufragistas contemporneos y desarrollados en los
grandes centros del mundo.
Ya las mujeres estn sustituyendo a los hombres en actividades ordinarias que siempre estuvieron a cargo
del sexo fuerte, y hasta han formado batallones de voluntarios que se han batido igual que sus hermanos los
varones, y ellas han sabido morir como hroes.
Respecto a la intelectualidad de la mujer no es necesario decir palabra; los hechos hablan elocuentemente.
Aqu en nuestro pas la mujer empieza a franquearse paso hacia la altura que legtimamente le corresponde.
En San Pedro de Macors, Evangelina Rodrguez, muchacha de familia pobre, con encomiable esfuerzo alcanz
el ttulo de Maestra Normal; luego se dedic algunos aos al magisterio; con el producto de su labor atendi
a sus propias necesidades materiales y a las de su familia.
Esa santa ambicin que domina a los dignos la hizo entonces emprender el estudio de las ciencias mdicas.
Cuando crey bien preparada vino a la Capital y mediante examen se hizo investir por la Universidad con
el ttulo de Licenciado en Medicina.
Primera mujer dominicana que alcanza este ttulo.
Evangelina fue discpula del poeta Gastn Deligne.
En el 1915, dio a luz su libro: Granos de polen, en cuyo prlogo dice el pensador Jos Ramn Lpez, de
los mritos de la ilustrada joven.
Ella ha hablado a las multitudes directamente varias veces.
Evangelina anda ahora predicando evangelio de amor, de trabajo, de ideales, de paz, de civismo, por ciudades
y aldeas en el interior de la isla, todo ello con el fin de reunir los medios necesarios para su traslado al seno
de los centros cientficos ms avanzados donde proseguir en su marcha ascendente hasta llegar al Sina que
le apunta su lcida imaginacin.
Nuestra patria ha tenido mujeres tpicas y sobresalientes de las que nos enorgullecemos.
Tales, Trinidad Snchez, primera en el martirio por su patria.
Salom Urea de Henrquez, primera poetisa nacional.
Antera Mota de Reyes, preclara y abnegada maestra.
341
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Hoy tenemos, entre otras damas, como exponentes de la cultura femenina dominicana, las siguientes seoritas
cuyo mrito principal est, dadas sus brillantes facultades intelectuales, en su esfuerzo hasta abrirse paso
en un ambiente adverso para llegar al puesto distinguido de ilustracin y de cultura que han alcanzado:
Ana Teresa Paradas, la primera licenciada en derecho y primera mujer graduada en nuestra universidad;
Sofa Oliva, primera dominicana que alcanza ttulo de la universidad en Ciruga Dental; Mercedes Mota,
inteligente escritora cibaea.
Evangelina Rodrguez, esta ejemplar seorita hija del propio esfuerzo, ha dado prueba del vigor de su numen
explicando difciles temas ante selectos auditorios en diversas poblaciones de la repblica.
Hoy se halla en Santiago,
6
siempre regando la noble simiente de su amorosa prdica. Siga avante en su labor
civilizadora con ella declarando ampliamente la actitud de la mujer para aportar su contingente inestimable
en las ms altas funciones sociales hacia la solucin de los problemas ms trascendentales de la humanidad.
Siga su labor y empeo nobilsimo y sirva ello de ejemplo edificador.
Listn Diario,
jueves, 9 de mayo de 1918
CAPTULO X
Etapa cibaea
Presentada su tesis, no se senta capacitada para el ejercicio de su profesin y sigui dirigiendo el
Instituto de Seoritas. Luego de un trabajo agotador, marchaba a la Escuela Nocturna para obreros y
domsticas, donde colaboraban sus compaeras Casimira Heureaux, Altagracia Domnguez, Enriqueta
Acevedo, Petronila Anglica Gmez, las hermanas Richiez, Isabel Rojo de Gonzlez, Filomena Gmez
y otras destacadas maestras.
La consigna era seguir estudiando la Medicina a profundidad antes de comenzar a ejercerla. Las
largas horas de trabajo no significaban nada para ella, robndole horas al sueo y guiada por la mano
de Francisco Moscoso Puello, el hermano de Anacaona, ampliaba ms y ms sus conocimientos de
Medicina.
Renuncia el cargo de Directora de la Escuela Nocturna y de ella se hace cargo la seorita Casimira
Heureaux, quien, a pesar de ser hija de un tirano, Ulises Heureaux, amaba, hasta dar su vida por ella,
la libertad. La Seorita, como sus alumnos la llambamos, vivi cerca de un siglo, de los cuales ms
de setenta y cinco se los dio al Magisterio. Naci rica e hija de Presidente de la Repblica, y muri en
la pobreza. Odiaba la tirana de Trujillo y ni siquiera le dio las gracias cuando el dspota bautiz un
puente sobre el ro Ozama con el nombre de su padre.
Por recomendacin de Moscoso Puello, Evangelina va cada tarde al poblado de Ramn Santana
(Guaza), donde hace una especie de pasanta mdica. Econmicamente le va bien, pero hay un problema:
no haba medicinas en el poblado y la joven doctora instala una farmacia. Lleva un curioso nombre:
El Tocn. Haba una razn para ello. Un enorme tronco de roble bordeaba el frente de la casa y
luego la farmacia fue bautizada con ese nombre.
Por supuesto, lo poco que ganaba en su profesin se converta en obsequio de medicinas en su
farmacia, lo que produjo la quiebra meses despus.
Pancho Moscoso insiste en hacerla cirujana, pero ella se niega, y prefiere la Pediatra y la Gineco-
Obstetricia. Sus sueos van ms all de su horizonte. Para los mdicos de la poca haba una meta:
Pars, y ella comienza a amamantar ese sueo.
6
Don Luis la ubica en Santiago de los Caballeros, ciudad que ella visitaba con frecuencia.
342
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Ir a Francia costaba y cuesta dinero. Hacer dinero en San Pedro de Macors, donde ejercan la
crema y nata de la Medicina dominicana, era una quimera. Por ser joven inexperta y sobre todo por
mujer, tendra una magra clientela, especialmente de ingresos bajos, y la idealista que vea el dinero
como un medio y no como un fin, vegetara de por vida en un consultorio de barrio.
Consult con el doctor Heriberto Pieter, recin llegado de Pars, y este le recomend marcharse
al otro Macors, a San Francisco. Sin pensarlo dos veces recogi sus brtulos y se fue al Cibao.
Haba un problema. Nuestro pas estaba ocupado por los marines norteamericanos y Evangelina
se haba destacado en la lucha nacionalista, pronunciando discursos y conferencias. Prcticamente
ejerca la profesin en forma ilegal, pues no tena exequtur; se negaba a que se lo firmara un yanqui
invasor. Sin embargo, convencida por los amigos de la necesidad de poseerlo, al fin accedi.
Cuando bromeaba con sus amigos, siempre deca: no tengo abolengo, pero tampoco tengo
manchas que lavar. Ah, s, ahora recuerdo que tengo una, la firma de mi exequtur por un gringo.
Era todo un Rear Almiral U.S. Navy Thomas Snowden.
Su etapa cibaea va del ao 1918 al 1921.
Hizo dinero? Por supuesto que no. Su profesin como apostolado no le permita no solo
enriquecerse sino al menos obtener lo suficiente para vivir, y ni siquiera eso lograba.
De la obra San Francisco de Macors ntimo, del profesor Eugenio Cruz Almnzar, copio este prrafo:
El primer reinado infantil fue patrocinado por la Doctora Evangelina Rodrguez, quien resida aqu por
aquellos tiempos, ejerciendo su profesin de mdica, tom como motivo las fiestas patronales de Santa Ana
y como propsito recaudar fondos con que solventar sus estudios de pos graduada en Pars y como estbamos
en plena Danza de los Millones, qued muy lucido y popular dicho reinado. La coronacin se efectu en
el Teatro Coln, el 26 de julio del 1919, en cuyo acto hablaron el adolescente Eugenio Cruz Almnzar, el
poeta del reino Luis Mara Castillo hijo y la Dra. Rodrguez.
Que obtuviera beneficios de ese reinado Evangelina, lo pongo en dudas. Eso mismo le sucedi
con su obra Granos de polen, publicada en el 1915, tambin con el fin de recolectar fondos para su viaje.
Ni siquiera pudo cubrir los gastos de impresin que los solvent su gran amigo y padre espiritual Don
Eladio Snchez, el esposo de Anacaona Moscoso.
Informes muy vagos e imprecisos ubican a Evangelina en La Vega, Saman, Santiago, aunque la
mayor parte de esos tres aos cibaeos la vivi en San Francisco de Macors.
En el 1921 regresa a San Pedro de Macors. No creo que llevara mucho dinero, pues para su viaje
a Francia se hizo una colecta entre sus amistades, tocndole como siempre la parte mayor a la mano
generosa de Don Eladio.
Pocos meses despus toma un barco rumbo a Nueva York, con un maletn de mano con pocas
mudas de ropa, pero con su mente cargada de sueos.
CAPTULO XI
Pars
En la Edad Media Alta comenzaban a organizarse los estudios de Medicina y merece especial
mencin la primera y ms famosa de su tiempo: Salerno, en Italia. Con tardanza, pero sobre bases
slidas, comienzan a crearse nuevas universidades y escuelas de Medicina; y los franceses no se quedan
atrs y organizan a Montpellier, Pars, y en otros puntos de su geografa crean verdaderos centros de
enseanza, verdaderos en relacin con la poca.
343
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
De todas esas escuelas y universidades en todo el mbito europeo, perdura una que con los aos
se convertira no solo en la ms grande del orbe sino tambin en la mejor: La Sorbona de Pars.
La Ciudad-Luz se convirti en el centro del conocimiento superior. En todas las ramas del saber
humano Francia era un faro de luz intensa y firme.
La Escuela de Medicina de Pars va a convertirse en el siglo XIX en el centro cientfico ms
importante del mundo.
Un qumico francs, Luis Pasteur, revoluciona totalmente la Medicina con el descubrimiento de
los microbios, su poder patgeno y las vacunas, en las cuales descuella la antirrbica. Claudio Bernard
inicia la Metodologa cientfica. Citar los nombres de tantos sabios nos hara salir de nuestro tema;
muchos cuantitativa y cualitativamente de una superioridad que rayaba en lo increble. Era como si
el pas galo solo produjera sabios.
As, la Ciudad-Luz se convierte en el polo de atraccin de la Medicina mundial. Ser graduado
de Pars era entrar en una verdadera lite mdica. La Sorbona converta a un joven estudiante persa,
un norteamericano, austraco o a una campesina dominicana, gracias a un ttulo de la profesin de
Galeno, en un aristcrata del conocimiento.
Todo mdico o estudiante de cualquier confn del mundo soaba con ir a Francia, y los
dominicanos no se quedaban atrs. Ya a comienzos de este siglo los compatriotas que regresaban tenan
una categora por encima del resto de sus compaeros. As, la Medicina nuestra se divida entre los
que fueron y los que no fueron.
Aquella Lilina que venda gofio en su niez, que estudi el Magisterio y haba triunfado; que se
atrevi a ser la primera mujer en estudiar una carrera solo apta para hombres, tambin soaba con
ser de Pars y entrar en esa lite.
Ya hemos visto en los captulos anteriores cmo buscaba cristalizar ese deseo. Mal que bien lo
haba logrado y en su viaje de Nueva York a Calais, planeaba su trabajo. Hacer el Doctorado le costaba
tiempo y, por encima de todo, mucho dinero. Era un comenzar de nuevo que para ella se haca tab.
Eran seis largos aos, y en tres o en cuatro poda hacer sus especialidades: Pediatra y Gineco-Obstetricia.
Se decidi por lo ltimo.
A su llegada, Pars resurga nuevamente despus de la Primera Guerra Mundial. Solo haban
pasado tres aos de haberse firmado el Armisticio y la gran ciudad se volva bullanguera, pero, por
encima de todo, ms cultural.
El clima festivo de la Ciudad-Luz no mell la voluntad acorazada de la maestra y mdica. El ambiente
de los follies no era su ambiente. Iba sedienta de saber, de saber Medicina, Historia, Arte; aprender a leer
y escribir un francs de altura para saborear a los clsicos, y as lo hizo, tal vez con una sed algo exagerada.
Estudia con Nobecourt, el ms famoso pediatra de la poca, y hace Ginecologa y Obstetricia en
el Hospital Broca, y en la Maternit Baudelocque.
En Pars tiene un feliz encuentro. En el Hospital Broca, conoce a Armida Garca, otra atrevida
compatriota que haba estudiado la profesin exclusiva de hombres.
Arminda Garca haba marchado a Blgica a estudiar Medicina. Inscrita en el 1913, tuvo que
aguardar cuatro largos aos para comenzar sus estudios por motivo de la Primera Guerra Mundial
(1914-1918). Luego de su graduacin en el 1924, fue a Pars a estudiar Ginecologa.
Las dos mdicas dominicanas, una higeyana-macorisana y la otra vegana, sellaron su encuentro
en la capital gala con una larga amistad que solo separ la muerte.
Ambas comentaran en sus paseos por la orilla del Sena, lo que les esperaba a su regreso. Dos
mujeres que vendran a nuestro pas a ejercer una profesin prcticamente exclusiva para hombres.
344
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Arminda Garca, a pesar de la oposicin encontrada en Santiago de los Caballeros y en su propia
patria chica, La Vega, logr triunfar. Lamentablemente no sucedi igual con Evangelina Rodrguez.
Del otro Pars no mdico, Lilina conserv gratos recuerdos y hablaba en posesivo: mi Pars, mi
Louvre, mi Torre Eiffel, mi Rodin. Impresionada grandemente por el genial escultor, conservaba en
su consultorio una copia de El pensador.
La licenciada en Medicina Mercedes Heureaux se le adelant a Armida gradundose en 1915.
En 1927 se inscribieron en la facultad dos mujeres: Leonor Martnez y Delta Gutirrez. La primera
profesora de la Universidad lo fue la doctora Consuelo Bernardino.
CAPTULO XII
El regreso
Su despedida de El Havre era para siempre. Jams pisara nuevamente tierra francesa. En la Babel
de Hierro, en el muelle la esperaban Victoria y Lauto Snchez Moscoso, los hijos de Anacaona, quienes
la llevaron a su apartamento de Manhattan.
Como de costumbre, llevaba un pequeo bolso de mano para sus ropas y tres grandes bales de
libros. En la calle 112 y Broadway, vivi durante una semana. Se empe en conocer a vuelo de pjaro
la Medicina norteamericana, y en las tardes visitaba los museos de Nueva York.
En el vapor Catherine, de la Bull Insular Line, march hacia San Pedro de Macors, donde la
recibieron familiares y amigos.
Ha comenzado el enfrentamiento. La nia tmida que logr vencer su complejo gracias a su
maestra y amiga y triunfando como profesora, primero, y directora, despus; la recin graduada de
Mdica que teme ejercer por no sentirse bien preparada, ya lo est: se siente segura de s misma y
refrenda esa seguridad la firma en sus ttulos de los mejores especialistas de Francia y del mundo en
las especialidades que ella estudi.
Hasta esa poca en la Repblica Dominicana las mujeres se haban mantenido al margen de trabajos
que se consideraban para hombres. Una haba sido herona en una batalla: Juana Saltitopa otra olvidada;
Mara Trinidad Snchez, Chepita Prez y Rosa Duarte lucharon por nuestra independencia. La gran
mayora haba trabajado en el Magisterio. La ms grande de todas, Salom Urea, haba fomentado
una lite femenina de gran vala: Anacaona Moscoso, Lea de Castro, Luisa Ozema Pellerano
De Espaa, raz de nuestra cultura, no podemos olvidar que el brazo mahometano del catolicismo
espaol era el desprecio a las mujeres y podamos decir, sin temor a equivocarnos, los es, todava.
Recordemos que El Corn divida a la humanidad en doce rdenes, de las cuales la undcima
comprenda a los ladrones, brujos, piratas y borrachos, y la ms baja, la duodcima, corresponda a
las mujeres.
El historiador norteamericano W. T. Walsh, en su hermosa biografa de Isabel la Catlica, nos
dice: Esa prctica de la poligamia rebajaba a la mujer a la condicin de esclava y la converta en
pertenencia de los hombres.
Esa condicin no solo prim en la Madre Patria; en sus hijas tambin y con mayor fuerza.
Nuestra mezcla de blancos, indgenas y negros, fue un ingrediente que le dio mayor vigor a los criterios
poligmicos que an, terminando el siglo XX, son comunes en nuestra Amrica morena y, digamos
peor, corrientes, prcticamente legalizados. Por supuesto, a nivel de hombres, el adulterio femenino
no solo lo castiga la ley, sino tambin una sociedad pseudo-puritana dirigida por machos y por su
machismo ancestral.
345
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
A esa sociedad se iba a enfrentar Evangelina y no solo a nivel de Mdica. Traa muchas ideas que
iba a poner en prctica en el Macors de sus amores y de sus desgracias.
Comienza con un Centro de Proteccin a la Maternidad y a la Infancia; se le pide un sueldo a la
Secretara de Salud Pblica y se le niega. Solo consigue una pequea paga del Ayuntamiento de la ciudad,
como empleada nominal. Veinte aos despus, con bombos y platillos, Trujillo, el megalmano, crea por
la Ley nmero 367, un mamotreto llamado Junta Nacional de Proteccin a la Maternidad y la Infancia,
con la finalidad de dirigir y supervisar los institutos o casas de maternidad y otros servicios de proteccin a
la infancia, tanto en el aspecto mdico como en el aspecto social. La famosa junta fue un natimuerto.
Comenzaba el ao del 1926 y San Pedro de Macors todava viva la etapa millonaria. En el ao
1929, con la hecatombe econmica de los Estados Unidos, su economa se ira a pique con la cada
de los precios del azcar.
Estaba prximo el derrumbe, pero San Pedro de Macors viva feliz sin pensar en el porvenir. Los
miles de trabajadores de los ingenios bajaban a la ciudad a divertirse. Abundaban en enormes cantidades
los cafetines y las casas de prostitucin. Todava muy lejana la poca de los antibiticos, las enfermedades
de Venus hacan de las suyas. Lavados de permanganato durante meses para blenorragias; inyecciones
de mercurio que desdentaban a los pacientes y con plidos resultados para un plido treponema. La
proliferacin de las venreas era un peligro mediato e inmediato que a nadie importaba. Citando a un
famoso mdico francs parafraseaba: Una noche con Venus equivale a 3 aos con Mercurio.
Evangelina, por su cuenta y riesgo como era su costumbre, hace un censo de hetairas y les ofrece
atencin por poco dinero o gratuitamente. Nuestra puritana sociedad se iba a escandalizar.
El recuerdo de la lepra de los hermanos Deligne es una idea fija que no logra sacar de su mente.
Tiene conciencia de la alta incidencia de la enfermedad de Hansen en Macors del Mar, e intenta hacer
algo. Visita a su amigo y colega Fernando Arturo Defill, que para ese tiempo utilizaba el aceite de
Chalmugra como tratamiento. La lepra era una enfermedad declarable, es decir, se violaba el secreto
mdico y se informaba a las autoridades. Evangelina, con la ayuda de Defill, en lo concerniente a
lo mdico, alquila una casa en las afueras de la ciudad e instala un pequeo lazareto. All rene una
docena de enfermos y les hace tratamiento. Que diera o no resultados, no es lo que importa; lo que s
era importante era el trato al enfermo; una mano piadosa que los visitaba tres veces al da, que peda
dinero para mejorarles la alimentacin y que daba todo de s a cambio de nada.
Su xito con su pequeo lazareto la estimul para crear cerca de l un pequeo centro
antituberculoso, tambin con una docena de pacientes. En ambos se atendan pacientes ambulatorios
que se negaba a ver en consultorio y clnica, donde atenda a nios y particulares.
La mediquilla higeyana que quiere ser francesa, se estaba ganando la animadversin de una sociedad
machista que no aceptaba a esta mujer como mdica. Estar loca?, se preguntan los hombres.
Evangelina vuelve a la carga con la goutte du lait. Los nios pobres que examinaba, en su gran
mayora eran desnutridos: madres pobres cargadas de hijos sin la ms mnima posibilidad de darles una
correcta alimentacin. Haba que buscarle leche para esos nios. Pero dnde? Visita a los ganaderos y
los convence del suministro de una cuota de leche diaria para su Centro. Un par de docenas de madres
pauprrimas hacan cola cada da en la puerta del Centro para recibir su gota de leche.
El otro problema que se planteaba: por qu tantos nios si no se tiene para alimentarlos?
Cmo evitar esa cantidad de muchachos en familias pobres? Por primera vez en la Repblica
Dominicana se haca planificacin familiar. Evangelina conversa con los pobres y les recomienda el uso
de preservativos. Me contaba una seora que haba sido paciente de la mdica, que ella los compraba
por cientos y a los muy pobres se los obsequiaba, y les confiaba:
346
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Eso de que cada nio viene con su pan debajo del brazo, es puro cuento; se tienen los hijos que
se pueden mantener.
Evangelina era una gran logorreica; hablaba mucho y bien, y era lo que llamamos en dominicano
un cantaclaro. No tena pelos en la lengua y al pan le llamaba pan y al vino vino. Su s era un s; su no,
era un no. La sociedad de San Pedro de Macors la respetaba e incluso le tema. Presumo que era una
actitud histrinica, con el fin de conseguir lo que quera y lo que quera no era para ella sino para sus
pobres pobres.
Ella era la pediatra ma y de mis hermanos. Mi madre le tena una fe ciega; mi padre, con su buen
humor de siempre, deca que no la quera porque hablaba mucho y peda ms. Jams cobr dinero
por sus honorarios mdicos, pero aceptaba tejidos de la tienda de mi padre. Muchos aos despus se
enteraron mis progenitores que era para hacerles ropas a los nios pobres.
Del pequeo sanatorio antituberculoso, cre una liga antituberculosa. A la gota de leche le agreg
unas colonias de vacaciones para nios pobres y comits de asistencia social con visitadoras.
Dndose cuenta de que Macors contaba con una sola biblioteca, la del Ateneo, y que en los
barrios no existan, planific, aunque no pudo cristalizar, bibliotecas ambulantes que se ubicaran en
la periferia de la ciudad y en sus campos cercanos.
Amaba la naturaleza y visitaba con frecuencia los campos. Conoci a fondo el problema campesino,
la falta de dinero para siembras y limpiezas, y, como soadora, pero soadora prctica, intent una
cooperativa que se llamara Banco Agrcola, fracasando en su intento. Varias dcadas despus se cre
esta organizacin para los mismos fines.
Con su idea del banco, los empeados en enloquecerla, y que al fin lo lograron, pensaron que
tenan en sus manos un arma para demostrar su locura, y as lo hicieron.
Evangelina es una loca y debe estar en un manicomio.
Pero ella no estaba loca. Era una mujer fuera de serie con una visin mucho ms lejana que la
de los estrechos mentales que la fustigaban y que no vean ms all de sus narices; lamentablemente
lograron su propsito, enloquecerla.
CAPTULO XIII
El movimiento feminista
El movimiento feminista toma fuerzas en la Sultana del Este con Petronila Anglica Gmez,
el da 15 de julio de 1922. Contando con el fuerte apoyo de Don Federico Henrquez y Carvajal en
Santo Domingo, y en San Pedro de Macors con Quiterio Berroa Canelo, abogado distinguido y esposo
de Eva Rodrguez, nieta de Angulo Guridi, escritora, poetisa y avanzada tambin en el feminismo
macorisano.
Completaban el grupo: Consuelo Montalvo de Fras, Delia Weber, Altagracia Domnguez, Carmen
G. de Peynado, Isabel Pellerano, Beatriz Lucila Sim, Ana J. Jimnez, al cual se agrega a su regreso de
Pars, Evangelina Rodrguez.
Cmo poda caminar hace ms de cincuenta aos un movimiento feminista en la Repblica
Dominicana y en especial en San Pedro de Macors, donde los machos eran dueos y seores? Como
en la mejor poca del Medioevo o del islamismo rampante haba que atacarlas por la parte ms dbil.
Machismo y racismo tomaron actitudes agresivas, hostiles.
Petronila Anglica Gmez era una persona honesta; mejor que honesta, honestsima. Maestra de
escuela, honrada a carta cabal (muri en un asilo de ancianas pobres). De color, con ojos achinados,
347
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
con un vestir algo estrafalario, usaba afeites en exceso. Detrs de ese fsico se esconda una mujer
inteligente, de exquisita sensibilidad, poetisa menor, excelente recitadora y, por encima de todo, valiente
defensora de los derechos de la mujer.
Altagracia Domnguez (Tat), mi querida maestra, como Evangelina, tambin de color. Las tres
fueron el punto de mira. Feas, negras y machorras. Y las tres pelearon, lucharon hasta el final. A
ninguna la diosa fortuna toc sus puertas; a ninguna la favoreci ningn gobierno con altos cargos,
y si mendigaron fue para dar a los otros, a los ms pobres. Eran blancas de alma, hermosas y muy
femeninas. De eso puede dar fe su trayectoria en la vida.
Dos fueron mis maestras y no las olvido; la otra, mi biografiada, fue mi pediatra. Por las tres tengo
un profundo respeto. Lucharon por algo que consideraban correcto, que yo tambin considero correcto,
y ganaron la batalla. Tal vez no llegaron a vivir el triunfo, pero eso no importa. Las mujeres de nuestra
tierra no las conocen, ni conocen la labor que en favor de ellas hicieron tres que se convirtieron en el
chivo expiatorio de un grave pecado: el derecho de la mujer.
A Tat Domnguez la vi pocos meses antes de su muerte. Viva de una miserable pensin. A
Petronila Anglica la visit en el asilo de ancianas, y ciega, amargada, quera que la llevaran a morir a
San Pedro de Macors. El final de Evangelina ya todos lo conocemos.
El movimiento feminista era intenso y amenazaba con ser extenso. Ante esa amenaza, la reaccin
se haca mayor y la agresin cunda en todos los frentes.
Cuando el movimiento pareca zozobrar, apareca la voz y la pluma de una figura venerable y
respetada: Don Federico Henrquez y Carvajal. Ya en conferencias, ya en el peridico Listn Diario,
defenda la causa justa de las mujeres.
En el 1926, a los pocos meses de la llegada de Francia de Evangelina Rodrguez, se une para
implantarle un nuevo dinamismo al grupo y la hostilidad de los hombres se hizo ms fuerte. En esa
ocasin, Don Federico editorializ en Fmina, la revista portavoz del movimiento, que iba perdiendo
periodicidad en sus salidas por falta de recursos econmicos. Escriba el maestro:
Acaso no le sea dado a Fmina todava complacerse y gloriarse, nunca vanagloriarse, de haber realizado en
el pas una obra trascendental, efectiva, en provecho de la causa del Feminismo; pero sin duda, podra ya
aspirar, a justo ttulo, a que se la tuviese por un heraldo de la cultura femenina, del uno al otro extremo del
territorio dominicano, en cuanto se relaciona con las cosas del alma y con las cosas del espritu.
La falta de conquistas en el rido campo de la vida civil, y, an ms, en el de la vida jurdica, nada tiene de
extrao y a nadie debe sorprenderle. Deca David Cohn, antiguo Secretario de Hacienda y por un cuarto
de centuria Cnsul de Inglaterra, Dinamarca, Suecia y Noruega: que en nuestro pas, dbil y pobre, haba
algunos problemas tenidos por insolubles, que dorman de continuo el sueo de la inmovilidad o el de la
general indiferencia; pero que un buen nmero de problemas sociales, econmicos y polticos se resolvan por s
solos. Y agregaba: El Feminismo parece ocupar sitio en la primera categora. Aqu, hasta ahora insoluble.
Empero ya llegar su hora; la eminente, la decisiva.
Como heraldo de cultura es otra cosa. Como heraldo del espritu femenino, como divulgador de la cultura
esttica por el ministerio literario de la amena prosa y del poema lrico, ha sido digna de encomio la faena
realizada en su esfera modesta de revista quincenal por un grupo de damas que constituyen la direccin y el
cuerpo de redactoras y colaboradoras de Fmina.
Fmina se impuso una labor ingrata, muy ardua, y orillando estorbos y salvando obstculos de toda ndole,
ha logrado permanecer en el estadio de la prensa y ha crecido da a da el acervo literario y feminista que le
da vida y le dar al cabo, el lauro del deber cumplido y de la obra de la verdad, de bien y de belleza rendida
por ella, como ofrenda votiva en el ara augusta de la Patria.
As sea y sea por muchos aos. Da de Duarte y la Trinitaria. 1926.
348
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Don Federico y Don Quiteo Berroa eran los grandes defensores del movimiento y Evangelina y
Abigail Meja le dieron ms agresividad al grupo que tena una tnica un algo romntica.
Se mejoran las relaciones internacionales y Petronila Anglica es nombrada en nuestro pas la
delegada de la Liga Internacional de Mujeres Ibricas e Hispanoamericanas que en esa poca presida
la escritora espaola Carmen de Burgos.
Las triunfantes sufragistas inglesas haban llegado muy lejos y rompan pinturas de gran valor
artstico de los museos londinenses por el hecho de representar desnudos femeninos. Incluso se fueron
por el desviado camino del terrorismo. Su gran defensor en el siglo pasado lo haba sido el conocido
escritor y poltico John Stuart Mill, desaparecido este, se decidieron por la lucha abierta y ms que
agresivas, eran terriblemente peleadoras.
Las norteamericanas, con Susan Anthony a la cabeza, preferan la persuasin y la movilizacin de
masas femeninas en especial en las fechas de onomsticos de los grandes hombres de su pas. Desde
agosto de 1920, la enmienda del nmero 19 de la Constitucin dice as: El derecho de los ciudadanos
de Estados Unidos al voto no puede ser negado o limitado por los Estados Unidos por ningn motivo
a causa de la diferencia de sexos.
Hace ya varios aos en las ofertas de empleos se prohbe especificar sexo.
Sin embargo, en el gran pas del Norte considerado tambin un gran matriarcado, al momento
en que escribo este captulo ha sido puesta en circulacin una moneda con la vera efigie de Susan
Anthony, esa gran defensora de los derechos de la mujer y la gran masa se niega a recibirla como valor
monetario e incluso se acepta por menos de su valor.
Sube Trujillo al poder y favorece el feminismo, pero de harn, se cobra derecho de pernada para
el insaciable lujurioso, y treinta y un aos ms tarde muere en una emboscada cuando marchaba a su
casa de citas de San Cristbal, donde lo esperaba una linda jovencita.
Fallece a relativa temprana edad Abigal Meja, comienza a perder la visin Petronila y ya Evangelina
es una mujer fichada, como enemiga de la tirana. El feminismo dominicano comienza a diluirse y
cae en manos de politiqueras que le hacen el juego al ilustre jefe y benefactor de la patria.
Aos ms tarde y con bombos y platillos, se anunci la buena nueva del voto de la mujer. Se
dict la ley por una razn, sumar ms votos para complacer el delirio de grandeza del sangriento
tirano.
CAPTULO XIV
Selisette
Francisco Snchez y su esposa Eulalia Santiago haban venido a la Repblica Dominicana como
miles de puertorriqueos, a trabajar en los ingenios azucareros de la regin del Este.
Una mano de obra especializada vena de Cuba y de Puerto Rico, islas con una mayor tradicin
en la industria azucarera.
Don Francisco y su mujer haban regresado a su patria, cuando nuevamente Doa Eulalia sale
embarazada. Tenan dos hijos y vena un tercero no deseado; no deseado por razones mdicas. Los
gineco-obstetras de Borinquen le haban advertido de la peligrosidad de un tercer parto y as tambin
se lo haba hecho saber su mdica en San Pedro de Macors.
Doa Eulalia se neg a hacerse un aborto y en meses mayores vuelve donde su mdica dominicana.
Evangelina va a intentar salvarla y la interna durante un mes en La Casa Amarilla, nombre con el
cual se conoca la clnica por el color de la pintura del edificio.
349
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
La lucha es ardua, pero Doa Eulalia lleva las de perder y muere dos das despus de nacerle una
preciosa nia. Pocas horas antes de su muerte le confa su hija a su partera y amiga.
El da 18 de abril de 1929, en la calle Independencia a esquina Altagracia, de la ciudad de San
Pedro de Macors, nace Selisette Snchez. 48 horas despus muere su madre.
Selisette es su nombre de pila. Lauta es un apodo para recordar a su mam muerta.
La nia se convierte en la razn de vivir de Evangelina. Hay alegra en la casa de la mdica que
daba 18 horas de un da para servicios mdicos.
Su gota de leche, su clnica, sus clases, una pequea casa alquilada donde atiende a media
docena de tuberculosos en las afueras de San Pedro de Macors; leprosos que trata en forma
ambulatoria pero que por temor al contagio los ve en otra residencia cerca a su pequeo sanatorio,
como ella llamaba a ese Centro.
Pero Selisette necesita tiempo y ella roba minutos para darle vueltas. La no vanidosa mujer se
acicala para llevar a su nia a fiestas, al cine, al circo. Siempre que viaja a la capital o al Cibao, la
lleva consigo.
Lalita es su inseparable, su hermana siamesa. Cuando Evangelina comienza a enloquecer, Selisette
le sirve de lazarillo en las grandes caminatas. La maledicencia toma fuerzas en un pueblo que ha
rechazado a una mujer mdica.
Evangelina est loca y hay que quitarle la nia.
Llega la noticia en forma de rumor a la casa de Don Francisco, y luego deja de ser rumor. Buenos
samaritanos le visitan y prcticamente le exigen que recoja a su hija.
Don Francisco acepta, pero no quiere una separacin violenta. l respeta y estima a Evangelina
que todava sigue siendo la mdica de la familia.
El problema no es solamente de la madre adoptiva; es tambin de la nia que no quiere separarse
de la que considera su madre. Al fin vuelve a casa de su padre.
Hoy, Selisette, en la madurez de su vida, me relata esta historia y las lgrimas se asoman a
sus ojos. En su mente infantil reconoca que Lilina no estaba normal, pero su amor por ella era
superior y no le importaba caminar y caminar. Si hubo trauma infantil, como dicen los psiquiatras,
no fue por la locura, sino por la separacin de la mujer adorada y que en ella vea a su madre y
a nadie ms.
He conversado muchas veces con Doa Lalita. Solo quedan de su niez vagos recuerdos ms
agradables que desagradables. No conserva nada escrito de Evangelina; todo se perdi con su
enfermedad. Ella tambin ha buscado y rebuscado la novela perdida que lleva su nombre.
CAPTULO XV
La carta de Comarazamy
Si el olvido a Evangelina de los jvenes mdicos me estimul a hacer el artculo de El Nacional,
con un ttulo idntico al de este libro, la carta de Francisco Comarazamy me entusiasm de tal manera
que fue algo ms que un estmulo para escribir esta obra.
Originalmente quera utilizar la misiva como prlogo pero prefer ubicarla cronolgicamente. Es
posible que su amistad con la Licenciada haya sido en la dcada de 1935 a 1945.
Es una carta hecha con la premura del periodista pero donde pone el corazn de amigo.
Le tu trabajo de esta semana acerca de Evangelina Rodrguez, muy hermoso, atinado y emotivo. Estas son
cualidades tpicas en tus escritos y no hay que elogiarlos para que valgan ms.
350
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Evangelina merece todo lo que dices de ella y tal vez an ms. Era una mujer extraordinaria y realmente la
sociedad que fue hostil a sus sueos la ha olvidado injustamente. Sin embargo, no es ms que otra vctima
como Petronila Anglica Gmez.
Yo puedo dar testimonio de lo grande que fue Evangelina. Fui su amigo y muchas veces confidente de sus
dolores, de sus insatisfacciones, de sus anhelos, de lo que podra hacer en favor de su patria.
Mi familia fue vecina suya en la antigua calle De las Flores, hoy General Duverg. Atendi como mdica a
mi difunta madre y parte a mi primer hijo, hoy abogado.
Diriga y administraba la primera sala de maternidad que tuvo San Pedro de Macors. Era una institucin
municipal que estuvo ubicada en un local que se conoca como la Casa Amarilla, en el barrio de Villa
Providencia en nuestra ciudad del Sol, Mar y Mosquitos.
Creo que su paso por esa maternidad fue la nica satisfaccin que se llev a la tumba. Porque colmaba, en
parte, sus preocupaciones sociales y cientficas.
An tengo retratada en mis ojos su figura, acurrucada en la humilde casa donde viva en la calle De las
Flores. Era lo que se conoce como media agua, estaba a medio hacer en el fondo de un solar, propiedad,
si mal no recuerdo, de la sucesin Llodr, una familia extranjera que amas fortuna all por los aos de la
danza de los millones.
Acostumbraba a repetirme, con los ojos perdidos en el firmamento, aqu voy a construir una maternidad,
donde los pobres puedan tener cuna, leche, medicina y ternura.
7
La pobre. Cuntos sueos lanzados al espacio, intilmente.
Entonces yo no entenda lo que es el control de la natalidad. Ni saba lo que es una visitadora social. Pero
Evangelina Rodrguez me hablaba de esas ideas, adelantadas a su tiempo, acaso sabiendo que araba en el
mar. Haba trado en su equipaje espiritual las inquietudes sociales, humanas y cientficas de la patria de
Pasteur. Y tambin estaba imbuida del pensamiento poltico de Clemenceau, de quien hablaba hasta por
los codos.
Yo recuerdo a Evangelina Rodrguez fsicamente. Era todo un desalio. La naturaleza fue mezquina con ella.
Su cara era medio cuadrada. El cabello ni lacio ni crespo. Mejor duro, siempre rematado hacia atrs en un
moo o dos a los lados de la cabeza, ni grande ni pequeo. Su color era indefinido. Sus ojos medianos, un
poco cerrados hacia la nariz. Tena los labios ni gruesos ni finos. Las orejas eran grandes pero ms pegadas
que separadas de la cabeza. La nariz, fosas anchas con un breve caballete.
Sus vestidos, regularmente de una tela llamada prusiana, parecan los chemis de nuestros das, esto es, sin
talle de cintura, pero con el escote hasta el pescuezo y las mangas hasta los codos. Sus medias eran burdas
y sus calzados marimachos, con gruesos cordones. A fuerza de uso, sin sustitutos, tena siempre los tacos
comidos. Uno hacia la parte interior y el otro hacia la parte exterior.
Pero qu hermosura moral exhalaba su persona! Cunta mansedumbre se adverta en sus desalios! Cunta
generosidad haba en su palabra! Cunta paciencia para or una queja, para dar un consejo, para admi-
nistrar un medicamento!
Cuntas, cuntas, cuntas virtudes anidadas en esa extraordinaria mujer, incomprendida, asolada por sus
coterrneos y olvidada por todos!
T hablas de la admiracin de Evangelina hacia el poeta y crtico Rafael Deligne. De su consagracin a
lavar las llagas de la lepra que corroa el cuerpo de aquel glorioso cultor de las bellas letras que como su otro
hermano, Gastn Fernando, llena toda una poca fascinante de la cultura dominicana.
Pero ni su obra humanitaria ni su vinculacin a la familia Deligne, concluyen en ese pasaje de su
fecunda existencia proclive a ejercer la bondad por la bondad misma.
7
A la carta de Comarazamy un mutuo amigo: Juan Casasnovas Garrido, le agreg una posdata: En esa casita de media
agua, en el fondo de un solar, veamos siempre a Evangelina. Casi a su lado, mi ta Cristina, quien me ense a leer, tena
su escuelita y venda tambin leche. Haba siempre una racin fija para la doctora que no costaba nada. Abraham Carabela,
el guapito del barrio, me derrib de una pedrada en la nariz y perd el conocimiento que recuper en brazos de maternal
ternura. Eran los brazos de Evangelina, su cara me result angelical tras el cristal de mis lgrimas de nio. Su evocacin hoy
me viene en sentimiento doloroso ante tanto injusto olvido.
351
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Andando el tiempo, ya regresada de Francia, habra de repetir su generosidad en la madre de los
dos poetas en su largo lecho de enferma. No haba da que Doa ngela Figueroa, la nica madre
dominicana comparable a Salom Urea por los frutos de su vientre, no reciba la visita de la doctora
Evangelina Rodrguez, solcita, mansa como una estampa mariana.
Por otra parte, quiero agregar a tus bellas y justas exaltaciones a esa gran mujer otros aspectos
de su vida.
Evangelina Rodrguez hablaba mucho. Se conmova con sus propias palabras. Dirase que las re-
gustaba como caramelos. Y defenda sus ideas con ardorosa pasin. Tena la virtud de creer en lo que
deca y no esconda en su pensamiento ni sus emociones. Y por eso algunas personas le endilgaban
el dicterio de loca.
Pero qu loca! Poda estar hablando en forma de disertacin o en conversaciones de camarade-
ra, horas y horas de un solo tema o de varios temas. Su locuacidad y su sabidura se acomodaban a
cualquier circunstancia.
Y lo mejor de todo, es que poda expresarse con fidelidad en su propio idioma, en francs o en ingls.
Recuerdo, por ltimo, Toito, el da de su muerte. Estuvo como compaera la misma soledad,
la misma indiferencia que le haba acompaado en vida. Las coincidencias de esta humana existencia
tienen designios que uno nunca llega a comprender.
Bien, esta nota, disgregada, escrita a la ligera y, por consiguiente, un desastre, fue exclusiva-
mente para felicitarte por el mencionado trabajo. Pero ya ves, sin quererlo, me he ido ms lejos de
la cuenta. Pero es que no he podido sofrenar mis recuerdos de esa gloria que se llam Evangelina
Rodrguez.
Un abrazo.
Francisco Comarazamy
CAPTULO XVI
Patografa de Evangelina
Sobre genialidad, locura y criminalidad, se ha escrito mucho desde que Lombroso comenz a
opinar al respecto. Si el genial italiano tena o no razn, no lo vamos a discutir. Ya desde la Grecia,
antigua y grande, haban escrito sobre este tema, hombres como Platn, Aristteles y otros.
Hace cerca de un siglo, un neurlogo, fisilogo e investigador de los derivados de la cocana
como anestsico local, entra por la puerta grande de la psicologa creando lo que l llam el
Psicoanlisis.
Para sus crticos abandon eso que llaman hipnotismo, por no dominarlo a la perfeccin, para
sus fieles el gran descubrimiento mesmeriano haca curas parciales y de corta duracin y Sigmund
Freud, olvidando la Escuela de Nancy y a su maestro parisino, desbroz un camino nuevo haciendo
trochas en la mente humana.
Lombroso se convirti en un enano y el judo de Viena, en un gigante. Todos los discpulos y los
no discpulos comenzaron a hurgar la mente humana. Todo el mundo se crey en el deber de hacerle
biografas, patografas a los personajes famosos de la historia antigua y moderna.
Desde la homosexualidad de Julio Csar, el resentimiento de Tiberio, los problemas de los genitales
pequeos de Napolen hasta la locura de Van Gogh y Strindberg. Era una locura de locura. Una furiosa
poca de biografas psiquitricas donde todo comenzaba con el trauma infantil y se seguan los pasos,
o hasta la gloria o hasta el manicomio.
352
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
El propio Kretchmer, el maestro de la Biotipologa a pesar de sus patografas a grandes
personajes, exclama: El bigrafo se sita ante su biografiado con las manos en alto para defenderlo
del psiquiatra.
Antes de escribir sobre la enfermedad mental de Evangelina, quiero hacer un aclarando. Cuando
hice mi primera biografa de la primera Licenciada en Medicina, estaba cursando el ltimo ao de la
carrera y no tena la menor idea de lo que era, ni psiquiatra ni psicoanlisis. Me cautiv el personaje
y cuando me enter de su olvido, se convirti en mi gran desconocida a quien me vea obligado a dar
a conocer y eso he tratado.
Sobre si padeci o no una enfermedad mental, dos grandes amigos de ella: Francisco Comarazamy
y Georgilio Mella Chavier, tambin amigos mos, escribieron cartas al Listn Diario, insinuando tal vez
una malquerencia de mi parte. De eso, ni pensarlo.
La historia escrita basada en la informacin oral, no es la mejor historia y mucho menos, un
estudio psiquitrico. Es por eso que he tratado de ser lo ms veraz. De que padeci una enfermedad
mental, eso ni dudarlo, de los treinta aos que llevo de psiquiatra me he pasado ms de la mitad
buscando datos sobre Evangelina.
Llenar de afeites a una biografiada es faltarle el respeto a la historia, como lo es tambin inventarse
sntomas imaginarios para lograr una precisa etiqueta en el diagnstico. Todo ello va contra mis
principios. Es por eso, que este captulo me ha llevado ms tiempo que el resto del libro.
La mayora de los que me leen no son psiclogos, ni psiquiatras, y es por eso que ir intercalando
una pequea informacin sobre psicopatologa para una mejor comprensin. Trato de ser lo ms
claro posible, evitando caer en errores de interpretacin, en conclusiones precipitadas, infundadas o
excesivamente simplistas.
Biografa vital: Su origen, su color, su inteligencia privilegiada, su condicin de mujer que por
primera vez en el pas ejerce una profesin considerada para hombres y, por ltimo, su esquema de
vida. El escenario del drama tiene su inicio en un Higey decimonnico, una familia de clase media,
baja en lo econmico. Recordemos que a Doa Tomasina y sus hijos los mantena su hermano. Del
amor ilcito de Ramn y Felipa, vendr una nia, por supuesto, hija natural, a quien durante su larga
y penosa vida se le recordar por siempre este hecho.
El siglo XIX fue un siglo hipcrita, seudomoralista, fementido. poca gloriosa de un colonialismo
europeo a nivel mundial y sobre todo en pases de otras razas. Negros, rabes, chinos, hindes, que
para los blancos del viejo y decrpito continente, eran, si no descerebrados, unos leucotomizados.
Compeaba la idea de una raza superior y muchas inferiores.
En nuestro pas esos mismos criterios funcionaban de maravillas, llegando el caso de que los mulatos
aceptaban la absurda teora del hibridismo con conatos de inteligencia, que ellos mismos destruan
con su capacidad. Francisco Eugenio Moscoso Puello en una poca lleg a aceptar esta errada teora
y era un mulato ms que genial.
Aunque se lo viviesen sacando en cara, Evangelina Rodrguez jams neg ni su color, ni su origen.
De su inteligencia, verdadera superdotada, pero no en el sentido de las pruebas de Binet y Simn,
y s en la concepcin de otra mujer, tambin francesa como los descubridores de la psicometra.
Simone de Beauvoir dice: Inteligencia es una exigencia. Ser inteligente no significa hacer bien
unos tests, se es inteligente cuando en lugar de contentarse con la primera respuesta a un problema se va
ms lejos, se indaga, se examina. Las respuestas se encontrarn o no, pero por lo menos hay posibilidad
de encontrarlas, mientras que si no se busca, jams se encontrarn. Por otro lado, la inteligencia en s
no puede definirse. Est ligada a toda una manera de ver el mundo, a lo que se llama sensibilidad, la
353
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
atencin. Ahora bien, la atencin exige como condicin previa el amor por la gente, por las cosas. La
inteligencia no es nada abstracto.
En la personalidad de Evangelina con una inteligencia en la versin de la compaera de Sartre,
hay tambin lo que llamamos los psiquiatras: Un esquema de vida.
Que cmo era? Lo hemos visto en los captulos anteriores. Una entrega total. Una entrega a su
Dios, cuando crey en l. Todos los hombres y mujeres del universo tienen los mismos derechos. En
su biografa vital, lo vivi todo para los desheredados de la fortuna. Obreros, campesinos, el hambre
y la enfermedad, la niez desvalida. Dar sin recibir. Amar y dejarse amar. Sueos, utopas, fantasas
y cristaliz muchos sueos, hizo realidad cosas utpicas, fantasas que concretiz.
Pero era mujer. Del gremio de las maridas como les llamaban en Espaa, a las apolilladas
feministas. Vale el eufemismo, en otras partes les decan maricas y aqu machorras. Y era de las
cabecillas y de las ms agresivas, por no decir hostiles. La muy atrevida haba escogido una profesin
de hombres.
Se cuenta de un campesino de Higey, su pequea hija con una grave infeccin intestinal y
llaman a la Doctora. Doctora?, se preguntaba y le preguntaba el campesino. S, Doctora en Medicina,
Evangelina pas tres das en el hogar y salva a la nia. El perplejo hombre de campo insisti en decirle
enfermera. Mdica, y por ser mdica le he salvado su hija.
Por qu no poda pensar as un hombre de nuestros campos si para esa poca se publicaba en
Alemania, un libro de uno de sus ms grandes psiquiatras: Mobius, intitulado: Deficiencias mentales y
fisiolgicas de la mujer.
Libro parcializado, abiertamente polmico y con numerosas exageraciones al decir de Kretchmer,
en su obra: Hombres geniales.
El psiquiatra antifeminista nos dice: Acaso se ha impedido que la mujer cante y toque piano?
Por qu no componen entonces? Y suponiendo que lo hagan, por qu no producen una obra
inmortal?
Refirindose a mujeres famosas, cita a Clara Schumann, famosa porque su marido lo fue; Fanny
Mendelssohn, porque su hermano lo fue y Corona Shroter, famosa tambin porque fue amiga de
Goethe.
Sin irnos ms lejos: Adler, uno de los compaeros de Freud y luego disidente de sus teoras,
ubica el inicio de las desgracias de la mujer en la Roma Imperial, gobernaron y lo hicieron tan mal,
que jams volvern a levantar cabezas. Considera el matriarcado romano como el elemento nocivo y
causal del derrumbe del Imperio.
Increble opinin de dos genios de raza germana pero con criterios puramente islmicos.
Fue su condicin de mujer la que despert unos celos patolgicos en los hombres cuando decidi
estudiar medicina y graduarse? La respuesta es afirmativa.
Es importante estudiar la relacin persona-mundo. Ortega nos habla de que el hombre es l y su
circunstancia. El mundo propio y el mundo circundante se entrecruzan y se entrelazan.
He ah el ms grave problema de Evangelina: yo, contra un mundo adverso, agresivo, hostil, que
sin piedad me ataca porque soy mujer, y de color, y pobre y mal nacida.
Mujeres, siempre mujeres. Doa Tomasina llega a Macors, con sus dos hijas: Felcita y Altagracia
y su nieta Lilina. El padre de la futura mdica haba casado y ya tena un hijo: Ricardo, y se haba ido a
trabajar a los ingenios azucareros. Solo en la casa haba mujeres y Evangelina, la ms joven del grupo,
buscaba un padre y lo encontr frente a su propio hogar. Rafael, el leproso, fue su gua y mentor. Al
poeta lo identific como su padre.
354
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Era la etapa de nia tmida, introvertida, llena de complejos, como dira algn psicoanalista. Pero
la nia de los gofios avanza en la escuela, hace algo ms que las tareas escolares en la casa de Deligne.
All, entra al mundo de la literatura. Escucha a Gastn, a Marianito Soler, a Federico Bermdez. Es
ya una alienada en el colegio porque sabe ms que sus compaeras.
La nia precoz, sorprende a su maestra, su queridsima Anacaona, y se libera un poco de la suave
frula de la abuela para entrar a la constelacin familiar de los Moscoso.
Conoce el mundo de la cultura y se encuentra a s misma. Logra su identidad y pierde los
complejos. Desaparece la timidez, su actitud huraa en las reuniones, y ya Evangelina es la verdadera
Evangelina, la de siempre, la que aspira a una meta, a la que nunca dominicana alguna haba llegado
y llega a pesar de un mundo adverso.
Volvamos a releer el artculo del Listn Diario, de fecha 22 de octubre de 1907, lamentablemente
sin firma.
Comienza con una cita del poeta Daz Mirn:
Siempre hay una eterna y mezquina guerra de todo lo que se arrastra contra todo lo que vuela.
Por qu esa cita?, me pregunto. Gusanos contra mariposas?, me vuelvo a preguntar.
En todos los pueblos civilizados se le rinde culto a la inteligencia. Se ve con placer el encumbramiento
de los compatriotas, no aqu en que el egosmo nos hace descender y as motejamos lo que vale porque
no podemos alcanzarlo.
1907. Ya era el tiempo de que vientos de fronda se acercaban. Luego vendran cuarenta aos de
lucha contra los molinos, contra fantasmas escondidos en las tinieblas de la ignominia. Una verdadera
gusanera contra una mariposa.
Por qu se agreda a esta mujer luchadora?
Por muchas cosas, pero por sobre todo, por eso, por ser mujer. Ya era directora de la escuela donde
se form y mediaba el tiempo de sus estudios universitarios. Evangelina era punto de mira de traidores
francotiradores. La solapada perfidia se arrastra, lenta pero inexorable.
Le ense el artculo a Casimira Heureaux. Le pregunt por el autor. Pensaba que poda ser de
Gastn Deligne. No estaba segura, pero s me dijo el porqu se haba escrito y publicado.
Para boicotear su nombramiento de Directora del Instituto, se propag la calumnia de que
Evangelina se haba convertido en amante de un distinguido abogado de la ciudad y tambin uno de
sus protectores. Se inundaron de pasquines y annimos todos los hogares macorisanos. Solo eso faltaba,
me deca llorando Casimira, que le dijeran prostituta y recordaba algo sucedido sesenta aos atrs,
como si lo viviese en ese momento. Muri virgen, te lo aseguro. Eran tan inmorales sus enemigos que
luego dieron un giro de 180 grados. Si no le gustan los hombres, es porque le gustan las mujeres.
Odos sordos a la maledicencia y la futura mdica segua hacia su meta.
Ramn Santana, el viejo Guaza, era un poblado sucio y Evangelina organiza los servicios sanitarios.
Todo el mundo, voluntariamente barre el frente de su casa.
Sali huyendo y se fue a San Francisco, as me dijo un anciano de San Pedro. Falso, fue al otro
Macors, por recomendacin de Pieter. Por su esquema de vida, no hizo fortuna, ni all, ni en otra
parte, en ninguna parte, en ningn sitio.
En la etapa cibaea vivi feliz. Ejerci su profesin, organiz reinados para nios, pero de dinero,
nada y si consigui algo, fue muy poco.
Es la poca que abandona el catolicismo y hace pininos en el ocultismo. En Pars, ampliar esos
conocimientos, pero no a nivel de baratijas. Conoce ocultistas a nivel universitario.
355
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Regresa de Francia sin bombos ni platillos y sus detractores de siempre, sus crticos sempiternos,
se empean en decir que lleg con la misma ropa con la cual se march.
Viene una Evangelina ms capaz, ms hbil, ms sofisticada y comienza a trabajar. Acciona, pero
sus enemigos reaccionan. Que se vayan a la mierda los que creen que no sirvo, le dice a Casimira.
Y va a los cafetines de prostitutas para un control de venreas. Craso error, diran los conservadores,
pero eso a ella le importaba un bledo. El problema de las enfermedades de Venus no es problema para
los gobiernos nuestros que nunca se han preocupado por la salud de nuestros compatriotas. Donde
hay que atacar es en las mujeres que ejercen la profesin ms antigua del mundo y va a ellas y logra
que visiten su consultorio. Las cura y les ensea prevencin.
Qu hace esa mujer en los barrios prohibidos?
Catequizar. Sera el sueo de una noche de verano. En algo malo anda esta seorita, y hay que
averiguarlo.
Trabaja y no se le da sueldo. Recoge los tuberculosos y los leprosos y en vez de admirarla se le
critica.
Su gota de leche, su planificacin familiar, su banco agrcola, todo, todo, se ve con una ptica
negativa.
La mulata higeyana, que se cree francesa, que sabe un poco ms que una enfermera, es una loca,
loca de atar, loca de manicomio.
1930. Una incruenta revolucin. Una cruel tirana que va a durar ms de treinta aos. Trujillo,
de solo leer y or su nombre infunde pavor. Trujillo. Rafael Lenidas. Dictador, tiranuelo, tirano de
categora, asesino increble. Mat y muchos. Legaliz la muerte. Gran maestro de las pompas fnebres.
Conoci a Evangelina, y Evangelina lo conoci a l.
Era el tiempo de la ocupacin norteamericana de nuestra tierra. Los gringos hacan lo que
podan: mandar al otro mundo a cualquier protestatario, pero necesitaban hombres nuestros que
mataran hombres nuestros e hicieron una escuela militar y del crimen. El mejor alumno se llam
Rafael Lenidas.
Natural de San Cristbal, estudiante de telegrafa, recto, decidido, cruel. El right man in the right
place.
Y lo enviaron al oriente de nuestra repblica para ahogar en sangre cualquier intento de protesta.
La geofagia haca de las suyas. Robar tierras para que los pobres del Norte pudiesen sembrar caa
de azcar en sus ingenios.
Evangelina andaba por Guaza, de Ramn Santana. Trujillo, andaba por Guaza, de Ramn Santana,
y all se conocieron.
De las cientos de personas que entrevist, alguien me dijo que Trujillo padeci de tuberculosis y
que la mdica lo haba atendido.
Esa pregunta se la hice, antes de su muerte, al Dr. Carlos Teodoro Georg, ms conocido como Mr. York.
Estudiante de veterinaria en su pas natal, Alemania y luego terrateniente, por esos alrededores, conoci muy
bien al que luego sera Benefactor de la Patria, y su respuesta fue: Presumo que Trujillo hizo un proceso
tuberculoso leve, pero no le puedo asegurar si esa mujer (se refera a Evangelina), lo atendi.
Aos ms tarde, el Dr. Georg estudi medicina en la Universidad de Santo Domingo, despus
de haber construido un soberbio hospital en San Pedro, que inicialmente lo dirigi el Dr. Moscoso
Puello y luego, el Dr. Luis Eduardo Aybar.
Evangelina conoca a Trujillo. Saba de lo que era capaz. Si fue su paciente o no, creo eso no
importa. Pero lo conoca al dedillo.
356
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Ese es un hombre malo y traidor, y lo deca a voz en cuello en pleno parque Duarte de San Pedro.
Antes de ser tirano a plenitud, se es aprendiz y el aprendizaje en la capital se llamaba La 42. Se
desaparecan los opositores. Se perdan tiros que iban a la cabeza de polticos. Accidentes automovilsticos.
Se consolidaba el rgimen, pero en el Oriente, tierra de obreros y cabezas calientes incordiaban unos
cuantos. Fue por eso que se organiz una sucursal: La 44.
Comenzaron a aparecer ahogados lderes sindicales. Desaparecidos, muertos en las calles y se
inicia un miedo que va a durar tres dcadas.
Pero hay alguien que no tiene miedo. Evangelina, comienza a despotricar al rgimen y al sanguinario
que lo dirige. Ahora le llamamos micromtines, pero ms bien era un soliloquio. A la primera mentada
de madre al tirano, se haca un vaco.
Y comienza un cerco, un cerco de miedo, de instinto de conservacin. La clase media que la visitaba
a nivel de consulta, le rehye. Se queda con los pacientes pobres que no tienen nada que perder y s
ganar en salud. Todos confan en su doctora.
1935. Cinco aos ya que llevaba Trujillo en el poder y se celebraba el 12 de octubre, Da de la
Raza. Columbus Day, para los norteamericanos, que no les hace ninguna gracia que Espaa descubriera
Amrica.
Evangelina andaba por los 56 aos. Ya era menopusica. Dos aos atrs, en el Congreso Mdico de
1933, haba ganado una mencin honorfica con un trabajo intitulado: Medicina social y proteccin
a la especie, con un Jurado compuesto por Defill, de presidente y los vocales: Fabio Mota y Gilberto
Gmez Rodrguez.
Ahora se iniciaba un nuevo congreso y su trabajo haba sido rechazado, sin embargo vino a la
capital y se hosped en casa de los Hernndez-Sanz. Todos los hijos de Don Gabriel y Doa ngela,
los haba trado al mundo la mdica que se senta parte de la familia.
Se marcha a la reunin y regresa despus del medioda. Despeinada, su rostro desencajado por el miedo.
Cuenta una serie de absurdos que para el propio Don Gabriel, se deba a un pasarse de la champaa.
Pero la cosa sigue en serio y todos saben que ella nunca ingera alcohol. Se le busca en la farmacia
una pocin polibromurada, el gran sedante de la poca y acepta tomarlo si se le pone pestillo a la
puerta. Los esbirros de Trujillo me persiguen, eso dice y lo repite cientos de veces.
Qu sucedi en el congreso? Por qu le haban rechazado su trabajo?
Por informes que me dieron Don Gabriel y su propia hija Selisette, que le acompaaba y que a
la sazn contaba solo con seis aos de edad, confes despus que alguien del grupo de mdicos que
asistan al congreso, se haba encarado con ella, por no haber mencionado al jefe, ni en el primer
trabajo premiado, ni el segundo, rechazado.
Quin poda ser ese mdico servil y trujillista, que antepona la poltica sucia y represiva del rgimen
a la medicina cientfica y honesta que predicaba y practicaba Evangelina? Prefiero no enterarme.
Fue realmente un cuadro delirante persecutorio o una real persecucin sin delirio? Los que vivimos
la infame Era no podemos pensar solo en el inicio de la locura sin descartar esa real persecucin a la que
estaba sometida por negarse a mencionar al ms ilustre de nuestros megalmanos nacidos en el pas.
El cuadro clnico, si fue clnico o fue real, cedi seguida, pero desde entonces, Evangelina dej
de ser la misma. Muchos aos ms tarde, su propia hija, recordando los aos de infancia, me confes:
Mam Lilina cambi desde ese da.
Desprecio, cerco poltico, amenaza de muerte. La mal nacida, que se haba superado y le importaba
un pito eso de mal nacida, se senta realmente acorralada. Las amenazas eran reales. Marida, marica,
machorra y qu? Negra, fea, atrevida que estudi la profesin de hombre.
357
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Enloquece o la enloquecen?
La psicosis da saltos, dice Jaspers. Evangelina insiste. Sus enemigos insisten y comienza un calvario,
vida, pasin y locura. No tiene a nadie. Los Deligne, Anacaona, Don Eladio, Jos Ramn Lpez, han
muerto. Temporadas de bienestar, temporadas de malestar.
Le quitan su hija y busca a su medio hermano Ricardo, que anda lejos, muy lejos. All en Pedro
Snchez, donde Horacio Vsquez, en su vejez, quiso hacer una reforma agraria, la que tanto suea
este pas.
Por los aos cuarenta anduvo por esos sitios. All tiraron como cerdos a los espaoles de una
Espaa trashumante y mejor. Emigrantes polticos que lucharon contra el fascismo y perdieron en
la lucha. Pero Trujillo, en su ignorancia supina, los despreci a pesar del gran empuje cultural que
le dieron a Dominicana. Pero inteligencia y cultura, es pecado en las tiranas y como perros fueron
deportados.
Evangelina vivi all con su medio hermano Ricardo, mediocre familiar, buena persona. Hombre
de trabajo que viva de ingenio en ingenio en busca de empleos de mecnico y que al final, quiso ser
un personaje de una reforma agraria que no lleg a plasmarse.
Evangelina, sin Selisette, se siente sola. Abuela Tomasina, casi llegaba al siglo cuando muri.
Altagracia y Felcita, mueren. Solo quedaban sus primos: Fefita, Pedro, Ligia, Vinicio y Daro.
Comienza su pobreza afectiva y se niega a ver a sus familiares y aquella logorreica se convirti en
una silenciosa con un grandioso mundo interior. Pacientes que consultaron con ella para esa poca me
hablaron de sus baches mentales. En pleno examen quedaba con la vista fija en el techo, una laguna
que duraba minutos y luego volva a concentrarse.
Mujer de responsabilidad, rompe su horario de trabajo y sin excusa ninguna dejaba pacientes que
la esperaban en su consultorio y se marchaba sin dar explicaciones.
Comienza la etapa de sus caminatas sin final. Un macorisano de edad avanzada y que fue chofer de
carros pblicos en las rutas de Hato Mayor, El Seibo e Higey y al cual ella le tena una gran confianza,
me inform de sus rarezas. Se bajaba del vehculo antes de llegar a Hato Mayor y luego tomaba otro a
la salida de la ciudad para marchar a El Seibo. Si iba de visitas donde sus amigos, los Nova, los Rondn,
o a la finca de Vctor Canto, por qu no llegaba a la propia casa y daba ese rodeo?
Relata en su epstola Georgilio Mella Chavier: Como los vecinos del ingenio la vean mucho
en casa, la llamaban en consulta mdica y ella acuda generosa, si bien aceptaba los espontneos
honorarios que no siempre abundaban. Una seora embarazada pidi su atencin y Evangelina
la trat hasta llevarla a un parto feliz. Pero la necesidad llev a la doctora a sugerirle, con cunta
delicadeza lo hara, algn modesto desprendimiento en abono. Y para qu fue eso. La mujer se
irrit mucho y se mof de ella con palabras crueles. No olvido el cuadro triste: Evangelina con los
brazos cados, desplomada moralmente, los ojos arrasados, dicindole a mi madre: Linda, me ha
dicho loca para no pagarme.
Si de algo estoy seguro en la enfermedad mental que padeci mi biografiada es que su proceso
fue sociognico. Los factores sociales adversos la llevaron a las tinieblas de la sinrazn. Socipata en
todo el sentido de la palabra.
Creo con Comarazamy y al travs de mi libro lo repito de continuo: Ella era demasiado para el
medio en que se desenvolva y fue vctima de la ignorancia de unos y el temor de los otros.
Las psicosis pueden aparecer por explosin o por un proceso trpido, lento, traicionero.
El cuadro psictico en ella actu por saltos. Crisis cortas y remisiones largas (los psiquiatras le
rehyen al trmino curacin y prefieren remisin).
358
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
De una de las cartas de Comarazamy, recojo este prrafo: Por ms que se diga ahora, Evangelina
no era una loca en el sentido generalizado de la prdida de la razn. Su falla consista en hablar mucho
y de muchas cosas al mismo tiempo.
Aqu notamos dos sntomas psiquitricos de importancia: su logorrea (hablar mucho), y sus fugas
de ideas, es decir: el curso del pensamiento est acelerado, la persona se distrae y pasa rpidamente
de una idea a otra.
Yo conoca esa etapa de Evangelina, por la frecuencia que iba a mi hogar. Los psiquiatras le llaman
hipomana y si es de mayor intensidad, mana. En ese estado no se pierde la facultad de reflexin, ni
el discernimiento a menos que adquiera demasiada profundidad.
Pero luego cambia y se hace silenciosa con gran vida interior, hay un desapego de la realidad.
Bleuler, le llam autismo. Jung, le llam introversin.
Se inicia la etapa de las grandes caminatas a pie y hace una seleccin de sus amistades. Escoge sus
viejos amigos de juventud y se niega a hablarles a personas desconocidas.
Me cuenta el muy querido amigo e historiador Don Vetilio Alfau Durn, que en una ocasin un
grupo de amigos que conversaban a altas horas de la noche en su pueblo natal: Higey, encontraron a
Evangelina en la puerta de la iglesia, con los brazos en cruz pidindole perdn a la Virgen de la Altagracia,
porque Trujillo iba a convertir la repblica en un bao de sangre. Un cuadro tpico alucinatorio donde
oa las voces de los asesinos maldiciendo a sus vctimas.
Despus de varias horas de bregar para llevarla a un hogar amigo, al fin accedi. Ya antes del
amanecer, Evangelina haba tomado de nuevo un rumbo sin destino, el camino interminable y sin
meta de los esquizofrnicos.
De mis visitas a Pedro Snchez, los pobladores ya ancianos que la conocieron dividen en dos
etapas su permanencia. Cuando los refugiados, refirindose a los espaoles exiliados polticos que
fueron a vivir all.
Ella daba consultas, por supuesto gratuitas, a los nios y mujeres. Se reuna en ocasiones con los
ms radicales del grupo, e incluso particip en obras de teatro que se representaban. Ayud a ser ms
llevadera la vida de esos luchadores antifascistas que vivan en horrendos barracones. A muchos les
consigui trabajo en Higey, El Seibo, Hato Mayor y San Pedro.
La segunda etapa, ya en plena locura, se paseaba por el poblado con un yaguasil lleno de flores
en su cabeza, recitando los clsicos franceses que los humildes moradores del lugar confundan con
una jergafasia, una especie de verborrea ininteligible.
A solicitud ma, recib del Dr. Juan Casasnovas una informacin acerca de lo que era Pedro
Snchez para esa poca:
La colonia fue el ms intenso foco de concienciacin campesina, como se dice hoy en da.
Numerosos intelectuales espaoles educaban a los campesinos. All se presentaban, incluso, obras
del teatro clsico espaol, como Fuenteovejuna. Era digno de or aquellos versos finales llenos de
clara intencin poltica en boca de humildes actores campesinos. Quin mat al Comendador?
Fuenteovejuna, Seor. Quin es Fuenteovejuna? Todos a una.
Como maestro de escuela en El Seibo, deba visitar Pedro Snchez para poca de exmenes. Mi
magisterio era una cortina de humo que justificaba mi presencia por all en contacto con los espaoles
y con ese mrtir de la lucha antitrujillista que fue Don Heriberto Nez.
Aos ms tarde volv y encontr de nuevo a Evangelina, a esa ilustre loca vestida con tela
de sacos de pita. Llena de flores la cabeza y el alma. Ya era una caricatura de la que antes haba
conocido.
359
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
CAPTULO XVII
Su muerte
Cansada, estaba muy cansada, quera dormir. Un fardo de siglos esquizofrnicos cargaba sobre sus
hombros. Esperaba con ansiedad su muerte, la muerte como liberacin. Harta de sus ideas delirantes,
vagas, erradas mentirosas que la hacan sufrir continuamente.
Evangelina, ya no era la otra Evangelina, su ego psictico campeaba por sus respetos. Su mente
brillante otrora, perdida en el mundo neblinoso de su enfermedad.
Caminar, caminar, Pedro Snchez, San Pedro, Higey, El Seibo, vueltas y revueltas. Cuando el hambre
apretaba iba donde sus ntimos, se coma la mitad de lo servido y se llevaba el resto en una bolsa. No para
ella, para algn pobre pordiosero. Haba perdido el juicio pero no dejaba de ser solidaria con los pobres.
Toda su vida de martirio y sufrimiento, era poco, faltaba ms. Un fin de fiesta cruel, doloroso,
increble.
1946. Los obreros de la caa por primera vez en 16 aos de tirana retan a Trujillo. Huelga en
todos los ingenios del Este. El dictador se sorprende pero recapacita rpidamente y aplica sus clsicos
mtodos. Enva a San Pedro y La Romana a sus ms refinados criminales. Se seleccionan varios lderes
y se les aplica la corbata, lase ahorcamiento. Los dejan colgados varios das para ejemplarizar, pero
lo ms importante es localizar los cerebros de la huelga.
Los dominicanos de esa poca habamos logrado vencer la capacidad de asombro. Alguien, alguna
mente de pitecantropus, pens en Evangelina. Enemiga declarada del rgimen, amiga de los refugiados
espaoles, es muy posible que fuera comunista y que fuese instigadora de la rebelda.
Y se busc a la Seorita Doctora. No la encuentran y se piensa que se halla escondida. Se da la
orden de encontrarla viva o muerta. Un militar de baja graduacin, amigo mo, despus de su jubilacin
del Ejrcito, me cont esta deleznable historia.
Al fin la encontraron en una de sus largas caminatas entre Pedro Snchez y Miches. La golpearon
sin misericordia y la llevaron a la fortaleza de San Pedro, que los macorisanos, y no s el porqu, le
llaman Mxico.
Varios das de interrogatorio y golpizas y al fin comprenden. Muertos de vergenza, si es que la
tenan, la abandonan en un desierto camino vecinal cerca de Hato Mayor.
Era el puntillazo para esta pobre mujer. Sigui sus caminatas sin destino. Tal vez en la profundidad
de su autismo, soaba con volver al claustro materno donde vivi feliz en su piscina de lquido amnitico,
en el vientre de su madre Felipa.
Vivir es luchar y el primer ejemplo es nuestra forma de nacer. Se expulsa el nio. No hay otro
vocablo; expulsin, expulsin violenta. Hay un no te quiero y vete de mi matriz y luego viene el amor
de la madre por lo que engendr a compensar la violencia del nacimiento. Hay una vuelta al cuerpo
cuando se mama el pezn, se arrulla al nio, se mima. Es la etapa ms importante de la vida en el
humano y es por eso que en el proceso terminal de una locura, se suea un regreso al claustro materno
y se adoptan posiciones fetales.
Vctor Canto, que la conoci faltando pocos meses para su muerte, me contaba que ella iba a su
finca de Hato Mayor del Rey y se sentaba en un rincn del patio donde permaneca inmvil durante
horas y horas.
Ya no poda ms. Desmayada en una perdida carretera del Este, fue llevada a casa de sus familiares.
Dos das ms tarde, el 11 de enero de 1947, a la una de la tarde, mora en la calle Rafael Deligne,
donde vivi desde nia, justo al frente de su amigo leproso que ya llevaba casi medio siglo de muerto
y que su nombre honraba la va.
360
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Quise saber la causa de su muerte y visit al Oficial Civil. Me busc el dato y not que su rostro
cambiaba de color, con mano temblorosa me entrega el acta de defuncin al mismo tiempo que me
deca: Muri de hambre, muri de inanicin.
Increble paradoja. La mujer que durante aos quiso que los nios y los campesinos de su pas
no murieran de hambre, ella por su enfermedad muri de lo mismo.
El 1979 fue el centenario de su nacimiento y en el ambiente como una sombra gigantesca est
Evangelina rediviva.
Sus sueos de un banco para los agricultores, su gota de leche, los controles prenatales para las
embarazadas, sus planes para el control de la natalidad, su lucha antivenrea, las escuelas nocturnas
para la alfabetizacin de obreros y muchachas del servicio domstico, higiene y control sanitario de los
nios en la primera infancia, su hospital de maternidad, sus pequeos sanatorios para tuberculosos
y leprosos.
Se puede decir a voz en cuello que Evangelina siempre fue una persona anormal, anormal por su
genialidad, anormal por su perseverancia y dedicacin, primero al magisterio y despus en la profesin
de Galeno.
Mujer fuera de serie, desfasada en una sociedad que aunque se juzgaba de culta y liberal, no
entendi o no quiso entender la grandeza de un alma que se proyectaba a la comunidad en un
apostolado incomparable.
La despreciada en vida, fue olvidada en la muerte, ni siquiera un destello de compasin, una
simple chispa de recuerdo.
El ao de 1979, como cruel paradoja, fue el Ao Internacional del Nio. Nunca tuvo uno en su
vientre, pero los am a todos y por eso les dedic gran parte de su vida. Los quiso intensamente y de
ah su odio contra la paternidad irresponsable. Fustig a esos padres, por la prensa, por la radio que
ya comenzaba a crecer en San Pedro, y por su boca, lengua que se haca dura para decir verdades.
As pas por la vida la primera mdica dominicana. Para conservar su recuerdo y desempolvarla
del olvido, he escrito este libro, sin muchas pretensiones, pues no soy literato. Desdoblando tambin
parte de mi personalidad, he querido ser lo menos psiquiatra posible. No s si lo he logrado, los lectores
me juzgarn. De lo que puedo dar fe es que a medida que fui conociendo su vida, pasin y locura se
fue creando en m un profundo respeto por su persona y obra.
As como se daba, su entorno todo le negaba, por eso abandon el mundo de la realidad que tan
cruel se portaba con ella para vivir el mundo irreal de los ltimos aos de su vida.
Ciencia & humildad
BIOGRAFA
DR. MIGUEL F. CANELA LZARO
A los pioneros de la Botnica en la Isla Espaola
Diego lvarez Chanca; Bartolom de las Casas; Fernndez de Oviedo; Padre Plumier; Padre Labat y Nicolson
Padre Picarda; Rafael Moscoso Puello; Erik Leonard Ekman; Jos de Jess Jimnez; Miguel Fuertes
Ignacio Urban; Barn Von Tuerckheim; H. Humbert; Ramn Canela.
In memoriam
Para los que an viven: Julio Cicero SJ; Profesor Eugenio de Js. Marcano.
Una dedicatoria especialsima
Para el Dr. Ramn Canela Escao.
Sin su ayuda de todo tipo, no hubiera sido posible llevar a feliz trmino esta biografa.
Gracias por todo, querido colega.
Agradecimiento
Lcda. Lourdes Mirabal; Lcdo. Jos Pez Canela; Ing. Jean Santoni;
Dra. Mireya Canela E.; Dr. Juan Ml. Canela O.
363
Ciencia & humildad
A manera de prlogo
Un periodista y escritor espaol, Enrique Llovet, escriba en un diario de Madrid lo siguiente: Es
un diluvio. Se editan, se escenifican, se llevan a la pantalla del cine y se televisan biografas de grandes
personajes en cantidades pasmosas. El gnero, noble clsico, no tuvo nunca, cuantitativamente, la
vitalidad de hoy. Por algo ser.
El propio Llovet llega a la conclusin de que: Esta es una poca miedosa. Estamos aterrados con
los dems. Por eso devoramos sus biografas. Pura antropofagia defensiva.
Leopold Von Ranke, el ms prolfico historiador y bigrafo alemn del siglo pasado, hombre de
una capacidad de trabajo, como buen germano, increble, tena por lema: Como sucedieron realmente
las cosas. Y con eso destruy mitos y leyendas de sus personajes. Se enemist con el catolicismo al
escribir verdades de algunos Papas y le negaron la entrada a la biblioteca del Vaticano. Se enemist
con calvinistas y luteranos. Desde Grecia y Roma, hasta el siglo XIX, busc verdades de sus personajes,
eliminando las mentiras que perduraban durante siglos.
En vida se le acus de hombre fro, de falta de calor y simpata. Es por eso que el gran filsofo
italiano contemporneo Benedetto Croce deca de l que era una especie de disecador de cadveres
histricos. Un detalle, para muchos desconocido, Croce fue maestro de filosofa de nuestro compa-
triota, el presbtero Oscar Robles Toledano, erudito y brillante columnista, nacido en San Pedro de
Macors y que muri en Santo Domingo el 18 de diciembre de 1992.
En el caso mo, es totalmente diferente al criterio de Llovet y se acerca ms al criterio de Von
Ranke, en el sentido de decir verdades de mis personajes, por lo dems desconocidos.
En mis biografas, lo que se criticaba con mentiras a Evangelina Rodrguez por el hecho de ser negra
y mujer, es el mismo caso del personaje que me ocupa en esta obra. Don Miguel Canela Lzaro, que
por su carcter (lase personalidad) introvertido no trascendi a niveles de relaciones pblicas para ser
considerado como un verdadero investigador, aparte de lo que han escrito los cientficos franceses con
Henry Rouviere a la cabeza que lo conocieron y laboraron a su lado y llegaron a externar sus opiniones
siempre enaltecedoras, y de los pocos amigos que tena que han debido emprender una labor de rescate
de su nombre y de su obra, ante la cual ya ha habido intentos de asignarla o darle extraa autora, como
se puede ver en mi artculo de El Siglo, el martes 6 de abril 1993, que aparece ms abajo.
Quin recuerda al Doctor Llenas?; adems de mdico, filsofo, telogo, soldado en defensa de las
tropas pontificias contra el ejrcito de Garibaldi en la Italia decimonnica, busc y encontr el ancla
de la carabela Santa Mara, y cuntas cosas ms.
364
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Quin recuerda al Doctor Betances?, descubridor de las clulas acidfilas que llevan su
nombre.
Recordamos al ms grande de los mdicos dominicanos, Fernando Defill, pero nos olvidamos
de su fiel discpulo Guillermo Herrera, considerado por los dermatlogos norteamericanos como uno
de los mejores leprlogos del mundo. Esta informacin la obtuve cuando mi madre, padeciendo una
grave enfermedad de la piel, fue vista y atendida por los dermatlogos de Chicago y Nueva York. En su
reunin conjunta y anual que celebraron en la ciudad de los rascacielos en 1951, al enterarse que era
mdico dominicano, todas las preguntas venan dirigidas sobre la vida y obra del Dr. Herrera K.
Quin recuerda a Octavio del Pozo?, solo los que cruzan por las primeras casas de la Calle Isabel
la Catlica y contemplan el vetusto edificio construido por l para all fundar la mejor clnica privada
de nuestro pas, obra inconclusa por el proceso demencial que lo lleva a la muerte.
Todas esas interrogantes vienen a ser el basamento fundamental en mi humilde y espontnea
decisin de aprovechar los 100 aos del nacimiento de Miguel Canela Lzaro, para plasmar con la
firmeza eterna de la palabra escrita los logros de este genio.
Acaso nos hemos detenido a pensar un instante que Miguel Canela Lzaro no es el nico domi-
nicano, no es ni siquiera el nico latinoamericano, sino que es el NICO ser que del Atlntico hacia
el Nuevo Mundo figura en un texto universal de Anatoma al darle a la humanidad el descubrimiento
de lo ltimo ignorado que poda tener el cuerpo humano?
Cmo explicar el hecho inslito de que en la historia de la medicina dominicana sean descono-
cidos hechos relativos a la inmensa obra cientfica de Canela?
Al ser tan repetitivos los casos lamentables de injusticia ante nuestras legendarias figuras de la
ciencia, no vacil un solo instante en mi inquebrantable decisin y perenne sueo, sintindome casi
avergonzado en nuestra cuota de complicidad por el total desconocimiento de la ms encomiable
obra cientfica de dominicano alguno; entonces es fcil comprender la ejecucin de nuestra humilde
obra.
A Canela Lzaro le dejamos su forma de ser, su temperamento, su ego; pero considero que debe
hacerse justicia a este genio.
Gracias, don Miguel, por haber regalado (aunque en silencio) al pueblo dominicano el desbordante
orgullo de sus descubrimientos, haber dado tanta luz a la medicina universal, y brillo imperecedero
a la gloria de la medicina dominicana. Porque queremos dar un ejemplo sano de reconocimiento a
nuestras generaciones futuras nos embarcamos en esta obra.
Plagio
1
Le en El Siglo, del sbado 3 de abril, un interesante artculo que firm Mario Bunge. Durante
su lectura solo pensaba en don Miguel Canela Lzaro, un genial sabio dominicano, desconocido por
sus compatriotas. Tal vez, por una razn, todas sus obras fueron escritas en francs. Poseo tres de sus
trabajos que intento traducir para una biografa de El Maestro, mucho ms amplia que la corta apare-
cida en mi libro: Galera de mdicos dominicanos.
H. Rouviere, el gran anatomista francs, era jefe de ctedra de la materia en la Sorbona, y Canela,
ayudante de prctica. El dominicano descubre un ligamento, llamado por su situacin anatmica:
peroneo-astrgalo-calcneo. El profesor francs nunca trabaj en esa diseccin y descubrimiento. Sin
embargo, por la jerarqua del francs al ligamento se le llama Rouviere-Canela.
1
Peridico El Siglo, el martes 6 de abril 1993.
365
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Los alemanes, como alemanes al fin, hacen un profundo estudio de las conexiones ganglionares
de los linfticos del tero. El profesor francs le pide al dominicano la comprobacin de ese trabajo.
Con su calma oriental (era nieto de chino), corrige y ampla el trabajo de los prusianos. Los anatomistas
de Berln lo invitan a sabiendas de que Rouviere simplemente orden el trabajo, pero el mrito era del
salcedense. Durante meses discuti y convenci a los germanos de que l tena razn.
Se va a trabajar con el Profesor Marin, el urlogo de Trujillo, en la Clnica Urolgica de Necker
y descubre formas anormales de la tuberculosis de los riones.
Abandona sus trabajos anatmicos y se dedica a la Botnica. Por mi querido maestro, Nicols
Pichardo, me entero de sus numerosos trabajos en el Museo de Historia Natural de Pars. El Dr. Jos de
Jess Jimnez, su ntimo amigo, me da un nombre: Alicia Lourteig. Le escribo pidindole los trabajos
de nuestro compatriota, pero no tuve respuesta.
Por la va de la Alianza Francesa pienso solicitar sus trabajos de Botnica en plan de rescate,
aunque pienso que alguien lleva la firma de un trabajo cientfico ajeno. Bien lo dice Mario Bunge, la
carrera acadmica se ha convertido en una carrera de ratas.
Ernesto Sbato no es un hombre de fcil trato. Sin embargo, conmigo tena un trato algo ms
bueno. Yo le recordaba a su gran maestro, nuestro compatriota, Don Pedro Henrquez Urea.
Don Ernesto me contaba los centenares de trabajos de los discpulos de Don Pedro que l revisaba,
destrua lo incorrecto y agregaba conocimientos. Prcticamente, eran obras de nuestro gran maestro
con firmas ajenas.
Lo mismo suceda con don Gregorio Maran. Un prlogo escrito por don Gregorio constitua un pase
a la fama. En cuanto a temas literarios e histricos le haca el prlogo, en los temas mdicos de investigacin,
los revisaba y haca lo mismo que don Pedro. Muchos de sus trabajos llevan firmas ajenas.
Canela era un visionario. Si segua la deforestacin, nuestra media isla iba camino de la desertiza-
cin. Curiosamente, su primera profesin fue la de agrimensor y l, junto con el Dr. Juan B. Prez, hizo
el trazado del Vedado del Yaque. Marin le pidi a Trujillo que le pusieran el nombre de don Miguel
Canela al hoy Parque Nacional J. Armando Bermdez. Canela se neg alegando que si los Bermdez
cedieron el terreno debera llevar su nombre, el del fundador de esa casa licorera.
Bibliografa
Connexiones ganglionnaires de las lynfatiques del Uterus. Extrait de Presse Medcale. No. 76-22 de Sept. 1934.
Canela Lzaro. Librairie de LAcademie de Medicine.
Sur une forme anormale de la Tuberculose Renale. Tuberculoso renale a masque de Colibacillose. Miguel Canela.
Moniteur a la Clinique urologique Necker.
Le ligament Peronero-Astragalo-Calcaneen. H. Rouviere et M. Canela. Annales DAnatomie Pathologique.
CAPTULO I
Breve historia de esta biografa
Practicaba la medicina en el Hospital San Antonio de San Pedro de Macors. Todava no me haba
inscrito en la Universidad. El grupo de estudiantes de mi ciudad natal, gracias al Dr. Karl T. Georg, iba todas
las tardes a escuchar ctedras y regresaba en la noche. En la maana, en pleno trabajo, se comentaba lo de
la tarde anterior. Ese da, nunca lo olvido, el tema fue la llegada desde Francia de un genial mdico domi-
nicano, era el doctor Miguel Canela Lzaro, famoso por el descubrimiento de un ligamento del pie.
Realic un viaje a la Capital para conocerlo y esper su salida del Instituto Anatmico, que estaba situado
en esa poca en el primer edificio de la calle El Conde. Su imagen la conservo todava en mi memoria.
366
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Lamentablemente, no fue mi maestro de Anatoma, cuando ingres a la Universidad ya l haba
abandonado su ctedra para trabajar en sus proyectos ecolgicos dependientes de la Secretara de
Agricultura.
Escritor de vocacin tarda, tal vez por mi especialidad siento preferencia por las biografas de
locos, psicpatas y genios, como lo es esta biografa.
Publiqu, hace ya algunos aos, Galera de mdicos dominicanos. Entre los galenos inclua a Evangelina
Rodrguez y a Miguel Canela Lzaro. Eran biografas breves de distinguidos seguidores de Hipcrates
de Cos.
Decid ampliar algunas y escog a la ms noble y sufrida de todos: Evangelina. Me cost algo ms
que una dcada, ya que en su etapa de enferma destrua todo lo que escriba, por lo que me vi en la
imperiosa necesidad de refugiarme en mi inolvidable maestro Heriberto Pieter y en su hija Selisette.
Adems, tuve que visitar algunas ciudades para conseguir datos, entre ellas: San Francisco de Macors,
Snchez, Sabana de la Mar, Saman, Hato Mayor, El Seibo, Higey y la Colonia de Pedro Snchez,
donde ejerci algn tiempo y tuvo gran contacto con los transterrados espaoles, por cuya amistad
se hizo ganar el sambenito de comunista, prcticamente una sentencia de muerte en la tirana de
Trujillo. No perdi la vida, pero perdi la mente por la persecucin a que fue sometida.
La motivacin en el caso de Canela fue diferente; en el prestigioso peridico Listn Diario y espe-
cficamente en su columna Lnea Directa, preguntaba una lectora quin era el doctor Canela, que lo
haban mencionado en varias ocasiones en Puerto Prncipe, donde una mdica haitiana le reprob el
desconocer a la gran gloria de la medicina dominicana.
Cmo comenzar? En una ocasin, visit mi consultorio una hermana paterna del gran mdico, y
me dio un detalle: tiene una hermana que reside en Salcedo, quien conserva su biblioteca, sus trabajos,
sus diplomas y su coleccin de flora que tanto tiempo y lucha le haba costado clasificar.
Para ese tiempo enferm, pero no me olvido de Canela y su hermana.
Al regresar de Espaa, donde permanec gracias a un ao sabtico concedido por la Universidad
Autnoma de Santo Domingo (UASD), volv con el tema de don Miguel. Varios viajes infructuosos a
Salcedo, donde su ms querida hermana se negaba a dejarme entrar donde se encontraban los recuer-
dos: Es voluntad de mi hermano fallecido y la cumplo al pie de la letra, me dijo.
Gisela, que as se llama la hermana, an vive y tiene cerca de 100 aos, segua en su empeo de no
dejarme entrar a lo que ella consideraba una ermita sagrada e intocable. Cambi de tctica y no insista
en entrar, explicndole, de cmo un genio de la talla de su hermano muy pocas personas lo conocan. Al
fin, me hizo una concesin, con un: Doctor, no vuelva, me obsequi sus tres trabajos cientficos que se
haban publicado en Presse Medicale y que figuran en esta obra, traducidos del francs al castellano.
A travs de un amigo, hice contacto con un sobrino, verdadero nieto espiritual, ya que don Miguel,
aunque no tuvo hijos, fue tutor y responsable de la formacin humana y profesional de su hermano
menor, Ramn Canela Lzaro.
Este sobrino, mdico de gran reputacin, ejerce la medicina desde hace 33 aos en La Romana, se
ha destacado como director de instituciones y en el rea de la ciruga de la esterilidad y con el mismo
nombre de su padre, el Dr. Ramn Canela, encontr el eterno y aparentemente irresoluble problema,
el cual en nuestras entrevistas ya me lo haba pronosticado: Gisela, su solterona ta, por considerar que
deba cuidar a su hermano, tambin negaba la entrada a su sobrino.
Pasaron algunos aos, hasta que cedi en su posicin, y ante la insistencia de Ramn permiti
penetrar al cuarto. Hace ya varios aos, Ramn lleg a mi hogar con toda la informacin pertinente
para trabajar en la biografa de su to.
367
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Canela Lzaro, hombre metdico, tena todos sus papeles bien organizados, incluyendo su rbol
genealgico, que tambin se publica en esta obra. Lamentando que con el paso de los aos sus espe-
cmenes de botnica haban perdido su valor cientfico debido a los insectos.
Aparte de los papeles que ya posea, ote en el horizonte en busca de sus amigos, que eran muy
pocos, y en su mayora haban fallecido.
Entrevist en numerosas ocasiones a su sobrino para que me comentara de las vivencias de su to
en la poca en que vivi bajo el mismo techo. Buscaba nombres de personas que tuvieran una relacin
con este hombre genial e introvertido.
Aqu ampliaremos las conversaciones con personas que conocieron a Canela y como dato interesante, al
explorar en el captulo sobre sus investigaciones mdicas, nos encontraremos en la obra anatmica de su maes-
tro Rouviere otro ligamento descubierto por Don Miguel, llamado Canela-Hakin. (Ver Etapa parisina).
Aos ms tarde, llega a mi consultorio una anciana y tuve la impresin de que la conoca. Efectivamen-
te, era la seorita Gisela que vena a pedirme un consejo. Cumpliendo con las voluntades de su hermano
Miguel, traa en sus manos dos libros sobre botnica editados en el siglo pasado: Flora antillana, de Berolini,
y Un estudio de la flora haitiana. Su hermano quiso en vida regalrselos a su amigo y maestro H. Humbert.
Llam al profesor Eugenio Marcano para que me informara si tena esos libros para en caso negativo foto-
copiarlos, los tena y le dije a su hermana Gisela que cumpliera con la voluntad de don Miguel.
CAPTULO II
Races del Dr. Miguel Canela Lzaro
Uno de los caminos positivos de la humanidad es el mestizaje.
Julio Cortzar C.
En la regin espaola de Aragn, cuna de Fernando el Catlico, poblado antiguamente por los
celtas, que fue colonia romana, luego rabe y por ltimo espaola, se encuentra la provincia de Teruel.
Cerca de su capital, en la aldea de Oliete, nace quien sera el tronco de la familia Lzaro: Don Ramn
Lzaro Lecha, hijo de Ramn y doa Martina, viene al mundo en enero del ao 1835.
En Espaa, el Servicio Militar Obligatorio tiene vigencia desde hace siglos. Se le llama soldado
quinto.
2
Don Ramn tena 20 aos cuando ingresa al ejrcito, en una de las situaciones ms precarias
para el Gobierno Espaol con sus ejrcitos de Ultramar luchando contra los independentistas hispa-
noamericanos (1855).
Teruel era y es una de las provincias ms pobres y despobladas de Aragn. Sus habitantes pre-
fieren marcharse a otras regiones ms ricas. El soldado quinto, don Ramn, prefiere permanecer en
el ejrcito, y el primero de agosto de 1857 jura de nuevo la bandera como cabo segundo, adscrito al
Regimiento de Infantera de Tarragona Nmero 8; y es asignado al Ejrcito de Ultramar, con asiento
en Cuba, el primero de abril de 1859. El 2 de octubre de 1860, se convierte en sargento segundo. Dos
aos despus, el 21 de mayo de 1862, a peticin del mismo, es licenciado por cumplido.
Ya la Repblica Dominicana, por perfidia del presidente Pedro Santana, se convierte en la Pro-
vincia de Ultramar de Santo Domingo, y don Ramn fija en Santiago de los Caballeros su residencia.
Se inicia la Guerra Restauradora y en el mismo ao de su licenciamiento del ejrcito, se convierte en
2
Quinto, es aquel que le toca por suerte ser soldado. Entrar en quinta es el reemplazo anual en el ejrcito espaol, al
llegar a los 20 aos y ser llamado y sorteado para el servicio militar. Quinto es un recluta con posibilidades de reenganche.
Como es el caso del abuelo de Canela.
368
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
teniente de los Voluntarios de Santiago. En 1862, es capturado y lo hacen prisionero de guerra hasta
el final de la lucha restauradora, 1865.
Un legajo bien conservado por el doctor Canela es la autorizacin dada por el Capitn General
para que su pariente, con licencia absoluta del Ejrcito Espaol, pueda fijar residencia en esta isla,
debiendo ejercitarse en alguna ocupacin que le proporcione medios para su subsistencia y bajo la
inteligencia que en lo que sea necesario no tendra derecho a regresar a la pennsula por cuenta de la
Real Hacienda. Un detalle significativo que ofrecen los legajos del Ejrcito de Ultramar de Cuba es
que don Ramn Lzaro y Lecha sabe leer y escribir.
Dolores Lzaro es espaola y llega al pas acompaando a su padre, don Ramn Lzaro. Mara
Canela es dominicana, procrea un hijo, Pedro, con un chino. Doa Mara tendra otros hijos que llevan
su propio apellido, en su mayora personas inteligentes y de gran cultura, lo afirmo porque conozco a
varios de sus descendientes.
Don Ramn tiene, como en la Europa del siglo pasado, una moral hipcrita, y en nuestro pas
las uniones consensuales eran corrientes: Buenaventura Bez cinco veces Presidente de la Repblica
Dominicana nunca se cas, primero vivi con una seora de las ms rancias familias dominicanas,
de su unin naci una de las glorias de la medicina de nuestro pas, Ramn Bez Machado, quien
ocup el solio presidencial.
El Padre Merio tuvo un hijo con una distinguida puertorriquea, don Fernando A. Defill, y
junto al doctor Canela fueron los grandes investigadores de su poca.
Chepita Prez fue la madre de Juan Isidro Prez, a quien don Federico Henrquez llam el Ilustre
Loco, era hijo de padre desconocido.
Pedro, educado y culto, se gana el corazn de doa Dolores, con quien contrae matrimonio, del
cual nacen, adems de don Miguel, otros cinco hermanos: Gisela, Mara, Rafael, Martina y Ramn.
Los pueblos donde la raza es pura, tras un perodo ms o menos largo de endogamia, caen en un
cierto anquilosamiento y minusvala de rendimiento (Reibmayr). Cruzamientos biolgicos precedieron
la gestacin de culturas geniales, de razas, pueblos y pocas. Estos cruzamientos, si son apropiados, con-
ducen tambin en la biologa humana a aquellas organizaciones hbridas particularmente desarrolladas
que superan en volumen a las razas originarias. As, la formacin del genio se fundamentara en parte
en el mismo proceso que en biologa general se conoce con el nombre de lujo de los hbridos.
Reibmayr nos dice: El cruzamiento entre s de grupos tnicos dotados de talento puede conducir
a la produccin del genio pero no puede llevar a ella la mezcla fortuita de masas de poblacin reunidas
al azar, como ocurre especialmente en las grandes urbes, caos de sangre, las cuales consumen mucho
genio pero producen pocos individuos geniales. Comprobado por estadsticas.
Egipto dio cultura a Grecia, esta a su vez la dio a Roma, el Imperio de Bizancio se la dio a los
musulmanes, los mahometanos la llevaron a Espaa.
En 1994, se cumplieron 150 aos de la llegada de los primeros chinos a Cuba y Puerto Rico, por
la presin de los pases europeos, en especial Inglaterra, para la abolicin de la esclavitud de los negros.
Para el historiador Frank Moya Pons, a Cuba llegaron 142 mil. Por la lucha independentista, muchos
emigraron a nuestro pas, en especial a la zona del Cibao. Los que permanecieron en la isla hermana,
como un grupo tnico, eran un coto cerrado.
En Puerto Rico, muchos se unieron a las puertorriqueas. Los que conservaron su pureza racial
tuvieron graves problemas con las autoridades norteamericanas, ya que en 1882, por la Chinese
Exclusin Act, estaba prohibida la entrada de chinos a territorio norteamericano. En su gran mayora
emigraron a nuestro pas, y por su gran cercana se ubicaron en la regin Este.
369
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
CAPTULO III
Los primeros aos en la vida de Canela
(infancia, adolescencia, estudios secundarios y universitarios, hasta su partida a Francia)
Era un nio solitario rodeado solo por su hermana, se refugiaba en su padre y abuelo, o buscaba
el amor de la naturaleza: Sus correras por los montes de Santiago, sus ros, un inmenso cario que
perdur hasta su muerte.
Canela se grada de bachiller en la Escuela Normal de Santiago de los Caballeros en 1911 y de
Maestro Normal el 2 de febrero de 1912 con notas meritorias, dejando en su educacin de primaria y
secundaria las huellas indelebles que dejan los grandes a su paso por el rutinario exigir de la vida. Su
primer cargo lo desempea como director de la Escuela de Varones de Salcedo, pueblo al que estara
ligado por el resto de sus das al convertirse en hijo adoptivo de su segunda patria chica. En vida siempre
insisti que sus ltimos restos fueran enterrados all.
Ms tarde, pasa a ocupar los cargos de profesor de Matemticas e inspector de la Escuela Normal
de Santiago. Su meta era otra, y del 1914 a 1916 estudia matemticas en la Universidad de Santo Do-
mingo obteniendo el ttulo de agrimensor, para luego ampliar por un ao ms sus estudios y optar
por el ttulo de ingeniero agrimensor.
Egresado ya, se dedica en cuerpo y alma a la docencia de las matemticas y ciencias naturales en
la Escuela Normal de la Capital. En 1921, ingresa de nuevo a la universidad, esta vez para estudiar
Medicina, obteniendo en el ao de 1924 su ttulo que lo acredita como Licenciado en Medicina, con
notas y calificaciones de sobresalientes mritos. Para esa poca el Doctorado era opcional y se poda
ejercer con el ttulo por l obtenido. Su sueo era doctorarse en Pars.
Se establece en su amado Salcedo y en San Francisco de Macors, en el primero tena un consultorio y en
Macors aprendi ciruga con ese maestro tambin olvidado y gran amigo hasta su muerte Pascasio Toribio.
Tambin hace amistad con Heriberto Pieter, quien para la poca ejerca en el Cibao. (Vase anecdotario).
En sus ratos de ocio, se interna con frecuencia en la Cordillera Central, ya en 1920 haba ejecutado
trabajos medulares en torno al estudio de conformacin fisiogrfica del macizo donde nacen y se forman
los ros Yaque del Norte y del Sur. Se entera de que un santiaguero hace lo mismo y va a conocerlo, es
el Dr. Juan Bautista Prez Rancier, ambos con algo en comn, y es su amor por la naturaleza.
El trabajo de estos dos grandes personajes de nuestro pas figura en el captulo que presenta el
estudio de las montaas que rodean la Cordillera Central y la creacin del Vedado del Yaque, que se
copia en extenso ms adelante.
CAPTULO IV
La personalidad de Canela
La biotipologa, es decir la relacin cuerpo y mente, se inicia en la medicina griega. Siglos ms tar-
de, un espaol, don Miguel Cervantes y Saavedra, publica su obra inmortal, Don Quijote de la Mancha.
Los protagonistas son un gordo y un flaco. Sancho, con un sentido prctico de la vida y protector de
su amigo; y El Quijote, un soador que bordea la locura, protagonizan una aventura como una burla
de su autor a la literatura de su poca; las obras que por torrentes enfocaban sobre temas de caballera
se publicaban en toda Europa y en especial en Espaa.
Cervantes fue el pionero de algo que de lo novelesco pas a convertirse en ciencia.
En el siglo pasado, Csar Lombroso (1835-1909), mdico legista italiano-judo, quien haba prac-
ticado miles de autopsias a criminales, lleg a la conclusin de que exista un criminal nato. Su tesis se
370
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
pase por todo el mundo y fue muy celebrada hasta la llegada de otro judo, esta vez de Viena, Sigmund
Freud (1856-1939), quien con su interpretacin psicoanaltica del hombre destruy la tesis del maestro
italiano. Para muchos Lombroso tuvo dos fallas: Primero, solo realizaba autopsias a criminales, y, en
segundo lugar, saba muy poco de psiquiatra. Simplemente era un mdico legista genial.
Con la muerte del maestro italiano, se inici un auge en el estudio de la relacin hbito ex-
terno y carcter.
Franceses, italianos y alemanes publicaron numerosas obras sobre el tema. De todos estos maestros
me decido por Ernest Krestschmer (1888-1964)
Krestschmer, en su libro Constitucin y carcter, describe tres tipos de personalidad: Tipo Corporal
Pcnico, redondeado, rechoncho, de cara suave y ancha y bien proporcionada, acompaada en los
hombres por cierta tendencia a barba poblada y calvicie prematura (Sancho); el tipo Leptosmico, de
cuerpo delgado, rasgos faciales agudos, enjuto (Quijote); y el Atltico, macizo, seo-musculoso.
Las personas de constitucin atltica presentan un cierto paralelismo con las leptosmicas, tanto
en su psicologa normal como en la patolgica; as, es comn a unas y otras el factor de la perseverancia,
incluso en la experimentacin. Por lo dems, los atlticos forman un tipo temperamental independiente,
al que llamamos Viscoso, en atencin a cierta fluidez perseverante que impregna todas sus reacciones
psquicas. Si hay que empezar caracterizando como negativa la espiritualidad de la persona atltica, se
observar siempre en ella la carencia de eso que llamamos sprit, de lo sutil, lo fluido, lo gil en el proceso
mental, as como de lo delicado y sensible. En conjunto, el atltico tiende a un raciocinio calmoso, es
reflexivo, sencillo, que en los superdotados produce la impresin de tranquila solidez y aplomo, por ejem-
plo, en los trabajos cientficos. Casi todos pasan por secos y sobrios; los polifacticos, con abundancia de
intereses secundarios, son la excepcin. La especulacin imaginativa desempea un papel insignificante;
en cambio, en algunos investigadores resalta como rasgo positivo una gran capacidad de trabajo y el tesn
concienzudo. Y as era Canela, identificndose con la constitucin de su cuerpo.
Miguel Canela era un hombre solitario, y efectivamente lo fue durante toda su vida.
En las tesis freudianas se estudian con mayor inters las etapas pregenitales; sin embargo, no
se enfatiza el perodo posterior del joven pre-adolescente y en su adolescencia, la llamada Etapa de
Socializacin. Miguel Canela no vivi esa etapa. Viva su mundo familiar: abuelo, padre y hermanas,
o buscaba el amor de la naturaleza: Sus correras por los montes de Santiago, sus ros, un inmenso
cario que perdur hasta su muerte.
En Santiago de los Caballeros, Miguel Canela prefera la soledad y disfrutar de la naturaleza y, por
encima de todo, sus estudios, siempre el nmero uno, no solo en su tierra, sino que lo fue tambin
en lo que era el centro de la medicina mundial, Pars.
La personalidad de Canela en el plano cientfico era muy parecida a la de don Santiago Ramn
y Cajal. Este tena discpulos en la lejana, en la cercana su microscopio y su pequeo laboratorio,
donde mezclaba diferentes sustancias para colorear sus cortes de tejidos nerviosos.
Don Santiago, en su obra Reglas y consejos sobre investigaciones biolgicas, se hace dos planteamientos:
Continuar concentrado en sus investigaciones o dictar ctedras, esto ltimo realmente no le gustaba
y solo las imparta por el temor a no dejar discpulos. Miguel Canela prefiere seguir concentrado y sin
discpulos en el silencio sepulcral, en el sentido literal de la palabra, con sus cadveres de las morgues
de los hospitales parisinos.
Una prueba del distanciamiento del genio espaol en relacin con sus discpulos el propio Cajal
nos lo seala en su obra Recuerdos de mi vida, sus monografas cientficas publicadas desde 1923 en
nmero de 252 es que solo acepta la colaboracin de dos cientficos, el doctor Izcara, veterinario, a
371
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
quien tiene como consejero en su trabajo sobre La Rabia; y el doctor Snchez, naturalista, quien lo
aconseja en su trabajo sobre los Centros Nerviosos de los Insectos.
Se habla de la aridez de los cientficos. Existi uno que decidi ser la aridez personificada, el
mdico y botnico sueco Carlos de Linneo (1707-1778), pero el gran maestro clasificador de plantas,
en su autobiografa muestra su rostro humano. Miguel Canela durante toda su vida se empe en
esconderlo.
En los cientficos existe un yosmo exagerado. En el caso de Canela fue negativo por aquello de
que nadie le ponga las manos, y se daaron los especmenes que se conservaban en Pars y luego en
su hogar, como tambin los que tena en el poblado de El Rubio,
3
provincia Santiago, en casa de unos
amigos campesinos, los cuales fueron descubiertos por el Dr. Jimnez, pero ya estaban daados.
Si durante los aos que vivi en Pars trabaj en solitario, en su segunda etapa en la sierra, se rode
de jvenes. Con la mscara de alpinista, la empresa era ms loable; ensear a las nuevas generaciones
a amar la naturaleza. Que consigui su empeo de conservar nuestros bosques? Lo duda el autor, ya
que con solo darle lectura a la prensa diaria o prestarle atencin a programas de radio y televisin, nos
daremos cuenta de que contina la nefasta labor de los depredadores.
El ro Yaque del Norte, que tanto am, est en peligro de muerte. A la depredacin de los bos-
ques se le suma la contaminacin que mata especies de sus aguas y pone en peligro la vida de los que
consumen el agua sin tratamientos especiales. Lo puro que sinti que podra perderse, ya no existe.
Ciertamente, el trabajo solitario brinda al egosmo satisfacciones y tranquilidades tentadoras; se
obedece a la Ley del mnimo esfuerzo, dirigiendo exclusivamente la atencin a la investigacin personal;
se vive en un ambiente discreto de aprobacin y estima donde falta, sin duda, y ello es una gran ventaja,
los entusiasmos y veneraciones excesivas, pero donde tampoco mortifican mulos y rivales.
Miguel Canela era un hombre fuera de lo comn. Aparte de la biotipologa, existe una relacin
dinmica entre el personaje, tanto el carcter psicolgico de la persona como el sociolgico que bulle
a su alrededor. Para Enrique Llovet, un carcter es generalmente algo de una pieza. Un personaje es
un ser ms complejo y mltiple.
Volvamos a la personalidad de Miguel Canela. Se gradu de agrimensor y prepara el curso para
ingeniera, lo hace y no se examina, y de inmediato comienza sus estudios de medicina. Por qu da
un cambio de 180 grados? Esa resolucin es posible gracias al entusiasmo de ver esa plyade de grandes
mdicos cibaeos que encabezaban don Arturo Grulln, Daro Contreras, Toms Prez, Jos de Js.
lvarez, Luis Francisco Bermdez, el Dr. Bornia, Llenas, Bison, Elas Calac, R.O. Zafra, Lithgow,
Fernando Pizano y otros.
Al parecer, el que ms influy en que estudiara medicina fue su ms que amigo, hermano, Pascasio
Toribio.
Si preguntas motivaron su decisin de cambiar de carrera, ms interrogantes se produjeron cuando
en Pars decidi volver a su patria. Durante mucho tiempo, un sinnmero de allegados se han preguntado
por cules razones una persona despus de haber vivido tanto tiempo en Pars, despus de haber cosechado
tantos lauros en el orden cientfico, despus de ocupar posiciones envidiables y de tanta importancia,
despus de haber disfrutado de consideraciones y afectos de personas tan brillantes, por qu decide dejar
todo atrs y regresar a un pas pequeo con otro estilo de vida personal, colectiva y profesional?
En mltiples ocasiones, cuando se le pregunt sobre la decisin, el doctor Miguel Canela dijo: Yo
nunca desestim la hora de volver a mi media isla y hacer por ella todo lo que mis fuerzas y recursos
3
Una de las zonas ms contaminadas del municipio de Santiago.
372
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
permitieran. Lo cierto es que tambin concurrieron otras cosas de mucho peso en el orden sentimental
y la de mayor contundencia era que Miguel Canela haba perdido su novia y ya casi esposa cuando
desapareci en el primer bombardeo nazi contra Francia.
En cuanto a su mundo ntimo, el autor le pidi a su sobrino Ramn, que suministrara por escrito
cmo era su to Miguel en la placidez de su hogar. Logr sus apuntes despus de largas conversaciones
con Ramn, quien vivi en la casa de Miguel Canela durante seis aos. A l le gustaba el qu hacer
y no el estar, lo que aceptaba con su presencia en congresos internacionales y en un reducido grupo
de amigos. A continuacin transcribo literalmente lo que escribi Ramn: Era muy parco al hablar,
respetuoso hasta con los nios y tena un alto concepto del derecho ajeno, esas eran las caractersticas
que le daban fuerza y razn a sus ponencias aparte de su grandiosa personalidad que reflejaba en su
presencia. En el vestir traz tambin pautas y modismos, lo que para el era fcil, ya que iba del traje
formal, que usaba mientras desarrollaba actividades en Santo Domingo, al vestido o muda de campaa,
en tela de kaki, que siempre us para las otras actividades. Usaba un traje, siempre el mismo, en forma
corrida hasta que el deterioro o cierto tipo de razones lo obligaban a cambiarlo por otro.
En materia de calzado, usaba un tipo de zapato especial en su confeccin, era en forma de media
luna, hecho en base a una horma especialmente ideada para l en Pars. Es la forma de zapato ms
rara que hayamos visto en nuestra vida. Nunca fum, ni us alcohol, salvo en aquellas muy contadas
ocasiones de extrema importancia para l, como eran las visitas que reciba de sus ntimos amigos los
profesores Georges Marin, Andr Sicard, hijo, H. Humbert, y otros. Nunca contrajo matrimonio,
hecho que se atribuye al acontecimiento de la prdida de su prometida en un bombardeo alemn a
Pars, casi en vsperas del mismo. Siempre se ha comentado que todava en Salcedo reposa, celosamente
custodiado por su hermana Gisela, en un cofre especial, el traje de novia ya elegido, pero que nunca
fue usado; aunque tambin se ha llegado a sostener que dicho traje (porque es cierto que existi ya
que lo llegamos a ver con nuestros propios ojos) l lo haba encargado a Pars para contraer nupcias
con una distinguida dama de la sociedad de San Francisco de Macors y cuyo nombre obviamos en
esta narrativa en razn de respeto a su posterior matrimonio con otro caballero.
No tuvo hijos y todos sus empeos y afanes en la esfera afectiva familiar los orient y encamin
hacia la educacin de sus hermanos, especialmente la de su hermano menor, el agrimensor Ramn Ca-
nela Lzaro, a quien hasta la hora de su muerte trat a nivel de mi bellaco muchacho. Tambin dedic
muchas horas de sacrificio e invirti mucho de su moderado patrimonio econmico en la educacin
universitaria de sus hermanas de padre, frutos del segundo matrimonio del viejo Pedro; como tambin
en sus sobrinos, sobre todo los hijos de Ramn, a los cuales rode de un cario paternal y se ocup de
dotarlos de cualquier tipo de comodidad. Quien relata recuerda con verdadera uncin y sentimiento
profundo, con respeto y admiracin, las largas horas que To Miguel le dispensaba en el estudio de la
anatoma, como el mismo se ocupaba de prepararle, por ejemplo, un hueso esfenoides con todos sus
intrincados agujeros y detallitos, ya que l sostena que era la mejor y ms prctica manera de memorizar
y grabar aquellos temas tan escabrosos; tambin tendramos que ponderar aquellas recomendaciones
suyas sobre las mejores horas para el estudio, la mejor postura (no aceptaba ver a nadie estudiando en
una mecedora) que para l era de sentado en una silla, bien erecto, con luz suficiente de proyeccin
posterior, etc. Hubo un rasgo de sublimidad imperecedero, difcil de borrar de nuestra mente, un da
antes de unas pruebas finales, llova a cntaros, noche de tormenta, negra y con descargas elctricas conti-
nuas, le preguntamos que si l dispona de papel en blanco y un lpiz rojo y su contestacin fue negativa.
Continuamos con el angustioso devorar de nuestro libro, hasta que pasada aproximadamente una hora
sentimos que alguien entraba a la casa y grande fue nuestra sorpresa cuando vimos que llegaba l, ms
373
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
empapado que un pollito y guardando con celo y misterio un paquete debajo del saco, el cual contena
los papeles y el lpiz que le habamos solicitado. As era l, mientras casi todos cuestionbamos muchas de
sus actividades, y hasta las calificbamos de locuras, es hoy, con el discurrir del tiempo, cuando venimos
a ver bien clara la situacin, y quizs no tan clara como l ya la vea en aquella poca. Hoy repito una vez
y otra que los cuerdos son muy pocos y los locos somos muchos.
Canela, genio
Genio no es el portador o transmisor de valores a secas, sino solamente el creador de valores.
En ellos, es curiosa su tendencia al celibato. Canela tuvo la amante francesa que muri vctima de
un bombardeo de los alemanes, una novia que dej plantada y una fiel domstica a quien dedic su
herencia. Era su amante? Esa pregunta se la hice a su sobrino, siendo su respuesta: creo que fue en
pago a su fidelidad en el trabajo durante largos aos hasta su enfermedad, diabetes y luego las compli-
caciones cardacas que le causaron la muerte.
Enmanuel Kant (1824-1904) fue un soltero empedernido, a su fiel secretario le confes ser casado
a los 14 aos de su matrimonio. Roberto Koch cas con una campesina cuando era mdico rural, luego
la repudi por su bajo nivel intelectual y cientfico.
En la biografa de Cajal se menciona muy poco su vida hogarea. Claudio Bernard fue repudiado
por su mujer y sus hijos por haber convertido su hogar en un zoolgico maloliente.
Vuelvo al tema Miguel Canela, como genio. El concepto de genio es de gran ambigedad lings-
tica. W. Lange Eichbaum lo define como un portador de valores. Para E. Kretschmer, genios son las
personalidades que han sido capaces de despertar en un gran nmero de hombres, de modo duradero
y en grado excepcionalmente elevado, los sentimientos positivos de valor fundando leyes; pero los lla-
mamos genios solo en el caso particular en que dichos valores hayan surgido de la estructura anmica
especialmente configurada de sus poseedores a un impulso imperativo psicolgico, no cuando hayan
sido el fruto principalmente de la suerte y la coyuntura momentnea.
El gran maestro de la Psiquiatra alemana le neg genialidad al Almirante de la mar ocenica,
considerndolo un gran marino, un hombre intuitivo, dotado de imaginacin y de gran energa que
descubre una cosa grande. Representan ejemplos extremos del efecto unilateral de la coyuntura socio-
lgica, casos aislados que creemos mejor excluir del concepto de genio.
Como coyuntura ve el germano el descubrimiento del Polo Magntico. Estando en medio del
Atlntico, Magallanes, muy cerca del Polo Sur, lo consider un problema de sus brjulas.
Las comparaciones siempre han sido odiosas, es por eso que busqu un paralelismo entre Canela y otros
genios. Paralelismo para m no es comparacin. Le biografas de grandes cientficos geniales y solo encontr
una gran similitud, en la forma de investigar, en el ejercicio de la docencia, con don Santiago Ramn y Cajal.
Algo en comn haba, el maestro espaol era aragons y el abuelo de Canela tambin lo era. Hay un tercero
de quien escribiremos ms adelante, el sacerdote Miguel Domingo Fuertes, de la misma regin.
CAPTULO V
Botnica y alpinismo cientfico.
Primera etapa
Miguel Canela, desde muy joven, fue un enamorado de la botnica y alpinismo, informes de
familia aseguran que ya a la edad de 12 a 15 aos conoca las principales montaas del pas. Para el
ao de 1920, con el Dr. Prez Rancier como eterno compaero, era una verdadera autoridad en la
374
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
materia. Como dira ms tarde su fraternal amigo y colega, el prestigioso cientfico Dr. Federico Wi-
lliam Lithgow, cariosamente Fric, no era Canela amante de baratas compaas y cuando elega
un compaero de viaje era porque reuna una serie de cualidades de extraordinaria importancia.
Esas y otras circunstancias son las determinantes que plasman la creacin del Club de Alpinismo
Dominicano, en la cima del pico Trujillo (La Pelona, pero que por o en virtud de la Ley No. 1164 del
Congreso Nacional pas a ser Pico Trujillo y que en la actualidad tiene el merecido nombre de Pico
Duarte), acta de cuya instalacin figura en esta obra y en la cual por aclamacin unnime se designa
al Dr. y agrimensor Miguel Canela Lzaro, mximo alpinista dominicano, socio honorario y consejero.
Aquella Junta Directiva qued constituida de la siguiente manera:
Presidente: Dr. Federico W. Lithgow.
Vicepresidente: S. Alfonso Mera.
Secretario: J. Ramn Sebastin Mera.
Tesorero: Ml. Mara Flores.
Vocales: Ulises Franco F., Dr. Alberto Godoy, Guillermo Dalmau F. y Fernando Fortias.
1ero. de enero de 1944.
En el ao 1920, Canela ejecuta medulares trabajos en torno al estudio de la conformacin fi-
siogrfica del macizo donde nacen y se forman los dos ros Yaque del Norte y Yaque del Sur. Expone
tambin, ante un pueblo aparentemente indiferente y desconocedor de dicha temtica, informes sobre
las mediciones de nuestras ms importantes elevaciones geogrficas, los picos Yaque, La Pelona, La
Rucilla, Pico del Gallo, Culo de Maco, Quita Espuela, Diego de Ocampo y otros.
Ya en el ao de 1924, junto al Lic. Juan B. Prez Rancier, realiza la mensura y la delimitacin del
Vedado del Yaque, siendo este acontecer considerado como el primer grito de alarma sobre lo que
estaba sucediendo en aquellos sagrados sitios. La indiscriminada tala de rboles de nuestros bosques,
la constante ardenta de nuestros pinares, de nuestras reservas, la devastacin comercializada de las
principales cuencas de los ros que baan y le dan vida al Valle del Cibao y por ende a la Repblica,
todo esto y ms fue expuesto en secuencia bi-anual por Canela Lzaro y Prez Rancier hasta el extremo
que lleg a motivar al peridico La Informacin de Santiago a que llamara la atencin del pas en varios
soberbios y alarmantes editoriales en los das de mayo y junio de 1924.
Los afanes de Canela iban de la medicina a la botnica y de all encontraba el mximo de satis-
faccin en aquella poca en el sueo lejano de evitar a toda costa la depredacin inmisericorde de los
recursos naturales del pas. Era aquel el momento del despuntar de unas ansias mercuriales inmensas
que tenan como mira esencial el desarrollo de una seudo-industria maderera, y la llamamos as en
razn de que aquello era un verdadero festival de tala y arrasamientos sin ningn miramiento ni
ordenamiento cientfico. Muchos aos ms tarde cobrara actualidad un artculo publicado por el
profesor Marin, fruto de sus observaciones personales al realizar un viaje-excursin al pico Trujillo
en compaa de Canela. Aquel artculo titulado Desolacin entendemos que se public en un gran
peridico de la poca, pero todos comprendieron que detrs de la pluma del sabio francs estaba la
influencia del Dr. Canela Lzaro.
En la relacin que de su ascensin a la cima del Pico Trujillo hacen el Ing. Lupern Flores, el Dr.
Alberto Garca Godoy y el Dr. Federico W. Lithgow en los ltimos das del ao 1943, exposicin esta
que se considera como una joya de la narrativa alpinista, hacen destacar a cada instante los atinados
consejos del Dr. Canela, entre los cuales estaban, el de parar siempre a las cuatro de la tarde para
preparar el campamento sin precipitacin, ya que era la causa de un sinnmero de lamentables errores.
375
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
En lo referente al abordaje de la Loma de la Cotorra tambin les haba advertido: muy repetidamente
debo decirles que esta loma constituye el mayor obstculo de todo el viaje, pero que una vez vencida
nada les impedir conseguir la cima del pico Trujillo. Cuando este grupo de artfices del alpinismo,
glorias en sus respectivas profesiones de mdicos, ingenieros y abogados, pero esencialmente admiradores
de las fantasas que aquellos paisajes reflejaban, cuando aquellos aguerridos expedicionarios llegaban
a la cima de nuestra mxima expresin en altura geogrfica, se encontraban con un profesor Canela
inmerso en sus investigaciones de Astronoma, Botnica, Agrimensura y Alpinismo y aprovechaba la
ocasin para ir dejando a su paso la estela de consejos y vivencias en el campo de la medicina, con un
ingrediente de desinters en mxima escala, que me dira Ramn, su sobrino: que al haberle tocado
la suerte de acompaarlo en ms de una ocasin, durante muchos aos, en sus afanes y proyectos
(escalamos el pico Trujillo a muy temprana edad en dos ocasiones, amn de que recorrimos el pas casi
completo en su grata pero rgida y extremadamente disciplinaria compaa), recordamos con mucha
satisfaccin el revuelo, la alegra, el respeto, la consideracin a nivel de veneracin, que se le tributaba
a su paso por aquellas sanas regiones y comarcas. Era verdaderamente chocante la transformacin, o
la mutacin, el polimorfismo y el cambio que aquella persona experimentaba cuando se adentraba
en La Sierra, dejaba de ser el profesor o el Dr. para ser el vale Miguel. Los Martnez, en San Jos de
las Matas; Balbino Durn, en el Rubio; los Rodrguez de la Cidra, Peralta y Madera, de Moncin; los
Mera, Bermdez (sobre todo el Dr. Francisco Bermdez, laureado en una de las ms prestigiosas uni-
versidades europeas y a quien quiso como hijo); los Henderson, tambin de Moncin; el Dr. Jimnez,
el Dr. lvarez, el Dr. Sergio Bison, el Dr. Josecito Snchez y Pascasio Toribio, de Salcedo; pero ms
en aquella casa fraterna y acogedora, en donde brindaban exquisitas y refinadas atenciones los espo-
sos Lithgow Vias, era este hogar la parada obligatoria de cada una de sus embestidas a la Cordillera
Central. Nos dira Ramn en otra ocasin. Recogemos la descripcin de una llegada al pico Trujillo
que en forma delicada y magistral hace el Dr. Federico W. Lithgow para tener una idea de cul era el
concepto que prevaleca en todos y cada uno de los expedicionarios de ese momento y de esa poca,
dice Frico: casi inmediatamente se reuni a nosotros, junto a la placa, el Dr. Miguel Canela Lzaro,
a quien abrazamos con toda la efusin que se ofrece a un querido hermano. Su amor por la ciencia y
por el alpinismo, su labor tan til como callada y annima de ir marcando los pinos a filo de machete
para trazar la ruta que deba seguir todo el que quiera escalar todos nuestros altos picos sin perder el
rumbo, el abrir trochas en plenos Macizos de la Sierra Atravesada y de la Cordillera Central, dejando
su consultorio de mdico y gastando dinero, tiempo y salud; la exquisitez de su espritu y la ms alta
de todas las virtudes: el desinters, le dan el derecho a ostentar el ttulo de Mximo Deportista Domi-
nicano. La fineza del Dr. Canela no tuvo lmites, y nos recibi con la cortesa y el cario con que se
recibe al amigo que llega a nuestra casa, expres su alegra por la cordialidad que haba visto en todos
los grupos de alpinistas presentes, concurrentes y vencedores, elogia repetidamente la cordialidad, virtud
que todo deportista debe cultivar con esmero y con su trnsito nos ense los diferentes montes cuyos
nombres pedan nuestros ojos escrutarles: por el tubo de su trnsito vimos desfilar el Tetero de Meja,
el Monte Tina y Los Pajones Blancos, Culo de Maco, Diego de Ocampo, el Mogote de Jarabacoa, etc.,
cumbres todas que el Dr. Canela ha escalado y medido su altura.
Existen nombres ilustres como los de Miguel Canela, Juan Bautista Prez, Federico W. Lithgow,
Schomburgh, Jimnez y otros que en lo referente a conocimientos de las dos regiones montaosas
de mayor inters geogrfico y alpinista de nuestro pas, nos referimos al Macizo Central y a la Regin
del Valle Nuevo, tienen primaca en sus valoraciones y consideraciones; hasta tal punto que las re-
comendaciones e instrucciones suministradas por el profesor Canela, con las rutas aconsejadas para
376
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
todo aquel que intentara escalar el pico Trujillo, fueron legendarias y se constituyeron en un clsico
del alpinismo.
Antes de abordar los detalles de dicho instructivo, vamos a desglosar a manera de orientacin
sencilla la conformacin de los mencionados accidentes geogrficos:
Macizo del Yaque: Nacen los 2 Yaque, el Piquito del Yaque y Pico del Yaque, Pelada o Rucilla
(Canela y Prez Rancier, con 3,075 m de altura).
Macizo Central: Sierra de la Pelona, con dos eminencias que se llamaron antiguamente Pelona Grande
y Pelona Chica, pero que por Ley 1164 del Congreso Nacional cobr la de 3,175 metros el nombre de
pico Duarte y a la occidental, que tiene 8 metros menos, se le dej el nombre de pico de la Pelona.
La palabra Rucilla fue producto de la inventiva de Canela y Prez Rancier, tambin en 1920, ya que
en sus investigaciones y cuestionamientos a los monteros, se encontraban con que ellos le llamaban a
dicha loma La Pela, pero ellos quedaron altamente impresionados por el color o aspecto de pajones
rosados del color de los caballos rosillos. Con respecto a esto se ha tejido un sinnmero de leyendas
pero lo cierto es, como dice con tanto acierto Lithgow: fueron el Dr. Miguel Canela y el Dr. Juan
Bautista Prez, ambos santiagueros y los dos ms destacados alpinistas de esta generacin, y sin dudas
de todos los tiempos, los que asignaron el nombre de Rucilla a dicha loma.
Se reproduce a continuacin el Proemio de la obra Alpinismo en la Repblica Dominicana de la
pluma exquisita del Dr. Federico W. Lithgow, por considerarlo de enorme inters.
d
El alpinismo en la Repblica Dominicana
PROEMIO
Se publica este libro gracias a los auspicios generosos de la Ml. de Js. Tavares Sucs., C. por A.
Con estas crnicas de alpinismo se ha querido despertar las ansias de un mayor conocimiento de
nuestro pas, con sus hermosas lomas, sus caudalosos ros, sus valles cultivados, sus bosques vrgenes.
Un pensamiento vive en todas sus pginas: aquel que nos hace creer que mientras ms se conoce a la
Patria ms se le quiere.
Para preparar este libro me entreg Don Manuel A. Tavares, socio principal de la Casa Tavares, un
voluminoso material recogido por l durante un largo rosario de aos: artculos de la prensa nacional y
extranjera, fotografas, revistas, mapas, croquis tomados al lpiz de nuestro Macizo Central, visto desde
todas las distancias y desde todos los ngulos. Este material, con sus papeles que el tiempo ha hecho
amarillentos, representa la labor constante, el deseo perseverante de un hombre que ha contribuido
siempre a toda manifestacin alpinista o de exploracin geogrfica guiado por el patritico inters de
que nosotros los dominicanos conozcamos mejor nuestra propia tierra.
Lleg al pas otro hombre que es muestra honradora de la especie, una de esas mentes que crea
Dios en momentos de inspiracin: Don Constancio Bernaldo de Quirs. Fundador del alpinismo en
la Madre Espaa, encontr que aqu no haba prendido todava el deseo de explorar nuestras hermosas
cordilleras, y dijo que los dominicanos no haban descubierto sus montaas. Llegaron esas palabras
a odos de Don Manuel y ellas contribuyeron a afirmar en este su laudable decisin de ofrecer a los
jvenes exploradores un Concurso de Alpinismo.
En este libro figuran viajes de exploracin que fueron hechos hace casi cien aos, junto a otros
que se realizaron hace apenas unos das. Escribieron esas crnicas agradables una porcin de hombres
de variada psicologa, pero iluminados todos por un comn ideal. Estn ah nombres ilustres como los
377
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
de Schomburgk, Juan Bautista Prez y Miguel Canela Lzaro; estn tambin los de hombres de vida
ms humilde, como el de Alberto Lugo, maestro de prvulos, con el alma inefable de los nios.
Cuando se leen esas descripciones, ntese inmediatamente una larga cadena de contradicciones
que perturban su buen entendimiento. Ello fue debido siempre a que carecemos hasta hoy de textos
de geografa modernos y completos que consignen los nombres correctos de nuestras lomas, valles y
ros. Cada explorador estamp los nombres que pronunciara la boca de montero: y cmo varan los
nombres de cada accidente geogrfico en los diferentes lugares que lo rodean! Para aclarar muchas
penumbras, haremos largo, adrede, este prlogo, porque si as no lo hiciramos, en la mente del lector
brotara una desagradable confusin de nombres y datos inexactos.
Vamos a describir, ayudados por diagramas puramente esquemticos sin precisin alguna, las dos
regiones montaosas de mayor inters geogrfico y alpinista de nuestro pas, regiones que, sin esta
preliminar descripcin, seran fuentes inagotables de discusiones y de confusin una vez ledos los
diferentes artculos de este libro: nos referimos al Macizo Central y a la regin del Valle Nuevo.
Nuestro Macizo Central est formado por dos lomas: el Macizo de los Yaques y la Sierra de la
Pelona, separados por una enorme y pintoresca hondonada, cuyo fondo es la Comparticin, llamado
tambin El Vallecito y Los Vallecitos por los diferentes momentos. El Macizo de los Yaques presenta
dos eminencias: Piquito del Yaque y Pico del Yaque; este ltimo recibe tambin los nombres de Rucilla
y de Pelada. La Sierra de la Pelona ofrece tambin dos eminencias: Pico Trujillo y Pico de la Pelona.
Llmase Macizo de los Yaques a la parte de la Cordillera Central que da nacimiento a los ros
Yaque del Norte y Yaque del Sur. El diagrama nos muestra muy claramente que el Yaque del Norte est
formado por la Unin de otros dos ros: el ro de la Izquierda y el ro de la Derecha o de los Guanos.
El ro de la Izquierda nace de la Cordillera Central, bastante al Este del Piquito del Yaque, en tanto
que el ro de la Derecha o de los Guanos nace de la Rucilla, Pico del Yaque o Pelada. El Yaque del Sur
nace en la hamaca que separa al Piquito del Yaque del Pico del Yaque (Rucilla o Pelada), tomando
sus aguas la vertiente Sur. As, pues, el Macizo de los Yaques comienza al Este del Piquito del Yaque y
termina en la Comparticin, presentando, como ya dijimos, dos eminencias: el Piquito del Yaque, de
forma cnica y el Pico del Yaque (Rucilla o Pelada), formado por dos combas.
La Sierra de la Pelona es gigantesca, tanto en largo como en altura; presenta dos eminencias, el
Pico Trujillo al Este y el Pico de la Pelona propiamente dicho al Oeste.
El Piquito del Yaque tiene una altura de 2,995 metros, segn los doctores Juan Bautista Prez y
Miguel Canela Lzaro. En algunas descripciones dan a este pico el nombre de Los Macuticos, lo que
es un error, pues Los Macuticos o el Macuto est al Oeste de la Pelona, sobre el valle de Bao. Cuando
estbamos en la cima del Pico Trujillo, rodeados de los mejores prcticos durante el Concurso de Al-
pinismo, el Dr. Canela cuestion a los guas en nuestra presencia, dejando definitivamente aclarado
que en esas regiones nadie nombra al Piquito del Yaque con el nombre de El Macutico.
El Pico del Yaque est formado por dos gajos, uno de menor altura hacia el Este, y el otro de altura
mayor, hacia el Oeste. Este pico tiene una hierba en su cima de color rosado, de donde le ha venido el
nombre de Rucilla, por su parecido con el color rosillo de los caballos. En nuestro mapa oficial aparece
escrito Rucilla; pero siendo una alteracin de la palabra rosillo, debera escribirse con s. Desde la
casa de Don Mocho Almonte en el Montazo tuve el deleite de ver esta loma, cuyo color rosado plido
denuncia el exquisito gusto de la Naturaleza al hacer sus obras maestras. La cima del Pico del Yaque
carece de vegetacin: solo hay pajn y una mata de pino que se ha conservado en la parte occidental;
de esta cima dijo el Profesor Ekman: es el lugar ms desolado de la Repblica, formado por piedras
negras como la muerte; por este motivo los monteros la denominan tambin La Pelada. Me deca el
378
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Dr. Canela, que cuando por primera vez subi a esta loma en compaa del Dr. Juan Bautista Prez,
todos los monteros, sin excepcin alguna, la llamaban La Pela. La palabra Rucilla comenz a usarse
de ah en adelante, medio inventada por estos cultos exploradores. As, pues, Pico del Yaque, Rucilla
y Pelado son nombres que corresponden a una misma cima, cuya altura es de 3,075 metros segn los
doctores Prez y Canela, de 3,125 segn el Dr. Ekman y de 3,042 segn los ingenieros Carry y Terry,
previas correcciones altimtricas hechas en Washington.
Del Macizo de los Yaques se desprenden algunos ramales montaosos que debemos mencionar desde
ahora. Al Este del Piquito del Yaque se desprenden dos ramales importantes; el Parlero de Felipe y la Loma
de la Cotorra; entre ambos corre el ro de la Izquierda. Es importante la Cotorra, porque es el camino
obligado para la ascensin al Macizo Central cuando vamos por el camino Jarabacoa-Manabao.
La Loma Entre los Ros es un bello ramal que se desprende desde el mismo Piquito del Yaque,
comenzando como una enorme y bella semiesfera, a 2,190 metros, para dirigirse hacia el Norte, luego
torcer hacia el Este, y terminar en la confluencia de los ros de la Izquierda y de la Derecha: ah, en
plena unin de esos dos ros, muere a medio metro de la superficie de las aguas, como si se echara
sedienta a beber en las linfas claras y fras. Frente a la casa del prctico que nos condujo al Pico Trujillo,
Pedrito Abreu, hay un sitio de la Loma Entre los Ros denominado Fogn del Blanco. Ah pernoct
un norteamericano, hizo fuego para cocinar y, junto a las piedras que el humo ennegreci, fijado al
tronco de un pino, dej una tabla con esta inscripcin: Fogn del Blanco.
Otro ramal, el ms interesante de todos, se desprende del Pico del Yaque (Rucilla o Pelada): es la
Sierra Atravesada. Lleva una direccin general hacia el Norte en su principio, para derivar luego hacia
el Este: casi toca la Loma Entre los Ros, pasando entre ambas lomas el ro de la Derecha. La Sierra
Atravesada forma el gran cajn del Yaque del Norte: todas las aguas de esa caja inmensa fluyen hacia
dicho ro. En la primera parte de la Sierra Atravesada se encuentra un pico bellsimo, de forma cnica
muy aguda, de vertientes muy empinadas: El Mortero.
Un ltimo ramal se desprende del Pico del Yaque (Rucilla o Pelada): la Loma de la Mina, que
muere en la margen oriental del ro Bao; los que van hacia el Macizo Central, por la va de Rancho
Ramn, la ven a pocos metros de distancia, separados tan solo por las aguas del ro.
No quiero terminar con esta regin sin advertir que los ros de la Izquierda y de la Derecha llevan
nombres que, dentro de las reglas de la topografa, estn invertidos. Comenz la poblacin a exten-
derse desde Manabao hacia el Oeste, y al encontrar esos dos ros que confluyen les dieron nombre de
acuerdo con la direccin de su marcha. Pero los ros se nombran mirando hacia su parte de menor
declive, mirando las aguas que bajan: por eso, el ro que se denomina de la Izquierda debera llamarse
de la Derecha y viceversa.
Las dos eminencias de la Sierra de la Pelona se llamaron antiguamente Pelona Grande y Pelona
Chica. Por la ley del Congreso Nacional N 1164 se dio nombre del Pico Trujillo a la eminencia oriental
que tiene una altura oficial de 3,175 metros y de Pico de la Pelona al pico occidental, que tiene ocho
metros menos que el otro.
La otra regin que necesita especial descripcin es el Valle Nuevo.
Cuando se lean muchos artculos de este libro, las contradicciones sern chocantes. Para alguien.
Valle Nuevo es una sabana de unos trescientos metros de largo en donde se levantaba la vivienda de
los Robles; para otros, es el vallecito encajonado que contiene las casas del Generalsimo: son errores
de bulto. El Valle Nuevo es una enorme extensin sembrada de sabanas rodeadas de pinares, que se
extiende de Este a Oeste, desde el vallecito en donde estn edificadas las casas del Generalsimo hasta La
Chorriosa, montaa que forma su lmite oriental. Qu distancia hay entre estos dos puntos extremos?
379
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
no lo sabemos con exactitud, pero nos inform un prctico, que trabaj con los agrimensores que
hicieron la mensura de la regin, que es de unos treinta kilmetros.
Un solo ro recorre el Valle Nuevo: el Nizao, que naciendo cerca del pico del Valle Nuevo, aban-
dona el valle pasando entre la Chorriosa y Las Tres Cucharas.
Una serie de altas lomas rodean el Valle Nuevo. Las principales son: al Este, la Chorriosa, las Tres
Chucharas y Pajn Prieto. Al Oeste, el Pico del Valle Nuevo. Al Norte, el Pico de la Sabana Alta. Al
Sur, el Monte Tina con su gemelo Pajones Blancos. Desde las cimas de todas estas lomas podemos ver
a la distancia, hacia el Sur, el Tetero de Meja y La Formacin, pero estn fuera de los lmites del Valle
Nuevo. Hacia el Oeste se distingue el Culo de Maco, pero tambin est lejos del valle.
PICO DEL VALLE NUEVO. Cuando desde Constanza llegamos al Valle Nuevo le abordamos por
su extremo occidental. Si estudiamos su lmite Norte, veremos que est formado por una intermina-
ble cadena de alturas, entre las que descuellan dos: una ms baja, que se encuentra a poco caminar,
bastante cerca del Valle de los Robles, y otra mucho ms alta a la cual llegamos como cuatro horas
despus. Gran confusin existe en la denominacin de estos dos montes, y como prueba voy a contar
la siguiente ancdota. Cuando en mi ltimo viaje a esa regin, en diciembre del pasado ao de 1945,
pas junto a las faldas de la eminencia de menor altura, me dijo el Dr. Canela: Mira, Frico, este es
el Pico de la Sabana Alta; en la descripcin que hiciste, de tu otro viaje, equivocaste el nombre. Para
robustecer sus palabras, pregunt a los guas: Dganme, seores, no es ste el Pico de la Sabana Alta?
Todos contestaron afirmativamente. Pues bien, cuando escalamos el firme de este pico, encontramos
una placa que deca:
PICO DEL VALLE NUEVO
Presin: 557 mm., igual a 22,33 pulgadas.
Altura: 8,440 pies, igual a 2,573 metros.
Hipsmetro: 9154, igual a 557,5 mm.
Doctores: Vsquez y Raymond, Vicente Urea y Miguel Canela.
28 diciembre, 1923.
En mi opinin, esa placa da el nombre correcto, y para ello voy a dar mis pruebas. Este pico, por
estar cerca de la entrada del valle, fue visitado por todo explorador o naturalista que recorri la regin,
y a l se refieren cuando declaran haber subido al Pico del Valle Nuevo; a la otra eminencia, mucho
ms lejana, de ms difcil ascensin y pobre en plantas de inters para el botnico, nadie haba subido
hasta el ao de 1920 en que lo hicieron los doctores Juan Bautista Prez y Miguel Canela L. Por otro
lado, el profesor Urban, al describir en su obra el panorama que se admira desde la cima del Pico del
Valle Nuevo, se expresa as: se ve hacia el Sur, a cierta distancia, el Monte Tina. No hay duda de que
se refera al pico de menor altura, pues desde l queda al Sur dicho Monte Tina, en tanto que queda
al Suroeste de la otra eminencia de mayor altura. El profesor Urban ms adelante agrega: cerca del
Pico del Valle Nuevo hay otros que se le asemejan en altura. El Dr. Ekman, de quien hemos tomado
las citas anteriores, contesta: Tiene razn el Profesor Urban, puesto que el Pico de la Sabana Alta
dista del Pico del Valle Nuevo unos kilmetros nada ms.
La altura del Pico del Valle Nuevo (me refiero al pico de menor altura) necesita que sea determi-
nada definitivamente, pues difieren en mucho las mediciones hechas hasta ahora. As, Eggers en el
siglo pasado, la registra con 2,630 metros; el Licdo. C. Armando Rodrguez, en su Geografa de la Isla
de Santo Domingo, indica 2,030 metros; el Dr. Canela en el 1923 obtiene 2,573 metros y el profesor
Ekman en 1929 asegura que tiene 2,739 metros.
380
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
PICO DE LA SABANA ALTA. Si continuamos caminando hacia el Este, pero siempre junto a la ca-
dena de lomas que limitan el valle por el Norte, llegaramos a la loma ms alta de la regin, de la que
dice el Dr. Ekman que es la eminencia ms alta de la isla al Este de La Pelona. Este pico fue escalado
por primera vez, como ya dije, por los doctores Juan Bautista Prez y Miguel Canela L. en el ao de
1920: antes que ellos, nadie haba informado haber ganado su cima. Pusieron los exploradores una
bandera para poder luego localizarlo desde Cacique, cerca de Juncalito, y por eso lo llamaron los
constanceros Alto de la Bandera. Empero, Alto de la Bandera llaman los prcticos a cualquiera cima
con una bandera, y as, o frecuentemente frases como estas: el alto de la bandera del Pichn, el alto
de la bandera de la Puerca Amarilla, queriendo decir, la cima del Pichn en donde est la bandera, la
cima de la Puerca Amarilla en donde est la bandera, etc. Por este motivo, Alto de la Bandera no es
nombre propio para un pico tan importante, pues se le aplica a muchsimas lomas que tienen banderas
para fines de triangulacin topogrfica. El Dr. Ekman, en su trabajo intitulado En busca del Monte
Tina, lo llama Pico de la Sabana Alta. En mi primer viaje al Valle Nuevo, me acompa el prctico
Abrahn Rosado; pasamos de largo junto al Pico del Valle Nuevo, seguimos ascendiendo de sabana en
sabana, hasta que llegamos a una de belleza incomparable; all me dijo Abrahn: Mire, doctor, esta
sabana que a usted le ha gustado tanto es la que est a mayor altura, y por eso se llama Sabana Alta;
este pico, cuyas faldas comienzan aqu, lo llamamos Pico de la Sabana Alta, porque para nosotros es
la continuacin de la sabana. Es tan razonable y verdadera la opinin de Abrahn que no veo cmo
contradecirla con fundamento. En cambio, si llamamos Pico de la Sabana Alta al otro de menor altura,
cometeramos un contrasentido, porque la sabana que est junto a l es ms baja que la Sabana Alta
y que otras sabanas que hay entre las dos.
La altura del Pico de la Sabana Alta (me refiero a la eminencia de mayor altura) fue determinada
por el profesor Ekman, quien consigna 2,935 metros, en el 1929. Luego, la determin el Dr. Canela
durante nuestro ltimo viaje, despus de haber permanecido toda una semana haciendo las lecturas
de presin y temperatura cada tres horas. Los clculos hechos en el mismo pico arrojaron la cifra de
2,950 metros, la que estampamos en una placa de bronce que fijamos en una piedra muy grande con
cemento. Tuvimos durante esos das una baja presin que produjo vientos huracanados muy molestos;
de regreso a Ciudad Trujillo, hizo el Dr. Canela las correcciones de rigor de acuerdo con la presin
media de toda la Repblica en los das de observacin. Me escribi despus informndome que la
altura indicada era un poco exagerada, y que deberamos conformarnos con unos 2,850 metros. Quien
lea mi descripcin de ese viaje, y tenga en cuenta cunto se luch para hacer estas observaciones, se
formar idea clara de la dificultad de esta clase de mediciones.
LA CHORRIOSA. Esta loma bellsima fue visitada, cuando menos en sus faldas, por el profesor
Ekman en el 1929, y al referirse a ella dice: La montaa monstruosa, que forma el lmite oriental de
la regin de Los Valles. En eso no hay discusin, pues la brjula no deja mentir a nadie. Ahora bien,
la Geografa de la Isla de Santo Domingo, por el Lcdo. C. Armando Rodrguez, dice muy claramente que
los Montes Banilejos forman el lmite oriental del Valle Nuevo, lo que indica que La Chorriosa y Los
Montes Banilejos son una misma loma. La misma obra de geografa ya citada, para localizar el Monte
Tina, dice: que est entre el Monte Banilejo al Este y el Culo de Maco al Oeste.
LAS TRES CUCHARAS. Esta es la montaa de forma ms bizarra que existe en la Repblica. Son
tres enormes monolitos, simtricos, separados por distancias iguales, muy negros y de imposible esca-
lamiento. Se levantan sobre un alto firme, siendo admiracin de cuantos la ven por vez primera. Reci-
ben tambin, por los monteros de Constanza, la denominacin de Los Flacos. El Dr. Ekman la llama
Los Tres Cerros. Entre las Tres Cucharas y la Chorriosa pasa el ro Nizao al salir del Valle Nuevo; su
381
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
cauce est limitado por paredes de piedra cortadas verticalmente, y el ro, de buen volumen ya, forma
grandes cataratas, lo que hace del todo imposible descender ro abajo: es preciso escalar la Chorriosa
si queremos abandonar el valle.
En la ordenacin de esta obra seguiremos el siguiente orden: comenzaremos con el Con-
curso de Alpinismo efectuado en el Ao del Centenario, y seguiremos inmediatamente con las
descripciones de viajes recientes, que por tener menor nmero de errores geogrficos orientarn
juiciosamente al lector. Seguirn luego otros relatos interesantsimos, muy especialmente el de
Schomburgk, realizado en el 1852 al Valle Nuevo, lleno de agradabilsimas sorpresas geogrficas,
histricas y literarias.
La exploracin geogrfica y el alpinismo son deportes que an estn en sus comienzos en nuestro
pas, a pesar de su nobleza, inters y utilidad. Si la lectura de este libro despierta ansias por el conoci-
miento de nuestras lomas tan bellas, en el corazn de los jvenes, llevndolos a practicar esos deportes,
los fines perseguidos se habrn alcanzado a cabalidad.
Dr. Federico W. Lithgow
Julio de 1946.
d
Cuando en una ocasin de ascender al Pico Trujillo se suscit el incidente dubitativo de la ver-
dad sobre el nacimiento del Ro Yuna, fue Canela Lzaro, quien, en uno de esos raros momentos de
expresin espontnea, proclam: comenc a viajar al Valle Nuevo all por el ao 1912. Aqu pasaba
temporadas de varios meses, en plena adolescencia, hospedndome en la casa del viejo Robles, co-
rreteando y montando con los peones, bebiendo leche en todas las sabanas, escudriando con mis
ojos jvenes todos los rincones de este hermoso valle. Ya en esa poca decan los monteros que ese
manantial que tanto interes a ustedes ayer, era la cabeza del Ro Yuna. Nadie tiene pruebas de que
tal cosa sea exacta; para otros era la cabezada del Ro Nizao. Discurri mi juventud abrigando siempre
el anhelo de explorar esa caada y dejar as un recuerdo til a nuestra geografa patria. Me dio la vida
sus urgencias y he llegado a una edad que no es la apropiada para tales aventuras. El objeto principal
de esta excursin es despejar esa incgnita; para eso invit al joven Salvador Ortega y a otro joven de
Santiago, Rafael Madera, que no pudo venir por inconvenientes de ltima hora, pues mi mayor deseo
es que el honor y posterior xito de esta exploracin recaiga sobre jvenes deportistas, en semilla nueva,
que vaya ocupando el puesto que vamos dejando los que entramos en aos. Despus de muchas pon-
deraciones el honor de acompaar al joven Ortega recay sobre ese magnfico atleta vegano llamado
Elpidio Jimnez y el de menor edad del grupo, Napolen Muoz, cuyas posibilidades de resistencia y
perseverancia enternecieron a todos; pues era el benjamn del equipo.
El Dr. Canela, imagen del reposo y de la tranquilidad como le llamaba Lithgow, esper paciente-
mente hasta que un 31 de diciembre llega la noticia de que los muchachos haban arribado a Bonao,
despejando con ello uno de los mitos y enredos de nuestra geografa.
Es de Canela Lzaro la clebre observacin del inconveniente que hay en que los agrimensores que
trabajan en nuestras lomas pongan nombres a troche y moche sin estar completamente seguros de lo
que hacen, ya que solo se conseguir trastornar cada da ms el conocimiento de nuestra geografa, hacer
del mapa un jeroglfico, y darnos un da la sorpresa de habernos acostado llamndonos santiagueros
y amanecer con el nombre de cotuisanos.
Se relata que es muy difcil ascender a una loma cualquiera de nuestra isla, sin encontrar en ella
una constancia o un rastro del paso de Canela por esas estribaciones.
382
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Es as como al llegar a la cima del Tina se encuentra una placa que, segn Frico, pone la carne
de gallina, y dice as:
DR. JUAN B. PREZ,
MIGUEL CANELA LZARO,
M.A.R.
27-3-23.
Corresponden las iniciales al nombre de Miguel ngel Ramrez, ingeniero y discpulo de Canela
para esa poca lejana de 1923 y luego exiliado.
El segundo punto geogrfico de inmenso inters cientfico es el que corresponde a la regin del
Valle Nuevo, extensin de gran medida, conformada por sabanas rodeadas de pinares en unos 30
40 kilmetros de largo, recorrida por el Ro Nizao, el cual, al abandonarla, la deja abrazada por las
montaas Chorriosa, Las Tres Cucharas, Pajn Prieto, el Monte Tina, Pico de la Sabana Alta, al cual
fueron Canela y Prez R. los primeros en llegar en el 1920; por supuesto, ese entorno se corona con la
presencia provocadora del Pico del Valle Nuevo, en cuya cima, enmudecida y durmiente, se encuentra
la siguiente inscripcin en una placa de plomo:
PICO DEL VALLE NUEVO
Presin: 557 mm, igual a 22.33 pulgadas.
Altura: 8,840 pies, igual a 2,573 metros.
Hipsmetro: 91.54, igual a 557.5 mm.
Dres. Vsquez y Raymond, Vicente Urea y Miguel Canela.
28-12-23.
En nuestro inmenso Pico Duarte, es fotografa obligada para todo excursionista que lo conquiste,
aquella junto a esa placa que consagra la osada, el valor y el arrojo de aquel grupo de cazadores de
paisajes fantasiosos, de sublimidad sin lmites, de hombres que lo ofrecieron todo a cambio de nada.
Entre ellos estaba el Vale Miguel, de los serranos perennemente inmunes a los espantos y vicisitudes
de estas regiones y las cuales l disfrutaba a plenitud, como si no fuera nada, con una bufanda en-
vuelta a la cabeza y un traje corriente. Aseguramos que en el lapso comprendido entre 1920 y 1926 a
Canela y a Prez Rancier no se le escap un solo rincn de nuestra Cordillera Central, siendo esta la
razn por la cual ya hablaban de incendios criminales, de depredacin, concusin, de crimen contra
la patria, de irrespeto, de labranzas perjudiciales a la ecologa, al porvenir de la hidrografa nacional
y del hecho alarmante de que las cabezas del Yaque no tardaran en convertirse en mseras hiladas
de agua como era el caso de los antes caudalosos Dicayagua, Babosico, Jnico, Gurabo, y por otro
lado, el Ro Bao, Inoa, mina, etc. Aqu se impone una pregunta para la juventud de hoy: Cuntos
nombres de estos les son conocidos y podran ser ubicados sin apelar a la ayuda de un mapa antiguo?
Creemos firmemente que la razn a que apelaban estos sabios, para desgracia de nuestro pas y de
nuestra sociedad, ha venido a cobrar vigencia muy tarde. Es justo consignarlo en estas pginas, aun
cuando mueva a risa, el ofrecimiento del 1922 del agrimensor Miguel Canela Lzaro para efectuar
gratuitamente la mensura y el deslinde de las cabezas del Yaque y as proteger tambin las cabezas del
Bao: Toda aquella tierra tena un valor aproximado de dos mil pesos en ese entonces y se calculaban
los gastos de mensura en unos trescientos pesos.
Las mencionadas recomendaciones de Canela Lzaro para la subida al Pico Trujillo (hoy Pico
Duarte) son las siguientes:
d
383
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Instrucciones suministradas
4
El Dr. Miguel Canela y el Dr. Juan B. Prez, ambos santiagueros, son los ms destacados alpinistas
dominicanos de esta generacin y, sin duda, tambin de todos los tiempos. Ellos han recorrido muchas
veces todas las grandes alturas de nuestra Cordillera Central. El Dr. Canela fue primero agrimensor,
luego se gradu de doctor en medicina en la Universidad de Santo Domingo y despus hizo igual
doctorado en la Universidad de Pars. El Dr. Prez es tambin doctor, en leyes, de esta Universidad. En
1924 y siempre en compaa de su gran amigo el Dr. Prez, el Dr. Canela levant el plano del Vedado
del Yaque del Norte, enclavado en el macizo donde estn el Piquito del Yaque, La Rucilla o la Pelada
y el Pico Trujillo en La Pelona. Esta imponderable obra de conservacin nacional se debe en primer
trmino al patriotismo y desinters de dichos doctores Canela y Prez. Las generaciones venideras
apreciarn en toda su magnitud el alcance de esa obra salvadora. Como un oportuno homenaje a estos
eminentes alpinistas hemos hecho esta anotacin que tememos hiera la natural modestia de ambos, y
transcribimos casi ntegramente, en las sinopsis de varias excursiones a esas alturas, su vidente y generosa
comunicacin del 27 de mayo de 1924 a la entonces Cmara de Comercio de Santiago. M.A.T.)
Rutas aconsejables para subir al Pico Trujillo
Va Santiago-Jnico o San Jos de las Matas: Los Limones-Donaja. Subir por la Sierra Entre los Ros
hasta llegar a la cabeza de la Loma de Toro en su empalme con la Sierra Atravesada (altura aproximada:
2,200 metros). Se puede hacer a caballo parte del camino en la Sierra Entre los Ros jornada de menos
de un da hasta ese empalme, magnfico punto de acampar en caso de mal tiempo, vista imponente
de la Rucilla o La Pelada. De ah, rumbo al Sur, bajar por la hamaca (trmino montero) u hondonada
hacia La Rucilla y coger la subida a La Rucilla. Una fuerte jornada de un da completo: desde donde
se dejan los caballos hasta llegar al fondo de esa hamaca, donde comienza la subida a La Rucilla.
Precisar con cuidado el gajo que conduce al fondo de esa hamaca, parte de la ruta ms expuesta
a extraviarse. Hacer provisin de agua antes de comenzar la verdadera ascensin a La Rucilla. Pasar
por la cima de la Rucilla (Mets.: 3,075, Dres. Prez y Canela; 3,125, Dr. Ekman; 3,042, Carry y Terry,
corregida). Desde esta cima se destaca, muy cerca hacia el Suroeste, el Pico Trujillo; jornada de un da
desde el fondo de la hamaca en que comienza la subida de La Rucilla.
Si se llega a la cumbre de La Rucilla. Es muy importante: llegar a esta cumbre con no menos de
dos litros de agua por persona, sin contar la que cada alpinista tenga en su cantimplora. Bajando por la
hamaca con el rumbo antes indicado se llega sin dificultades a Pico Trujillo. De la cumbre La Rucilla,
a la cumbre Pico Trujillo, regresando a La Rucilla, puede hacerse en una jornada de un da. Llegar a
Pico Trujillo con suficiente provisin de agua.
Va Jarabacoa: Manabao-La Cinaga-Confluencia Ro de la Izquierda y Ro de la Derecha o de
Los Guanos, que forman el Yaque del Norte (Mets.: 1,475). Ro de la Izquierda arriba-Los Tablones.
Hasta aqu, a caballo; ltimos ranchos y conucos; jornada muy fuerte en un da. De ah en adelante, a
pie. Pasar arroyo La Cotorra, seguir firme Gajo de la Cotorra sin dejarlo hasta empalmar con la Sierra
Firme (divisoria de las aguas; metros, 2,240, presin baromtrica, 583.5 mm). Cambio de rumbo ha-
cia el Oeste. Seguir todo el firme de la sierra en ascenso relativamente suave hasta Piquito del Yaque
(metros, 2,822). Descender ladera Oeste (muy corta, aunque escabrosa) a regin relativamente llana,
agua abundante. No hay agua desde arroyo La Cotorra, salvo la poco deseable de una laguna mitad
Gajo Cotorra, o en fondos de laderas difcilmente accesibles. Desde la cima de Piquito del Yaque se
4
El alpinismo en la Repblica Dominicana, p.36 y siguientes.
384
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
ven claramente La Rucilla al Oeste franco y La Pelona al Suroeste, un poco ms distante. Desde el
Piquito del Yaque hay dos rutas para llegar a La Pelona: Una siguiendo todo el firme que conduce a la
cumbre de La Rucilla y de ah siguiendo, como se ha indicado, en la ruta va Jnico-Los Limones, etc.;
la otra, bordeando La Rucilla a media ladera por su vertiente Sur hasta llegar al fondo de la hamaca
que la separa de La Pelona. De ah en adelante no hay dificultad. Si se regresa tarde del Pico Trujillo
es aconsejable pasar la noche en el fondo de esta hamaca, donde se puede conseguir agua. En esta
hamaca es donde nace el Yaque del Sur. En la hamaca entre La Rucilla y el Piquito del Yaque tiene su
nacimiento el Ro de la Izquierda, uno de los dos componentes del Yaque del Norte.
Recomendaciones generales
La subida de esta montaa conlleva ciertos peligros y no es empresa para muchachos, personas
irreflexivas o que no tengan buena constitucin fsica. No estar dems un previo examen mdico.
Se aconseja que no pasen de seis los alpinistas de cada grupo y preferiblemente que no sean ms
de cuatro. El nmero aumenta considerablemente las dificultades transporte de agua, provisiones, etc.
Un grupo de cuatro alpinistas debera llevar no menos de dos buenos prcticos y cuatro cargadores.
En ciertos lugares habra que abrir trochas; en esos momentos los picadores deben ir sin cargas
para evitar accidentes.
Los grupos no deben dividirse y en ningn caso separarse de sus prcticos.
Es muy conveniente, casi indispensable al buen xito de la empresa, que haya armona y franca
cooperacin entre los componentes del grupo.
Es prudente, ms bien necesario, parar cuando menos dos horas antes de anochecer, para preparar
dormitorio (rancho) y cena. Se recomienda hacer siempre un rancho.
Cada alpinista debe llevar: Una buena frazada de lana, cantimplora para agua, cuchillo de monte,
una caja de fsforos envuelto en material impermeable. Un saco de montaa o mochila a la espalda
es lo ms conveniente para cada alpinista llevar su pequea carga. Ropa: Sweater, chaqueta vieja de
casimir, pantaln y camisa de kaki, una muda de ropa interior corriente, si es posible otra muda de
ropa interior de lana y un par de medias de lana para dormir, sombrero no grande, de fieltro, o una
cachucha, zapatos altos, fuertes, si es posible con clavos de montaa, pauelos.
Cada grupo debe llevar alguna cuaba siempre a mano para no perder tiempo en hacer candela, y
algn ron o bebida similar para contrarrestar el fro, la humedad, el cansancio; en ciertos casos el ron
puede ser lo ms indispensable despus del agua y la candela.
Se recalca la necesidad de llevar siempre suficiente provisin de agua, aun cuando los propios
prcticos no le den importancia. Se advierte que los monteros se valen de todas las maas para no
cargar el agua y tambin para beberse la que se les confa.
El fuerte ejercicio y el fro afilan el apetito en estas excursiones. Se recomienda provisiones que rindan
y se conserven, tales como: Carne salada bien seca, salchichn, mortadela, panecicos con o sin carne,
tablas de chocolate criollo, casabe (ponerlo en sacos para que no se desperdicie durante el transporte),
leche condensada, frutas en conserva (cada lata que se abre es un jarro que se discuten los monteros),
tablas de dulce, coconetes, avena, azcar, caf molido, sal en grano, huevos salcochados duros, arroz, que-
so, mantequilla, manteca o aceite. En esos picos el agua hierve a menos de 100 grados centgrados; en la
cima de La Rucilla, a 90.28; a esta temperatura no se ablandan los frijoles). Tambin hay que llevar pailas,
jarros esmaltados, cucharas, colador. Una buena cuchilla con abrelatas y tirabuzn es muy conveniente.
Se aconseja no pararse a hacer comida al medioda sino apartar del desayuno fuerte algo para
comer ligero y a la ligera al medioda; la cena, al acampar, debe ser la comida principal.
385
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Cada grupo debe llevar un botiqun con yodo, algodn, gasa, vendas, esparadrapos, sal de glauber,
pldoras purgantes, cagispirina o cortal, cpsulas de 50 centigramos de quinina, bicarbonato de soda.
En las alturas, para poder dormir hay que hacer fogatas alrededor del rancho. Antes de abandonar
el sitio, obligar a los peones a dejar la candela apagada, para evitar incendios de grandes consecuencias.
Todo lo que no es indispensable resulta un estorbo en estas excursiones.
Advertencia importante: En la misma cima del Pico Trujillo haba en 1918, entre algunas rocas,
una hendedura por donde poda verse el fondo de un abismo. Se recomienda andar con cuidado en
la cima, especialmente en la parte Oeste.
Acta de fundacin del Club de Alpinismo Dominicano
En la cima del Pico Trujillo, a 3,175 metros sobre el nivel del mar, el pedazo de tierra ms alto
en el archipilago antillano, hoy da 1ero. de enero de 1944, ao del Centenario de la Patria, a las 8
de la maana, los abajo firmados, hemos fundado el Club de Alpinismo Dominicano y tomando las
siguientes resoluciones:
1. Por aclamacin y con voto unnime se designa presidente de Honor de este Club, al honorable
seor Presidente de la Repblica Dr. Rafael L. Trujillo Molina.
2. Por aclamacin unnime se designa al Dr. Miguel Canela Lzaro como mximo alpinista do-
minicano, socio honorario y consejero.
3. La Junta Directiva, por unnime decisin, ha quedado constituida del siguiente modo:
Presidente: Dr. Federico W. Lithgow
Vicepresidente: S. Alfonso Mera
Secretario: Juan Ramn Sebastin Mera
Tesorero: Ml. Ma. Flores
Vocales: Ulises Fondeur, Dr. Alberto Godoy, Guillermo Dalmau Febles, Fernando Fortias.
Acta depositada por cada uno de los grupos en la cima del Pico Trujillo.
Los abajo firmados, de nacionalidad dominicana, mayores de 18 aos de edad, certificamos: haber
llegado a la cima del Pico Trujillo el da 1ero. de enero de 1944 a las 7:00 a.m. AO GLORIOSO DEL
CENTENARIO, lanzando entusiastas Viva la Repblica Dominicana!, Viva el Generalsimo Trujillo!
Levantamos la presente acta, con lo que dejamos cumplidas todas las condiciones especificadas en las
Reglas del Concurso de Alpinismo auspiciado por los seores Ml. de Js. Tavares Sucs., de Santiago de
los Caballeros.
d
Conociendo el Dr. Juan Prez Rancier la reciedumbre del carcter de Canela, su firme determina-
cin, la rectitud en sus juicios y el desmedido desprendimiento material y espiritual con que acometa
las empresas, no debemos extraar sus calificativos, nacidos del pleno conocimiento de aquella per-
sonalidad tan intrincada para la mayora de las personas, pero que en el fondo era todo un caudal de
humildad y de intenciones sanas, altruistas con un contenido social muy avanzado para su poca. Fue
el mismo Prez Rancier quien en ms de una ocasin elev instancias para que el Pico Rucilla fuera
consagrado con el nombre de Pico Canela (ver carta con el ltimo esfuerzo en tal sentido), pero todos
somos conocedores de la poca que vivamos y hasta del peligro que tal proposicin poda derivar,
mxime en una voz con todo el valor imaginable dentro del campo del alpinismo y la investigacin
geogrfica pero que ya se haba atrevido a hablar de la siguiente manera: Hago todo esto para no
386
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
dejar de dar un consuelo a esa pobre mujer que, al igual de la mayora de la poblacin rural, vive en el
mayor desamparo por culpa, sobre todo, de los que se apoderan del poder para despilfarrar los dineros
pblicos, en vez de emplearlos en levantar moral y materialmente los hijos de Machepa.
Como ya hemos expuesto, desde su adolescencia fue Canela un enamorado de la Botnica y del
Alpinismo y conjug su profesin de agrimensor con aquellas aficiones para idear y plasmar el proyecto
grandioso e inmenso del Parque Nacional J. Armando Bermdez en la Cordillera Central con una
extensin de 766 kms
2
y que tena como objetivos de primaca la proteccin de las cuencas de nuestra
hidrografa en su columna vertebral, as como tambin la creacin del Parque Nacional del Sur, obras
estas que hoy da es cuando se valoran al contemplar desgraciadamente aterrados cmo cientos y cientos
de ros y riachuelos han desaparecido por no proteger sus cuencas o por la inercia de gobiernos que se
suceden y malgastan su tiempo y los recursos en trivialidades y poltica barata. La devastacin existente
es el sacrificio impune, es la oferta a la injusticia social imperante y el desdn organizado como tributo
a regiones gloriosas en nuestra historia que pudieran haber tenido mejor suerte. Todas esas inmensas
reas, algunas medianamente protegidas, otras descabelladamente abandonadas, arrastrando vergenza y
miseria, espanto y dolor, as como la sinrazn del derecho negado, todas esas falsas imgenes de tierra,
fueron mensuradas, delimitadas y saneadas catastralmente por el profesor Canela Lzaro y su hermano
el agrimensor Ramn Canela Lzaro. Fue esta una tarea de muchos aos, de muchos sacrificios para
la cual se hubo de contar no solamente con el apoyo oficial, sino tambin con el concurso de miles de
personas que en una u otra forma aportaron su dosis de sostn moral o material.
En su residencia de la Arzobispo Portes 225 (altos), donde residi los ltimos 30 aos, ya hemos
mencionado que all tena Canela su coleccin privada o herbario personal, y que segn sus propias
palabras, sobrepasaba los 2,500 ejemplares; todo aquello adicionndole sus libros, sus instrumentos,
ms sus actitudes tan y tan peculiares, lo que constitua una especie de panorama medio loco para
las personas no acostumbradas al sistema de vida del sabio. Muy pocos le visitaban, con la excepcin
de Cristbal Gmez Yangela, a quien le profesaba un cario de hijo; de Alberto J. Daz (entonces
estudiante, y hoy destacado profesional de la medicina, que ejerce en la ciudad de Baltimore dedicado
con vehemencia a la lucha por la justicia social, la paz y los derechos humanos); del profesor Fabio Mota,
a quien Canela quiso como un hermano y lo defina como el prncipe de la ctedra universitaria;
de don J. Pelayo Rancier; del Lic. Juan Contn; del profesor Genguito Cruz y de don Pablo Pichardo,
ambos de San Francisco de Macors, y otras contadas personalidades que escapan a la memoria, en
aquella residencia que era una especie de altar sagrado, fuente de ilustraciones, manantial de asesora-
miento, al cual era difcil, aunque no imposible, llegar.
Prcticamente era una odisea caminar libremente por algn rincn de la casa sin llevarse entre los
pies algn especimen, una nota, un libro, una piedra (estas eran motivo de su inters cuando l les notaba
algn rasgo peculiar y las coleccionaba para envirselas a Pars al Director del Instituto de Geologa).
La mencionada coleccin botnica de Canela fue trasladada por l a Francia entre los aos de
1950 a 1963 y fue depositada en el Laboratorio de Phaneromamie del Museum National de Historire
Naturelle, para que luego en el ao de 1980 dicho Instituto retornara al Jardn Botnico Dr. Rafael
Moscoso, de Santo Domingo unos 680 especmenes, as como tambin don al Instituto Botnico
de Jamaica otros 175 especmenes de las pteridofitas debidamente organizadas y clasificadas y con el
consiguiente sealamiento de que todo aquello apenas corresponda a una parte de lo recolectado
entre los aos 1937-1957.
Fue Canela Lzaro un caminador infatigable y a la hora de escalar una montaa era etiquetado
como un alpinista de primera clase. Se entiende que a su inters no escap una sola elevacin de nuestras
387
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
cordilleras, ni un solo rincn del pas; hay trabajos y reportes de las mejores plumas dominicanas en
los cuales se detallan los diferentes viajes y excursiones que realiz por todo el territorio nacional.
Etapa de alpinismo con don Juan Prez Rancier
La primera etapa con don Juan Bautista Prez Rancier se inicia prcticamente en la adolescencia
de ambos, con un apasionado amor por las excursiones campestres.
El Dr. Prez se inicia en el alpinismo en Europa en los Alpes franceses y suizos. Su regreso del
viejo continente coincide con el inicio de la Primera Guerra Mundial y pocos aos despus la primera
ocupacin militar de Estados Unidos contra la Repblica Dominicana.
Don Juan y don Miguel hacen un binomio perfecto. El primero lleva la voz cantante, el segundo, es
el silencioso introvertido que completa con sus estudios de agrimensura este interesante expediente.
En 1920, hacen su primera excursin al Pico Duarte, en esa poca llamado del Yaque, y dan la voz
de alarma arremetiendo contra los aserraderos y los sinfines. Canela mide, Prez Rancier se convierte
en portavoz del grupo.
Luego del primer viaje plantearon la urgente proteccin de la cabezada del Yaque y sus posibles
soluciones.
En 1923, ascienden al Monte Tina; Canela va acompaado de su discpulo, el estudiante de
agrimensura Miguel ngel Ramrez.
El doctor Manuel de Jess Man Arredondo, en un trabajo publicado en fecha domingo 9 de
diciembre de 1990, Listn Diario, p.8-A, refiere: Cuando en las primeras horas del da 10 de abril de
1923, la prensa anunci la salida de una expedicin cientfica al Pico Yaque del Norte, integrada por
los doctores Juan B. Prez Rancier y el doctor Miguel Canela Lzaro, con fines de buscar las causas de
la aniquilacin de las aguas del poderoso Ro Yaque, fue el anuncio de una gravedad que ya se cerna
sobre los bosques y las aguas de los ros: la destruccin de inmensas selvas de pino en las zonas ms
altas del sistema orogrfico del pas.
Las talas y desmontes haban secado los arroyos, ros y afluentes principales que engrosaban con
sus aguas al Yaque del Norte. Entre ellos: el Jimenoa, Los Guarnumas, Bao, Yagua, Donaj, mina,
Inoa y el Mao.
Adems, resalta que los doctores Prez y Canela eran los mejores conocedores, como pocos, de
nuestras montaas.
Ellos en una prueba patritica y desinteresada se dispusieron ir al mismo centro del mal. Deter-
minaron examinar los terrenos de la loma del Pico del Yaque y La Rucilla palmo a palmo en una de
las expediciones a lomo de bestias ms arriesgadas y temerarias que se recuerden en aquellos aos. Era
sencillamente una locura de Quijotes.
Recordemos cmo ya, en el 1924, Prez y Canela haban determinado el territorio del Vedado
del Yaque. Man Arredondo precisa que en ese ao Canela Lzaro llev a cabo las mediciones gra-
tuitamente; el Dr. Prez Rancier, las disposiciones de orden legal.
En 1925, desde el primer da de febrero hasta el 4 de abril va a la cabezada del Yaque en plan de
examen y pro conservacin de su vedado. Por las conclusiones de Canela Lzaro y Prez Rancier en
el 1926, el Gobierno del presidente Horacio Vsquez dej establecida la primera zona de proteccin
forestal del Cibao, bautizada como el Vedado del Yaque.
Man Arredondo sostiene el criterio: Merecedores del recuerdo y gratitud nacional deben de
ser aquellos insignes cibaeos; los doctores Juan B. Prez Rancier y Miguel Canela Lzaro, por sus
loables esfuerzos desinteresados y como buenos dominicanos.
388
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
En 1928, se llev a cabo una nueva excursin al pico del Yaque, esta vez lo acompaaba el doctor
Rafael Vsquez Paredes. En 1929, se produjo otra excursin desde el 23 de marzo hasta el 2 de abril.
Ya Canela Lzaro estaba en Francia.
Anexo: Por considerarlo de inters medular en lo relativo a la vida y obra de Miguel Canela L-
zaro, se reproducen a continuacin pasajes, artculos y comentarios contenidos en la obra Geografa y
Sociedad de la autora de Juan B. Prez Rancier.
d
Pico del Yaque, La Pelona y La Rucilla
5
Por el Dr. Juan B. Prez y el Dr. Miguel Canela Lzaro
(Mayo 27 de 1924)
La falta de previsin es a menudo causa de grandes males para los pueblos como para los individuos y
a nosotros se nos presenta la hermosa oportunidad de dar una prueba de patritica previsin protegiendo
las aguas del Yaque del Norte contra los peligros que la ignorancia y la desidia de los campesinos y la indife-
rencia de las autoridades las tienen amenazadas. Ya hemos presentado a esa Corporacin un primer informe
sobre la cuestin y como en ese informe prometimos hacer investigaciones sobre la extensin de terreno
que ocupan las cabezadas del Yaque y sobre los medios de adquirir ese terreno, el diez de abril prximo
pasado, a las diez de la noche, salimos de esta ciudad con el fin de cumplir ese ofrecimiento dirigindonos
a la loma del Cacique en la seccin de la comn de Jnico llamada Juncalito, a la que llegamos al amanecer
del once. En una casa situada en la cima de esa loma, a mil trescientos sesenta y un metros sobre el nivel
del mar, propiedad de uno de los suscribientes, paramos hasta el trece a las tres de la tarde, hora en que
partimos, a pie, rumbo al Sur y acompaados de cinco peones portadores de nuestra impedimenta, con
el propsito de llegar hasta las ms remotas cabezadas del Yaque. La noche del trece acampamos al pie de
Cerro Prieto, ltimo lugar habitado de aquella regin, y, al amanecer del catorce, empezamos a subir a ese
cerro cuyo culminante est a mil cuatrocientos diez y siete metros sobre el nivel del mar. De Cerro Prieto
nacen dos afluentes importantes del ro Jagua: Gurabo, que corre hacia el Noroeste y desemboca en Jagua
por la Norita, y Baiguaque que corre hacia el Noroeste y desemboca en Jagua, frente a las Mesetas y Sabana
Iglesia. Durante todo el da catorce continuamos rumbo al Sur llegando, ya al anochecer, a la loma que
los serranos llaman Atravesada y el mapa oficial Joca, y entonces cambiamos rumbo al Oeste siguiendo el
firme de esa loma hasta que la oscuridad nos oblig a acampar unos dos kilmetros ms all del punto en
que habamos dejado el ramal que habamos seguido casi todo el da para seguir el firme de la Atravesada.
Estbamos a mil novecientos sesenta y siete metros de altura y en medio de una vegetacin fantstica por
la manera en que crecen los rboles arrastrndose como gramnea a pesar de ser tan corpulentos como los
del llano y por lo diferente del musgo que en gran abundancia crece en aquellas alturas. Casi sin abrigo
pasamos la noche por razn de que el material para techar era escaso y el rancho que improvisamos no
fue proteccin suficiente contra la lluvia torrencial que cay esa noche.
5
El Dr. Canela, en su excursin al macizo de los Yaques en el ao 1922, obtuvo para La Rucilla una altura inferior, en
unos pocos metros, a la que l indica en el ao 1924. Esto se debe a que en el ao 1922 sus observaciones fueron hechas con
aneroides, mientras que las del ao 1924 fueron, adems, debidamente controladas con aparatos de mayor precisin: barmetro
de montaa, de mercurio, tipo Fortn, construido especialmente para esas alturas; hipsmetro debidamente comprobado en
la Escuela de Artes y Oficios de Pars, y dos trnsitos que se utilizaron en permetros, nivelaciones y triangulaciones.
La relacin de los autores, aqu copiada, fue dirigida a la Cmara de Comercio de Santiago, R.D., en el ao 1924.
Entonces era agrimensor el Dr. Canela Lzaro. El ttulo del original es Sinopsis de Excursiones al Pico del Yaque, La Pelona y a
su vecina La Rucilla.
389
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
El quince, al amanecer, continuamos nuestra marcha hacia el Oeste por una distancia de dos
kilmetros y, al llegar a la cabeza de la loma del Quemado de Perico, cambiamos la direccin hacia el
Sur en busca del Yaque a una de las cabezadas del cual llegamos a eso de las dos de la tarde. El punto
a que habamos llegado se llama la Isleta y est situado en la margen izquierda del Ro del Guano o de
la Derecha que es una de las cabezadas principales del Yaque, a unos mil trescientos metros de altura.
Como a las cuatro de la tarde salimos de la Isleta y cambiamos nuevamente la direccin hacia el Oeste
con inclinacin hacia el Norte, seguimos ro arriba y, al anochecer, acampamos a la orilla del mismo
ro, a dos y medio kilmetros de la vereda por la cual se deja el ro y se sube a la loma Entrerros, que
es una de las ms largas que hemos recorrido y conduce hasta el Piquito del Yaque, como acostum-
bran los campesinos llamar la eminencia exactamente cnica que est situada al Sur-este de La Rucilla
propiamente dicha, a poco ms de tres kilmetros de distancia de esta.
El da diez y seis, a las ocho de la maana, despus de haber caminado ro arriba hasta la vereda
mencionada en el prrafo anterior, comenzamos la inspeccin del terreno desde la loma de Entrerros
en el ascenso de la cual empleamos todo el resto del da, acampando, ya de noche, en las fallas del
Piquito del Yaque, paraje a que se llega por escarpadas laderas de 30 y 35 grados de inclinacin. La
subida por la loma Entrerros nos proporcion amplia oportunidad de inspeccionar todo el terreno
que ocupan todas las cabezadas del Yaque.
El da diez y siete, a las ocho de la maana, llegamos a la cima del Piquito del Yaque, el cual
tiene una altura de 2,822 metros, y desde all se pueden ver, al mismo tiempo, el Yaque del Norte y
el Yaque del Sur. En este punto terminaba nuestra ruta de Norte a Sur y al concluir nuestras obser-
vaciones comenzamos nuestra ruta de Este a Oeste, torciendo hacia el Oeste en ligera inclinacin
hacia el Norte en busca de La Rucilla en la cima de la cual pasamos la noche del diez y siete al diez
y ocho, y donde vimos descender el termmetro a 35 grados Fahrenheit, o sea 1.7 grados centgra-
dos. Aunque la temperatura del aire no baj de ah, toda el agua de los chubascos cada durante
la primera noche que se qued a flor de tierra la vimos al amanecer convertida en innumerables
cristales de hielo de varias formas y dimensiones. El da diez y ocho, antes de continuar nuestra
ruta hicimos las observaciones: Columna de mercurio del barmetro de montaa Fortn, 532 mm.
Temperatura del aire, 44.2 F. Hipsmetro de Regnault 90.28 grados, como punto de ebullicin del
agua, coincidiendo estas indicaciones con las de los aneroides que portbamos. Esas observaciones,
despus de hechas las correcciones del caso, nos hacen concluir que La Rucilla tiene tres mil setenta
y tres metros sobre el nivel del mar.
Una vez terminadas nuestras observaciones, empezamos a descender y a poco andar bamos
en direccin Norte en busca de la loma Atravesada, terminando as nuestra ruta de Este a Oeste y
comenzando la ruta de Sur a Norte. El da diez y nueve, como a las siete de la maana, llegamos a La
Atravesada, en un punto situado como a nueve kilmetros al Oeste del punto en que en la maana del
quince la habamos atravesado en busca del Yaque, quedando as terminada nuestra ruta Sur a Norte
en el terreno ocupado por las cabezadas del Yaque y obteniendo dos puntos sobre La Atravesada que
nos permita apreciar la dimensin de la lnea del Norte sin necesidad de hacer la ruta de Oeste a Este
entre esos dos puntos. De aquel pasaje emprendimos el regreso al Cacique por va de Los Limones,
llegando a nuestro punto de partida el diez y nueve de abril a las ocho de la noche. A Santiago regre-
samos el lunes veinte y uno de abril.
Terminada la relacin de nuestro viaje ahora nos toca presentar un informe sobre nuestras inves-
tigaciones. Ante todo debemos hacer notar que el grave peligro que amenaza al Yaque del Norte no es,
como dijimos en el anterior informe, remoto sino inmediato, y requiere un remedio urgentsimo no
390
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
debiendo pasarse este ao sin que a ello se atienda. En efecto, nosotros habamos contado nicamente
con la invasin de aquella regin por la parte Norte o de Santiago y por lo tanto considerbamos el
peligro como remoto, pero en esta excursin hemos descubierto que ya la regin ha sido invadida
por el lado de La Vega y de gran sorpresa nos fue encontrar, a menos de seis kilmetros de las ms
lejanas cabezadas del Yaque, labranzas muy perjudiciales al porvenir de este nuestro nico ro y de
la irrigacin en las regiones del Cibao. An observando la gente que all est penetrando las reglas
establecidas por la ley de polica sobre cabezadas y orillas de las corrientes del agua, las cabezadas
del Yaque no tardaran en convertirse en caadas secas como actualmente lo son los ayer caudalosos
Dicayagua, Babosico, Jnico, Gurabo, etc., por ser esas reglas insuficientes, pero all se estn preci-
pitando los acontecimientos porque nada se respeta y los desmontes llegan hasta las orillas mismas
de las aguas sirviendo estas de cercas a los conucos. Y justamente el que all funge de pedneo es
el cabeza de tales depredaciones!
El Yaque del Norte tiene dos cabezadas principales alimentada cada una por un sinnmero de
pequeos arroyos, uno de los cuales el pedneo de la Isleta lleva perfectamente desmontado en la forma
arriba expresada. Esas dos cabezadas principales estn divididas por la loma Entrerros, cuyo firme es
bastante tortuoso, dirigindose tanto de Este a Oeste como de Norte a Sur, como de Oeste a Este, y
una de ellas se llama Ro del Guano o de la Derecha y la otra Ro de la Izquierda. Esas designaciones
las han establecido los campesinos y no son exactas si lo que se tiene en cuenta para establecerlas es
el Yaque mismo, porque poniendo la cara hacia la boca de ese ro, como es de regla, tendramos que
la de la derecha deba llamarse de la izquierda y viceversa. Las dos cabezadas del Yaque que acabamos
de mencionar se unen en la falda de esa loma Entrerros en el lugar denominado la Isleta y la llamada
de la Derecha o del Guano desmontada de manera vandlica en una gran extensin y los bosques de
la loma Entrerros han sido incendiados sin necesidad alguna, no habiendo hoy en ella sino zarzales
insuficientes para la proteccin de las aguas.
La mensura y deslinde del cuadro arriba indicado ofrece uno de los suscribientes, el agrimensor
Miguel Canela Lzaro, hacerla gratuitamente. As es que no valiendo la tierra ms de dos mil pesos y
los gastos de la mensura no debiendo pasar de trescientos pesos, tendramos que por una suma insig-
nificante quedaran debidamente protegidas las cabezadas del Yaque y sealada una de las lneas para
la proteccin de las cabezadas de Bao.
Preciso es que nos demos prisa en llevar a feliz trmino esta obra, pues no es justo ni sabio ni
prudente, que el porvenir agrcola de Santiago y Montecristi est abandonado a los caprichos de unos
cuantos ignorantes campesinos y de unas cuantas autoridades perezosas. Intil es insistir en la influencia
decisiva de los bosques en la conservacin de las corrientes de agua.
Ao 1926. Dr. Juan B. Prez. En cuanto al punto culminante de las Antillas, tambin repito que
es el pico ms meridional y ms occidental de los Yaques: La Pelona! As lo dijimos el Dr. Canela y yo
en el ao 1926 en nuestro informe sobre el Vedado del Yaque a la Secretara de Estado de Agricultura
e Inmigracin.
No es suficiente proteccin para las provincias de Santiago y Montecristi asegurar las cabezadas
del Yaque propiamente dicho; preciso es proteger tambin las de los afluentes principales del Yaque,
directos o indirectos, tales como Jimenoa, Baiguate, etc.
Al efecto podra lanzarse una suscripcin popular en la que estamos dispuestos a figurar
continuando as nuestros esfuerzos en pro de esta empresa que consideramos de gran provecho
para nuestros hijos y para la cual nos permitimos sealar el siguiente lema: Yaque septentrionales
protegendus est nobis.
391
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Yaque septentrionalis protegendus est nobis!
(comentarios sobre el informe de 1924)
6
I
PROTECCIN DE LOS ROS
En la Cmara de Comercio est siendo objeto de cuidadosa atencin un importante informe
presentado a esa Corporacin por el doctor don Juan B. Prez y el agrimensor don Miguel Canela
Lzaro sobre la proteccin que requieren urgentemente las cabezadas del Yaque del Norte, cuyos
bosques estn amenazados de destruccin por la ignorancia de los campesinos y la indiferencia de las
autoridades rurales.
Este interesante informe es la segunda parte de un estudio que el doctor don Juan B. Prez, actual
Presidente de nuestra Corte de Apelacin y persona profundamente interesada en las cuestiones de
inters pblico, iniciara por su cuenta, despus de haber hecho la observacin personal, en sus viajes de
exploracin por la Cordillera Central, del desmonte despiadado que vienen realizando los campesinos
en las vertientes donde tienen su nacimiento las fuentes del ro Yaque del Norte; la arteria fluvial que
riega la extensin noroeste del frtil valle del Cibao.
En la primera parte de su cuidadoso y previsor estudio, el doctor Prez denunci a la Cmara de
Comercio el hecho del desmonte en sus detalles generales, pidiendo una medida urgente que detuviera
la continuacin de aquel peligro.
En el presente informe el doctor Prez y su compaero de excursin el agrimensor Canela Lzaro
exponen a la Cmara sus investigaciones sobre la extensin del terreno que ocupan las cabezadas del
Yaque y proponen, como remedio para detener el desmonte y proteger las fuentes del ro, hacer la
compra de los terrenos indicando los medios de adquirirlos.
Prescindiendo de la atrayente y sugestiva parte descriptiva de la excursin que daremos a conocer
por separado a nuestros lectores, vamos a reproducir para su mejor inteligencia de estas consideraciones
el texto del informe:
Ante todo debemos hacer notar, dicen los acuciosos profesionales, que el grave peligro que
amenaza al Yaque del Norte no es, como dijimos en el anterior informe, remoto, sino INMEDIATO, y
requiere un remedio urgentsimo, no debiendo pasarse este ao sin que ello se atienda.
En efecto nosotros habamos contado nicamente con la invasin de aquella regin por la parte
norte o de Santiago, y por lo tanto, considerbamos el peligro como remoto, pero en esta excursin
hemos descubierto que ya la regin ha sido invadida por el lado de La Vega, y de gran sorpresa nos fue
encontrar, a menos de seis kilmetros de las ms lejanas cabezadas del Yaque, labranzas muy perjudi-
ciales al porvenir de ese nuestro nico ro y de la irrigacin en las regiones del Cibao.
An observando la gente que all est penetrando las reglas establecidas por la Ley de Polica
sobre cabezadas y orillas de las corrientes de agua, las cabezadas del Yaque no tardaran en convertirse
en caadas secas como las son las ayer caudalosas Dicayagua, Babosico, Jnico, Gurabo, etc., por ser
esas reglas insuficientes; pero all se estn precipitando las consecuencias, porque nada se respeta y los
desmontes llegan hasta las orillas mismas de las aguas, sirviendo estas de cerca a los conucos.
Y justamente, el que all funge de Pedneo es el cabeza de tales depredaciones!
6
El informe presentado por el Dr. Juan B. Prez y el Agr. Miguel Canela Lzaro, en la primavera de 1924 a la Cmara
de Comercio de Santiago, fue objeto de muy favorables comentarios en diversos sectores del pas, entre los cuales se destacan
tres editoriales que sobre dicho informe produjo en esos das el diario santiaguero La Informacin, as como otros trabajos
que aparecen a continuacin en sus fuentes.
392
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Describiendo las condiciones actuales de aquella regin central de nuestra sierra madre, los seo-
res Prez y Canela Lzaro dicen que el Yaque tiene dos cabezadas principales alimentadas cada una
por un sinnmero de pequeos arroyos, uno de los cuales el Pedneo de la Isleta lleva perfectamente
desmontado en la forma arriba expresada. Esas dos cabezadas principales estn divididas por la loma
Entrerros, cuyo firme es bastante tortuoso, dirigindose tanto de Este o Oeste, como de Norte a Sur;
y una de ella se llama Ro del Guano o de la Derecha y la otra Ro de la Izquierda. Estas designaciones
las han establecido los campesinos y no son exactas, si lo que se tiene en cuenta para establecerlas es
el Yaque mismo, porque poniendo la cara hacia la boca del ro, como es de regla, tendramos que la
de la Derecha debera llamarse la izquierda y viceversa.
Las dos cabezadas del Yaque que acabamos de mencionar se dividen en la falda de esa loma
Entrerros en el lugar denominado la Isleta, y ya la llamada de la Derecha o del Guano est desmontada
de manera vandlica en una gran extensin y los bosques de la loma de Entrerros han sido incendiados
sin necesidad alguna, no habiendo hoy en ella sino zarzales insuficientes para la proteccin de las
aguas.
Terminamos aqu, por hoy, para mejor consideracin de parte de nuestros lectores y del Go-
bierno, del grave peligro del agotamiento de que estn amenazados nuestros ros, y continuaremos
transcribiendo los apuntes de los seores Prez y Canela Lzaro, con las recomendaciones que hacen
y las anotaciones que nos sugieran, a fin de atender cuanto antes, ya sea por la accin oficial o por el
cuidado particular a dejar cumplidas las previsiones aconsejables.
Editorial de La Informacin,
30 de mayo de 1924, edicin No. 1957.
II
BOSQUES PROTECTORALES
Preciso es que nos demos prisa en llevar a feliz trmino esta obra, dicen los seores Prez y
Canela Lzaro, continuando su informe presentado a la Cmara de Comercio con la mira previsora
de la proteccin del ro Yaque, porque segn su buena apreciacin del peligro, no es justo, ni sabio
ni prudente que el porvenir agrcola de Santiago y Montecristi est abandonado a los caprichos de
unos cuantos campesinos ignorantes y de unas cuantas autoridades perezosas. Intil es insistir en la
influencia decisiva de los bosques en la conservacin de las corrientes de agua y de los lagos, pues as
lo proclaman los sabios que desde Boussingault hasta nuestros das se han ocupado y preocupado de
la cuestin, y nos limitaremos a transcribir algunos prrafos de Viajes Cientficos a Los Andes Ecuato-
rianos por dicho Boussingault, Pars, 1849. En las pginas 17 y 18 de ese libro se lee lo siguiente: De
las consideraciones que he presentado respecto de los lagos de Venezuela, de la Nueva Granada, del
Ecuador y de Suiza, se sigue que puede atribuirse directamente que la disminucin no es tan solo
la consecuencia de una evaporacin ms rpida de las aguas de lluvia. En efecto, hay circunstancias
en que la disminucin de las aguas vivas proviene de una evaporacin activa. Aunque he odo citar
muchas observaciones en apoyo de esa, como estoy persuadido que en discusiones como las que nos
ocupa no son solo los hechos sino los hechos bien observados los que conviene adoptar; solo citar dos
observaciones. Una se debe a M. Debassyns de Richmond en la isla de Ascensin, la otra es tomada
de mis registros durante una residencia de muchos aos en las minas de Marmato.
En la isla de la Ascensin exista un hermoso manantial en lo bajo de una montaa, el cual perdi
su abundancia y por ltimo se sec despus que se cortaron los rboles que cubran aquella montaa.
Atribuyse la prdida de la fuente al desmonte y haciendo nuevos plantos de rboles algunos aos
393
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
despus apareci de nuevo la fuente que creci al mismo tiempo que el bosque, y al cabo recobr su
primitiva abundancia.
La montaa Metalfera de Marmato est situada en la provincia de Cauca, en medio de selvas
inmensas. El arroyo que se usa en la mina est formado por la reunin de otros en la planicie montaosa
de San Jorge que domina el establecimiento. En mil ochocientos veinte y seis, cuando por la primera
vez visit estas minas, Marmato no era otra cosa que la reunin de unas cabaas miserables habitadas
por negros esclavos. En 1830, poca en que sal de aquellos lugares, Marmato presentaba el aspecto
ms animado, se vean all grandes talleres, fundiciones de oro, mquinas para triturar y amalgamar el
mineral. Ms de tres mil habitantes, todos libres, vivan en el declive de toda la montaa y por consi-
guiente se haban cortado maderas as para la construccin de las mquinas y los edificios, como para
hacer carbn; el resultado fue que no haban transcurrido todava dos aos cuando se observ que el
volumen de agua que daba movimiento a las mquinas comenz a disminuir de un modo notable y
la cuestin era grave porque el menoscabo en la cantidad de agua como fuerza motriz acarrea como
consecuencia una disminucin en la produccin de oro.
Ni en Marmato ni en la isla de la Ascensin una tala local limitada a cierto espacio ha podido
influir suficientemente sobre el estado meteorolgico de la atmsfera para hacer variar la cantidad
anual de lluvia que cae en aquellas regiones. Adems en Marmato luego que se observ la disminucin
de las aguas se estableci un pluvimetro advirtindose que en el segundo ao despus de establecido
y a pesar de haber continuado los desmontes, la cantidad de agua lluvia recogida fue considerable sin
que se hubiera aumentado visiblemente el volumen de las corrientes.
Es pues verosmil que tales desmontes locales, aunque sean limitados a corta distancia pueden
disminuir y aun hacer desaparecer las fuentes y los arroyos sin que este efecto pueda atribuirse a una
cantidad menor de lluvia.
Estas observaciones han sido corroboradas recientemente por expertos que se han ocupado de
la cuestin, pudiendo consultarse al respecto un famoso artculo publicado en nmero reciente del
Magazine de la Sociedad Nacional Geogrfica de Washington sobre los desmontes en el Cercano Oriente.
Finalizaremos en el siguiente nmero, el interesante informe que ha comenzado a preocupar la
atencin de cuantas personas consagran su pensamiento al porvenir y al bienestar de la isla y de su
poblacin.
Editorial de La Informacin,
2 de junio de 1924, No. 1959.
III
PROTECCIN DE LOS AFLUENTES
Concluyen el doctor Prez y el agrimensor Canela Lzaro advirtiendo que no es suficiente pro-
teccin para las provincias de Santiago y Monte Cristi asegurar las cabezadas del Yaque propiamente
dicho; preciso es proteger tambin las de los afluentes principales del Yaque, directos o indirectos,
tales como Jimenoa, Baiguate, Baiguaque, los Guanajuma, Bao, Jagua, Donaj, mina, Inoa, Mao
etc., cosa que sera sumamente fcil y poco costosa, pues tratndose de terrenos que an no han sido
mensurados solo habra que comprar algunas acciones e ir a tomar posesin de los terrenos ocupados
por las cabezadas de esos ros. Por ejemplo, Jagua y Donaj tienen sus cabezadas en el sitio de Pico
Alto, as es que la Cmara podra comprar veinte pesos de terreno en ese sitio, que a razn de cinco
pesos por uno montaran a cien pesos y con esa pequea suma se tendran aseguradas las cabezadas
de dos afluentes bastante importantes.
394
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Consideramos que estando directamente interesados en este vital asunto las dos provincias de
Santiago y Monte Cristi, puesto que la irrigacin va hacindose indispensable en ambas provincias, y
sin caudal de agua la irrigacin es evidentemente imposible, los medios para asegurar las fuentes que
deban suministrar esa agua deben ser suplidos por las dos provincias. Cmo? Pues con la cooperacin
de los dueos de terrenos irrigables, de cortes de maderas, y con la del Estado tambin directamente
interesado. La Cmara de Comercio de Santiago debe sin embargo hacer un esfuerzo supremo y atender
sin demora la proteccin de las cabezadas del Yaque del Norte propiamente dicho sin esperar la ayuda
de nadie para as dar el ejemplo. Al efecto podra lanzarse una suscripcin popular en la que estamos
dispuestos a figurar, continuando as nuestros esfuerzos en pro de esta empresa que consideramos de
gran provecho para nuestros hijos, y para la cual nos permitimos sealar el siguiente lema: YAQUE
SEPTENTRIONALIS PROTEGENDUS EST NOBIS!
Denunciados los hechos, hechas las observaciones y las recomendaciones para evitar a tiem-
po el agotamiento de los ros que riegan la zona noroeste del Cibao entre las cordilleras Norte y
Central, partiendo de esta ltima, solo queda a la accin particular de la Cmara de Comercio,
a las de las personas interesadas en los negocios que alimenta el ro, y a la accin oficial de los
ayuntamientos y del Gobierno, tomar inmediatamente las medidas necesarias para suplir sin de-
mora el dinero para la apropiacin de las tierras o zonas forestales que dan sombra y resguardo a
las fuentes que forman los arroyos y los ros que vierten sus aguas sobre el suelo que nos propicia
los cultivos.
Nada de lo que se ha sealado es difcil si existe la voluntad, frente a la comprensin real de los
hechos y sus consecuencias.
La proteccin del Yaque es cuestin de vida y es una necesidad de carcter nacional.
La resolucin para realizarla nos concierne a todos; y la contribucin para ejecutarla tiene que
partir de todos: repitiendo con el doctor Prez y el agrimensor Canela Lzaro: YAQUE SEPTENTRIO-
NALIS PROTEGENDUS EST NOBIS!
Editorial de La Informacin,
3 de junio de 1924. No. 1960.
Al margen de la frontera
(DIARIO NTIMO). FRAGMENTO
Rafael Vidal
Son las tres de la tarde cuando emprendemos el viaje de regreso hacia el pueblo de Restaura-
cin. No hemos comido nada a pesar de que traemos con nosotros un pen con una carga de comida.
Decididamente estoy en pugna con el Dr. Canela, quien tiene a su cargo la administracin de la co-
misin. No s si los dems compaeros estn en igual temperamento. Hasta ahora solo Bonilla y yo
hemos protestado de esa economa ridcula con que venimos viajando. Todava no hemos bebido un
solo trago de vino, ni de dulce. Esa tacaera coloca a los ojos de la poblacin dominicana que vamos
encontrando a nuestro paso en un plano menguado a la comisin.
El Dr. Canela Lzaro, atento solo a economizar los recursos de que disponemos, regatea
todo hasta el extremo de pagar muy mal a los individuos que utilizaron como prcticos. No s si
culparlo a l o a los senadores, diputados, etc., que nos acompaan que sufren resignados esas
gitaneras.
Listn Diario,
22-25 y 28 de mayo y 1 de junio 1925.
395
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Informe
que al Seor Secretario de Estado de Agricultura e Inmigracin
rinden los Dres. Juan B. Prez y Miguel Canela Lzaro, jefes de la Expedicin a las Cabezadas
del Ro Yaque del Norte.
Santiago, mayo 24 de 1926.
Ciudadano Secretario de Estado de Agricultura
e Inmigracin, Santo Domingo
Ciudadano:
Junto a la presente tenemos a bien enviarle la PRIMERA PARTE de nuestro INFORME sobre las ope-
raciones de la expedicin a las cabezadas del Yaque del Norte. La SEGUNDA PARTE, destinada a la parte
tcnica de esas operaciones, la presentaremos oportunamente. Llamamos especialmente la atencin
de usted sobre la urgencia de la adquisicin de acciones en el Sitio del Yaque y de la expropiacin de
las ocupaciones existentes sobre el terreno que abarcara el vedado. De ambas cosas tratamos en las
pginas 13, 14, 15, 18, 32 y 33.
Hemos recibido varias ofertas de acciones pero solo una por veinte y ocho pesos hecha por don
Federico Basilis, de La Vega, tiene precio, habindose limitado los dems solicitantes a expresar que
se remiten a lo que al respecto se resuelva, frmula que nada dice. El Sr. Basilis ofrece sus acciones a
veinte por uno. Cual que sea la suma que se pague por las acciones y por las mejoras de los ocupantes,
creemos que el precio de los bosques que se adquieran en la regin de las cabezas del Yaque no pasar
de OCHO CENTAVOS POR TAREA, precio que consideramos sumamente bajo si se compara con el de
DOS PESOS OCHENTA Y CINCO CENTAVOS POR TAREA que actualmente est pagando el Estado de New
York, por ejemplo, por los bosques que est comprando en las cabezadas de los arroyos que surten el
acueducto de la ciudad de New York. Esos datos figuran en el recorte de peridico que adjuntamos.
Usted notar que en el informe damos cuenta de cosas que quizs no deban figurar en un infor-
me oficial, pero como tenemos entendido que usted lo publicar para que el pblico se d cuenta del
lamentable descuido en que vivimos respecto al porvenir del pas, hemos querido hacerlo lo menos
rido posible.
Atentamente saludamos a usted,
Dr. Juan B. Prez, Dr. Miguel Canela L.
Informe
1. UTILIDAD Y NECESIDAD DE UNA RESERVA FORESTAL EN LAS CABEZADAS DE TODOS LOS ROS
DEL PAS Y ESPECIALMENTE DEL YAQUE DEL NORTE. Aunque en nuestro anterior informe habamos
insistido sobre ese punto, haciendo valer la muy autorizada opinin de Boussingault (Boussingault,
Viajes Cientficos a los Andes Ecuatoriales, Pars, 1849), queremos insistir ahora sobre las fatalsimas con-
secuencias que sobre las corrientes de agua tiene el desmonte y para ello vamos a copiar textualmente
lo que al respecto dice el Repertorio de Dalloz, obra que sobre la materia puede considerarse como atra-
sada toda vez que desde su publicacin la legislacin forestal ha hecho grandes progresos en el sentido
de la reglamentacin del desmonte no solo en Francia sino tambin en los dems pases europeos,
especialmente en Italia, pero que preferimos porque siendo muy conocida en nuestro pas sera muy
fcil para todo interesado consultarla.
Entre otras cosas dice el Repertorio de Dalloz (Vbo. Forests, tomo 25, p.4): La preciosa influencia
de los bosques haba sido de tal manera notada por los antiguos que una especie de culto religioso
presida a su conservacin. En las pocas mitolgicas las forestas fueron los primeros templos y todas
396
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
esas creencias populares atestiguan el respeto del cual las naciones ms antiguas rodeaban los bosques.
Entre los pueblos primitivos, la espesura de los bosques, el silencio de los corpulentos rboles con sus
oscuros ramajes y majestuoso porte desarrollaba el sentimiento religioso y la piedad serva as para
cultivar y propagar las ms sanas ideas econmicas. Gracias a esa veneracin supersticiosa, los griegos
consiguieron hacer que poblaciones an groseras conservaran los bosques necesarios a sus necesidades.
Y mientras esos bosques existieron nunca sufri la agricultura, nunca nadie se quej de la insalubri-
dad del clima. Pero, cosa notable, podra decirse que la prosperidad de esas naciones se desvaneci al
mismo tiempo que los bosques desaparecieron de la superficie del suelo. Lo que es cierto, sin ningn
gnero de duda, es que el Asia menor, la Judea y las provincias situadas en las faldas del Atlas, pases
que cuando estaban cubiertos de bosques eran ricos y estaban poblados por millones de hombres, no
presentan hoy sino desiertos en que la vista solo encuentra el espectculo desolador de la esterilidad y
de la miseria. Se buscara, en vano, en esos pases, florecientes en pocas pretritas, as como en Grecia,
patria de los semi-dioses y de los hroes, las antiguas forestas tan celebradas por los viejos poetas. Es
ms, varios ros han desaparecido con la desaparicin de los bosques que conservaban sus fuentes. El
Cefiso y el Iliso no son hoy sino arroyuelos casi secos que an arrastran sus estriles aguas esperando
ir a aumentar la lista de los ros cuyos nombres la historia ha conservado pero de los cuales no se
encuentran ya ni las huellas en el gran libro de la Naturaleza.
Ese cuadro de desolacin en el Cercano Oriente, debido a la deforestacin, pintado por el Reper-
torio de Dalloz en el ao 1849 es confirmado, con tonos ms coloridos an, por uno de los nmeros
recientes de la famosa Revista que la Sociedad Nacional de Geografa, de Washington, publica.
Malte Brun (Geografa Universal, tomo 7, p.849) citado por el Repertorio de Dalloz, hace, respecto
a una de las regiones de Grecia, observaciones perfectamente aplicables a nuestro pas: Las forestas,
dice el clebre gegrafo, disminuyen cada da en la Morea por la costumbre que tienen los criadores
de incendiarlas para hacer lugar a las yerbas y ofrecer pasto a su ganado. Esa costumbre ha expandido
la esterilidad en varios cantones en donde antiguamente haba sombra y fertilidad.
Michelet (Historia de Francia, tomo 2, pp.53 y 54), tambin citado por el Repertorio de Dalloz,
describe la destruccin de los bosques en Francia en la poca de la Revolucin, en trminos que ac-
tualmente podramos aplicar a la situacin en nuestro pas. En efecto, ese gran historiador dice, entre
otras cosas: Con la Revolucin todos los obstculos cayeron por tierra y la poblacin pobre comenz,
al por mayor, su obra de destruccin. Ellos escalaron, el fuego y el hacha en mano, hasta los parajes
en que las guilas anidan y, amarrados de cuerdas, desmontaron el abismo. Para confeccionar un par
de suecos derribaban dos pinos. Al mismo tiempo el ganado menor se multiplicaba hasta lo infinito,
se estableca en los bosques daando los rboles, los arbustos y los retoos, devorando, en fin, el por-
venir y la esperanza. La cabra, sobre todo, la bestia de aquel que nada tiene, la bestia, aventurera que
vive de lo de todo el mundo, fue el instrumento de esa invasin demaggica, el terror del desierto.
Cambiemos la palabra guila por guaraguao y la palabra suecos por barras de catre y tendremos un
cuadro exacto de lo que est ocurriendo en nuestros campos.
El Suplemento al Repertorio de Dalloz (Vbo. Regime Forestier, tomo 15 p.159) comentando la con-
veniencia de suprimir o no las rigurossimas restricciones que como reaccin contra el estado de cosas
que acaba de describirse, se haban dictado en Francia sobre la explotacin de los bosques, dice: Pero,
no poda ser lo mismo cuando se trataba de consideraciones relativas al sostenimiento de las tierras
sobre las montaas y dems tierras en declive, a la necesidad de defender el suelo contra las erosiones
y las invasiones de los ros, arroyos y torrentes as como a la conservacin de las fuentes de agua. La
destruccin de los bosques en las montaas y a menudo en el llano tambin es causa de inundaciones
397
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
rpidas y violentas que arrastran parte del suelo y destruyen, en algunos momentos, la prosperidad
de un valle. A menudo tambin la desaparicin de los bosques ha sido la causa de la desaparicin de fuentes
de agua de las cuales se surtan aldeas y ciudades. En ciertas zonas vecinas a las fronteras la defensa del
territorio exige la conservacin de los bosques; en otras zonas no es posible luchar contra la invasin
del mar y contra la desviacin de los depsitos de arena que lo contienen sino por medio de planta-
ciones arborescentes y la creacin de verdaderas forestas de cuya conservacin preciso es cuidar. En
fin, bien que la cuestin de saber si la existencia de bosques es o no favorable a la salud pblica sea de
las ms discutidas, hay casos, especialmente de encontrarse una foresta entre una cinega pestilente o
simplemente infecta un centro de poblacin, en que no hay duda de que el saneamiento pblico est
evidentemente interesado en la conservacin de los bosques. Era, pues, imposible abandonar completamente
a la voluntad de los dueos la propiedad de los bosques sin gran peligro para el inters general y suprimir toda
restriccin al derecho de propiedad considerado en toda su plenitud.
Ibdem (p.161): La existencia de los bosques presenta un inters considerable no solamente, como lo
hemos visto, bajo el punto de vista de su accin meteorolgica y de su influencia sobre la conservacin
de las fuentes de agua que la ciencia les reconoce, sino tambin en razn de la accin considerable que
tienen, en las montaas, sobre el desage. Cuando las montaas estn desnudas las aguas pluviales
o las que provienen del deshielo se precipitan con una extrema rapidez arrastrando en su curso los
pastos, la capa vegetal, los detritus minerales, cavando y llenando las caadas, haciendo desbordar
los torrentes. Estos torrentes llevan, en algunos instantes, a los ros y a los arroyos masas de agua que
las vas de desage no pueden arrastrar en tiempo igual. De ah esas catstrofes que destruyen tantas
riquezas y producen miserias que los sacrificios del presupuesto unidos a las larguezas de la caridad
no pueden remediar sino incompletamente. Cuando, al contrario, las pendientes estn convenientemente
cubiertas de rboles, una parte de las aguas es absorbida por la permeabilidad del suelo, la otra es sofrenada
por el obstculo mecnico que la vegetacin le opone y la corriente as regularizada no da lugar a las crecientes
sbitas que se transforman en inundaciones. Esa accin de las forestas comprobada por los sabios por
los ingenieros haba llamado la atencin de la Administracin sobre los peligros de los desmontes y
desde antes de la publicacin del Repertorio ella haba tratado de obtener una legislacin que permitiese
la repoblacin de los bosques en las montaas. Las terribles inundaciones de 1856 demostraron de
nuevo la urgencia de esa legislacin. La superficie que se trataba de repoblar de rboles era apreciable
por la Administracin Forestal en un milln cien mil hectreas; otras evaluaciones consideraban esa
superficie en un milln doscientas mil hectreas, etc..
Antes de pasar a describir los estragos que los bosques de la regin ocupada por las cabezadas del
Yaque del Norte estn sufriendo sin gran provecho para aquellos mismos que son los autores directos
de esos estragos, hemos querido llamar la atencin sobre lo que a ese respecto se piensa en otros pases,
especialmente en Francia, en donde todo se somete a clculo y se aprovecha; en donde el sentimenta-
lismo se destierra por completo de las cuestiones econmicas, prevaleciendo en ellas un criterio basado
en la ciencia y en la experiencia. Pasemos ahora en revista esos estragos.
a) DESMONTES INNECESARIOS Y PERJUDICIALES: Siempre hemos sido opuestos a la prohibicin
del desmonte por el solo hecho de que los terrenos sean quebrados o en declive y ello por razn de
que siendo este pas eminentemente montaoso la gran mayora de nuestros terrenos son de esa natu-
raleza y la agricultura se vera seriamente obstaculizada. Pero es posible que la libertad del desmonte
autorice la destruccin de los bosques que deben proteger nuestras corrientes de agua como en la
actualidad est sucediendo a ciencia y paciencia de los Poderes Pblicos? Es posible que la autoridad
cuyo deber principal es la proteccin de los intereses generales y permanentes del Estado se cruce de
398
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
brazos y deje hacer cuando se sabe que los mismos individuos que desmontaron las mrgenes y las
cabezadas de los que ayer fueron los ros Dicayagua, Babosico, Gurabo, Jnico, Pual, etc., y hoy solo
son pestilentes baaderos de cerdos, son los que actualmente estn camino de las cabezadas de Yaque,
Jimenoa, Jagua, Bao, Inoa, mina, Mao, etc., ros que forman la arteria fluvial ms importante de la
Repblica, importante por la extensin del territorio que cubre, importante por los muchos miles de
hombres que de ah derivan su subsistencia?
El caso del Yaque del Norte es claro y preciso. Del Yaque vive la mitad de la Repblica. Debe
sacrificarse el inters de ese gran ncleo de poblacin al mal entendido inters de la media docena
de infelices que ms adelante describiremos y que sin piedad estn destruyendo las fuentes mismas
de ese indispensable y legendario ro? He ah resumida toda la cuestin, la que se destacar con toda
evidencia de las explicaciones que anteceden y de las que en el curso de este informe daremos. Todos
conocemos al agotamiento que el Yaque est, paulatina pero seguramente sufriendo desde hace unos
veinte aos, es decir desde la poca en que los terrenos de Manabao y de las cabezadas del Yaque y
de algunos de los afluentes de este empezaron a ser desmontados sin discriminacin por los eternos
hacedores de botados. Desde que se penetra en territorio de Manabao lo primero que llama la atencin
es la falta total de rboles en ambas mrgenes del ro Yaque cuyas aguas sirven de cerca a los tabucos
que all existen. Si ese desmonte se detuviera all, es decir, en esa parte en que el ro forma ya un can
nico, podra uno conformarse; pero cuando se sigue ro arriba y se llega al sitio en donde empiezan
las cabezadas, es decir, en donde el ro se divide en dos ramales cada uno de los cuales se divide, a su
vez, en tres arroyos y contempla la misma devastacin, entonces el alma se llena de pesimismo que se
convierte en profunda indignacin al darse uno cuenta de que los ms lejanos surtidores de agua del
Yaque no estn lejos de all y que el hacha y el fuego se les aproximan a paso de gigante por razn de
que debido a la esterilidad de las lomas, las labranzas van ro arriba en la estrecha faja de tierra ms o
menos frtil que se encuentra a orillas del ro.
b) INCENDIOS: En algunas regiones del pas dan como excusa para incendiar las lomas, la necesidad
de quemar las hojas de pino, las que aglomeradas sobre el suelo impiden el crecimiento de la yerba que
sirve de pasto a las reses. Esa razn sera buena si el que tal cosa hace lo hiciese en su propio terreno y
no en el terreno de todo el mundo como sucede. En todo caso, ese alegato no puede valer en la regin
de las cabezadas del Yaque puesto que all no pasta ningn ganado ni vacuno ni caprino ni caballar. Y,
sin embargo, all todas las lomas que bajan del firme que circunda las cabezadas del Yaque a las cuencas
de este, que son como cuarenta, han sido incendiadas en los ltimos diez aos y da realmente pena
ver el nmero considerable de troncos carbonizados que en esas lomas se encuentran y la raqutica
y agria vegetacin que ha reemplazado a los soberbios troncos destruidos por el fuego. En diciembre
del ao prximo pasado hubo un incendio extenssimo en la loma Rucilla, surtidora principal de los
dos Yaques, y los estragos de los incendios son horrorosos. El pino ha ido, poco a poco, conquistando
las alturas de esa soberbia montaa y sin ese incendio hubiramos tenido, en corto tiempo, espesos
pinares en aquellos elevados parajes, pero la ociosidad de alguno de esos holgazanes monteros que
abundan por all ha destruido esa esperanza. Afortunadamente, varios rboles se salvaron en la altura
misma y de ellos saldrn las semillas que permitirn que la esperanza renazca.
c) MONTERA: El montero de profesin es un vago que no trabaja la tierra sino muy de cuando
en cuando y ello para hacer botados. No es de dudarse, pues, que el montero sea una amenaza para
los bosques en cuya vecindad vive, los cuales se complace en incendiar cuando encuentra las estrechas
veredas por donde acostumbra transitar algo tapadas por la maleza. Es ms fcil rayar un fsforo que
picar el camino con un machete.
399
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
d) ABEJAS: Las abejas, desde luego, no constituyen ningn peligro para los bosques pero el buscador
de miel silvestre es un individuo tambin peligroso para los bosques. Por lo pronto es casi tan vago
como el montero y como despus de tumbar el rbol en el cual trabaja la colmena necesita proceder
a castrar los panales, de ah nace, casi con toda seguridad, un incendio.
Resumiendo, diremos que nada es ms perjudicial para las fuentes de agua que los desmontes y
los incendios, puesto que unos y otros endurecen la tierra, destruyen los lquenes y acaban con la per-
meabilidad del suelo que es la nica cosa con que, en pases tropicales en donde no existen montaas
que suban hasta la altura de las nieves y de los hielos perpetuos, hay que contar para la conservacin
de las aguas. Una vez la tierra endurecida y despojada de rboles, el agua lluvia que sobre ella cae va
seguido camino del mar y las caadas vuelven a secarse media hora despus de haber estado convertidas
en torrentes. Innecesario que insistamos sobre la necesidad de una reserva forestal en la cabezada del
Yaque, y pasamos ahora a la topografa del terreno ocupado por esas cabezadas.
2. TOPOGRAFA. El terreno ocupado por las cabezadas del Yaque del Norte est rodeado de un crculo
casi completo de lomas cuya altura mnima es de 2,000 metros sobre el nivel del mar y la mxima de
3,073, crculo que divide las aguas del Yaque de las de Guanajuma y Jagua, en el Norte; de las de Bao
por el Oeste y de las de Yaque del Sur y Yaquecillo por el Sur. Las principales de esas lomas son la Joca
o Atravesada, por el Norte y el Oeste; La Rucilla y la Sierra Prieta, por el Sur y el Este. La Atravesada
es una de las lomas ms curiosas que tiene el pas: empieza en la margen izquierda del ro Yaque, cerca
de Jarabacoa, y su ramal principal sigue rumbo al Oeste hasta tropezar con Bao, dividiendo las aguas
de Yaque de las de Guanajuma y Jagua y de ese ramal principal nacen varios ramales que van hacia los
cuatro vientos y dividen las aguas de Bao de las de Yaque y Donaj, las de Jagua y Donaj, de Jagua y
Gurabo, las de Gurabo e Iguamo, las de Iguamo y Djima y Atallabo, las de Atallabo y Baiguaque y
las de Baiguaque y Guanajuma, abarcando as una serie de afluentes directos o indirectos de Yaque del
Norte. Nosotros creemos poder atribuirnos el descubrimiento del ramal que yendo hacia el Sur une
la Atravesada con La Rucilla descabezando los ros de la Casa y del Medio, parte de las cabezadas de
Yaque, as como los ros Jamam y de los Negros, parte de las cabezadas de Bao. En efecto, hasta nuestra
visita a La Rucilla en el ao 1921, nadie haba caminado por all y preciso nos fue en aquella ocasin,
abrir el camino en toda su extensin. Los que anteriormente haban ido a La Rucilla lo haban hecho
por Rincn de Piedra, por Manabao o por el Sur. La Sierra Prieta queda al Sureste de La Rucilla y llega
hasta el punto en que las provincias de Azua, La Vega y Santiago se tocan; tiene varios ramales que bajan
a la cuenca del Yaque de la izquierda, entre ellos la loma del Palero del Viejo Felipe, loma por el firme
de la cual tiramos la lnea Este del Vedado. La loma Rucilla que constituye la barrera Sur del Vedado
es la ms hermosa de todas las montaas del pas y sin duda el paraje ms bello de la isla. El paisaje
que desde all puede admirarse es esplndido y el amanecer en La Rucilla es la cosa ms grandiosa que
puede concebirse. Quizs espera el lector una descripcin en que figuren nubes de todos los colores,
rayos de sol de oro y plata y dems deslumbrantes decoraciones que los moradores del llano estamos
acostumbrados a ver en nuestras bellas salidas y puesta de sol. No! En el amanecer de La Rucilla no
hay nada de eso, es un amanecer sobrio en que solo figura un manto de negra obscuridad cubriendo
la tierra y una inmensa cortina de luz amarillenta que, por el oriente, cubre una extensa porcin del
horizonte. Una muy neta lnea de demarcacin se observa entre ese manto que por largos minutos
conserva la noche con toda su obscuridad a nuestros pies y esa cortina de luz que es el comienzo del
da con todo su esplendor. Debido a la ausencia total de nubes que reflejen sobre esa obscuridad la
ascendente luz, la influencia de esta sobre aquella es casi imperceptible y, como a medida que los
minutos pasan la luz amarillenta se va haciendo ms intensa con el acercamiento del sol al punto de
400
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
su aparicin en el horizonte, ms neta se hace la lnea de demarcacin entre obscuridad y luz hasta
que aparece el sol, rompe esa lnea y las tinieblas desaparecen por completo siguiendo entonces una
de esas salidas de sol ordinaria que todos conocemos. Cortos momentos antes de aparecer el sol en el
horizonte, aparece en la lnea de demarcacin una estrecha faja verde. Ser ese el verde solar de que
habla Flanmarin en uno de sus escritos, verde que segn ese gran astrnomo solo se observa algunos
segundos antes de la salida del sol en la isla de Java?
Dentro de ese crculo formado por las lomas que acabamos de describir se encuentran todas las
cabezadas del Yaque del Norte, las cuales comprenden dos ramales divididos entre s por la loma Entre-
rros: el ramal llamado de la derecha, que realmente es el de la izquierda por razn de que la direccin
de los ros se fija ro abajo y no ro arriba, al Oeste de dicha loma, y el ramal llamado de la izquierda,
el cual, realmente, es el de la derecha, al Este de dicha loma. La loma Entrerros tiene dos ramales
principales: el del Fogn del Blanco (el blanco es Gabb quien en 1872 trat, sin xito, de subir a La
Rucilla) y el de loma Bajita. El ro de la Derecha se divide en el ro de la Cieneguita que sube hasta el
Piquito del Yaque, el ro del Medio que sube hasta el silln entre el Piquito y el grueso de La Rucilla,
separado del anterior por la loma del Padre (as nombrada por haber acampado all el padre Fuertes
durante su famosa excursin a La Rucilla) y el ro de la Casa, separado del anterior por una serie de
lomas, la principal de las cuales es la de Cerro Prieto. El ro de la Izquierda se divide en el ro de los
Arroyanos, el de los Tablones que sube tambin hasta el Piquito pero al Este de la loma Entrerros, el
de la Cinaga de los Tres Pinos, el del Cao y el de la Izquierda propiamente dicho, sin contar, como
tampoco las hemos contado en el ramal de la derecha, las aguadas de menor importancia.
Antes de terminar con esta seccin queremos hacernos esta pregunta: Fue la regin de La Rucilla
habitada en tiempos prehistricos por alguna raza de gigantes? No hay duda alguna de que la regin
de La Rucilla es la ms antigua de la isla, pues all, a diferencia de lo que sucede en todas las otras
regiones que hemos visitado no se ven huellas del mar y, en cambio, se ven montones de enormes
piedras notndose en algunos de ellos cierto orden y simetra en la posicin de esas grandes piedras
que parecen revelar ser obra humana. Hay, sobre todo, una piedra a manera de tmulo, un poliedro
con caras ms o menos planas que van de mayor a menor empezando por la base y que termina con
un cuadrado como del tamao de un libro in folio en la cara de arriba, en la cual hay esculpida una
cruz griega perfecta. Lo mismo sucede con ciertas hileras de figuras a manera de inscripciones, en las
cuales el observador parece descubrir la mano del hombre. Lo que pone a uno a vacilar es que tambin
hay de esas mismas hileras de figuras que parecen ser obra de la naturaleza y ante tal incertidumbre no
puede el observador profano en esa materia sino exclamar: Ah, si las piedras pudiesen hablar!
3. CONDICIN JURDICA DEL TERRENO: Toda la parte Oeste del Vedado estar en la provincia de
Santiago y es propiedad de los condueos del sitio de Pico Alto, de la Comn de Jnico. El historial
del sitio de Pico Alto cuya documentacin originaria est en nuestro poder es el siguiente: El gobierno
espaol haba concedido a los particulares el derecho de montera sobre los terrenos realengos reser-
vndose el derecho de propiedad sobre los mismos. El derecho de montera consista en el derecho de
dejar pastar sobre el terreno animales de toda especie y ese derecho se venda y se compraba como hoy
se compra y se vende el derecho de propiedad sobre el terreno mismo por medio de una sentencia de
amparo dada por la Corona, directamente hasta el ao 1771 y, desde ese ao, por la Real Audiencia de
Santo Domingo. En el terreno comprendido hoy en el sitio de Pico Alto existan dos concesiones de
montera: una llamada de los Limones perteneciente a doa Ambrosia Gmez de Rodrguez y vendida
por los herederos de esta a Jos Rodrguez Espinal en fecha dos de enero de mil setecientos treinta y
uno y catorce de abril de mil setecientos treinta y cinco por ante el Notario Real y Pblico de la Ciudad
401
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
de Santiago, don Francisco Hurtado y la otra llamada Boca de Gurabo o Pico Alto perteneciente a don
Esteban Arias de Pea y vendida por los herederos de este al mismo Jos Rodrguez Espinal en fecha
diez y seis de abril de mil setecientos cincuenta y siete por ante el Escribano Pblico y de Cabildo de
la Ciudad de Santiago, don Antonio Bernal Martnez de Valds. Estos derechos fueron adquiridos por
don Pablo Espinal, tambin vecino de la Ciudad de Santiago, y apoyado en ellos y adems no sabemos
mediante qu compensacin, solicit de la Real Audiencia de Santo Domingo que lo amparara y esta,
por rgano de su Juez Subdelegado de Realengos, don Ruberto Vte. de Luyando, rindi sentencia de
amparo en fecha cinco de diciembre de mil setecientos setenta y uno, copia de la cual le fue expedida
en fecha quince de abril de mil setecientos setenta y dos por el Notario don Diego de Sossa, segn lo
exiga la legislacin de entonces.
7
Con esa sentencia de amparo qued Pablo Espinal siendo dueo
absoluto de una porcin de terreno denominada desde entonces Pico Alto, cuyos lmites son: Desde
el Alto de la Sierra de los Limones toda ella abajo hasta entrar en el ro de Jagua; este abajo hasta la
derecha de la Loma y Silln Grande de la Cruz y de aqu por derecho al paso nominado del Naranjo
y de este por derecho al paso de los Aguacates y de aqu puesta la cara al Oriente al paso de arriba del
arroyo Ataballo; este arriba hasta sus cabezadas y de estas, puesta la cara al Sur, haciendo guardarraya
con el valle de San Juan a dar a la Sierra de los Limones donde se comenz, lmites que abarcan
toda la loma Rucilla de la cual salen todos los surtideros de agua del ro de la Derecha que es uno
de los ramales de las cabezadas del Yaque del Norte. Esa porcin de terreno se convirti en terreno
comunero por el mismo procedimiento por el cual se han convertido en sitios o terrenos comuneros
todas las propiedades inmobiliarias rurales del pas, sistema que es el siguiente: por medio de compras,
donaciones o por el derecho sucesoral, una extensin de terreno perteneciente exclusivamente a una
persona llegaba a pertenecer a varias personas y estas, por escasez de agrimensores o por cualquier otra
circunstancia, en vez de partirse el terreno mismo, lo que hacan era partirse el derecho de propiedad
sobre ese terreno el cual, en su materialidad, quedaba pro-indiviso. Antes de hacer esa particin se
valoraba el derecho de propiedad en pesos fuertes y reales. As, si el terreno se valoraba en mil fuertes
y haba cinco copartcipes tocaba a cada uno doscientos pesos de terreno, recibiendo cada uno, como
7
En su inters por la conservacin forestal el Dr. Prez lleg al extremo de adquirir, dentro del sitio mencionado, algunos
millares de tareas de terrenos. La sentencia mencionada, copiada por el Dr. Prez, dice as:
Yo, Doctor Diego de Sosa, Escribano del Rey Nuestro Seor del nmero de esta Ciudad, Teniente de uno de los de
Cmara Receptor de la Real Audiencia y del Departamento de Realengos: doy fe y verdadero testimonio como en el expe-
diente obrado sobre la Posesin que dice tener Pablo Espinal, vecino de la Ciudad de Santiago, en dos partes de tierra que
tiene en las monteras nombradas Los Limones y otra parte en el paraje nombrado Pico Alto. Substanciado Proceso breve y
sumariamente es conforme de lo prevenido por las Reales disposiciones se provee: yo por su seora el seor Juez subdelegado
de Realengos el Dispositivo del tenor siguiente Vistos Fallo: Que debe de amparar y ampar a Pablo Espinal, vecino de la
Ciudad de Santiago en la posesin de dos partes de tierra que tiene en las monteras nombradas Los Limones y otra parte
en el Paraje nombrado Pico Alto todas en Jurisdiccin de dicha Ciudad de Santiago cuyas confrontaciones son desde el alto
de la Sierra de Los Limones toda ella abajo hasta entrar en el ro de La Jagua; este abajo hasta la derecha de la Loma y Silln
Grande de la Cruz y de aqu por derecho al paso nominado del Naranjo y de este por derecho al paso de los Aguacates y de
aqu puesta la cara al Oriente al paso de arriba del arroyo Atallabo; este arriba hasta sus cabezadas y de esta puesta la cara al
Sur haciendo guardarraya con el valle de San Juan a La Sierra de Los Limones donde se comenz. Cuya declaracin de am-
paro que le hago en nombre de Su Majestad, que Dios Guarde, se ha y debe entender sin perjuicio de tercero con la precisa
calidad de deber tener cultivados dichos terrenos dentro de tres meses con apercibimiento de un lanzamiento. Devulvansele
los documentos que tiene presentados quedando la nota y relacin correspondientes en autos. Y por este que su seora
el seor Don Ruberto Vizconde de Luyando del Consejo de su majestad su oydor y Alcalde del crimen de la audiencia y
Cmara Real que en esta Ciudad reside y Juez General, Subdelegado de Realengos, su composicin y venta de ellos en esta
Isla definitivamente juzgando provey, as lo mando y firmo en Santo Domingo y diciembre cinco de mil setecientos setenta
y uno. Ruberto Vizconde de Luyando.
Ante m Diego de Sossa y para que sirva de ttulo real en forma doy la Presente, Santo Domingo y abril quince de mil
setecientos setenta y dos Diego de Sossa.
402
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
prueba de su derecho, una hijuela o sea copia de la parte del acta de particin referente a su parte y
porcin quedando el original de esa acta junto con el amparo real, depositada en el archivo del Notario
por ante el cual se haca la particin o se depositaba en manos de unos de los copartcipes.
Habindose ordenado la mensura y particin del sitio de Pico Alto esas operaciones fueron
comenzadas el diez y seis de agosto de mil novecientos diez y nueve y actualmente se procede a la par-
celacin. Como desde entonces nos preocupbamos del porvenir del Yaque indujimos a la mayora
de los condueos a consentir a que el permetro, en los lmites del Sur, pasara por la loma Atravesada
en vez de pasar por La Rucilla, segn es nuestro derecho y que el terreno comprendido entre ambas
lomas que comprende justamente casi toda la cuenca del Yaque de la Derecha, se abandonara en favor
de las aguas de ese ro y as se hizo constar en el acta de mensura redactada en aquella poca por el
Agrimensor pblico don Jos Leopoldo Hungra. En mil novecientos veinte y cuatro y mil novecientos
veinte y seis la Secretara de Agricultura e Inmigracin, representada por los doctores Prez y Canela,
celebr convenios con los condueos del sitio por los cuales se autorizaba al Estado Dominicano a
deslindar el sitio de Pico Alto del sitio de Yaque, a mensurar la porcin de terreno perteneciente al sitio
de Pico Alto que fuese necesario a la proteccin del Yaque y se comprometan a vender ese terreno al
Estado a razn de un centavo por cada tarea. Esos convenios quedarn definitivamente ejecutados tan
pronto se pague el valor de esa porcin de terreno cubriendo a cada condueo el precio de las tareas
que segn sus derechos le corresponda.
En cuanto al sitio de Yaque podemos decir que no tiene amparo real conocido y que el ttulo de
propiedad que lo ampara es un ttulo de compra-venta pasado por ante el Notario de La Vega, don
Vicente Cotes, apoyado sobre un informativo realizado por orden del Comandante de Armas de San-
tiago en el ao mil ochocientos doce. No sabemos si en esa poca la ley autorizaba los informativos ad
futurum, hoy prohibidos, pero autorizados en varias ocasiones a raz de calamidades pblicas. Pero, que
sepamos ese documento solo podra encontrarse en conflicto con el amparo real de Pico Alto, arriba
mencionado, y ya el Estado, comprador de los derechos de los condueos del sitio de Pico Alto, en
las cuencas del Yaque, ha convenido con los condueos del sitio de Yaque, lo siguiente: Reconocer
los lmites del Sitio de Yaque, tal cual figuran en los documentos de ese sitio, dando por no existente
la contradiccin que existe entre dichos documentos y el amparo real de Pico Alto en beneficio de
este ltimo sitio, con lo cual queda zanjada de antemano toda dificultad. Tambin se ha convenido
con los condueos del Sitio de Yaque la cesin al Estado de los terrenos de ese sitio comprendido
en el permetro del vedado, a razn de un centavo la tarea; pero como el Sitio de Yaque no est an
en mensura, sera conveniente abandonar esa opcin y comprar cuatrocientos o quinientos pesos de
terreno en dicho sitio, suficientes para cubrir la porcin de terreno de que se trata. De esa manera,
lejos de ocasionar un perjuicio a los dueos de ese sitio se les proporcionara un gran beneficio puesto
que el Estado tomara con sus acciones la casi totalidad de las tierras inservibles del sitio las cuales,
en la zona del vedado, estn con relacin a las buenas, en proporcin de cien tareas de terreno estril
por cada diez de terreno ms o menos cultivables. Estamos seguros de que, en caso de ordenarse la
mensura del sitio, los condueos haran abandono voluntario de la mayor parte de esas tierras para
ahorrarse los gastos de la mensura.
En cuanto a los ocupantes, bien con labranzas nicamente, bien con labranzas y fundos que han
quedado dentro del permetro fijado por la Expedicin es de toda necesidad y de toda urgencia sacar-
los de all, pues, como podr verse por las numerosas fotografas que acompaan este informe, ellos
no estn haciendo otra cosa sino llevando a cabo, a toda prisa, la fatal obra de destruccin del Yaque
del Norte que es justamente lo que se trata de evitar. Ni an la ley de Polica, bien benigna por cierto,
403
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
sobre proteccin de las orillas de los ros, sabe obedecer esa gente y en las fotografas se observar que
las aguas sirven de cerca a los conucos que no son sino futuros breques y botados y en los conucos
nuevos podr observarse el lecho del ro cubierto por los troncos derribados los cuales deban estar
orgullosamente de pie sirviendo de proteccin de las fuentes que nos dan vida. Para sacar esa gente de
esa zona de peligro lo ms conveniente es seguir el procedimiento de expropiacin trazado por la Ley
sobre Dominio Eminente. Esos ocupantes son los siguientes:
Joaqun Coln-mujer-dos hijos-choza y labranza de .................................................. 12 tareas
Claudio Prez-mujer-un hijo-choza ............................................................................ 50
Elseo Bautista-mujer-un hijo-choza ......................................................................... 348
REPARTIDAS ENTRE LOS SEIS INDIVIDUOS SIGUIENTES:
Pedro Bautista-mujer-un hijo-choza ........................................................................... 60 tareas
Maximino Bautista-mujer-tres hijos-choza ................................................................. 50
Juan Bautista-mujer-un hijo-choza ............................................................................. 50
Mximo Bautista-mujer-un hijo-casa ........................................................................ 130
Chucho Almonte-mujer-tres hijos-choza .................................................................... 50
Pablo-mujer-seis hijos-choza ......................................................................................... 8
Zoilo Pichardo-mujer-choza ........................................................................................ 70
COMPRENDIDAS LAS DE LOS INDIVIDUOS SIGUIENTES QUE NO TIENEN VIVIENDA ALL:
Juan de Dios Daz
Alcedo Prez
Francisco Prez
Fabriciano Hernndez y Demetrio Abreu
Romn Prez-choza .................................................................................................. 150 tareas
Venancio Quirs-mujer-seis hijos-choza ....................................................................... 5
Ofelia Cepeda-un hijo-choza ...................................................................................... 10
Enrique Prez-choza ..................................................................................................... 2
Belisario Almonte-mujer-doce hijos. Vive en las labranzas de Enrique Prez.
Querida de Romn Prez. Vive en las labranzas de este.
Ovidio Abreu-mujer-seis hijos-choza .......................................................................... 54
Manuel Abreu-mujer-seis hijos-choza ......................................................................... 25
Francisco Muoz ......................................................................................................200
Desiderio Almonte. Vive en labranzas de Muoz
Daniel Batista ............................................................................................................. 14
Ramn Antonio Adames ........................................................................................... 25
Manuel Ramos ......................................................................................................... 100
Marcelo Ramos .......................................................................................................... 10
Liborio Ogando ........................................................................................................ 10
Antonio Batista .......................................................................................................... 10
RESUMEN
15 familias con un total de 66 personas y labranzas de ........................................ 491 tareas
3 familias con un total de 15 personas en labranzas ajenas y que no residen all,
14 personas con total de ..........................................................................................614 tareas
lo que da un total de NOVENTA Y CINCO PERSONAS afectadas directamente con un total de MIL
CIENTO CINCO TAREAS DE LABRANZAS. De los que residen dentro del permetro solo uno tiene una
casita que puede llamarse tal; los dems viven en miserables chozas de paja que nada valen. Los que
404
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
dependen de Eliseo Bautista que son siete familias con la de l, y los que dependen de Zoilo Pichardo,
que son seis as como Francisco Muoz, Manuel Ramos y Ovidio Abreu son los ms importantes y los
que ms sufrirn con la creacin del Vedado, pero frente a ellos se alza la mitad de la Repblica agrcola
que ve las aguas indispensables a su subsistencia agotndose de manera alarmante y en tal situacin
preciso sera estar ciego para no comprender de qu lado est la justicia. Algunas de esas familias estn
en terrenos que no les pertenecen por ser del sitio de Pico Alto y como el Estado ha comprado esos
terrenos a sus legtimos dueos podra expulsarlas de all sin ninguna compensacin, pero ms vale
extender hasta ellas tambin el beneficio de la expropiacin.
4. IDEA DE LA CREACIN DE UNA RESERVA FORESTAL EN LAS CABEZADAS DE TODOS LOS ROS DE
LA REPBLICA, COMENZANDO POR EL YAQUE DEL NORTE. Entre nuestros campesinos tienen extens-
sima circulacin y firme crdito unas profecas segn las cuales todas las aguadas del llano se secarn
y entonces el mar volver a ocupar el Valle de La Vega Real debiendo el que desea salvarse irse, con
tiempo, a la loma Azul, es decir, a la que se ve azul desde el llano que es la Cordillera Central. Lo
cierto es que varios arroyos se han secado y varios otros estn en vas de secarse y el ro Yaque se est
agotando de manera alarmante. Esos campesinos hablan con entera conviccin de que el agotamiento
de las aguas corrientes no es sino el cumplimiento de esas profecas pero a nosotros no nos es permi-
tido atribuir ese fenmeno a las dichas profecas; toda vez que la causa que lo produce es evidente y se
reduce a esto: en las orillas de las corrientes de agua que se han secado ya o estn en vas de agotarse
quedan muy pocos rboles y los montes que protegan sus cabezadas han sido convertidos en potreros
sin sombra. Ahora bien, conocida la causa, el curso a seguir para detener los desastrosos efectos era
evidente y la creacin de reservas forestales en todos los surtideros de agua se impona. Al empezarse,
en agosto de mil novecientos diez y nueve, la mensura del sitio de Pico Alto, en cuyos lmites se en-
cuentran varias de las cabezadas del Yaque del Norte, consideramos propicia la ocasin para empezar
a llamar la atencin pblica sobre problema tan importante y tan urgente y, al efecto, como ya hemos
dicho, hicimos, de acuerdo con la mayora de los condueos del sitio, que el agrimensor Hungra
dejara fuera del permetro de la mensura toda la parte de la cuenca Yaque perteneciente al sitio y en
el ao mil novecientos veinte y uno, despus de una excursin a la loma Rucilla, enviamos un primer
informe a la Cmara de Comercio, Industria y Agricultura de Santiago, institucin que, a falta de un
gobierno nacional, consideramos como la ms adecuada para poner nuestras ideas en ejecucin. En
ese informe denuncibamos el peligro que amenaza la existencia del ro Yaque, pero creyendo que las
cabezadas de ese ro slo estaban amenazadas del lado de Santiago y especialmente por parte de los
condueos del Pico Alto, denunciamos el peligro como alejado an por un espacio de cincuenta o
sesenta aos. As lo creamos sinceramente por razn de que desde los ltimos bohos de Pico Alto a la
loma Rucilla habamos gastado dos das y medio a pie y desde aquella altura no se divisaban labranzas
ms cercanas en ninguna otra direccin. Pero, cun lejos estbamos nosotros de la realidad como muy
pronto se encarg la Providencia de hacrnoslo ver! El peligro, en efecto, estaba a las puertas y marcha-
ba a toda prisa, no del lado de Santiago sino del lado de La Vega. La manera como descubrimos esa
circunstancia es la siguiente. Deseosos nosotros de conocer mejor la regin de las cabezadas del Yaque
preparamos una nueva expedicin a La Rucilla, la cual deba seguir la misma ruta que seguimos en
nuestra primera excursin, ruta por la cual nada nuevo hubisemos descubierto con relacin al Yaque,
pero encontrndonos el Domingo de Ramos del ao mil novecientos veinte y dos en la casa que en loma
Cacique tiene el Dr. Prez, con La Rucilla frente al comedor, no pudimos resistir el deseo de ir en busca
de la soberbia montaa en lnea recta y a las cuatro de la tarde de ese mismo da salimos de dicha casa,
brjula en mano, hacia el rincn ms bello de nuestro pas, llegando a una de las cabezadas del Yaque
405
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
el martes a las tres de la tarde, en donde, con gran sorpresa nuestra, encontramos no solo conucos
acabados de hacer sino tambin abundantes tabucos que iban unos y otros hasta las orillas mismas del
ro quedando estas totalmente desprovistas de rboles. Ya los ltimos amenazantes conucos que no
son sino futuros botados, estaban a corta distancia de los ms remotos surtideros de agua y nosotros
hasta ese da creamos que el peligro estaba a cien aos de distancia! Si el peligro que creamos a un
siglo de distancia nos haba hecho temblar por el porvenir del Yaque, cul no sera nuestra alarma al
ver ese peligro a tan corta distancia! Apresuramos nuestro regreso a la ciudad y presentamos un nuevo
informe a la Cmara de Comercio de Santiago denuncindole la situacin y urgindola a actuar. Los
seores don Rafael A. Espaillat, hoy Secretario de Agricultura e Inmigracin, don Manuel Tavares
Julia, don Luis Martnez, don R. Csar Tolentino, don Luis Carballo y el peridico La Informacin aco-
gieron la idea con gran entusiasmo y desde entonces, y sin desmayos, han estado luchando junto con
nosotros por la realizacin de esa obra, que circunstancias ajenas a nuestra decisin y voluntad haban
retardado hasta ahora. Como entonces no haba un Gobierno Nacional, pensamos en una suscripcin
popular para allegar fondos con qu realizar la obra en que nos habamos empeado, y con el fin de
hacer ms fcil esa recolecta de fondos, el Dr. Prez comenz a preparar un folleto sobre la historia del
crimen del Paisanito para ofrecerlo a cada contribuyente en cambio de su bolo, ofreciendo, al mismo
tiempo, en unin del Agrimensor Pblico, Dr. Miguel Canela Lzaro, hacer gratuitamente el trabajo
de mensura de los terrenos necesarios a la proteccin de las cabezadas del Yaque. Habiendo, luego,
surgido un gobierno nacional del cual forma parte el seor Espaillat como Secretario de Agricultura e
Inmigracin, se obtuvo seguido la apropiacin de dos mil quinientos pesos oro para llevar a cabo la obra,
abandonndose as la idea de una suscripcin popular. Esa suma, que era justamente la indicada por
nosotros ha resultado del todo insuficiente, debido, especialmente, a que la zona que necesariamente
debe observarse tiene una extensin del doble o ms de lo que habamos pensado, a que el trabajo de
mensura por aquellas altas y apartadas regiones ha resultado ms penoso y mucho ms costoso de lo
que habamos anticipado y, sobre todo, porque el aplazamiento hasta ahora de la mensura del permetro
del vedado ha permitido el aumento considerable de las labranzas dentro de esa zona. De esa suma se
han retirado ya mil ochocientos pesos, los cuales se han invertido en los documentos notariales que
sobre las negociaciones hasta ahora habidas entre los dueos de esos terrenos y el Estado hubo que
levantar y en las operaciones de mensura, segn detalles que se consignan en el anexo N 1, faltando
an pagar los terrenos pertenecientes a Pico Alto, a razn de un centavo la tarea, la compra de una
cantidad de acciones en el sitio de Yaque y el pago de las labranzas que deben apropiarse no sabiendo
nosotros an lo que ambas cosas pueden importar.
5. EXPEDICIN DESTINADA AL ESTUDIO Y MENSURA DE LOS TERRENOS QUE DEBEN CONSTITUIR LA
RESERVA FORESTAL DE LAS CABEZADAS DEL YAQUE DEL NORTE. No nos ocuparemos en esta PRIMERA
PARTE de nuestro informe de las operaciones tcnicas de la expedicin, puesto que esas operaciones
sern fielmente detalladas en el acta y en el plano de mensura, obra del agrimensor Dr. Canela y sus
ayudantes, documentos que formarn la SEGUNDA PARTE de este informe, la cual presentamos opor-
tunamente y nos limitaremos aqu a dar algunos detalles sobre las dificultades con que tropezamos.
La noche del ocho de febrero del ao mil novecientos veinte y seis en curso nos reunimos en
la casa morada de don Miguel Casimiro de Moya, de La Vega, el Dr. Juan B. Prez, procedente de
Santiago, el Dr. Miguel Canela Lzaro, procedente de Salcedo, el Dr. Rafael Vsquez, procedente de
Puerto Plata, el Teniente de la P.N.D. don Lorenzo J. lvarez, procedente de la Capital, don Alberto
D. Daz D., procedente de Salcedo, don Ramn Caro y don Ramn Canela Lzaro, procedentes de la
Capital, todos los cuales componan el personal tcnico de la expedicin y los peones Juan de Jess
406
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Castillo, Antonio Vicioso, Jacinto Abreu y Braulio Hernndez, quienes haban venido a nuestro
encuentro, desde Jumunuc con una recua de catorce animales, siete de silla y siete de carga y, al otro
da, nueve de febrero, a las ocho de la maana, salimos rumbo a los Guanos, a orillas del Yaque de la
Derecha que es el sitio ms cercano a La Rucilla que puede alcanzarse a caballo. Los animales de carga
no fueron suficientes para el acarreo de nuestra impedimenta, lo que nos oblig a convertir tres de los
caballos de silla en bestias de carga y tres de los caballeros en recueros, tocando esa distancia a Daz,
Caro y Ramn Canela. La noche del nueve acampamos en la casa de don Domingo Hernndez, en
Jumunuc, en donde se agreg el contingente de Juncalito compuesto por Jos Ovino Taveras, Ramn
Rodrguez, Enrique Nez, Piro Rodrguez, Ramn Almonte, Pedro A. Nez, Mendito Taveras y
Francisco R. Rodrguez. Al da siguiente, diez de febrero, salimos de Jumunuc despus de haber
completado el contingente de aquella regin, el cual, adems del personal de la recua, comprenda a
don Domingo Hernndez, Domingo Vicioso y Manuel Lpez. Como en Jumunuc la impedimenta
se haba aumentado con la carne de un novillo y dos cerdos, seis galones de manteca, ochenta tortas
de casabe y cien panecicos, no solamente tuvimos que aumentar los animales de carga a quince sino
tambin convertir a dos de los restantes caballeros en recueros, tocando esta vez la distincin al Dr.
Vsquez y al teniente lvarez.
Llegamos a Manabao ya un poco avanzada la tarde y aunque don Francisco Muoz, pedneo de
la Cinaga, haba tenido la complacencia de esperarnos all para conducirnos hasta su casa, preferimos
acampar en Manabao y al efecto, nos alojamos en casa de don Cornelio Tiburcio en donde encontra-
mos franca hospitalidad a pesar de que este y toda su familia estaban en cama, enfermos de la gripe.
Si hubiramos conocido esa circunstancia de antemano hubisemos seguido con Muoz hasta la
Cinaga aunque la noche nos hubiese sorprendido en el camino, pues el temor de ver nuestra gente
contagiada por esa molesta enfermedad en momentos en que penetramos en la regin del fro nos
preocup mucho. Contra ese peligro tomamos la precaucin de aislar nuestra gente en una enramada
y surtirla de agua sacada directamente del ro en las numerosas cantimploras que llevbamos. De esta
suerte salimos ilesos y ningn contratiempo tuvimos que sufrir a causa de esa epidemia. El da once,
al amanecer, salimos de Manabao para la Cinaga en donde Muoz nos esperaba. l quiso que espe-
rramos la comida del medioda en su casa pero preferimos seguir ruta hasta los Guanos que es el sitio
hasta donde puede transitarse a caballo a lo que asinti Muoz a condicin de que nos llevramos
la carne y dems vveres que para nuestra comida tena preparados. A los Guanos, llegamos a eso de
las tres de la tarde y nos hospedamos en casa de Mximo Bautista. A esa misma hora devolvimos la
recua y los peones Braulio Hernndez y Jacinto Abreu. Mientras nos preparaban la comida ordenamos
nuestros efectos y pusimos en condicin nuestros aparatos de manera que al amanecer del da siguiente
pudisemos empezar las operaciones de mensura.
El da doce, despus de dejar almacenadas muchas de nuestras provisiones en uno de los departa-
mentos de la casa de Mximo Bautista, abandonamos el ro de la Derecha y nos fuimos a la confluencia
de ese ro con el ramal de la izquierda por el cual habamos decidido comenzar la mensura. En ese
punto qued el agrimensor Canela con sus ayudantes y el Dr. Prez, acompaado del teniente lvarez,
sigui ro arriba con la impedimenta y situ el campamento en el rancho del ltimo conuco a orillas
del ro de la Izquierda, propiedad del seor Muoz. En la tarde del trece lleg la mensura a las puertas
mismas del campamento y esa misma noche se celebr una conferencia para decidir si la mensura
deba an continuar por la orilla del ro, lnea que venamos siguiendo con el fin de dejar fuera del
permetro del vedado, como ya lo habamos hecho, el ro de los Arrayanes, uno de los afluentes, por la
margen derecha del ro de la Izquierda, una de las cabezadas del Yaque, sin duda, pero cuya inclusin
407
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
en el vedado nos hubiera apartado mucho del ro de la Izquierda propiamente dicho y despus de un
maduro cambio de impresiones decidimos abandonar la orilla del ro y seguir el firme que, rodeando
el ro de la Izquierda por el Noroeste, se une con la Sierra Prieta, la cual junto con La Rucilla rodea,
por el Suroeste, el mismo ro y sus afluentes por la margen izquierda. El domingo catorce, empezamos
a poner ese plan en ejecucin y ya el martes, diez y seis, la lnea haba avanzado lo suficiente para ha-
cer el regreso de los trabajadores al campamento bastante penoso, razn por la cual decidimos dividir
la expedicin en dos secciones, la de la mensura que deba seguir el firme de la loma del Palero del
Viejo Felipe hasta el firme de la Sierra Prieta y esta hasta su conexin con La Rucilla y la seccin de
exploracin y aprovisionamientos que deba mantenerse, por medio de expresos, en contacto continuo
con aquella y seguir hacia el Sur por la loma de la Cotorra hasta las faldas orientales de La Rucilla en
la parte de esa loma que hemos bautizado con el nombre del Piquito de Yaque para distinguirla de la
porcin ms alta y ms amplia del Oeste.
El mircoles, diez y siete, como a las ocho de la noche, llegaron al campamento de exploracin,
procedentes del de la mensura, Ramn Rodrguez, Pedro Antonio Nez y Piro Rodrguez e informa-
ron que se retiraban del trabajo, alegando, el primero, que no era justo que lo sometieran a la racin
de agua a que por escasez de agua en el Palero del Viejo Felipe se haba sometido a todo el mundo
puesto que a causa de la naturaleza de su trabajo l iba lejos del grupo y deba permitrsele llevar su
cantimplora; el segundo, invocando dolores reumticos en las piernas y el ltimo, dolores de muelas. La
orden sobre la provisin de agua era perfectamente justa y el que no quera someterse a ella no poda
hacer nada mejor que irse y siendo los hombres sujetos a dolores de muelas o reumticos un estorbo
en vez de una ayuda en aquellos apartados lugares se permiti al sediento y a los afligidos partir en paz,
y en la madrugada del jueves, diez y ocho, abandonaron definitivamente la expedicin. Ese mismo da
empleamos a Efran Capelln, Claudino Prez, Juan Prez, Juan de Dios Daz y Romn Batista y con
la ayuda de estos empezamos a preparar nuestra mudanza encaminando parte de la impedimenta por
el firme de la loma de la Cotorra, dejando los peones los bultos que ese da transportaron en lugar
seguro y cubiertos con una tienda de campaa de oficial que al efecto llevaron. La noche del diez y ocho
llegaron al campamento de exploracin los prcticos de la jurisdiccin de San Juan que por intermedio
de don Manuel Canela, de Jumunuc, habamos ordenado desde Santiago. Esos prcticos eran Jos
Altagracia Delgado y Manuel Garca: el primero, risueo, jovial y parlanchn, el otro serio y callado
y ambos inteligentes, honrados y diligentes. As, en lugar de los tres que acababan de abandonarnos
tenamos siete hombres dispuestos a acompaarnos hasta el final si era necesario. Ya desde el da doce
habamos empleado a Arturo Prez, en calidad de prctico en la regin de Manabao.
El viernes, diez y nueve, se decidi abandonar por completo el campamento de la orilla del ro de
la Izquierda y despus de haber enviado al campamento de la mensura cuantas provisiones pudieron
acarrearse se sigui la loma de la Cotorra hacia el Sur en busca de las faldas orientales de La Rucilla,
sitio en que se deba fijar el campamento de exploracin hasta la llegada a aquel lugar de la lnea de la
mensura. Ya los peones Claudino Prez, Juan de Dios Daz, Jos Altagracia Delgado y Manuel Garca
haban acarreado la mayor parte de la impedimenta hasta el punto en que el da anterior haban dejado
la que haban transportado y ahora cargaban el resto. Un terrible incendio vino a retardar el ascenso
por la loma de la Cotorra y a poner en peligro inminente casi todas las provisiones y dems efectos de la
expedicin. El incendio en cuestin haca dos o tres das que se notaba en aquella vecindad pero nunca
se sospech que pudiese constituir un peligro para el campamento. Los primeros en llegar al punto en
donde se haba reunido la impedimenta, tanto la transportada el da anterior como la transportada esa
maana, fueron el teniente lvarez y don Domingo Hernndez y, a poco de estar ellos all, el incendio
408
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
los rode de tal manera que no podan avanzar ni retroceder, quedndoles nicamente una peligrosa
puerta de escape hacia occidente; un derricadero que baja a una de las fuentes del ro de los Tablones,
pero retirarse ellos era perder todos los equipajes y optaron por enfrentrsele al fuego y pedir auxilio a
los que quedaban atrs. El primero de estos en or las voces de lvarez y Hernndez fue el sanjuanero
Delgado, quien, despus de terrible lucha, logr juntarse con ellos. El segundo en darse cuenta del peligro
fue el Dr. Prez, quien trat de avanzar en auxilio de sus compaeros, pero forzoso le fue retroceder a
toda prisa en busca de los compaeros de retaguardia ante una terrible embestida de las llamas de las
cuales logr escapar con ligeras quemaduras en la mano izquierda. Cuando ya todos los de retaguardia
estaban juntos buscando la manera de llegar hasta sus compaeros, se oy, en medio del estruendo
de los rboles que caan, del aterrador zumbido de las llamas y de la obscuridad en que el humo haba
envuelto aquella regin, la voz del teniente lvarez que gritaba a don Domingo y al sanjuanero que
todos aquellos efectos que ellos estaban defendiendo no valan la pena de seguir arriesgando la vida y
que, por tanto, deban derricarse, sin prdida de tiempo, por la ladera del Oeste y alertando a los de
retaguardia contra un avance intil y sumamente peligroso toda vez que el incendio poda cortarles la
retirada como se la haba cortado a ellos. Cuando el teniente lvarez habl de esa manera ya la tienda
de campaa que protega la impedimenta estaba ardiendo y todo, realmente, se hubiese perdido sin
la voluntad, decisin y valor de don Domingo Hernndez y Jos Altagracia Delgado quienes, machete
en mano, arma de que careca el teniente lvarez, lograron arrebatar al fuego los dos o tres metros
cuadrados de terreno en que los efectos se encontraban reunidos. Como dos horas y media despus
logr la retaguardia avanzar por entre los troncos encendidos y llegar al sitio tan gallardamente defendido
por la vanguardia. Con la esperanza de que antes de anochecer ya el fuego hubiese consumido todo
cuanto rodeaba aquel sitio y que, por consiguiente, el peligro de perecer hubiese pasado, se resolvi
aislar dicho sitio por medio de una trocha del lado que el incendio no haba trabajado y acampar
all. Intil decir que esa noche no se durmi pues a cada instante se oa caer uno de los monarcas de
la selva as como se notaba el intenso resplandor de las llamas azuzadas de cuando en cuando por la
brisa. Otra terrible molestia que esa noche se experiment fue ocasionada por una enorme invasin
de insectos de toda especie. Pensando luego en esta ltima ocurrencia se lleg a la conclusin de que
la causa de esa invasin fue la necesidad de huir hacia un lugar de seguridad a que el incendio oblig
a todo ser viviente en la zona del siniestro.
El sbado, diez y nueve, no se pudo hacer gran progreso a causa del poco descanso que en la noche
anterior se haba tenido, y la noche de ese da necesario fue acampar an en la loma de la Cotorra y
el domingo, veinte, fue cuando se logr llegar a las faldas de La Rucilla. Ese mismo da trat de poner
en comunicacin, por el firme de la Sierra Prieta, las dos secciones de la expedicin, pero no se pudo
lograr, pues los de la mensura tenan tres das de atraso debido tambin a un gran incendio ocurrido
en la loma del Palero del Viejo Felipe, no permitiendo el humo leer la mira. Las voces dadas por los
peones del campamento de aprovisionamiento fueron, al fin, odas por algunos de los de la mensura y
seguros estos de que ya los primeros haban buscado y marcado el camino que deba unir nuevamente
ambas secciones, avanzaron hacia La Rucilla llegando al anochecer del da siguiente al campamento
de aprovisionamientos dos de ellos, en busca de comestibles. El martes, veinte y dos, despus de haber
despachado los emisarios del campamento de la mensura se empez a mudar el campamento de los
exploradores, pues la falta de agua en aquellas inmediaciones haca la vida all insoportable. Y lo raro
es que uno que al mismo tiempo que padeca de sed tena la ropa mojada por la niebla! Ya el mircoles,
veinte y tres, estaba la mudanza bastante adelantada para permitir a la seccin de exploracin subir al
Piquito del Yaque, a dos mil ochocientos metros sobre el nivel del mar y bajar luego la ladera Suroeste
409
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
del mismo, de donde nacen algunos de los surtideros de agua del Yaque del Sur, y afortunadamente
all se encontraron fuentes abundantsimas de agua cristalina, circunstancia que permiti escoger
aquel alto y fro paraje para el campamento. Despus de haber despachado todos los peones, una vez
terminada la mudanza, en busca de las provisiones que se haban dejado almacenadas en los Guanos,
salieron el Dr. Prez y el teniente lvarez al encuentro de los de la mensura cuyo campamento encon-
traron a orillas del arroyo del Montazo, que es, segn mapa oficial, donde termina la Sierra Prieta y se
dividen las tres provincias, de Azua, La Vega y Santiago. El viernes, veinte y seis, despus de once das
de separacin, se efectu la reunin de los dos campamentos.
La loma del Palero del Viejo Felipe parece haber resultado, con sus espesos bosques y zarzales y
con escasez de agua, la piedra de toque de la resistencia humana y no todos salieron triunfantes, pues
esa noche de la reunin de ambos campamentos abandonaron el trabajo Enrique Nez, Ramn
Almonte, Mendito Taveras, Pupo Castillo y Antonio Vicioso. Al da siguiente, veinte y siete de febrero,
se retiraron tambin los prcticos de San Juan cuyos servicios como prcticos no nos eran ya de ninguna
utilidad, puesto que al pisar La Rucilla estbamos en la provincia de Santiago, en tierra nuestra, bien
conocida de nosotros.
Nosotros no podamos permitirnos el lujo de no trabajar los das de fiesta, pero la niebla nos obli-
g a guardar el da de la Patria como nos haba obligado ya a perder varios das. Improvisamos, pues,
una modesta diversin, y por segunda vez, desde el comienzo del trabajo, se abra en el campamento
una botella de licor. El men de la fiesta consisti, en efecto, en un litro de ron Tavrez, el preferido
de los serranos cuando el bolsillo les permite pagar su precio que es de algunos centavos ms que los
de las otras marcas de ron corriente, dos libras de pasta de guayaba y dos libras de pasta de leche. Para
gran diversin nuestra, all se estableci una porfa entre dos trovadores rsticos, pero la porfa no
resultaba por razn de que uno de ellos solo cantaba a lo divino, mientras el otro slo cantaba al amor.
Afortunadamente, tenamos un magnfico bartono urbano en la persona de Ramn Castro y este no
tard en amenizar la fiesta que en nuestra inolvidable montaa, en medio de una niebla tan espesa
como la del Canal de la Mancha, bajo una temperatura rayana en cero centgrado y alrededor de una
bien oliente hoguera, dedicbamos a los que ayer se sacrificaron por nuestro porvenir. Y no estaba de
ms recordar, en medio de la alegra, el sacrificio de aquellos hombres, pues nos encontrbamos en
lo ms arduo de la tarea que con el porvenir de nuestros hijos en mente nos habamos impuesto, lo
ms arduo, en efecto, por la naturaleza del terreno y por el abandono que la mayora de los peones
haba hecho del trabajo.
De los peones que habamos enviado a los Guanos en busca de provisiones abandonaron el
trabajo Romn Batista y Juan Prez, pero enviaron en su lugar a Vicente Bonifacio y Ramn Antonio
Adames. Este ltimo, Domingo Vicioso y Manuel Lpez abandonaron definitivamente el trabajo el
lunes, primero de marzo, pero la Providencia no nos abandonaba y ese mismo da, ya entrada la noche,
volvi al campamento uno de los prcticos de San Juan, Jos Altagracia Delgado, acompaado de su
hermano Nemesio, trayndonos, adems, un buen lote de raspadura que nos vino muy bien pues ya
el azcar se nos haba mermado bastante.
La niebla continuaba impidindonos el trabajo de mensura, pero como habamos recurrido
al expediente de dar direccin a la trocha por medio de voces a corta distancia, el Dr. Vsquez y su
ayudante Daz, los cuales se haban perfilado como peritos trocheros, lograron, ya al anochecer del
tres de marzo, vspera de su despedida, subir la trocha a su elevacin mxima de tres mil setenta y dos
metros sobre el nivel del mar. El jueves, cuatro de marzo, abandonaron el campamento los amigos del
Dr. Rafael Vsquez y Alberto Daz D., dejando un gran vaco. Aqu es, quizs, la ocasin de decir que
410
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
entre todos los que formaban la expedicin nunca hubo una recriminacin, nunca se oy una palabra
descompuesta. Entre hombres que no estaban ligados por obediencia jerrquica y que ninguna ventaja
personal derivaban de los duros trabajos que se haban impuesto, no es posible concebir mayor armona
y esa feliz inteligencia se debi, sin duda, a que ninguno se consideraba bastante encumbrado para
rehusar hacer los trabajos ms humildes que fuera necesario llevar a cabo, ni ninguno consideraba
a nadie demasiado humilde para rehusar encomendarle las tareas de mayor responsabilidad. Y, por
sobre todo, nadie pec ni de negligente ni de perezoso prevaleciendo siempre el espritu de todos para
uno y para todos.
El da cinco, a pesar de la niebla, parti el destacamento de exploracin en busca de sitio a propsito
para mudar el campamento logrando, al da siguiente, fijar ese punto en las faldas de Cerro Prieto en
el ramal de la Atravesada que, siguiendo de Norte a Sur, une esa loma con La Rucilla. Como la niebla
no ceda sino durante cortos intervalos y, por consiguiente, la mensura avanzaba muy lentamente,
el traslado del campamento de La Rucilla a aquel sitio no pudo operarse hasta el da diez. Nada ms
complicado, en cuanto a orientacin, que esa regin de Cerro Prieto, especialmente en tiempos de
niebla y all aun los prcticos deban extraviarse. Los primeros en sufrir ese contratiempo fueron el
teniente lvarez, el cual se haba hecho cargo de la Mira, el agrimensor Canela y su hermano Ramn,
este ltimo encargado de la Mira de comprobacin. Cuando el teniente lvarez trat de bajar de Cerro
Prieto hacia el prximo punto equivoc el camino a pesar de las precisas indicaciones que el Dr. Prez
y Caro, jefes de trocha desde la partida del Dr. Vsquez y Daz, le haban dado y sigui una vereda muy
distinta de la que deba seguir; el agrimensor Canela, impaciente por la tardanza de lvarez en aparecer
en el punto que haba ido a cubrir con la Mira, trat de bajar a ver lo que ocurra y tambin se extravi;
Ramn Canela, impaciente, a su vez, por la tardanza del agrimensor y no sabiendo lo que significaban
las voces que su hermano y lvarez cambiaban entre s, voces que llegaban hasta l muy confusas por
cierto, se alarma y trata de ascender a Cerro Prieto en averiguacin de lo que ocurra pero perdi el
camino, internndose de tal manera en el bosque que sus compaeros tuvieron tiempo de volver al
campamento sin obtener indicios de su paradero. La vuelta del Dr. Canela y del teniente lvarez al
campamento sin noticias del Benjamn de la expedicin cundi la alarma entre los all presentes y sin
prdida de tiempo se organiz la bsqueda, logrando don Domingo Hernndez encontrarlo en una
direccin totalmente opuesta a la que l crea iba siguiendo.
El prximo turno toc a Jos Ovino Taveras, quien sali del campamento de Cerro Prieto para
su casa de Juncalito en donde ciertos asuntos requeran su presencia, aprovechando la circunstancia
de que Juan Prez y Antonio Vicioso haban vuelto al trabajo, este ltimo trayendo, adems, a Emilio
Bonifacio. La niebla no haba cedido an el da nueve de marzo, fecha de la salida de Taveras, y cuan-
do ya al anochecer este calculaba estar cerca de los primeros bohos de los Limones, ruta que l haba
seguido, se encontr en un sitio desconocido, en medio de enormes laderas, se haba extraviado!
Acosado por la sed busc agua en aquel paraje pero vano fue su empeo. Tampoco haba orqudeas
en aquel sitio y preciso le fue recurrir al expediente a que todos los trepadores de montaas sabemos
se recurre en casos como ese en das nebulosos: exprimir la ropa mojada por la niebla! Quitse, pues,
los pantalones y los exprimi, recibiendo el agua que del lienzo sala en el pequeo jarro que consigo
llevaba. Tan sucia result la poca cantidad de agua as obtenida que no fue posible beberla! Seguir
adelante a aquella hora era imposible; as es que nuestro hombre no tuvo ms remedio que arrimarse a
un rbol a esperar, con toda su sed, que amaneciera. La maana del diez, con la tregua que al amanecer
generalmente da la niebla en las montaas, pudo orientarse y llegar a los Limones a eso de medio da.
El martes, diecisis, volvi Taveras al campamento encontrndolo esta vez ms cerca de los Limones
411
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
pues lo habamos acercado al ramal principal de la Atravesada por cuyo firme debamos tirar la ltima
lnea del permetro del vedado, la que deba llevarnos al punto de partida. Con l vinieron Ramn
Almonte, Juan Taveras y Francisco Antonio Ortiz, todos de Juncalito.
El mircoles, diecisiete, fueron despachados Vicente y Emilio Bonifacio a dar comienzo a la trocha
que por la loma Entrerros debe dividir el sitio de Pico Alto del sitio de Yaque. El viernes, diecinueve,
fueron despachados tres peones a buscar doscientos pltanos que el amigo Chucho Rodrguez nos
haba enviado desde los Limones al punto a que por ese lado se puede llegar a caballo.
Tocaba ahora el turno de extraviarse al ms conocedor de aquella regin: al Dr. Prez, quien, con
el fin de fijar la direccin que por el ramal principal de la loma Atravesada debi llevar la trocha, el
sbado veinte, sali del campamento de Cerro Prieto a la Atravesada, acompaado de don Domingo
Hernndez y de los peones Claudio Prez y Efran Capelln, en calidad, estos dos ltimos, de prcticos
pues ya bamos acercndonos al vecindario de ellos. Ese da la niebla era tan espesa que a dos metros
de distancia nada se distingua pero mientras la montaa slo presentaba un firme nico, el avance
era seguro y bastante rpido. Como a las dos de la tarde llegaron los exploradores a un sitio en que
la loma presenta tres ramales al parecer igualmente importantes; uno que sigue de frente, uno a la
derecha y el otro a la izquierda y all se entabl una discusin entre los prcticos sobre cul de aque-
llos tres firmes era el que se deba seguir. Al fin Efran Capelln sigui el de la derecha indicando a
los compaeros que deban aguardar que l volviera o vocearse, cosa que l hara seguido si aquel era
realmente el camino. Como el tiempo pasaba y Capelln no apareca supusieron sus compaeros que
no siendo ese el camino l haba bajado hasta su casa y entonces decidi el Dr. Prez seguir con sus
acompaantes el firme del medio en la seguridad de que ese era el camino que se buscaba. A eso de
las tres de la tarde resolvi acampar ordenando a Claudio Prez seguir ruta, pues creyendo que iban en
la buena direccin calcul que este llegara a su casa antes de anochecer. Claudio Prez se despidi de
sus compaeros, pero en vez de llegar a su vecindario se extravi siguiendo rumbo al Noroeste en vez
de Sureste que deba seguir y herido y maltrecho fue conducido al campamento el mircoles, veinticua-
tro, por dos vecinos de Los Limones, jurisdiccin de San Jos de las Matas, amigos nuestros, a cuyas
labranzas haba ido a tener atravesando lomas y arrasando zarzales de toda especie. Esos amigos eran
Chucho y Emilio Rodrguez. Al amanecer del domingo, veintiuno, se dieron cuenta el Dr. Prez y su
ya nico compaero Hernndez de que haban errado el camino y volvieron a la cabeza de la loma de
los tres firmes en donde no tardaron en orientarse y fijar la direccin que la trocha deba seguir. De
algo, sin embargo, debi servir ese error en el camino y la noche del sbado al domingo tuvo el Dr.
Prez ocasin de ver algo que en la larga serie de nuestras excursiones no habamos visto todava: una
iluminacin por hojas fosforescentes. Con la gran claridad de la hoguera que calentaba su improvisado
rancho nada haba notado al recogerse esa noche, pero a eso de las dos de la madrugada despert y se
encontr completamente rodeado por un manto de luz azul. Como ya haba odo hablar de esas hojas
se dio cuenta de que haba acampado debajo de un rbol fosforescente o, mejor dicho, de un rbol
cuyas hojas estn cargadas de fsforo y al secarse y ponerse en contacto con la humedad del suelo dan
en gran abundancia, esa luz azulosa del fsforo que todos conocemos.
El lunes, veintids de marzo, ya empezada la lnea que por el ramal Principal de la Atravesada
deba cerrar el permetro del vedado y la trocha bastante avanzada en esa direccin, la misin de la
seccin de exploracin haba concluido faltando nicamente localizar las cabezadas de Guanajuma y
fijar all una bandera para permitir a la seccin de mensura trazar la lnea divisoria entre los sitios de
Yaque y Pico Alto. Para cumplir esa misin sali el Dr. Prez del campamento, ya en plena Atravesada,
acompaado de don Domingo Hernndez y Francisco A. Ortiz, a eso de las dos de la tarde de ese da,
412
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
lleg a las cabezadas de Guanajuma el martes, a medioda marc el punto en donde deba hacerse la
tala que permitiese emplazar una bandera que se viese a larga distancia y sigui rumbo a Juncalito en
busca de los peones necesarios para llegar a cabo ese trabajo. Esa salida la aprovech el Dr. Prez para
ir hasta la Capital a poner al Seor Secretario de Agricultura e Inmigracin al corriente de la labor de
la expedicin. El martes, treinta de marzo por la maana, estaba el Dr. Prez de regreso en el campa-
mento, el cual encontr ya en la cabeza de la loma de Manuel Estrella, a dos o tres horas de camino
de la Boca de los Ros, punto de partida de la mensura.
El da primero de abril ya estbamos en pleno vecindario de la Boca de los Ros, despus de cin-
cuenta y un das de trabajos en plena montaa durante los cuales no se haba visto a nadie extrao a la
expedicin. Como ya estbamos en vsperas de cerrar el permetro del vedado y como el da siguiente
era Viernes Santo, nico da que voluntariamente bamos a guardar, arreglamos su cuenta a todos los
peones, cuenta que hasta esa fecha montaba a cuatrocientos veinte pesos con veinte centavos, segn
detalles que figuran en el anexo nmero Uno, dando cita a los que quisiesen volver al trabajo para el
Sbado de Gloria.
El Domingo de Pascua tampoco hubo trabajo debido a que ese da se retiraba definitivamente del
campamento el Dr. Prez y este haba hecho que el Pedneo de la seccin de la Cinaga de Manabao
convocara a todos los habitantes de la seccin para tener una entrevista con ellos antes de su partida y
todos los peones que nos quedaban eran de los que deban asistir a la reunin. La entrevista tuvo lugar
a las diez de la maana y el Dr. Prez, despus de explicar a todos los all presentes lo que se persegua,
advirti a aquellos cuyas labranzas y chozas quedaban dentro del permetro del vedado ir desde ahora
buscando otros montes para sus labranzas pues se procedera a expropiarlos de acuerdo con la ley de
la materia, y justo es que consignemos aqu, que la actitud de todos en aquellos momentos no pudo
ser ms correcta.
Terminada la entrevista, el Dr. Prez se despidi de sus compaeros y seguido de los peones que
deban cargar su equipaje y que eran justamente los dos que quedaban del contingente de Juncalito y
Jumunuc, tom el rumbo de Juncalito, va la loma de los Cano en donde el pedneo Nez haba
tenido la complacencia de ofrecerle el almuerzo. El campamento quedaba as reducido al Dr. Canela,
teniente lvarez, Ramn Caro y Ramn Canela. A estos quedaba an la tarea de trazar la lnea divisoria
entre los dos sitios que se comparten las cabezadas del Yaque del Norte y de localizar las corrientes de
agua que ya hemos descrito y que constituyen esas cabezadas.
El martes, seis de abril, qued cerrado el permetro del vedado y el martes, trece, despus de
haber trazado parte de la lnea ENTRERROS, divisoria de los sitios de Yaque y Pico Alto, resolvi el
Dr. Canela Lzaro regresar a Santiago y la Capital, lo que hizo va Jumunuc y Juncalito. El teniente
lvarez, Ramn Caro y Ramn Canela Lzaro quedaron encargados de la terminacin de esa lnea
as como de los trabajos de localizacin de las corrientes de agua comprendidas dentro del permetro,
labor que podan llevar a cabo perfectamente puesto que el primero haba recorrido todo el escalafn
de la materia, es decir, desde simple portamira hasta director de trocha y los dos ltimos se haban
hecho bastante eficientes en el manejo del teodolito y de la brjula. Debido a quebrantos de salud,
Ramn Caro regres el veintiocho de abril, quedando encargados de terminar los trabajos en cuestin
el teniente lvarez y Ramn Canela. Estos regresaron el da seis de mayo con los ltimos restos de la
expedicin dejando terminadas las operaciones de mensura. Ochenta y siete das se emplearon, pues,
en el trabajo contando desde la fecha de salida de la ciudad de Santiago hasta la vuelta a la misma ciu-
dad de los ltimos miembros de la expedicin. La cuenta de peones por esos ltimos trabajos mont
a ciento treinta y tres pesos oro con ochenta centavos segn detalles que figuran en el ANEXO N 1.
413
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
6. SUPERFICIE. Aunque todava no se han terminado los clculos al respecto, segn hemos expre-
sado arriba, podemos decir, desde ahora, que el vedado tendr unas doscientas mil tareas de extensin
pertenecientes, por mitad ms o menos, al sitio de Pico Alto y al sitio de Yaque. Las cifras exactas
se consignarn en la SEGUNDA PARTE de este informe, la cual dedicaremos a las operaciones tcnicas de
nuestro trabajo.
7. COSTO. Hasta ahora y segn detalles que figuran en ANEXO N 1, se han gastado mil setecientos
noventa y siete pesos con noventa y ocho centavos oro en documentos notariales, provisiones de boca,
herramientas y tiles para la expedicin, transporte de personas y de esos efectos desde la Capital
a Salcedo, Santiago y La Vega hasta los Guanos y viceversa y servicios de peones en los trabajos de
mensura.
En cuanto al costo del terreno, la porcin perteneciente al sitio de Pico Alto se ha fijado definitiva-
mente a razn de un centavo la tarea a lo que hay que agregar como cincuenta o sesenta pesos para los
gastos que ocasionar el pago a gente analfabeta como lo es la mayora de los interesados. Para cubrir
la porcin perteneciente al sitio de Yaque es necesario, como arriba hemos dicho, comprar acciones en
dicho sitio en cantidad de cuatrocientos o quinientos pesos al precio corriente que an no conocemos
con exactitud. En cuanto a las ocupaciones arriba descritas que es preciso expropiar, no sabemos cunto
habr que pagar por ellas. Se debe tratar de fijar su valor de grado a grado y solo en caso de que no se
llegue a un acuerdo ser que habr necesidad de recurrir al procedimiento de expropiacin.
Los documentos en que se consignan los convenios hasta ahora celebrados con los condueos de
los sitios de Yaque y Pico Alto, seis en conjunto, van anexos a este informe.
8. TAMBIN SE ANEXAN COPIAS DE LAS NUMEROSAS FOTOGRAFAS QUE EN EL CURSO DE LOS
TRABAJOS SE TOMARON.
9. RECOMENDACIONES. (a). Debe hacerse un Reglamento prohibiendo, dentro de los lmites del
vedado, la tumba de rboles y arbustos; el incendio de rboles, arbustos, pastos etc.; la montera; la caza
y la castradura de panales, todo sancionado con cinco pesos de multa y cinco das de prisin mientras
se obtiene una ley que establezca mayores penas. Ese reglamento debe enviarse a los pedneos de la
Cinaga de Manabao, los Limones y el Tetero con instrucciones de someter prontamente a la alcalda
correspondiente a todo contraventor; (b) Creacin de un puesto de guardia en Manabao que vigile
aquella regin. Adems y tenindose en cuenta que este es un pas eminentemente montaoso en
el cual es indispensable tener cuerpos de tropa adiestrados en el alpinismo, nosotros aconsejaramos
que la trocha que acabamos de abrir con motivo de la mensura sea prolongada hasta Los Limones y
acondicionada de manera que se pueda transitar a pie por ella sin peligro y entonces enviar peridi-
camente compaas de la P.N.D., en excursin a la loma Rucilla. El trayecto se recorrera, a marcha
ordinaria y con poca impedimenta, en ocho das. Esa trocha empezara en Los Limones, jurisdiccin
de San Jos de las Matas, y terminara en La Cinaga de Manabao, jurisdiccin de Jarabacoa, por la
loma de La Cotorra. Desde la cabeza de esa loma a las Caitas, jurisdiccin de San Juan, podran
trazarse veredas bastante cmodas y as se podra, en caso de necesidad, llevar tropas de infantera de
Jarabacoa a San Juan y viceversa en muy corto tiempo; (c) Aprovechar la reunin de una Asamblea
Constituyente para agregar a la Constitucin una disposicin que diga: se declaran propiedad del Estado
todos los terrenos ocupados por las cabezadas de todos los ros de la Repblica sean estos navegables,
notables o no, y dichos terrenos sern perpetuamente inenajenables. El Ejecutivo queda autorizado
para nombrar una comisin que localice esos terrenos y averige cules de ellos fueron concedidos a
particulares por el Gobierno Espaol y cules no lo han sido, para entonces tratar sobre los primeros
su retrocesin al Estado. Esa medida es de toda urgencia pues, segn nos informaron los prcticos
414
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
de San Juan, ya en el Sur estn trazndose lneas de mensura sobre los firmes de las montaas por
cuenta de compaas industriales, no sabemos si nacionales o extranjeras, pero para el caso es lo
mismo; (d) Creacin de una administracin especial de Aguas y Bosques, adjunta a la Secretara
de Estado de Agricultura. La misin de ese organismo sera la creacin de una reserva forestal tan
extensa como las circunstancias lo permitan y la explotacin de la misma; la repoblacin de los te-
rrenos desmontados, especialmente en las cabezadas de los ros y arroyos que a causa del desmonte
se han secado ya o estn en vas de secarse; creacin de jardines botnicos en todos los pueblos de la
Repblica, lo que a la vez que servira para recreo, especialmente de los nios; estudio de nuestros
ros y correccin del mapa sobre situacin de los mismos; estudio de la utilizacin de los ros como
Hulla-Blanca-Jagua e Inoa, por ejemplo, que tienen saltaderos que bien aprovechados podran,
quizs, ser de gran utilidad para Santiago. Del saltadero de Jagua hasta Santiago, en lnea recta, no
hay sino treinta y seis kilmetros, es decir, menos que de Santiago a Puerto Plata, puntos entre los
cuales se est transmitiendo energa elctrica producida por combustible bien caro por cierto. En fin,
los beneficios que podran esperarse de la actividad de una competente Administracin de Aguas
y Bosques, son inmensos. Antes de terminar consideremos que es deber nuestro hacer constar que
adems de los individuos que hemos tenido el gusto de mencionar en el curso de este informe, as
como en el aviso anunciando nuestra salida para la regin del vedado, publicado en La Informacin
y en El Diario, de Santiago, tambin nos prestaron su valiosa ayuda, bien con servicios personales,
bien prestndonos objetos de su propiedad, los seores don Plcido M. Pina, de Jarabacoa, don Luis
Castillo, director de la Escuela de Varones de Jarabacoa, don Manuel Canela, de Jumunuc, don
Elas Solari, de la Cabilma, don Teodoro N. Gmez, don Domingo Villalba, don Rafael Reinoso,
don Pablo N. Prez, M. de J. Tavares Sucs., Empresa El Diario, todos de Santiago, y el personal de
la estacin radiotelegrfica de Santiago.
Dr. Juan B. Prez, Dr. Miguel Canela L.
Santiago de los Caballeros, mayo 24 de 1926.
Santo Domingo, R.D., Imprenta de J.R. Vda. Garca, 1926.
Al pico del Yaque.
Siguiendo al ro Bao hasta sus cabezadas
BREVE DESCRIPCIN DEL PICO DEL YAQUE
La Rucilla o Pico del Yaque, segn el mapa oficial; Las Peladas, segn los campesinos, es, sin duda,
la montaa insular ms alta de este lado del Atlntico, estando su hermana mayor en Las Canarias, del
otro lado del ocano. El doctor Canela y yo somos los que ms conocemos el coloso de las Antillas y
nosotros acostumbramos dividirlo en tres partes: la del Este que corresponde al Piquito del Yaque, el
cual separa algunas de las cabezadas del Yaque del Sur de algunas de las cabezadas del Yaque del Norte
as como divide tambin las cabezadas principales de este ltimo o sea el ro de la Izquierda del ro de
la Derecha, entre los cuales se encuentra la loma Entrerros. Esta loma, que es la misma llamada del
Fogn del Blanco o de Gabb, nace en dicho Piquito y muere en la confluencia del ro de la Izquierda y
del ro de la Derecha: la del centro o Rucilla propiamente dicha que es la parte ms bella, la que en su
gran amplitud divide los dos Yaque, el del Norte y el del Sur, as como el Yaque del Norte de algunas
de las cabezadas de Bao y en cuyo punto culminante, a 3,073 metros sobre el nivel del mar, se unen la
lnea del Sur y la del Oeste del vedado del Yaque del Norte: por ltimo, la del Suroeste o Pelona que
es el punto culminante del conjunto, unos cuantos metros sobre el punto ms alto de la parte central
y la que divide a Bao del Yaque del Sur.
415
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
RUTAS QUE CONDUCEN AL PICO DEL YAQUE
Por tres caminos distintos haba ascendido a La Rucilla. El primer viaje, en el cual me acompaaron el
doctor Toms E. Prez, Regino Prez C., Miguel Andrs Rodrguez, Jos Ovino Taveras, Enrique Nez y
Juan Taveras, fue por Los Limones, jurisdiccin de San Jos de las Matas. Tambin intent acompaarnos
el amigo Herminio Len, pero habindose detenido en el paraje que es preciso dejar los animales para
seguir a pie con los equipajes al hombro durante cinco das de ida y vuelta, juzg prudente quedarse all
y construir un rancho para aguardar nuestro regreso. Desde entonces se conoce aquel sitio por el nombre
de rancho de Herminio. Ese primer camino conduce directamente a la parte central. El segundo viaje,
emprendido en compaa del doctor Canela, quien ya haba visitado La Rucilla, con el fin de rendir un
informe a la Cmara de Comercio de Santiago sobre las cabezadas del ro Yaque del Norte y en el que nos
acompaaban Enrique Nez, Jenaro Taveras, Nio Taveras, Jos Mara de la Hoz y Bautista Taveras, lo
hicimos por la Cinaga del Manabao y la loma Entrerros, camino que conduce directamente al Piquito del
Yaque. El tercer viaje, el cual corresponde a la expedicin oficial a las cabezadas del Yaque, lo comenzamos
tambin por la Cinaga de Manabao, jurisdiccin de Jarabacoa, pero en vez de subir por la loma Entrerros,
subimos por el ro de la Izquierda y por el Palero del Viejo Felipe, primero al Piquito y despus a La Rucilla
propiamente dicha. Durante ese tercer viaje tambin subimos a La Rucilla por el Tetero, jurisdiccin de
San Juan de la Maguana, el doctor Canela y yo acompaados del prctico Jos Altagracia Delgado.
Los dos primeros viajes fueron descritos en informes sobre las cabezadas del Yaque presentados a la
Cmara de Comercio de Santiago por el doctor Canela y el que estas lneas escribe; la descripcin del tercero
figura en nuestro informe oficial al seor secretario de Estado de Agricultura e Inmigracin, don Rafael A.
Espaillat, sobre la creacin del Vedado del Yaque del Norte. En cuanto al viaje por el Tetero, la descripcin
se encuentra en parte en dicho informe oficial y, en parte, en la famosa narracin que oportunamente hizo
don P. Ma. Archambault de nuestra excursin al Monte Tina, pues esa narracin vale para un viaje desde
Santiago al Pico del Yaque por el Tetero, hasta Las Caitas, jurisdiccin de San Juan, paraje en que se dividen
los caminos del Tetero hacia las cabezadas del Yaque del Sur y el de la Siembra hacia el Monte Tina.
Haba ascendido, pues, al paraje ms interesante de nuestra isla por el Norte, por el Este y por el
Sur; me faltaba hacerlo por el Oeste y con el fin de realizar esa ascensin, una excursin fue combinada
para la Semana Santa del ao mil novecientos veinte y ocho de la que formaron parte, adems del que
suscribe, el doctor Rafael Vsquez, residente en Puerto Plata; el doctor Miguel Canela Lzaro, residente
en San Francisco de Macors; profesor Kart Mast, de Baldliebenzel, Wurttemberg, residente en Moca;
profesor Julins Fischer, de Herrember, Wurttemberg, residente en Moca; profesor Julius Hctor, Pablo
N. Prez, residente en Santiago; Benedicto Martnez, residente en Las Brujas, Felipe Rodrguez Olivo,
residente en Rincn de Piedra.
LA PARTIDA
El sbado de Concilio, treinta y uno de marzo del ao en curso los siete primeros individuos que
arriba se mencionan, nos reunimos en Inoa jurisdiccin de San Jos de las Matas, paraje hasta el cual
se puede llegar en automvil, no al amanecer, como tenamos pensado, sino muy cerca de medioda
debido al siguiente mal entendido.
PRIMER CONTRATIEMPO O LO QUE CUESTA LA OMISIN
DE UNA SOLA PALABRA
El doctor Vsquez, de cuya combinacin con el doctor Canela para tomar parte en la excursin
yo nada saba, me haba preguntado, por telgrafo, desde Puerto Plata, qu da pasara por Santiago
416
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
el doctor Canela contestndole yo que no saba, pero que con toda seguridad habamos quedado de
reunimos en Las Matas al amanecer del sbado de Concilio.
Al mismo tiempo, segn despus supe, reciba el doctor Vsquez del doctor Canela un telefonema
en que este le deca: Nos reuniremos el sbado. El que llegue primero espera. A ese telefonema le
faltaba la palabra Santiago que su autor quiso poner despus de las palabras nos reuniremos y
como en mi telefonema indicaba ya al doctor Vsquez que Canela y yo nos reuniramos en Las Matas,
l se fue directamente a este ltimo punto desde el viernes en la tarde despus de haber ido de Puerto
Plata a La Vega y nosotros, ignorando esa circunstancia, perdimos la maana del sbado tratando de
conseguir comunicacin telefnica desde las seis a.m., con pueblos ms dormilones que Santiago para
averiguar el paradero de nuestro amigo.
OTRO CONTRATIEMPO O LO QUE SIGNIFICA
FALTAR A LA PALABRA EMPEADA
En Inoa otro contratiempo nos esperaba: De nueve animales de montura y de carga que habamos
ordenado solo cinco conseguimos y de dos prcticos que se haban comprometido, el uno compareci
a decir que tena un pie enfermo y no poda hacer el viaje y el otro no apareci por todos aquellos
contornos. Resolvimos, pues, cargar los mulos con nuestra impedimenta que era bastante considerable
y marchar a pie y sin prcticos desde Inoa.
RINCN DE PIEDRA
Casi al amanecer llegamos a Rincn de Piedra en donde nos esperaba nuestro amigo y compa-
ero de excursin, don Felipe Rodrguez Olivo, en cuya casa fuimos hospitalariamente acogidos.
Al saber don Felipe lo ocurrido con los mulos y los prcticos trat de remediar el fracaso, no con-
siguindolo respecto a los mulos, pues siendo el da siguiente Domingo de Ramos, las monturas
del vecindario estaban todas comprometidas por los que deban asistir a la misa que tendra lugar
en la iglesia de S. J. de las Matas pero s, parcialmente, respecto a prcticos y peones, comprome-
tiendo tres peones que deban cargar nuestros equipajes desde el paraje en que los animales no
pudiesen continuar viaje. En cuanto a prctico, quin mejor prctico en las cuencas de Bao y sus
afluentes que don Felipe?
Como dicen que no se debe dejar para maana lo que puede hacerse hoy, aunque un hombre
muy prctico en los asuntos de este mundo siempre dice lo contrario, es decir, no hagas hoy lo que
puedas dejar para maana, describir aqu a Rincn de Piedra, no vaya a ser que al regreso del Pico
del Yaque se me olvide hacerlo.
Rincn de Piedra, seccin de la comn de San Jos de las Matas situada al sur y como a diez
y seis kilmetros de la cabecera, es un paraje muy pintoresco; una llanura bastante extensa en
plena montaa, rodeada al Este por el ro Bao y de Sureste a Noroeste, rodeada por esa enorme
estribacin de la Cordillera Central que se llama el Coronado o Cerro Angola. El arroyo Bajamillo,
tributario del ro Inoa, atraviesa la llanura en casi toda su extensin. Rincn de Piedra es el centro
de un enorme pinar y all los pinos parecen de un perfume ms fuerte y de un verde ms bello que
en ninguna otra parte. El camino de San Jos de las Matas a Rincn de Piedra, bien sea por Inoa,
bien sea directamente es uno de los ms interesantes que an quedan en las regiones montaosas,
accesibles a caballo, de la provincia de Santiago en donde todo el mundo parece empeado en
destruir la belleza y las conveniencias de las rutas cubiertas de rboles. Afortunadamente, los pinos
del camino directo son mateotes y la ambicin de los que sin mtodo explotan las riquezas naturales,
417
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
ambicin que ya tiene condenados a muerte los del camino de Inoa, no se ocupar de ellos antes
que la administracin pblica se ocupe de defender para bien de la generalidad, los recursos de
la Repblica. Pero no hay dicha completa en este mundo y Rincn de Piedra, tan apartado, tan
tranquilo, en donde todo convida a la paz y a la felicidad tiene tambin sus recuerdos sangrientos:
Cerro Angola fue, desgraciadamente, teatro de la muerte sangrienta de Perico Lazala y de la no
menos sangrienta retirada de Apolinar Rey y Enrique Jimenes hacia las faldas del Pico del Gallo.
Y pensar que esa era tenebrosa puede volver por culpa de muchos de aquellos mismos que fueron
actores en las orgas de sangre de ayer, quienes parecen haber olvidado ya las humillaciones que el
pueblo y especialmente ellos sufrieron durante la ocupacin y viven entregados a las viejas prcticas
trastornadoras de la vida institucional del pas!
HACIA LA PELONA
El Domingo de Ramos, primero de abril, cargamos nuevamente nuestros mulos y aumentada
nuestra comitiva de don Felipe Rodrguez Olivo, Jos Miguel Rodrguez, Rafael Collado y Juan Pedro
Rodrguez, salimos de Rincn de Piedra, a eso de las nueve de la maana, bamos todos a pie pero sin
carga al hombro, as es que caminbamos a paso bastante vivo y a eso de la una de la tarde, ya estbamos
en los dos nicos fundos de Piedra Blanca, frente a las nuevas labranzas de Jamann, ltimas viviendas
que encontraramos en todo el resto del viaje. En Piedra Blanca decamos, pues, adis a los ltimos
individuos extraos a la expedicin que durante los prximos seis das veramos.
Poco rato despus de haber dicho adis a los ms remotos habitantes de la regin llegamos a los
arroyos de Antn Zape. Qu hermosos riachuelos! Uno siente deseos al contemplarlos de renunciar a
la civilizacin y quedarse all a cultivar la tierra cerca de esa agua que al deslizarse sobre piedras limpias
y multicolores se queda tan pura, tan cristalina y tan fresca como al salir de sus lejanas fuentes. Como
ya el estmago haba dispuesto del desayuno y no cocinaramos hasta que no llegsemos al sitio donde
bamos a pernoctar, una buena merienda a orilla del segundo de los Antn Zape. No podramos dejar
de aprovecharnos de agua tan buena y probablemente nada ms sabroso volveremos a probar que ese
primer bocado en las faldas de la Loma de Oro, que as se llama la primera enorme subida que se nos
presentaba en el camino y que los Antn Zape baan por el Norte.
Terminada la merienda, emprendimos nuevamente la marcha y a eso de las tres y media de la
tarde ya estbamos a mil ochocientos metros sobre el nivel del mar, punto culminante de la Loma de
Oro. Al llegar aqu todas nuestras fatigas quedaron recompensadas con el magnfico panorama que a
nuestra vista se ofreca. Aquello es tan hermoso que no pude dejar de decirme a m mismo: el que no
se sienta an bastante dominicano que suba hasta aqu y bajar orgulloso de su pas. De buen grado
no se aparta uno de un paraje como aquel que hace posible la contemplacin de tanta belleza, y gran
esfuerzo nos cost empezar a bajar la Loma de Oro hacia Rancho del Medio en la desembocadura del
ro de la Laguna en Bao. Ya al anochecer llegamos a Rancho del Medio, despus de haber bajado unos
novecientos metros del lado Sur de la Loma del Oro de los mil ochocientos metros que del lado Norte
habamos subido. La necesidad de alcanzar una altura de cerca de dos mil metros para luego descender
unos mil del otro lado y de repetir a menudo bajadas y subidas ms o menos largas hace que el viaje
hacia la cima de una montaa tenga mucha semejanza con el camino de la vida, el cual es tambin un
eterno subir y bajar. As a cada ascenso corresponde un descenso pero descenso que, despus de todo,
nos deja un poco ms arriba que el paraje a que nos condujo el descenso anterior, circunstancias que
deben servirnos de aliento y decisin para continuar la marcha hacia adelante seguros de llegar a la
cima si sabemos conservar nuestro valor.
418
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
SIGUIENDO EL RO BAO HASTA SUS CABEZADAS
RANCHO DEL MEDIO
Rancho del Medio es una pequea llanura situada a ambas orillas del ro de la Laguna y rodeada
al Este por el ro Bao. All se encuentran numerosos vestigios de que el paraje sirvi de habitacin
a los buscadores de oro espaoles de los tiempos de la Conquista. En efecto, en Rancho del Medio
pueden verse los troncos de aguacates, de naranjas de China y de Babor ms antiguos y ms hermo-
sos que he encontrado en toda la gran extensin del pas que hasta ahora he recorrido. Tambin hay
numerosos cafetos, nietos sin duda, de los sembrados primitivamente. Prueba de que aquel fundo
data del tiempo de la Conquista es que ninguno de los moradores de la Sierra, por antiguo que sea,
ha odo decir quin comenz aquella labranza. Prueba de que se trata de buscadores de oro es que
todo el suelo conserva seales patentes de haber sido excavado y que, adems, se han encontrado coas
y otros utensilios ya casi completamente destruidos por la accin del tiempo. Rancho del Medio fue
ocupado hace ms de cincuenta aos por Pedro Rodrguez Torres, de Los Montones, padre de nues-
tro compaero Felipe Rodrguez Olivo y uno de los hombres de ms confianza de aquel prestigioso
sacerdote de San Jos de las Matas, el Padre Espinosa. De ambos individuos quedan an numerosos
recuerdos en Los Montones.
En un destartalado boho, que como seal de ocupacin ms bien que por otra cosa tiene all
don Felipe, nos alojamos. Preparar la cena nos llev algn tiempo, pues para todo se necesita prctica
y en eso de manejar cacerolas y condimentos todava no tenamos la destreza suficiente. Qu sabroso
result todo, sin embargo! Innecesario decir que despus de dos jornadas a pie el apetito era muy bue-
no y que los pobres perros que nos acompaaban poco alcanzaron en materia de sobras. A poco de
cenar preparamos nuestras camas sobre los aperos de los mulos y mal que bien completamos nuestra
primera noche en la soledad de las montaas.
Antes de dormirnos, don Felipe nos refiri que encontrndose solo all una noche a causa de haberle
impedido el mal tiempo regresar a su casa como tena pensado, oa claramente el sonido de un hacha y
a varios de nosotros nos pareci or durante la noche el hachero invisible de Rancho del Medio.
Al amanecer del lunes, dos de abril, preparamos nuestro desayuno mientras los peones apareja-
ban las bestias y arreglaban las cargas. Despus de desayunarnos abundantemente, pues nuestro plan
consista en hacer un buen desayuno, al amanecer; una ligera merienda, a medioda y una buena cena,
en la noche, salimos de Rancho del Medio bien comidos, alegres y descansados de las fatigas del da
anterior. La tarde anterior bajamos la Loma del Oro, ahora nos tocaba subir la Loma de Arroyo Malo.
Al poco comenzar la marcha, llegamos al Corral de la Mata que es el paraje donde debamos dejar a
la derecha el camino de San Juan.
El camino de San Juan! Cuntas reflexiones tuve que hacerme al transitar por aquel camino
que hace unos diez y siete aos los tenientes del general Cceres abrieron hasta cerca del Tambor, en
plena serrana, sabiendo que hoy se habla como de cosa nueva de la idea de abrir un camino desde San
Jos de las Matas a San Juan de la Maguana! Y as ha sido siempre! Los dominicanos retardando el
progreso de nuestro propio pas: los unos disfrazados de redentores, derraman lgrimas de cocodrilos
sobre la desgracia de la Patria, derrocan gobiernos, pisotean constituciones, desnaturalizan la obra de
la justicia, en fin, provocan guerras fratricidas en nombre de principios que solo sirven para esconder
el ambicioso designio de gozar, a expensas de un pueblo manso e ignorante, de todos los beneficios de
la riqueza sin haber creado ninguna: los otros, buenos e ilusos ciudadanos que, adoloridos de corazn
por el estado de ignorancia y miseria en que la mayora del pueblo vive sumida, no han visto otro
camino contra los gobiernos de fuerza que el de la violencia.
419
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
LAS GUCARAS O LA MINA
Pero dejemos el camino de San Juan, dejemos las reflexiones que l ha provocado y volvamos al
camino del Pico del Yaque. A eso de medioda despus de haber subido y bajado la loma Entrerros,
llegamos a la confluencia del ro Las Gucaras y Bao, paraje denominado La Mina. Este es un sitio muy
curioso pues all se ven, patentes an, las huellas del pobre indio y las del blanco sediento de oro. All
pueden verse pequeos corrales de los indios, los que, sin duda, dieron su nombre de los Gucaras al
ro que all desemboca en Bao y, en la margen derecha de Bao, existe una enorme excavacin que es la
que ha dado al lugar el nombre de La Mina. Lo mismo que en Rancho del Medio, los aluviones del sitio
denominado Las Gucaras o La Mina fueron totalmente removidos por los buscadores de oro.
De La Mina en adelante no hay camino por el cual puedan transitar animales y forzoso nos era dejar
all nuestros mulos. Como slo tenamos tres peones no podamos pensar en dejar uno de ellos para cuidar
de los animales y tampoco podamos dejar esos animales amarrados. Pero para todo hay remedio y entonces
resolvimos invertir el orden del da y cenar a medioda de manera que mientras algunos atendamos a la
cocina los otros construyesen una empalizada que dejase los mulos encerrados entre dos lomas y el ro Bao.
Cenando a esa hora tenamos la ventaja de caminar hasta que oscureciese por no tener que preocuparnos
con cocina pesada despus de acampar. Cuando la cena vino a estar lista ya tenamos construidas unas quince
varas de empalizada bastante alta y bastante fuerte para contener el empuje de los mulos. Cenamos, pues, a
eso de las dos de la tarde; dividimos la carga como buenos hermanos, pues teniendo solo tres peones, don
Felipe, Martnez, Pablo, el doctor Canela, el doctor Vsquez, Herr Fascher, Herr Masts y yo tuvimos que
convertirnos en soldados rasos tambin. Al juzgar por mi brisaca, la que pesaba no menos de treinta libras,
todos bamos bien cargados y as, llevando la carga que anteriormente llevaban los mulos, empezamos a
despuntar la loma del Pen hacia el paso de Bao, sitio a que pretendamos llegar antes de amanecer.
LTIMO PASO DE BAO
Despus de tres das de marchar a pie, una brisaca con treinta libras no es cosa muy agradable
especialmente cuando el camino es una serie de vericuetos imposibles y, ya a las cinco de la tarde, iba
yo bastante cansado. Al verme en esas condiciones, Masts me quit mi brisaca de los hombros y agreg
mi carga a la suya. Al anochecer llegamos al paso de Bao y prontamente nos procuramos lea y agua
suficiente para pasar la noche. Mientras preparbamos nuestras camas debajo de unos pinos, prepa-
ramos un chocolate que era cuanto debamos tomar hasta el da siguiente. Cosa rara para m cuando
viajo a pie por la Cordillera, la noche del lunes al martes santo dorm como un bienaventurado, y al
despertar me senta libre de esas dolencias de la vida sedentaria, las cuales, a menudo, persisten hasta
quince das despus que uno se ha lanzado a la vida activa de las excursiones por las selvas.
Hasta el paso de Bao habamos marchado por la margen izquierda de Bao y en direccin Suroes-
te. Ahora debamos cruzar a la margen derecha y seguir la nueva direccin del ro hacia el Suroeste
dejando as atrs todos los afluentes de Bao: los Antn Zape, La Laguna, Las Gucaras, arroyo Malo
y Los Caos, en la margen izquierda del ro de Los Negros y Bato en la margen derecha, para seguir el
can nico que Bao tiene desde aquel paraje hasta sus cabezadas extremas. Despus de tomar nuestro
acostumbrado desayuno y de haber puesto en orden nuestras brisacas cruzamos a Bao y empezamos a
subir la hoy llamada loma del Gato.
EL GATO MONTS O EL DERECHO DEL MS FUERTE
A poco de cruzar el ro nos encontramos con un gato monts que los perros haban obligado
a trepar a un rbol del camino. Dicen los campesinos que el gato no ha enseado al perro la ltima
420
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
punta que segn ellos es la de trepar rboles, muros, etc., y siguiendo esa regla el gato estaba salvo
vindose los perros reducidos a ladrar en balde al pie del rbol. Desgraciadamente para el pobre gato,
los perros iban en compaa de una clase de animales que conocen todas las puntas, especialmente
cuando de destruccin se trata, y esos animales empezaron inmediatamente a discutir sobre su suerte:
unos opinaban que el gato deba morir, otros que deba perdonarse por ser martes santo y otros que no
deba drsele muerte porque el que mata un gato tiene siete aos de mala suerte. Como buen cazador,
ya haba quitado su pistola al pen que la portaba y haba dirigido la vista, no muy compasivamente,
por cierto, hacia el refugio del felino, el cual detuvo sus movimientos ante aquellas divergencias y
entonces se someti el caso a la decisin del compaero que, apoyado en las reglas fundamentales de
la paz social, res judicata proveitate habetur, tiene costumbre de dar decisiones sobre asuntos ajenos. La
siguiente sentencia fue en seguida pronunciada: si el gato ha de morir para satisfacer nuestros instin-
tos de cazadores, que viva el gato: pero si ha de morir para que los perros coman un bocado despus
de los das de esterilidad que desde el domingo vienen sufriendo, que muera. No bien pronunciada
la ltima palabra sonaron tres disparos y el gato rod por tierra. Los perros se abalanzaron sobre el
cadver pero se conformaron con morderlo por el cuello probando as que entre perros no es verdad
el refrn segn el cual para el hambre no hay pan duro. Tambin dejaron los perros, con su desprecio
a la carne de gato, los motivos de mi sentencia en falso. Cuntas sentencias no habr todos los das,
no ya en asuntos de perros y gatos, sino en asuntos humanos, justas en apariencias, justas, segn el
leal saber y entender del que las da, pero en realidad falsas como el espejismo: De ah la necesidad del
pro veritate habertur.
EL VALLE DE LAS CABEZADAS DE BAO
Toda la maana la pasamos subiendo la loma del Gato y, ya pasado el medioda, llegamos al va-
llecito ms bonito e interesante que imaginarse pueda. De en medio de ese valle, rodeado de enormes
montaas que solo dejan unos cuantos pies de espacio para que el ro pueda pasar, nace Bao, grande
ya en su mismo nacimiento.
Segn mi parecer, aquel valle que debe tener unos tres kilmetros de largo por unos cuatrocientos
cincuenta metros en su parte ms ancha fue originalmente un lago y si en lago volviramos a convertirlo,
el porvenir de nuestro Yaque estar asegurado con un resorvoir de varios millones de galones de agua
en las cabezadas de su principal tributario cuyo caudal ordinario aumentara as considerablemente.
Como todos sabemos, el gran inconveniente de las represas en los ros es el problema de la limpieza
por la tierra y las maderas que all se van acumulando, pero el lago que se puede construir en las cabe-
zadas de Bao no ofreca ese inconveniente en manera alguna por la sencilla razn de que el dique se
emplazara solo a unos veinte o veinticinco metros ms abajo del sitio en donde el ro empieza a correr
siendo el agua que alimentara el lago no el de esa corriente sino que mansa y limpia llegara all, en
las pocas de lluvia, desde las innumerables montaas que rodean el valle.
El valle de Bao era, sin duda, conocido de los hombres de la Conquista quienes en busca de oro
llegaron hasta all. Adems, en documentos antiguos he encontrado mencin del valle de Guaba, que
por las indicaciones que sobre l se dan no puede ser sino el valle que nos ocupa. Pero parece que los
contemporneos se haban olvidado del valle de Bao, pues su descubrimiento hace unos treinta aos,
por los seores Julin Fernndez, de Sabana Iglesia, Mauricio Caba, de Tavera y Pedro Ramn Tejada,
de Los Montones, fue un gran acontecimiento. Tejada y sus compaeros descubrieron all diez y seis
reses cimarronas, parte de las cuales lograron capturar, escapndose el resto. Muy pocos monteros del
Cibao han ido al valle de Bao y los que van lo hacen muy de cuando en cuando. Los monteros del Sur
421
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
van all a menudo, pues encontramos numerosas huellas de ellos, especialmente el desastroso incendio
que recientemente hubo en aquellas regiones, incendio del cual hablaremos ms adelante.
Llegamos muy temprano al valle de Bao y hubiramos podido seguir ruta despus de la merienda,
pero para qu irse tan pronto de paraje tan delicioso? El deseo de parar all era unnime, as es que
resolvimos construir un rancho a orillas de las fuentes de Bao, cosa que nos fue fcil llevar a cabo ya
que con el espartillo, muy abundante en aquel sitio, se puede techar muy bien. Entre la construccin
del rancho, la preparacin de la comida y el arreglo de las camas el tiempo pas ms pronto de lo que
hubisemos deseado y, sin darnos cuenta, nos sorprendi la hora del descanso, la que prolongamos un
tanto a fuerza de cuentos y chascarrillos ya que el tenor de La Rucilla, el amigo Ramn Caro, faltaba
en la expedicin. Las carcajadas provocadas por algunos de los cuentos, pues no todos eran mohosos,
fueron poco a poco reemplazadas por las desmaadas notas de los que duermen con la boca abierta,
eterna pesadilla de los desvelados. Al fin, esas mismas notas fueron apagndose y como nica seal de
vida en el campamento quedaban los tizones de las mltiples fogatas que para calentarnos habamos
encendido alrededor del rancho, los que de vez en cuando esparcan agonizantes rayos de luz sobre las
mantas de los dormidos compaeros de viaje.
LTIMA SUBIDA HASTA LA PELONA
Esplndida se present la madrugada del mircoles, tempranito estbamos en pie preparando el
desayuno y alistndonos para decir adis a aquel paradisaco sitio en donde habamos pasado horas que
ms tarde contaremos entre las ms felices de nuestra vida. A las ocho de la maana estbamos listos
para la marcha y despus de atravesar el extremo Noroeste del valle, empezamos a subir la loma que,
sin ms bajada considerable, nos conducira a la cima de La Pelona, loma en la cual pasaramos todo
el da por mucho que acelerramos nuestra marcha. Mucho antes del medioda llegamos a la zona del
incendio de que ya hemos hablado y todos quedamos horrorizados de los estragos que este ha ocasio-
nado en aquella regin que muy bien podra llamarse ahora el cementerio de los pinos. Cundo se
tomarn medidas enrgicas contra los vandlicos monteros que con tanta facilidad destruyen nuestra
riqueza forestal? Harto hemos denunciado esos estragos.
A la una de la tarde omos nuestros perros trabajando con puercos cimarrones y poco despus
tenamos dos de estos en nuestro poder, un joven verraco que de una estocada mat Marcial Rodrguez
y una marrana que dejamos en libertad. Desollamos, arreglamos y descuartizamos nuestro puerco y
cada cual tom su tajada, tocndome a m los lomos. Qu buena panzada se dieron los perros despus
de cuatro das de hambre con los desperdicios que les abandonamos!
Alegres con la esperanza de comer carne fresca esa noche, seguimos nuestro camino llegando a
la cabeza de la loma a eso de las cuatro y media de la tarde, envueltos en espesa niebla. Estbamos a
corta distancia del punto culminante de La Pelona y hubisemos podido llegar hasta l antes de ano-
checer, pero seguros de que en la altura misma no encontraramos agua, decidimos pasar la noche en
las cabezadas de Bato, antiguo amigo que despus de una ausencia de dos das volvamos a encontrar,
no en su boca como el martes por la maana, sino en sus cabezadas.
All encontramos dos buenos pozos de agua y despus de descansar un rato pusimos a cocinar nuestra
carne cimarrona y un poco de arroz blanco. Yo fui el cocinero esa noche, y aunque parezca jactancia dir que
ambos platos resultaron exquisitos. Desgraciadamente, no podra invocar el testimonio del doctor Canela,
experto en la materia sobre lo que acabo de afirmar, al menos en lo que a la carne respecta, pues en lo que
l se entretena repartiendo el arroz, los compaeros sin darse cuenta se sirvieron toda la carne. La carne era
abundante pero el encargado de repartir permiti que cada cual se sirviera la porcin de carne que creyera
422
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
conveniente y parece que el buen olor del guiso empujaba la mano de los copartcipes ms all de la
cuenta y all no haba, como en la historia que nos contaba el nunca bien sentido amigo Muley, una voz
que dijera con toda la solemnidad del caso: Alto la mano del hermano Nano.
Terminada la cena empezamos a preocuparnos de nuestras camas. Pero en dnde emplazarlas si
desde las dos de la tarde estbamos pisando ese vasto y tupido pedregal que es La Rucilla en toda su
extensin? Uno se pone a limpiar un pequeo espacio y despus de remover varios quintales de piedras
movedizas se encuentra con una serie de piedras a medio enterrar y si logra quitar algunas de estas y
crear la ilusin de que el sitio est bastante limpio, a poco rato de acostado, notar uno que quedaron
algunos promontorios no muy cmodos para las costillas. Al fin cada cual se conform con las pulgadas
de terreno que haba logrado medio limpiar y nos acostamos completamente a la intemperie pues era
tan grande el rea que las piedras nos haban obligado a ocupar, que no era posible pensar en techo
con la poca cantidad de tela impermeable que tenamos.
A eso de las once de la noche empez a llover y ya a la una de la madrugada estbamos todos,
con raras excepciones, alrededor de la hoguera mayor tratando de secar sobretodos, mantas y dems
ropas. A m todava me quedaban secos los fondillos con lo cual an me senta bastante satisfecho,
pues, segn nuestros sabios campesinos, el hombre, en medio de la tempestad, no est enteramente
perdido mientras esa parte de los pantalones se conserva seca. Ya a las tres de la madrugada la lluvia
haba cesado y mi ropa estaba bastante seca o, ms bien, tostada al punto de que parte de la solapa de
mi elegante sobretodo de lana, el cual haca corto tiempo haba salido de una de las mejores tiendas de
ropa de Buenos Aires, se volvi polvo luciendo solamente el forro y los botones que por suerte haban
quedado adheridos a este. A esa hora volv a acostarme y pude dormir hasta que la voz de Benedicto
Martnez anunciaba que el caf estaba listo. A este anuncio tan simptico como consolador, todos nos
levantamos y nos alistamos para franquear los pocos metros que nos quedaban para llegar al pico de
La Pelona que queramos alcanzar.
LA PELONA
Al fin comenzamos nuestra caminata del Jueves Santo y tempranito an llegamos al punto en donde
la brigada del Apeo (sic) Oficial de la Repblica haba puesto dos aos despus de nuestro primer viaje
a aquella regin, una placa sin datos de ninguna especie. Por qu no se han hecho los clculos?
A nosotros nos ser muy interesante confrontarlos con los nuestros. El panorama que se present
a nuestra vista era maravilloso: Al frente, es decir, por el Sur, las llanuras del San Juan adornadas con
preciosas cintas ondulosas que as parecan los ros Cuevas, Yaque, Mijo y San Juan: al Este y Sureste los
majestuosos picos del valle Nuevo, C. de Maco, Tina o Los Flacos e innumerables otros que se extienden
casi hasta la costa del Sur; al Oeste una serie interminable de montaas que se prolongan hasta la vecina
Repblica, siendo, probablemente, Mont la Selle, de la pennsula de Gonaives, un pico muy alto que en
aquella direccin veamos; por el Norte nada vimos, pues de ese lado todo estaba cubierto de niebla.
HACIA LA RUCILLA, PROPIAMENTE DICHA
Como debamos pasar en la cima de La Rucilla desde La Pelona hasta la parte del centro, unas
veinte y cuatro horas y la gran preocupacin que uno tiene en aquellas alturas es la sed, me desped
de mis compaeros y empec a olfatear el agua.
A poco de bajar por la ladera Sureste, me di cuenta de que mientras ms me encaminase hacia el
Este, ms alta se encontrara el agua y entonces dej de bajar y, sin abandonar la ladera, enderec mi
camino hacia el Este franco en la medida en que la conformacin y orientacin del terreno permitan y
423
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
a eso de las once ya haba tropezado con una de las cabezadas del Yaque del Sur que surgen de La Pelo-
na, mucho antes de llegar al silln o hamaca que une esa parte del Pico del Yaque con la parte central.
Descubierta el agua, mi misin haba terminado y entonces me tocaba volver hacia los compaeros,
lo que empec a hacer, no volviendo sobre mis pasos, lo que me hubiese tomado mucho tiempo, sino
buscando inmediatamente el firme que conduce a la cima. Como a los tres cuartos de hora de camino
a travs de una espesa niebla que ya cubra la regin o voces y seguro de que eran los compaeros, les
grit que me buscaran en la direccin que oan mi voz y que me trajesen mi brisaca. A poco estbamos
todos juntos y nos dirigimos a las fuentes de agua, cosa que nos llev apenas la mitad del tiempo que
yo haba gastado, pues mi camino era de subida y tena que ir haciendo marcas en los rboles para
poder encontrar el agua fcilmente. Llevados al codiciado sitio, preparamos caf e hicimos una ligera
merienda que nos sostuviese hasta la noche. Terminada sta, en vez de volver a buscar el firme que
deba conducirnos al punto de unin de La Pelona y La Rucilla, es decir, a la hamaca o silln que hay
entre esas dos eminencias, por el camino que hasta las fuentes nos haba llevado, comprendimos que
podramos ir a buscarlo ms adelante y entonces torcimos un tanto al Norte; efectivamente, como a la
hora, ya habamos encontrado el firme en cuestin y estbamos bastante cerca de la hamaca, habiendo
ganado as un buen trecho de camino. A eso de las dos estbamos en dicha hamaca o silln, paraje
bellsimo y punto de partida de la ltima subida que en el trayecto hacia el Pico del Yaque debamos
encontrar, faltndonos solo las de vuelta. A las dos de la tarde del da anterior habamos empezado a
caminar por entre las piedras, as es que, descontando la noche, llevbamos doce horas de pedregal
y como desde el punto en que nos encontramos hasta el punto extremo que es donde comienzan las
faldas orientales del Piquito del Yaque todo el terreno est cubierto de piedras de todos tamaos, desde
el de un grano de ans hasta el de la Catedral de Santo Domingo, punto hasta donde se gastaran an
otras doce hora, tenemos que atravesar de un lado a otro el tupido pedregal de La Rucilla y se necesitan
veinte y cuatro horas de marcha a pie.
Hasta aqu llegaban tambin los estragos del incendio y no continuaban porque hasta aqu, jus-
tamente, y por la direccin opuesta, haban llegado los estragos del incendio anterior que en nuestro
informe oficial denunciamos y, desde luego, ya no haba combustible en cantidad suficiente para ayudar
al voraz elemento en su marcha.
CANTOS RODADOS
Antes de seguir adelante preciso es que mencione algo curioso que en este paraje encontramos.
Todo ese inmenso pedregal de que acabo de hablar, est compuesto de rocas de sienita, las cuales, por
sus innumerables filos y lados puntiagudos, demuestran no haber rodado en absoluto. En cambio, en
el paraje que actualmente describo se encuentran como unas trescientas piedras granticas, pequeas,
medianas y enormes, que por su forma se ve que han rodado una gran distancia, y, siendo esto as, de
dnde y por qu camino llegaron esas piedras a la regin ms alta de la isla? Podra verse en ellas un
testimonio de que las Antillas formaron parte del Continente y de que la hamaca entre La Pelona y
La Rucilla, propiamente dicha, es parte del lecho de algn ro cuyo nacimiento se encontraba en una
de las grandes alturas del Continente. Cuestiones estas que dejo a la experiencia de algn gelogo tan
sabio como Gabb pero que, a diferencia de este, llegue hasta la cima y no se devuelva del camino.
EN LA PARTE CENTRAL DEL PICO DEL YAQUE
A las cuatro y media ya estbamos en la cima de La Rucilla propiamente dicha: no, precisamente,
en el punto por donde pasa la lnea del vedado, pero a una altura igual.
424
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Estbamos fatigados, estaba lloviznando y sabamos que en todo aquel pedregal no encontraramos
fuente alguna en que mitigar la sed, as es que cualquier paraje era igual para la noche y resolvimos que-
darnos cerca de un pino bastante frondoso que encontramos como a media hora del paraje en donde,
majestuoso, se alza an el gran trpode que durante los trabajos de la mensura del vedado construimos
en La Rucilla, pino que al detener entre sus ramas parte de la llovizna haca que en su tronco se juntase
una pequea cantidad de agua, la que, con algn cuidado, podramos recoger. Depositamos pues nues-
tros equipajes debajo de algunas rocas y antes que el agua del tronco del pino se resumiera en la tierra,
recogimos, con cucharas, como un galn del precioso lquido. Mientras hacamos ese trabajo nos dimos
cuenta de que aquel punto no poda servirnos de alojamiento estando como estaba la temperatura rayana
en cero y soplando como soplaba una brisa del nordeste que cortaba como navaja; buscamos, pues, otro
sitio ms abrigado, cosa que no era difcil en aquel mar de rocas de tamao colosal en que siempre est
uno cerca de murallas que le permiten defenderse del viento de cualquier direccin que sople.
BAJO CERO Y A LA INTEMPERIE
El fro que nos oblig a buscar un sitio protegido contra el viento nos oblig tambin a reunir
cuanta madera seca pudiese encontrarse en aquellos parajes tan desprovistos de rboles como de agua.
Conseguido eso, la llovizna y el recuerdo de la experiencia de la noche anterior nos hicieron pensar en la
conveniencia de protegernos contra la lluvia. Solo tenamos una tienda de oficial, es decir, cuatro o cinco
metros cuadrados de tela ms o menos impermeable y con eso y la ayuda de un sobretodo conseguimos
tener un techo de una pila de piedra a otra bajo el cual nos alojamos los once compaeros con todos
nuestros equipajes. Cmo fue eso posible en tan poco espacio? Sentndonos en el suelo y recostndonos
espalda sobre espalda, lo que proporcionaba la ventaja de que uno se calentaba las espaldas con las del
vecino y las fogatas, a las cuales dbamos el frente, se encargaban de calentarnos el resto del cuerpo.
El fro era tan fuerte que nadie se aprontaba a hacer la cena, as es que yo, antiguo morador del
norte de Canad, tuve que salir al frente, ofreciendo tambin su ayuda el incansable doctor Vsquez. El
primer problema que se nos present en nuestra calidad de cocineros fue el siguiente: Alcanzar el agua
para preparar los potajes de nuestra cena? Escasa nos pareci y volvimos a visitar nuestro reservoir al pie
del pino pero el agua que todava quedaba sobre la superficie era tan poca que no poda uno recogerla sin
convertirla en lodo. Afortunadamente conseguimos una pequea cantidad sobre algunas rocas y el doctor
Vsquez ofreci otro poco que an le quedaba en su cantimplora. No era, sin embargo, suficiente para
que los manjares se ablandaran todo lo necesario, pero como en aquel paraje el agua hierva a los noventa
grados y algunas centsimas Celsius, pusimos ese asunto a cargo de la presin atmosfrica, cosa que, en
parte, era cierta. En todo caso fuese a causa del hambre de los comensales, del fro o de cualquier otra
causa, lo cierto es que nuestro xito fue completo y debo hacer constar que el repartidor, el doctor Canela,
fue esta vez ms prudente que la vez pasada y no le sucedi igual en La Rucilla que en La Pelona.
Ya a medianoche la lluvia haba cesado pero nada ganamos con eso no solo porque fuera del techo
todo estaba mojado y porque conservando la posicin que para caber pegados all necesitbamos con-
servar, no era posible pensar en dormir, sino porque el fro se hizo ms intenso y con una temperatura
bajo cero no hay quien a la intemperie pueda conciliar el sueo.
Impacientes esperbamos, pues, el amanecer para ponernos en movimiento, y al fin lleg la tan
esperada hora, apareciendo por entre las nubes algunos de los picos que la maana anterior habamos
contemplado desde La Pelona. Del Norte nada podamos ver porque como la brisa que soplaba du-
rante la noche era del Nordeste, las rocas que nos protegan contra esa brisa nos impedan ver en esa
direccin. Como estaba bastante nublado no pudimos gozar de uno de esos amaneceres que solo en
425
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
La Rucilla se ven, as es que copiar aqu lo que sobre el particular hemos dicho el doctor Canela y yo
en otras ocasiones: La loma Rucilla es la ms hermosa de todas las montaas del pas y, sin duda, el
paraje ms bello de la isla. El paisaje que desde all puede admirarse es esplndido y el amanecer en La
Rucilla es la cosa ms grandiosa que pueda concebirse. Quizs espera el lector una descripcin en que
figuren nubes de todos los colores, rayos de sol de oro y plata y dems deslumbrantes decoraciones que
los moradores del llano estamos acostumbrados a ver en nuestras bellas salidas y puestas de sol. No!
En el amanecer de La Rucilla no hay nada de eso, es un manto de negra oscuridad cubriendo la tierra
y una inmensa cortina de luz amarillenta que, por el Oriente, cubre una extensa porcin del horizonte.
Una muy neta lnea de demarcacin se observa entre ese manto que por largos minutos conserva la
noche con toda su obscuridad a nuestros pies y esa cortina de luz que es el comienzo del da con todo
su esplendor. Debido a la ausencia total de nubes que reflejan sobre esa obscuridad la ascendente luz,
la influencia de esta sobre aquella es casi imperceptible y, como a medida que los minutos pasan, la
luz amarillenta se va haciendo ms intensa con el acercamiento del Sol al punto de su aparicin en el
horizonte, ms neta se hace la lnea y las tinieblas desaparecen por completo, siguiendo entonces una
de esas salidas de sol ordinarias que todos conocemos. Cortos momentos antes de amanecer el Sol en
el horizonte, aparece en la lnea de demarcacin una estrecha faja verde.
Antes de decir adis definitivamente a La Rucilla, quisimos preparar caf y algunos compaeros
salieron en busca de los pocitos del da anterior con la esperanza de procurarse un poco de agua, no
tardaron en regresar desesperadamente pero con las manos llenas de hielo pues el poco de agua de la
llovizna de la noche anterior que haba quedado en los pozos del suelo se haba convertido en preciosos
cristales de hielo y la que haba quedado en las cavidades de las rocas se haba convertido en lminas
de hielo de ms de tres milmetros de espesor. Los cristales, desde luego, estaban mezclados con tierra
y, en cuanto al hielo conseguido sobre las rocas, lminas de tan poco espesor no podan contener gran
cantidad de agua y tuvimos que renunciar al caf hasta tanto encontrsemos orqudeas o llegsemos
a algn arroyo, mejor dicho, buscsemos un arroyo, puesto que siguiendo el firme de una loma no
encuentra uno agua, siendo indispensable descender de un lado a otro hasta las caadas. Preciso nos
era, pues, partir sin desayunarnos y despus de recoger nuestros equipajes volvimos sobre nuestros
ltimos pasos del da anterior hasta el punto en donde debamos tomar el camino que directamente
nos conducira a La Mina, paraje en el cual haban quedado los mulos. Durante los tres cuartos de
hora de camino, que sobre el firme de La Rucilla tuvimos que hacer, nos fue dado contemplar el impo-
nente mar de nubes que cubra todo y a menudo encontrbamos pequeas reas de terrenos cubiertas
de escarcha y de cristales de hielo. De en medio de una de estas arranqu, con el fin de trarsela a la
seorita Ercilia Pepn para su coleccin del colegio Mxico, una de estas nveas plantas de La Rucilla
que, al igual de las estrellas de los Alpes o Edelweiss, florecen a pesar de las fuertes heladas.
EL REGRESO, PRIMER CONTRATIEMPO
Al llegar al punto en donde debamos tomar el firme que va directamente a La Mina, la niebla
haba invadido el espacio en todas direcciones y como ninguno de nosotros conoca el camino, cmo
saber, sin vigas, es decir, sin escrutar, en la direccin que debamos seguir, el lejano horizonte, cul de
los firmes, cuyo comienzo tenamos a la vista, era el nuestro? En efecto, varios gajos de loma que, en lo
alto, empiezan en un mismo punto y aparentemente siguen la misma direccin, pueden terminar, en lo
bajo, en secciones muy distintas del cuadrante. De ah que la brjula no siempre sea un buen gua en
la Cordillera siendo el prctico indispensable. Don Felipe era de opinin que tomramos el firme de
la izquierda, pero Rafael Collado opin por el de la derecha y no s porqu circunstancia esta ltima
426
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
opinin, que era inexacta, triunf. Tres horas de penoso faldear o jardear, como dicen los monteros, en
busca del buen camino, nos cost ese error! Pero como ninguna cosa, en ese mundo, es absolutamente
mala, la necesidad de faldear nos hizo tropezar con un arroyo y esa circunstancia la aprovechamos para
preparar caf y desayunarnos, que bien necesitados estbamos ya de agua y de comida. Las dos de la tarde
eran cuando terminamos nuestra primera comida del Viernes Santo y las tres cuando llegamos al firme
de la loma de La Mina que buscbamos. Aqu tratamos de recobrar el tiempo perdido pero en vano! La
noche nos alcanz sin que pudiramos llegar a Bao y, a pesar de que hubisemos podido aprovechar la
claridad de la Luna para seguir ruta, lo prudente era acampar y as lo hicimos. Era Viernes Santo y nadie
quera carne para la cena. Yo logr que como lo nico que habamos ganado con la marcha forzada que
acabbamos de hacer haba sido agotar nuestra provisin de agua, la que pensbamos poder renovar en
Bao antes de anochecer, era imprudente comer pescado y que el cielo nos perdonara si comamos carne
asada. Este argumento no pudo obtener la mayora y como nuestra prctica invariable en las excursiones
ha sido que de lo que uno come, coman todos, se pusieron sobre la mesa las dos clases de pescado que
en abundancia cargbamos: salmn en salsa y arenques ahumados, siendo escogida la primera, calenta-
mos, pues, una buena porcin de salmn para cada uno y, como postre, comimos un esplndido dulce
de naranjas en almbar procedente de Las Brujas. A pesar de no tener agua y de haber participado de un
men que no cuadraba bien dentro de la ley seca, nadie se quej de la sed. Parece que el hombre tiene
algo de camello! Al menos as lo creen los prohibicionistas yankees.
Pas una noche bastante mala en el firme de la loma de La Mina pues estaba colocado en un declive
tal que a cada rato despertaba con la cabeza en donde haba puesto los pies, es decir, un metro setenta
y ocho centmetros ms abajo. Adems, la Luna me azotaba constantemente la cara y como haba ledo
de marinos que se haban dormido sobre cubierta en noches de luna y les haba dado tabardillos de
luna, yo tema, a pesar de que no s si realmente existe esa enfermedad, que me atacase.
Por fin lleg el da y pudimos abandonar, Sbado de Gloria tempranito, el poco hospitalario sitio en
donde habamos pasado la noche sin agua y sin esperanza de tomar caf antes de comenzar las faenas del
da siguiente. Como a la hora y media de marchar llegamos a Bao y aunque haca bastante fro tom un
bao en las lmpidas aguas de este, no porque sintiese grandes deseos de baarme, sino porque tenamos
que vadear el ro y no agradndome mucho que me lleven a cuesta an sea por tan poca distancia como
la que en aquel paraje ocupa el lecho de Bao, prefer echrmelas de valeroso con fro.
SEGUNDO CONTRATIEMPO
Poco tardamos en el ro y temprano an llegamos a La Mina o Las Gucaras como quiera llamarse
el sitio en donde habamos dejado los mulos.
Mientras se preparaba el desayuno, varios de los compaeros salieron en busca de los mulos y, despus
de haber recorrido aquel sitio en todas direcciones y durante dos o tres horas, volvieron sin los animales
en cuestin. Forzoso nos fue llegar a la conclusin de que los mulos se haban escapado y decidimos
seguir nuestro camino a pie, dejando lo ms pesado y lo menos til de nuestra impedimenta colgada
de rboles para luego enviar por ella. Al pasar por la empalizada que necesariamente tenan que haber
derribado los mulos para escaparse, nos pareci que esta presentaba pocos signos de violencia para que
cinco mulos hubiesen pasado por all y entonces decidimos destruirla en parte de manera que los mulos
que an pudiesen quedar en La Mina se escaparan tambin y nos siguieran. Habamos descansado largo
rato, nos habamos baado y habamos hecho un buen desayuno, as es que bamos muy alegres en nues-
tro camino hacia Rancho del Medio. Mucho nos divertimos, en efecto, con la ocurrencia de los mulos
pues todos queramos echrnosla de expertos en materia de recua y todos pretendamos poder fijar, por
427
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
las huellas de los mulos, el tiempo que haca que estos se haban escapado, variando las opiniones entre
el da posterior a nuestra llegada a La Mina, en el viaje de ida, es decir, el Martes Santo y el da anterior
a nuestra llegada al mismo sitio, en el viaje de regreso, es decir, el Viernes Santo. Tambin nos serva de
indicio para fijar esa fecha, el estado de ciertas pelotas que los mulos tienen costumbres de dejar caer a
medida que van caminando y si esas pelotas nos parecan muy secas, despus de haberles dado con el
pie, nos adheramos a la opinin que fijaba el Martes Santo como fecha de la fuga y si nos parecan muy
hmedas, retractbamos esa adhesin y decamos que bien poda haber sido el viernes.
A Rancho del Medio llegamos sin saber de nuestros ingratos animales. Benedicto Martnez, que
realmente es experto en el manejo de mulos y conoce por consiguiente sus usos y costumbres, hizo un
minucioso reconocimiento de las entradas, salidas, pastos y abrevaderos de Rancho del Medio, llegando
a la indiscutible conclusin de que por all no haba pasado un solo mulo. En vista de esa categrica
afirmacin de Martnez, resolvimos acampar en Rancho del Medio y devolver seguido los peones para
que hiciesen un nuevo reconocimiento del territorio que habamos dejado atrs. A poco de anochecer y
de haber nosotros los que nos quedamos saboreando una exquisita cena que el doctor Canela nos haba
preparado con escogidas municiones de boca que el doctor Vsquez se traa guardadas para darnos una
sorpresa, llegaron los peones sin los mulos. Por varias razones me tena sin cuidado esa cuestin de los
mulos: La primera razn, completamente egosta, era que lo mismo que los compasivos Fischer y Mast me
haban ayudado a subir mi pesada brisaca hasta La Rucilla y el no menos compasivo Benedicto Martnez
me la haba cargado hasta La Mina, en el viaje de regreso, don Felipe Rodrguez, generosamente, se haba
hecho cargo de ella con el fin de que le acariciara los lomos hasta Rincn de Piedra; la segunda era que
mis rotos zapatos, rotos por no haberles aprovechado mucho la tostada que junto con el sobretodo bonae-
rense haban recibido en la ladera de La Pelona en donde pasamos la noche del mircoles, haba podido
remendarlos con la ayuda de unos pedazos de cuero de puerco que don Felipe haba dejado en Rancho
del Medio. Zapatos de respuesta no me faltaban pero tena los pies tan alterados que no poda engrillarlos
con zapatos nuevos; la tercera y ms importante razn era que soy dueo de un par de mulos desde hace
varios aos, mulos que han tenido a bien fugarse cada vez que se han visto en terreno desconocido para
ellos y volver, indefectiblemente a sus antiguos comederos, lo que quiere decir que tena confianza absoluta
de que los mulos o estaban en el camino en donde tenan pasto suficiente y agua o ya estaban sanos y
salvos en casa de su amo. Sin embargo, a nadie le gusta perder y no soy excepcin a esa regla. De ah que,
a pesar de mi limitado optimismo, algo incontrolable me haca de vez en cuando multiplicar por cinco el
valor en pesos y centavos que mentalmente atribua a cada mulo y lamentar, mentalmente tambin y por
anticipado, lo desagradable que para nosotros resultara tener que desembolsar la bonita suma.
HACIA EL PUNTO DE PARTIDA
En Rancho del Medio ya estbamos a corta distancia de Rincn de Piedra, solo la altura de la Loma
del Oro que nos faltaba por dominar unida a la circunstancia de ser esa loma casi completamente calva
del lado del Sur hacia el camino penoso. Lo primero no podamos evitarlo, pero el inconveniente de la
otra circunstancia, inconveniente que consista especialmente en tener que soportar los ardientes rayos
de sol en medio de una loma largusima sin la proteccin de los rboles, poda fcilmente remediarse
haciendo ese trayecto antes de la salida del Sol. Con ese fin determinamos, al acostarnos, estar en pie
a las dos de la madrugada, cosa que cumplimos, fielmente. En lo que preparamos caf y alistamos las
brisacas pasaron unas dos horas y eran ya las cuatro de la madrugada del Domingo de Resurreccin,
ocho de abril, cuando empezamos a subir la Loma del Oro. Cuando ya estbamos a distancia consi-
derable, ocurri a la salida del Sol, y como hacia el Oriente haba una tenue neblina, que pudimos
428
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
contemplar durante largo rato el astro del da desprovisto de hirientes rayos y en toda su hermosura.
Como sorprendimos al Sol en el momento mismo en que comenzaba a aparecer detrs de una montaa
de perfil definido, pudimos darnos cuenta, prcticamente, de la desconcertante velocidad a que, en
su movimiento de rotacin, marchaba la tierra. Cundo habr un mecnico que viajando de Oriente
hacia Occidente pueda decir, parodiando a Carlos V: Sobre mi aparato no se pone el Sol?
Al fin llegamos a la cspide de la Loma del Oro y all hicimos el ltimo desayuno, la ltima comida
que en despoblado haramos. Pocas horas despus llegamos a los inolvidables riachuelos de Antn
Zape en donde llen dos cantimploras que llenas deban llegar a Santiago para cumplir el encargo que
me haba hecho de traer un poco de agua de las cabezadas de Bao.
Al decir adis a la Loma del Oro quiero hacer una aclaracin. No s si la loma se llama as o si
su verdadero nombres es Loma del Loro, pues no he podido distinguir, en la pronunciacin de los
prcticos, si es Loma del Oro o Loma del Loro y si siempre le he dado el primer nombre es por razn
de la seguridad que tengo de que en Rancho del Medio hubo lavaderos de oro en el tiempo de la Con-
quista y que es muy posible que habiendo encontrado los espaoles aluviones ricos en oro en aquel
sitio dieran a la loma en cuestin el nombre de ese metal.
Por fin llegamos a Piedra Blanca, primera habitacin humana que, viniendo del Sur y ltima
que, yendo del Norte, se encuentra en el camino. Despus de ocho das volvimos a ver gente extraa
a la expedicin, pero antes de gente, vimos a uno de nuestros mulos que se haba metido en el primer
cercado de pasto artificial que en su camino haba encontrado, informndonos, luego, los dueos de
esa heredad, quienes no haban visto pasar los otros mulos, que desde el da anterior estaba en aquel
vecindario. Gracias al cielo ya no haba que multiplicar por cinco sino por cuatro!
Ya que estbamos tan cerca de Rincn de Piedra (dos horas largas de camino) no quisimos dete-
nernos en Piedra Blanca y continuamos ruta. Como a la media hora de habernos despedido de aquel
lugar, nos alcanz un joven que montaba bestia rucia, aparejada y con rganas, y, acercndose a m me
dijo: Lo alcanc a ver desde mi conuco y como supuse que usted estara muy estropeado, precipit
un viaje al Manaclar que para esta tarde tena preparado de manera de poder ofrecerle esta montura.
Reconoc en el joven a un viejo amigo de Juncalito que haca varios aos no vea y gustoso acept su
espontneo ofrecimiento. Don Felipe y otros compaeros aprovecharon tan buena oportunidad y
pusieron sus brisacas en las rganas de mi montura. Cmo record en aquel momento a dos perso-
najes que he encontrado en el camino de la vida: el uno riqusimo, un millonario de New York, don
Arstides Martnez, q.e.p.d., quien en varias ocasiones me dijo: Prez, hasta en el infierno hay que
tener amigos! Y no que yo quiera comparar a aquel paradisaco lugar con el infierno sino que lo ms
lejos que yo tena era que del ms apartado rincn de la sierra me saliera al encuentro un amigo para
ofrecernos ayuda tan oportuna y, desde luego, no deja de haber cierta analoga entre esa situacin y
la que resultara si al llegar uno al infierno, por alguna circunstancia cualquiera de esas con que todo
mortal est expuesto a tropezar en este mundo, le saliera un buen amigo al encuentro y le ofreciera un
extinguidor de incendio, por ejemplo. El otro personaje, pobrsimo, al extremo de poder uno decir que
est en ltimo escaln de la miseria, es el poeta de la Sierra el Vale Toiquito, quien, en un exagerado
arranque de agradecimiento por un vino reconstituyente que en horas de tristeza para l le envi, me
dedic unos jugosos versos que la modestia me impide reproducir aqu, pero en los que se dice algo
as como: Donde quiera haya un amigo, que a tomar caf lo invita.
A la una de la tarde estbamos en Rincn de Piedra. Qu felicidad volver de las soledades de las
montaas despus de ocho das de ausencia en buena salud de cuerpo y de espritu y sin que los que
aguardaban nuestro regreso tuvieran malas noticias que transmitirnos!
429
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
A las cuatro de la tarde, los doctores Vsquez y Canela y Benedicto Martnez salieron rumbo a
Las Brujas, con el fin de averiguar si los mulos haban llegado a casa de su amo y tambin porque el
doctor Vsquez haba dejado su auto en Inoa. Nos volveramos a ver al da siguiente en casa del amigo
Rafael Y. Concepcin y Moya, de San Jos de las Matas.
Los que habamos permanecido en Rincn de Piedra, gozando de la hospitalidad de la familia de
don Felipe Rodrguez, llegamos a medioda del lunes nueve de abril a San Jos de las Matas, en donde nos
esperaban Vsquez y Canela. A las cuatro de la tarde de ese da habamos terminado nuestro viaje llegan-
do a Bella Vista, a casa del autor de estas desaliadas cuartillas, las cuales van dedicadas, especialmente,
a los adolescentes de hoy, futuros guardianes del inenajenable territorio dominicano y de las libertades
de los dominicanos, con la esperanza de que, desde temprano cultiven el gusto de las excursiones a pie
y a caballo por las campias montaosas de nuestro bello pas con lo cual ganaran estas dos ventajas:
amar ms la tierruca y hacerse aptos moral y cientficamente para ser dignos soldados de la Repblica.
La experiencia, con sus amargas enseanzas, nos ha demostrado ya que no es con ciudadanos que, por
motivos egostas, permanecen indiferentes frente a un ejrcito invasor ni con regimientos de parada de
intimidacin que los pueblos defienden su ms precioso patrimonio: Honor, Territorio, Libertad!
La Informacin,
Santiago 4-10 de mayo de 1928.
Una excursin al Macizo del Yaque
Por el Dr. Juan B. Prez y el Dr. Miguel Canela Lzaro
Ante todo es oportuno hacer notar que esta excursin alpinista se realiz ms o menos un ao
y medio antes de la que hizo el Dr. Ekman a La Pelona, a fines de 1929.
Para esta excursin de los doctores Prez y Canela fueron invitados por estos los seores Dr. Rafael
Vsquez Paredes, Karl Mast y Fish, y de ella se public una interesante crnica, hace ya algunos aos,
en la prensa de Alemania.
Para La Pelona se calcul una altura de 3,128 metros, y se comprob para La Rucilla una elevacin
de 3,075 metros.
El itinerario seguido en esta ocasin por los doctores Prez, Canela y Vsquez fue el siguiente:
Da 1 de abril. Salimos de Rincn de Piedra (casa de Felipe Rodrguez); pasamos por San Bartolo, Arroyo
Cabina y Arroyo Antonsape. Subimos la Loma del Oro y bajamos por entre caadas a Rancho al Medio.
Da 2 de abril. Salimos de Rancho al Medio, subimos por la Loma de los Ros, entre Arroyo Malo
y Las Gucaras, al terminar la bajada de La Mina, muy penosa para las cabalgaduras. Desde la cabeza
de esta pendiente admiramos un perfil interesante de La Pelona y El Mortero. Dejamos las monturas
en La Mina, en la boca de Las Gucaras, que es casi tan caudaloso como el Bao. Poco despus del
medioda tomamos ruta por los gajos del Pen para bajar al ro Bao, por su margen izquierda, entre
las bocas de Bato y Caho. En este lugar pernoctamos.
Da 3 abril. Salimos temprano de El Pen, a orillas del ro Bao, para alcanzar el firme de la
Loma del Valle.
Da 4 de abril. Nos amaneci el da en la cabeza del arroyo Bato, es decir, en el valle donde tiene
su nacimiento el ro Bao, llamado por eso Valle del Bao. Aqu pasamos la tarde y la noche de ayer,
alojados en unos ranchos que levantamos para guarecernos. Los monteros mataron un verraco.
Da 5 de abril. Alcanzamos los flancos de La Pelona. Poco antes de las 10 de la maana llegamos
a la cima de La Pelona. Hacia las tres de la tarde estbamos en el fondo de la hamaca, entre La Pelona
y La Rucilla. Dos horas despus alcanzbamos la cima de La Rucilla.
430
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Da 6 de abril. Es Viernes Santo. La noche anterior acampamos a cielo raso. Las provisiones escasean.
Absoluta carencia de agua para tomar despus de la cena. Al amanecer de este da saciamos la sed con hielo.
A la hora meridiana comimos un dedo de dulce cada uno. A las 2 de la tarde, caf y avena. Poco despus
iniciamos el descenso, siguiendo la misma ruta por donde habamos subido a La Rucilla.
El Domingo de Resurreccin, da 8 de abril, a las cuatro de la maana, estbamos de regreso en
Rancho del Medio.
NOTA ACLARATORIA
Para la afirmacin hecha en declaraciones anteriores de que La Pelona es el punto culminante
de las Antillas, los doctores Prez y Canela se basaron, sobre todo, en sus observaciones efectuadas
con el nivel y el teodolito, este ltimo permitindoles apreciar siempre, en sus diferentes excursiones,
un ngulo de elevacin desde los otros picos vecinos. Una parte de esos datos deben de figurar en
las libretas del trabajo de campo del Vedado del Yaque, las cuales fueron depositadas hace aos en el
archivo de la Secretara de Agricultura.
Es necesario tener presente que en las montaas, principalmente en las de difcil ascensin, hay que
desconfiar del aneroide cuando no se dispone de otros aparatos para controlarlos. As lo ensea la experiencia.
Por ejemplo, puede citarse ese caso: en la excursin de los doctores Prez y Canela realizada al Monte Tina
(va Tbano y el Guayabal), los monteros condujeron a dichos alpinistas al pico que ellos crean ser el ms
elevado. Pero el teodolito les indic un ngulo de elevacin para otro pico vecino.
Una vez alcanzada la cima de este ltimo pico, los aneroides registraron una altura superior a
3,140 metros (cifra del mapa de Moya). Sin embargo, al controlar los aneroides se lleg a la conclusin
de que estaban indicando cifras exageradas y que la verdadera altura (unos 2,745 metros), era inferior
en mucho a la de los picos del Yaque.
EXCURSIN PUERTORRIQUEA
En Santiago de los Caballeros aguardaban a la comitiva los amigos Lic. don Juan Bautista Prez, juez del
Tribunal Supremo de la Provincia, y el Dr. en Medicina y perito agrnomo don Miguel Canela Lzaro.
EL ITINERARIO DEL VIAJE
Este es el pico ms alto de las Antillas: la prenda adorada de don Juan y don Miguel. Es el que
ha levantado los corazones de estos dos patriotas para reclamar del Gobierno Dominicano la gloria
de convertirse en defensores de las cabezas que guardan los bosques, que surten de ejemplo digno de
imitarse, y que para llevarlo a cabo estos dos nobles ciudadanos no reparan en sacrificio ni gastos.
Cuanta alegra, decimos nosotros, veran las cumbres de nuestras sierras despobladas surgir una docena
de estos hombres, que las hicieran reverdecer. Da de gloria para ellos y para todos nosotros.
LOS PICOS DEL YAQUE
Todos estos clculos fueron realizados cuidadosamente por Miguel Canela y por m, salvo de La
Pelona, que es obra exclusivamente ma. (Juan B. Prez R.)
Canela y yo fuimos los primeros, en la noche del 28 al 29 de marzo de 1923, que pudimos dar
con el verdadero nombre del Monte Tina que figuraba en el mapa y determinar su verdadera altura
que es de 2,741 metros. En esa noche hicimos las observaciones pertinentes desde la cima Los Flacos
de la Loma Tullida, que es como los monteros llaman al Monte Tina.
Despus de los del Yaque los picos ms altos son del Valle Nuevo con 2,840 metros.
(Inserto en Alpinismo dominicano, Santiago, 1947, p.275. En nota final dice: Relacin sinptica
de una excursin de los autores en abril del ao 1928).
431
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
CAPTULO VI
Investigacin mdica.
Etapa parisina
Despus de cuatro aos como ayudante de ciruga en el hospital de San Francisco de Macors,
que dirige su colega y amigo Pascasio Toribio, tiene su consultorio en su querido Salcedo.
Mantiene a su familia, educa a Ramn, su hermano menor, y ahorra para cristalizar su sueo,
ir a Pars.
En el ao 1928 parte a Pars e inicia su doctorado. En el siglo pasado fue el gran viraje de la medicina
en Francia con la aparicin de Claudio Bernard y Luis Pasteur, entre otros grandes genios de la medicina.
De Bernard, nos dice don Jaime Pi-Suyer: Cuando el maestro inicia sus trabajos, la fisiologa, su
ciencia, si existe, es una ciencia alemana. Francia solo cuenta con Magendie, asomando entre la cortina
de humo tendida por el gran Cuvier, contrario a la experimentacin. La irrupcin de Bernard con su
confianza ilimitada en el experimento, con su desvaloracin del rgano, con ideas de correlacin, la
vida es una nica funcin, fue explosiva.
La pugna era entre anatomistas y los seguidores de Bernard; Muller, Liebig, Purkinje, Von Haller
eran anatomistas; por supuesto, sin negar a Bernard, quien con su metodologa de la experimentacin
haba llegado a la cima y era proclamado hasta el da de hoy el fundador de la fisiologa.
En el hospital Necker de Pars, adems de anatoma pura y simple, hizo anatoma patolgica, como
se comprueba en su trabajo sobre tuberculosis renal que se publica en esta biografa.
Para asimilar y comprender si Canela era el discpulo preferido de Rouviere, incluyendo los fran-
ceses, solo habra que revisar su libro de Anatoma. En mi biblioteca duerme por ms de medio siglo,
la de Testud, quien fuera el maestro de Rouviere.
Ramn tiene en su biblioteca: Anatoma Humana, Descriptiva y Topogrfica. Rouviere. Edicin de 1948.
Cul sera nuestra sorpresa cuando encontramos otro ligamento descubierto por Canela y como compaero
al Dr. Hakim, al parecer un rabe o francs descendiente de rabes, ya que su apellido se traduce como
mdico-filsofo del Islam, para esa poca tanto judos como los musulmanes aprendan medicina de sus
padres e incluso perdan su apellido y adquiran el de Hakim, como timbre de orgullo. Me refiero al liga-
mento superficial leo-articular del ligamento sacro-ilaco posterior conocido como Hakim-Canela.
A pesar del chauvinismo de los franceses, sus profesores se percatan de la genialidad del alumno
y le abren las puertas de sus laboratorios.
En el momento que obtiene su doctorado en medicina, ya es un extranjero que disfruta de la confianza
y la consideracin de ilustres figuras de la medicina francesa. Su brillante tesis titulada Sur Une Forme
Anormale de la Tuberculose Renale (Tuberculose renale a masque de colibacillose) fue etiquetada como
importante documento cientfico, publicada en Pars por la Editorial Louis Arnette, en 1931.
Adems de sus padres y hermanos, Miguel Canela externa especial dedicatoria a su fraternal ami-
go el Dr. Pascasio Toribio, a sus maestros de la Facultad de Matemticas de la Universidad de Santo
Domingo: Dres. Osvaldo Garca de la Concha, Arstides Garca Mella y Eduardo Soler.
Al profesor Flix Legueu, jefe de la Clnica Urolgica de la Facultad de Ciruga del Hospital Nec-
ker; maestro H. Rouviere, profesor de Anatoma de la Facultad de Medicina, y cuyo laboratorio haba
sido puesto a disposicin de Miguel Canela para efectuar el trabajo. Los dos ltimos eran miembros
de la Academia de Medicina de Pars.
Hizo dedicatorias especiales a los profesores F. M. Cadenat, cirujano del Hospital St. Louis y Pierre
Gaume y termin con la dedicacin a su amigo ntimo, compaero de estudios, Andr Sicard, en ese
entonces interno del Hospital de Pars y preceptor de la facultad.
432
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Hasta el ao 1933 Canela labor en la Clnica de Enfermedades de las Vas Urinarias del Hospital
Necker, en el cual desde el ao 1931 desempe las funciones de monitor. Ah recibi el diploma de
urlogo. Es la etapa cuando aborda el estudio de la radiologa y la electrologa mdica. Fue nombrado
asistente extranjero en la Clnica Quirrgica Hotel Dieu y preceptor del Laboratorio de Anatoma e
Investigacin de la Facultad de Medicina de la Universidad de Pars. Adems, lleg a ocupar el cargo
de asistente-ayudante del profesor H. Rouviere.
Desde el punto de vista histrico-mdico-cientfico esa se considera la poca de ms relevancia en
la Anatoma Moderna, ya que la estrella de Rouviere brillaba con luz propia, haciendo honor a su condi-
cin de discpulo y heredero de Testut. Es cuando Miguel Canela hace honor a la confianza depositada
en l por el maestro Rouviere, con lo que generara el acontecimiento que enmarca el descubrimiento
del ligamento peroneo-astrgalo calcneo. Solo una persona del genio y la humildad de Miguel Canela
poda manejar tan impactante acontecer con el desinters y el agradecimiento que exhibi al bautizar
aquel elemento con el nombre de Ligamento astrgalo-peroneo-calcneo o Ligamento de Rouviere,
pero el Maestro, en un gesto de reconocimiento y de honradez, propias del genio, le asigna el nombre
de Ligament peroneo astrgalo calcneo o Ligament Canela et Rouviere.
El acontecimiento ha sido considerado desde entonces como el ltimo descubrimiento anatmico
de relevancia.
El descubrimiento fue difundido de manera amplia y se registr en los Anales de Anatoma Patolgica
y de Anatoma normal mdico-quirrgica, publicacin de los Editores Masson et Cie de la 120 Boulevard
St. Germain, Pars. A continuacin la traduccin al espaol.
d
El ligamento peroneo-astrgalo-calcneo
Por H. Rouviere y M. Canela Lzaro
Existe en la mayor parte de los sujetos adultos, detrs de las articulaciones tibio-tarsianas y astrgalo-
calcnea posterior, una lmina ligamentosa ancha, gruesa y resistente, independiente de la cpsula y de
los ligamentos de las articulaciones vecinas. La llamaremos ligamento peroneano-astrgalo-calcneo.
Este ligamento se sujeta, por una parte, al borde posterior del malolo externo, esto es, al labio
interno de la hendedura de los peronianos laterales. Esta insercin se confunde en la parte de arriba
con aquella del ligamento peroneano-tibial posterior. Puede llegar hacia abajo a alguna distancia de
la extremidad inferior del malolo, o si no bajar hasta la cima de esta. Se extiende tambin a menudo
hasta la atadura del haz peroneano-calcaneal del ligamento lateral externo. Desde el peron, el ligamento
peroneano-astrgalo-calcneo, aplanado de alante hacia atrs, sigue hacia abajo y adentro anchndose.
Se confunde primeramente con la parte ms profunda de la vaina de los peronianos laterales. Se le
separa luego y se divide en dos lminas fibrosas, una supero-interna, la otra nfero-externa.
LA LMINA SUPERO-INTERNA O ASTRAGALIANA llega al tubrculo de la cara posterior del astrgalo,
que bordea hacia afuera la hendidura del largo flexor propio del dedo gordo. Ella se sujeta en parte a
este tubrculo y se pierde en parte en la extremidad superior de la envoltura del largo flexor propio,
que ella contribuye a formar.
LA LMINA FIBROSA SUPERO-INTERNA est estrechamente unida arriba, cerca de la atadura pero-
niana, al ligamento peroneo-tibial-posterior-
LA LMINA FIBROSA NFERO-EXTERNA PERONEO-CALCANEANA va hacia abajo y atrs, anchndose
y termina sobre todo el ancho de la cara superior del calcneo, ms o menos cerca de la cara posterior
de ese hueso. La lnea de insercin sobre el calcneo es generalmente transversal o tambin oblicua
433
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
de atrs hacia adelante y de afuera hacia adentro. En los dos tercios de los casos aproximadamente, la
insercin calcaneana se queda localizada en la cara superior del calcneo o sobresale ligeramente sobre
las caras laterales de ese hueso, de tal forma que el borde externo del ligamento est separado del haz
peroneo-calcneo o del ligamento lateral-externo por un intervalo, y ese espacio est ocupado por una
membrana fina fibro-celular. Pero ms an esta membrana est muy a menudo reforzada por una o
varias bridas muy estrechas, peroneo-calcaneanas.
En la otra tercera parte de los casos, la fijacin inferior de la lmina calcaneana se extiende sobre la cara
lateral externa del calcneo hasta la insercin del haz peroneo-calcneo del ligamento lateral-externo.
Cuando esta disposicin existe, el ligamento peroneo-astrgalo-calcneo nace desde toda la exten-
sin del borde posterior as como de la cima del malolo externo.
Intersticios estrechos o tambin espesores diferentes descomponen el ligamento en haces ms o
menos distintos, entre los cuales el ms anterior, adyacente al haz peroneo-calcneo del ligamento lateral-
externo de la articulacin tibia-tersiana, es muy a menudo tan ancho y espeso como este ltimo.
8
8
Cual que sea la extensin de la insercin de la lmina peroneo-calcaneana sobre las caras laterales del calcneo, su
atadura a la cara superior de este hueso est sujeta a muchas variaciones. Sealaremos solamente las ms interesantes. Muy
a menudo, la lmina calcaneana se fija a la cara superior del calcneo: 1. Por dos haces, uno externo, otro interno, que se
insertan cerca de las caras laterales del hueso, 2. En el intervalo de esos dos haces, sobre una bandita fibrosa rectilnea o
arqueada, tendida entre el tubrculo posterior de la atadura calcaneana.
Una parte de la lmina calcaneana puede unirse al ligamento astrgalo-calcaneano posterior. La lmina peroneo-calcaneana
se termina algunas veces en su totalidad o en parte sobre el tendn de Aquiles; lbulos adiposos la separan del calcneo.
En otra quinta parte de los casos, es fino, pero resistente, pero presenta todava una textura ligamentosa bastante clara. En
fin, ms o menos una vez sobre cinco, el ligamento falta. Es sustituido entonces por una membrana aponeurtica, es decir por
una fina fucsia. Esta no presenta ninguna sistematizacin en cuanto a la direccin de los elementos fibrosos que la constituyen
y se prolonga arriba con la aponeurosis profunda de la pierna. El ligamento peroneo-astrgalo-calcaneano no es otra cosa, en
efecto, que la parte inferior, supra-calcaneana, muy engrosada, de la aponeurosis profunda de la pierna. Para poder darse cuenta
sobre una preparacin anloga a aquella hay que:1. Quitar sobre esta preparacin todo lo que queda del forro del tendn de
Aquiles, as como las expansiones que unen este forro a la aponeurosis profunda; 2. Abrir los forros de los peronianos laterales,
del flexor propio del dedo gordo del pie y del paquete vsculo-nervioso tibial posterior. Hecho esto, se nota que la aponeurosis
profunda de la pierna desciende hasta el calcneo, en el intervalo comprendido entre estos forros. Se une afuera al forro de los
peronianos laterales. Adentro, sus conexiones difieren segn se les examine arriba o abajo del tubrculo posterior del astrgalo:
arriba de este tubrculo, la aponeurosis profunda se suelda al forro vsculo-nervioso; al ras y debajo del tubrculo, la aponeurosis
se bota hacia adentro sobre el forro fibroso del largo flexor propio del dedo gordo. Es en el intervalo comprendido entre el
forro de los peronianos laterales afuera, el forro fibroso del largo flexor propio adentro y el calcneo abajo, que la aponeurosis
profunda de la pierna se engruesa, toma una textura ligamentosa y forma el ligamento peroneo-astrgalo-calcneo. Una diseccin
fcil permite seguir ese ligamento, atrs de los peronianos laterales, hasta el malolo externo.
Por qu la aponeurosis de la pierna se transforma en ligamento en su parte inferior? Sin duda la razn de ser de este
ligamento es de orden mecnico. Las tracciones que recibe la extremidad inferior de la aponeurosis de la pierna, durante la
flexin del pie sobre la pierna, tienden a orientar en una direccin determinada las fibras aponeurticas fijadas al calcneo.
Pero esta orientacin es modificada por la influencia de las contracciones de los msculos cercanos, particularmente los
peronianos laterales. Cuando estos ltimos se contraen fuertemente, sus tendones, en algunas posiciones del pie, tienden a
salir hacia afuera; atraen en el mismo sentido su forro fibroso y, por tanto, la aponeurosis profunda de la pierna. Sabemos,
en efecto, que sta se confunde con este forro cerca de su sujecin al malolo peroniano.
Se puede objetar a la explicacin que acabamos de exponer, que ese ligamento debiera ser constante, puesto que resulta
de acciones mecnicas normales. Pero esas acciones mecnicas no son de igual importancia en todos los sujetos. Sucede con
el ligamento peroneo-astrgalo-calcneo, como con los otros ligamentos. Su grosor y su resistencia son proporcionales a la
fuerza de traccin que ejerce sobre ellos. Si se amarra el ligamento lateral externo, como se hace clsicamente, al voluminoso
fascculo peroneo-astragaliano posterior que nace de la hendedura de la cara interna del malolo externo, al ligamento peroneo-
astrgalo-calcaneano que acabamos de describir, queda como nico ligamento posterior de la articulacin tibio-tarsiana.
Cuando est bien desarrollado, su rol en el mecanismo de las articulaciones tibio-tarsiana y astrgalo-calcaneana, no
es despreciable. Lo hemos comprobado con la experiencia siguiente: despus de haber disecado el ligamento y quitado los
msculos posteriores de la pierna, as como los peronianos laterales, hemos fijado con una prensa el calcneo, el ante pie
dirigido hacia abajo. Luego hemos suspendido un peso de 500 gramos a la extremidad superior, libre, de la pierna. Seccio-
nando entonces los ligamentos, se observa un brusco y sensible aumento de la flexin de la pierna sobre el pie. An ms, la
amplitud del movimiento de abduccin del pie aparece ligeramente aumentada.
434
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
El ligamento peroneo-astrgalo-calcneo recubre el haz peroneo-astragaliano posterior por medio
del ligamento lateral-externo del cual est separado por grasa.
El ligamento peroneo-astrgalo-calcneo no est siempre dividido en dos lminas distintas: peroneo-
astragaliana y peroneo-calcaneana. Estas estn algunas veces reunidas en una sola cuya insercin inferior
va, sin interrupcin, desde el tubrculo posterior del astrgalo hasta la lnea de agarre calcaneana,
siguiendo primero la vaina del largo flexor propio del dedo gordo, luego la cara interna del calcneo,
a la entrada de la hendedura calcaneana.
El ligamento peroneo-astrgalo-calcaneano, tal como acabamos de describirlo, existe aproximada-
mente en tres de cada cinco casos.
d
An reinaba la euforia del descubrimiento del Ligamento cuando recibi Miguel Canela el en-
cargo, de la Escuela de Medicina y el Departamento de Anatoma de la Universidad de la Sorbona, de
comprobar la veracidad, importancia y relevancia de trabajos efectuados por anatomistas germanos en
las cadenas linfticas y conexiones ganglionares del tero y ovarios.
Los anatomistas alemanes hacen un trabajo a profundidad de los linfticos de la matriz. El gran
orgullo de los estudios anatmicos de Francia, Rouviere, no quiere quedarse atrs y escoge a su mejor
discpulo, un dominicano, para confirmar y si es posible mejorar el trabajo de los germanos. El domini-
cano desconocido en su patria logra lo propuesto, y no solo eso, viaja a Berln a discutir con sus colegas
anatomistas sobre tan importante temtica. All presenta su minucioso estudio que sorprende y causa
impacto en razn de que no solo comprob lo expuesto por los alemanes, sino que dej demostrado
que las conexiones y cadenas linfticas iban ms all de donde los alemanes sospechaban.
Al ostentar la representacin de Francia en un debate cientfico de tal naturaleza y en aquella
poca de pre-guerra, cuando al ms mnimo incidente se le daba un matiz poltico, la exposicin de
Miguel Canela, al ser tan contundente y dejar sentados para siempre invariables conceptos de enorme
importancia quirrgica en el estudio de las extensiones metastsicas de las enfermedades cancerosas
de tero y anexos, represent para Francia algo de trascendental importancia y a su regreso a Pars y
como reconocimiento a la labor rendida, le fue ofrecido el ttulo de Hombre de Ciencia, inmenso
honor que no acepta, ya que involucraba el compromiso de renunciar a su ciudadana dominicana.
La informacin fue confirmada en la ltima visita del profesor Georges Marin a la Repblica Domi-
nicana, en una conversacin con el autor de esta obra.
Para tener una idea de la magnitud del honor, solo hay que tener presente que en ese momento
Francia haba tenido ms Presidentes de la Repblica que Hombres de Ciencia.
La historia es larga, guerras franco-germanas, durante ms de seis dcadas: 1870-1914-1939. En
el siglo pasado y en los primeros aos del siglo XX la guerra fue de tipo cientfico-mdico. La de
mayor importancia fue entre dos genios, Louis Pasteur (1822-1895) y Robert Koch (1843-1910). El
primero, nunca perdon a los alemanes la muerte de su hijo mayor en la guerra de 1870. Odiaba
profundamente a los germanos. Si Koch descubra el microbio productor del carbunco en los ani-
males, Pasteur le segua la pista y creaba la vacuna contra la enfermedad. El francs, a sabiendas de
que el alemn era un hombre de poca expresin oral, en los congresos, lo invitaba a discutir, lo que
Koch nunca acept.
Se desata una epidemia de clera en Egipto procedente de la India, hay pnico en Europa y
los franceses envan a Alejandra a los dos famosos ayudantes de Pasteur. Alemania no se queda
atrs y enva al gran maestro de la microbiologa mundial: Roberto Koch, el gran orgullo de Prusia.
435
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Llega un momento en que se dan las manos; se contagia y muere un investigador francs, Thuiller.
Su compaero Roux preside el entierro, acompaado de Koch y deposita en su tumba una corona
de laurel a quien considera el primer mrtir de la ciencia. El alemn gana la partida descubriendo
el embrin clero. El meticuloso alemn no publica y solicita a su gobierno lo enve a la India,
donde la enfermedad es endmica; despus de varios meses, luego de realizar autopsias a cientos de
hindes muertos por la terrible enfermedad, confirma que el vibrio en Coma, como l lo llamaba,
era el causante de la enfermedad.
La pugna en ocasiones llega al infantilismo; es sabido que la cerveza alemana es de las mejores
del mundo, lo que no es la francesa, y Pasteur en el vecindario de su laboratorio instal una pequea
cervecera, pero fue lamentable para l porque no consigui su objetivo. Pasteur tambin es el descu-
bridor de la vacuna antirrbica.
d
DR. MIGUEL F. CANELA L.
DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE PARS
MONITOR DE LA CLNICA UROLGICA DE NECKER
Sobre una forma anormal de la Tuberculosis Renal.
Tuberculosis Renal enmascarada de colibacilosis.
PARS
Librera Louis Arnette, calle Casimir, Delavigne 2, 1931.
A la memoria de mi inolvidable MADRE.
A mi PADRE, en testimonio de afecto filial y de profundo reconocimiento.
A mis hermanos y hermanas.
A mi amigo, el Dr. Pascasio Toribio, fraternalmente.
A mis maestros de la Facultad de Matemticas de Santo Domingo, Sres. Doctores Osvaldo Garca
de la Concha (In Memoriam).
Arstides Garca Mella (In Memoriam).
Eduardo Soler, homenaje de admiracin y testimonio de eterna gratitud.
A nuestro maestro el profesor Flix Legueu, Profesor de Clnica Urolgica de la Facultad, Cirujano
del Hospital Necker, Miembro de la Academia de Medicina, Comendador de la Legin de Honor,
quien, adems del gran honor que nos ha hecho aceptando le presidencia de esta tesis, ha sido para
nosotros un Maestro cuya enseanza nos quedar siempre como un bien precioso.
Al profesor Rouviere, profesor de Anatoma de la Facultad, miembro de la Academia de Medicina,
Oficial de la Legin de Honor, homenaje de nuestra profunda gratitud y en reconocimiento a la tan
amable acogida que nos brind en su laboratorio.
Al profesor agregado F. M. Cadenat, cirujano del Hospital San Luis, caballero de la Legin de
Honor, con mi profundo reconocimiento y para asegurarle que siempre recordaremos la acogida tan
franca y simptica que siempre nos ha concedido dentro de su servicio.
Al doctor Pierre Gaume, antiguo jefe de Clnica en el Hospital Necker, quien me ha inspirado el
tema de esta tesis y guiado con sus consejos. Testimonio de mi mayor reconocimiento.
Al seor Andr Sicard, interno de los Hospitales de Pars, preceptor de la Facultad, a quien
quiero agradecer la amistad que ha hecho crear entre nosotros por su afabilidad, su disposicin y sus
preciosos consejos.
436
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
La tuberculosis renal
La tuberculosis renal es una afeccin frecuente, comnmente encontrada en la prctica corriente,
y cuyo diagnstico, en las formas tpicas, no ofrece en general dificultades particulares.
Sus diferentes aspectos, tan variados, tan polimorfos (forma vesical pura, hematrica, etc.) son
bien conocidos y su frecuencia misma hace que, en presencia de cualquiera de esas manifestaciones,
se piense precozmente en la tuberculosis. No queda ms que practicar los exmenes especiales: exa-
men cito-bacteriolgico de los orines, cistoscpicos y cateterismo uretral, para confirmar de manera
indiscutible el diagnstico clnico, y aplicar las indicaciones teraputicas.
Pero al lado de esas formas banales, existe una serie de formas atpicas que ponen al clnico en
presencia de problemas delicados. La atenuacin de los sntomas, la existencia de signos prestados
donde la coexistencia de otra afeccin renal que puede a veces ocupar el primer plano sintomtico,
modifican profundamente el cuadro clnico. Muy a menudo, entonces, no se piensa en la posibi-
lidad de una tuberculosis renal, y se desechan las exploraciones especiales que nos daran la llave
del problema.
Tales hechos no son raros y los enfermos no son enviados entonces al especialista ms que despus
de un largo tiempo durante el cual las lesiones tendrn toda oportunidad de crecer y agravarse.
Es sobre una de esas formas anormales que quisiramos atraer la atencin. Se trata de tuberculosis
renales evolucionando enmascaradas de colibacilosis banal. Vamos a reportar algunas observaciones
tpicas, que debemos a la amabilidad del doctor Gaume, antiguo jefe de Clnica del Hospital Necker,
asistente de Cistoscopia en el servicio del profesor Legueu. Permtasenos ofrecerle aqu nuestro agra-
decimiento por la ayuda preciosa y los consejos preclaros que no ha dejado de prodigarnos durante la
redaccin de este modesto trabajo. Nos parece necesario ante todo precisar bien el cuadro del asunto
que nos ocupa.
En efecto, la existencia de infecciones secundarias que complican la evolucin de una tuberculosis
renal es un hecho bien conocido actualmente.
Si se ha credo en algn momento en la imposibilidad de la existencia simultnea de dos infec-
ciones, numerosos casos, tanto clnicos como anatomo-patolgicos, han demostrado la falsedad de
esa asercin.
Habitualmente, es fcil sospechar detrs de estas infecciones secundarias la presencia de la
tuberculosis. Algunas veces es el historial mismo de la enfermedad que atrae la atencin por la
existencia de molestias urinarias ms o menos claras que precedieron la aparicin de la infeccin
secundaria.
Muchas veces el inicio de esta ha sido bastardo, menos claro que habitualmente, algunas particu-
laridades del cuadro clnico parecen anormales. Ser por ejemplo la existencia de hematurias, ms a
menudo el predominio o la intensidad de molestias vesicales, la existencia de una deficiencia funcional
clara de un lado o la constatacin cistoscpica de lesiones vesicales tpicas que permitirn plantear un
diagnstico precoz aun en ausencia del bacilo de Koch.
El descubrimiento de este ltimo es en efecto particularmente delicado, aparenta desaparecer
frente al colibacilo, agente habitual de esas infecciones secundarias.
Sin embargo, por medio de exmenes repetidos, operando sobre orinas concentradas, utilizando
el primer chorro de orina evacuada por la sonda uretral (Gauthier), examinando largamente cada
lmina, se llegar frecuentemente a ponerlo en evidencia.
He aqu a ttulo de ejemplo la observacin de un enfermo que hemos podido seguir dentro del
servicio del profesor Legueu.
437
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
SR. GER. LUCIEU, 41 AOS
El paciente no presenta ningn antecedente particular (blenorragia a los 20 aos bien curada),
atacado bruscamente en noviembre de 1930, sin molestias premonitorias, de dolores lumbares
con fenmenos de cistitis; micciones frecuentes, sobre todo nocturnas (7 a 8 veces), dolorosas,
imperiosas.
Las orinas son turbias.
En ese momento no se hizo examen bacteriolgico, y el paciente es sometido a un tratamiento
banal por su mdico. Los fenmenos de cistitis persisten sin embargo y los orines siguen turbios, de-
jando en reposo un depsito importante, an sin esclarecerse completamente.
En enero de 1931, el paciente visita un especialista que practica un examen bacteriolgico:
Muchos polinucleares.
Muchos colibacilos.
No hay bacilos de Koch.
El paciente es tratado entonces por medio de una vacuna y se trata tambin su intestino que
parece ser la causa de esa infeccin renal rebelde.
Al principio de junio de 1931, hematuria, el enfermo entra entonces en el servicio y se logra poner
en evidencia la existencia de una deficiencia funcional muy marcada del rin izquierdo.
Sin embargo ningn bacilo de Koch.
Intervencin el 10 de julio: Nefrectoma izquierda.
El rin est crecido de volumen y se encuentra en la parte superior varias cavernas rellenas de
materia caseosa, con obliteracin de los clices superiores.
Algunas granulaciones sobre la mucosa pilica.
Es por consiguiente la hematuria que, aqu, ha atrado la atencin y ha permitido pensar en la
tuberculosis.
Lo que trae el inters de los casos que reportamos luego es que, al principio, aparent que se
trataba de colibacilosis absolutamente banal.
Contrariamente a lo que sucede en las formas habituales, ningn sntoma clnico ha podido
hacer sospechar la tuberculosis y esto con verosimilitud, y esto es un punto sobre el cual debemos
igualmente atraer la atencin, puesto que se ha tratado siempre de tuberculosis renales anormales,
tal como lo ha demostrado el examen de las piezas operatorias. En todos los casos es nicamente
la persistencia anormal de la infeccin colibacilaria y su resistencia notoria a los tratamientos
habituales que han sido el origen de las investigaciones minuciosas y delicadas que concluyeron
en el descubrimiento de la lesin tuberculosa.
Se trata por consiguiente de casos particulares de un hecho de orden general. Se sabe en efec-
to, y trabajos recientes lo han bien confirmado que s, en un cierto nmero de casos, la infeccin
colibacilar, tan frecuente en la hora actual puede constituir toda la enfermedad, hay otros en los
cuales su valor es bien diferente. La colibacilosis aparece entonces como una infeccin secundaria,
que viene a injertarse sobre una lesin local preexistente. Es de regla entonces que ella ocupe el
primer puesto del cuadro clnico.
Uno se encuentra en presencia de casos rebeldes a los tratamientos ordinarios, y que no se curan
ms que cuando la causa inicial, aquella que mantiene la supuracin en los orines, haya sido descu-
bierta, y que una teraputica dirigida contra ella se haya instituido.
Entre esas causas de mantenimiento hay que pensar en la tuberculosis renal.
438
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
OBSERVACIONES
OBS. I (DR. GAUME) 1. SRA. G. LENF., 24 AOS
Esta paciente es examinada la primera vez en octubre de 1927. Dio a luz hace un ao y se queja de
una infeccin de colibacilos de las vas urinarias que se inici el segundo mes de la gravidez, esto es 18
meses antes. En esa poca, tuvo una crisis de cistitis leve acompaada de dolores lumbares izquierdos.
Desde entonces mantiene los orines turbios y de cuando en cuando pequeas crisis de dolores vesicales
con micciones frecuentes que duran raramente ms de 24 horas (cuatro desde hace un ao).
Cada una de esas crisis, incluida la primera, est acompaada de desrdenes intestinales: meteo-
rismo, diarrea. Estos desrdenes se han acentuado desde hace un mes y medio, y evaca actualmente
tres veces al da.
El examen muestra orines ligeramente turbios, los riones no molestan y no duelen en la palpa-
cin; el tero, los anexos, son normales.
El examen histo-bacteriolgico de los orines totales muestra la presencia de numerosas clulas,
numerosos polinucleares y muchos colibacilos.
Una cistoscopia hecha en esta poca muestra una cistitis localizada alrededor del orificio uretral
izquierdo y un orificio uretral derecho normal. El cateterismo uretral es hecho. A la derecha da una
muestra clara, no conteniendo ni pus ni microbios. A la izquierda la sonda no sube y los orines son
recogidos por la sonda vesical. La concentracin de urea por litro es de 4 gr. 03 en la muestra del rin
derecho, con en media hora 83 cm
3
de orina y 0.33 de caudal ureico. En la muestra vesical C= 5 gr.
16 con 112 cm
3
de orina y un caudal de 0 gr. 57.
En presencia de este resultado, el diagnstico hecho es de pielonefritis por colibacilos. La enfer-
ma es sometida a un tratamiento desinfectante banal, consistente en aceite de Harlem, as como un
tratamiento desinfectante intestinal.
Esta paciente se ha seguido durante ms de un ao, sin que los orines aclaren. El tratamiento es cambia-
do varias veces, en particular se le han hecho vaccinoterapia por la va bucal y un tratamiento local vesical.
Ante la persistencia de la infeccin, nos hemos encaminado a buscar la causa de mantenimiento.
Siendo los signos de cistitis muy mnimos, pensamos primeramente en la posibilidad de un clculo
del rin izquierdo. Una radiografa resulta negativa.
Mandamos hacer entonces una serie de exmenes histobacteriolgicos de los orines totales, con la
finalidad de detectar la presencia del bacilo de Koch, y finalmente, el 26 de noviembre 1928, obtenemos
un resultado positivo, y el examen muestra ese da la presencia de algunos raros bacilos de Koch.
La enferma ingresa al hospital, se le hace un nuevo examen funcional el 12/12/28. La capacidad
vesical es normal; la cistoscopia muestra lesiones de cistitis localizadas alrededor del orificio izquierdo,
pero esta vez el cateterismo es practicado de los dos lados y ofrece los resultados siguientes:
Rin derecho Examen histo-bacterial. Claro, no pus, no microbios.
Agua 1/2 hora C. Urea 1/2 hora.
44 cm3
9 gr. 82
0 gr. 43
Rin izquierdo Raros polinucleares.
No microbios.
56 cm3
7 gr. 56
0 gr. 42
439
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Por consiguiente, esta vez, leve deficiencia funcional del lado izquierdo: La azotemia es de 0 gr.
40, la constante de Ambard de 0,079. El diagnstico es establecido y la paciente operada el 28/12/28:
Nefrectoma izquierda, rin exteriormente bastante alterado, con urter muy grueso, arteria polar
superior anormal; drenaje, pared en dos planos.
Seguimientos post operatorio: normales.
En los das siguientes los orines aclaran rpidamente y la enferma vista nuevamente un ao des-
pus, tiene desde su operacin orines perfectamente claros.
OBS. II (DR. GAUME) SRTA. GERMAINE A.
Esta enferma es examinada en el mes de junio de 1930. Acaba de pasar dos aos en un sanatorio
donde fue tratada por lesiones tuberculosas discretas.
Desde hacen tres aos, tiene orines turbios con signos de cistitis de cuando en cuando. Varios
exmenes histobacteriolgicos de los orines han mostrado siempre presencia de colibacilos en abun-
dancia. 5/6/30, examen bacteriolgico de los orines totales muestra el siguiente resultado: Abundante
pus, algunos colibacilos, ausencia de bacilos de Koch.
12/6/30, examen funcional: Vejiga de buena capacidad con mucosa sana, el orificio izquierdo
est deformado y tiene un aspecto cicatricial, pero su mucosa es de coloracin normal. El orificio
derecho es normal.
Aspecto de la orina recogida examen-bacteriolgico de las muestras.
Concentracin de urea/litro.
El 13/6/30
Rin derecho Normal.
Algunos leucocitos.
Algunos colibacilos, algunos estafilococos.
No hay B.K.
Rin izquierdo Ligeramente turbia, completamente descolorida.
No hay B.K.
17 g. 02 2 g.
Azotemia 0 gr. 37
Constante de Ambard: 0,132
Vejiga.
6 gr. 30
Una radiografa muestra a la izquierda una opacidad de la sombra renal que hace pensar que se
trata probablemente de un rin masilla (Rein mstic?)
El 24/6/30: Nefrectoma izquierda, urter grueso y perinefritis gruesa. Seguimientos post ope-
ratorios: Normales, el enfermo sale a los 17 das de operado y no se ha vuelto a ver. Examen de la
pieza (Dr. Verliac), pequeo rin sin cpsula, con peripielitis fibroadiposa y urter dilatado, grueso
y deforme. Tuberculosis lcero-caseosa de los clices superiores y medios en su extremidad perifrica.
Tuberculosis lcera-gaseosa con infiltracin de la parte inferior.
La cistoscopia muestra una vejiga normal, orificios uretrales normales; el cateterismo es imposible,
pues se choca de los dos centmetros, cual que sea la sonda empleada.
Se prueba una prilografa retrgrada, de acuerdo a la tcnica de Chevassu; el urter izquierdo es
visible en su ltimo centmetro, pero se llega a sobrepasar el estrecho (restriccin) superior.
440
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Se le hacen entonces radiografas en serie despus de inyecciones intravenosas de uroselectan: el
rin derecho es visible con pequea pelvis normal, el izquierdo no es visible. Una nueva exploracin
realizada a principio de septiembre ofrece los mismos resultados.
Concluimos entonces que hay un rin excluido a la izquierda, supurado, y probablemente
pionefrosis calculosa, con clculo invisible a los rayos X.
Se le propone una operacin de exploracin. El enfermo es reexaminado a principios de octubre
de 1931: estado sin cambios, orines todava muy turbios, sin cistitis.
Como no se supuso tuberculosis, no se le ha buscado sistemticamente el bacilo de Koch por
medio de exmenes histo-bacteriolgicos en serie.
La azotemia es de 0 gr. 59
Operacin el 5 de octubre de 1931: nefrectoma izquierda de un gran rin con perinefritis
considerable.
Se trata de una tuberculosis renal con exclusin casi completa. Lesiones ms recientes existen
sobre todo al nivel del polo superior y de la periferia del rin, con granulaciones diseminadas.
OBS. III (DR. GAUME) SR. CLOTAIRE LEG., 45 AOS
Este enfermo, visto por la primera vez en junio de 1930, es atendido desde hace tres aos por una
pielonefritis de colibacilos. Sus orines son turbios desde esa poca, y estn infectados. Pero no muestra
ninguna otra seal clnica: No hay dolor al orinar, no hay seales de cistitis, nunca hubo hematuria,
no hay dolores lumbares, estado general bueno.
Un examen histo-bacteriolgico de los orines totales ha mostrado en l la presencia de colibacilos,
l ha seguido varios tratamientos, en particular le han practicado la vaccinoterapia. Cuando examinamos
ese enfermo, nada clnicamente orienta el diagnstico hacia la tuberculosis renal. Pensamos ms bien
en una pielonefritis mantenida por una stase pyelique o por un clculo no reconocido.
10/6/30: Un examen funcional muestra una vejiga con columnas con mucosa sana, un orificio
uretral derecho ligeramente edematizado en el cual la sonda choca a los 2 cm.; el orificio izquierdo
normal es cateterizado hasta arriba.
La muestra recogida a la izquierda es clara, sin pus, sin microbios. La sonda dio 12 cm
3
en una
media hora y la concentracin de urea por litro es de 18.95 gr.
La sonda vesical de control ha mostrado durante el mismo tiempo 11 cm
3
de orina con una con-
centracin de urea por litro de 13 gr. 73.
La pielografa es imposible del lado derecho; la radiografa es negativa. Se le hace entonces una serie
de exmenes histo-bacteriolgicos de los orines totales, y el ltimo muestra el siguiente resultado:
Muchos polinucleares, muchas clulas, pocos colibacilos, algunos bacilos de Koch.
El enfermo es operado el 21/6/30: Rin derecho tuberculoso parcialmente excluido con urter
de la dimensin del pulgar; nefrectoma derecha, drenaje, pared en dos planos.
Seguimientos post operatorios normales, el enfermo se restablece rpidamente y sale el da 17. Se
vio nuevamente tres meses despus en perfecto estado con orinas claras.
Examen de la pieza (Dr. Verliac):
Rin descapsulado, de dimensiones un poco inferiores a lo normal, muy deformado:
1. Numerosas tumoraciones producidas por gruesas granulaciones tuberculosas cubren casi toda
la superficie, salvo una pequea parte de la cara anterior.
2. La grasa sinusal forma una masa lipomatosa considerable.
3. El urter grueso y dilatado tiene el volumen del dedo.
441
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Al corte, se constata que la mitad superior del rin est constituido por una serie de cavidades
comunicantes llenas de magma gaseosa y que el gran cliz superior est obliterado casi hasta el punto
de unin con el inferior.
La parte superior del cliz inferior est ella tambin obliterada y la legin renal correspondiente
excluida. Por consiguiente solamente son permeables entre las vas excretoras del rin, el cliz medio
y la parte superior del cliz inferior, cubiertos de granulaciones y de ulceraciones. Son prolongados por
un urter enorme, muy dilatado, con superficie granulo-ulcerosa. Del parnquima renal no subsisten
ms que dos penculos y estn cubiertos de granulaciones tuberculosas.
OBS. IV (DR. GAUME) SR. SAL., 60 AOS
Este enfermo fue reconocido por primera vez en el mes de agosto de 1931; sufre de cuando en
cuando del rin izquierdo y de orina turbia desde hace cuatro aos, y hace dos aos le haba moles-
tado mucho del rin y haba expulsado grarilla.
Nunca ha tenido hematuria.
No se preocupa de la turbidez de la orina, pues nunca le ha molestado y no ha tenido ningn
problema de cistitis.
Desde el comienzo de julio de 1931, le molesta nuevamente el rin izquierdo, de manera continua
y adelgaza, se queja de un estado febril, 38 a 38.2 por la noche.
El examen muestra orina muy turbia, ausencia de adenoma prosttico y de residuo vesical, el
rin izquierdo aumentado en volumen.
El examen histo-bacteriolgico de los orines totales muestra presencia de pus, numerosos coliba-
cilos, ausencia de bacilos de Koch.
ESTUDIO CLNICO DIAGNSTICO
Conviene ante todo sealar la rareza de hechos anlogos a aquellos que hemos reportado. He-
mos hojeado la literatura mdica de estos ltimos aos, sin encontrar observaciones absolutamente
superponibles a las nuestras.
En todos los casos publicados, cierto nmero de caracteres daban lugar a que se dudara de la
pureza de la infeccin colibacilar y apuntaba de entrada hacia la bsqueda de una lesin asociada.
En nuestras observaciones, por el contrario, el inicio se hace de una manera absolutamente banal,
en sujetos que no han presentado ningn trastorno urinario premonitor.
La enferma de nuestra observacin I, particularmente, ve iniciar su infeccin durante una pre-
ez, luego que se le presentaron trastornos gastrointestinales; es decir, en condiciones absolutamente
clsicas y nada sospechosas.
Al principio los sntomas no se distinguen en nada de una pielonefritis tpica; nunca hemos no-
tado en ese perodo fenmenos anormales, la reaccin vesical no ha presentado nunca una intensidad
particular y ha permanecido siempre dentro de los lmites entre los cuales evoluciona normalmente
en el transcurso de una bacilosis banal.
En resumen, nada en el cuadro clnico, ni en los antecedentes, puede hacer pensar en una lesin
renal asociada, tuberculosis y otras, y uno se conforma con un examen de los orines totales, que de-
muestra la existencia de una piurea con numerosos colibacilos.
Aun admitiendo que la hiptesis de lesin bacilar se haya considerado, los exmenes especiales,
de rigor en ese caso, lejos de confirmar el diagnstico, tenderan ms bien a desecharlo. La cistoscopia
muestra una vejiga sana o presentando lesiones discretas, sin caracteres especiales. El examen de las
orinas separadas, tal como el de las orinas totales, no revela la presencia del bacilo de Koch.
442
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Quizs algunas veces podramos constatar una ligera deficiencia renal unilateral, que dentro
de nuestra observacin No. l no exista cuando se hizo el primer examen. Ante tales hechos, uno se
considera autorizado a plantear el diagnstico de pielonefritis de colibacilos, y el tratamiento es apli-
cado. Es entonces que un hecho nuevo aparecer: la infeccin no cede, se eterniza, no encontramos
la presencia de una forma prolongada, rebelde a toda teraputica, cual que sea, general o local. Sin
embargo, sabemos que la colibacilosis urinaria es una afeccin que cura habitualmente (al menos en
el 85% de los casos), en dos meses, por medio de un tratamiento antisptico simple.
Cuando esta persiste, debemos abandonar el tratamiento ordinario y rebuscar la causa que lo produce.
Si nos conformamos con dar seguimiento al enfermo haciendo de vez en cuando un examen bacteriolgico
de control, corremos el riesgo de perder un tiempo precioso permitiendo la agravacin de las lesiones.
Es as que algunos de nuestros enfermos haban sido tratados durante un tiempo muy largo (dos
aos, tres aos, sin ningn resultado).
Al final, toda pielonefritis que se prolonga, manda un examen urinario y general y la bsqueda
de la causa que la provoca. En nuestras observaciones, se trataba de lesiones tuberculosas del rin
que servan de causa de origen de los focos de proliferacin del colibacilo.
Estudiemos pues las etapas del diagnstico que son aqu particularmente complejas. Hemos de
hecho eliminado al principio de este estudio los casos en los cuales la tuberculosis, a pesar de la infec-
cin secundaria, continuaba a manifestarse, algunas veces de una manera tenue y pasando totalmente
al segundo plano; ms, sin embargo, de una manera tangible, para no ocuparnos ms que de aquello
en los cuales permanece latente.
La primera etapa consiste en eliminar las otras causas que mantienen la enfermedad. Estas son
muy numerosas y pueden ser clasificadas en dos categoras:
1. Lesiones del aparato urinario.
2. Existencia de un foco extra-urinario explicando la inocultacin repetida del rin.
Las primeras son reveladas por una exploracin completa, son mltiples. Tanto actan provocan-
do la estasia: estrechamiento del urter, lesin prosttica, dilatacin pilica por lesin o acodamiento
uretral. Hay que saber que esta lesin es algunas veces mnima o pensar en particular en una mujer
con prolapso de la mucosa uretral, manteniendo una uretritis crnica, en una cistoceles, etc.
En otros casos la lesin inicial acta por irritacin local y la infeccin puede ser mantenida entonces
por un clculo latente que ser revelado por la radiografa, un neoplasma renal o vesical. Cuando esas
investigaciones permanecen negativas se debe pensar en la existencia de un foco de infeccin a distan-
cia y dirigir la atencin hacia el aparato digestivo. El ms importante de esos focos es sin contestacin
el intestino y Heitz Boyer ha vulgarizado esta nocin que ha estudiado durante mucho tiempo bajo
el nombre de SNDROME EUTERO-RENAL. Lesiones del intestino grueso, colitis enteritis, sin olvidar
la apendicitis, sobre todo en su forma retro-cenal sern investigadas con cuidado tanto por la clnica
como por exmenes especiales (radiografas, etc.)
Frente a la carencia de esas diferentes exploraciones, se llega por eliminacin a considerar la
hiptesis de una tuberculosis renal latente y habr que hacer entonces todo para detectarla.
Se practicar sucesivamente toda una serie de investigaciones con cuidado y con extrema mi-
nuciosidad sin temer a repetir una serie de exmenes si estos parecen de entrada suficientemente
concluyentes.
1. Los exmenes cito-bacteriolgicos son, bien entendido, los ms interesantes. Pueden suministrar
de una manera incontestable la llave del diagnstico, y es as que en nuestras observaciones II y III el
bacilo de Koch fue detectado, en muy pequea cantidad en verdad. Esta investigacin, tan importante
443
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
aqu, hay que insistir en ella nuevamente, extremadamente delicada. Los exmenes no pueden hacerse
en cualquier parte ni por cualquiera. Sern confiados a un observador entrenado que no temer
multiplicar las investigaciones, pasar una hora sobre una lmina antes de descubrir un germen. Su
presencia y su tenacidad sern a menudo recompensadas y tendr por consiguiente la alegra de
confirmar plenamente un diagnstico difcil.
2. La inocultacin de los curios parecera dar resultados ms constantes. Ello no es as, y en vista
de la extrema rareza de los grmenes en los casos que nos ocupan, un resultado negativo no quiere
decir absolutamente nada.
3. El cultivo del bacilo de Koch, objeto actualmente de varios trabajos, aportar quizs facilidades
que no tenemos actualmente. No ha sido empleado en nuestros enfermos. Parece que habr all para
lo por venir una indicacin de primer orden cuando se haya conseguido simplificar la tcnica y sobre
todo crear medios de cultivo ms sensibles.
4. El examen funcional del rin puede suministrar importantes informaciones. Una deficiencia
unilateral, sobre todo si es muy notoria, puede ella sola permitirnos sealar un diagnstico.
Es solamente por esta seal que nuestro enfermo de la observacin No. II fue operado, aun en
ausencia de bacilos de Koch, constatada en el curso de los exmenes repetidos.
Sabemos en efecto que frente a una destruccin aparentemente igual, es la tuberculosis aquella
que de todas las lesiones que pueden afectar al rin incide lo ms profundamente sobre la elimi-
nacin y que, en general, en el curso de una pielonefritis la deficiencia funcional permanece dbil o
falta completamente.
Desgraciadamente, esta constatacin est lejos de tener un valor absoluto. Ciertas tuberculosis
renales pueden evolucionar sin determinar una disminucin notable de valor funcional del rin. La
ausencia o el dbil grado de diferencia no permite por lo tanto a ella sola eliminar la tuberculosis, aun
con la presencia de grmenes banales en la orina.
Inversamente, una deficiencia renal muy marcada no es un signo de certeza. Sin hablar de la gruesa
pionefrosis banal o de la pionefrosis calcular cuyo diagnstico es generalmente bastante fcil, hay que
pensar en un neoplasma renal infectado. En ese caso el diagnstico es imposible solamente por la
divisin de las orinas y si los sntomas clnicos no son bastante evidentes para confirmar la bacilosis o
el neoplasma, hay que recurrir a la pielografa que por lo menos alejar una de esas dos afecciones.
Algunas pielonefritis con fuerte afeccin del parnquima renal pueden ellas solas ofrecer el
mismo cuadro.
Aqu un ejemplo tpico:
El Sr. Waj. Louis, 40 aos, entra en la sala Velpeau el 8 de agosto de 1930 a causa de cistitis y
piurea. El principio de los trastornos, crisis de cistitis franca con polaquiuria, remonta a diez aos
aproximadamente, y las crisis a principio muy espaciadas se acercan ms y ms; hace dos aos, el en-
fermo fue hospitalizado a causa de molestias menngeas, se le han hecho varias punciones lumbares.
Desde esa poca, sobre todo, molestias digestivas, constipacin.
En el mes de marzo de 1930, viene a consultar a Necker por polaquiuria y dolores en la miccin,
las orinas parecen claras, se le han hecho algunos lavados vesicales.
El 30 de julio de 1930, a seguida de algunos das de cefalea, crisis de retencin completa. El
enfermo fue sondeado dos veces solamente, pero como las orinas eran totalmente purulentas, se le
aconseja entrar en el servicio.
El examen histo-bacteriolgico de las orinas muestra la presencia de pus abundante y de numerosos
colibacilos, no se detectaron bacilos de Koch.
444
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Examen funcional el 12 de agosto:
Rin derecho Examen histo-bacteriolgico, no hay pus
Caudal 1/2 hora
No hay microbios
11.91
0 gr. 10
Rin izquierdo Numerosos polinucleares
Muy numerosos colibacilos
3.84
0 gr. 03
La vejiga es de aspecto normal, el orificio uretral izquierdo ligeramente congestionado.
Se le hacen sin xito dos lavados de la pelvis renal izquierda, el ltimo el 3 de septiembre de 1930.
La azotemia es de 0 gr. 32-K-0,106.
El diagnstico indicado es de tuberculosis renal izquierda y el enfermo es operado el 10 de sep-
tiembre de 1930:
Nefrectoma izquierda: pequeo rin, esclertico y muy alterado, drenaje, pared en dos planos.
El enfermo sale 20 das despus en buen estado, con orinas perfectamente claras. Fue visto de
nuevo en febrero de 1931 en perfecto estado.
EXAMEN DE LA PIEZA, pequeo rin cuya superficie es muy deforme con la presencia de surcos
muy profundos, que parecen surcos de lobulacin fetal; la parte media parece atrofiada totalmente. Al
corte el rin muestra un parnquima irregularmente atrofiado, una pelvis de dimensiones normales
del cual parten finos clices divergentes en medio de una grasa sinusal muy abundante. El urter es
ms o menos normal, no presenta ms que un ligero grado de esclerosis sub-mucosa e intramuscular,
sin infeccin aparente.
La pelvis muestra bastante numerosas digitaciones dermoepidrmicas salientes, sin que el epitelio
parezca alterado. Una infeccin sub-aguda o crnica moderada ha diseminado en la capa sub-epitelial
y las capas musculares vecinas pequeos islotes linfoides, determinando dentro de las mismas zonas
de la pelvis una esclerosis moderada.
Los pequeos clices estn ms alterados que la pelvis y los grandes clices. Esas alteraciones cr-
nicas o sub-agudas alcanzan varias capas diferentes: la capa epitelial contiene muchas clulas vacuolares
y algunas veces pequeos quistes que contienen coloides.
La capa sub-epitelial est en varios puntos, edematosa o congestiva. Contiene leucocitos y clulas
mononucleadas, formando bien sea una capa difusa, bien sea ndulos; esas lesiones de infiltracin son
al mximo en el ngulo canculo papilar. El resto de la pared est notablemente esclerosada.
El parnquima renal est extremadamente alterado: lesiones de atrofia tubular, de esclerosis y de
infiltracin celular estn irregularmente repartidas en el parnquima; la esclerosis est particularmente
intensa sobre las papilas. Las zonas corticales de infiltracin celular son tambin zonas de atrofia
parenquimatosa. Muchos vasos sufren de endocarditis fibrosa a tendencia obliterante. No hay ninguna
lesin tuberculosa.
CONCLUSIN: Pielonefritis crnica atrfica de origen colibacilar. Se trata de un caso raro: caso
de pielonefritis sostenida por una infeccin parenquimatosa del rin concomitante.
Cada ataque determinando nuevas zonas de infeccin, y despus de atrofia del parnquima, lesiones
sobre las cuales, como en las observaciones publicadas recientemente por Verliac en la Asociacin de
Urologa, pueden injertarse lesiones de tuberculosis secundaria.
445
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Se trataba nicamente de una infeccin del parnquima, con destruccin importante del rin
y fuerte deficiencia funcional.
El diagnstico con la tuberculosis nos parece aqu casi imposible. En tales casos, por consiguiente,
el error no parece tener graves consecuencias, y aunque la cuestin de la naturaleza de la lesin surge del
punto de vista cientfico, en la prctica hay que reconocer que en algunos casos puede no ser resuelto,
sin que esto acarree perjuicio para el paciente.
En efecto, frente a un enfermo que presente un rin infectado, con deficiencia considerable,
sin alteracin del otro lado, la abstencin operatoria no sigue en general la carencia aparente de la
bacteriologa. La nefrectoma se impone, es esta la que cura al enfermo, y si el cirujano tiene un re-
mordimiento, no puede ser ms que aquel de no haber puesto una etiqueta etiolgica verdadera sobre
la lesin que destruy el rin.
Concluyamos entonces que la existencia de una deficiencia renal unilateral clara con integridad
absoluta del rin del lado opuesto, constituye una presuncin importante de tuberculosis y plantea
una indicacin operatoria precisa.
Desgraciadamente, es un sntoma inconstante. Adems, en cierto nmero de casos, uno o los dos
urteres son imposibles de cateterizar y el clnico se encuentra privado de los importantes resultados
del examen funcional.
La radiografa aparenta poder suministrar un aporte importante al diagnstico. Adems del resul-
tado negativo que ofrece mostrando la ausencia de clculo y eliminando la hiptesis de litiasis, parece
susceptible en un gran nmero de casos, de ofrecer imgenes bastante explcitas.
En nuestra observacin No. II, ella permiti constatar la imagen de un rin masilla.
Esos resultados dichosos de la radiografa deben ser aqu relativamente frecuentes. En efecto, en
nuestras observaciones, es notorio constatar la gravedad y la extensin considerable de las alteraciones de
los riones extirpados. Este hecho tambin contrasta de una manera clara y paradoxal con la benignidad de
los sntomas clnicos observados. Este es un punto importante sobre el cual volveremos ulteriormente.
6. La pielografa nos dara seguramente informaciones y es indicada cada vez que el cateterismo
uretral es posible (este hecho solamente se ha presentado una vez en nuestras observaciones). No ha
sido desgraciadamente empleada en nuestros enfermos, pero est claro que sus resultados hubiesen
sido interesantes. Algunos, en efecto, estiman que la pielografa en el curso de la tuberculosis renal es
un procedimiento de lujo, intil en la mayora de los casos, puede sin embargo ofrecer algunas veces
indicaciones tiles y hemos reencontrado un caso de Boeckel, que se aproxima a aquellos que estudia-
mos aqu y en el cual este examen tuvo xito.
Se trata de una mujer tratada por un flemn perinefrtico de estafilococos y una pielonefritis co-
libacilar del rin izquierdo. Como la mejora se dilataba, la bsqueda directa del bacilo de Koch y la
inoculacin del curio se haban mostrado negativas, se practic un examen funcional que revel una
deficiencia renal izquierda ligera. Una pielografa al colargol mostr la amputacin del cliz superior y en
la intervencin se encontr en el polo superior del rin una lesin tuberculosa, cerrada, voluminosa.
Luego, el mismo autor ha revelado dos casos anlogos. Cuando el cateterismo es imposible, la
exploracin luego de inyeccin intra-venosa de uroselectan nos parece perfectamente indicada, y puede
ser empleada en nuestra ltima observacin. Ella mostrara que uno de los riones no secreta ms o
que no secreta ms que por un cliz, los otros dos pareciendo excluidos. Tal resultado nos parece a
favor de una tuberculosis renal, al menos parcialmente excluida y junto a los otros sntomas que puede
presentar el enfermo, debe hacernos pensar en ella. En nuestra observacin IV, ha permitido plantear
una indicacin operatoria precisa.
446
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Vemos por consiguiente toda la dificultad del diagnstico. Ninguna prueba, aparte de la deter-
minacin de la experiencia del bacilo de Koch, desgraciadamente tan rara aqu, tiene valor absoluto.
Un diagnstico no se puede obtener ms que multiplicando los exmenes y reuniendo un mazo de
pruebas de las cuales ninguna tiene un valor absoluto, pero que, por su conjunto y su convergencia
permiten obtener una cuasi-certidumbre. Parece adems que se debe contar mucho con dos mtodos
en el porvenir: cultivo del bacilo de Koch y pielografa.
Quisiramos, para terminar, poner en evidencia dos hechos que nos parecen de importancia
fundamental: En primer lugar a la lectura de nuestras observaciones uno puede preguntarse cules
eran las relaciones existentes entre las dos infecciones renales superpuestas y si el ttulo que hemos
escogido corresponde a la realidad de los hechos.
Tres hiptesis realmente pueden ser discutidas aqu:
1. Tuberculosis renal coexistente con una bacteriuria banal.
2. Lesiones banales secundariamente tuberculizadas.
3. Lesiones tuberculosas secundariamente infectadas.
La primera hiptesis debe ser eliminada y en un trabajo reciente sobre la asociacin de pielonefritis y
tuberculosis renal, VERLIAC ha constatado que en todos los casos en los cuales los microbios banales haban
sido encontrados constantemente en la orina renal, solos o asociados al bacilo de Koch, se encontraba al
nivel del parnquima renal o de las vas excretoras, lesiones que podan ser atribuidas a su accin.
La bacteriuria simple no ha sido por consiguiente hasta ahora constatada al nivel del rin tuberculoso.
La posibilidad de un injerto tuberculoso sobre un rin anteriormente infectado existe. He aqu una obser-
vacin interesante, pues clnicamente la distincin con las formas que hemos estudiado parece imposible.
Observacin (Verliac) SR. H.V, operado en 1919 por una epididimitis tuberculosa, viene a
consultar a Necker en 1920 por fenmenos de cistitis poco intensos, y el examen de las orinas de los
dos riones no muestra piuria ms que del lado izquierdo. Como microbios, no se encuentra ms que
coli. El enfermo que tiene una tuberculosis renal viene a menudo al hospital solicitando examen de
orina, examen global que no muestra ms de coli. Por dos veces, hace que se le hagan inoculaciones
cuyo resultado es siempre negativo.
En el mes de enero de 1930, sin que nada particularmente haya llamado la atencin, quizs
solamente una ligera exacerbacin de los fenmenos de cistitis, encontramos bacilos de Koch en las
orinas totales. Se hacen los exmenes, los cuales muestran la retencin unirenal, y el rin izquierdo
es extirpado el 12 de febrero 1930.
Parece a primera vista que se trata de una de las formas que hemos estudiado, y frente a esta coli-
bacilosis persistente y los antecedentes del enfermo, uno tiene derecho de preguntarse si no se trataba
de una tuberculosis latente.
El examen de la pieza muestra con toda certeza que la infeccin tuberculosa es netamente secundaria.
Examen de la pieza (Dr. Verliac), pequeo rin, en parte descorticado, cubierto en 3/4 partes de
su superficie de depresiones poco profundas, su urter es pequeo y flexible. Sobre el rin abierto se
ve que esas depresiones corresponden a zonas atroncas del parnquima con dilatacin de los pequeos
clices, y el conjunto del rin da la impresin de un rin con nefritis crnica con lipomatosis de
los senos, pero se ven granulaciones sobre la mucosa de las vas excretoras.
El examen histolgico muestra en los riones zonas fibrosas y zonas de inflamacin crnica sin
ningn carcter tuberculoso. Las mucosas de los clices del basinete, debajo de un epitelio intacto,
muestran numerosos pequeos tubrculos jvenes. Los hay tambin en la grasa del seno, pero no hay
ningn tubrculo en el rin, las papilas estn intactas.
447
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
En resumen: lesiones tuberculosas recientes, sobre un rin enfermo desde hace tiempo de le-
siones banales. El examen de nuestras piezas, por el contrario, ha mostrado la existencia de lesiones
tuberculosas avanzadas. Es este el segundo punto importante, pues esas lesiones muchas veces enormes
no han dado clnicamente ms que manifestaciones discretas para no decir nulas.
Es que siempre se ha tratado de tuberculosis antiguas, de tuberculosis excluidas que, en razn de
su tendencia a sanar espontneamente, no provocan ms que lesiones mnimas o hasta nulas al nivel
de las vas inferiores.
Esas tuberculosis latentes bien conocidas, y que pueden dar lugar a una destruccin extensa del
rin, permanecen desconocidas por largo tiempo y se declaran en general en un periodo avanzado,
muchas veces por una complicacin.
Aqu pues el colibacilo apareci secundariamente, la anatoma lo prueba, se injert sobre una
viaja lesin encontrando all un medio favorable, se eterniz all y dio la alarma revelando la existencia
de una tuberculosis hasta all desconocida.
Del punto de vista teraputico, la presencia del colibacilo no modifica en nada el tratamiento clsico. All
como en las formas ordinarias, la nefrectoma es el procedimiento seleccionado, cada vez que sea posible.
La curacin es de regla, hasta cuando los dos riones estn infectados por el colibacilo. Las orinas
aclaran rpidamente y el colibacilo desaparece definitivamente.
CONCLUSIONES
I. Existen formas anormales de tuberculosis renal que evolucionan bajo el disfraz de una infeccin
colibacilar banal.
II. Estas formas son distintas de los casos bien conocidos de tuberculosis banales, secundariamente
infectadas y en las cuales las manifestaciones de la lesin bacilar, aunque atenuadas, permanecen en
general tangibles. Aqu, por el contrario, la tuberculosis permanece latente y nada al principio modifica
la sintomatologa clsica de la colibacilosis.
III. Es nicamente la duracin anormal y la resistencia a los tratamientos ordinarios de la infeccin
colibacilar que atrae la atencin y hace pensar en la existencia de una causa de mantenimiento. Entre
estas, hay que pensar en la tuberculosis.
IV. El diagnstico, siempre difcil, ser planteado por: La eliminacin de las otras causas de man-
tenimiento. Los exmenes especiales: buscar el bacilo muy a menudo. Estudio del valor funcional del
rin: radiografa y pielografa.
V. Anatmicamente, se trata de lesiones tuberculosas avanzadas, y lesiones al menos parcialmen-
te excluidas, lo que explica su estado latente, la ausencia de reaccin vesical; la ausencia habitual de
bacilos de Koch en las orinas.
VI. Del punto de vista teraputico, la nefrectoma aparece como el mejor tratamiento. La infeccin
colibacilar disminuye entonces rpidamente, hasta desaparecer definitivamente. Es tambin notorio
constatar que cuando los dos riones estn infectados por el colibacilo, la ablacin del rin enfermo
es suficiente y el otro se desinfecta espontneamente.
BIBLIOGRAFA
Albarrn. Las infecciones secundarias en el curso de la tuberculosis urinaria. (Anales de las enfermedades de
los rganos genito-urinarios, 1897, p.l.)
scoli. Estudio de las asociaciones microbianas de la tuberculosis renal. (Archivos italianos de Urologa, T.
XXIV, Tomo 6 bis, p.847).
448
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Boeckel. Dos casos de tuberculosis renal con lesiones excluidas reveladas por la pielografa. (Asoc. Francesa de
Urologa, 18 de marzo de 1929. M. peridico de Urologa T. XXVII No. 4 de abril 1929, p.343).
Boeckel y Franck. Un caso de tuberculosis renal con orina estril. (Asoc. Franc. de Urol. Dic. 19/19/27,
Diario de Urologa T. XXV, enero 1, 1928 p.59).
Caffort. Tuberculosis renal y su diagnstico. (Tesis de Toulouse, 1925).
Constantinesco y Vintric. Consideraciones sobre la tuberculosis renal. (Diario de Urologa, T. XXX, No. 2
agosto 1930, p.139).
Epstein. Tuberculosis renal atpica. (Diario de Urologa T. XXV, No. 2, febrero 1928, p.124).
Francfort. El tratamiento moderno de la colibacilosis urinaria. (Diario de los Practicantes, 10 de marzo 1de 930).
Frisch. Veber Mis chinfektion bes Mierentuberculose. (Zeitsch. f. Urol. Ching., T. XIV, f. 3, 1929, p.248).
Gaume. Tuberculosis renal con careta de colibacilosis. (Gaceta Mdica) de Francia, 15 de abril de 1931, p.164).
Iselin Verliac. Tuberculosis renal excluida sin lesin del basinete. (Asoc. Franc. de Urologa, enero 16, 1928,
Diario de Urol. T. XXV, No. 2, feb. 1928, p.145).
Legueu. Tratado de Urologa.
Lapoutre. Las etapas del diagnstico de una colibacilosis crnica. (Gaceta Mdica de Francia, marzo 1,
1930 p.220).
Marin. Tratado de Urologa.
Martn. Los errores de diagnstico en la tuberculosis renal. (Asoc. Franc. Urol. en 21/19/29, Diario de Urol.
T. XXVII, No. 2, p.165).
Thevenot. Infeccin renal de colibacilos. Granulaciones inflamatorias simulando la tuberculosis renal. (Asoc.
Franc. de Urol., oct. 3, 1929, Diario de Urol. T. XXXVIII No. 6, Dic. 1929, p.626).
Truc y Riniliaud. Tuberculosis renal y pielonefritis colibacilar. (Arch. de la Soc. de Ciencias Med. y Biol.
de Montpellier, tomo 3, marzo 1930).
Verliac. Pielonefritis y tuberculosis renal. (Soc. Franc. de Urol., feb. 16/19/31, Diario de Urol. T. XXXI No.
3, marzo 1931, p.270).
Anatoma humana, descriptiva y topogrfica
H. Rouviere - Canela (1948)
ARTICULACIN SACRO-ILACA
La articulacin sacroilaca fue primitivamente una diartro-anfiartrosis, como lo prueban la constitu-
cin fibro-cartilaginosa del revestimiento de las superficies articulares y sobre todo la existencia normal
en el feto de haces ligamentosos intra-articulares que unen estas superficies entre ellas. Secundariamente,
estos tractos desaparecen y la articulacin toma las caractersticas de una diartrosis (Hakim).
ARTICULACIONES DE LA PELVIS SACRO-ILACA
Pero la disposicin de las superficies articulares es tan particular en el hombre adulto que esta
unin no se parece, por sus caractersticas generales, a ninguna otra. Si se necesitase clasificarla den-
tro de uno de los gneros de las diartrosis, lo haramos como Dieulaf, una condlea. Las superficies
articulares de esta son, en efecto, una cncava, la otra convexa, y talladas en segmentos elipsoidales
donde el gran eje est encorvado en el mismo sentido que la superficie articular.
SUPERFICIES ARTICULARES. Las superficies articulares son las superficies articulares o aurculas
del sacro y del coxis.
La superficie articular del sacro est cavada de una depresin elptica, arqueada, considerada por
Farabery y Max Posth como un segmento de canal circular en donde el centro es el tubrculo conju-
gado de las primeras y segundas vrtebras sacros.
449
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
La superficie articular del coxis presenta una dilatacin elptica, alargada en forma de camarn,
es decir encovada de la misma manera que el canal de la superficie sacra. Los bordes del canal sacro
son dilatados, convexos, en forma de burletes, y responden a sillones que circunscriben la eminencia
de la superficie ilaca.
As, cada una de las superficies articulares presenta ondulaciones formadas: 1 sobre la superficie
sacra, por el canal de esta superficie y por los burletes que rodean dicho canal; 2 sobre la superficie
ilaca, por la dilatacin ilaca y los sillones que limitan dicha dilatacin.
Las superficies articulares estn recubiertas de un revestimientos fino en donde la capa profunda
es cartilaginosa, mientras que la capa superficial es fibrocartilaginosa.
MEDIOS DE UNIN. La articulacin sacro-ilaca presenta, como toda diartrosis, una cpsula arti-
cular. Esta cpsula se confunde en casi toda su extensin con los ligamentos de la unin que son los
ligamentos sacro-ilacos anterior y posterior. Al ligamento sacro-ilaco posterior se une el ligamento
lio-lumbar.
LIGAMENTO SACRO-ILACO ANTERIOR. El ligamento anterior, confundido con la cpsula, se extiende
sobre toda la altura de la cara anterior o abdominio plvico de la articulacin. Est formado de fibras
transversales que se insertan a 2 milmetros aproximadamente del revestimiento fibrocartilaginoso.
Este ligamento presenta en cada una de sus extremidades dos haces que se distinguen del resto del
plano ligamentario por su espesor ms grande y por la dimensin de sus fibras que son oblicuas hacia
arriba y hacia afuera. Estos son los frenos de nutacin superior e inferior, llamados an ligamentos
antero superior y antero inferior.
El ligamento antero superior va delante hacia atrs y de dentro hacia fuera entre el ala del sacro y
el hueso ilaco. El ligamento antero inferior se encuentra en la extremidad inferior de la articulacin;
se extiende desde la extremidad superior del hueco citico al borde lateral del sacro, siguiendo una
direccin oblicua hacia dentro, abajo y hacia atrs.
LIGAMENTO SACRO-ILACO POSTERIOR. El ligamento sacro-ilaco posterior comprende tres planos
ligamentarios: superficial, medio y profundo.
PLANO LIGAMENTO SUPERFICIAL. Se compone de dos o tres haces paralelos o divergentes, aplastados
y finos, pero resistentes, que podran ser llamados ligamentos lio-articulares. Ellos van, en efecto, de
la tuberosidad ilaca a los tubrculos sacros posterointernos o articulares (Hakim y Canela Lzaro).
Se insertan hacia afuera sobre la regin postero-inferior de la tuberosidad ilaca, a proximidad
inmediata del versante interno de la espina ilaca postero-superior. Estas uniones ilacas del plano
ligamentario superficial estn estrechamente unidas a los 2, 3 y 4 ligamentos lio-transversario o
transverso conjugados del plano ligamentario medio. El 4 lio-transversario o transverso conjugado
desborda hacia atrs sobre el plano ligamentario superficial.
De su insercin ilaca, los haces se dirigen hacia adentro. Dos haces constantes terminan sobre
el 1 y 2 tubrculos articulares postero-internos; otros dos, en constantes alcanzan; uno, inferior, el
borde interno del 3 hueco sacro o el 3 tubrculo articular; el otro, superior, la parte externa de la
apfisis articular del sacro.
PLANO LIGAMENTO MEDIO. Este se compone de haces o ligamentos secundarios, potentes, que
se disponen de arriba hacia abajo, detrs de las superficies articulares. Son los lios-transversarios porque
ellos unen la cresta y la tuberosidad ilaca a las apfisis transversas del sacro, es decir, a los tubrculos
conjugados postero-externos o transversarios que derivan en dichas apfisis.
1 El ligamento lio-transversario sacro es el ms alto de estos haces. l une la extremidad posterior
de la cresta ilaca a la rama de divisin superior de la primera apfisis transversa-sacra.
450
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Los haces o ligamentos siguientes se extienden de la tuberosidad ilaca a los tubrculos conjugados. Se les
llama por esta razn lio-transversarios conjugados (Farabeuf). Estos ligamentos estn localizados uno debajo
del otro, de tal forma que cada uno de ellos est parcialmente recubierto por el ligamento subyacente.
2 El primer ligamento lio-transversario conjugado se une por un lado a la tuberosidad ilaca hacia
atrs de la cima de la pirmide, por otra parte al primer tubrculo conjugado. Es a menudo conjugado
con el plan ligamentario profundo.
3 El segundo ligamento lio-transversario conjugado o ligamento de Zaglas, corto y espeso, se extiende
desde la tuberosidad ilaca, cerca de la espina ilaca postero superior al segundo tubrculo conjugado.
4 Los terceros y cuartos ligamentos lio-transversarios conjugados unen la espina ilaca postero
superior a los terceros y cuartos tubrculos conjugados. El cuarto ligamento lio-transversario recubre
en gran parte el tercero y se confunde hacia afuera con el gran ligamento sacro-citico.
PLANO LIGAMENTO PROFUNDO. Est representado por un voluminoso ligamento llamado
enteroseo o ligamento vago porque los haces que lo componen estn localizados sin orden y ms o
menos inclinados unos sobre otros, llamado an ligamento axile porque el eje alrededor del cual se
ejecutan los movimientos del sacro pasan por el medio de estos haces. Se inserta hacia afuera sobre
la tuberosidad ilaca, hacia adelante del plano medio, en particular sobre la pirmide; termina hacia
adentro sobre las dos primeras fosas cribadas del sacro.
LIGAMENTO LIO-LUMBAR. El sistema de los ligamentos lio-transversarios sacros se prolonga hacia
arriba por dos haces ligamentarios lio-transversarios lumbares, uno inferior, el otro superior.
Conexiones ganglionarias de los linfticos del tero
Por Canela Lzaro
Extracto de La Presse Medcale No. 76 de septiembre 22, 1934
MASSON ET. Cle Editores, Libreros de la Academia de Medicina
120 Boulevard Saint Germain 120, Pars (Vle)
CONEXIONES GANGLIONARES DE LOS LINFTICOS DEL TERO
Las recientes discusiones en la Sociedad de Ciruga, acerca del tratamiento del cncer del tero,
sobre las conexiones ganglionarias de los linfticos de este rgano, quedaron sin conclusin. Las
disposiciones anatmicas que fueron descritas son diferentes y fueron impugnadas. Ahora bien, los
hechos no pueden ser discutidos; pero es posible prolongar, profundizar la investigacin, multiplicar
las observaciones, de manera a establecer cul es aquella que entre las disposiciones diferentes que
fueron presentadas y que se contraponen, aquella que es normal, es decir aquella que se presenta en
la mayora de los casos.
Es con esa finalidad que mi maestro, el profesor Rouvire, me ha instado a reiniciar el estudio de
los colectores linfticos del tero y de sus conexiones ganglionares.
Antes de presentar los resultados de mis observaciones, creo til resumir aquellos que han obte-
nido los autores que han estudiado antes que yo estos linfticos: Mascagni, Sappey, Poirier, Bruhns,
Peiser, Cuneo y Marcille y Eufia Leveuf y Godard.
Mascagni (Vasorum Lymphaticorum Corporis Humani, T. MDCCLXXXVII, p.44, Et. Planche XIV, p.92)
distingue entre los linfticos del tero aquellos de la parte superior y aquellos de la parte inferior. Aparenta
as menos preciso que los autores modernos que dividen los linfticos del tero en linfticos del cuerpo
y linfticos del cuello. Pero uno puede preguntarse si la divisin de Mascagni no es la ms racional, ya
que hoy mismo, aunque influenciados por los problemas de patologa quirrgica, estamos obligados a
451
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
reconocer que la divisin en territorios linfticos del cuello y del cuerpo es demasiado rgida. Veremos,
en efecto, que los colectores del cuello, una parte de los linfticos del cuerpo, as como los linfticos de
la parte superior de la vagina, se unen para formar unidades pedicularias, es decir grupos de colectores
llegando al mismo enlace ganglionar.
Segn Mascagni, los eferentes de la parte superior del tero caminan dentro de los ligamentos
anchos y forman con aquellos del ovario y de la trompa un plexo sub-ovrico desde donde nacen dos
o tres colectores que alcanzan los ganglios yuxta articos. Sin embargo ciertos vasos linfticos de la
parte superior del cuerpo siguen el mismo trayecto pero quedan independientes del plexo sub-ovrico,
mientras que otro colector sigue al ligamento redondo para llegar a los ganglios inguinales.
Los colectores eferentes de la parte inferior del tero y de la parte cercana a la vagina llegan a los
ganglios latero-pelvianos, es decir a los ganglios satlites de los vasos ilacos.
No nos detendremos en la descripcin de Sappey (Anatoma, Fisiologa, Patologa de los vasos
linfticos considerados en el hombre y los vertebrados, 1874), segn la cual los linfticos del cuello del
tero son sobre todo tributarios de los ganglios hipogstricos. Est opuesta con las constataciones
de todos los otros buscadores, y se debe seguramente a que est basada sobre un muy pequeo
nmero de observaciones. Sin embargo, Sappey describe un tronco que emerge del cuerno uterino
y llega a los ganglios artico-lumbares con los eferentes del plexo sub-ovrico.
Entre los hechos que Poirier (Linfticos de los rganos genitales de la mujer Progrs Medical, 1890), ha
puesto en evidencia uno de los ms interesantes, consiste en la existencia de un tronco anastomtico
latero-uterino que une en conjunto los linfticos del cuello y del cuerpo del tero y que va, de cada
lado del tero, a lo largo y hacia afuera de la arteria uterina. Por lo dems, su descripcin se confunde
a grandes rasgos con aquella de Bruhns que vamos a analizar.
Bruhns (ber die Lymphgefsse der weiblichen Genitalien nebst einigen Bemerkungen ber die Topographie
der Leistendrsen. Archiv fr Anat. und Physiol. 1898) reconoce como Sappey y Poirier dos grupos de
colectores uterinos: Uno para el cuello, el otro para el cuerpo. Bruhns no ha visto los colectores del
cuello llegar a los ganglios hipogstricos, como Sappey lo haba descrito.
As como Poirier, hace terminar normalmente todos los eferentes del cuello en los ganglios
situados en el ngulo de bifurcacin de la arteria ilaca primitiva. Pero su descripcin es ms exacta y
ms precisa que aquella de Poirier: esos colectores, dice, son satlites de la arteria uterina y su primer
enlace ganglionar est en la cadena media del grupo ilaco externo.
En lo que concierne al cuerpo uterino, Bruhns distingue con Mascagni: 1. Colectores satlites de vasos
tero-ovarianos y tributarios de los ganglios artico-lumbares; 2. Colectores que siguen a lo largo del ligamento
redondo hasta los ganglios inguinales. Pero considera que esos troncos eferentes vienen del fondo del tero;
aquellos de la parte media del cuerpo llegan, como aquellos del cuello, a los ganglios de la bifurcacin.
Segn Peiser (Anatomische und Klinische Untersuchungen ber den Lymphapparat des Uterus mit besonderer
Bercksichtigung der Totalextirpation bei Carcinoma uteri. Zeitsch. f. Geburtssshule und Gynk T. XXXIII,
1898. ps. 259-325), el ganglio que recibe corrientemente los linfticos del cuello se encuentra sobre la
pared lateral de la pelvis pequea entre la vena ilaca externa y el nervio obturador.
Se trata evidentemente de un elemento de la cadena interna de los ganglios ilacos externos.
CUNEO ET MARCILLE (Cuneo et M. Marcille in Marcille: Lymphatiques et ganglions ilio-pelviens. Thse
de Pars, 1902) describen tres pedculos; uno de ellos, el pedculo ilaco externo, se compone de dos o tres
troncos que se terminan en los ganglios medio y superior de la cadena media del grupo ilaco externo.
De los otros dos pedculos, uno es tributario de los ganglios hipogstricos, el otro de los ganglios
del promontorio.
452
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Las investigaciones anatmicas hechas desde 1919 a 1923 por Leveuf y Godard (Los linfticos del
tero. Revista de Ciruga. T. LXI, 1923, ps.219-248. J. Leveuf: La invasin de los ganglios linfticos
en el cncer del cuello del tero. Boletn y Mem. de la Sociedad de Ciruga, 1931, ps. 662-671), llevaron a
estos autores a admitir, en oposicin a la doctrina clsica, que la corriente linftica del tero sigue una
va elegida que ellos han llamado va principal. Los colectores que la componen emergen de la pared
lateral del tero, siguen primero la arteria uterina, cruzan luego la arteria umbilical y terminan en un
ganglio que Leveuf y Godard llaman ganglio principal. Este no es ms que lo que nosotros llamamos,
con Cuneo y Marcille, ganglio medio de la cadena uterina de los ganglios ilacos externos.
He aqu algunas cifras que precisan la descripcin que estos autores han dado de las conexiones
ganglionares de su va principal:
Leveuf y Godard han basado sus investigaciones sobre 60 sujetos. Cuentan dos casos, es decir dos
disposiciones posibles por sujeto, una para cada uno de los lados, esto es: 120 casos.
Hay que distinguir en sus resultados aquellos que conciernen a la existencia de la va principal y
aquellos que se refieren a las conexiones ganglionares de los linfticos que componen esa va.
Ellos han constatado la existencia de la va principal en los 120 casos. Pero no han precisado
las conexiones ganglionarias de ese pedculo principal ms que sobre 35 sujetos, es decir sobre 70
casos. El pedculo linftico desembocaba 24 veces en un ganglio prevenoso o de la cadena media de
los ganglios ilacos externos; 30 veces en un ganglio sub-venoso o de la cadena interna de los ganglios
ilacos externos y 16 veces en un ganglio en situacin intermedia a las dos precedentes, es decir en
parte prevenosa y en parte subvenosa.
En resumen, dos afirmaciones se oponen: una de Bruhns, Cuneo y Marcille, segn la cual los
linfticos del cuello terminan en los elementos de la cadena media de los ganglios ilacos externos; la
otra de Peiser, Leveuf y Godard para quienes el primer escaln ganglionario de los linfticos del cuello
es la ms de las veces representado por la cadena interna de este mismo grupo ganglionario.
INVESTIGACIONES PERSONALES
A. Linfticos del cuello.
Si cuento, como Leveuf y Godard, tantos casos (o de preparaciones) como lados (derecho o
izquierdo) donde he obtenido buenas inyecciones, puedo decir que he hecho por todo 130 buenas
preparaciones de los linfticos del cuello del tero.
1. En 62 casos sobre 130, los linfticos del cuello estaban en conexin con los ganglios solos de
la cadena media del grupo ilaco externo.
En 14 de los casos, eran tributarios por una parte de los mismos ganglios de la cadena media, por
otra parte de los elementos ganglionarios que pertenecen a los grupos: hipogstricos, ilaco primitivo
(promontorio o cadena externa).
2. En 24 de los casos solamente, los linfticos del cuello desembocaban en los ganglios solos de la ca-
dena interna del grupo ilaco externo y generalmente en el elemento ganglionario medio de esta cadena.
En 6 casos, los linfticos del cuello iban en parte a esos mismos ganglios de la cadena interna,
en parte a algunos de los grupos ganglionarios: hipogstrico, ilaco primitivo (promontorio o cadena
externa), latero-articos (nivel de bifurcacin artica).
En 11 casos, los colectores linfticos del cuello eran tributarios a la vez de los ganglios de la cadena
media y de los ganglios de la cadena interna del grupo ilaco externo; en otros 6 casos los colectores
terminaban en parte en los ganglios de estas ltimas cadenas, en parte en los ganglios de los grupos
hipogstricos e ilaco primitivo.
453
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Hay cuatro preparaciones que no puedo clasificar en una de las categoras que acabo de distinguir. En
esas preparaciones los linfticos desembocaban, en efecto, en un solo ganglio que estaba en una situacin
intermedia a aquella que ocupan normalmente los ganglios medios de las cadenas media e interna.
En dos casos, el pedculo pre-uretral se doblaba para ir exclusivamente a los ganglios hipogstricos.
En fin, en un sujeto, o ms exactamente en uno de los lados de ese sujeto, es decir en un caso,
los linfticos del cuello iban exclusivamente a un ganglio ilaco primitivo.
EN RESUMEN, sobre 130 preparaciones de los linfticos del cuello, vi la masa inyectada invadir 93
veces ganglios de la cadena media y solamente 47 veces ganglios de la cadena interna.
B. Linfticos del cuerpo.
a) LOS LINFTICOS DEL FONDO DEL TERO van normalmente (9 veces sobre 12) a los ganglios
yuxta-articos solamente por el pedculo linftico satlite de los vasos tero-ovarianos.
En un caso sin embargo, he visto esos mismos linfticos ir a los ganglios ilacos externos solos; en
2 casos, a estos ltimos y a los yuxta-articos.
b) DEBAJO DEL FONDO DEL TERO los linfticos siguen o pueden seguir dos direcciones diferentes:
unos se dirigen a los ganglios yuxta-articos por la va tero-ovariana, otros bajan hacia los colectores
linfticos del cuello se confunden con ellos y desembocan en los ganglios ilacos externos.
He observado adems, a medida que uno se aleja del fondo del tero y se acerca al cuello de este rgano,
que los linfticos del cuello se conectan de menos en menos con los ganglios yuxta-articos y van de ms en
ms a los ganglios ilacos externos. Por ejemplo, los linfticos de la mitad superior del cuerpo (exceptuando
el fondo) eran 10 veces sobre 16 preparaciones, ms o menos igualmente tributarios de los dos grupos de
ganglios yuxta-articos (3 veces), de los ganglios ilacos externos (3 veces), de los grupos a la vez (10 veces).
He visto los linfticos de la regin subyacente a la parte media del cuerpo ir 2 veces sobre 3 a los
ganglios ilacos externos y una sola vez a los ganglios yuxta-articos.
En fin, la linfa nacida del cuarto inferior del cuerpo del tero y del istmo iba siempre a los ganglios
ilacos externos (4 veces sobre 4).
C. Anastomosis entre los linfticos del cuerpo y del cuello.
Hemos querido tambin contestar a las siguientes preguntas: El tronco lateral anastomtico existe?
y en el caso afirmativo, cul es la direccin o sentido de la corriente linftica en esa va anastomtica?
Si despus de haber llenado el pedculo linftico tero-ovariano por una inyeccin hecha en el fondo
del tero, a una baja presin, se prolonga la inyeccin sin aumentar sensiblemente la presin, el lquido in-
yectado baja hacia el cuello en los linfticos latero-uterinos satlites de los vasos sanguneos. Esos linfticos se
confunden pronto con los colectores del pedculo ilaco, y la inyeccin llega a los ganglios ilacos externos.
Sin embargo, una inyeccin hecha en el cuello del tero, cuando el pedculo ilaco externo es
inyectado, no se propaga por la va anastomtica latero-uterina hacia los colectores del pedculo tero-
ovariano, a menos que la presin sea considerablemente aumentada. Y aun en estas condiciones, no
he visto siempre ir el lquido del cuello a los vasos linfticos del pedculo tero-ovariano.
En resumen, existe una va anastomtica latero-uterina descendente que une los colectores del
pedculo tero ovrico a aquellos del pedculo ilaco externo. La conduccin en sentido inverso, es
decir desde el cuello hacia el cuerpo, no se produce ms que con una presin aumentada y de una
forma inconstante.
(Trabajo del Laboratorio de Anatoma; profesor Rouviere)
A. MARETHEUX et L. PACTAT, imp., 1, r. Cassette, Pars. 43376.
454
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
CAPTULO VII
Botnica y alpinismo
Segunda etapa
Canela es incansable Su regreso
La capacidad de trabajo de Canela era nica. Sus estudios, sus investigaciones, preparacin de tesis, pero
algo tena en mente: convertirse, despus de ser botnico autodidacta, en uno de ms categora cientfica.
La fecha exacta no la sabemos, pero podemos acercarnos a ella, con motivo de su tesis sobre Una forma
anormal de la tuberculosis renal enmascarada por colibacilosis; trabajo que le debe haber costado par de
aos. Recordemos que el profesor Marin era urlogo, pero tambin un amante del alpinismo y de la bo-
tnica. Es posible que fuese l quien llevara a Canela al Jardn Botnico de Pars y le presentara a Humbert,
quien sera su maestro y amigo, quien en los momentos de problemas con las autoridades le da una mano,
incluso viniendo a nuestra Repblica Dominicana; por suerte, el Secretario de Agricultura en ese tiempo
era el agrnomo don Manuel de Moya e invit al sabio francs a una visita oficial, por recomendacin de
Canela Lzaro. Humbert recorri toda la cordillera y public en la prensa su versin de la situacin.
A su paso por la Facultad de Urologa de la Universidad de Pars, Miguel Canela cultiv una
amistad entraable e imperecedera con el sabio francs Georges Marin. Canela fue para Marin mi
humilde y grande hermano. Esa amistad hizo posible una serie de visitas del sabio francs a territorio
dominicano (8 10 visitas). Estas visitas beneficiaron a cientos de pacientes pobres y ricos que reci-
bieron con el mismo cuidado las desinteresadas atenciones del ilustre urlogo. Adems, los urlogos
dominicanos recibieron con beneplcito las visitas del Maestro de la Medicina Mundial.
Recordemos que anatomista y cirujano, radilogo y gineclogo, en su incursin por el campo de
la ciruga, lleg Miguel Canela a ser asistente del profesor Cuneo, en la ocasin jefe de la ctedra de
Ciruga. En el perodo fue compaero de estudios del profesor Andr Sicard (hijo), quien luego vendra
a Repblica Dominicana invitado por Canela, como expositor en cnclaves cientficos.
El 30 de mayo de 1940, el profesor H. Rouviere expidi a Canela un certificado en que hace
constar que el mismo haba trabajado para su laboratorio y resalta dotes del mdico dominicano;
textualmente, el documento dice lo siguiente:
Universidad de Pars. Facultad de Medicina. El suscrito Rouviere Henri, Profesor de Anatoma de
la Facultad de Medicina de Pars, certifica que el Sr. Dr. Canela, Miguel ha trabajado en mi laboratorio
desde 1929 a mayo de 1937 y desde marzo de 1938 hasta ahora.
El Dr. Canela es un inteligente trabajador, celoso, concienzudo. Instruido, capaz de dirigir un
laboratorio y de realizar una buena enseanza de Anatoma. l ha desempeado bien durante este
ao en la escuela prctica las funciones de ayudante de Anatoma, reemplazando a titulares franceses
llamados a las armas. En fin, Canela ha hecho muy buenas investigaciones sobre los Linfticos del
tero y los Ligamentos de la articulacin sacro-ilaca que permanecern clsicas. Me siento orgulloso
de tener a Canela entre mis amigos y mis mejores discpulos.
Pars, mayo 30 de 1940
El Decano.
Cuando regres al pas fue recibido con beneplcito no solo porque su fama era ya conocida amplia-
mente en suelo dominicano, como por las relaciones en las altas esferas del Gobierno de turno, creadas
estas a travs de las mltiples gestiones encomendadas por su posicin en Europa. Se entiende que
represent a la Repblica Dominicana desinteresadamente en ms de 10 ocasiones por toda Europa.
455
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Fue nombrado catedrtico de la Universidad de Santo Domingo, mediante decreto No. 3023,
de sept. de 1945, y al crearse el Instituto de Anatoma en la institucin, fue designado director. All
labor a su manera y estilo. No era un hombre de horarios ni formalidades. Con tal motivo, el profesor
Andr Sicard, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Pars, y gran amigo del Dr. Canela, le
escribi dicindole que no lo felicitaba a l por dicha designacin sino a la Universidad por la valiosa
adquisicin que haba hecho.
En sus funciones en el Instituto de Anatoma fue otra gloria de la Medicina, la Anatoma y la
docencia dominicana, el profesor Alejandro Capelln, sub-director del organismo, quien dijo: Ver
trabajar la diseccin al profesor Canela Lzaro es recrear el sentido de la vista y la imaginacin, su
trabajo es limpio, fino y preciso, es un deleite.
Pasadas las ltimas consecuencias de la Guerra Mundial, inicia Canela Lzaro su eterno peregrinar
al viejo Continente, siendo uno de sus viajes ms largos y fructferos el que realiz en el ao 1948-49,
acompaado de su hermano el agrimensor Ramn Canela Lzaro y del Dr. Rafael Vsquez Paredes,
su entraable amigo, el VALE RAFA, como le llamaba Canela, al eminente mdico de Puerto Plata,
egresado de la Universidad de Montpellier. Durante ese tiempo, se ocupa Canela de darle ordenamien-
to a sus inquietudes cientficas en el rea de la Botnica y a defender los recursos naturales del pas.
Sobre todo se ocupa de identificar y ordenar ms de 5,000 ejemplares recolectados en su constante
escudriar por nuestras montaas. Para esa poca redact este informe:
d
San Cristbal, P.T., Ciudad Benemrita,
22 de diciembre de 1949.
Al: Seor Secretario de Estado de Agricultura, Pecuaria y Colonizacin,
Su despacho.
Asunto: Informe somero acerca de la rpida devastacin y mutilacin de los vedados principalmente
en la parte norte de las cuencas de los ros mina, El Dajao y Magu (afluente principal
del ro Mao) y la necesidad urgentsima de tomar medidas de emergencia para evitar que
contine realizndose, en las porciones de dichos vedados, lo que har que stos pierdan
gran parte de su efectividad.
Recientemente, con motivo del trazado de la lnea norte de la zona vedable, he podido comprobar
desmontes alarmantes en las cuencas de los ros Amina, El Dajao y Magua (afluente principal del ro
Mao), los cuales amenazan seriamente la proteccin de aguas y bosques en esa zona. Ante tal peligro,
es mi deber sealar algunos detalles.
I. LOS HECHOS
1. En el curso del vasto y anrquico desmonte que se est realizando hay que distinguir tres etapas:
PRIMERA ETAPA
Caracterizada por la instalacin de un aserradero moderno en la margen derecha del ro mina,
no lejos de la confluencia del ro Manada. Como corte y acarreo se hacen con brigadas mecanizadas,
bastaron unos pocos meses para barrer la cuenca de esos dos ros.
a) Su radio de accin: Indicado en el croquis No. 1 por una lnea curva, cerrada, a trazos rojos
interrumpidos.
456
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
b) Accidentada topografa y estragos en esa primera etapa.
Para tener una idea, ver las fotos siguientes:
No. 1. Panormica
No. 2. Un detalle de la No. 1
No. 3. Restos del aserradero (primera etapa).
No. 4. Panormica; es la inversa de la foto No. 1.
NOTA. Las tres primeras, marcadas dentro de dicha lnea curva roja.
SEGUNDA ETAPA
Comienza aproximadamente en abril del ao en curso, cuando el aserradero fue trasladado al-
gunos kilmetros ms al sur, a orillas esta vez del ro Manada. Durante estos ltimos siete meses se ha
continuado el desmonte de las laderas de la cuenca de dicho ro y de sus afluentes: Los Chicharrones,
La Catalina, Castilla, Los Platanitos, La Mocha, etc.
a) Su radio de accin:
Indicado en el croquis No. 1 por una lnea sinuosa, cerrada, a trazos amarillos interrumpidos.
b) Topografa y estragos en esa segunda etapa.
En ese permetro se pueden considerar tres partes: norte, central y sur.
a) Para la parte norte, ver las fotografas siguientes:
No. 5. Panormica de la parte norte de Manada (su estado actual).
No. 6. Un detalle de la No. 5.
No. 7. Un detalle de la No. 6.
No. 8. Panormica inversa de la No. 5.
b) Para la parte central y laderas vecinas al ro Manada, remontando su curso:
No. 1. Una parte de la derecha de esa foto.
No. 9. Estado ruinoso de sus laderas. Aserraderos ambulantes con sierras de mano.
No. 10. Un detalle de la No. 9. Destruccin de un bosque protector del arroyo Guaraguao, Esas
laderas transformadas en abismos. Erosin y pendientes de 100%.
No. 11. Misma descripcin de la No. 9.
No. 12. Asnos y mulos suben desde el fondo de las laderas el fruto de la destruccin de las sierras
de mano.
No. 13. Rpida y desenfrenada devastacin en la cuenca del ro Manada durante los ltimos siete
meses. Grado mximo de la erosin. Misin de ese conuco.
No. 14. Otra panormica. Contraste entre la margen izquierda y devastada y la derecha ya
en patbulo.
c) Para la parte sur:
Nos. 15 y 16. Panormica. Tomadas desde el extremo sur de la pretendida parcela No. 1 () Punto
H del croquis).
No. 17. Un detalle de la 15 16.
No. 18. Detalle y prolongacin de la No. 17.
No. 19. Porcin INICIAL de la cuenca del ro Manada. Muy seriamente amenazada por el aserradero.
En estas dos etapas los terrenos corresponden:
a) a las parcelas Nos. 1 y 2 cuya mensura est solamente iniciada y su reclamante es Jos Lpez;
b) al Estado, y
c) a los habitantes de la regin, que acaso no hayan reclamado por desidia, timidez u otra causa.
457
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Esas mismas parcelas podran ser reclamadas no solamente por el Estado, sino por estos ltimos
tambin.
TERCERA ETAPA
Ya ha comenzado: es la invasin de las zonas vedables del Estado VECINAS a las dos parcelas citadas
o DISTANTES de ella. Ver los dos croquis B y las fotografas.
2. Rpidas y amenazadoras PUNTAS DE LANZAS, durante las dos B ltimas etapas, remontan hacia
sus fuentes los ros mina, Magu, Dajao B y afluentes de estos. Por ahora el dao se limita a grandes
incisiones en los pinos con fines de resinacin; pero entiendo que el verdadero objetivo es hacer de esto
un ACTO DE POSESIN para as preparar el corte de esos mismos pinos. Tal es la tctica acostumbrada.
Recomiendo ver cuidadosamente el croquis No. 1 donde dichas puntas de lanzas estn indicadas por
flechas bifurcadas: gravsima amenaza.
3. Brigadas ambulantes con sierra de mano estn diseminadas por todas esas cuencas: su misin
es cortar y aserrar los pinos que en las escarpadas y profundas laderas no han podido ser alcanzados
por los cables de los tractores. Ver croquis No. 1; fotos Nos. 1, 2, 3 y 4; 9, 10, 11 y 12.
4. El corte llega generalmente hasta la misma orilla de ros, arroyo y manantiales, sin pensar en
las consecuencias, y no obstante las leyes y reglamentos vigentes. Ver estos grupos de fotos: 3, 9, 10, 11
y 12; 3, 6 y 7; 13 y 14 (localizarlas en los croquis).
5. Mientras el Gobierno trata de hacer obra de conservacin, al confiarme el establecimiento de
los vedados, brigadas a las rdenes del aserradero, a pocos pasos de m, hacen obra de DESTRUCCIN,
precisamente en PLENA zona vedable. Este es el cuadro que, con grandsima pena, me he visto obligado
a contemplar hace solamente unas dos semanas.
Triste contraste entre la lucha protectora del Estado por el porvenir de la Patria y de las genera-
ciones venideras, y la mano destructora de los particulares.
6. El sistema primitivo del conuco es causa de graves daos. Sin embargo, debe reconocerse que
estos, aunque de carcter acumulativo, son lentos; podran contarse por dcadas. Pero los ocasiona-
dos por el aserradero en esa regin hay que contarlos. NO por aos, sino por das. Ahora bien, en
inspecciones y reuniones, guardabosques y otros funcionarios controlan SOLAMENTE los pequeos
desmontes del conuco, pero NO las irreparables y grandsimas devastaciones producidas por el corte
de madera en esas montaas.
II. ASPECTO ECONMICO
1. Un beneficio que puede valorarse por miles de pesos obtendr quien est explotando esas
cuencas.
2. Pero EL PERJUICIO DEL ESTADO hay que valorarlo por MILLONES de pesos. Irreparable y triste
DFICIT que merece, cuando menos, las siguientes aclaraciones:
a) La repoblacin efectiva y aprovechable de esas fajas de pinos que se estn destruyendo en
dichas cuencas desde hace solamente unos 18 a 20 MESES, ciertamente costara CIENTOS DE MILES
O MILLONES. Adems en el caso en que el Estado se propusiera hacer una repoblacin cientfica y
SIMULTNEA siguiendo los pasos del elemento destructor, es probable que esta no sera aprovechable
antes de los 75 AOS o del SIGLO.
b) MILLONES de pesos ha INVERTIDO el ESTADO en los CANALES DE RIEGO de los ros Yaque del Norte
y sus afluentes Mao y mina. Si no se toman rpidas medidas para detener el desenfrenado desmonte en
esas cuencas, con los aos, ser POLVO y NO AGUA lo que podremos encontrar en esos canales.
458
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
c) Pero la cifra de esos millones invertidos en los canales citados, habra que elevarla cuando menos
a la CUARTA POTENCIA para tener una idea de la prdida que la inutilizacin de esos canales reflejara
sobre el Estado y la familia dominicana.
d) El Dr. W. Vogt, jefe de la Seccin de Conservacin de la Unin Panamericana, ha visitado mu-
chos pases de la Amrica Latina. Me permito depositar en esa Secretara a ttulo devolutivo algunos
de los Informes que l me ha enviado, los cuales ponen de relieve la gravedad del problema.
Adems, copio a continuacin algunos prrafos del Dr. Vogt que dan una idea de lo que est
ocurriendo en otros pases de Amrica: previsora leccin que deberamos aprovechar.
Para detalles consultar su trabajo: Limitaciones de las Reservas Forestales de la Amrica Latina
(La Conservacin de las Amricas. No. 7, pginas 2 a 16. Publicacin de la Seccin Panamericana, editada
por el mismo Dr. Vogt).
MJICO. El hombre ha convertido cientos de miles de kilmetros cuadrados en desiertos
ecolgicos, en aras de una rpida y lucrativa cosecha de rboles y de unos cuantos aos de exigua
produccin de maz y de pastos. La gran riqueza de Mjico en bosques puros, o casi puros, de co-
nferas que an se encuentran en las tierras altas, ha constituido al mismo tiempo que un tesoro,
una calamidad para el pas.
De igual modo que los norteamericanos, los mejicanos procuran a costo cada da ms eleva-
do obtener abastecimientos de agua. No se han percatado de lo falaz de la posicin en los Estados
Unidos y de su error al no darse cuenta de que el agua subterrnea es limitada y solo puede ser
reemplazada por la infiltracin del agua que desciende de las nubes. No cabe la menor duda de
que en toda la Amrica Latina se est repitiendo de manera general el error de Norteamrica en la
destruccin de las cuencas.
COSTA RICA posee, por ejemplo, magnficas agrupaciones puras de encino copeyi. Estos bosques
de encino, que constituyen una de las ms admirables agrupaciones de rboles que an quedan en el
Hemisferio Occidental, han sido recomendados como Parque Nacional, con el fin de que su belleza y
su inters cientfico puedan ser conservados, por lo menos en parte, para las generaciones venideras.
Una desenfrenada destruccin de los rboles no solo destruira su valor cientfico, sino que acabara
rpidamente con la tierra.
VENEZUELA. El rgimen hidrolgico de Venezuela y no es exageracin el afirmarlo ha sido
arruinado por la deforestacin de las pendientes andinas que predominan en el pas en ninguna de las
naciones que conozco la dinmica de la destruccin de la tierra es ms violenta que en Venezuela.
EL PER. Las pendientes orientales de sus cadenas de montaas tambin caracterizadas por
bosques pluviales. Hasta muy recientemente ha sido ms barato para los residentes de Lima comprar
madera de pino procedente del Estado de Oregn en los Estados Unidos, que el producto de sus propios
bosques. Si no se fomenta una poltica forestal adecuada, an sera preferible para la supervivencia del
Per importar todas las maderas del extranjero.
CHILE. La explotacin de los bosques en el Sur de la parte central de Chile ha dado ya resulta-
dos desastrosos. Miles de hectreas que debieran haberse mantenido cubiertas de rboles han sido
limpiadas y sembradas con trigo.
III. ASPECTO INTERNACIONAL
a) El 12 de octubre de 1940, en el Palacio de la Unin Panamericana, plenipotenciarios de pases
latinos, uno de ellos el de nuestro Gobierno, firmaron La Convencin para la Proteccin de la Flora,
de la Fauna y de las Bellezas Escnicas Naturales de los pases de Amrica.
459
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
b) Hace un ao se celebr en Pars un Congreso Internacional para la Proteccin de la Naturaleza.
La Repblica Dominicana firm la Constitucin que cre la Unin Internacional para la Proteccin de
la Naturaleza y en tal virtud, como los dems pases, est comprometida a rendir a fines del ao 1950
un Informe acerca de lo que hemos hecho aqu en ese sentido y en el curso de los dos ltimos aos.
c) Hace pocos das nuestro pas tom parte en la Conferencia Cientfica de las Naciones Unidas
para la Conservacin y la Utilizacin de los Recursos Naturales.
La delimitacin de los vedados a mi cargo constituye un gran paso de avance unificado con
las finalidades de esos y otros congresos internacionales. Pero hay que tomar medidas de extrema
urgencia para defender la INTEGRIDAD Y EFECTIVIDAD de dichos vedados, frente a la amenaza que
acabo de sealar. Como un complemento de dichas medidas, me permito sugerir la necesidad
de hacer clavar en todas esas regiones algunos millares de tablillas con inscripciones tales como
Reserva del Estado, etc.
Le saluda atentamente,
Dr. Miguel Canela-Lzaro.
Tcnico en Floresta e Hidrologa.
Anexos:
a) Dos colecciones de diecinueve fotografas cada una.
b) Dos planos (dos copias de cada uno).
San Cristbal, Ciudad Benemrita, P.T.
28 de enero de 1950
Seor
Don Manuel de Moya Alonso,
Secretario de Estado de Agricultura, Pecuaria y Colonizacin,
SU DESPACHO.
Seor Secretario de Estado:
En virtud de un contrato que hice con el Gobierno me compromet a trazar los vedados de una
zona al norte de la Cordillera Central.
Posteriormente fui designado Tcnico en Floresta e Hidrologa de esta Secretara, cargo indepen-
diente de mi condicin de contratista de los Vedados.
La cuestin que ha surgido entre los intereses cuya defensa corresponde a Agricultura y quienes
estn o puedan estar devastando bosques en los Vedados, solo tiene que ver con mi cargo oficial de
Tcnico al servicio de esa Secretara, por entender yo que me corresponde tratar de que Agricultura
impida que sigan causndose tales destrozos en dicha zona.
Las actividades contrarias a los intereses de la Agricultura las contemplo no solo desde el punto
de vista de la ruina de nuestros bosques, protectores de cuencas hidrolgicas. Flora, Fauna, etc. sino
tambin desde el punto de vista del inevitable agotamiento de los ros que surten los canales de riego
alimentados por los ros mina y Mao, segn dije en mi informe.
Debido a lo que en tal sentido considero mi deber como Tcnico de esa Secretara, surgi un
incidente provocado por un interesado, de lo cual hay testigos, cosa que es lamentable; pero mientras
yo tenga este encargo tendr que exponerme a estas y a otras cosas desagradables.
Le saluda atentamente,
Dr. Miguel Canela Lzaro.
460
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
San Cristbal, Ciudad Benemrita, P.T.
15 de septiembre, 1952
Al: Seor
Secretario de Estado de Agricultura, Pecuaria y Colonizacin,
SU DESPACHO.
Asunto: Conveniencia de la visita del Sr. Henri Humbert,
Profesor del Museo Nacional de Historia Natural de Pars.
1. En la Tercera Asamblea de la Unin Internacional para la Proteccin de la Naturaleza, celebrada
en Caracas, del 3 al 9 de los corrientes, y de la cual en mi calidad de Observador de nuestro Gobierno,
rendir oportunamente el Informe correspondiente, tuve el placer de saludar al Sr. Henri Humbert,
Profesor del Museo Nacional de Historia Natural de Pars, quien tiene a su cargo, entre otras cosas, el
Laboratorio de dicho Museo, y es la primera autoridad cientfica de Francia en materia de Proteccin
de la Naturaleza y estudio de la Flora de Madagascar y de otras regiones tropicales y sub-tropicales.
2. Dicho Profesor se interesa por la Flora de nuestro pas, tanto por las referencias que personal-
mente le fueron suministradas por el Profesor Ignatius Urban, como por la importante coleccin de
nuestras plantas que se encuentra en el herbario de dicho laboratorio de Fanerogamia, las ms recientes
depositadas y estudiadas all por el que suscribe, a partir del ao 1937.
3. El Profesor Humbert podra dedicar el prximo mes de octubre a estudios cientficos en nuestro
pas, relacionados con la Flora y nuestros Recursos Naturales. Ninguna duda que, de tal visita, el pas
derivara beneficios, desde diferentes puntos de vista.
4. Por las razones expuestas, me permito sugerir muy respetuosamente a esa Secretara de Estado,
la conveniencia de aprovechar esta oportunidad, y facilitar la visita de tan alta personalidad, quien se
encuentra actualmente en Venezuela y Colombia como invitado especial. El Profesor Humbert tiene
la intencin de permanecer un mes en el pas a partir del da 1 del prximo mes.
Muy respetuosamente le saluda,
Dr. Miguel Canela Lzaro.
Tcnico en Floresta e Hidrologa.
d
Realizaba sus viajes a Europa cuantas veces las circunstancias se lo permitan. Resultado de todos
esos contactos fueron las visitas de personalidades mundiales a nuestro pas, sobre todo de enorme
significacin la del profesor H. Humbert, director del Instituto de Fanergamas del Museun Nationalle
e Histoire Naturelle de Pars.
Cuestionado Canela por su sobrino, el Dr. Ramn Canela Escao, sobre la importancia y el valor
de su coleccin, siempre contestaba: Hay cosas en la vida que no tienen valor, como la vida misma, el
amor de un padre o una madre, lo que t puedas hacer por tu pas. Entenda que nadie tena derecho
a pasar factura a su patria por ms relevancia y significacin que tuvieran sus contribuciones y mi
coleccin privada sobre la flora dominicana tambin es una de esas cosas. Inclusive lleg una vez a
ofenderse cuando un amigo quiso ponerle precio a su coleccin. A su iniciativa se debi la creacin
por Ley nmero 3107 del 22 de octubre de 1951 de una Reserva con fines cientficos y de proteccin
a la naturaleza, muy especialmente para preservar las cuencas hidrolgicas de los ros mina, Mao y
Guayubn, incluyendo sus afluentes, en el Parque Nacional Armando Bermdez.
El 30 de septiembre de 1953, y como resultado de su gran tenacidad, se le design por Decreto
nmero 9366 director para la Proteccin de los Recursos Naturales y de la Naturaleza en General del
461
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Pas, bajo la dependencia directa del Presidente de la Repblica. Este mismo decreto cre una comisin
asesora del Director, presidida por el propio Director, para la organizacin en conjunto de los vedados,
parques nacionales y cuencas de ros. En esa comisin, por Decreto nmero 9842, del 15 de abril de
1954, se incluyeron los nombres de tres grandes hombres de ciencia franceses, amigos del Dr. Canela,
los profesores Georges Marin, Roger Heim y Henri Humbert, los dos ltimos del Museo Nacional de
Historia Natural de Pars. El profesor Humbert, gran autoridad mundial en materia de preservacin
de recursos naturales, fue quien delimit en la isla de Madagascar el Gran Parque Nacional, y el Par-
que Nacional Prncipe Alberto en lo que fue Congo Belga. Estuvo en nuestro pas invitado por el Dr.
Canela y produjo un interesante informe sobre las medidas sugeridas por Canela para la proteccin
de nuestros recursos naturales, ratificando las conclusiones del Dr. Canela. Este informe, traducido al
espaol, fue publicado en 1962 por la Asociacin Dominicana de Planificacin (ADOPLAN).
El 22 de mayo de 1954, por Ley nmero 3841, se cre una Reserva Natural Integral que abarc
una regin desprotegida que quedaba entre el Vedado del Yaque y el Parque Nacional Armando
Bermdez, constituyendo las tres un verdadero bloque. Esta ltima reserva que se creaba estaba
destinada a proteger la cuenca superior del Ro Bao y sus afluentes. De la integridad de ese conjunto
(Vedado del Yaque, Cuenca de Bao, Parque Nacional Bermdez), dice uno de los considerandos de
la Ley, depende el presente y el futuro de la parte occidental del valle de La Vega Real. Esta Ley, en
verdad la ms completa que se ha dictado en materia de conservacin de recursos naturales, contiene
sanciones muy severas para sus violadores, contempla el traslado ordenado y cientfico de las familias
vividores de esas regiones a otros lugares y determina zonas donde hay desde prohibicin absoluta de
penetrar a las mismas, hasta zonas donde se pueden tolerar ciertos cultivos.
La Ley fue preparada por el propio Canela.
Con la creacin del Parque Nacional J. Armando Bermdez se tocaron intereses de mltiples personas
y familias poltica y afectivamente ligadas al propio Trujillo, pero en cada una de esas ocasiones, sala por
la puerta ancha, con sus propsitos bien plasmados y mejor sostenidos. Lo cierto es que en la gestacin
del mencionado Parque (parte del cual Domingo Batista le llamara La Catedral del Bosque), los dos prin-
cipales parmetros o elementos a considerar fueron por una parte la firme conviccin de Canela Lzaro,
que an arriesgando su propia vida pudo llevarlo a feliz trmino, y en otro sentido la importantsima
cooperacin espiritual y material, el desprendimiento de esa familia Bermdez, tan decidida siempre al
aporte que materializa las grandes conquistas del pueblo dominicano. Son todos estos hechos, unidos
a la firme recomendacin de Canela, los que avalan con tanta justicia el tan merecido sealamiento en
el nombre del Parque Nacional. Pero como siempre, la animadversin, los intereses creados y la poltica
hicieron su aparicin. El inters particular se impuso sobre el sagrado inters nacional, y el 9 de septiembre
de 1954, por decreto nmero 158, el Dr. Canela fue sustituido de su cargo.
El 21 de abril de 1955, la Ley No. 4120 derog la Ley No. 3841, aducindose entre otras cosas que
dicha Ley ha creado un problema social por abarcar una inmensa zona territorial con perjuicio de la agri-
cultura, por lo que se hace necesario derogar dicha Ley y realizar un estudio ms concienzudo y a fondo del
objetivo de la misma con el fin de dictar oportunamente nuevas disposiciones legales que obviando en lo
posible toda clase de dificultades eviten la desaparicin de valiosas riquezas naturales y las perturbaciones
del rgimen hidrogrfico de las aguas que proceden de las montaas de la Cordillera Central.
No obstante las decepciones sufridas en el pas donde con tanto desinters personal haba luchado
por la conservacin de nuestros recursos naturales, siempre se preocup por lograr de los gobiernos
sucesivos la adopcin de medidas que condujeran a aliviar un poco el gran deterioro de nuestros bos-
ques, pero su voz apenas se escuchaba.
462
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Durante los prximos 5 aos se dedic a fortalecer la conciencia del pueblo dominicano y a elevar
el nivel conceptual en la importancia de la conservacin de los recursos naturales, de la reforestacin,
etc. Viva prcticamente en las montaas, existiendo documentos que atestiguan que enviaba a Pars
con sus propios recursos, al profesor Lehman, director del Museo Nacional de Historia Natural y al
Laboratorio de Paleontologa, centenares de kilos de material y muestras de rocas incrustadas de fsiles
que fueron evaluadas por dicho sabio como de un alto inters cientfico.
Inmerso como estaba el pas en los problemas polticos de la poca, se dedicaba Canela a orientar
a un reducido grupo de amigos e hijos de estos.
Muerto Trujillo e instalado el Consejo de Estado, en diciembre de 1961, el distinguido y culto
historiador Dr. Julio Genaro Campillo Prez recibe una correspondencia a puo y letra, de ese hom-
bre hecho todo en dignidad, de su to el Dr. Juan Bautista Prez Rancier, la cual en su ltimo prrafo
contiene el juicio de sentirse satisfecho por el hecho de haber dado el nombre de Duarte a nuestra
mxima elevacin geogrfica y de que la otra cumbre de la cordillera, La Pelona o Rucilla, podra con
justicia drsele el nombre de Miguel Canela Lzaro.
Realiz otros viajes a Europa, pero los ltimos en busca de salud, tena cataratas y padeca de
diabetes. Uno de sus ltimos viajes al viejo continente, especficamente a Pars, lo realiz despus de la
Revolucin de abril de 1965, hecho este que le sorprende aquejado en su salud, sobre todo transitaba
en una diabetes del adulto, que no le impeda disfrutar de lo que consideraba su manjar favorito: el
dulce de jagua. Ya haba tenido un serio accidente de insuficiencia coronaria y concomitantemente
era propietario de cierto grado progresivo de cataratas.
El acontecer poltico-social de la revuelta de abril le obliga a posponer por un tiempo su viaje
al exterior, ya que tena programado ir a operarse a Pars. Todos aquellos meses de contienda e in-
certidumbre mantuvo su residencia de la Arz. Portes 225, abierta al necesitado y en una temtica de
armona hacia todos. A su edad, guard una identificacin extraordinaria con aquella juventud que
enardecida reclamaba sus derechos en las calles de Ciudad Nueva. Me narra Ramn, su sobrino, que
toda la familia se senta altamente preocupada ya que nunca quiso obtemperar ante los consejos de
quienes trataban de disuadirlo para que abandonara la casa buscando asegurarle un margen adecuado
de cuidados y seguridad personal.
Parece ser que los trastornos metablicos ya haban deteriorado y hecho sus efectos negativos en
la vista del Maestro, porque lo cierto fue que al trasladarse a Europa y someterse a la tan esperada
intervencin quirrgica, los resultados no fueron tan satisfactorios y regres al pas con la visin bas-
tante deteriorada.
Es en el ao de 1970, cuando don Miguel, en razn de sus mltiples mritos en tantas y tantas
reas de las ciencias, es condecorado por el gobierno de turno con la Orden Herldica de Cristbal
Coln, en grado de Caballero, POR SUS MRITOS EN EL CAMPO DE LA BOTNICA, DE LA MEDICINA, DE
LAS MATEMTICAS, EN EL CAMPO DEL DESARROLLO DEL ALPINISMO EN EL PAS Y POR SUS DESVELOS
PARA LA PROTECCIN DE LOS RECURSOS NATURALES. Sin embargo, hasta donde se tiene conocimiento,
Canela nunca concurri o compareci al recibimiento de tal distincin, consolidando an ms las
conocidas caractersticas de humildad, de anacoretismo y de frugalidad en que vivi.
Por Ley No. 9 del 25 de agosto de 1970 se le concedi una pensin de RD200.00 mensuales.
Fallece un 1ro. de diciembre de 1977 en la ciudad de Santo Domingo, recibiendo sagrada sepultura
a peticin muy propia, en Salcedo, como muy bien expresara su sobrino, Dr. Ramn Canela Escao, en
un admirable y emotivo artculo publicado en el Listn Diario en la edicin del viernes 30 de septiembre
de 1994, en ocasin del centenario del nacimiento de Don Miguel y el cual se titulada:
463
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Mi to, mi ejemplo
Fue sepultado sin ningn tipo de homenaje,
sin msica
sin flores,
as como vivi, as quiso descansar.
Ms luego me comentara Ramn: si en algo le fallamos fue en el hecho de no haber podido darle
sepultura en una de nuestras empinadas lomas, quizs a la orilla de algunos de esos cientos y cientos
de arroyos por cuya supervivencia so, so y so.
NOTA. El Decreto nmero 2948 del 6 de mayo de 1985 (Gaceta Oficial 9661) cre la Medalla
Forestal, con la cual se premia el esfuerzo realizado en pro de la reforestacin nacional, y que ser
otorgada el primer domingo de mayo de cada ao, DA DEL RBOL, POR EL CIUDADANO PRESIDENTE
DE LA REPBLICA, en acto pblico celebrado al efecto. Esta medalla, que ser acuada en oro, se har
en cuatro versiones denominadas:
a) Francisco Gregorio Billini, para ser otorgada a las sociedades ecolgicas y de fines forestales;
b) Agrimensor Miguel Canela Lzaro, para ser otorgada a los centros de enseanza pblicos y privados.
Que sepamos, a la UNPHU le fue otorgada la Medalla Miguel Canela L., en mayo de 1986, igno-
rando si ha sido concedida nuevamente.
d
Impnese proteccin de floresta y capa vegetal en RD
Por el profesor H. Humbert
9
Se reproduce en estas pginas el texto ntegro del informe presentado por el profesor H. Humbert,
miembro del Instituto de Francia (Academia de las Ciencias), y miembro de la Academia de las Cien-
cias Coloniales, de Pars, sobre la proteccin de la floresta y capa vegetal en la Repblica Dominicana,
como manera de salvaguardar algunos de los territorios ms interesantes de este pas.
Del 2 al 9 de septiembre de 1952 se celebr en Caracas la Tercera Asamblea de la Unin Internacional
para la Proteccin de la Naturaleza. Unin a la cual la Repblica Dominicana se adhiri desde la constitu-
cin de ese organismo, en la Conferencia de Fontainebleau (octubre 1948). Esta marcaba la consagracin
de una serie de esfuerzos primeramente dispersos, despus progresivamente coordinados en el curso de
varias conferencias y congresos internacionales, con el fin de evitar, dentro de lo posible y donde todava
haya tiempo de hacerlo, la presin cada vez ms severa ejercida por el hombre sobre la Naturaleza.
La destruccin de la floresta y de la capa vegetal, debido a los desmontes inconsiderados, el no-
madismo agrcola y pastoral con su corolario habitual en los pases intertropicales, la prctica de los
9
Este artculo fue localizado por el Dr. Zaglul a instancia del Dr. Jos de Js. Jimnez en carta del agosto 8, 1980 con el
texto que sigue:
Mi querido Dr. Zaglul:
Como le promet le estoy enviando las referencias del artculo del Prof. Humbert. Este se public en El Caribe, 1 de
octubre de 1953, pp.5-6, bajo el ttulo: Sealan Irregularidades en Montes Nacionales que amenazan gravemente la economa
del pas y que fue traducido por el Dr. Canela, quien lo acompa en su itinerario en el pas.
Fue muy placentero pasar ese retiro con Ud. tan ameno e instructivo. Lamento no haberlo odo la noche anterior.
Recuerde que cuando venga a Santiago sea a dictar una charla, sea como descanso a su muy atareada vida me lo haga saber
para yo disfrutar de su grata compaa.
Como siempre me reitero a sus rdenes y con un buen abrazo soy suyo colega, amigo y S.S.
P.S. Recuerdo que Canela acompa tambin al Prof. Marin al parque Armando Bermdez y se public un artculo, no
recuerdo si en El Caribe o el Listn y traducido tambin por Canela. En las colecciones de esos peridicos encontrar la relacin
de ese viaje, que en el fondo fue obligado indirectamente por Trujillo para destruir los aserradores de Espaillat y Sucs.
464
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
incendios sin control, plantean problemas delicados cuyos diversos aspectos fueron temas de debate
en la Asamblea de Caracas.
Esos problemas pueden ser enfocados desde dos puntos de vista diferentes, los cuales adems
se renen frecuentemente: el del economista a quien no se le puede escapar las consecuencias de un
despilfarro de los recursos naturales incluyendo la ruina de la tierra nutricia bajo el efecto de la ero-
sin; y el del naturalista que ve desaparecer, con la cadencia de una progresin geomtrica, millares
de especies vegetales y animales incapaces de sobrevivir y las muy profundas modificaciones de los
medios biolgicos a los cuales estaban adaptadas.
El medio ms eficaz de salvaguardar esas especies es la proteccin en conjunto, en su ambiente na-
tural, a la cual responde la creacin de Parques Nacionales y Reservas Naturales Integrales, o de Reservas
con fines definidos, segn las caractersticas fijadas en el curso de las diferentes sesiones de la U.I.P.N.
Es evidente que esta creacin no debe limitarse a textos de leyes o de decretos; ella debe hacerse sobre el
terreno por una delimitacin visible, por una vigilancia real y por todas las medidas apropiadas para hacer
respetar las disposiciones tomadas. En ciertos casos particulares, adems de esa proteccin en conjunto,
ciertas especies son protegidas aisladamente: animales cuya caza o captura son prohibidas o especialmente
reglamentadas, especies vegetales cuyo desarraigo y exportacin son igualmente prohibidas, etc.
As comprendidos y establecidos, esos Parques y Reservas constituirn sitios de conservacin de
una gran cantidad de especies en parte todava desconocidas o mal conocidas, entre las cuales investi-
gaciones cientficas ulteriores no dejarn de descubrir aplicaciones que puedan ofrecer un inters de
primer orden en el dominio econmico.
OBJETIVOS DEL VIAJE EN LA REPBLICA DOMINICANA
Por invitacin especial del seor Secretario de Estado de Agricultura, Pecuaria y Colonizacin visit,
en un lapso desgraciadamente demasiado corto, varias regiones de la Repblica, conducido por el doctor
Miguel Canela Lzaro, Tcnico en Floresta e Hidrologa, Director Honorfico del Instituto Botnico de
la Universidad, delegado del Gobierno de la Repblica Dominicana a la Conferencia de Fontainebleau
en 1948 y a la Asamblea de Caracas en 1952.
10
Desde hace muchos aos estaba al corriente de la obra
emprendida por este eminente especialista de los problemas relacionados con la proteccin de la Natura-
leza en el territorio de la Repblica; obra patrocinada y sostenida con una clara visin de su importancia
capital por el Ilustre Benefactor de la Patria, Doctor Rafael Lenidas Trujillo Molina.
En la Asamblea de Caracas present dos informes de carcter general; uno de ellos sobre la cuestin
de los incendios despus de la destruccin de bosques (conucos, quemas), el otro sobre la proteccin
de los terrenos semiridos.
Teniendo como tengo personalmente una larga experiencia de los problemas de la proteccin de
la Naturaleza en frica y Madagascar, donde he ejecutado numerosas misiones (especialmente en Kivu
y en Rwenzori por cuenta del Gobierno Belga en 1930, cuando se trat de precisar sobre el terreno
los lmites que deban darse al Parque Nacional Alberto, y en Madagascar donde he sido uno de los
iniciadores de la creacin de las Reservas Naturales Integrales,
11
yo fui consultado por el Dr. Canela
sobre la posibilidad de pasar cierto tiempo en la Repblica Dominicana para recorrer con l algunos
de los territorios donde las medidas de proteccin se imponen de la manera ms urgente.
10
Y a la de Bruselas en 1950. Nota del traductor.
11
Precisamente se debe a la instigacin de los especialistas franceses de la Proteccin de la Naturaleza y segn la frmula
adoptada en Madagascar que la designacin: Reserva Natural integral haya sido admitida oficialmente por la Conferencia
Internacional para la Proteccin de la Fauna y de la Flora en frica que tuvo lugar en Londres en 1933.
465
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Sin embargo, yo haba previsto anteriormente otras dos series de itinerarios, una en Venezuela
y otra en Colombia, para los cuales ya se haban tomado disposiciones con anterioridad. Mi llegada
a Ciudad Trujillo, retardada dos veces debido a incidentes imprevistos, tuvo lugar el 5 de diciembre,
estando obligado a salir el 15, llamado desde Pars por motivos imperativos del Servicio.
Fue necesario pues condensar al extremo, con gran pesar mo, el programa previamente establecido por el
Dr. Canela. Despus de visitar al Sr. Secretario de Estado de Agricultura, Pecuaria y Colonizacin, y al Sr. Rector
de la Universidad, iniciamos la excursin el da 7 en la maana. Una deplorable circunstancia (hundimiento
de un puente de la carretera internacional, ms all de Loma de Cabrera) nos oblig a modificar todava el
itinerario previsto y a renunciar a seguir el sector de camino entre ese poblado y el Lago Enriquillo.
Nuestro itinerario persegua dos objetivos, principales:
1. La Cordillera Central en la regin de Pico Trujillo: Parque Nacional Armando Bermdez,
Vedado del Ro Yaque del Norte y parte superior de la cuenca del Ro Bao.
2. La depresin del Lago Enriquillo y la vertiente norte de la Sierra de Baoruco.
He aqu el detalle da por da: Domingo 7 de diciembre 1952. De Ciudad Trujillo a Santiago y
de ah hacia el Parque Nacional por San Jos de las Matas y El Pedregal.
Lunes 8 de diciembre. De Pedregal a la parte elevada de la cuenca de Bao.
Martes 9 de diciembre. Ascensin a una de las lomas que preceden a Pico Trujillo (por falta de
tiempo no se pudo subir a ms de 1,600 m.)
Mircoles 10 de diciembre. Recorrido (en mulo) por las partes elevadas de las cuencas de los ros
Bao e Inoa.
Jueves 11 de diciembre. Regreso hacia Santiago; de ah a Loma de Cabrera por Monte Cristi y
Dajabn.
Viernes 12 de diciembre. De Loma de Cabrera a Ciudad Trujillo por Santiago.
Sbado 13 de diciembre. De Ciudad Trujillo al Lago Enriquillo y a la Sierra de Baoruco por Azua,
Cabral y Duverg.
Domingo 14 de diciembre. Regres a Ciudad Trujillo.
Este itinerario significaba as un corte en diagonal sudeste-noroeste del territorio de la Repblica
sobre unos 250 kms.; dos divertculos de unos 50 kms. cada uno, el primero a partir de Santiago en
direccin del sudoeste, el segundo a partir de Montecristi en direccin sur; en fin un recorrido de 250
kms. ms o menos, de este a oeste a partir de Ciudad Trujillo. Dicho itinerario permiti una apreciacin
de los territorios fitogeogrfcos ms variados, cuya distribucin est regida, como siempre en primer lugar
por los climas ligados a una orografa compleja y en segundo lugar por la naturaleza de los suelos.
Me limitar, en este informe necesariamente breve debido al poco tiempo de que dispuse para
las investigaciones sobre el terreno, a sealar hechos cuya evidencia se impone, a mencionar algunas
observaciones susceptibles a dilucidar problemas fitogeogrfcos, en fin a hacer resaltar muy especial-
mente ante los Poderes pblicos la urgencia de que se tomen medidas para salvaguardar algunos de los
territorios ms interesantes de la Repblica, desde el punto de vista de Proteccin de la Naturaleza.
I. CORDILLERA CENTRAL
Del Parque Nacional Armando Bermdez al Vedado del Yaque. Ese sector de la Cordillera Central
corresponde a las cuencas de recepcin de varios ros importantes: Guayubn, Mao, mina, Inoa, Bao,
Jagua, Yaque del Norte y de los afluentes de estos, los cuales, de las montaas ms elevadas de la isla
entera (culminando a 3,175 m. en el Pico Trujillo), descienden hacia las llanuras de las Provincias de
La Vega, Santiago, Santiago Rodrguez y Montecristi.
466
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
La conservacin del rgimen hidrogrfico de esos ros es de una importancia vital para la econo-
ma agrcola de esas provincias. Est fuera de duda que el desmonte de sus cuencas de recepcin, ya
demasiado avanzado, agravar de manera catastrfica la tendencia al rgimen torrencial, con todas sus
consecuencias habituales: aumento de la erosin de las pendientes, acarreo de materiales arrancados a
las pendientes, los cuales llenarn las represas y los canales de irrigacin aguas abajo, perturbacin de
los niveles respectivos de los planos de agua y de las tierras irrigadas, las cuales sern recubiertas por
terrenos groseros, etc. Una primera realizacin con el fin de proteccin de la parte superior de esas
cuencas fue la creacin del Vedado del Yaque, por la Ley No. 1052, del 27 de noviembre de 1928; su
rea aproximada es de 6,000 ha.; en las fuentes del Yaque del Norte.
Una segunda realizacin, completamente reciente, fue la del Parque Nacional Armando Bermdez,
por la Ley No. 3107, del 22 de octubre de 1951; su permetro engloba unas 60,000 hectreas.
Esas dos reas, de superficie tan desigual, estn separadas por una profunda cuenca, entre el Pico
del Yaque (3,075 m.) y su vecino el Pico Trujillo (3,175 m.) al sur y los Picos de los Platicos y el Cor-
neado al noroeste; es la parte superior de la cuenca de recepcin del ro Bao, el afluente ms terrible
del ro Yaque del Norte debido al brusco desnivel (2,000 metros en algunos kilmetros) y de la fuerte
inclinacin de las vertientes (acercndose a menudo, y pasando a veces de 45 grados). Esta porcin de
territorio situada entre las dos reas ya protegidas comprende los relieves ms elevados de la Cordillera
Central; su extensin es de unas 25,000 ha; ella est formada en su totalidad por rpidas pendientes
entrecortadas por estrechas barrancas en las cuales las aguas impetuosas se precipitan en una sucesin
ininterrumpida de raudales y de pequeas cascadas.
El conjunto de esas montaas constituye por su masa y su altura el condensador ms potente de
la isla entera; es el gigantesco y vital receptculo de agua de donde divergen dos de sus ms importantes
cuencas fluviales, el Yaque del Norte, y en direccin diametralmente opuesta, el Yaque del Sur: esos ros
son en el sentido propio del trmino las arterias nutricias de las lejanas tierras bajas de las provincias del
Noroeste y Sudoeste, en clima semirido, que sin ellas continuaran en la mayor parte de su extensin
bajo el dominio de los matorrales espinosos, de los cactus y pequeos rboles de la floresta xerfila.
La influencia humana sobre la isla es ciertamente muy antigua, y no es muy dudoso que desde
el perodo precolombino los indios haban modificado cuando menos en ciertos sectores el equili-
brio natural de la vegetacin primitiva. En el mismo corazn de las montaas a que nos referimos, y
precisamente en la parte superior del ro Bao, una especie de gran estatua-dolo esculpido en piedra
acabada de ser descubierta por campesinos en el momento en que el Dr. Canela y el que suscribe
la recorramos: tales descubrimientos, bastante frecuentes, prueban que esas elevadas montaas no
estaban invioladas en el tiempo de la conquista espaola.
Pero es muy evidente que desde esta, hasta nuestros das, la destruccin de la vegetacin primitiva se ha
continuado al ritmo de una progresin geomtrica. Eso es tan cierto que, excepto los territorios semiridos
cubiertos por el espinal denso inhospitalario, de poco provecho y difcilmente destructible y tambin de
algunas montaas de acceso poco fcil donde subsisten testigos de floresta y virgen, es demasiado difcil
representarse los aspectos y la composicin de los tipos de vegetacin autctona en los sectores donde se
ha ejercido ms severamente ese plan de destruccin, principalmente entre el Centro y el Este.
Esa solamente por comparacin con territorios similares, tomando en consideracin factores cli-
mticos y edficos, y por los testigos que persisten sea bajo la forma de restos de bosques ms o menos
conservados gracias a obstculo naturales que los han protegido de los desmontes y de los incendios,
sea bajo forma d rboles, arbustos y otros vegetales de la flora indgena que han persistido, aqu y
all, como podra ser intentado un bosquejo fitogeogrfco general que d una idea de la distribucin
467
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
de la vegetacin primitiva. El inters de tal bosquejo sera obtener conocimiento mejor de los diversos
medios biolgicos entre los cuales se reparta esa vegetacin y, en consecuencia, derivar beneficios,
desde los puntos de vista agrcola, forestal y pastoral. Naturalmente, ese boceto debe recurrir no sola-
mente a los datos de orden florstico, sino tambin a los datos climticos y edficos, lo cual implicara
la creacin de estaciones meteorolgicas y la organizacin de exploraciones pedolgicas en cada uno
de los sectores del territorio de la Repblica.
Un ejemplo particularmente interesante desde todos los puntos de vista de las perturbaciones
ocasionadas por el hombre en la distribucin de la vegetacin nativa es el ofrecido por extensin de los
bosques de pinos (Pinuss occidentalis Sw). Se trata ah de una especie endmica, es decir propia de la isla:
es por una confusin con especies de aspecto anlogo, de las cuales difiere por importantes caracteres
morfolgicos y anatmicos, que ese pino ha sido mencionado a veces como existente tambin en Cuba y
Mxico. Su origen remonta al perodo en que la isla se separ por fragmentacin del arco de las Antillas,
probablemente al comienzo del Plioceno. Es una esencia de luz que se resiembra fcilmente despus
de los incendios, y poco exigente frente a los factores climatolgicos, como lo prueba la amplitud de su
distribucin vertical actual, desde el nivel del mar, en ciertos puntos de Hait, hasta ms de 3,000 m.
Sus localizaciones en la vegetacin nativa eran las crestas ms o menos escarpadas de las montaas,
destacndose sobre la cobertura compacta de los bosques primarios. De esos sitios, donde lo confinaba
la competencia vital, se extendi ampliamente, a medida que los desmontes supriman esa competencia,
constituyendo bosques secundarios sobre suelos diversos.
12
Ocupa grandes porciones de la Cordillera
Central sobre suelos arenosos y tambin sobre arcillas laterticas, siempre que la pendiente asegure
el drenaje: forman all poblaciones de aspecto montono en las cuales el pino es la nica esencia,
y el sub-bosque est constituido en parte por plantas cosmopitas como el helecho-quila (Pteridium
aquilinum (L. Klin), o pantropicales, como el guayabo, en parte por especies autctonas ms o menos
helifilas que han venido de los mismos sitios que el pino y transgresivas como l.
Esta facultad de invasin del pino occidental se verifica en otros sectores y sobre otros terrenos.
Nosotros la hemos observado especialmente en la sierra calcrea de Baoruco (Sudoeste de la Repblica),
sobre los desmontes de la floresta densa nativa, de un tipo muy diferente a la floresta de la Cordillera
Central (ver ms adelante), en las vecindades del puesto militar de Los Pinos (frontera con Hait) hacia
los 1,100 m. de altura y a dbil altura en los alrededores de Loma de Cabrera en el noroeste sobre co-
linas (de subsuelo cristalino), entre 200 y 300 m. de altura, as como en el Centro, al este de La Vega,
igualmente sobre colinas cristalinas, entre los 100 y 200 m. de altura; ah el sub-bosque est formado
principalmente de una capa secundaria de gramneas subordinada a los efectos de los incendios.
En la Cordillera Central los bosques de pino rodean o engloban reliquias de la floresta primaria
formada de esencias mezcladas completamente (floresta ombrofila de montaa), con hojas persis-
tentes ricas en epfitas, particularmente en orqudeas, sobre todo por encima de 1,000 m. de altura.
Esos testigos de la antigua vegetacin autctona fragmentada en bloques de muy diversas extensiones
ofrecen el ms grande inters desde el punto de vista cientfico, pues ellos encierran numerosas especies
endmicas, las cuales no existen ms que en ese sector y no es dudoso que investigaciones ulteriores
harn conocer otras nuevas. Es para su salvaguardia que responde en primer lugar la creacin del
Vedado del Yaque y del Parque Nacional Armando Bermdez.
A pesar de la uniformidad de su arbolado claro, en contraste violento con la diversidad de esen-
cias de la floresta ombrofila, la floresta de pinos, en montaas sobre todo, comporta, en sub-bosque, al
12
En el fondo es el mismo caso que el del Pinus halepcasis I en la regin mediterrnea, donde este invadi reas aban-
donadas por la floresta climtica.
468
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
lado de especies banales, un cierto nmero de especies endmicas de luz, arbustos o plantas bajas cuyo
sitio, en la naturaleza primitiva, correspondieron como el del mismo pino, a las crestas, las pendientes
escarpadas, las brechas naturales de la floresta densa. Desde el punto de vista puramente florstico ella
no est pues desprovista de inters.
Desde el punto de vista fitogeogrfco su inters es todava ms grande, pues ella ofrece un mag-
nfico ejemplo de ese dinamismo de las poblaciones vegetales, cuyos procesos escapan con mucha
frecuencia a los botnicos y tambin a los forestales o a los agrnomos, lo cual puede conducir a
graves errores de interpretacin, y tambin de aplicacin en las investigaciones que se refieran a esta
disciplina y en los mtodos de aplicacin. Los botnicos que han estudiado la flora dominicana men-
cionan mucho en sus publicaciones la distribucin inslita del pino, de lo cual se asombran, pero no
dan ninguna explicacin a ese respecto.
As pues, las pendientes de las altas montaas de la Cordillera Central, en los alrededores del Pico
Trujillo y de las elevadas cumbres vecinas, estaban, recientemente todava, provistas de una cubierta fo-
restal, la cual poco importa el origen de sus vicisitudes pasadas, las protega eficazmente contra los efectos
de las lluvias violentas, es decir, contra la ablacin de los suelos removibles, los daos de los torrentes y
el aflujo brusco de las aguas en los talwegs, con sus consecuencias ineluctables aguas abajo.
Actualmente el mantenimiento de esta floresta de proteccin est muy gravemente comprometido,
y es evidente que si no se toman inmediatamente medidas enrgicas, como lo reclama en un informe
extremadamente alarmante el Dr. Canela, exponiendo muy claramente cules deben ser esas medidas
13
su desaparicin ser consumada en un breve plazo: el Vedado del Yaque y el Parque Armando Bermdez
no escaparn a esta desaparicin, mientras que por el contrario es una necesidad imperiosa constituir
un solo permetro que englobe, con esos dos territorios, toda la cuenca del ro Bao que actualmente
los separa. El Parque Nacional as aumentado deber, adems, ser rodeado de una zona de proteccin
contra los incendios y usurpaciones que vengan del exterior.
La agravacin rpida de la destruccin de la floresta se manifiesta bajo nuestros ojos en tres fases
a las cuales corresponden tres aspectos de las transformaciones sufridas por la vegetacin.
1ra. fase. Industriales que tienen como nico punto de vista la explotacin de los pinos para su
provecho personal efectan cortes prcticamente totales gracias a medios mecnicos potentes. Uno de
ellos ha abierto en el flanco de la montaa dos carreteras, en el curso superior del ro Bao y su afluente
principal Jagua, en las cercanas inmediatas (contiguas) al Vedado del Yaque y al Parque Nacional Ar-
mando Bermdez, en direccin de las porciones ms internas de la Cordillera Central, es decir de las
montaas ms elevadas sobre pendientes vecinas de 45. Esas carreteras avanzan rpidamente gracias
al empleo del material ms moderno (caterpillar y bulldozer) y, en las partes rocosas, de la dinamita,
menospreciando reglamentos, y ellas se prosiguen a pesar de una intervencin judicial.
14
El producto de
esas destrucciones pasa al aserradero y es transportado por camiones: se trata de magnficas piezas de
troncos de pinos que tienen a menudo 0.50 m. de lado en seccin transversal reducida al cuadrado.
2da. fase. Campesinos vienen a establecer cultivos sobre los sitios as desmontados. Esos cultivos en
terrenos cubiertos de troncos o trozos de rboles quemados, sobre laderas empinadas (30 a 45), sobre
suelo arenoso arcillolaterstico (subsuelo cristalino) segn la altura, son de una manera evidente eminen-
temente temporales: despus de dos o tres cosechas es necesario trasladar el cultivo a otra parcela. Ese es
13
Informe enviado el 11 de noviembre de 1952 a la Presidencia de la Repblica por el Dr. Miguel Canela Lzaro, Tcnico
en Floresta e Hidrologa, director Honorario del Instituto Botnico de la Universidad, con sus anexos dos anteproyectos de
leyes relativos a la Proteccin de la Naturaleza, y dos croquis-planos explicativos.
14
Nota del T. Tal vez valga la pena aclarar que esa intervencin fue en el Parque Nacional Armando Bermdez.
469
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
el mtodo habitual de los conucos o quemas que es el tipo de la economa que tiene por resultado la
ruina de los suelos, condenada particularmente por los expertos de la muy reciente Asamblea de Caracas.
La suerte de la mayor parte de esos campesinos es miserable y no deja entrever ninguna esperanza de asiento
durable para sus familias; ellos viven en casas pequeas o en chozas, las cuales tendrn necesariamente
que abandonar cuando las parcelas as explotadas de esta tierra muy pobre se convierten en estriles, lo
que se entrev en un plazo de algunos aos. Qu ser entonces de ellos y de sus familias?
3ra. fase. Despus del abandono de esas parcelas, las pendientes se recubren de una gramnea vivaz
recientemente introducida en la Isla, como lo ha sido en otras regiones tropicales. Esta gramnea, que
viene del Brasil, Milinis minutiflora P.B., tiene cualidades forrajeras por las cuales es solicitada. Pero
presenta tambin un grave inconveniente, particularmente en pases de montaa, en todo lugar donde
quedan bosques. Muy fcilmente inflamable en los perodos de sequa (enero o marzo, sobre todo
aqu) debido a un aceite esencia segregado por los pelos finos y densos que la recubren, ella propaga
los incendios hasta los bordes de las florestas. Si la floresta ombrofila es poco sensible a sus ataques
gracias a la densidad y a la humedad de su subbosque, no sucede lo mismo en lo que se refiere a la
floresta de pinos tan fcilmente expuesta ya a los incendios.
El pino se regenera bien despus de estos, siempre que los granos de esa esencia de luz puedan
germinar. Pero segn mltiples observaciones hechas en diversos pases, esta gramnea muy tenaz, en
masas densas, impide el desarrollo de los semilleros, sea que ella detenga las germinaciones, sea que
estas desaparezcan al primer paso del incendio en esa capa de paja compacta.
De lo que precede es necesario concluir:
1. Que las medidas propuestas por el Dr. Canela son las nicas posibles para asegurar la salvaguardia
definitiva de la cubierta forestal del sector de las elevadas montaas de la Cordillera Central.
2. Que si esas medidas no se toman inmediatamente, las perturbaciones del rgimen hidrogrfico
de las aguas que vienen de esas montaas se agravarn rpidamente; las consecuencias de esas per-
turbaciones tendrn la ms grave incidencia sobre la economa agrcola de las tierras bajas cuyo valor
reposa sobre el rgimen de esos ros.
15
3. Que entre las medidas importa velar muy especialmente sobre la supresin absoluta de los in-
cendios que ocurren en el exterior o en el interior del permetro del Parque Nacional, aumentado segn
las precisiones dadas en el texto del Informe del Dr. Canela y en los croquis anexos. Esa es la principal
razn que no motiva la creacin de una zona superior de proteccin.
16
Pistas para juegos limpiadas de
malezas debern ser acondicionadas con este fin en la periferia de esta zona, y en los lugares apropiados
en el interior del permetro del Parque. Evidentemente que vigilancia eficaz se impone.
II. EL LAGO ENRIQUILLO Y LAS SIERRAS QUE LO ENCUADRAN:
SIERRA DE BAORUCO AL SUR SIERRA DE NEIBA AL NORTE
El itinerario de Ciudad Trujillo al Lago Enriquillo, por Azua, Cabral y Duverg, atraviesa territorio
de clima cada vez ms seco a medida que se progresa hacia el Oeste; exceptuando las ricas zonas de
cultivo irrigadas, sobre las llanuras del litoral, gracias a las aguas de los ros que emergen de la vertiente
15
Un ejemplo sorprendente de la rapidez con la cual se hacen sentir los efectos funestos del desmonte de las cabezas
de las cuencas de recepcin, es el colmataje de la represa del ro Inoa construida hace algunos aos para la electrificacin de
San Jos de las Matas, y ahora inutilizada por el aporte de las arenas granticas y de los cascajos arrancados a las pendientes
recientemente desmontadas.
16
Sera particularmente oportuno cinturar enteramente el nuevo permetro por esta zona de proteccin, extendiendo
esta hasta las pendientes superiores de la vertiente sur, es decir, hacindola desbordar del otro lado de la lnea de las cumbres
ms elevadas, en la porcin superior de la cuenca de recepcin del ro Yaque del Sur.
470
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
meridional de la Cordillera Central, tal como el ro Ocoa, que la carretera principal atraviesa sobre una
magnfica obra de arte, la vegetacin est esencialmente construida por formaciones de floresta bajo
xerfila; pequeos rboles y grandes arbustos a menudo cargados de Bromeliceas epfitas (Tillandsa
y otras), entremezcladas con Cactceas diversas, Cercus, Opunta y otras, las cuales predominan cada
vez ms a medida que se acerca de la depresin en el fondo de la cual se extiende el Lago Enriquillo.
Esas formaciones densas, difcilmente penetrables, representan el clmax
17
de ese sector: ellas se
extienden en los lugares donde el nivel prctico es profundo o inexistente, tanto sobre las antiguas
terrazas aluviales como sobre los estratos calcreos de los depsitos terciarios plegados (mioceno y
oligoceno); solamente las orillas de los ros y algunas depresiones donde ese nivel est prximo de la
superficie ofrecen vestigios de galeras forestables casi totalmente destruidas. Ciertas depresiones de
suelo salfero en la vecindad del nivel del mar ofrecen una zonacin interesante de plantas halfilas.
Se notan aqu y all bellos ejemplares de una magnfica palma endmica llamada cana, especialmente
alrededor de una cubeta que la carretera bordea en el Km. 107. Esa palma se encuentra adems en
otros sectores; no teme los suelos mal drenados o inundables; se comporta, por su biologa, como otras
especies de palmas llamadas de sabana.
Entre los Kms. 165 y 180 la carretera se eleva a travs de colinas de unos 300 metros de altura.
Esas colinas rocosas, con suelos esquelticos formados por el afloramiento de los estratos terciarios
bien drenados, agravan por la aridez edfica, la aridez climtica, y por consiguiente son portadoras de
una vegetacin todava ms xerfila, a menudo abierta, donde se nota especialmente una bella especie
de agave con flores de tinte anaranjado agrupadas en racimos escalonados sobre un tallo hasta de 2 a
3 metros de altura. Muchas especies menos aparentes parecen propias a esas pendientes y sin duda a
las pendientes inferiores de la Sierra de Neiba.
Despus de haber atravesado una nueva zona de grandes cultivos (caa de azcar principalmente,
platanales, etc.) desarrollados gracias a las irrigaciones que provienen del ro Yaque del Sur, hasta los
alrededores de Cabral, la carretera penetra en la depresin en cuyo fondo se extiende el Lago Enri-
quillo, bordeada al norte por la Sierra de Neiba que culmina a unos 1,690 m. y al Sur por la Sierra de
Baoruco que alcanza ms o menos 2,000 m. de altura.
Esta depresin ofrece todos los caracteres de un compartimiento hundido entre las dos cadenas
de montaas; y se prolonga, as como esas cadenas, sobre el territorio de Hait donde sostiene otros
grandes planos de agua, el lago salobre o Lago Azuey, y el hoyo Caimn.
El Lago Enriquillo es el ms vasto de toda la isla. Se extiende sobre unos treinta Kms. de largo
por quince Kms. de ancho, englobando la isla Cabritos que es llana y tiene unos diez Kms. de largo.
Su superficie est actualmente a 47 metros por debajo del mar, y su agua es excesivamente salada.
Hacemos notar que ese desnivel se acenta en estos ltimos tiempos con una cadencia rpi-
da; pues casi se encontraba al nivel del mar, alejado este unos cincuenta kilmetros hacia el sur
sudeste en la extremidad abierta de la depresin, a mediados del siglo pasado. De esto resulta una
disminucin de su superficie, que abandona vastas extensiones de un lado blancuzco el cual forma
una inmensa playa, cuyo ancho es de algunos cientos de metros, agujeada aqu y all por pequeos
crteres de donde surgen aguas sulfurosas fras
18
bordeadas de una microflora muy especial, y abun-
dantes emanaciones de gas sulfuroso. Esto conlleva adems a un aumento en la concentracin de
sus aguas saladas.
17
El trmino clmax en geografa botnica se aplica a la vegetacin natural en equilibrio con los factores climticos y
edficos, en el estadio ms avanzado de su desarrollo.
18
Esas aguas estn en relacin con yacimientos de yeso explotados en el pie de la Sierra de Baoruco hacia las Salinas.
471
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Bandadas de aves retozan sobre sus bordes buscando moluscos, gusanos y otras presas, especial-
mente el magnfico flamenco de la Amrica del Norte (Phaenicopterus ruber ruber (L), la zaida (Egretta
thula) (Mol), y a veces la garzota (Egretta alba egretta) (Gm.), esptulas rosadas (ajada ajada) (L) y otras
especies que yo no pude identificar.
19
El cuadro de montaas, los juegos de luz sobre todo a la salida y puesta del sol, la singularidad de
la vegetacin de cactceas tan variadas, que cubre las tierras bajas por fuera de las playas, el esplendor
de las elevadas palmas con troncos en columnas de 20 metros y ms, formando especies de oasis sobre
suelos coralferos emergidos en los alrededores inmediatos del lago, confieren a ese sitio un atractivo
turstico excepcional, pues este ha conservado hasta nuestros das su aspecto de naturaleza tropical
en pas seco y luminoso, apenas modificada por la accin humana. Puede rivalizar desde ese punto
de vista con los parajes lacustres ms clebres de los trpicos, tal como el Lago Eduardo en el Parque
Nacional Alberto, en el Kivu (Congo Belga).
El inters cientfico de todo ese sector desde el nivel del lago hasta las cumbres de las sierras vecinas,
excede todava de una manera muy marcada, a su inters turstico. Desde el punto de vista geolgico y
geogrfico, es uno de esos sectores donde pueden estudiarse mejor las vicisitudes de la geomorfognesis
de la isla desde la poca en que comenz a tomar su configuracin actual. La depresin en la cual se
alnean los lagos era un estrecho marino. La Sierra de Baoruco y las montaas que la prolongan hasta
la extremidad sudoeste de Hait formaban una isla distinta. Un semejante sistema de compartimientos,
que se repite adems varias veces en la gran isla actual, explica las diferencias florsticas considerables
ofrecidas en las reliquias de la vegetacin primaria, por cada una de sus cadenas de montaas, an a
niveles de altitudes y en condiciones de medio (clima y suelo) comparables, as como su elevado grado
de endemismo.
Varios pisos de vegetacin se superponen desde el Lago Enriquillo hasta las cumbres de las mon-
taas, en relacin directa con los factores climticos. La influencia de los factores edficos se limita
casi a los alrededores del lago; por consiguiente, al piso inferior, donde se notan:
a) Sobre suelos salados que bordean la playa desnuda, una vegetacin de plantas halfilas iniciada
por salsolceas bajas, a las cuales siguieron inmediatamente cactceas entremezcladas con arbustos,
especialmente una acacia y otros vegetales que toleran la sal.
b) Sobre arrecifes coralferos emergidos, las poblaciones de palmeras ya mencionadas.
c) Sobre las primeras pendientes calcreas, rocosas, una formacin mixta de cactceas y arbustos
xerfilos, de aspecto bastante uniforme, pero muy rica en especies que representan tipos biolgicos
diversos, y ciertamente todava muy mal conocidos pues bajo ese clima muy seco las floraciones son
raras e irregulares. Esta formacin de matorrales se eleva hasta los 400 m. de altura sobre los planos
de la Sierra de Baoruco; a partir de 200 m. las cactceas abundan menos.
Por encima de 400 m. sobre la misma sierra (vertiente norte) aparecen diversas especies de pequeos
rboles que pronto dominan con relacin a los arbustos, formando una floresta xerfila de 10 a 12 metros
de altura; en la zona de transicin se observa, representada por individuos dispersos, una pequea palmera
denominada cacheo, utilizada por su savia azucarada y numerosas bromeliceas epfitas.
Hasta los 700 m. la vegetacin cambia de nuevo: ella est constituida por una floresta mesofila
siempre verde, rica en esencias, variadas, de unos 15 a 18 metros de altura, con algunos rboles ms
grandes, ficus y otros. Esta floresta primaria est ms o menos degradada cerca de la carretera, espe-
cialmente por la explotacin de la caoba, pero ofrece todava hermosos testigos.
19
Esos nombres cientficos me fueron gentilmente confirmados por mi colega el profesor Berlioz, del Museo.
472
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Hacia los 1,200 m. sobre las pendientes ms arriba del Puerto Militar fronterizo (Los Pinos), ella
recubre en el corte de la carretera, un suelo negruzco del tipo rendzina, con un espesor de 20 a 30 cms.
sobre los bancos calcreos plegados (cenozoico).
Cerca de ese puesto se ve admirablemente el proceso de sustitucin del pinus occidentalis
a la floresta primaria en las partes en que esta ha sido destruida. La floresta secundaria de pino,
con sub-bosque gramneo, fcilmente incendiable, se extender a expensas de la floresta compleja
original, si esta no se protege. Despus ser destruida a su vez, como sobre el territorio haitiano ya
completamente desmontado del otro lado de la frontera.
El tiempo nos falt para alcanzar el punto culminante de la Sierra de Baoruco y para visitar la
Sierra de Neiba.
El escalonamiento tan marcado de la vegetacin en ese sector est en relacin directa con el
de los climas en los diversos niveles desde la depresin profunda, caliente seca, luminosa, hasta las
cumbres frecuentemente envueltas en nieblas y donde las condenaciones ocultas, aun en tiempo
claro, desempean ciertamente un papel importante. Aunque el subsuelo de la Sierra de Baoruco
est constituido de arriba abajo por los calcreos miocenos y oligocenos plegados, los suelos difieren
profundamente segn la altura. Se sabe que su evolucin est en relacin directa con el clima local,
una misma roca-madre pudiendo dar suelos muy diferentes, en correspondencia con los factores cli-
mticos, los cuales condicionan a la vez el suelo y la vegetacin: las primeras pendientes, bajo un clima
rido con temperatura elevada, ofrecen un suelo esqueltico, o una tierra roja anloga a la terra rossa
mediterrnea, en el piso de los matorrales xerfilos, el cual contrasta violentamente con la tierra negra
del tipo rendzine observado bajo la floresta primaria, 1,200 1,500 m. ms arriba.
Pero de esta apreciacin rpida la conclusin se impone:
Convendra considerar inmediatamente la creacin de un Parque Nacional y de territorios
protegidos anexos en el sector del Lago Enriquillo y de las sierras que lo encuadran al sur (Sierra de
Baoruco) y al norte (Sierra de Neiba). Como existen carreteras y poblados en los alrededores del Lago,
sera necesario delimitar esos territorios de la manera siguiente:
El Parque Nacional comprendera todo el lago, donde la caza debiera ser prohibida tanto sobre
su superficie como sobre sus riberas; una parte de su ribera sur, inmediatamente al oeste y al sur de
Duverg, englobando el palmar natural sobre calcreo coralfero y las fuentes sulfurosas; la vertiente
norte de la Sierra de Baoruco hasta su cumbre, as como la parte ms elevada de su vertiente sur. As
sern salvaguardadas las diversas formaciones vegetales cuya conservacin es indispensable para la
alimentacin de las fuentes y de los pequeos cursos de agua que nacen de la montaa. En ese sector
donde el clima semirido reina en las altitudes bajas, la destruccin de su cubierta vegetal agravara de
manera catastrfica el dficit en agua.
Los alrededores del lago, de acceso muy fcil puesto que existe una excelente carretera, ofrecen
en supremo grado como se ha dicho ms arriba, los de un Parque Nacional de un elevado atractivo
turstico. Ahora bien, las magnficas poblaciones de palmeras son actualmente vctimas del vandalismo
de algunos individuos que las derriban en los alrededores inmediatos de la ms bella fuente sulfurosa,
en la cual podra construirse una estacin hidrotermal. La poblacin de Duverg debiera ser la pri-
mera interesada para mantener ese sitio, notable desde tantos puntos de vista, cuya clasificacin, sin
retardo, y vigilancia efectiva debieran sealar la primera realizacin sobre la va de la proteccin de la
naturaleza en esta parte de la Isla.
En la Sierra de Neiba, y por las razones ya enumerables respecto a la Sierra de Baoruco: mante-
nimiento del rgimen hidrogrfico y conservacin de la flora autctona, la cubierta vegetal natural
473
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
debiera ser protegida sobre la vertiente sur encima de la zona habitada, sobre toda la cresta y sobre la
parte ms elevada de la vertiente norte.
La salvaguarda de la vegetacin nativa de la Sierra de Neiba podra hacerse bajo la forma de una
Reserva Natural Integral rodeada de una zona de proteccin. El Parque Nacional debiera ser igualmente
rodeado de tal zona, cuya constitucin se recomienda siempre para evitar los contactos directos entre
el permetro de un Parque o de una Reserva Natural y los territorios vecinos abiertos al cultivo, al
pastoreo o a la explotacin.
III. OBSERVACIONES EFECTUADAS FUERA
DE LOS DOS SECTORES PRECEDENTES
La rapidez de nuestros recorridos por falta de tiempo, exceptuando los dos objetivos estudiados
y sealados ms arriba, no permiti detenerse reposadamente en lugares donde no obstante muchas
observaciones hubieran sido interesantes desde diferentes puntos de vista. Sin embargo, algunas bre-
ves paradas permitieron tomar fotografas y extraer muestras de suelos. De paso hemos notado, an a
orillas de las carreteras y en sectores cuya vegetacin ha sido muy modificada por la accin humana,
testigos de las formaciones autctonas que merecan un estudio de detalle.
He sido particularmente impresionado por la extrema diversidad de los suelos en el curso de esos diez
das del itinerario. No solamente casi toda la gama de los suelos de la zona intertropical est representada
en los territorios atravesados, sino que all se encuentran tambin suelos ms habituales en las zonas
templadas, lo que por otra parte corresponde perfectamente a su gnesis y a su evolucin con la geologa
y la climatologa locales, cuando menos en la medida en que esta se conoce. Anomalas aparentes de re-
particin segn la altura de esos tipos de suelos, tropicales y templados, parecen por otra parte explicarse
bastante fcilmente pero algunas precisiones no podrn ser suministradas, a este respecto, sino despus
del anlisis de las muestras recogidas y la obtencin de diversos datos climatolgicos.
Una prospeccin sistemtica de los suelos de la Repblica presentara un elevado inters tanto
cientfico como econmico. Debera ser confiada a un podlogo instruido, que tuviera una slida
experiencia de los suelos tropicales y un positivo conocimiento de las investigaciones recientes, pues la
podologa es una ciencia joven y sus progresos, sobre todo en pases tropicales, han sido considerables
desde algunas decenas de aos.
Las exposiciones que proceden hacen resaltar la importancia de un programa de Proteccin de la
Naturaleza en la Repblica Dominicana, segn los fines perseguidos por la Unin Internacional de la
cual forma parte esta Repblica. Como primera urgencia cierta medidas deben tomarse sin retardo, bajo
pena de perder el fruto de las primeras realizaciones; el informe del Dr. Canela da todas las precisiones
deseables sobre el detalle de esas medidas, en lo que se refiere a la Cordillera Central.
La muy marcada divisin de la isla en compartimientos, resultado de su estructura geolgica y
de su evolucin paleogrfica, le ha conferido una extrema diversidad de tipos de vegetacin. Importa
pues, desde el punto de vista cientfico, y antes de que sea demasiado tarde sustraer a una destruccin
ya en gran parte consumada, bloques suficientemente extensos, juiciosamente escogidos en los diversos
sectores, de cada una de las poblaciones vegetales primitivas en las cuales se encuentra un nmero
considerable de especies diferentes de un sector a otro, que no se encuentran adems en ninguna otra
parte del mundo. Esas poblaciones primitivas abrigan una fauna cuando menos una microfauna tan
diversificada como la flora y, como esta, todava en gran parte ignorada.
Como el punto de vista econmico est perfectamente de acuerdo con el inters cientfico, la
realizacin y la extensin de ese programa no debiera dar origen a ninguna dificultad mayor.
474
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Al finalizar este informe, es para m un agradable deber expresar mi profunda gratitud a las altas
personalidades que se interesaron por las finalidades de este viaje y que han permitido su realizacin
en las mejores condiciones de eficacia: a Su Excelencia el Presidente de la Repblica por quien yo tuve
el honor de ser recibido en compaa del Dr. Miguel Canela Lzaro, al regreso de nuestros itinerarios;
al Generalsimo Dr. Rafael Lenidas Trujillo Molina, Benefactor de la Patria, a quien debo la realiza-
cin de este interesante viaje; al seor Secretario de Estado de Agricultura, que desde mi llegada me
acord un largo cambio de impresiones. Igualmente, el seor Rector de la Universidad me hizo notar
el inters que l se toma por la obra emprendida, obra con la cual la Universidad se siente en el deber
de colaborar.
El doctor Canela me hizo aprovechar ampliamente su larga experiencia y el profundo conocimiento
que tiene de su bello pas, en el curso de esos itinerarios que l haba preparado con minuciosidad y
muy juiciosamente. Me siento feliz de expresarle aqu mis sinceras gracias.
Profesor H. HUMBERT
Sealan irregularidades en montes nacionales
que amenazan gravemente la economa del pas
RESUMEN
INTRODUCCIN
En mi oficio del 6 de septiembre de 1951 con motivo del proyecto de Ley No. 310, que cre el
Parque Nacional Armando Bermdez hice notar que esa zona est siendo rpidamente azotada por
los desmontes, muy especialmente por los del aserradero y que mis advertencias a otros Secretarios de
Estado han sido intiles. Consider que el primer paso eficaz sera dicha Ley No. 3107, pero es triste
confesar que hasta la fecha esta ha sido letra muerta; pues dicho aserradero mantiene all un estado
anrquico de destruccin y de disociacin que necesita ser solucionado. En consecuencia, la medida
fundamental para salvar ese Parque, esos ros con sus canales de irrigacin y la agricultura del Cibao, es
que se ordene sin prdida de un da ms el traslado de ese aserradero. Con esa medida cesar por s
sola esa tempestad desencadenada por este sobre dicha regin y que amenaza la Economa Nacional.
Muy respetuosamente e impulsado solamente por la obsesin de preservar entre otras cosas la
magna obra de irrigacin concebida por el Gobierno, me permito advertir que si en el nimo de esa
Secretara de Estado persistiere todava cierta indulgencia frente a ese aserradero, lo cual no espero
dada la vasta cultura y reconocida experiencia en la materia de quien est hoy al frente de ese Superior
Despacho, las otras recomendaciones de este informe seran completamente intiles.
I. CONSIDERACIONES DE ORDEN GENERAL
Para dar una idea del importante problema de la Proteccin de la Naturaleza y Conservacin de
Nuestros Recursos Naturales, basta leer la exposicin de motivos de la Ley No. 3107, del 22 de octubre
del 1951, que cre el Parque Nacional Armando Bermdez y que con ligeras modificaciones figurar
en el anteproyecto de ley que completar este Informe.
II. DESMONTES ACTUALES DENTRO DEL PARQUE
Son de dos rdenes: los ocasionados por un aserradero y los del campesino para sus conucos.
a) Desmonte del aserradero: Ninguna descripcin podra dar una idea de la vastsima destruccin
de esas montaas del Parque, por dicho aserradero. Es un cuadro de desolacin; sufren las cuencas
475
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
hidrolgicas y con estas la irrigacin, el campesino y cualquier persona sensata que contempla ese
cuadro. Existen aserraderos clandestinos a mano, para maderas preciosas.
b) Desmontes del campesino: El sistema primitivo del conuco es causa de serios daos. Sin
embargo, estos son a tipo acumulativo y lento, podran contarse por dcadas. Pero los del aserradero
mecanizado en esas escarpadas montaas hay que contarlos no por aos sino por das. Los desmontes
para conucos se estn aumentando en estos meses. Las causas son: Campaa velada del aserradero, la
escasez de vveres, esterilidad del suelo, restricciones en los permisos oficiales dentro y fuera del Par-
que, permisos concedidos por funcionarios no autorizados, etc. Guardabosques y otros funcionarios
controlan solamente los desmontes del conuco, pero no las irreparables y grandsimas devastaciones
del aserradero en esas montaas. La solucin consiste en trasladar esos campesinos a zonas apropiadas
para cultivos.
III. LA PROTECCIN DE LA CUENCA DEL RO BAO Y SUS AFLUENTES
Constituye la base esencial para realizar un plan econmico que permita trasladar las familias de
esas empinadas y solitarias laderas a zonas apropiadas para el cultivo.
Ese traslado exige casas y tierras.
Lo ms difcil, las casas, seran suministradas por los pinos de la cuenca del ro Bao. El gobierno
hara la explotacin, que debe ser: racional, selectiva, prudente y en pequea escala.
a) Otras consideraciones que reclaman la defensa de esa Cuenca de Bao
1ra. Un examen del croquis del Parque Nacional el cual no absorbe ms de cinco minutos explica
por s solo este vital problema: el Vedado del Yaque est indicado por una lnea amarilla; el Parque
Nacional por una lnea roja. Entre los dos, en forma de cua, se interpone la parte superior de la
Cuenca del ro Bao y afluentes. Urge proteger esa parte, antes de que el aserradero se apodere de ella,
como lo viene haciendo sigilosa y progresivamente. La proteccin se extender, desde luego, al norte
del Vedado del Yaque. Las razones son las mismas que para los ros Yaque, mina y Mao.
2da. Adems, obsrvese en el croquis:
Una parte de la lnea que se indic desde 1930 para limitar por el norte esa porcin de cuenca.
Los letreros que indican el peligro que amenaza esa cuenca incluyendo a Pico Trujillo.
La necesidad obvia, sin consentir un minuto ms de espera, de que esas tres porciones formen
un solo bloque para consolidar totalmente la proteccin del Vedado del Yaque, parte superior cuenca
de Bao, Parque Nacional.
El cuadro demostrativo que permite apreciar el contraste siguiente: Mientras el rea del Parque
Nacional y el Vedado del Yaque es de un milln de tareas, la ocupada por solamente tres colindantes
muy peligrosos es de tres millones de tareas, en una regin donde segn tcnicos en la materia, la
misin vital de esa vegetacin debe ser proteger las cuencas de esos ros.
b) Historia acerca de esa defensa
En 1926 se hicieron recomendaciones, en 1930 se indic la citada lnea norte que figura en el
croquis del Parque Nacional. Hace unos cuatro aos el Secretario de Estado de Obras Pblicas, despus
de un recorrido personal, present un interesante informe. Recientemente el Estado intent reclamar
esos terrenos que de una manera sorpresiva se hizo adjudicar un aserradero, pero de ah no pas. Hace
pocos meses se public un aviso de reanudacin de mensura que ser la etapa final de las maniobras
del aserradero Espaillat para acaparar toda esa cuenca.
476
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
c) Argumentos de orden social
En nuestra Cordillera Central, dentro y fuera del Parque Nacional viven cientos de familias que cada
da se acercan ms, en progresin descendente, al lmite de una escasa racin alimenticia, casi incompartible
con una vida normal, sobre todo despus que los aserraderos se han adueado de esas regiones.
Los descontentos con esa proteccin de cuencas (aserraderos, pequeas bodegas, hasta funcio-
narios interesados por cualquier razn particular, etc.) atribuyen esa pobreza, que en realidad es ms
bien tradicional en esas laderas, a las actuales restricciones de permiso para tumbar conucos. Pero la
causa fundamental es el uso inadecuado de esas tierras que no son para cultivo, porque su escasa capa
vegetal, su pendiente exageracin, etc., se oponen a ello.
El gobierno necesita solucionar ese urgente problema que presenta, cuando menos, dos aspectos:
Primero, proteccin de esas cuencas;
Segundo, trasladar esos campesinos y mejorar su situacin.
Proteccin de esas cuencas. Trasladar, sin perder un da ms, el aserradero, que es el peor
enemigo de ellas.
Proteccin de los campesinos. Trasladarlos a colonias o terrenos del Gobierno. Se har por etapas.
Actualmente se estn distribuyendo terrenos irrigados por el ro Yuna. Una parte de estos debiera
reservarse exclusivamente a los campesinos que urge trasladar del Parque Nacional Armando Berm-
dez y de otras regiones montaosas del croquis. A estos debe darse la preferencia como una justa y
previsora medida de trascendencia social y econmica.
El primer paso sera evitar las probabilidades de que esas tierras pudieren pasar como especie de
latifundios a manos de unos cuantos acaparadores: lo cual creara un grave problema de orden social
y econmico, un verdadero laberinto para el Gobierno, que tanto se empea por el bienestar del pue-
blo. En defensa de esa clase, que estara condenada a ser absorbida y estrangulada por acaparadores,
muy respetuosamente me permito sugerir que esa Secretara de Estado, interesada como lo est en
evitar que surjan situaciones tan conflictivas en dichos rdenes social y econmico, solicite consejos
o instrucciones del Superior Gobierno a ese respecto.
Advertencia que conviene repetir. De nada sirve trasladar al campesino si antes no se comienza
por trasladar inmediatamente el aserradero.
d) Aspecto econmico del problema
Estudiemos un ejemplo. Supongamos un plan de traslado de mil familias:
1ro. Los pesimistas exclamarn, pero se necesitarn mil casas, a un costo de $600 $700.00 cada
una, un total de tres cuartos de un milln (RD$750,000).
2do. Los optimistas (sea por razones cientficas, sociales, o de proteccin de nuestros recursos
naturales) dirn: que se construyan inmediatamente esas mil casas aunque cuesten diez veces ms.
3ro. Pero esas mismas casas podran fabricarse a un costo de RD$100 RD$150 solamente. Total
unos $100,000 las mil casas.
Para ello bastara que el Estado aprobara el siguiente plan, el cual permitira construir varios
miles de casas al costo insignificante de unos RD$100.00 $150.00 cada una.
e) Ese plan econmico
1ro. En virtud de la Ley 3107 del 22 de octubre del 1951, comenzar por:
a. El traslado inmediato del aserradero de la seccin de Manacla, situado dentro del Parque
Nacional.
477
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
b. Confiscar cuando menos todas las piezas de pino ya tumbadas, sin aserrar. (Ellas ayudarn
tambin a la construccin de las casas).
2do. Dictar el Decreto o Ley complemento de este Informe, el cual enfocara, entre otros puntos,
los consiguientes:
f) Ese decreto
1ro. Prohibir la explotacin maderera por particulares en la parte Sur de la Cuenca del Ro Bao
y sus afluentes. Ciertas zonas de esta, las situadas ms al Norte, seran explotadas directamente por
el Estado y con prudencia; pero solo para obtener la madera estrictamente necesaria para las casas de
campesinos que se trasladen de esas regiones.
2do. Prohibir el trnsito de personas:
a. En el Vedado del Yaque,
b. Dentro de la cuenca de Bao, en la zona ms inaccesible y prxima a la Cordillera,
c. Al sur de una lnea que se materializar en el Parque Nacional Armando Bermdez.
(Nota: La Secretara de Agricultura, con el consejo y colaboracin de la Universidad podr con-
ceder permiso en ciertos casos especiales).
3ro. Los particulares que deseen obtener terrenos colindando con ese bloque o conjunto, mediante
mensura o cualquier otro procedimiento, debern obtener una autorizacin del Poder Ejecutivo, sin
la cual dicha adquisicin no ser vlida.
4to. La situacin de esas lneas con respecto al Parque Nacional Armando Bermdez y al Veda-
do del Yaque, sus conexiones con estos, as como la otra lnea dentro del Parque Nacional Armando
Bermdez, indicada en el Art. 2 (b), convendra si posible que fueran trazadas en el terreno por el
doctor Miguel Canela Lzaro, asesorado por una comisin.
5to. Creacin y atribuciones de una comisin; organismo de quien dependa, etc.
6to. Sera, cuando menos, igual al Art. 6 de la Ley 3107.
7mo. Idm. Art. 7 de dicha Ley 3107.
8vo. Debe consignar claramente la confiscacin.
9no. Cancelacin de parcelas de particulares, cuando menos, en ciertas zonas del croquis del
Parque Nacional, Cuenca Bao y Vedado Yaque.
10mo. Otros artculos, etc.
(Nota. Un croquis especial podra precisar las lneas citadas).
g) Ofrecimiento de mis servicios honorficos para colaborar en esta obra
Cuando hice la delimitacin del Vedado del Yaque en el ao 1926, mi colaboracin fue com-
pletamente gratis. Una vez ms ofrezco esos mismos servicios a igual ttulo si as fuere necesario.
1ro. En la direccin y trazado de esas lneas.
2do. En la explotacin de los pinos que se necesitan.
3ro. Para escoger parcelas dentro y fuera de las colonias.
h) Balances para el Estado
a) Beneficio para el Estado, a partir de una insignificante inversin: Con los aos, ese beneficio
acumulado o disfrutado a travs de las generaciones venideras aumentara con una cadencia matemtica
y totalizara muchos miles de millones de pesos.
b) Prdida para el Estado: En el caso de no acogerse esa idea:
1. Entrada al fisco = Despreciable.
478
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
2. Beneficio del aserradero = Miles de pesos.
3. Prdida para el Estado = Un capital de muchos miles de millones.
c) Economa para el Estado en la construccin de mil casas:
1. Costo de esas mil casas si el Estado utiliza contratistas que suministren todo el material nece-
sario para construirlas, RD$800,000.
2. Costo de esas mismas mil casas si el Estado aserrara por su cuenta esa madera sin comprrsela
a aserraderos particulares, RD$250,000.
3. Economa para Estado en la ejecucin de ese plan, unos RD$500,000.
IV. AGRIMENSORES, LA DIRECCIN GENERAL DE MENSURAS CATASTRALES,
EL ABOGADO DEL ESTADO Y EL HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR DE TIERRAS,
CON SU ACTITUD, HAN OBSTACULIZADO Y RETARDADO LA REALIZACIN DE ESTA OBRA
DE PROTECCIN Y CONSERVACIN DE LA NATURALEZA
Y DE NUESTROS RECURSOS NATURALES.
Primer incidente
Era necesario trazar una lnea divisoria entre el Parque Nacional y terrenos de particulares situados
al Norte de dicho Parque. En mi contrato con el anterior abogado del Estado se estipul que dicha
lnea sera exclusivamente trazada por m. Pero una lamentable recomendacin del Director General
de Mensuras Catastrales, acogida por el Tribunal de Tierras, en cuanto a que dicho trazado fuera hecho
de acuerdo con los agrimensores de dichos terrenos, situ en el mismo plano el inters particular y el
del pas, para quien gestionaba el Estado la adquisicin y utilizacin de zonas vedables.
Fue necesario someter el caso a la Presidencia de la Repblica para que esos funcionarios reco-
nocieran, como consta hoy en los archivos, que el inters nacional debe prevalecer al de particulares y
en tal virtud reconsiderar el caso y aceptar el texto de mi contrato que haba sido alterado por dicho
Tribunal en la forma expresada. Esto ocasion en los trabajos un retardo de un ao.
Segundo incidente todava est sin solucin:
La Secretara de Estado de Agricultura se dirigi al Hon. Tribunal Superior de Tierras exponiendo
el caso de que la mensura del sitio de Los Montones cuya prioridad corresponde al agrimensor J. Ruiz
Castillo, ha invadido los sitios de La Diferencia y Yerba Buena que corresponden al Parque Nacional,
solicitando en consecuencia la cancelacin de la mensura de porciones de terrenos hechas por dicho
agrimensor Ruiz Castillo fuera de los linderos de su prioridad.
Esa Secretara de Estado invoc tambin razones de orden tcnico en lo que al Parque se refiere.
Una segunda y tambin lamentable recomendacin del mismo Director de Mensuras Catastrales,
compartida por el Tribunal de Tierras y por el mismo abogado del Estado, no ha permitido aceptar
todava esa cancelacin. Parece que dichos funcionarios han olvidado que el inters nacional debe
primar sobre el inters particular que fue lo que los gui en la solucin del primer incidente.
Este segundo incidente est todava sin solucin, y sigue ocasionando serios trastornos para la
organizacin del Parque y la aplicacin de la Ley 3107 que lo cre.
Como en el primer caso esa solucin debe buscarse, sin ms recargo, dirigindose a la Presidencia
de la Repblica.
Tercer incidente
Me limito a citarlo por considerarlo amenazante. Se trata de que el agrimensor contratista del
Distrito Catastral No. 122 de las comunes de Jnico y San Jos de las Matas, sitio de Pico Alto, ha
479
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
incluido dentro de la Parcela No. 1, de ese D.C., el Vedado del Yaque, el cual est ubicado, confor-
me el plano levantado por el que suscribe en fecha 27 de noviembre de 1926, dentro de los lmites
indicados en la Ley No. 1052, promulgada el 27 de noviembre de 1928.
Es evidente que el Vedado del Yaque, por todas las razones indicadas en ese informe, y como
bien del dominio pblico del Estado, en virtud de la citada Ley, est fuera de todo saneamiento catas-
tral y debe ser excluido del D.C. No. 122 de las comunes de Jnico y San Jos de las Matas, as como
del sitio de Pico Alto.
V. ACAPARADORES DE ACCIONES O DERECHOS DE PROPIEDAD
SOBRE LOS TERRENOS DEL PARQUE NACIONAL
Parece que ya han hecho su aparicin en esa zona. En efectos guardabosques de ese Parque sea-
lan como probable comprador al Aserradero Espaillat, violando as el Art. 7 de la Ley No. 3107: Urge
detener tal irregularidad, sancionada por dicha ley y por el Cdigo Penal.
VI. REGIONALISMOS EN LAS COMUNES DE SANTIAGO RODRGUEZ,
SAN JOS DE LAS MATAS Y MONCIN
All existen ciertos intereses particulares que han obstaculizado y siguen obstaculizando la orga-
nizacin del Parque.
VII. MEDIDAS QUE CONTRIBUYEN A EVITAR Y DESCUBRIR INCENDIOS
EN EL PARQUE NACIONAL, CUENCA DE BAO Y VEDADO DEL YAQUE
Deben construirse puestos de observacin en las cimas de ciertos picos. Pero la ms eficaz es de
orden profilctico: est prevista en el decreto o Ley del anteproyecto con el trazado de lneas y prohi-
bicin del trnsito de personas al Sur de ellas.
VIII. OBSERVATORIOS
Desde hace cuatro aos traje de Francia, cuando estuve en Europa con motivo de la Conferencia
Internacional para la Proteccin de la Naturaleza, y por recomendacin del Honorable Seor Presidente
de la Repblica, los aparatos ms indispensables para la instalacin de dos estaciones meteorolgicas
con aparatos registradores graduados especialmente para nuestras montaas.
Urge instalarlos; pero mientras exista la terrible y fatal amenaza que para esa regin constituye
el aserradero, no hay que pensar en tales instalaciones, y para los cuales se utilizaran los puestos de
observacin contra incendios.
IX. DESIGNACIN DE UN DIRECTOR Y UNA COMISIN PARA LA ORGANIZACIN
CUANDO MENOS DEL CONJUNTO VEDADO DEL YAQUE,
CUENCA BAO Y PARQUE NACIONAL
1. A nadie escapa la necesidad de ese conjunto y de esos funcionarios.
2. Inconvenientes en el caso de que estos dependan de la Secretara de Agricultura:
a. Han sido muy raros los Secretarios de Estado de Agricultura que he conocido en ese Superior
Despacho, capaces de comprender este vital problema y de interesarse por su solucin.
b. La Seccin de Floresta de esa Secretara de Estado no puede entender dicho problema y por
esto algunas de sus decisiones han sido fatales para la proteccin de la naturaleza y la conservacin de
nuestros recursos naturales.
c. No debemos seguir tratando de disimular, cuando menos, que el enemigo ms temible es el
aserradero que respaldado por su capital burla leyes y no respeta disposiciones.
480
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
3. Por estas razones entre otras sera preferible que Direccin y Comisin para la Proteccin a
la Naturaleza y de los Recursos Naturales dependieran directamente de la Presidencia de la Repblica,
como se recomienda.
X. RAZONES POR LAS CUALES LA UNIVERSIDAD EST INTERESADA EN COLABORAR
EN LA ORGANIZACIN DEL PARQUE NACIONAL
1ra. Las de rdenes cientficas invocadas en la Ley 3107 que lo cre.
2da. Previamente a mi designacin como Director Honorario del Instituto Botnico somet un
plan de trabajo al Rector, donde figura la mutua colaboracin de Universidad y Secretara de Agricul-
tura, cuando menos, en el rea del croquis del Parque.
Pero la muy triste realidad es que si la Secretara de Estado de Agricultura no se resuelve a aban-
donar su actitud vacilante frente al aserradero que est destruyendo rpidamente entre otras cosas la
muy rica flora del Parque y su suelo, ningn estudio de la misma ser posible por falta del material
que est desapareciendo a la carrera.
Por estas otras razones, en mi calidad de Director de ese Instituto me permito insistir una vez
ms y con carcter de extrema urgencia que se traslade el aserradero fuera del rea indicada en el
croquis del Parque Nacional.
XI. UNIN INTERNACIONAL PARA LA PROTECCIN DE LA NATURALEZA
1. En un considerando de la Ley 3107 se citan nexos que ya nos ligan a la Unin.
2. Actualmente debo contestar correspondencias recientes de dicha Unin relacionadas con la
colaboracin cientfica del pas.
3. Entre otras cuestiones nacionales la legislacin y organizacin del bloque indicado en el cro-
quis del Parque debiera figurar en la memoria que esa Unin est preparando para la Proteccin de
la Naturaleza en el mundo.
XII. MODIFICACIN DE LA LEY NO. 3107 Y ANTEPROYECTO DE UNA NUEVA LEY
Este informe conlleva a la modificacin de la Ley 3107 y al anteproyecto de una nueva Ley para
la Proteccin de la Naturaleza y la Defensa de Nuestros Recursos Naturales.
La finalidad de esos dos anteproyectos, que anexo a este informe, es encontrar la solucin de
algunos de los problemas fundamentales relacionados con el rea indicada en el croquis del Parque
Nacional Armando Bermdez, porque estos no consienten espera. Ms bien que leyes son verdaderas
medidas de emergencia, frente a todos los hechos atentatorios contra la Defensa de nuestros Recursos
Naturales, las cuales reconozco, aunque sea triste confesarlo, sern incompletas frente a todas las tcti-
cas sorpresivas e imprevistas que ponen en juego la imaginacin de los infractores, quienes no omiten
medios para obtener su propsito de mezquino lucro en perjuicio de la Patria amenazada por estos.
Con los trozos de pino que arrastran estos tractores Caterpillar se bambolea la riqueza forestal
dominicana, cuando urge proteger los montes del Parque Nacional Armando Bermdez, el Vedado
del Yaque y la Cuenca del Ro Bao.
Los tupidos montes del Parque Nacional Armando Bermdez se ven amenazados gravemente
por el brutal desmonte que realiza un aserradero mecanizado, afectando de esta manera la Economa
Nacional.
El Caribe,
1 de octubre de 1953, pp.5-6.
481
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
CAPTULO VIII
Anecdotario
El gran susto
Canela era un personaje singular. Cmo era la vida ntima de un hombre profundamente intro-
vertido? Me pregunto: tena sentido del humor? Al parecer s, pero con un grupo muy reducido de
amigos. Su sobrino, e hijo de crianza, me cuenta la siguiente ancdota vivida por don Miguel junto a
uno de sus amigos de gran confianza, adems colega, Heriberto Pieter. Conversaban los dos galenos
y recordaban el incidente que por poco les cuesta la vida a los dos. Me cuenta el sobrino que Marin
estaba muerto de risa. Diagnostican una apendicitis aguda en una nia que resida en el Sanjn,
una comunidad de Salcedo. Consideraron el caso una ciruga de urgencia, y as lo hicieron. Todo en
orden, menos la mesa donde acostaran a la nia que era muy alta (la mesa). Un carpintero del lugar la
recort unas diez pulgadas. La operacin, excelente, y en eso llega el padre de la muchacha y ve su mesa
recortada y decidi matar a los dos desgraciados que ordenaron el recorte. Por suerte les avisaron
que el padre de la operada, sin averiguar lo sucedido, los buscaba incmodo, y decidieron esconderse
en Salcedo. La sangre no lleg al ro y el gran urlogo francs segua riendo a carcajadas.
Cmo abandonar la medicina
Canela, dos promociones antes que la ma, confiesa a sus discpulos que ha olvidado la anatoma
y presenta su renuncia. Para su discpulo Alejandro Capelln, la razn era que quera departir con los
montes y ros del pas.
Extremista en las deudas y compromisos
Los alemanes avanzaban en marcha arrolladora sobre la capital de Francia. Miles de franceses, judos
y no judos, extranjeros, trataban de cruzar los Pirineos. Entre la masa humana iba un dominicano:
Miguel Canela Lzaro. Llega de Burdeos y visita al cnsul dominicano de apellido Gimbernard. No
tena dinero y gracias a la complacencia del cnsul, este le presta dinero. Va Espaa, regresa a Santo
Domingo y antes de llegar a Salcedo enva el dinero al cnsul.
Era pasada la media noche en Pars. Todas las tiendas cerradas, y don Miguel le pide los fsforos pres-
tados al Dr. Nicols Pichardo, su gran amigo y colega. Cuando Pichardo al da siguiente baj al lobby del
hotel, en su buzn estaba una caja de fsforos que Canela le haba devuelto en horas de la madrugada.
Desconfiado
Canela, hombre polifactico, era un habilidoso pendolista dada su experiencia en la agrimensura
e ingeniera. En sus momentos de ocio, qu haca? Copiaba exactamente igual el cheque de su sueldo
antes de cambiarlo. Me cuenta Roque Napolen Muoz, que en sus expediciones, cuando caa la tarde
y preparaban la cena, se acostaba Canela boca arriba y explicaba a los jvenes alpinistas los nombres
de las estrellas, as como tambin los nombres de las constelaciones y las fases de la Luna.
Tozudez Perseverancia
Fueron muchas las ocasiones en que Canela llor y hasta se atrevi a visitar a Trujillo a sabiendas
de que tocaba muy sensiblemente los intereses econmicos y comerciales de aquel, es ms, en una
oportunidad hasta fue requerido por el entonces hombre de confianza de Trujillo, el general Anselmo
Paulino lvarez, quien le advirti en presencia de su sobrino, Dr. Ramn Canela Escao, que moderara
ms sus intenciones, sus deseos, sus trabajos y sus investigaciones ya que al Jefe le haban llegado informes
482
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
confidenciales de que l estaba incursionando en reas que colindaban con los intereses del Gobierno, que
en razn de ello l le aconsejaba prudencia. Paulino lvarez dispensaba a Canela Lzaro una amistad y
un respeto inmenso, ya que el mismo le haba ayudado sobremanera en Pars en aspectos de salud y de su
familia. Es muy triste recordar la ocasin en que personas inescrupulosas pero aparentemente influyentes
en la poca lograron obtener de parte de Trujillo una orden de investigacin (aunque este luego la neg)
en contra del profesor Canela y fue detenido en plena Cordillera Central y trasladado a Santo Domingo
por autoridades militares, debiendo consignar aqu, que en todo momento recibi un trato digno de su
personalidad, no fue humillado y el eplogo del suceso fue que Canela, al entrevistarse con el Jefe, sali de
all con un nombramiento debajo del brazo que lo acreditaba como Director General para la Proteccin
de los Recursos Naturales del Pas, bajo la dependencia directa del Presidente de la Repblica. Muy pocas
personas en el pas conocen que la familia del profesor Canela tom como medida de precaucin el
efectuar una llamada a Pars al profesor Marin y que este a su vez llam a Trujillo y le convenci de la
infamia de la acusacin. Siempre se ha considerado este episodio como el primer eslabn en la creacin
de los futuros Parques Nacionales del pas y marca, adems, la creacin del Primer Herbario del Instituto
de Botnica de la Universidad de Santo Domingo, del cual l fue su primer Director.
Es de muchas personas conocida la incidencia de los clebres cheques que se supone habra
de recibir el Dr. Canela por concepto de los nombramientos recibidos. Fue cierto que al recibir sus
primeros emolumentos como empleado, reclam que esa no era la suma convenida y que el Jefe le
haba externado que era otra la cantidad de dinero a ganar, esto es fcil de comprender para todo
aquel que deveng algn sueldo en la poca de Trujillo ya que cada sueldo sala con su correspon-
diente descuento para muy variados conceptos (Partido Dominicano, Feria de la Paz, etc.) Cuando la
informacin lleg a odos del Jefe se dice que este, en un tono pensativo y en voz baja, dijo: quien
me manda a m a tener locos en el Gobierno, ordenando entregar el cheque completo para no tener
que hacer otra cosa peor. Pero si ese era el comportamiento del sabio cuando reclamaba una razn
o haba algn dinero por el medio, tena otros linderos de extremado desinters. Su residencia de la
Arzobispo Portes 225, altos, fue un centro de orientaciones, de consejos y de albergue para muchos
estudiantes que no disponan de los medios para su estudio.
Estas ancdotas me las cont el querido e inolvidable colega y amigo don Jos de Jess Jimnez,
un hombre que me tena tal aprecio que me permita fumar cuando conversbamos, que conste que
el Dr. Jimnez no atenda pacientes que fumaran.
Marin, en sus primeras visitas a nuestro pas, se conservaba fresco y lozano y con gran resistencia
fsica. l y Canela, tan pronto terminaba la consulta al Jefe, marcaban una ruta; la Cordillera Central. En
una ocasin, los acompa el Dr. Jimnez, hombre de gran fama como mdico en toda la regin cibaea,
por esta razn iba muy por detrs de Marin y Canela porque los campesinos se empeaban en consultarlo.
Uno de los consultados tena problemas renales y Jimnez le advierte que los dos hombres que iban por
delante de l, eran las dos personas que ms saban sobre las enfermedades de los riones.
El campesino se empe en consultar con don Jos de Jess, porque no se iba a examinar con
ese par de locos que viven recogiendo maticas.
En las ltimas visitas de Marin a la Repblica Dominicana, por su edad le prohibieron las
caminatas largas y mucho ms las alturas, pero Miguel Canela, mientras le fue posible, mantuvo su
peregrinaje por la sierra. Tena a su disposicin un jeep en el que se transportaba a San Jos de las
Matas, provincia Santiago. En el momento que se desmontaba le peda al chofer, don Arstides, que lo
buscara la semana siguiente en San Jos de Ocoa, en el Sur dominicano. El chofer cumpla la orden.
De la regin Norte viajaba al Sur para cumplir su encomienda.
483
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
CAPTULO IX
Pioneros de la botnica, amigos y discpulos de Canela
Juan Bautista Prez R.
Nace un 24 de junio 1883. Un hombre smbolo, lo llamaron despus de su muerte. En vida le
llamaban, el hombre del Cristo.
Quien escribe tena unos 15 aos, era la poca del corte, ordenado por Trujillo, cuando mu-
rieron miles de haitianos. En la intimidad le preguntaba a mi hermano mayor quin podra suceder
al tirano. Sin pensarlo mucho, su respuesta fue un santiaguero llamado Juan Bautista Prez, que vive
en Espaa. Al profesor Prez Cabral, quien al parecer no era familiar de don Juan, le pregunt quin
era ese seor y rpidamente me dijo: el hombre ms honrado que tiene este pas. Nunca olvid este
personaje. Hurgando en busca de datos del Dr. Canela, un amigo me obsequi: Homenaje a Juan B.
Prez, en el centenario de su nacimiento 1883-1983. l y Miguel fueron los primeros ecologistas de
nuestro pas y eran grandes amigos.
Vale la pena relatar el porqu le llamaban el hombre del Cristo. El 24 de febrero de 1920 se inicia
la causa pblica: Corte de Apelacin de Santiago, magistrados: Juan B. Prez, presidente; Francisco
Rodrguez Volta, Augusto Franco Bid y Antonio Edmundo Martn, jueces; Agustn Acevedo, procu-
rador general. Se inicia la causa en que se produjo, el 28 de febrero, el sonado incidente de Ramn
Leocadio Bez, alias Cayo Bez. Al hacer su declaracin, Cayo Bez, en gesto viril, se rasg la camisa
mostrando las horribles quemaduras en el trax y en el vientre con que lo tortur el capitn Bucklow,
y el Dr. Prez, en brusco movimiento de indignacin, hizo saltar en pedazos el Cristo de marfil de la
sala de audiencia y protest del salvaje atentado: Se suspende el juicio. No juzgaremos a estos hombres,
infelices instrumentos, hasta que los reos de ese y otros crmenes sean sometidos y sobre ellos caiga
la sancin penal correspondiente. (El hecho tuvo repercusin en el continente. Estbamos en plena
ocupacin militar norteamericana).
La primera etapa de don Juan Bautista Prez Rancier (su amigo inseparable) y don Miguel se inicia
prcticamente en la adolescencia de ambos, con un apasionado amor por las excursiones campestres.
El Dr. Prez se inicia en el alpinismo en Europa, en Los Alpes franceses y suizos. Su regreso del
viejo continente coincide con el inicio de la Primera Guerra Mundial y pocos aos despus la ocupa-
cin norteamericana de nuestro pas.
Don Juan y don Miguel hacen un binomio perfecto. El primero lleva la voz cantante, el segundo,
es el silencioso introvertido que complementa con sus estudios de agrimensura.
En 1922, realizan su primera excursin al Pico Duarte, en ese entonces llamado del Yaque, y dan
la voz de alarma arremetiendo contra los aserraderos y los sinfines.
Canela mide, Prez Rancier se convierte en el portavoz del grupo.
En 1923, ascienden al Monte Tina; Canela va acompaado de su discpulo, el estudiante de
agrimensura Miguel ngel Ramrez.
En el 1924, Prez y Canela determinan el territorio del Vedado del Yaque.
En 1925, desde el 1ro. de febrero hasta el 4 de abril va a la cabezada del Yaque en examen y
conservacin de su vedado.
En 1928, otra excursin al pico del Yaque, esta vez los acompaa el Dr. Rafael Vsquez Paredes.
En 1929, excursin desde el 23 de marzo hasta el 2 de abril.
El Dr. Ramn Canela Escao, quien conoce como pocos dominicanos sobre la vida de este
hombre, me refera un da de los tantos en que nos reunamos en nuestro afn de editar esta obra:
Profesor, aparentemente estos hombres estaban hechos de otra textura; me luce que el Dr. Juan B.
484
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Prez fue uno de los ltimos hombres presidenciables que ha tenido este pas muy pocas veces se han
conjugado tantas virtudes en una sola persona.
Muri en febrero 13 de 1968, en La Laguna, Santa Cruz de Tenerife.
Dr. Federico Lithgow
Naci en La Vega, hizo su bachillerato en Santiago, terminndolo en 1919.
En 1922 se inici como practicante interno en el antiguo Hospital San Rafael de Santiago, per-
maneciendo all hasta su graduacin en el ao 1926.
En esos aos en el Hospital San Rafael, el Dr. Lithgow trabaj con el maestro Dr. Arturo Grulln,
as como con los doctores Pramo Franco, el Dr. Contreras y el Dr. Ginebra.
Escritor fluido, llen pginas maravillosas sobre alpinismo. Estos escritos han ayudado a despejar
muchas incgnitas sobre la geografa de nuestras escarpadas sierras y han adornado muchas pginas
de nuestra prensa.
Estos trabajos fueron incluidos en la obra Alpinismo dominicano, con que la Casa Manuel de Js.
Tavares premi a los participantes de un concurso para escalar el ms alto pico de las Antillas, el Pico
Duarte, conmemorando el centenario de la Independencia de la Repblica Dominicana.
Federico fue el encargado de la publicacin de esta obra, a la cual, como introduccin, escribi
PROEMIO, que es una ctedra sobre alpinismo y un captulo de geografa descriptiva de nuestra maciza
Cordillera Central, espinazo de nuestro sistema geogrfico antillano.
Dedic una buena parte de su tiempo al cultivo de la fotografa, en cuyo quehacer alcanz niveles
insospechados concursando muchas veces en justas nacionales.
Erik Leonard Ekman
Erik Leonard Ekman se describa a s mismo como un escalador de montes tropicales. Naci
en el barrio de Katarina, al sur de Estocolmo, el 14 de octubre de 1883. Fue en Jonoping donde
realiz sus primeros estudios y donde por primera vez se mostr interesado por las plantas. En 1907
obtuvo una licenciatura en Botnica en la Universidad de Lund. Permaneci tres meses en Argentina
los que aprovech para hacer un intenso trabajo de recoleccin de plantas. En el ao 1914 present
su tesis de Doctorado en Lund, y de inmediato parti hacia Cuba. Ekman haba obtenido una beca
de dos aos para realizar trabajos de investigacin en el Brasil, pero se le instruy para que previa-
mente realizara un viaje de exploracin de algunos meses al interior de la isla de Santo Domingo,
antes de continuar hacia el Brasil.
Quien a principio se opona con vehemencia al viaje a las Antillas, ahora deseaba de todo corazn
quedarse, y as lo hizo, causando esta decisin serios disgustos a los funcionarios de la Academia Sueca
de Ciencias en Estocolmo, quienes eran los responsables de la beca otorgada. Antes del primer ao
haba reunido ms de 6,000 plantas.
En el ao 1920 se envan las colecciones de Ekman a Estocolmo, y es a partir de ese momento
cuando se comienza a apreciar el verdadero valor de su trabajo. En 1924 vuelve a Hait y el 28 de diciem-
bre de 1928 lleg a la Repblica Dominicana, donde las labores del botnico comprenderan tambin
descubrimientos geogrficos de significacin, as como la recoleccin de pjaros y algunos mamferos.
Cupo a l la gloria de dejar establecido que La Pelona (hoy pico Duarte) con 3,175 metros de altura
es no solamente la loma ms alta de la Repblica Dominicana, sino de todas las Antillas.
En 17 aos en los montes antillanos se convirtieron los dos aos de viajes con estipendios al Brasil,
siendo las investigaciones botnicas su nico contacto con su pas de origen durante todo ese perodo.
485
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Erik Leonard Ekman dej de existir el 15 de enero de 1931, vctima de una neumona, y fue en-
terrado en el Mausoleo del Maestro, en el Cementerio Municipal de Santiago de los Caballeros.
(NOTA: Estos datos fueron suministrados mediante carta por el dominicano Ramn Bodden, desde
Suecia, quien dirige el Instituto Domnico-Sueco que lleva el nombre de tan distinguido botnico).
Pascasio Toribio
Naci en Salcedo. Cuatro aos mayor que don Miguel. Curs Humanidades en el Instituto Robert
de Bruselas, Blgica, recibiendo el certificado de Naturit.
Estudios de Medicina en la Universidad de Bruselas, en 1909, suspendidos durante la Primera
Guerra Mundial, los reinici en 1920, gradundose en dicha Universidad en 1923 y recibiendo el
titulado de Dr. en Medicina, Ciruga y Parto. Director del Hospital San Vicente de Pal, de San
Francisco de Macors desde el 1926 al 30. Canela fue su ayudante en Ciruga y su gran amigo du-
rante largos aos.
Rafael Vsquez Paredes
Naci en La Vega, unos cuantos aos ms joven que Pascasio Toribio y Miguel Canela. Se inscri-
bi en la Universidad Autnoma de Santo Domingo en el ao 1919 y se gradu en 1924. En 1930, se
grada de Doctor en Medicina, en la famosa y antigua Universidad de Montpellier. A su regreso de
Francia, hizo un post-grado en el New York Hospital. Siempre ejerci en Puerto Plata. Hizo alpinismo
con Canela y viajaron juntos a Pars.
Botnicos que han trabajado y an trabajan en la botnica dominicana
Padre Julio Cicero
(Mexicano). Nacido el 12 de enero de 1921, pertenece a la Compaa de Jess, maestro de Ciencias
de la Universidad de Fordham, University of New York (1957-58).
Aparte de sus clases y sus investigaciones ha escrito numerosos libros sobre el tema de la botnica
en Santo Domingo, estudi Humanidades, Filosofa, Biologa, Zoologa, Gentica; escribi sobre
manejo y evaluacin de los recursos naturales.
Dr. Rafael Moscoso
En 1944, ao del Centenario, de fecha 18 de enero, en sesin solemne del Claustro Universitario,
fue acordado concederle el ttulo de Doctor Honoris Causa en Filosofa, apreciando la eminente labor
cientfica realizada.
Un ao despus, fue nombrado catedrtico Numerario de la Facultad de Filosofa de la Universidad
de Santo Domingo (22 de marzo de 1945). Amaba la verdad sobre todas las cosas; con exclusividad
la verdad cientfica.
En el fondo de todas las actividades del espritu humano, est por encima de toda la investigacin
la verdad. Las religiones y las ciencias buscan como finalidad primordial la causa ntima de las cosas,
es decir, buscan la verdad.
En el Dr. Moscoso, la investigacin de la verdad cientfica en lo que concierne a la Historia Na-
tural, alcanz alturas insospechadas como lo demuestran sus obras y sus escritos.
Tras larga y cruel enfermedad, a la edad de 77 aos, el 12 de octubre de 1952, se apag para
siempre la luz de su vida y el final de su inteligencia.
486
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Jos de Jess Jimnez Almonte
Naci en Guazumal, Tamboril, provincia de Santiago, un 6 de agosto de 1905. Realiz sus prime-
ros estudios entre Tamboril y Santiago, ciudad esta a la que se trasladaba a lomo de caballo. Estudi
primero en la Escuela Paraguay y luego en la Escuela Normal Superior de Santiago.
Su paso por la Normal de Santiago estuvo marcado por el privilegio de la brillantez que depara
el esfuerzo personal y la perseverancia. Comenz sus estudios de Medicina en 1926 en la Universidad
de Santo Toms de Aquino, se gradu el 23 de febrero de 1931 de Licenciado en Medicina.
Fue eminente ajedrecista, llegando a ser Campen Nacional en 1940; se destac como un excelente
laboratorista y obstetra. Su vocacin por las Ciencias Naturales se debe a la slida, larga y fructfera
amistad que cultiv con el maestro Prof. Rafael Moscoso.
Contrajo matrimonio en octubre de 1934 con la Srta. Ana Julia Olavarrieta, de cuya unin nacen
dos hijos, Jos (hoy destacado mdico) y Julia.
Desarroll una intensa actividad en los aspectos socio-culturales de la ciudad de Santiago, llegando
a representar el pas en varias ocasiones por merecimientos y dignidad; autor de mltiples publicaciones,
profesor de universidades, su vida til va impregnada de reconocimientos.
Humanitario y modesto, inspir siempre confianza y respeto. Su herbario privado se calcul en
20,245 especmenes con una biblioteca de ms de 10,000 impresos.
Descubri plantas nuevas y algunas llevan su nombre. Fue Profesor Honorfico de la Universidad
Nacional Pedro Henrquez Urea.
En 1983 el Jardn Botnico de New York le declar: Mdico Prominente y Primer Botnico
Dominicano.
Muri en noviembre de 1982.
Eugenio de Jess Marcano Fondeur
Naci el 27 de septiembre de 1923 en Licey al Medio, Tamboril. Estudi en el Liceo Secundario
Ulises Fco. Espaillat y obtuvo el ttulo de Maestro Normal de Primera Enseanza.
Fue profesor-director de la primera escuela de comercio de Sabaneta.
En 1953 fue nombrado profesor de Botnica en la Escuela Normal Emilio PrudHomme; tambin
en el Liceo Secundario Ulises Fco. Espaillat y en la Academia Comercial Santiago, todos en la ciudad
de Santiago.
El 5 de marzo de 1955 fue nombrado curador del Herbario de la Universidad de Santo Domingo;
ocupando seguido la Ctedra de Botnica en la antigua Facultad de Farmacia; para esa misma fecha fue
nombrado Profesor de Botnica y de Entomologa en el Instituto Politcnico Loyola de San Cristbal,
cargos que ocupa todava.
El 8 de febrero de 1975 la Universidad Autnoma de Santo Domingo le concedi el ttulo de
Doctor Honoris Causa en Biologa.
Miguel Domingo Fuertes
(1871-1926)
Inicialmente fue gelogo. Nace en Daroca (Zaragoza, Espaa) un 4 de agosto de 1871, en 1895 es
ordenado sacerdote en Zaragoza.
Adquiri licencia para ejercer su ministerio en capellanas de Lima, Panam, Santiago de Cuba y
en Santo Domingo, donde llega el 16 de mayo de 1909, ao en que fue nombrado como cura interino
de Barahona.
487
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Se entusiasma con su labor minera y con una mentalidad de investigador comienza a re-
coger especmenes de plantas, el 22 de agosto de 1911 emprende una excursin cientfica a la
Cordillera Central. El 6 de julio de 1912, en medio de otra larga excursin cientfica, asciende
por primera vez a La Pelona y La Rucilla en la Cordillera Central. Es el primero en conquistar
la cima de La Pelona de que se tiene noticias. Conoce, en un viaje que realiz a Alemania junto
a Monseor Nouel, al gran botnico alemn Ignatzz Urban, a quien ofrece enviarle todos los
especmenes de flora de la isla Espaola. En 1913 realiz una expedicin minera en los alrede-
dores del Cabo Beata.
Lo que recuerdo del Dr. Miguel Canela Lzaro
Lo conoc en la Navidad de 1944 en una excursin al Alto de Bandera, organizada por l y el Dr.
Federico Lithgow, en coordinacin con nuestro Club de Alpinismo de La Vega, que diriga el profesor
ngel Russo.
En la falda de la loma, encontramos un arroyito que, aparentemente, no tena importancia.
Por curiosidad le preguntamos el nombre del mismo. Para contestarnos detuvo el grupo junto al
manantial y nos explic que, precisamente, la razn de esa excursin era darle seguimiento a ese
arroyito porque l intua que ese era el nacimiento del ro Nizao, que la Geografa situaba en los
montes banilejos. Aprovech para darnos una verdadera ctedra sobre las montaas, picos, valles,
plantas, etc., del entorno.
Finaliz dicindonos que en pocos das escogera a 3 de nosotros para explorarlo, sin perderlo de
vista en ningn momento, hasta que estuviramos seguros de qu ro se trataba.
Efectivamente nos escogi a Salvador Ortega, Elpidio Jimnez y a m para la misin. Nos
apertrech las mochilas de chocolate y leche condensada, nos asign tres guas con mantas, fraza-
das, lazos, fsforos, podmetro, etc. y con instrucciones precisas sobre el horario a agotar en cada
jornada, el que tenamos que cumplir al pie de la letra porque l calculaba que el da 1 estaramos
llegando a Rancho Arriba y de ah a Piedra Blanca, porque de lo contrario nos habramos perdido
y en ese caso tendramos que hacer una gran fogata para que pudieran localizarnos por aire. Tal y
como l lo haba previsto, llegamos a Rancho Arriba el da sealado y el arroyito era ya un caudal
que result ser el ro Nizao.
El Dr. Canela era un hombre introvertido, aunque no tanto frente a su entraable amigo el Dr.
Lithgow, taciturno, callado, observador y muy humilde. Y de hablar muy pausado.
Conoca el nombre cientfico de cuanta planta encontrbamos, as como de rocas y formaciones
rocosas, montaosas, arroyos, etc.
Creo que, adems, era astrnomo porque, junto al Dr. Lithgow, estaba hasta avanzadas horas de la
noche escudriando el cielo, ensendonos el nombre de las estrellas y de las distintas constelaciones
y citndonos los nombres de quienes las haban descubierto.
Era muy intuitivo y agudo en sus observaciones, sin dejar de ser agradable y jocoso; una persona
sumamente agradable.
Para nosotros era una especie de enciclopedia, aunque cada vez que responda a nuestras inquie-
tudes nos deca: pregntele a Frico, y este a su vez volva a remitir al Dr. Canela diciendo: El que
sabe es l.
Entiendo que el Dr. Canela era un sabio.
Roque Napolen Muoz (Poln)
488
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Apndice
FRAGMENTOS DEL DECRETO NO 23396
20
Artculo 10. Se crea la Reserva Cientfica DR. MIGUEL CANELA LZARO, en la Provincia Mara
Trinidad Snchez, destinada a proteger los valores ecolgicos de las montaas Guaconejo y El Calva-
rio, as como los numerosos manantiales que all nacen para alimentar los ros Nagua y Boba, y las
especies del bosque pluvial virgen existente en reas an desconocidas para la ciencia. Los lmites de
esta Reserva son los siguientes:
Se toma como punto de partida el firme del Alto del Rancho (coordenadas UTM 400-200
H.E. y 2135-950 M.N.) siguiendo en direccin Sureste por el camino que va paralelo a la loma El
Macao, separando los cacaotales del bosque hmedo, hasta la caada que baja al ro Helechal, la
cual sirve de lmite hasta su confluencia con la caada Patica, ascendiendo luego por esta ltima
hasta la costa topogrfica 160 metros, la cual sirve de lmite, en direccin Sur-Suroeste hasta el
arroyo Claro, de donde se sigue por la vertiente Oeste del mismo hasta el lmite de su cuenca
(coordenadas UTM 399-600 M.E. y 2133-550 M.N.). Luego se asciende hasta el firme prximo a
la costa topogrfica 300 metros, la cual se sigue en direccin Oeste cruzando la cabecera de los
arroyos Los Naranjos, La Guamita, Vuelta Larga y Los Pomos, hasta llegar al camino que sube
al firme El Calvario, el cual se sigue en direccin Nor-Noroeste, hasta el camino que va a Los
Ramones, por el cual se sigue por el lmite de la cuenca de la Quebrada de Pablo, hasta la costa
topogrfica 200 metros (coordenadas UTM 392-600 M.E. y 2137-550 M.N.) De este punto se sigue
hacia el Este por la misma costa cruzando la cabecera de los arroyos Ovidio, Organo, Los Anones,
Blanco, Claro, Los Ganchos, Los Hernndez, Colorado, Gancho Bravo y Al Medio, de donde se
sigue por el camino que va paralelo al arroyo Valentn, llegando al Alto del Rancho que fue el
punto de partida.
PRRAFO I. El rea de amortiguamiento o de uso sostenible de esta reserva estar delimitada por:
a) Al Sur: Curso del ro Nagua desde Los Guayuyos hasta el puente de la carretera que va a La
Peona.
Tramo de la carretera que va desde el puente hasta el poblado de La Peona.
b) Al Este: Curso del arroyo Los Pyanos desde La Peona hasta el Alto de los Pilones.
c) Al Norte: Camino que va desde Alto de los Pilones a loma Sonador, a la confluencia de los
arroyos Claro con El Medio, a la loma La Estrechura, a la loma La Cumbre, cruzando el arroyo Blanco
hasta Los Anones.
d) Al Oeste: Camino que va desde Los Anones al Firme del Calvario cruzando el arroyo La Que-
brada, El Col, siguiendo hasta el ro Nagua en Los Guayuyos.
PRRAFO II. La Direccin Nacional de Parques trabajar en esta Reserva Cientfica en nti-
ma coordinacin con el Departamento de Investigaciones del Jardn Botnico Nacional y con
la Asociacin para el Desarrollo Integral del Nordeste (ASODIN), organismo privado, integrado
por jvenes de la Provincia Mara Trinidad Snchez, el cual ha reclamado la proteccin de este
valioso ecosistema.
Artculo 11. Se crea la Reserva Biolgica (CATEGORA 1B/UICN) denominada PADRE MIGUEL DO-
MINGO FUERTES, en la Provincia Barahona, destinada a proteger el patrimonio biolgico contenido
en las montaas Pie de Palo, La Trocha del Rey y Remigio.
20
Decreto del Presidente de la Repblica No 23396, del 3 de julio de 1996.
489
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Bibliografa
Alain, Henri Liogier, Diccionario Botnico con Nombres Vulgares de la Espaola. Edicin Jardn Botnico
Dr. Rafael Moscoso Puello, Repblica Dominicana.
Bernard, Claudio, Biblioteca del Pensamiento Vivo. Editorial Losada, S.A., Per 666, Buenos Aires.
Canela Escao, Ml. Ramn, Artculos. Listn Diario.
Jimnez Almonte, J. J. Colectores de Plantas de la Hispaniola, PUCMM, 1985.
Howard, Richard, Botnico del Arnold Arboretum de Harvard University-1950. A Collection Of
Pterido-Phytes From The Dominican Republic.
Kretschmer y ENKE, Personalidad de los Atlticos.
Kruif, Pal de (Dr.), Cazadores de Microbios, Editores Mexicanos Unidos, S.A.
Lithgow Ceara, Federico William. Geografa y Sociedad y Alpinismo Dominicano.
Man Arredondo, Manuel (Dr.), Manual Alpinismo Dominicano, Repblica Dominicana.
Moscoso, A., Vol. 3, 1984. Thomas Zanoni.
Paniagua, Juan Antonio, Diego lvarez Chanca, Ediciones Cultura Hispnica, Madrid, Espaa.
Masson et Cir. Editeurs-Libraires de Lacademie de Medecine, Sept. 1934.
Prez, Juan Bautista, Geografa y Sociedad, Sociedad Dominicana de Geografa, Editora El Caribe
1972.
Presse Medcale N 76-1933-1934-1935.
Rouviere, H., Anatoma Humana, Descriptiva y Topogrfica. Sixieme Edition, Pars, 1948.
Sez, Jos Luis (S.J.) El Padre Fuertes, Editora Amigo del Hogar, Repblica Dominicana.
Sociedad Dominicana De Geografa, Homenaje a Juan Bautista Prez Rancier en el Centenario de su Naci-
miento, 1883-1983. Editora Taller, C. por A.
Thomen, L.F., Directorio Mdico Dominicano, Centenario de la Repblica Dominicana.
Entrevistas
Canela, Gisela; Canela Escao, Ramn (Dr.); Fuertes, Julin; Gmez Yangela, Cristbal; Jimnez
Almonte, Jos de Jess; Marcano, Eugenio de Jess y Muoz, Roque Napolen
Onomstico
NDICE
493
A
A., Germaine 439
Abbes Garca, Johnny 307
Abreu, Demetrio 403
Abreu, Jacinto 406
Abreu, Manuel 403
Abreu, Ovidio 403-404
Abreu, Pedrito 378
Acevedo, Agustn 483
Acevedo, Enriqueta 142, 330, 341
Acevedo, Octavio A. 328
Acevedo Gautier, Francisco (Quique)
18
Acevedo Prez, Juanico 330
Achcar, Abelardo E. 119, 254
Adames, Ramn Antonio 403, 409
Adn 189
Adler, Alfred 44, 49, 219
Aguacate (apodo) 79, 82-83
Aguirre, Joaqun 18
Albarrn, Joaqun 447
Alarcn, Isabel de 287
Alarcn o Alcn, Pedro de 302, 316
Alardo 269
Alberti, Luis 186
Alberti Bosch, Narciso 184
Alburquerque, Ramn 143
Alc 34-35, 43
Alfau Durn, Vetilio 25, 287, 316, 321,
326, 358
Alfonseca, Miguel 221
Alfonso XIII 323, 335
Alfonso Mendoza, Miguel (Piris) 228,
281
Allan (familia) 309
Allan Poe, Edgar 309-310, 316
Allport, Gordon W. 177
Almonte, Belisario 403
Almonte, Chucho 403
Almonte, Desiderio 403
Almonte, Mocho 377
Almonte, Ramn 406, 409, 410
Alvarado (Dr.) 302
lvarez, Jos de Js. 371, 375
lvarez, Lorenzo J. 405-406, 408, 410,
412
lvarez Cabrera, Julin 163
lvarez Chanca, Diego 361
lvarez Dugan, Mario (Cuchito) 20, 173
lvarez Vega, Bienvenido 20
Amiama, Manuel Antonio (Cundo) 17
Amechazurra, Juan 327
Ana la Espaola (apodo) 70
Anacaona 177-178
Andjar, Dr. Rubn 252
Angulo Guridi, Javier 24, 346
Anthony, Susan 348
Antonio (demente) 90-91
Archambault, Pedro Mara 415
Arenal, Concepcin 335
Arias de Pea, Esteban 401
Arstides (chofer) 482
Aristteles 351
Arredondo, Cobn 167, 193
Arredondo, Mariano 193
Arruga Forgas, Alfredo 160, 249
Arvelo, Alberto (Bebeto) 20
Arvelo, lvaro 264
Arvelo, Tulio H. 160, 254
Ascoli, Ruggero 447
Asilis, Jos 119
Asilis, Luis 124
Asmar, Eduardo 97, 130
Astacio, Nelson 119
Avelino, Andrs 160, 254, 264
Avelino, Antonio 20
Avicena 189
Ayala, Jos 312
Aybar, Amalia 160, 254
Aybar, Francisco Ral 143
Aybar, Luis Eduardo 120, 146, 149, 228-
229, 242, 244, 250, 272, 300, 261,
328, 332, 355
Aybar Nicols, Jos Andrs 184
Aybar Perdomo, Mercedes 281
Ayuso, Juan Jos 139, 223
B
Bez, Buenaventura 178-179, 181-182,
207, 214, 220, 311-313, 367
Bez, Mauricio 167
Bez, Ramn Leocadio (Cayo) 483
Bez Daz, Toms 316
Bez Machado, Dr. Ramn 120, 146,
228, 368
Banting, Frederik 81
Baquero, Luis Manuel 233-234
Barnichta (los) 18
Baroja, Po 124, 209
Basilis, Federico 395
Basora, Porfirio 328
Batista, Antonio 403
Batista, Daniel 403
Batista, Domingo 461
Batista, Fulgencio 60, 63, 83, 306
Batista, Romn 407, 409
Batista del Villar, Guarocuya 21, 114, 489
Bautista, Eliseo 403-404
Bautista, Juan 403
Bautista, Maximino 403, 406
Bautista, Pedro 403
Beauvoir, Simone de 352
Beaubrun, Mathew 137
Beer, Antoine 287
ndice onomstico
494
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Beer Prez, Francisca 287
Beer Prez, Isabel Salom 287
Beer Prez, Manuela 287
Beers, Clifford 38
Beethoven, Ludwig van 117, 159
Belauchaga, Guillermo 18
Belmonte, Julio Alberto 286
Ben Amwar 132
Benavente, Jacinto 144, 274
Benavides (familia) 461
Bencosme, Toribio 165, 230
Bender, Wilber J. 1222
Beras Goico, Freddy 205
Beras Morales, Len 229, 281
Beras Morales, Luis N. 120, 229, 234-235
Beras Morales, Sergio 229
Berger, Hans 72-73, 130
Bergs, Gustavo 119, 124
Berlioz (profesor) 489
Bermdez (los) 365, 375
Bermdez, Federico 140-141, 286, 331-
332, 354
Bermdez, Luis Arturo 140, 142, 328,
329, 334
Bermdez, Luis Francisco 371, 375
Bernal Martnez de Valds, Antonio 401
Bernaldo de Quirs, Constancio 376
Bernard, Claudio 120, 343, 373, 431
Bernard, Mximo 166
Bernardino, Consuelo 344
Bernardo (demente) 76-77
Bernheim, Hyppolite 44
Berolini, Fratres Borntraeger 365
Berroa Canelo, Quiterio 24, 140, 328,
346, 348
Best, Charles 81
Betances, Luis Manuel 184, 193, 230,
364
Betances, Nancy 489
Betances. Ramn Emeterio 257
Bienvenida (demente) 40-41
Bienvenido 77, 91, 93
Billini, Francisco Xavier 32, 152, 156,
319-321, 331
Billini, Juan Antonio 321
Binet, Alfred 352
Bini, Lucino 45
Bismarck, Otto 242
Bison, Sergio 371, 375
Bison hijo, Sergio 489
Blackwell, Elizabeth 334
Blzquez Manchola, Ricardo 328
Bleuler, Eugen 44, 50, 358
Bobadilla, Francisco de 183
Bobadilla (hermanas) 141-142, 329
Bobadilla, Jos Mara 314
Bobadilla, Rosa Elena 164
Bobadilla y Briones, Toms 311, 314-315
Bobea, Joaqun M. 300
Bobea, Mundita viuda 142, 330
Bobea, Pedro 228, 281
Bobea viuda Mendoza, Nina 151-152,
285, 300-301
Bodden, Ramn 485
Boeckel, Johannes 448
Bogaert Daz (Dr.) 128
Bohecho 177
Bolvar, Simn 219
Bombn (apodo) 88-89
Bonaparte, Napolen 130, 351
Bonifacio, Emilio 410
Bonifacio, Vicente 409
Bonilla 394
Bonnelly, Carlos Sully 20
Bonnelly, Rafael F. 223
Borgias (los) 297
Bornia, Dr. Manuel Ramn 371
Borras, Freddy 18
Borras, Pedro 18
Bournigal, Otto 123, 166, 229, 270
Boussingault, Jean Baptiste 395
Boyer, Heitz 442
Brauer, Charles E. 271
Brea, Cochn 188
Brea, Tutico 17
Brito, Eduardo 164-165, 296-298, 301,
316
Broca, Paul Pierre 44
Brower, Pompilio 124, 238
Bruhns, P. 450-452
Brum, Malte 396
Brusiloff, Carmenchu 18, 173
Bruto, Lucio Junio 338
Bucklow (capitn) 483
Bulula 18
Bumke, Oscar 32, 122
Bunge, Mario 364-365
Burgos, Carmen de 348
Byron, George Gordon, lord 74, 130,
161, 255
C
Caamao De, Francisco Alberto
103, 201
Caba, Mauricio 420
Cabral Bernal, Manuel 311
Cabral Navarro, Mairen 124, 232, 281
Cabrera, Yoyito 205
Cceres, Ramn 418
Cceres Troncoso, Ramn 20
Cadenat, F. M. 431, 435
Calac, Elas 371
Calcar, Juan 217
Caldern, Nelson 170, 277-278
Calmette, Louis Charles 272
Calventi, Rafael 136
Camarena, Elas 330
Camarena, Mercedes 330
Camilo de Cuello, Lourdes 19
Campillo (los) 325
Campillo, Luis 276, 325
Campillo Prez, Julio Genaro 462
Campo, Alberto del 18
Campos Navarro, Rafael 229, 281
Canario, Moiss 293
Canario Seplveda, Efran Moiss 293
Canela, Delio 489
Canela, Gisela 489
Canela, Manuel 407
Canela, Mara 368
Canela, Ramn 366
Canela Escao, Miguel 25-26
Canela Escao, Mireya 361
Canela Escao, Ramn 460, 462, 483
Canela Lzaro, Gisela 366-368, 372
Canela Lzaro, Mara 368
Canela Lzaro, Martina 368
Canela Lzaro, Miguel 20, 184, 193,
235-236, 363-383, 385, 388, 390-
392, 394-395, 405-406, 410, 412,
414, 416, 419, 427, 429-433, 448,
450, 454-455, 458-459, 461, 466,
468-469, 473-474, 481, 487
Canela Lzaro, Rafael 368
Canela Lzaro, Ramn 361, 366, 368,
405-406, 410, 412, 455
Canela O., Juan Manuel 361
Cantizano Arias, Rafael 97, 159, 249
Canto (los) 292
Canto, Vctor 359
Caonabo 102, 189, 200, 302
Capelln, Alejandro 236, 455, 481
Capelln, Efran 407, 411
Carabela, Abraham 350
Carballo, Luis 405
Carlos I 153
Carlos V 290, 428
Caro, Ramn 405, 411-412, 421
Carrasco, Pedro 326
Carrasco, Ren 117
Carry (Ing.) 378
Carty, Ricardo (Rico) 210
495
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Casals Pastoriza, Toms223
Casas, Bartolom de las 361
Casasnovas (los) 292
Casasnovas Garrido, Juan 17, 350,
358
Cass, Roberto 26
Casset 236
Castaer, Paquita 143, 157, 333
Castellanos, Tiberio 117
Castillo, Gabriel del 143, 193
Castillo, Juan de Jess 405-406
Castillo, Luis 414
Castillo, Pupo 409
Castillo hijo, Luis Mara 342
Castro, Fidel 103, 125, 201, 306
Castro, Lea de 344
Castro, Norman de 124
Castro, Ramn 409
Castro, Santiago 270, 321
Cataldi, Giuseppe 328
Catrain, Fabiola 18, 173
Ceara, Eduardo 17
Cepeda, Ofelia 403
Cerezano, Antonio 314
Cervantes Saavedra, Miguel de 198, 369
Csar, Cayo Julio 74, 130, 338, 351
Chabebe, Roberto 18
Chacel, Rosa 335
Chalas, Miguel 140, 264, 332
Chan Aquino, ngel 124
Chantada, Amparo 18
Charcot, Jean-Martin 35, 44
Chevassu, Maurice 439
Chian Kai Chek 101
Churchill, Winston 153
Ccero, Julio 361, 485
Clemenceau, Georges 350
Cohn, David 242, 347
Coiscou, Julio 143, 329
Coiscou, Rodolfo 146, 261
Coiscou, Silvain 160, 254
Coiscou Carvajal, Barn 257
Coiscou Henrquez, Mximo 287, 316
Collado, Rafael 417, 425
Coln, Cristbal 177-178, 183, 214
Coln, Joaqun 403
Comarazamy, Cristina 351
Comarazamy, Francisco 97, 143, 275-
276, 316, 352, 357
Concepcin y Moya, Rafael 429
Concha, Toms de la 311
Conde, Carmen 335
Constantinesco, George 448
Contn, Juan 386
Contn Aybar, Pedro Ren 117
Contreras, Daro 193, 236-237, 242,
331, 336, 484
Coralt, Luis de 311
Corazn de Len, Ricardo 256
Cornelia (esposa de Gastn F. Deligne)
157
Correa, Altagracia viuda 337
Correa, Josefa (Fefita) 291, 321
Correa, Pedro 230-231, 275, 291, 339
Corso Wilson, Luisa 256-257
Cortzar, Julio 365, 367
Corts, Hernn 109
Cortina, Nicols 328
Cotes, Vicente 402
Crespo 47
Croce, Benedetto 363
Cruet (Prof.) 241
Cruz, Eros 119
Cruz, Genguito 386
Cruz Almnzar, Eugenio 342
Cruz Zorrilla, Dominga de la 313
Cruzado, Juan 287
Cuello, Jos Israel 19, 173
Cuello Maynardi (familia) 20
Cueto, Rafael 296
Cueva, Beltrn de la 153
Cneo, Michelle de 450-452, 454
Curiel, Carlos 17, 160, 264
Cury, Jottin 132
Cushing, Harvet 123
Cuvier, Georges 431
D
Dalmau, Carlos Julio 211
Dalmau, Papito 18
Dalmau, Pedro Mortimer 140, 332
Dalmau, Vinicio (Vincho) 20
Dalmau, Yuyo 17
Dalmau Febles, Guillermo 374, 385
Damirn, Casandra 117
Damirn, Rafael 193
Daro, Rubn 185
Dayan, Moshe 100
De la Cabada (Dr.) 120, 328
De Soto (los) 325
De Windt, Julio 240-241, 300
Debassyns de Richmond, M. 392
Debroth, Felcita 337
Dedeu, Pedro 297
Defill, Fernando Alberto 23, 127-128,
184, 193, 237-239, 246, 254, 292,
345, 356, 368
Deive, Carlos Esteban 18
Delay, Jean 193, 212
Delgado, Jos Altagracia 407. 409, 415
Delgado, Nemesio 409
Deligne (hermanos) 97, 126
Deligne, Alfred 139, 156, 331
Deligne, Francia 157
Deligne, Gastn Fernando 21-2297,
139-142, 156, 331-334, 340, 345,
350, 354, 357
Deligne hijo, Gastn 157
Deligne, Gontram 97
Deligne, Rafael Alfredo 21-22, 139-141,
144, 156-158, 273-274, 276, 292-293,
331-334, 337, 345, 350, 357
Deligne, Teresa 141, 156-157, 331,
333-334
Desangles, Luis 141, 329
Despradel, Rafael Quirino 123, 166,
270, 293
Despradel Batista, Guido 216
Daz, Juan de Dios 403, 407, 407
Daz D., Alberto D. 405-406, 409
Daz Martnez (Dr.) 251
Daz Mirn, Salvador 330, 354
Daz Niese, Rafael 193
Daz Ordez, Virgilio 299
Daz Pez, Benito 143, 273, 276, 325
Diez, Jos 311
Diez, Juan Esteban 311
Diez, Manuela 311
Diez, Mariano 311
Doctor Pildorn (seudnimo de Radha-
ms Seplveda) 205
Domnguez, Altagracia 24, 291, 339,
341, 346-347
Domnguez, Asdrbal 20
Domnguez Charro, Francisco (Paquito)
21, 167, 193
Don Eugenio 84
Don Poli (seudnimo de Julio Alfredo
Fabin Damirn) 205
Doob, Leonard 304
Dostoievski, Fedor 74, 130
Dotel Matos, Hctor 224
Drake, Francis 154, 192
Du-Breil, Virginia 160, 254
Duarte, Enrique 311-312
Duarte, Filomena 311
Duarte, Francisca 311-312
Duarte, Juan Pablo 166, 178, 219, 287-
88, 288-289, 311-312
Duarte, Manuel 311-312
Duarte, Matilde 312
Duarte, Rosa 311-312, 344
496
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Duarte, Vicente Celestino 311
Duarte Diez (familia) 311
Dubois, Paul Charles 44
Dubreil, Hiplito 264
Ducoudray, Flix Servio 18
Dumas (Prof.) 272
Durn, Balbino 375
Duvalier, Franois 103, 200
E
Echenique, Mercedes 141, 329
Eggers, Enrique Francisco Alejandro,
Barn de 379
Ekman, Erik Leonard 377-380, 383,
429, 484
El Alemn Odioso (apodo) 59
El Bizco (apodo) 74-76, 82
El Mulato (apodo) 59
El Odioso Alemn (apodo) 77
El Veterano (apodo) 77-78
Elliot, Thomas S. 303
Elmdesi, Antonio 120, 229, 241-242,
264
Elmdesi, Clara 16
Enrique el Navegante 153
Epstein, M. A. 448
Erlich, Pablo 215, 297
Erstrato 98-99
Erxleben, Dorotea Cristiana 334
Espada, Rafael 166
Espaillat, Juan 242, 229, 242
Espaillat, Oscar 229, 242-243
Espaillat, Rafael 120, 242, 405, 415
Espaillat Cabral, Arnaldo 159
Espaillat de la Mota, Rafael 229, 281
Espinal, Pablo 401, 403
Espnola, Mario 166
Espinosa (cura) 418
Esquivel, Juan de 178, 323
Estrada (Dr.) 123, 229
Estrella Urea, Rafael 152
Estruch, S. 120
Eva 189
Ey, Henry 193
F
Fahr, Theodor 271
Familias, Petrona 312
Fannon, Franz 217
Farabery 448
Farebeuf 450
Fascher 419
Faure, Jean Louis 236, 276
Febles, Ramn 313
Febles, Froilana 313
Febles, Miguel 312
Febles, Secundina 313
Febles del Rivero (los) 313
Felipe II 101, 154, 202, 227, 328
Fernndez, Altagracia 18
Feris, Miguel Enrique 20, 140-141, 332
Fernndez, Alonso 315
Fernndez, Jaime Manuel 171, 278
Fernndez, Julin 420
Fernndez, Teodora Julia 252
Fernndez Caminero, Jos A. 171, 278
Fernndez de Castro (hermanos) 17
Fernndez de Castro, Juan 327
Fernndez de Oviedo, Gonzalo 319, 361
Fernndez Guzmn (Dr.) 119
Fernando VII 314
Fernando el Catlico 154, 367
Fiallo, Fabio 193
Fiallo Cabral, Arstides 184
Figueroa, ngela 97, 156, 158, 331,
333-334, 351
Fischer, Bobby 307-308
Fischer, Junius 415
Fish 429
Flaubert, Gustavo 211
Flores, Manuel Mara 374, 385
Flores, Pedro 185
Ford, Henry 149, 245
Fortias, Fernando 374, 385
Francfort 448
Franck, A. 448
Franco, Francisco 18
Franco, Gustavo Adolfo 20
Franco, Pramo 484
Franco, Romn 281
Franco Bid 483
Franco F., Ulises 374
Franco Fondeur, Romn 229
Franco y Bahamonte, Francisco 298
Freeman (Dr.) 45, 57
Freud, Sigmund 36, 44, 126, 129, 205,
216, 219, 220, 285, 299, 370
Fras, Manuel de Jess 193
Frisch, U. 448
Frost, Robert 303
Fuertes, Julin 489
Fuertes, Miguel Domingo 361 373,
486, 489
G
G. de Peynado, Carmen 24, 346
Gabb, William More 400, 423
Galn de Matos, Miguelina 173, 332
Galeno 23, 120, 123, 140, 144, 151, 166,
267, 271-272, 274, 336, 360
Gandhi, Mohandas Karamchand, llama-
do el Mahatma 52
Garca, Antonio Abad 312
Garca, Arminda 23, 343-344
Grate, Ignacio 18
Garca, Jos Gabriel 287-288, 289
Garca, Manuel 407
Garca, Pepito 120
Garca, Rosa Mara 18, 97, 173
Garca Aybar, Jos 215
Garca de Contreras, Armida 120
Garca de la Concha, Osvaldo 184,
435
Garca Godoy, Alberto 374, 385
Garca Lluberes, Alcides 312
Garca Mella, Arstides 262, 435
Garibaldi, Giuseppe 363
Garrido, Miguel 186
Garrido de Bogs, Edna 117
Garrison, F. H. 320
Garry 383
Gatn Arce, Freddy 20, 286
Gatn Richiez, Carlos (Tick Nay) 286
Gaume, Pierre 431. 435-436. 440, 448
Gausachs (hermano) 18
Gauthier 436
Gautier, Salvabor B. 120, 146, 228,
261, 265
Gautreaux Pieyro, Bonaparte 194
Georg, Carl Teodor 120, 146, 148-150,
227-228, 243-245, 250, 261, 264,
328, 355, 365
Georg, Constanza de 243-244
Gilbert, Joseph L. 304
Gimbernard 481
Gimbernard, Jacinto 179
Ginebra (Dr.) 484
Gidice, Olinda del 188
Godard, M. 450, 452
Godnez, Eulalia 287
Godoy, Alberto 374
Godoy, Hernn 18
Godoy, Manuel 314
Goethe, Johann Wolfgang 53, 157,
332, 358
Goico, Flix 236, 242
Goico Morales (los) 293
Gmez, Filomena 142, 330, 341
Gmez, Leopoldo 167, 193
Gmez, Mximo 91
Gmez, Petronila Anglica 24, 322, 350,
341, 346-349
497
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Gmez, Teodoro N. 414
Gmez de Rodrguez, Ambrosia 400
Gmez Ochoa, Delio 85, 306-307
Gmez P., Mximo 137
Gmez Pepn, Radhams 20, 196
Gmez Rodrguez, Gilberto 245-247,
321, 356
Gmez Yangela, Cristbal 489
Gonzlez, Abel (Abelito) 247-248
Gonzlez, Felipe 298
Gonzlez, Rafael 229, 248
Gonzlez, Raymundo 26
Gonzlez Dare 47
Gonzlez Ortiz, Guadalupe 326
Gonzlez Quesada, Abel Nicols 229,
247-248
Gonzlez Regalado, Manuel 314
Gonzalvo, Francisco A. 229
Gordon Ledoux, Guillermo 74
Goya, Francisco de 290
Goytisolo (hermano) 18
Granada (Dr.) 39
Grenet, Eliseo 164, 296-297
Grisola 120
Grulln, Filomena de 159, 248
Grulln Cordero, Francisco 205
Grulln Julia, Arturo 120, 152, 159-
160, 229, 242, 248-249, 281, 300,
328, 484
Guacanagarix 214, 220, 302
Guerra, Alfonso 298
Guerra, Gilberto 166
Guerrero, Emilio (Milongo) 250
Guerrero, Emilio (Papito) 228
Guerrero, Jacinto 165
Guerrero, Wenceslao 326
Guerrero Albizu, Emilio Antonio 249
Guerrero-Albizu (familia) 250
Guevara, Francisco 312
Guilln, Emilio 334
Guilln, Nicols 185
Guillermo II 148, 227, 243, 245
Guncer 87
Guridi viuda Rodrguez, Amrica 142
Gutirrez, Delta 344
Gutirrez, Vctor Manuel 222
Guzmn Marcelino, Altagracia 18
H
Hakim, Manoutchehr 449
Haller, Albrecth von 431
Hansen, Gerhart Armer 127, 332
Hatuey 183
Haza, Felo 17
Hazim, Jorgito 17
Hazim, Julio 120
Hebra, Fernando de 294
Hctor Julio 415
Heim, Roger 461
Hemingway, Ernest 303
Henderson (los) 375
Henrquez, Altagracia 329
Henrquez, Federico Horacio (Gug) 166
Henrquez, Julia 141, 329
Henrquez, Octavio 328
Henrquez Bello, Altagracia 141
Henrquez Gratereaux, Federico 215
Henrquez Urea, Pedro 184, 193,
198, 365
Henrquez y Carvajal, Federico 23,
142, 287, 313, 329-330, 336-337,
346-347, 368
Henrquez y Carvajal, Francisco 23,
142, 330
Herbert, Lord Sidney 334
Hrcules 130
Herminio 415
Hernndez (Dr.) 293
Hernndez, Altagracia A. 253
Hernndez, Ana Joaquina 321
Hernndez, Braulio 406, 406
Hernndez, Domingo 406, 408, 410
Hernndez, Fabriciano 403
Hernndez, Gabriel 356
Hernndez, Julio Alberto 186, 296
Hernndez, Rafael 164, 185
Hernndez Rueda, Lupo 222
Hernndez-Sanz (familia) 292, 356-357
Herremberg 415
Herrera, Porfirio 328
Herrera Argello, Nilo 184, 230
Herrera Kury, Guillermo 127, 364
Heureaux, Belisario 140-141, 332
Heureaux, Casimira 21, 141, 162, 168-
169, 188, 276, 291, 329, 341, 354,
355, 97
Heureaux, Mercedes 344
Heureaux, Ulises (Lils) 177-178, 181,
214, 220, 280, 341
Hipcrates 67, 119-120, 235, 321, 366
Hitler, Adolfo 20, 59, 102, 149, 245,
303
Hostos, Eugenio Mara de 141, 159-160,
248-249, 280, 321
Howard, Richard 489
Hoz, Jos Mara de la 415
Humbert, Henri 361, 365, 372, 454,
460, 463, 474
Hungra, Jos Joaqun 402
Hurtado, Francisco 401
I
Imbert 229
Inchustegui, Sixto 238
Industrioso, Arturo 251
Irving, Washington 224
Isa Conde, Narciso 20
Isabel de Portugal 153
Isabel la Catlica 153-154, 344
Isidor 229
J
James, Norberto 156, 158, 222
Janer (Dr.) 120, 229
Jansen, Gerardo 142, 330
Jquez (Dr.) 118
Jaspers, Karl 316, 316, 356
Jauregg, Julius von 298
Jesucristo 72, 99, 101, 127
Jimenes, Enrique 417
Jimenes Grulln, Juan Isidro 223, 287
Jimnez, Ana J. 24, 346
Jimnez, Elpidio 381, 487
Jimnez Almonte, Jos de Jess 123, 365,
375, 463, 482, 486
Jimnez Djer (Dr.) 124
Jimnez Daz, Carlos 124
Jimnez Moya, Enrique 306
Jimnez Olavarrieta, Jos 486
Jimnez Olavarrieta, Julio 486
Jofr, Juan Gilabert 32, 34, 37-39,
289-290
Johnson, Lyndon 125
Johnson King, Terry 223
Jorge, Jaime 258
Joyce, James 303
Juan II 153
Juan Pablo II 16
Juan VI 155
Juana la Beltraneja 153
Juana la Loca 154, 290
Julia, Julio Jaime 281
Jung, Karl 44, 49, 58. 285, 358
Jpiter, Augusto 143, 328
K
Kant, Enmanuel 37, 114, 373
Kasse Acta, Emil 21, 281
Kasse Acta, Rafael 123, 131, 173
Kennedy (familia) 135
Kennedy, John F. 135
Kidd, Federico (Fello) 291
498
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
King, Marion A. 304
Kleist, K. 44
Koch, Robert 120, 373, 434-437
Kraepelin, Emil 36, 44-45, 66, 290
Kreisler, Fritz 152, 300, 286
Kretschmer, Ernest 292, 309, 370,
353, 373
Kruif, Pal de 489
Kuettner (Prof.) 271
Kunhardt, Juan 229, 247
L
La Guinea (apodo) 69-70
La Maea (apodo) 93
La Negra (apodo) 59
La Pichirili (apodo) 59, 70-71
Labat, Jean Baptiste 361
Lacay Polanco, Ramn 97, 166
Lagerlof, Selma 309
Lago, Antonio 18
Lamarche, Jos 287
Lamarche-Lamarche, Eduvigis 242
Lamarche Soto, Rogelio 160, 229, 254
Lange Eichbaum, W. 373
Lapoutre 448
Lara, Ramn de 184
Larrazbal Blanco, Carlos 287
Lavandier, Luis E. 340
Laveran, Charles Louis Alphonse 280
Lazala-Prez (familia) 251
Lazala Prez, Nelson Ney 230, 251-252
Lzaro 127, 238
Lzaro (familia) 367
Lazala, Perico 417
Lzaro, Ramn 367-368
Lzaro Guilln, Dolores 489
Lzaro Lecha, Ramn 367-368
Lecha, Martina 367
Lecuona, Ernesto 164, 296
Legun Montoya, Jorge Nemesio 229,
252
Legueu, Flix 431. 435-436, 448
Lehman (Prof.) 462
Lendeborg, Llil 166
Lenf., G. 438
Lennox, Gordon 45
Len Bentez, Juan 312
Leonidas 187
Lpido 39
Letamendi, Jos de 123
Leveuf, Eufia 450, 452
Leyba, Miguel 166
Liebault, Ambroise-Auguste 44
Liebig, Justus von 431
Ligia (prima de Evangelina Rodrguez)
321
Lilina (vase, Rodrguez Perozo, Evan-
gelina)
Lindbergh, Charles 300
Linneo, Carlos de 371
Lister (Dr.) 120, 159, 249
Liszt, Csima 299
Lithgow Ceara, Federico William 371,
374-376, 379, 381-382, 385, 484,
487
Lithgow Vias 375
Llenas, Alejandro 364
Llodr 328
Llovet, Elvira viuda 160, 254
Llovet, Enrique 363
Lockhart (Dr.) 228, 264
Lockward, Juan 186
Lombroso, Csare 351, 369-370
Lpez, Flix 194
Lpez, Guarionex 246
Lpez, Jos Ramn 23, 336-337, 340,
357
Lpez, Manuel 406, 409
Lpez Ibor, Juan Jos 16, 18, 162, 176,
256
Lord Haw Haw (seudnimo de William
Joyce 304
Lorey (Prof.) 271
Lot 337
Louis, Waj. 435
Lourteig, Alicia 365
Lovatn, Ramn 143, 328
Lozano Irriarte, Jos Mara 18
Luciani, Antonio 148-149, 228, 244-
245
Lucieu, Ger. 437
Lugo, Amrico 184, 223, 314, 338
Luln (apodo) 167
Lumumba, Patricio 100
Luna, lvaro de 153
Luna Caldern, Fernando 18
Lupern, Gregorio 65, 166, 311
Lupern Flores (Ing.) 374
Luyando, Ruberto vizconde de 401,
489
M
Machado Bez, Manuel A. 223
Machn, Antonio 296
Madariaga, Salvador de 176
Madera (los) 375
Madera, Rafael 381
Maduro, Miguel 119
Maduro Sanabia, Felipe 166, 270, 293
Magallanes, Fernando de 373
Magendi, Franois 431
Mahler, Gustavo 298-299
Mahoma 74, 191, 335
Malade, Theo 293
Mlaga Alba, Aurelio 201
Malla, Jaime 328
Malln, Manuel (Lico) 286
Mantovani 117
Manuel (enfermero) 41
Man Arredondo, Manuel de Jess 97,
124, 153, 387
Mao Tse Tung 101, 128
Maran, Gregorio 16, 18, 117, 123,
192, 209, 256, 365
Marcano, Eugenio de Jess 367, 486
Marchena, Pedro Emilio de 120, 253-
254, 269
Marcille 450-452
Mara (demente) 52
Maras, Julin 162, 256
Marichal, Juan 103, 201
Marin, Georges 151, 267, 332, 365,
372, 374, 434, 448, 454, 461, 463,
481
Marin Heredia, Luis 123, 301-302,
316
Marin Landais, Gilberto 137
Marmolejos, Rafael Onofre 160-161,
254-255, 264
Marrero Aristy, Ramn 193
Mart, Jos 26, 194
Mart Ripley, Enrique 160, 166, 254-
255, 264
Martn 448
Martn, Antonio Edmundo 483
Martnez, Arstides 428
Martnez, Benedicto 415, 419, 422,
427, 429
Martnez, Julio Csar 224
Martnez, Leonor 344
Martnez (los) 375
Martnez, Luis 405
Martnez, Orlando 18
Martnez, Rufino 281
Martnez Casado, Rosa 140
Martnez Lavandier, Jorge 180
Martnez Nonato, Carlos 228, 256, 300
Martnez Vanderhorst, Napolen 184
Marx, Carlos 129, 100, 303
Mascagni, Paolo 450-451
Mast, Karl 415, 419, 429
Matamoros, Miguel 296
499
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Mateheux, A. 453
Mateo, Joseto 195
Matas, Julio Csar 197, 205
Matos Moquete, Manuel 18
Maura, Mariano 270
Mayer Gross, Wilhelm 176, 197, 213
Mead, Margaret 176
Meduna, Ladislao von 45, 80
Meir, Golda 100
Meja, Abigail 348
Meja, Enrique 134
Meja, Flix Evaristo 262
Meja, Gisela 281
Meja Ricart, Gustavo Adolfo 165
Meja Ricart Guzmn, Octavio 165-
166
Melanie, Mamie 17, 21
Mella (Dr.) 123
Mella, Csar 18
Mella, Matas Ramn 166, 288
Mella, Rafael A. 165
Mella Chavier, Georgilio 352, 357
Mellor, Santiago 327, 329
Mena, Luis 160, 254
Mendelssohn, Fanny 353
Mendelssohn, Flix 290
Mndez Nieto, Juan 301
Mendoza, Benito Procopio (Copito)
151-153, 285, 299-301, 316
Mera 375
Mera, Juan Ramn Sebastin 385
Mera, Sebastin Alfonso 374, 385
Merio, Fernando Arturo de 23, 336,
368
Merrit, H. Houston 45, 73
Mesmer, Franz Antn 44
Mesmer, Jos 271
Messina, ngel 163, 193, 260
Meyer, Julius Lothar 36, 44, 290
Michel, Schot 123
Michel, Sergio 26, 277
Michelet, Jules 396
Mieses Burgos, Franklin 17, 175, 224
Mihura, Miguel 335
Mill, John Stuart 348
Milton, John 161, 186, 255
Mir, Pedro 160, 220-221
Mira Lpez, Emilio 46
Mirabal (hermanas) 93
Mirabal, Lourdes 26, 361
Mirabal, Pablito 83-85, 306-307
Mirabal, Toms 316
Miranda, Rafael 118-119, 193, 253,
257, 281
Modesta (Dra.) 489
Moebius, Jean Giraud 48, 353
Moiss 53, 191
Moniz, Egas 45, 48, 158
Montalvo de Fras, Consuelo 24, 346
Montes, Hugo 18
Montpellier, Guy de 320
Mora Serrano, Manuel 18, 173
Mora Serrano y Aragn, Manuel de 101
Moreno Jimenes, Domingo 287
Morfeo 236
Morillas, Jos Mara 313
Morillo, Miguel ngel 162
Morillo, Onfalia 162
Morillo de Soto, Gilberto (Coquito)
162-163, 258-260
Morillo King, Luis 120, 229
Morphy, Paul 307
Moscoso, Juan Elas 141, 146, 261
Moscoso Puello (hermanos) 142, 184
Moscoso Puello, Anacaona 21-22, 124,
141-144, 146, 168, 261, 273-274,
276, 292, 329-330, 334, 336, 338,
341, 354
Moscoso Puello, Francisco Eugenio 23,
116, 124, 142, 146-149, 191, 193, 228,
231, 242, 244, 250, 260-262, 272,
300, 320-321, 328, 331, 336, 338,
341, 352, 355
Moscoso Puello, Rafael Mara 142,
485-486
Mosquea, Ramn Mara (Benyi) 184,
218
Mota, Mercedes 341
Mota de Reyes, Antera 340-341
Mota Medrano, Fabio A. 262-263, 356
Moya, Casimiro N. de 102, 200, 405,
429
Moya, Dionisio 315
Moya, Manuel de 454
Moya Alonso, Manuel de 459
Moya Pons, Frank 368
Much (Prof.) 271
Muehlens, Peter 271
Muley (seudnimo de Lorenzo Despra-
del) 422
Muller, Eduardo 133
Muller, Johannes 431
Muller-Eckhard 120
Muncie, Wendell304
Muoz, Roque Napolen 381, 481, 487
Muoz, Francisco 403-404, 406
Musa Hazim, Antonio 228, 251, 264
Mussolini, Benito 303
N
Naranjo, Johnny 18
Narcizaso (seudnimo de Narciso Gon-
zlez) 221
Nauck, Ernst G. 272
Navarro, Leopoldo 330
Neruda, Pablo 185
Newton, Isaac 183
Nicolson (padre) 361
Nightingale, Florencia 334
Nina, Federico 328
Nobecourt, P. 274, 343
Nocht (Prof.) 272
Nouel, Adolfo Alejandro 159, 487
Nouel, Carlos 316
Nova (los) 357
Nez, Enrique 406, 409, 415
Nez, Heriberto 358
Nez, Pedro Antonio 406-407
Nez de Cceres, Jos 178, 208, 219,
314
O
Ogando, Liborio 403
Ojeda, Alonso de 193
Olavarrieta, Ana Julia 486
Oliva, Sofa 341
Oliveira, Escipin 124-125
Oliveira Salazar, Antonio 155-156
Oliver Pino, Gabriel 228
Oliver Pino; Jaime (Pucho) 228, 261
Ordez, Vicente 326
Ornes Coiscou, Germn Emilio 20
Ornes Coiscou, Horacio 20
Ors, Eugenio d 162, 256
Ortega, Salvador 381, 487
Ortega de Jess, Adolfo 119, 166
Ortega y Gasset, Jos 15, 162, 256
Ortiz, Francisco Antonio 251, 411
Ortiz, Juanchi 17
Osorio, Antonio 178, 182-183, 193, 214,
216, 220, 324
Ovalle (Dr.) 119
Ovando, Frey Nicols de 182, 214,
320, 324
Overholser, Winfred 304
P
Pacheco, Armando Oscar 328
Paco Escribano (seudnimo de Rafael
Tavrez Labrador) 205
Pez Canela, Jos 361
Paiewonsky, Benjamn 18, 124, 321
Palma, Ricardo 302
500
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Paniagua, Juan Antonio 489
Papini, Giovanni 138, 218, 309-310
Paradas, Ana Teresa 341
Paradas, Salvador 17
Pasteur, Luis 120, 294, 343, 350, 431,
434-435
Patn Maceo, Manuel Antonio 160, 193.
254, 264
Pattee, Ricardo 207
Pauchet, Vctor 241
Paulino lvarez, Anselmo 481
Payano, Blas 326
Pedro (primo de Evangelina Rodrguez)
Pedro el Grande 74
Peguero (Dr.) 258
Peguero hijo, Miguel A. 201
Peiser 450, 452
Pelez, Milton 117, 205
Pelez Hernndez, Santiago 136-137,
281, 211
Pellerano, Eva Mara 141, 329
Pellerano, Isabel 24, 346
Pellerano, Luisa Ozema 344
Pembertn, Simn Alfonso 117
Pea Batlle, Manuel Arturo 223
Pea Morell, Esteban 297
Pealva, Meneses Bracamonte y Zapata,
Bernardino, Conde de 319
Pepn, Ercilia 425
Peralta (los) 375
Perdomo Canal, Manuel Emilio 242,
264-265
Pereira, Andrs 287, 288
Pereira de Prez de la Paz, Altagracia 287
Prez, Albina 251
Prez, Alcedo 403
Prez, Arturo 407
Prez, Blas 287
Prez, Claudio 403, 407, 411
Prez, Domingo 312
Prez, Enrique 403, 403
Prez, Francisca Valeria 287
Prez, Francisco 403
Prez, Juan 407, 409
Prez, Pablo N. 414-415
Prez, Pedro A. 142. 329
Prez, Romn 403
Prez, Tavito 18
Prez, Toms E. 229, 371, 415
Prez C., Regino 415
Prez Cabral, Pedro Andrs 17, 212,
221, 483
Prez de la Paz, Juan Isidro 12, 286-289,
316, 368
Prez de la Paz y Valerio, Josefa (Chepita)
287, 344, 368
Prez Garcs, Manuel 120, 150-151, 193,
265-267, 328
Prez Gonzlez (Dr.) 60, 334
Prez Guerra, Elodia 287
Prez Guerra, Josefa 287
Prez Jimnez, Marcos 60-61, 63
Prez Mera, Amiro 124
Prez Prez, Leticia 287
Prez Rancier, Juan Bautista 365, 369,
373-380, 382-383, 385, 387-388,
390-393, 395, 401-406, 408-409,
411-412, 414, 429-430, 462, 483-
484, 489
Prez Rancier, Toms E. 267-268
Prez Vlez, Enrique 17
Pern, Juan Domingo 60, 63
Perozo, Agustn 20
Perozo, Felipa 22, 273-274, 276, 292,
325, 325 325, 329, 336, 359
Perozo, Felipe 143
Perozo, Tomasina 329
Piantini, Marino 124
Picarda (padre) 361
Pichardo 236
Pichardo, Nicols 170, 268-269, 278,
331, 481
Pichardo, Pablo 386
Pichardo, Zoilo 403-4
Pierret, Florencia 184
Pieter, Heriberto 145, 242, 269-271,
274, 281, 291, 319-321, 342, 354,
369
Pimentel Imbert, Manuel 128, 236
Pina, Pedro Alejandrino 288
Pina, Plcido M. 414
Pinche (demente) 40
Pinel, Philippe 34
Pi Suyer, Jaime 431
Pizano, Fernando 268, 371
Pizarro, Francisco 302
Platn 16, 79, 351
Plinio (demente) 52-53, 57
Plumier, Charles 361
Poirier 450-451
Polanco Billini 229
Ponce (Dr.) 228, 264
Portes e Infante, Tom de 314-315
Portillo Torres, Fernando 314
Portorreal, Ftima 18
Portuondo, Octaviano 17
Posth, Max 448
Postigo, Julio 270
Pound, Ezra 303-304, 316
Pozo, Octavio del 120, 230, 238, 272,
336-337, 340, 364
Pozzi 236
P. R. Thompson (seudnimo del Pbro.
Oscar Robles Toledano 221
Prados, Miguel 233-234
Prats Garca (familia) 98
Prats Garca, Montserrat 97
Price Mars, Jean 212
Prats Vents, Antonio (Tony) 18, 97-
98, 208
Prichard 48
Providencia (demente) 40-41
Puello, Gabino 178
Puello, Jos Joaqun 178
Puello, Sinforosa 141, 146, 261
Puig Ortiz, Jos Augusto 97, 229, 281
Purkinje, Jan Evangelista 431
Putnam, Tracy 45, 73
Q
Quintero, Juan Jos 290
Quirs, Venancio 403
R
Ramrez, Miguel ngel 382, 483
Ramn (Dr) 264
Ramon (seorita) 160, 254
Ramn y Cajal, Santiago 124, 238, 373
Ramos, Benjamn 119
Ramos, Manuel 403-404
Ramos, Marcelo 403
Rancier, J. Pelayo 386
Ranke, Leopold von 363
Ravelo de la Fuente, Julio 124
Raymond (Dr.) 379, 385
Read Barreras, Hctor 89, 228, 238, 253,
264, 281, 331
Read Encarnacin, Juan 18, 56, 63, 234
Reck, Michael 304, 316
Reddich, Meta 286
Reibmayr 368
Reinoso, Rafael 414
Remotti (Prof.) 272
Rey, Apolinar 417
Reyes Catlicos 323
Reyes, Pedro 137-138, 271
Reyes Chicano 328
Ribot, M. 338
Ricart, Antonio 287
Ricart, Gustavo 17
Richiez, Asuncin 142, 330, 341
Richiez, Domitila 142, 330, 341
501
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Richiez, Edilberto 140-141, 332
Richiez, Estervina 330, 142
Richiez, Juan 17
Richiez, Leopoldo 140-141, 286, 332
Richiez, Manuel Ascensin 326
Ricourt Regs, Rosa 281
Rijo, Baldemaro 328
Riniliaud 448
Ro Ortega, Po del 123
Risco Bermdez, Ren del 20
Rissi, Luis 17, 137
Rivera, Luis (Papito) 117, 164, 186, 247
Rivera Prat, Hank 166, 270, 293
Rivero, Micaela del 313
Robiou (Dr.) 489
Robles 381
Robles Toledano, Oscar 363
Roca, Mara F. viuda 188
Rodelius (Prof.) 271
Rodrguez, Altagracia 22, 353, 357
Rodrguez, Amadeo 278
Rodrguez, C. Armando 379-380
Rodrguez, Csar 136
Rodrguez, Chucho 411
Rodrguez, Ciro 296
Rodrguez, Daro 357
Rodrguez, Elas 314-315
Rodrguez, Eva 24, 346
Rodrguez, Fefita 353, 357
Rodrguez, Felicia 22
Rodrguez, Felcita 357
Rodrguez, Felipa 22
Rodrguez, Felipe 429
Rodrguez, Florindo 136
Rodrguez, Francisco R. 406
Rodrguez, Joaqun 136
Rodrguez, Jos Amado 170
Rodrguez, Jos Miguel 417
Rodrguez, Juan Pedro 417
Rodrguez, Luis 18
Rodrguez, Marcial 421
Rodrguez, Miguel Andrs 415
Rodrguez, Pedro 357
Rodrguez, Piro 406-407
Rodrguez, Rafael 353, 357
Rodrguez, Ramn 22, 143, 273, 325,
336, 339, 352, 406-407
Rodrguez, Ricardo 24, 338
Rodrguez, Selissete 293, 356, 366
Rodrguez, Tomasina 22
Rodrguez, Vinicio 357
Rodguez Demorizi, Emilio 286, 313
Rodrguez Espinal, Jos 17, 400, 401
Rodrguez Herrera, Jos Manuel 332
Rodrguez Jimnez, Hctor Luis 17
Rodrguez Olivo, Felipe 415-419, 424,
427
Rodrguez Perozo, Evangelina 20, 22-23,
120, 143-146, 158, 168, 231, 270,
272-277, 281, 291, 293, 316, 319, 321,
323, 325, 327, 330-335, 337-342,
344-360, 363, 366
Rodrguez Torres, Pedro 418
Rodrguez Volta, Francisco 483
Rojas Alou, Mateo 210
Rojas Pinilla, Gustavo 60, 63
Rojo de Gonzlez, Isael 142, 330, 341
Rokitansky, Karl, barn de 294
Romn Durn (Dr.) 120, 165, 242
Romaola, Antonio 257
Romero, Milcades 18
Roncalli, Juan 129
Rondn (los) 293, 357
Roosevelt, Franklyn Delano 304
Rosa de Tokio (seudnimo de Iva To-
guri) 304
Rosado, Abrahn 381
Rosario, Flix del 117
Rosario, Marcos del 91
Roselli, Dr. Humberto 302, 316
Rosn, Andrs 314
Ross, Salvador 167, 329
Rousseau, Juan Jacobo 338
Rouviere, Henri 235-236, 364-365, 431-
432, 434-435, 454
Roux 431. 435
Rubirosa, Porfirio 103, 200
Ruiz Castillo, J. 478
Ruiz Oleaga 251
Russo, ngel 487
S
Sez, Jos Luis 489
Sagredo, Mercedes 186
Sakel, Manfred 45, 81
Salazar, Humberto 159
Salazar, M. 150
Salazar, Rosa 150, 266
Saltitopa, Juana 344
San Francisco de Ass 170
San Lucas 72
San Marn 132
San Pablo 302
Snchez, Eladio 23, 142, 146, 274, 276,
330, 336, 342, 357
Snchez, Enriquillo 186
Snchez, Francisco 348-349
Snchez, Francisco del Rosario 166, 178,
182-183, 288
Snchez, Josecito 375, 489
Snchez, Juan Francisco (Tongo) 17
Snchez, Lorenzo 140-141, 328
Snchez, Mara Trinidad 178, 340, 344
Snchez, Onaney 170-171, 278
Snchez, Rafael Augusto 328
Snchez, Socorro 141, 329
Snchez Cestero, Corn 222
Snchez Fernndez, Jose Anbal 17
Snchez Haza, Antonio 18
Snchez Martnez, Fernando 18, 26
Snchez Lamouth, Juan 194
Snchez Moscoso (esposos) 143, 261
Snchez Moscoso, Lauto 344
Snchez Moscoso, Victoria 142, 146,
230, 281, 344, 97
Snchez Ramrez, Juan 314
Snchez Rijo, Lorenzo 332
Snchez y Snchez, Carlos 17, 120, 371
Santa Dymphna 37
Santana, Florencio 312-313
Santana, Gerardo 312-313
Santana, Josefa 312
Santana, Juan Jos 313
Santana, Pedro 143, 178, 185, 193, 207,
214, 220, 273, 288, 288, 311-313,
315, 326, 367
Santana, Ramn 312
Santana, Socorro 313
Santiago, Eulalia 348-349
Santo Toms Apstol 52
Santo Toms de Aquino 170
Santoni, Jean 327, 361
Santoni Calero, Rafael 258
Sanz, ngela 356
Sappey, Marie Philibert 450-451
Sartre, Jean Paul 353
Sassone, Felipe 31
Savin, Altagracia 296-296, 316
Schomburgk, Robert 376, 381
Schubert, Franz 290
Schumann, Clara 290, 353
Schumann, Roberto 289-290
Sebastin Mera, J. Ramn 374
Semmelweis, Ignacio Felipe 293, 316
Serralls, Juan 327
Serrals (los) 292
Sevez, Edmond Franois 229
Shakespeare, William 160-161, 187
Shroter, Corona 353
Sicard hijo, Andr 373, 454
Sicard, Andr 435
Siles (hermanos) 18
502
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Silva 228
Sim, Beatriz Luca 24, 346
Simn 352
Simn, Jacobo 17
Simn Bolvar (nio) 70
Simn Miguel, Jacobo Alberto 167-168
Simn, Hermann 46, 82
Simons, Moiss 164
Skoda, Joseph 294
Smith, Ian 100
Snowden, Thomas 342
Sofa 169
Solano, Alejandro 222
Solano, Rafael 101, 221
Soler, Antonio 23, 142, 328-329, 334,
336
Soler, Eduardo 431, 435
Soler y Merio, Mariano 23, 332, 336,
354
Sols Quiroga 47
So, Mercedita 18
Sosa, Diego de 401, 489
Soto, Elupina de 143, 273, 276, 325
Soto, Isolina de 140, 332
Soto, Nstor Julio de 188
Spassky, Boris 307
Stalin, Jos 304
Striddels, Enrique 120, 229
Strindberg, August 308, 316, 351
Struch (Dr.) 120
Surez, Adolfo 298
Suazo, Encarnacin 141, 329
Suero, Altagracia 325
Suero, Felcita 325
Suero, Juan (El Cid Negro) 143. 273
Suero (los) 323
Suero, Manuel Mara 22, 325
Suero, Ramn 325
Suero, Tomasa 143
Suero, Tomasina 325, 337, 339, 352-
353, 357
Sukarno, Achmed 100
Suro, Rubn 209, 222
T
Tavares, Glennys 18
Tavares Julia, Manuel 405, 376
Tavrez, Froiln 328
Tavrez, Vicente 166
Taveras, Jenaro 415
Taveras, Jos Ovino 406, 410, 415
Taveras, Juan 410-411
Taveras, Mendito 406, 409
Taveras Bautista 415
Taveras Rodrguez, Juan Manuel 184,
415
Taveras Rodrguez, Edmundo 184, 230
Tedechi, Jos 300
Tejada, Pedro Ramn 420
Tejada Florentino, Manuel 20, 115-116,
170-171, 277-278, 331, 65
Tejera, Emiliano 311
Tena Ibarra, Juanchn 18
Terry (Ing.) 378, 383
Tesdechi 328
Thevenot 448
Thomen, Luis F. 254, 281, 489
Thorman, Guillermo (Minoco) 166
Thuiller, Pierre 431. 435
Tiberio, Julio Csar 351
Tiburcio, Cornelio 406
Tolentino, Rafael Csar 405
Tolentino Dipp, Hugo 18
Toribio, Daniel 16
Toribio, Pascasio (Paquito) 120, 331,
369, 371, 375, 435, 485
Torres de Soto, Oscar 188
Toscano, Humberto 210
Toynbee, Arnold 101, 199
Troncoso Cuesta, Toms 20, 124
Troyano de los Ros, Rafael 298
Truc 448
Trujillo (familia) 105
Trujillo Martnez, Rafael Leonidas
(Ramfis) 306-307
Trujillo Molina, Jos Arismendy (Petn)
165, 297
Trujillo Molina, Rafael Leonidas 16, 20,
24-25, 33, 48, 57, 60, 62-63, 66, 75-
76, 83-84, 89, 92-93, 98-99, 102-103,
115, 134, 136, 145, 147, 149, 161,
167, 1881-69, 178-179, 181-183, 194,
197, 200, 208, 220, 236-237, 245,
254, 261-262, 275-276, 2, 91-292,
306, 336, 345, 348, 355-356, 358,
365-366, 374, 464, 474, 481
Truman, Harry S. 304
Tshombe, Moiss 100
Tuerckheim, Barn von 361
Turull, Jos 328
Tutankamen 128
U
Unamuno, Miguel de 141, 162, 199,
333
Urban, Prof. Ignacio 361, 379
Urea de Henrquez, Salom 141, 329,
331, 340, 344, 351
Urea, Vicente 379, 385
Ureita 70
Urraca, Manuel 326
Urrutia, Carlos 313
V
Valdez, Luis Heriberto 230, 279
Valdez Dalmas 166
Valdivia (Dr.) 302, 316
Valdivieso, Antonio 18
Valera Jimnez, Pedro 314
Vallejo, Yolanda 18
Vallejo Njera, Antonio 16, 18, 31, 136,
162, 256, 290
Van Gogh, Theo 305
Van Gogh, Vincent 305, 351
Vsquez, Horacio 129, 179, 291, 302,
339, 357, 387
Vsquez Paredes, Rafael 229, 379, 385,
388, 405-406, 409, 415-416, 419, 424,
427, 429, 455, 483, 485
Vzquez, Lulio 17
Vega, Gai 17
Vega, Lope de 290
Vlez Santana, Baudilio 229
Vlez Santana, Marcelino 119
Veloz (Dr.) 120
Ventura, Johnny 117
Verliac, Iselin 439-440, 444, 446, 448
Vergs, Pedro 18
Vicioso, Antonio 406, 409-410
Vicioso, Domingo 406, 409
Vidal, Beb 97-98
Vidal, Rafael 394
Viejito Rumbero (apodo) 90-91
Vigil Daz, Otilio 193
Villaespesa, Francisco 185
Villalba, Domingo 414
Villalobos, Heitor 218
Villanueva, Florencio 257
Villar (teniente del) 65
Villegas, Vctor 223
Vincitore G., Manuel 228, 264, 293
Vintric 448
Virchow, Rudolf 294
Vives, Juan Luis 35
Vogt, W. 458
W
Wagner, Ricardo 299
Wagner Juareg, Julio 46
Walsh, W. T. 45, 344
Watts, James 45
Weber, Delia 24, 346
503
Ob r a s s e l e c t a s To mo I An t o n i o Z a g l u l
d d
Welles, Sumner 224
Wernicke 44
Wessin y Wessin, Elas 132
Wheaton, Philip E. 42-43, 76
Whitman, Walt 304
Wieck, Friedrich 290
Wisinger, Zoltan 126
Y
Yeara Nasser, Jorge 131
Yeats, William B. 303
Yermenos, Bismarck 124
Yermenos Forestieri, Pablo 26
Yuke, William
Z
Zafra, Carlos Alberto 120, 229, 279-
280
Zafra, Juan Bautista 280
Zafra, R. O. 371
Zaglul, Jos Antonio 95
Zaglul, Jos Miguel 16-17, 291
Zaglul Zaiter, Antonio Jos 128
Zaglul Zaiter, Clara Melanie 15, 26, 171
Zaiter, Cito 18
Zaiter, Dolores 18
Zaiter, Fedora 18
Zaiter, Josefina 15, 26, 97
Zayas, Napolen 297
Zayas Bazn, Concepcin 142
Z. C. (iniciales) 57, 77
Zorrilla, Ana 313
Zubiri, Javier 162, 256
Este libro
Obras selectas
de Antonio Zaglul,
Tomo I,
editado por Andrs Blanco Daz,
termin de imprimirse en el mes de febrero de 2011
en los talleres de la Editora Bho.
Santo Domingo, Ciudad Primada de Amrica,
Repblica Dominicana.
También podría gustarte
- Examen Trimestral Segundo Periodo Tercer GradoDocumento19 páginasExamen Trimestral Segundo Periodo Tercer GradoYameli Gutiérrez61% (18)
- 5 Casas en Weissenhof - Felipe NavasDocumento28 páginas5 Casas en Weissenhof - Felipe NavasRicardo Felipe Navas Castellanos80% (5)
- Livro - Cultura de Los CuidadosDocumento41 páginasLivro - Cultura de Los CuidadosEB67% (3)
- Diferencias Entre El Sistema F de Usa y EcuadorDocumento56 páginasDiferencias Entre El Sistema F de Usa y EcuadorArlet FlameAún no hay calificaciones
- Act. 5.2 - Análisis de CasoDocumento2 páginasAct. 5.2 - Análisis de CasoRamsés Díaz AmaranteAún no hay calificaciones
- Caso de Estudio DirecciónDocumento8 páginasCaso de Estudio DirecciónMartin Colon SurielAún no hay calificaciones
- Caso Acme MineralsDocumento2 páginasCaso Acme Mineralsfaith CBAún no hay calificaciones
- Foro No. 4 Diagnostico de La RSC en Republica Dominicana PDFDocumento3 páginasForo No. 4 Diagnostico de La RSC en Republica Dominicana PDFNowelvis PeynadoAún no hay calificaciones
- Revolucion Haitiana Tarea 2-Ramon Sanchez 2017-0403Documento1 páginaRevolucion Haitiana Tarea 2-Ramon Sanchez 2017-0403Ramon SanchezAún no hay calificaciones
- Trabajo Final Metodologia de La Investigacion 2Documento11 páginasTrabajo Final Metodologia de La Investigacion 2Marcel El CiervoAún no hay calificaciones
- FOLCKORE DE LA REP. DOMINICANA - Manuel Jose AndradeDocumento714 páginasFOLCKORE DE LA REP. DOMINICANA - Manuel Jose AndradeLANCELOT809100% (2)
- Proceso Economico DominicanoDocumento77 páginasProceso Economico DominicanoElianni OrtizAún no hay calificaciones
- Análisis Resumen de La Obra de Sor Juana Inés de La CruzDocumento16 páginasAnálisis Resumen de La Obra de Sor Juana Inés de La CruzClaudio Fer100% (2)
- Caso Practico Resolucion de ConflictosDocumento3 páginasCaso Practico Resolucion de ConflictosGeovany Ezequiel Cámbara AguilarAún no hay calificaciones
- Tarea 4 de Psicologia 1Documento23 páginasTarea 4 de Psicologia 1Placido Rafael Tavárez MartínesAún no hay calificaciones
- Semejanzas Conceptuales Entre Cattell y Horn en Su Forma de Concebir La InteligenciaDocumento2 páginasSemejanzas Conceptuales Entre Cattell y Horn en Su Forma de Concebir La InteligenciaFredis A Ventura AAún no hay calificaciones
- Feminicidio en Republica DominicanaDocumento4 páginasFeminicidio en Republica DominicanainterconetserAún no hay calificaciones
- Vi. Acción y Experiencia Moral CristianaDocumento7 páginasVi. Acción y Experiencia Moral Cristianajose arath esparza herreraAún no hay calificaciones
- Síntesis de La IntroducciónDocumento3 páginasSíntesis de La Introducciónyomely fanfanAún no hay calificaciones
- Las Razas HumanasDocumento9 páginasLas Razas HumanasRob Ert50% (2)
- Trabajo Final Fundamento FilosoficoDocumento26 páginasTrabajo Final Fundamento FilosoficoPaola Diaz SilverioAún no hay calificaciones
- Foro 6Documento5 páginasForo 6LJ SarmientoAún no hay calificaciones
- Resumen La Estrategia Del Oceano AzulDocumento4 páginasResumen La Estrategia Del Oceano AzulCesareo BujAún no hay calificaciones
- Inteligencia Emocional Capitulo 2Documento9 páginasInteligencia Emocional Capitulo 2plopyxAún no hay calificaciones
- Guias de Psicologia General AlbaDocumento23 páginasGuias de Psicologia General AlbaFAIN HATSUNEAún no hay calificaciones
- Estructura Organizativa de Una ExposicionDocumento1 páginaEstructura Organizativa de Una ExposicionQuiriat HernandezAún no hay calificaciones
- Control Interno en La OrganizaciónDocumento16 páginasControl Interno en La Organizaciónkarla ochoa100% (1)
- Ejercicios Del Módulo 4.................Documento3 páginasEjercicios Del Módulo 4.................Yarina Diaz100% (1)
- Practica 1.1Documento1 páginaPractica 1.1Mariavictoria MorlaAún no hay calificaciones
- Capitulo 1 - La Ciencia de La Psicologia - EsDocumento38 páginasCapitulo 1 - La Ciencia de La Psicologia - EsValeria Bohorquez Gonzalez0% (1)
- Ensayo de Globalizacion Geopolitica y NeoliberalismoDocumento8 páginasEnsayo de Globalizacion Geopolitica y NeoliberalismoBleyd Epitazio FernandezAún no hay calificaciones
- Psicología Clínica DominicanaDocumento31 páginasPsicología Clínica DominicanaZarzuela1096Aún no hay calificaciones
- La Cultura Moldea El ComportamientoDocumento3 páginasLa Cultura Moldea El ComportamientoRamón Espinosa TrujilloAún no hay calificaciones
- Unidad 5 Tarea 5.1. - Investigación General Grupo IIIDocumento6 páginasUnidad 5 Tarea 5.1. - Investigación General Grupo IIIScarlet SimmonAún no hay calificaciones
- Anteproyecto Rojas 1Documento46 páginasAnteproyecto Rojas 1abi serranoAún no hay calificaciones
- Juicio Crítico Sobre Las Tesis BiopsicológicasDocumento2 páginasJuicio Crítico Sobre Las Tesis BiopsicológicasVanessa TristanAún no hay calificaciones
- Problemas Sociales en Panama PDFDocumento7 páginasProblemas Sociales en Panama PDFpepe totisAún no hay calificaciones
- Cuadro Comparativo - Programas de ReforzamientoDocumento8 páginasCuadro Comparativo - Programas de ReforzamientoMaria Camila USECHE BALLESTEROSAún no hay calificaciones
- Articulos de TemporadaDocumento7 páginasArticulos de TemporadaArlett Perez Victoriano0% (1)
- Los Sueños Son Metas Con AlasDocumento3 páginasLos Sueños Son Metas Con AlasArianny massiel Ventura sosaAún no hay calificaciones
- Tarea 3.1 (Operaciones Basicas Metodo Estadistico) Lab BasesDocumento2 páginasTarea 3.1 (Operaciones Basicas Metodo Estadistico) Lab BasesMassiel Canelo LachapelAún no hay calificaciones
- Cultura OrganizacionalDocumento9 páginasCultura OrganizacionalYanirett GarciaAún no hay calificaciones
- Ensayo Del Libro "El Contacto Intimo" de Virginia Satir.Documento8 páginasEnsayo Del Libro "El Contacto Intimo" de Virginia Satir.Javier EscuinapaAún no hay calificaciones
- Traqbajo Final Psicologia ClinicaDocumento11 páginasTraqbajo Final Psicologia ClinicaMaria josefina CepedaAún no hay calificaciones
- Tarea 2 Uapa HistoriaDocumento11 páginasTarea 2 Uapa HistoriaAnny AngelesAún no hay calificaciones
- Los Antecedentes Europeos de La Isla de Santo Domingo en El Siglo XVDocumento2 páginasLos Antecedentes Europeos de La Isla de Santo Domingo en El Siglo XVRosali MuñozAún no hay calificaciones
- Estudio y Clasificaion de Las EmpresasDocumento20 páginasEstudio y Clasificaion de Las EmpresasJoel Francisco UreñaAún no hay calificaciones
- Universidad Autónoma de Santo Domingo: Ángeles Maireni Mack FamiliaDocumento4 páginasUniversidad Autónoma de Santo Domingo: Ángeles Maireni Mack FamiliaMaireni100% (1)
- Actividades de La Unidad II, Letras 012 (Alberto Ramírez C.)Documento6 páginasActividades de La Unidad II, Letras 012 (Alberto Ramírez C.)Alberto Ramírez CallaAún no hay calificaciones
- Barbarism oDocumento3 páginasBarbarism oFernando MayaAún no hay calificaciones
- Comentario El Club de Los Emperadores LawrenceDocumento2 páginasComentario El Club de Los Emperadores LawrenceDanielAún no hay calificaciones
- Trabajo Final Solanyi Publicidad IIDocumento34 páginasTrabajo Final Solanyi Publicidad IIJuan Jose RiveraAún no hay calificaciones
- Caso Practico SupervicionDocumento2 páginasCaso Practico Supervicionarual_anatz_0% (1)
- El Machismo en MéxicoDocumento16 páginasEl Machismo en MéxicoJass100% (2)
- Sistema Financiero SudamericanoDocumento7 páginasSistema Financiero SudamericanoDora Brunella Velasquez GutierresAún no hay calificaciones
- Desarrollo Histórico de La Psicología IndustrialDocumento3 páginasDesarrollo Histórico de La Psicología IndustrialninoAún no hay calificaciones
- Zaglul, Antonio Obras Selectas - Tomo IDocumento505 páginasZaglul, Antonio Obras Selectas - Tomo IIsidro MiesesAún no hay calificaciones
- Obras Selectas - Tomo IIDocumento285 páginasObras Selectas - Tomo IIYunior Andrés Castillo SilverioAún no hay calificaciones
- Antonio Zaglul Tomo 2Documento285 páginasAntonio Zaglul Tomo 2Andrés Morillo MartínezAún no hay calificaciones
- José Gabriel García - AntologíaDocumento244 páginasJosé Gabriel García - AntologíaIsidro MiesesAún no hay calificaciones
- Escritos Diversos, Emiliano TejeraDocumento361 páginasEscritos Diversos, Emiliano TejeraJorge Adalberto Duque OcampoAún no hay calificaciones
- EL PENSAMIENTO Y LA ACCION EN JUAN PABLO DUARTE - Carlos Perez y Perez.Documento280 páginasEL PENSAMIENTO Y LA ACCION EN JUAN PABLO DUARTE - Carlos Perez y Perez.LANCELOT8090% (1)
- Historia Militar, IIDocumento464 páginasHistoria Militar, IILuz Magnolia Herrera Arias100% (1)
- Héctor Incháustegui Cabral - de Literatura Dominicana Siglo Veinte PDFDocumento436 páginasHéctor Incháustegui Cabral - de Literatura Dominicana Siglo Veinte PDFJosé Correa50% (2)
- Prueba Historia de ChileDocumento10 páginasPrueba Historia de ChileMarce CruzAún no hay calificaciones
- Tendencias Historiográficas IIDocumento7 páginasTendencias Historiográficas IImariosvaldofdezAún no hay calificaciones
- Antiguo Testamento PDFDocumento72 páginasAntiguo Testamento PDFRodrigo DBAún no hay calificaciones
- America Paradigmas MesoamericanosDocumento51 páginasAmerica Paradigmas MesoamericanosRoman StonehengeAún no hay calificaciones
- MuseosDocumento38 páginasMuseosDavid AlejandroAún no hay calificaciones
- Sobre Las Transformaciones Discursivas en La Musica Popular Contemporanea - Joan Elies AdellDocumento9 páginasSobre Las Transformaciones Discursivas en La Musica Popular Contemporanea - Joan Elies AdellmorgendorfferAún no hay calificaciones
- Efemerides QueretanasDocumento290 páginasEfemerides QueretanasMiguel García PedrazaAún no hay calificaciones
- Magnitudes-Medida-Proporcionalidad (Tema 1) PDFDocumento69 páginasMagnitudes-Medida-Proporcionalidad (Tema 1) PDFMichaelMontesdeocaGodoyAún no hay calificaciones
- Lito BarriosDocumento44 páginasLito BarriosCMBMPYAún no hay calificaciones
- El Mandril de Madame BlavatskyDocumento416 páginasEl Mandril de Madame BlavatskyOvejaNegra100% (1)
- Modo de Hacer Arte Ma MarcelaDocumento480 páginasModo de Hacer Arte Ma MarcelamarcelaquigaAún no hay calificaciones
- La Historia de InglaterraDocumento12 páginasLa Historia de InglaterraGeison EscalonaAún no hay calificaciones
- Alicia Gartner. Historia Oral, Memoria y Patrimonio.Documento6 páginasAlicia Gartner. Historia Oral, Memoria y Patrimonio.Fabián Henríquez CarocaAún no hay calificaciones
- Capitulo 01 (Ciencia Geografica)Documento49 páginasCapitulo 01 (Ciencia Geografica)lilianaparionaAún no hay calificaciones
- Una Aproximacion A La Teoria Critica Del Conflicto Social de Karl Marx-Jose Gil Rivero PDFDocumento11 páginasUna Aproximacion A La Teoria Critica Del Conflicto Social de Karl Marx-Jose Gil Rivero PDFangelmariarizalezAún no hay calificaciones
- Historia de La Iglesia en La Edad MediaDocumento3 páginasHistoria de La Iglesia en La Edad MediaCristhian RoseroAún no hay calificaciones
- Analisis Del Cuento Solo Vine A Hablar Por TelefonoDocumento2 páginasAnalisis Del Cuento Solo Vine A Hablar Por TelefonoALVARO JESUS BATALLANES DIAZ100% (2)
- Literatura Universal - Guia DidácticaDocumento96 páginasLiteratura Universal - Guia DidácticaFernando TubayAún no hay calificaciones
- CUEVA ORIGEN... El Enigma de La Roca - DR. JEBARIC - CompressedDocumento208 páginasCUEVA ORIGEN... El Enigma de La Roca - DR. JEBARIC - CompressedJose GallardoAún no hay calificaciones
- Fenómenos FonéticosDocumento7 páginasFenómenos FonéticosLAURA TATTIANA AREIZA SERNAAún no hay calificaciones
- Von Wright - Dos TradicionesDocumento23 páginasVon Wright - Dos TradicionesAlexander Tejada AlvaradoAún no hay calificaciones
- Los Escritos Universitarios Del Joven Ratzinger PDFDocumento17 páginasLos Escritos Universitarios Del Joven Ratzinger PDFStrokers sTkAún no hay calificaciones
- 2.minoicos - MicénicosDocumento55 páginas2.minoicos - MicénicosJhon Sebastian VillarrealAún no hay calificaciones
- La Invención Del Núcleo Común. Ciudadanía y Gobierno Multisocietal. Luís Tapia PDFDocumento101 páginasLa Invención Del Núcleo Común. Ciudadanía y Gobierno Multisocietal. Luís Tapia PDFCIDES100% (1)
- El Trabajo en El Ocaso de Las CarrerasDocumento42 páginasEl Trabajo en El Ocaso de Las CarrerasfernandaAún no hay calificaciones
- II Congreso Historia Local de AragonDocumento560 páginasII Congreso Historia Local de AragonJuanito JureneyAún no hay calificaciones