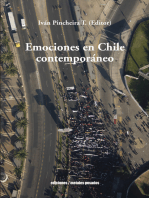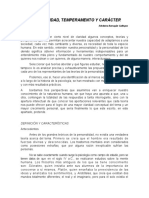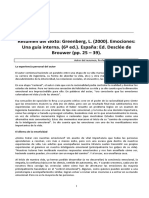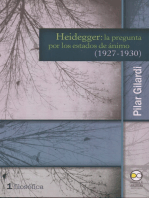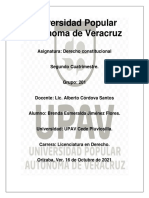Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Anon - Inteligencia Emocional Y Educacion Moral
Anon - Inteligencia Emocional Y Educacion Moral
Cargado por
Naty_70 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
3 vistas6 páginasDerechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
3 vistas6 páginasAnon - Inteligencia Emocional Y Educacion Moral
Anon - Inteligencia Emocional Y Educacion Moral
Cargado por
Naty_7Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 6
Emociones, sentimientos y vida afectiva
no de los prim eros problem as a los que debe-
m os hacer frente en este tem a es al de la clarifica-
cin conceptual. N o entro a aclarar aqu el con-
cepto de inteligencia em ocional, que plantea
algunos problem as, pues ya se hace en otro art-
culo de este m ism o nm ero. Tam poco resulta fcil
distinguir entre em ociones, sentim ientos y pasio-
nes, ni definir con precisin ninguno de ellos. D e
hecho, a lo largo de la historia de la tica han reci-
bido nom bres diferentes y han hecho alusin a
realidades diferentes. H oy llam am os en general
em ociones a lo que los antiguos llam aban pasio-
nes, y sentim ientos a lo que aquellos llam aban
afectos. D ada la brevedad de este artculo, englo-
bar em ociones y sentim ientos en lo que se puede
denom inar de form a genrica dim ensin afectiva
de los seres hum anos. Por otra parte, en lo que si-
gue voy a atenerm e al paradigm a M aran-
Schachter acerca de las em ociones, sin negar que
no es un m odelo totalm ente aceptado (Fernndez
D ols, 1997, pgs. 326-359).
D esde ese paradigm a, carece de sentido realizar
una separacin tajante entre la dim ensin cognitiva
y la dim ensin afectiva del ser hum ano. Segn esos
autores hay un doble proceso que va desde la acti-
vacin fisiolgica hasta los procesos cognitivos su-
periores y al revs. La situacin m s norm al es
aquella en la que la percepcin de una situacin
provoca en nosotros una actividad fisiolgica que
denom inam os em ocin, aunque a veces se da el
proceso inverso con los consiguientes errores de
atribucin, o tam bin con las dificultades que pue-
de plantearnos ser conscientes de qu es lo que
nos est ocurriendo o identificar el tipo de em ocio-
nes que nos afectan. A l negar una separacin ta-
jante no negam os que existan diferencias que expli-
can y justifican la distincin clsica de esas dos
dim ensiones de la personalidad, la afectiva y la cog-
nitiva; esas diferencias pueden provocar unas rela-
ciones entre am bas m uy conflictivas o, en algunos
casos, puede llevar a que un elevado desarrollo de
una dim ensin no vaya adecuadam ente acom pa-
ado por el desarrollo de la otra. La alegora plat-
nica del auriga peleando con sus dos corceles para
que no se desviara el carro es una buena form a de
exponer esas conflictivas relaciones y de proponer
el necesario equilibrio entre am bas, algo que en es-
tos m om entos ha vuelto a poner de actualidad la
propuesta de una inteligencia em ocional.
En el m bito de la m oral, la posible separacin ha
venido determ inada por el predom inio en el m undo
occidental de dos corrientes filosficas de gran ca-
lado, estoicos y kantianos, que han tendido a redu-
cir el papel de las em ociones en la vida m oral. Los
estoicos propusieron el control com pleto de las pa-
siones por el alm a racional de los seres hum anos;
las em ociones eran consideradas incontrolables y
fuente de desajustes de com portam iento, por lo
que el ideal estaba en alcanzar la ataraxia, o estado
de equilibrio en el que las pasiones, algo ajeno a
nosotros, no nos afectan y alcanzam os la libertad.
C on im portantes m atices, esa m ism a idea la com -
partan tam bin los epicreos y los cnicos. Kant de-
sestim las em ociones y sentim ientos porque consi-
deraba que eran fuentes de relativism o m oral y
hacan im posible una pura fundam entacin racio-
nal, por tanto universal, de las norm as m orales. N a-
da hay bueno excepto una buena voluntad y esta
es aquella que acta por deber, siguiendo los dicta-
dos del im perativo categrico. Si el m vil de nues-
tra accin son los sentim ientos o em ociones que
una situacin nos provoca, no estarem os actuando
m oralm ente bien, por m s que est bien lo que ha-
gam os. A unque los defensores del papel decisivo
de los sentim ientos, desde H utchenson, Shaftes-
bury y H um e hasta nuestros das, han ido ganando
terreno y han reivindicado el papel central que los
sentim ientos tienen en la vida m oral, el peso de
Kant y el estoicism o sigue siendo fuerte.
M s recientem ente, en el cam po de la educacin
m oral, la polm ica ha estado servida por el enfren-
tam iento entre Kohlberg (Kohlberg, 1992) y G illi-
gan (G illigan, 1985). El prim ero, seguidor del para-
digm a kantiano, se ha centrado en analizar el
desarrollo cognitivo m oral, es decir, el desarrollo
del juicio m oral, relacionado con los problem as de
justicia en los que la fra im parcialidad parece que
debe jugar un im portante papel. La segunda ha
cuestionado la universalidad de dicho m odelo y ha
considerado que perjudicaba a las m ujeres, quie-
nes se rigen m s por un paradigm a del afecto y el
cuidado. La perspectiva de Kohlberg es, sin duda,
algo reduccionista, pero eso lo reconoci el m ism o
autor. La llam ada de atencin de G illigan es ade-
cuada, pero com ete un error im portante al atribuir
diferencias de gnero en los m odos de com porta-
m iento m oral y de justificacin de dicho com porta-
m iento, algo que no parece gozar de suficiente
evidencia em prica. Lo im portante, en todo caso,
es recordar que am bas dim ensiones, la fra e im -
parcial y la caliente que tom a partido sin ser par-
L
a
b
i
b
l
i
o
t
e
c
a
U
Cuadernos de educacin
Autor: Flix Garca Moriyn
Facultad de Psicologa. Universidad Autnoma de Madrid.
Inteligencia emocional y educacin moral
Inteligencia emocional y educacin moral
tidista son irrenunciables en el crecim iento m oral.
Lo que puede ser llam ativo es que, al repasar las
corrientes dom inantes en educacin m oral, no sa-
len m uy bien parados los planteam ientos que pres-
tan atencin a la educacin de las em ociones, sal-
vo posiblem ente en el caso de las propuestas de
Lickona (Lickona, 1991) y otras m s concretas, co-
m o pueden ser la educacin para la paz o la tole-
rancia, o de reflexiones m s bien tericas com o la
de Peters (Peters, 1984).
Niveles de vida emocional
Si querem os elaborar m odelos de intervencin
educativa para el crecim iento m oral, debem os te-
ner en cuenta, en prim er lugar, que podem os ha-
blar de dos niveles de m anifestacin de los senti-
m ientos. En un prim er y m s profundo nivel nos
encontraram os con lo que desde la tica se ha lla-
m ado el tem ple (H eidegger), talante (A ranguren)
o animus (escolstica); en lenguaje psicolgico ac-
tual lo llam aram os posiblem ente tem peram ento
o ergiossegn C attell (C olom , 1995, cap. 14 y 17).
Es nuestro sentim iento fundam ental de la existen-
cia, algo que nos viene dado de nacim iento y con
lo que tenem os que habrnoslas; no depende de
nuestra eleccin y es m uy difcil provocar m odifi-
caciones de cualquier tipo en ese nivel que tanto
peso tiene en definir quines som os. Siguiendo
la obra clsica de A ranguren (A ranguren, 1975,
pgs. 335-371), podem os decir que en gran parte
lo que nos define com o personas m orales es cm o
nos las habem os con ese talante y cm o configura-
m os nuestro propio carcter m oral a partir del ta-
lante que nos ha tocado en suerte. El punto de
profunda vinculacin entre am bas dim ensiones, la
m s puram ente tem peram ental y la m oral, lo en-
contram os en la estrecha correlacin que existe en-
tre la palabra fuerza (entendida desde la psicologa
com o fuerza del yo o com o substrato radical de la
dinm ica de la personalidad) y la palabra virtud. U n
requisito im prescindible para la vida tica es tener
m s m oral que el A lcoyano, siguiendo la expresin
popular.
Sobre ese nivel radical se configura el am plio cam -
po de las em ociones y sentim ientos, m om ento en
el que el peso de la elaboracin social de las m is-
m as es decisivo. Podem os adm itir la universalidad
de algunas em ociones bsicas y de su correspon-
diente expresin, pero es la cultura en la que uno
se sita la que perm ite introducir variados y sutiles
m atices en toda nuestra percepcin de las em ocio-
nes, y la actuacin que de esa percepcin se deri-
va. La cultura oriental (japonesa) puede, por ejem -
plo, conceder un peso decisivo a la vergenza en
las relaciones interpersonales, m ientras que la cul-
tura occidental da m s im portancia a la culpa (o el
pecado); sentim ientos am bos de enorm e im por-
tancia en la vida m oral, pero que le confieren un
color diferente en cada caso, si bien es posible y no
m uy com plicado establecer puentes entre am bos
sentim ientos. La cultura victoriana burguesa ha
tendido a considerar que el objetivo prim ordial era
la ocultacin de las em ociones, lo que poda inclu-
so llevar a su extincin (especialm ente en el caso
de los hom bres), m ientras que en am plios am bien-
tes de la sociedad actual se pone com o objetivo
prioritario el dar rienda suelta a los sentim ientos
bsicos, sin dejarse llevar por los controles o res-
tricciones im puestos. Si aceptram os la term inolo-
ga freudiana podram os hablar de ticas que han
defendido el principio de realidad frente a ticas
que han apostado por el principio de placer. En
cierto sentido es posible que en estos m om entos
los planteam ientos tericos de la gente se inclinen
hacia el principio de la realidad, en el sentido es-
toico kantiano del control de las em ociones, m ien-
tras que la vida real est m s bien dom inada por
el principio de placer.
C uando intentam os enum erar o clasificar las em o-
ciones y sentim ientos, nos encontram os con un
am plio abanico de posibilidades y difcil resulta jus-
tificar unas por encim a de las otras; lo que s se
puede y se debe defender es la conveniencia de al-
canzar un cierto equilibrio em ocional de tal m ane-
ra que alcancem os un adecuado control de nues-
tras em ociones que nos perm ita avanzar en el
cam ino de nuestra plenitud personal. En este senti-
do, no puede negarse que desde siem pre se ha
postulado en tica la necesidad de una cierta inte-
ligencia em ocional. Los griegos ya hablaron del
sentido de la m esura y del mesotes, que tanto
apreciaba A ristteles; la desm esura es a la postre
altam ente destructiva y no hace falta proponer el
control casi extincinde las pasiones para reco-
m endar su equilibrada m anifestacin. Las em ocio-
nes dan color y calor a nuestra vida, pero no dejan
de ser en m uchas ocasiones am enazadoras preci-
sam ente porque no las controlam os, o m s bien,
no las elegim os. N o m e es dado decidir si tengo o
no tengo m iedo ante una situacin; pero s con
toda seguridad que m s m e conviene encauzar la
m anifestacin de ese m iedo, y lo m ism o se puede
decir de las otras em ociones que parecen ser bsi-
cas: ira, am or (odio), alegra (tristeza), sorpresa y
asco.
L
a
b
i
b
l
i
o
t
e
c
a
Tener emociones
D e todas form as hay algo todava m s im portante
que el control de esas em ociones: tenerlas. La irre-
nunciable contribucin de los m oralistas ingleses
fue recordarnos que en la dinm ica de la vida m o-
ral los sentim ientos juegan el papel decisivo y as
debe ser reconocido (G uisn, 1986). El fam oso
asno de Buridn posiblem ente se hubiera m uerto
de ham bre ante los dos m ontones de paja si algo
en su dim ensin afectiva no le hubiera im pulsado a
preferir un m ontn. La vida m oral em pieza de for-
m a radical con el sentim iento m oral, es decir, con
la capacidad de percibir la dim ensin m oral de una
situacin. Est claro que los psicpatas tienen esa
grave carencia, lo que hace que no podam os con-
siderarles sujetos m orales, aunque algunos discu-
tan esa cuestin; es cierto que desde el punto de
vista legal son considerados responsables y van a la
crcel, pero la carencia total de em ociones m ora-
les, en especial las que nos vinculan a los dem s,
plantea serias dudas sobre su responsabilidad m o-
ral. Ellos saben perfectam ente lo que hacen, pero
carecen del m s m nim o sentim iento m oral (C o-
lom , 1998, pgs. 496 y 599; Pritchard, 1991).
D esde el punto de vista de la educacin esto tiene
una gran im portancia pues nos exige dar al alum -
nado la posibilidad de discutir de los aspectos m o-
rales de las situaciones a las que tienen que hacer
frente. Su problem a nuestro problem aconsiste
m uchas veces en que no se dan cuenta de que una
determ inada accin puede ser evaluada desde la
m oral, considerndola com o buena o m ala y algu-
nos autores se han preocupado del parecido que
esta actitud socialm ente extendida guarda con la
de los psicpatas. Esto, por cierto, no se consigue
haciendo m oralina en el aula o dndoles la charla,
com o denuncian los estudiantes, sino discutiendo
con ellos sobre aquellos aspectos relevantes de una
situacin que nos perm iten juzgarla com o buena o
com o m ala. D esde una perspectiva negativa, se
puede observar la necesidad de educar este senti-
m iento radical si vem os el proceso educativo que,
segn algunas fuentes, siguen las personas que
van a ejercer de torturadores, com o fue el caso de
los m iem bros de las S.S. nazis o el de algunos cuer-
pos especiales en todo el m undo en la actualidad.
M ediante calculados y sofisticados procedim ientos,
se busca en esos program as anular casi com pleta-
m ente la sensibilidad m oral, al m enos en determ i-
nadas situaciones. N o se trata en este caso de que
el torturador no sienta com pasin por el torturado,
sino de algo m s profundo, de que ni siquiera per-
ciba la situacin de la tortura com o m oralm ente
relevante y la convierta en un problem a puram ente
tcnico en el que la nica preocupacin es que el
torturado no se le m uera antes de tiem po.
Ese sentim iento m oral bsico tiene dos dim ensio-
nes. La prim era es lo que el m ism o Kant llam aba un
sentim iento de satisfaccinconsigo m ism o. C uando
practicam os la introspeccin, o sim plem ente cuan-
do nos m iram os al espejo todas las m aanas, es im -
prescindible que sintam os un nivel claro de satisfac-
cin, que estem os contentos con nosotros m ism os.
Llegar a sentir desprecio por uno m ism o no slo ha-
ce im posible la vida m oral, sino la pura y sim ple vi-
da. El evangelio acierta de pleno cuando propone
que debem os am ar a los dem s com o a nosotros
m ism os, pues nos recuerda que es im posible am ar
al prjim o cuando uno no se am a a s m ism o; es un
tem a en el que tam bin son m uy sugerentes las
aportaciones de U nam uno. N o quiero extenderm e
dem asiado en este sentim iento pues es algo que,
afortunadam ente, goza de clara aceptacin en la
actualidad. La literatura sobre el auto-concepto, la
auto-estim a o la auto-eficacia, y las propuestas para
trabajar esos tem as en el aula son m uy num erosas
(Burns, 1990). Los sentim ientos que produce este
estar en paz con un m ism o, el haber alcanzado
unos niveles m nim os de realizacin personal, tiene
un im portante efecto de retroalim entacin y se con-
vierten en poderosos dinam ism os de la vida m oral.
H acer el bien es em ocionalm ente gratificante y el
gozo producido por la conciencia del deber cum pli-
do es uno de los com ponentes fundam entales de la
felicidad a la que todos aspiram os.
El segundo sentim iento m oral bsico es el de la be-
nevolencia, para utilizar el trm ino que propusieron
los m oralistas ingleses del XVIII. Pertenece a nuestra
propia naturaleza y prueba de ello es que se m ani-
fiesta ya en la prim era infancia. D esde que el nio
tiene dos aos es capaz de em ocionarse ante la
desgracia de quienes estn con l y procura hacer
algo para consolarles. C on una form ulacin algo
m s sofisticada, Levinas nos recuerda que el cora-
zn de la m oral hum ana est en la exigencia que
nos plantea la m irada del otro; por defecto, la radi-
calidad de este sentim iento m oral la describe Prim o
Levi al relatar su dram tica experiencia en los cam -
pos de exterm inio, describiendo la falta de hum a-
nidad en la m irada de su interrogador: si yo pudie-
ra explicar a fondo la naturaleza de esa m irada,
intercam biada com o a travs del cristal de un acua-
rio entre dos seres pertenecientes a dos m undos
diferentes, habra explicado al m ism o tiem po la esen-
L
a
b
i
b
l
i
o
t
e
c
a
cia de la gran locura del tercer Reich. Los anarquis-
tas iban algo m s all y, bajo el nom bre del apoyo
m utuo, consideraban que esa benevolencia es el
ncleo de la vida social sobre el que deben funda-
m entarse todas las instituciones sociales; la exigen-
cia de justicia encuentra su fuerza en el sentim iento
de apoyo m utuo que reside en los seres hum anos.
El individualism o posesivo, al estilo del defendido
en la fbula de las abejas de M andeville, se encuen-
tra con num erosos problem as en la construccin de
una sociedad ticam ente presentable, y algo de eso
estam os viendo ahora en las consecuencias sociales
que depara un neoliberalism o radical.
Pues bien, la benevolenciase puede analizar en tres
com ponentes diferentes, todos ellos im prescindi-
bles en el m bito m oral. El prim ero sera la simpata
o, com o dice literalm ente la palabra, la capacidad
de ver en los que nos rodean seres com o nosotros
que despiertan en nosotros un sentim iento de fa-
m iliaridad, una inclinacin afectiva que nos perm ite
tratarles com o personas y no com o cosas; por ex-
tensin, podram os decir que la sim pata debe diri-
girse tam bin hacia todos los seres de la naturaleza,
com o sentim iento que provoca nuestro trato con
ella porque percibim os un vnculo profundo con la
m ism a. El segundo sera la compasin, del que ya
he dicho algo en el prrafo anterior; el sufrim iento
del otro no m e deja indiferente y de form a casi in-
m ediata m e im pulsa a una accin de ayuda y con-
suelo; le veo padecer y m e com padezco, es decir,
padezco con l porque percibo en su sufrim iento
algo que tam bin m e afecta. A cta la com pasin,
por tanto, no slo com o inhibidor de acciones vio-
lentas y destructivas, sino tam bin com o m otor de
acciones solidarias, com o bien se m uestra en los
m ovim ientos espontneos provocados por las ca-
tstrofes naturales. El tercero y ltim o sera el de la
empata, com o capacidad de percibir cm o le afec-
ta una situacin a otra persona; es el sentim iento
que indica que hem os superado una actitud ego-
cntrica y al m ism o tiem po egosta, porque som os
capaces de ponernos en la piel de la otra persona y
sentir com o ella siente. U na dificultad para la vida
social radica en que estos sentim ientos pueden sur-
gir de form a relativam ente sencilla en el trato con
los prxim os, con quienes entram os en contacto;
m s difcil resulta, sin em bargo, despertar los senti-
m ientos de benevolencia cuando estam os hablan-
do de una com unidad m s am plia, com o la que
configura la vida poltica y social de un estado o de
toda la hum anidad. Posiblem ente por eso, cuando
se trata de la vida social, se habla sobre todo de jus-
ticia y se ve en ella algo fro e im parcial; y tam bin
posiblem ente por eso resulta tan difcil generar sen-
tim ientos m orales respecto a los extranjeros o los
diferentes tnicam ente (Rocher, 1985).
Educar las emociones
Pues bien, la educacin de las em ociones supone
de entrada conseguir que las personas desarrollen
esas em ociones, se den cuenta de que las poseen y
les presten la adecuada atencin. En ese sentido va
la aportacin m uy oportuna de C olom y Froufe en
otro artculo de esta m ism a pgina de internet. D es-
graciadam ente dedicam os m uy poco tiem po en el
aula a hablar de las em ociones, a analizarlas, a des-
cubrir sus sutiles m atices y a poner de m anifiesto el
im pacto que tienen en nuestra vida cotidiana. Basta
recordar el com ponente cognitivo de toda em ocin
para percibir de inm ediato la im portancia que tiene
esa elaboracin consciente de las m ism as y lo difcil
que puede ser dom inar un vocabulario fluido que
pueda dar cum plida cuenta de todas esas alteracio-
nes em ocionales que nos afectan. N o conviene ol-
vidar que algunas caractersticas del sistem a educa-
tivo plantean serias dificultades a este proceso de
apropiacin y desarrollo de las em ociones bsicas
de la vida m oral. Por un lado, las inevitables califica-
ciones son con frecuencia una seria traba para el
desarrollo de la auto-estim a en la m edida en que in-
troducen un peligroso proceso de com paraciones.
Por otra parte, debem os tener en cuenta que los
sentim ientos de apego y territorialidad que van m uy
unidos al desarrollo de las em ociones suelen ir
acom paados de sentim ientos de exclusin; el afec-
to por los com paeros del grupo suele unirse al re-
chazo de los m iem bros de otros grupos. Tam bin
resulta difcil despertar y desarrollar los sentim ientos
de benevolencia cuando pretendem os ir m s all
del aula y em pezam os a hablar de todo el alum -
nado del centro, de la poblacin de la ciudad o del
pas y en ltim a instancia de la hum anidad toda.
N o basta con tener las em ociones, hace falta tam -
bin aprender a regularlas, pero en el sentido de
encauzarlas en el conjunto de nuestro proyecto de
desarrollo personal. Las em ociones, si no son bien
gestionadas y de eso trata precisam ente la inteli-
gencia em ocional, pueden ser enorm em ente des-
tructivas. La sabidura popular ha creado un am plio
repertorio de refranes en los que se alude a esas
consecuencias negativas que puede tener el dejar-
se llevar por las em ociones, y eso es lo que posible-
m ente ha contribuido a m arginarlas, incluso a pre-
ferir suprim irlas. A ctuar m ovidos por la ira, dejarse
llevar por la tristeza, perm itir que la alegra se con-
L
a
b
i
b
l
i
o
t
e
c
a
vierta en euforia o dejarse cegar por el am or no re-
sulta m uy positivo. D esde siem pre recordem os la
Retrica de A risttelesse ha sabido la eficacia
que poda tener un adecuado uso de las em ocio-
nes del auditorio para provocar en l cam bios de
com portam iento, adhesiones o rechazos; en gene-
ral, si no pasan de esa evocacin em otiva prim aria,
son procedim ientos tram posos propios de sofistas,
seductores y em baucadores, en los que todos cae-
m os de vez en cuando, incluido el profesorado. En
todo caso se trata de una eficacia a corto plazo,
que necesita de algo m s para que produzca cam -
bios duraderos en el com portam iento de las perso-
nas. Si am pliam os el cam po al conjunto de la vida
social, podrem os observar el peligroso juego que
realizan la m ayor parte, por no decir todos, los na-
cionalism os apelando de form a casi exclusiva a los
sentim ientos de apego y pertenencia al grupo tni-
co correspondiente y poniendo serias trabas a una
gestin consciente de esas em ociones. Incluso la
gestin ritualizada de estos sentim ientos naciona-
listas de pertenencia que se da en las com peticio-
nes deportivas provoca conflictos m uy poco desea-
bles en num erosas ocasiones.
Y para lograr am bos objetivos, el de despertar y en-
riquecer la vida em ocional al m ism o tiem po que se
ensea a integrarla en un proyecto personal de
bsqueda de sentido, hay que tenerlas m s en
cuenta en todo el conjunto de estrategias de m oti-
vacin, de refuerzos positivos y negativos que em -
pleam os constantem ente en el aula reflexionando
nosotros tam bin en el tipo de em ociones que es-
tam os poniendo en juego para conseguir que
nuestros alum nos vayan creciendo m oralm ente. N o
haber prestado suficiente atencin a esta dim en-
sin puede, por ejem plo, estar m anteniendo en las
aulas el uso de los castigos, de tan dudosa eficacia
precisam ente por los sentim ientos que provocan en
la persona castigada. La frontera que perm ite esta-
blecer una clara diferencia entre un refuerzo nega-
tivo y un castigo no siem pre est clara, pero no pa-
rece que quepa la m enor duda sobre el riesgo que
se corre cuando se recurre a los castigos y la prefe-
rencia que debem os tener siem pre por presentar
nuestra intervencin de tal m anera que sea enten-
dida com o un refuerzo positivo o negativo.
U na frontera igualm ente delicada es la que separa
la vergenza de la hum illacin. Parece obvio que la
vergenza es una em ocin decisiva en la vida m o-
ral; los seres hum anos nos avergonzam os cuando
hacem os algo m al y esa es una em ocin m uy poco
agradable que acta com o refuerzo negativo para
anim arnos a actuar en un determ inado sentido.
Sentir vergenza acom paa indefectiblem ente a la
conciencia de que hem os hecho algo que est m al
y es casi im prescindible, por tanto, para revisar en
qu radica el m al hecho y buscar pautas diferentes
de com portam iento. A fear la conducta de alguien
es una m anera de hacer que se avergence de lo
que ha hecho y resulta necesario en la educacin
m oral; lo m alo es que con dem asiada frecuencia es
algo que hacem os en pblico lo que lo convierte
m s bien en un proceso de hum illacin que des-
pierta justo unas em ociones totalm ente opuestas a
un sano proceso de crecim iento m oral. Los casti-
gos fsicos han desaparecido casi totalm ente de las
aulas; creo, sin em bargo, que las hum illaciones si-
guen m ucho m s vigentes de lo debido y no logra-
m os con facilidad que las llam adas de atencin al
alum nado cuando hace algo m al se lim iten a des-
pertar un equilibrado sentim iento de vergenza:
m s bien caem os en la ridiculizacin o hum illacin.
Por eso resulta decisivo no separar nunca este sen-
tim iento de los dos sentim ientos positivos que pre-
tende recuperar y preservar: el propio respeto y el
respeto social (Bandura, 1991).
Especial im portancia tiene tam bin el que, en la re-
solucin de los num erosos conflictos que se produ-
cen en la vida escolar, procurem os que las personas
im plicadas intenten ponerse en el punto de vista de
la otra persona, en algunos casos de la vctim a de la
agresin, estrategia encam inada a despertar esa ge-
neral benevolencia que constituye el sustrato de la
vida m oral. C on este m odelo se puede despertar la
capacidad de percibir los sentim ientos del otro, as
com o provocar el que la persona sea capaz de asu-
m ir responsabilidades (D e Veer, 1994). D urante el
conflicto, el otro es visto com o un enem igo que en
ltim a instancia debe ser derrotado com pletam ente
y es m uy frecuente que los nios y adultos tengan
serias dificultades para indagar cules pueden ser los
sentim ientos de la otra persona, cul es su propio
punto de vista sobre la situacin. En esa m ism a lnea,
pero dando un paso m s all en la percepcin, desa-
rrollo y gestin de las em ociones, estn las estra-
tegias que buscan la resolucin de los conflictos
apelando al perdn. En estos m odelos, las interven-
ciones educativas diseadas son m uy elaboradas y
pretenden ir tom ando conciencia de todo un am plio
espectro de sentim ientos, desde la rabia inicial, hasta
la tranquilidad em ocional interior final, pasando por
la vergenza, la em pata, la com pasin, junto con las
correspondientes destrezas cognitivas que nos ayu-
dan a tener una percepcin m s ajustada, am plia y
com pleja de los acontecim ientos (A l M abur, 1995).
L
a
b
i
b
l
i
o
t
e
c
a
Igualm ente eficaces son todas las actividades de dra-
m atizacin que ayudan a tom ar conciencia de las
em ociones, m s todava cuando al alum no se le pide
que represente el papel de esas personas a las que
habitualm ente no tiene en cuenta. Su papel en la
educacin m oral resulta difcilm ente sustituible.
U na ltim a observacin. N o olvidem os que una
parte m uy im portante del aprendizaje, sobre todo
del aprendizaje m oral, se realiza a travs del ejem -
plo y de la im itacin. La expresin de las em ocio-
nes, com o dije antes, est m ediatizada socialm ente
y los nios aprenden a expresar sus em ociones
viendo lo que hacem os los adultos, algo en lo que
insiste Bandura. En este sentido s que tiene im por-
tancia la llam ada de atencin de G illigan hacia una
tica del cuidado y del afecto; obsesionado por la
im parcialidad calificadora, el profesorado tiene una
tendencia desm esurada a inhibir cualquier tipo de
com portam iento em ocional o afectivo, en especial
los relacionados con la ternura y el cario. Procura-
m os de form a consciente y sistem tica que nues-
tras evaluaciones no estn teidas de ningn tipo
de antipatas o sim patas que podran alterar seria-
m ente la equidad exigida en la evaluacin. Tam bin
procuram os de form a consciente que en el aula no
afloren esas querencias, esas afinidades o rechazos
que podran llevarnos a prestar una m ayor atencin
a una parte del alum nado, dejando algo m arginada
a la otra parte que no nos cae tan bien. En este
sentido todas las precauciones son pocas, pues es
m ucho el dao que se puede hacer, en especial en
aquellos nios que perciban una falta de atencin.
A hora bien, una vez m s hace falta algo m s de in-
teligencia em ocional que nos perm ita m antener la
necesaria im parcialidad sin renunciar a dar cabida
en el aula a los sentim ientos y su expresin. Los ni-
os, y los adultos, sacan m s fcilm ente lo m ejor
que llevan dentro cuando se sienten queridos y eso
exige m uestras reales de afecto, que no llevan con-
sigo un lenguaje verbal y corporal. Si ven en noso-
tros esas m uestras de afecto de sim pata, em pata
y com pasines m ucho m s probable que ellos
tiendan a im itarnos, pues som os sus m odelos.
Reconozco que es un tem a delicado, pero es inevita-
ble. Q ueram os o no ya estam os transm itiendo un de-
term inado m odelo de gestin de las em ociones; se
trata de que seam os conscientes de ello y de que ela-
borem os un m odelo positivo y enriquecedor. El pro-
blem a m s bien es que es m uy plausible que con cier-
ta frecuencia seam os los profesores los que tenem os
reales carencias em ocionales, y nos protejam os con el
m anto de la im parcialidad para no abordar el proble-
m a. M uchos de nosotros, en especial los hom bres,
crecim os en un contexto cultural en el que no haba
una brillante gestin de las em ociones y eso no se su-
pera fcilm ente. Q uiz por eso lo m s prudente sea
que adoptem os la hum ilde actitud de quienes saben
que no slo van a ensear, sino tam bin a aprender
aceptando en este cam po m s que en ningn otro la
propuesta de educacin cooperativa y dialgica de
Freire. Podem os aplicarnos a nosotros m ism os la inci-
siva pregunta: en el m bito de la educacin em ocio-
nal, quin educa a los educadores?
REFERENCIAS BIBLIOGRFICAS
A L M A BU R, R. H .; EN RIG H T,R. D .; C A RD IS,P. A . (1995):
Forgiveness Education w ith Parental Love-depri-
ved Late A dolescents en Journal of Moral Educa-
tion, vol. 24, n. 4, pgs. 427-444.
A RA N G U REN , J. L. (1975): tica. M adrid: Revista de
O ccidente.
BA N D U RA , A . (1991): Social C ognitive Theory of
M oral A ction en W . KU RTIN ES y J. G EW IRTZ: Hand-
book of Moral Behaviour and Development. H ills-
dale, N . J.: Law rence Erlbaum Pub.
BU RN S, R. B. (1990): El autoconcepto. Teora, medi-
cin, desarrollo y comportamiento. Bilbao: Ega.
C O LO M , R. (1995): Tests, inteligencia y personali-
dad. M adrid: Pirm ide.
C O LO M , R. (1998): Psicologa de las diferencias indi-
viduales. M adrid: Pirm ide.
D E VEER, A . J. E. & JA N SSEN S, J. M . A . M . (1994):
Victim orientated D iscipline, Interpersonal U n-
derstanding and G uilt en Journal of Moral Educa-
tion, vol. 23, n.2, pgs. 165-182.
FERN N D EZ D O LS, J. M . (1997): Em ociones en J. F.
M O RA LES: Psicologa social. M adrid: M cG raw -H ill.
G ILLIG A N , K. (1985): La moral y la teora. Psicologa
del desarrollo femenino. M xico: Fondo de C ultura
Econm ica.
G U IS N , E. (1985): Razn y pasin en tica. Barce-
lona: A nthropos.
KO H LBERG , L. (1992): Psicologa del desarrollo mo-
ral. Bilbao: D ecle de Brouw er.
LIC KO N A , T. (1992): Educating for character. N ew
York: Bantam Books.
PETERS, R. S. (1984): Desarrollo moral y educacin
moral. M xico: Fondo de C ultura Econm ica.
PRITC H A RD , M . (1991): On Becoming Responsible.
Law rence, K.: Kansas U niv. Press.
RO C H ER, R. (1985): La prosocialitat. Elements des-
tudi. Intervenci i projecci. Bellaterra: U .A .B.
L
a
b
i
b
l
i
o
t
e
c
a
También podría gustarte
- Clasificación General de Los FarmacosDocumento4 páginasClasificación General de Los Farmacosmahirita75% (12)
- EL AMOR VIRTUD DIVINA QUE DEBEMOS IMITAR LOS HUMANOS RESUMEN (Guatemala PDFDocumento164 páginasEL AMOR VIRTUD DIVINA QUE DEBEMOS IMITAR LOS HUMANOS RESUMEN (Guatemala PDFcarloaldfer777100% (3)
- Introduccion A La Filosofia de Las EmocionesDocumento10 páginasIntroduccion A La Filosofia de Las EmocionesAlberto Rodriguez-SedanoAún no hay calificaciones
- Resumen de La Interpretación de las Culturas de Clifford Geertz: RESÚMENES UNIVERSITARIOSDe EverandResumen de La Interpretación de las Culturas de Clifford Geertz: RESÚMENES UNIVERSITARIOSAún no hay calificaciones
- 2-Inteligencia Emocional y Educación MoralDocumento6 páginas2-Inteligencia Emocional y Educación Moralsandra PAún no hay calificaciones
- Resume NDocumento22 páginasResume NYamilso MedinaAún no hay calificaciones
- El Estudio Del Concepto de Emoción Parece Poner de Relieve Sus Características FuncionalesDocumento5 páginasEl Estudio Del Concepto de Emoción Parece Poner de Relieve Sus Características FuncionalesJohn RafaelAún no hay calificaciones
- Reseña Emocion.Documento2 páginasReseña Emocion.Duvan CeballosAún no hay calificaciones
- Las Emociones - BroncanoDocumento16 páginasLas Emociones - BroncanoSergio Muñoz Roncero100% (1)
- Max SchelerDocumento19 páginasMax SchelerMartín De La RavanalAún no hay calificaciones
- Introducción a la psicología de las emociones: Desde Darwin a la neurociencia, lo que son las emociones y cómo funcionanDe EverandIntroducción a la psicología de las emociones: Desde Darwin a la neurociencia, lo que son las emociones y cómo funcionanAún no hay calificaciones
- EticaDocumento5 páginasEticaAni Rous CcAún no hay calificaciones
- Finalidad de Las Interacciones HumanasDocumento9 páginasFinalidad de Las Interacciones Humanasemannuel0% (1)
- Bosquejo - Trabajo FinalDocumento10 páginasBosquejo - Trabajo FinalANA MARIA MONTA�EZ AGUIRREAún no hay calificaciones
- Constelaciones Familiares Bert Hellinger 2 HojasDocumento10 páginasConstelaciones Familiares Bert Hellinger 2 HojasBoni MedinaAún no hay calificaciones
- S01.s1-Material de Lectura Noción y Sentido de La Ética PDFDocumento5 páginasS01.s1-Material de Lectura Noción y Sentido de La Ética PDFNoelia RamirezAún no hay calificaciones
- Trabajo Del EmotivismoDocumento13 páginasTrabajo Del EmotivismoCesar Yvan Facundo PuellesAún no hay calificaciones
- Belfort TextosDocumento216 páginasBelfort TextosBlopax BaroxAún no hay calificaciones
- Proyecto de Investigación - 2024Documento8 páginasProyecto de Investigación - 2024liberdaesAún no hay calificaciones
- Agnes Heller - Teoría de Los Sentimientos-Ediciones Coyoacán (1999)Documento328 páginasAgnes Heller - Teoría de Los Sentimientos-Ediciones Coyoacán (1999)Carlos Campos100% (2)
- Articulo Que Es SentimientoDocumento7 páginasArticulo Que Es SentimientoSaverio VasquezAún no hay calificaciones
- Apuntes de PersonalidadDocumento22 páginasApuntes de PersonalidadMANUEL BACA OBREGONAún no hay calificaciones
- PAC#7-Educación Religiosa-11°-2020. General.Documento9 páginasPAC#7-Educación Religiosa-11°-2020. General.EXTREME SOUNDAún no hay calificaciones
- La AfectividadDocumento25 páginasLa AfectividadAretha DelboyAún no hay calificaciones
- ¿Lo Bueno y Lo Malo Forman Parte de La Escala de Valores?Documento4 páginas¿Lo Bueno y Lo Malo Forman Parte de La Escala de Valores?Estela EspezelAún no hay calificaciones
- Allport Falacia de GrupoDocumento12 páginasAllport Falacia de GrupoDiego AlvaradoAún no hay calificaciones
- Emociones y MoralDocumento10 páginasEmociones y MoralrebeccaAún no hay calificaciones
- SocioemocionalDocumento35 páginasSocioemocionalMiguel Josué CastellanosAún no hay calificaciones
- Goleman y La Inteligencia EmocionalDocumento20 páginasGoleman y La Inteligencia Emocionalreivin_REIVIN7322Aún no hay calificaciones
- Emotivismo MoralDocumento6 páginasEmotivismo MoralLuis SialerAún no hay calificaciones
- Reflexion Sobre Los SentimientosDocumento5 páginasReflexion Sobre Los Sentimientos3duardo2alazarAún no hay calificaciones
- Fundamentos Socio Emocionales Pagina WebDocumento47 páginasFundamentos Socio Emocionales Pagina WebPiedra GarcíaAún no hay calificaciones
- El Ser Humano Desde La PsicologíaDocumento34 páginasEl Ser Humano Desde La PsicologíataraAún no hay calificaciones
- EMOCIONESDocumento6 páginasEMOCIONESmogollonsol.iutgAún no hay calificaciones
- Las Emociones Como Efectos de Discurso - Patrick CharaudeauDocumento12 páginasLas Emociones Como Efectos de Discurso - Patrick CharaudeauJack HenriquezAún no hay calificaciones
- Resumen GreenbergDocumento3 páginasResumen GreenbergMono Espectral Azul100% (1)
- TratadoDocumento12 páginasTratadojocely1033Aún no hay calificaciones
- Calhoun EmocionesDocumento30 páginasCalhoun EmocionesgpdaveniaAún no hay calificaciones
- Por Qué Esta Investigacion AhoraDocumento3 páginasPor Qué Esta Investigacion AhoraAnderson SantanaAún no hay calificaciones
- Dialnet ProcesosEmocionalesYAfectivos 4800693Documento16 páginasDialnet ProcesosEmocionalesYAfectivos 4800693Juan José Cuéllar MartínezAún no hay calificaciones
- El Filosofo Moral y La Vida Moral - Willian JamesDocumento29 páginasEl Filosofo Moral y La Vida Moral - Willian JamesDiogenesDuqueCorderoAún no hay calificaciones
- Sentimientos Virtudes MoralesDocumento4 páginasSentimientos Virtudes MoralesJosé PalmasantyagoAún no hay calificaciones
- Emocion e Inteligencia (Monografía) 2Documento41 páginasEmocion e Inteligencia (Monografía) 2Anibal AlvarezAún no hay calificaciones
- Ensayo Dimenciones Del Crecimiento HumanoDocumento4 páginasEnsayo Dimenciones Del Crecimiento Humanoamelia uribe duarteAún no hay calificaciones
- Disertacion FilosofiaDocumento4 páginasDisertacion Filosofia8-1 Caicedo Bolaños Samuel AndresAún no hay calificaciones
- Etica Victoria CampsDocumento2 páginasEtica Victoria CampsInes AbdoAún no hay calificaciones
- Caracterizacion y Definicion de Las EmocionesDocumento13 páginasCaracterizacion y Definicion de Las EmocionesEmilio Santana100% (1)
- El Valor Moral de La vergüenza-DEV-33Documento32 páginasEl Valor Moral de La vergüenza-DEV-33Mon DávalosAún no hay calificaciones
- Etica Hume Aristoteles SavaterDocumento5 páginasEtica Hume Aristoteles SavaterSantiago BriceñoAún no hay calificaciones
- Bioética Emociones e IdentidadesDocumento18 páginasBioética Emociones e IdentidadesleonardovidesAún no hay calificaciones
- PNPDocumento18 páginasPNPespinozaqsaraAún no hay calificaciones
- 1 Resumen Dimension SocialDocumento6 páginas1 Resumen Dimension SocialANA MARIA PLAZAS ACHURYAún no hay calificaciones
- El Juego y La EspiritualidadDocumento4 páginasEl Juego y La EspiritualidadLudologia Humana33% (3)
- Inteligencia EmocionalDocumento20 páginasInteligencia EmocionalMAURICIO ACHIPIZ GUALIAún no hay calificaciones
- EMOCIONESDocumento27 páginasEMOCIONESenerAún no hay calificaciones
- Actividad 4 ZGMCDocumento4 páginasActividad 4 ZGMCZohemy MercadoAún no hay calificaciones
- Trabajo Antropologia - WordDocumento18 páginasTrabajo Antropologia - WordAnthony AparicioAún no hay calificaciones
- Heidegger: la pregunta por los estados de ánimo (1927-1930)De EverandHeidegger: la pregunta por los estados de ánimo (1927-1930)Calificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Sentir con otros: Análisis de la condición emocional del humanoDe EverandSentir con otros: Análisis de la condición emocional del humanoAún no hay calificaciones
- Lo sensorial y lo emocional en la vivencia ética y en la espiritualiadDe EverandLo sensorial y lo emocional en la vivencia ética y en la espiritualiadAún no hay calificaciones
- PSD2-H02 AnamnesisDocumento13 páginasPSD2-H02 AnamnesisFranklin ZavaletaAún no hay calificaciones
- Diego Actividad Arbol de VidaDocumento1 páginaDiego Actividad Arbol de VidaDiego AvilaAún no hay calificaciones
- Examen Final Catequesis 2023Documento2 páginasExamen Final Catequesis 2023adriana.salinascampoverdeAún no hay calificaciones
- Anna Lee - Su SoldadoDocumento228 páginasAnna Lee - Su SoldadoPamela FioreAún no hay calificaciones
- Banco de Civica FfaaDocumento11 páginasBanco de Civica FfaaWillian Vasquez AgredaAún no hay calificaciones
- ArtículosDocumento6 páginasArtículosesmeralda jimenezAún no hay calificaciones
- Curvas Idf PDFDocumento9 páginasCurvas Idf PDFjuanpksaenz11Aún no hay calificaciones
- Apunte N°1 Microeconomía - Introducción PDFDocumento46 páginasApunte N°1 Microeconomía - Introducción PDFAnonymous zdQtlPKgwoAún no hay calificaciones
- Derecho Internacional PublicoDocumento85 páginasDerecho Internacional PublicoyosoypavlovAún no hay calificaciones
- Presentacion Concepción y Fundamentos Del Empleo de La MiliciaDocumento12 páginasPresentacion Concepción y Fundamentos Del Empleo de La MiliciaTransporte AgrofanbAún no hay calificaciones
- Jornada de Paz 10-31 de Julio CEM - DeMPAJDocumento75 páginasJornada de Paz 10-31 de Julio CEM - DeMPAJKaty Ramirez RomanAún no hay calificaciones
- Organizador Gráfico Humanidades La ComunicaciónDocumento3 páginasOrganizador Gráfico Humanidades La ComunicaciónCarolina AmayaAún no hay calificaciones
- Pelicula Lady Bird Lady Bird 1994 AnalisisDocumento1 páginaPelicula Lady Bird Lady Bird 1994 AnalisisVíctor Juan RuizAún no hay calificaciones
- Medida de La Curva de Presión de Vapor de AguaDocumento5 páginasMedida de La Curva de Presión de Vapor de AguaNinel FernandezAún no hay calificaciones
- Asimov Isaac - RC 01 OdiseaDocumento113 páginasAsimov Isaac - RC 01 OdisealuckasaAún no hay calificaciones
- Eli Sirlin-Fisica de La LuzDocumento13 páginasEli Sirlin-Fisica de La LuzRebecca WileyAún no hay calificaciones
- Mis Apuntes Del Organismo HumanoDocumento2 páginasMis Apuntes Del Organismo Humanoeltizi206Aún no hay calificaciones
- Plan de Lectura BiblicaDocumento2 páginasPlan de Lectura BiblicaAfthermw Zabala WhithermanAún no hay calificaciones
- Leonardo Oyola - "Chamamé Nace de Una Traición, Una Canibalidad Por Salvar Tu Quinta" - Revista KunstDocumento17 páginasLeonardo Oyola - "Chamamé Nace de Una Traición, Una Canibalidad Por Salvar Tu Quinta" - Revista KunstAurelia EscaladaAún no hay calificaciones
- Universidad Andina Del Cusco: Tema: Las Inteligencias MúltiplesDocumento2 páginasUniversidad Andina Del Cusco: Tema: Las Inteligencias MúltiplesPATRICK JAVIER CUEVA DEL CASTILLOAún no hay calificaciones
- Trastornos Del Estado de Animo.Documento9 páginasTrastornos Del Estado de Animo.Pepe MartinezAún no hay calificaciones
- El Existencialismo A Partir de Sartre, Beckett y Tennessee WilliamsDocumento6 páginasEl Existencialismo A Partir de Sartre, Beckett y Tennessee WilliamsTamara IslasAún no hay calificaciones
- Arquimedes Vuelve A La VidaDocumento9 páginasArquimedes Vuelve A La VidaLuis AlcaudónAún no hay calificaciones
- Res 2018011730093719000675918Documento1 páginaRes 2018011730093719000675918rosalia mllacaAún no hay calificaciones
- Unidad 5Documento21 páginasUnidad 5Max Escudero BañosAún no hay calificaciones
- Actividad Entregable 01 Desarrollo HumanoDocumento8 páginasActividad Entregable 01 Desarrollo HumanoErick Silva Öf̲̲̅̅ı̲̲̅̅c̲̲̅̅ı̲̲̅̅a̲̲̅̅l̲̲̅̅'̲̲̅̅f̲̲̅̅b ̶̴̯̃̿l̴̶̯̿Aún no hay calificaciones
- Informe Médico de Alfredo Carreño PaquecaDocumento2 páginasInforme Médico de Alfredo Carreño PaquecaJOSELUISAún no hay calificaciones
- Torres Rodriguez Wilfredo Enrique - Curva NormalDocumento11 páginasTorres Rodriguez Wilfredo Enrique - Curva NormalJoel Quisuruco Casas100% (1)