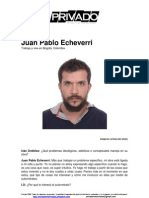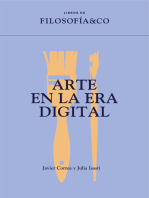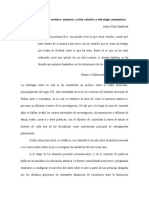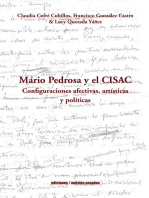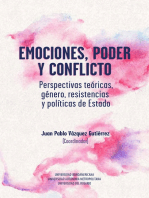Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
ARQ 81 Alberto Sato Lo Publico Del Espacio
ARQ 81 Alberto Sato Lo Publico Del Espacio
Cargado por
DanielDerechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
ARQ 81 Alberto Sato Lo Publico Del Espacio
ARQ 81 Alberto Sato Lo Publico Del Espacio
Cargado por
DanielCopyright:
Formatos disponibles
ARQ81
I
S
S
N
i
m
p
r
e
s
o
0
7
1
6
-
0
8
5
2
I
S
S
N
d
i
g
i
t
a
l
0
7
1
7
-
6
9
9
6
A
R
Q
8
1
Espacios para la
u l t u r a
Space for culture
P
ara abrir esta edicin dedicada a los espacios
para la cultura, valdra la pena recordar a
un hombre que encarn un punto de vista
radical y adelantado al respecto. Pontus Hultn,
historiador de arte y curador nacido en Suecia en 1924, describi as su exposicin Utopians
and visionaries 1871-1981, realizada en 1971 en el Moderna Museet de Estocolmo: fue la
primera exposicin al aire libre de esta tipologa. Una de las secciones era una celebracin del
centenario de la Comuna de Pars, en la que la obra se agrupaba en cinco categoras trabajo,
dinero, escuela, prensa y vida de la comunidad que reflejaban sus objetivos. Haba un servicio
de impresin en el museo; se invitaba a la gente a producir sus propios posters y copias. Las
fotos y las pinturas se instalaban en los rboles. Haba tambin una escuela de msica dirigida
por el gran msico de jazz Don Cherry, el padre de Neneh Cherry. Construimos una de las
cpulas geodsicas de Buckminster Fuller en nuestros talleres y nos lo pasamos en grande. Un
tlex permita a los visitantes plantear preguntas a personas de Bombay, Tokio y Nueva York.
Cada participante tena que describir la imagen que tena del futuro, de cmo sera el mundo
en 1981. Hace 40 aos, y desde el ncleo institucional era el director del Museo Hultn
montaba a cielo abierto una operacin participativa y multidisciplinar, que echaba mano
a tecnologas constructivas y comunicacionales de punta para celebrar el aniversario de un
cambio poltico clave en la historia de Occidente.
Con esta y otras exposiciones como Poetry must be made by all! o la controversial Hon (una enorme
estructura construida en 1966 junto a Nikki de St. Phalle, Jean Tinguely y Per Olof Ultvedt,
con la forma de una mujer recostada dentro de la cual se proyectaba una pelcula de Greta
Garbo, mientras en el pecho derecho haba un caf, en el izquierdo un planetario y una de las
piernas alojaba una galera falsificaciones de obras maestras) Hultn dejaba claro que para l
el museo era, literalmente, espacio disponible para las expresiones marginadas del teatro, la
pera, las ciencias o las artes en general: todo lo que no tuviese cabida en el circuito cultural
establecido poda encontrar un lugar en el museo. Esa actitud anunciaba su futuro como
director fundador del Centro Georges Pompidou en Pars, inaugurado en 1977 y tan caro a las
utopas de fines de los sesenta.
La misma mirada anima la reflexin que 81 intenta estimular: si la cultura es el conjunto
total de modos de vida, creencias y costumbres de un grupo o poca, el espacio para la
cultura debiera ser necesariamente un mbito colectivo y de participacin; una instancia de
intercambio, juego y encuentro y, ante todo, un campo no resuelto, donde an hay espacio
disponible. La inmunidad a la norma legal y social de las animitas en Chile, la celebracin de
fiestas multitudinarias en las calles catalanas, el replanteo de la estructura de una biblioteca
pblica en Seattle y los proyectos de arte en las barriadas de Quito que este nmero presenta
hablan, justamente, de ese espacio en blanco que levanta sus barreras y posibilita la construccin
espontnea y colectiva de nuevas realidades.
16 ESPACI OS PARA LA CULTURA | SPACE FOR CULTURE
L
E
a idea de espacio servidor y espacio servido
es probablemente la nocin ms obsoleta de
todas las estrategias de organizacin espacial
post funcionalistas. No es casual la predilec-
cin de los artistas por espacios industriales
o fabriles a la hora de exponer su trabajo. No
es solo lo que implica liberarse de una con-
cepcin escenogrfica sobreactuada; es, tam-
bin, el deseo de sintonizar las prcticas con el
mundo de la produccin material real.
Iaki balos, Los museos en el siglo XXI.
sta nocin de lo "extraoficial" constituye
el aspecto ms controvertido e interesan-
te del tema sobre el espacio pblico, por-
que expresa el mximo grado de libertad y
es, a su vez, mbito productor de cultura
urbana, que en ocasiones transgrede las
regulaciones impuestas. No es toda la cul-
tura urbana, pero proporciona sus rasgos
ms relevantes.
Alberto Sato, Lo pblico del espacio.
17 ESPACI OS PARA LA CULTURA | SPACE FOR CULTURE
P
OPI NI N
LO PBLICO DEL ESPACIO
Alberto Sato
Decano, Facultad de Arquitectura, Arte y Diseo de la Universidad Andrs Bello
blico es un adjetivo que califica a la cosa que para nuestro asunto es el
espacio, identificando un bien de propiedad, disposicin y uso comn.
Sin embargo, tras la generalizacin de la nocin de espacio pblico sub-
yace una rica trama de propiedades y formas de uso. En efecto, en nues-
tro campo nada es qumicamente puro: hay propiedades pblicas de
uso privado y propiedades privadas de uso pblico, con todas las arti-
culaciones histricas y sociales intermedias. En rigor, el espacio pblico
no podra ser de dominio pblico, porque no todos pueden gozar y
disponer de la cosa de modo arbitrario como se define en algn lugar
del Derecho y por eso distingue a este dominio por la especialidad de
su proteccin y utilizacin.
As, este espacio para resolver la contradiccin y, en consecuencia,
la convivencia del sujeto colectivo siempre se ha regulado y, sin duda,
es determinante identificar el agente que lo administra y a su mandante
a lo largo de la historia y en cada cultura y pas en particular. Por otra
parte, existe otra relacin conflictiva de la nocin: Como se sabe, espacio
pblico es una categora que carga con una radical ambigedad: nombra lugares
materiales y remite a esferas de la accin humana en el mismo concepto; habla de
la forma y habla de la poltica, de un modo anlogo al que qued matrizado en la
palabra polis (Gorelik, 1998). Si bien la cultura romana contribuy a
resolver esta ambigedad separando las nociones fsicas y sociopolticas
con la urbs y la civitas, respectivamente, su uso, en el sentido del domi-
nio sobre la cosa fsica, igualmente est determinada por el sujeto que
lo regula y, en consecuencia, es inseparable y unvoco. No es espacio y
pblico; es espacio pblico.
La otra dimensin utilitaria del espacio pblico quizs result de
mayor inters porque es significante de libertad y manifestacin de la
sociedad. Ambos aspectos muy atractivos y sensibles, pero no cabe duda
de que el agente regulador termina por proporcionar su verdadero sig-
nificado. Lewis Mumford dice: No hay que confundir lo que los especialistas
en la civilizacin sumeria traducen a veces con el nombre de boulevard con el
ulterior boulevard del siglo , extrado de un bulwark (baluarte) destruido:
se trata ms bien de una calle ancha, con capacidad suficiente para muchedum-
bres, a la que se poda ir de paseo al atardecer, para contemplar las danzas, escu-
char la msica o reunirse a chismorrear, segn lo revela un antiguo documento.
En sntesis, que desempeaba las funciones de la clsica calle principal. La
actividad gregaria del paseo se desarroll, a decir verdad, desde temprano en la
ciudad [...] As, las muchedumbres de paseo devolvan algo de la tranquilizado-
ra intimidad fsica y la identificacin con vecinos visibles que se haba perdido
en parte con el cambio de escala producido al pasarse de la aldea a la ciudad
(Mumford, 1966). En la descripcin de estos orgenes pareciera como
si la disposicin fuese un hecho natural que obedeca a una evolucin
determinista, donde la forma urbana sufre la metamorfosis positiva
hacia la libertad, sin la participacin de ningn agente administrador o
regulador, omitiendo adems la propiedad de la calle.
En la condicin civilizatoria premoderna se establecan normas de
uso y disposicin de la ciudad. Al respecto, mencionaba el historiador
francs Henri Pirenne que toda sociedad sedentaria manifestaba la nece-
sidad de proporcionar a sus miembros lugares de encuentro que alguien
otorgaba o dispona. A partir de este enunciado, el historiador desa-
rroll la nocin de cit y, por mandato del prncipe, la figura del alcaide
pas de comandante de caballeros, que defenda la guarnicin militar o
burgos, a autoridad con poder financiero y judicial y que, desde el siglo
, se conoce como alcalda.
Sin duda, se echa de menos la mencin a la polis griega y la civitas
romana, formas de organizacin social del mundo clsico que otorgaban
derechos y privilegios a una parte de la poblacin para transitar y ha-
bitar los recintos de la ciudad. No obstante, este recorte de la historia
resulta de no poseer muchas evidencias de la ciudad clsica como sujeto
determinante de alguna expresin derivada de la condicin urbana; o,
por el contrario, de alguna accin de los habitantes que determinen su
condicin. As, la polis griega o la urbs romana desaparecieron apenas
comenzaron a actuar nuevos agentes dentro de su sistema, aunque
persisten figuras modlicas fsicas que se constituyeron en referentes
tipolgicos de las estructuras urbanas, que por su propia naturaleza son
aislables y ubicables dentro de cualquier otro sistema, aun el ms abier-
to como el medieval. Puede servir de ejemplo la idea del gora, que
...serva como una especie de club extraoficial, donde, si uno se quedaba dando
vueltas en tiempo suficiente, se encontrara con los amigos y los compaeros de
diversiones... Esta funcin social del lugar abierto ha persistido en los pases
latinos y, as, la plaza, el campo, la piazza y la grandplace descienden en
lnea recta del gora (Mumford, 1966). Asimismo, en lnea con la inter-
pretacin evolucionista del autor, el templo se transform en mercado y
ha vuelto a separarse en sus funciones especficas despus de la bblica
expulsin de los mercaderes del templo.
Se encuentran as algunas razones, solo algunas, para iniciar la bs-
queda en la Edad Media, tiempo de la mencionada cit y del espacio
pblico. Casi por definicin, penetrable, por ejemplo, accesible para todos
dentro de algunos lmites relativos [donde] la produccin e intercambio de bienes
y servicios, como propsito bsico de la ciudad, depende de compradores encon-
trndose con vendedores por lo tanto e inevitablemente, de la libre circulacin e
intercambio de bienes y personas (Saalman, 1968).
Para abreviar, el lugar de congregacin de los habitantes de la cit y
sus alrededores eran de propiedad del prncipe y administradas por el
alcaide. Posteriormente, el desarrollo y disposicin de la actividad mer-
cantil en las ciudades medievales permiti que las guildas se encargaran
de la organizacin de las ciudades. ... En Saint-Omerun el acuerdo firmado
con el alcaide Wulfric Rabel (1072-1083) y la guilda permiti a esta ocuparse de los
asuntos de la burguesa. De esta manera, sin poseer para ello ningn ttulo legal,
la asociacin de mercaderes se consagra por propia iniciativa a la instalacin y
18 ESPACI OS PARA LA CULTURA | SPACE FOR CULTURE
cuidado de la naciente ciudad... Vemos cmo consagra una parte de sus rentas
a la construccin de obras de defensa y al cuidado de las calles. Y no se puede
dudar de que no hicieron lo mismo sus vecinos de las dems ciudades flamencas
(Pirenne, 1983).
La contribucin ciudadana al mejoramiento o eficacia de los burgos
abri camino a la disposicin compartida de la ciudad; o sea que el
propietario prncipe de la ciudad y el grupo econmico que la habi-
taba y usufructuaba determinaban las normas de uso de los espacios
pblicos. De all que el todos expresin mtica de la burguesa para
autorepresentarse se naturaliza en el uso de los espacios pblicos. As,
el autor de la cita establece la identidad inseparable de libertad-ciudad:
Consideremos, en primer lugar, la condicin de las personas tal y como aparece
el da en el que el derecho urbano ha adquirido definitivamente su autonoma.
Esta condicin es la libertad, que es un atributo necesario y universal de la bur-
guesa. Segn esto cada ciudad constituye una franquicia. Todos los vestigios de
servidumbre rural han desaparecido en sus muros. Sean cuales sean las diferen-
cias, e incluso los contrastes que la riqueza establece entre los hombres, todos son
iguales en lo que afecta a su estado civil. El aire de la ciudad hace libre, reza el
proverbio alemn (Die Stadtluft macht frei) (Pirenne, 1983).
No es difcil imaginar que en la Edad Media y en el Renacimiento la
mayora de las calles eran estrechas y en muchos casos cerradas y labe-
rnticas, inundadas de miasmas arrojadas desde las casas y que en muy
pocos casos permitan otra actividad que no fuera acceder a viviendas y
talleres. De este modo, el lugar de contactos ciudadanos abierto y libre
fue la plaza, que en cualquier historia econmica de Europa fue adems
y quizs determinante el lugar de los intercambios de bienes, especial-
mente de alimentos.
Este registro constituye un punto de origen que, asociado al tipo
de manifestaciones que se daban lugar en un sitio especfico de la cit,
presenta el escenario primigenio del llamado espacio pblico en sentido
moderno. A esa condicin institucional, se agrega una dimensin que
proporcionaba su sentido: La plaza pblica era el punto de convergencia
de lo extraoficial y gozaba de un cierto derecho a la extraoficialidad dentro del
orden y la ideologa oficiales; en este sitio, el pueblo llevaba la voz cantante [...]
La cultura popular extraoficial tena un territorio propio en la Edad Media y en
el Renacimiento: la plaza pblica [...] Reinaba all una forma especial dentro
de la comunicacin humana: el trato libre y familiar. En los palacios, templos,
instituciones y casas privadas, reinaba en cambio un principio de comunicacin
jerrquica, la etiqueta y las reglas de urbanidad. En la plaza pblica se escucha-
ban los dichos del lenguaje familiar, que llegaban casi a crear una lengua propia,
imposible de emplear en otra parte, y claramente diferenciado del lenguaje de la
corte, de los tribunales, de las instituciones pblicas, de la literatura oficial, y de
la lengua hablada por las clases dominantes... (Bajtin, 1994).
Esta nocin de lo extraoficial constituye el aspecto ms controver-
tido e interesante del tema sobre el espacio pblico, porque expresa el
mximo grado de libertad y es, a su vez, mbito productor de cultura
urbana, que en ocasiones transgrede las regulaciones impuestas. No es
toda la cultura urbana, pero proporciona sus rasgos ms relevantes. As,
el cumplimiento de las reglas de urbanidad, por su propia naturaleza
disciplinaria, estableca normas de comportamiento obligatorias aun
en las personas de rango social ms elevado, quienes de hecho las im-
ponan, y estos no hacan uso del albedro que el poder en definitiva
otorgaba; por el contrario, eran ejemplo de su fiel cumplimiento. Por
estas razones, el uso de la libertad sin restricciones define no solo un
comportamiento social, sino que est asociado a una condicin pecami-
nosa e identifica los lugares donde esta se manifiesta, como la calle, las
ferias y especialmente las plazas.
Despus de la abstinencia de Cuaresma, la celebracin del carnaval
en la Francia de Rabelais, en el despertar de la primavera smbolo de
vitalidad y juventud, de floraciones y de abundancia, se desplegaban
sentimientos muy profundos del ser socio-biolgico en un natural equi-
librio de amor y reproduccin. Contra todo mito, pecado y prohibicin
construido alrededor del cuerpo y el sentimiento amoroso, el habitante
se liberaba y explotaba en la plaza durante el carnaval. El carnaval se
convierte entonces en el smbolo y la encarnacin de la verdadera fiesta popular y
pblica, totalmente independiente de la Iglesia y del Estado (Bajtin, 1994).
Por otra parte, frente a las regulaciones hubo momentos en extremo
opuestos donde se revelaba la naturaleza ms profunda del aldeano. Al
decir de Bajtin, la visin carnavalesca del mundo permite identificar
de modo grotesco relaciones sociales distintas, desalienadas, libres.
A modo de espejo, la fiesta y la risa que vivieron Garganta y su hijo
Pantagruel fueron narradas en los mismos aos que en Amrica hispni-
ca se redactaban las leyes y ordenanzas filipinas. As, si bien la Francia
de Rabelais y especialmente Pars fueron notablemente distintas a los
Reynos de las Indias se revelan fragmentos de los usos pblicos de
la ciudad que de otra manera permaneceran ocultos: desde permitir el
libre trnsito hasta construir lenguaje vulgar el de todos nosotros y el
despliegue de fiestas religiosas incluyendo al carnaval, se naturaliza el
lugar de las licencias, de la libertad entendida como manifestacin del
deseo de la multitud.
Cuanto mayor era la explosin de licencias sociales durante el car-
naval, mayores eran tambin las restricciones o normas de comporta-
miento social en la ciudad. La muchedumbre en regocijo que llena la plaza
pblica no es una muchedumbre ordinaria. Es un todo popular, organizado a
su manera, a la manera popular, fuera y frente a todas las formas existentes
de estructura coercitiva social, econmica y poltica, en cierta medida abolida por
la duracin de la fiesta (Bajtin, 1994).
Esta ausencia de restricciones se desarrollaba sin propsito definido,
solo presentaba la nocin de libertad en estado puro, compensatoria
de cualquier sufrimiento vivido el resto del tiempo: Es la fiesta la que,
liberando de todo utilitarismo, de todo fin prctico, brinda los medios para entrar
temporalmente a un universo utpico. No es posible reducir la fiesta a un conte-
nido determinado y limitado, pues en realidad ella misma transgrede autom-
ticamente los lmites. Tampoco se puede separar la fiesta de la vida, del cuerpo,
de la tierra, de la naturaleza, del cosmos. En esta ocasin, el sol se divierte en el
cielo, y parece incluso que existe un tiempo de fiesta independiente. En la poca
burguesa, todo esto habra de declinar (Bajtin, 1994).
En el continente latinoamericano, si bien se reconoca la existencia
de calles y plazas de uso pblico, estas restringan su uso para ciertas
personas y ciertos momentos: ...Que los domingos y fiestas de guardar,
todos los vezinos e moradores, estantes e habitantes en la dicha Villa, vayan a
or misa mayor a la iglesia principal, y entren en ella antes que se comience el
Evangelio, y estn en ella hasta quel Padre diga Ite misa este y heche la bendicin;
so pena de medio peso de oro y que qualquiera persona que los domingos e fiestas
de guardar fuere tomado por las calles en tanto que se celebren los oficios divinos a
missa mayor sean llevados a la crcel pblica y estn en ella tres das e paguen de
pena por cada vez un peso de oro... tem que de aqu en adelante persona alguna
no sea osada de andar por las calles desta ciudad ni ir los corrales ni otras partes
fuera de sus casas despus de taida la campana de la queda, so pena de tres pe-
sos de oro...(ordenanzas para las villas de Natividad de Nuestra Seora
y Truxillo, dadas por Hernn Corts, capitn general y gobernador de
Nueva Espaa, c. 1525) La prohibicin de circular por las calles a es-
clavos y negros despus del llamado a sereno a causa de la delincuencia
estaba presente en todas las ordenanzas municipales de Hispanoamrica
y continuaron vigentes hasta muy entrado el periodo republicano.
Y si bien son ya muy conocidas y estudiadas, es de inters mencionar
a las Leyes de Indias en su Ley , Ordenanza 112, 113, 114 y 115,
que obligaba a trazar la Plaza mayor: Que por lo menos tenga de largo
una vez y media de su ancho, porque ser ms a propsito para las fiestas de a
caballo. Por otra parte, en su ttulo Diez y Siete, la Ley estableca:
Algunos vecinos tienen ventas y tambos en los caminos, que antiguamente se traji-
naban, cerca de los ros y pasos dificultosos, y los caminantes, y arrieros han des-
19 ESPACI OS PARA LA CULTURA | SPACE FOR CULTURE
cubierto otros ms breves, y mejores, y los vecinos interesados en que hagan noche y
medio da en sus ventas y tambos, para poder vender sus bastimentos, y otras cosas
salen a los caminos, y los hacen volver, y no consienten que vayan por los nueva-
mente descubiertos, en que los caminantes reciben notorio agravio: Mandamos
los virreyes, audiencias, y gobernadores, que no lo permitan, y provean lo que
convenga, para que cada uno pueda caminar con libertad por donde quisiere.
Si bien son pocas las ordenanzas referidas al uso y disposicin de lu-
gares libres contenidas en las Leyes de Indias, estas se hacan en nombre
de la corona espaola por gobernadores, corregidores o alcaldes, como
si fueran espacios privados de uso pblico. Cabe citarse la Ordenanza
37 de la ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, del 30 de marzo de
1569: Otros, porque de andar negros esclavos y otros de noche fuera de las casas
de sus amos, se cometen muchos hurtos, ordenamos y mandamos que ningn negro
ni negra, esclavo ni otro, ande de noche fuera de la casa de sus amos despus de
taida la campana de la queda de los negros, que se ha de taer una hora antes que
la de los espaoles, sino fuere llevando cdula cierta verdadera de su amo de que le
enva algn negocio, so pena que el alguacil le pueda prender llevar a la crcel,
le sean dados al tal esclavo, por la primera vez, cincuenta azotes en la crcel. La
cita no reclama por el sufrimiento y restricciones de los negros, esclavos
y sirvientes, solo seala que el espacio pblico, lo era para espaoles.
Honor de Balzac en Los pequeos burgueses (1855), citado por Ernst
Robert Curtius (1923), quien a su vez cit Walter Benjamin en su Libro
de los pasajes (cit. en Tiedmann, 2007), relataba: La especulacin desafo-
rada y a contracorriente que ao tras ao disminuye la altura de los pisos, que
convierte en una vivienda entera el espacio que antes ocupaba un saln, que ha
declarado una guerra sin cuartel a los jardines, ejercer inevitablemente su influ-
jo sobre las costumbres parisinas. Pronto ser preciso vivir ms bien fuera de las
casas que dentro de ellas. Agregaba Benjamin: Creciente importancia de
la calle, por muchos motivos.
La declinacin de la fiesta en los espacios pblicos, explicada por
Bajtin a causa de la racionalidad y tica mercantil, presenta una arti-
culacin ms compleja del sentido del espacio pblico, porque aquella
multitud de la fiesta ahora constituye un cotidiano que habita apretuja-
da, hacinada y promiscua en edificios de apartamentos y convierte a la
calle en parte de su habitacin.
En la misma ciudad de Pars del siglo , donde estudi alegremente
Pantagruel, trascurra la vida burguesa del siglo : Al igual que el calle-
jeo puede transformar completamente Pars en un interior, en una vivienda cuyos
cuartos son los barrios, que no estn claramente separados por umbrales como
verdaderas habitaciones, del mismo modo la ciudad puede abrirse tambin alre-
dedor del paseante como un paisaje sin umbrales. Sin embargo, solo la revolucin
despeja definitivamente la ciudad. Aire libre de las revoluciones. La revolucin
deshace el hechizo de la ciudad. La comuna en la educacin sentimental. La ima-
gen de la calle en la guerra civil (cit. en Tiedmann, 2007).
Analizaba Walter Benjamin en sus Passagen-Werk: Las calles son la mo-
rada del colectivo. El colectivo es una esencia eternamente agitada, eternamente
en movimiento que, entre las fachadas de los edificios soporta, experimenta,
aprende y siente tanto como el individuo en la proteccin de sus cuatro paredes.
Para este colectivo, las placas deslumbrantes y esmaltadas de los comercios son
un adorno de pared tan bueno y quizs mejor que para la burguesa un leo en
el saln. Los muros con su defense dafficher son su pupitre, los kioscos de
peridicos sus bibliotecas, las estafetas sus bronces, los bancos su dormitorio, y
las terrazas de los cafs balcones desde los que, hecho su trabajo, contempla sus
asuntos domsticos (cit. en Buck-Mors, 1995).
Benjamin cita al historiador de arquitectura Sigfried Giedion en
Bauen in Frankreich, escrito en 1928: Las casas de Le Corbusier no poseen
espacialidad ni plasticidad: el aire circula por ellas! El aire se convierte en el
factor constitutivo! No vale para ello ni el espacio ni la plstica, solo la rela-
cin y la interpenetracin! Hay un nico espacio indivisible. Entre el interior y
el exterior, caen las envolturas. Este desdibujamiento de los lmites y su
indivisibilidad moderna se traslada hacia la ruptura de los lmites, has-
ta el momento celosamente protegido, de espacios privados y espacios
pblicos. A continuacin, Benjamin agrega: Las calles son las viviendas
del colectivo. El colectivo es un ente eternamente inquieto, eternamente en movi-
miento, que vive, experimenta, conoce y medita entre los muros de las casas tanto
como los individuos bajo la proteccin de sus cuatro paredes. Para este colectivo,
los brillantes carteles esmaltados de los comercios son tanto mejor adorno mural
que los cuadros al leo del saln para el burgus, los muros con el prohibido fijar
carteles son su escritorio, los quiscos de prensa sus bibliotecas, los buzones sus
bronces, los bancos sus muebles de dormitorio, y la terraza (del) caf el mirador
donde contempla sus enseres domsticos. All donde los peones camineros cuelgan
la chaqueta de las rejas, est el vestbulo y el portn que lleva de los patios inte-
riores al aire libre; el largo corredor que asusta al burgus es para ellos el acceso a
las habitaciones de la ciudad. El pasaje fue para ellos el saln. Ms que en cual-
quier otro lugar, en el pasaje se da a conocer la calle como el interior amueblado
de las masas, habitado por ellas (cit. en Tiedmann, 2007).
Esta apropiacin del espacio pblico como extensin cartesiana de la
materia-habitacin est sostenida por la circulacin nerviosa y agitada
de mercancas que brillan en vitrinas de pasajes y grandes almacenes,
donde la libertad se convierte en necesidad del sistema de la metrpoli,
donde el espacio pblico forma parte de su programa e interesa poco su
propiedad, porque son escasos los ejemplos de disposicin libre de esos
espacios, porque todos ellos estn regulados. La excepcin ocurri en la
comuna de Pars de 1871 que destruy y quem la ciudad y Benjamin
critic no por su accin demoledora, sino por haber confundido la des-
truccin de la ciudad con la destruccin del orden social (cit. en Buck-
Mors, 1995). La sociedad burguesa institucionaliz las conductas socia-
les, regulando una suerte de liturgia del paseo, del saludo, de los juegos
y del chismorreo, de modo tal que la libertad haba perdido el carcter
extremo de la Edad Media.
En el aparente extremo ideolgico de las utopas urbanas, el modelo
de la Ciudad Jardn formulado por Ebenezer Howard en 1902, propona:
La ciudad est atravesada, del centro a la circunferencia, por seis magnficos
paseos... El parque Central, aparece encerrado por una amplia arcada de cristal,
denominada el Palacio de Cristal, que da al parque... La seguridad que ofrece
un refugio luminoso siempre a mano, aventura a la gente al parque Central inclu-
so con tiempo muy inseguro. En el Palacio de Cristal se exponen a la venta bienes
de confeccin, y ah se llevan a cabo la mayor parte de las compras que se prestan
al placer de deliberar y seleccionar. El espacio cubierto por el Palacio de Cristal
es, sin embargo, bastante ms amplio que el necesario para estas finalidades, por
lo que una considerable parte es utilizada como jardn de invierno, constituyendo
en su conjunto una exposicin permanente de muy atractivas caractersticas.
Y voil!: la tipologa del mall contemporneo.
As, la idea de que el espacio pblico es de todos tiene muchos siglos
de existencia, pero tambin la condicin del espacio pblico como lugar
normado y administrado por alguien que ejerce dominio. No es una
novedad reciente de la economa de mercado contemporneo.
Alberto Sato | Arquitecto, Universidad Nacional de La Plata, 1972 y Universidad Central de
Venezuela, 1980; Magster Sc. en Historia de la Arquitectura, 1996 y Doctor en Arquitectura,
Universidad Central de Venezuela, 2006. Ha sido profesor en la Universidad Simn Bolvar, en
la UCV en Caracas, en la Universidad de Los Andes en Bogot y en la Pontificia Universidad
Catlica de Chile. Fue director del Centro de Investigaciones Histricas y Estticas de la Facultad
de Arquitectura de la Universidad Central de Venezuela; ha publicado libros, artculos y ensayos
sobre arquitectura, diseo y cultura material en Latinoamrica, Estados Unidos y Europa. Hasta
julio de 2012 fue decano de la Facultad de Arquitectura, Artes y Diseo de la Universidad Andrs
Bello en Santiago.
Bibliografa sugerida
BAJTIN, Mijal. La cultura popular en la Edad Media y en el Renacimiento. El contexto de Franois
Rabelais. Alianza Estudio, Madrid, 1994, p. 197, 139, 229, 248-249.
BUCK-MORSS, Susan. Dialctica de la mirada. Visor - Dis. S.A., Madrid, 1995, p. 332-333, 344.
MUMFORD, Lewis. La ciudad en la historia. Ediciones Infinito, Buenos Aires, 1966, p. 96, 187.
GORELIK, Adrin. La grilla y el parque. Universidad Nacional de Quilmes, Buenos Aires, 1998, p. 19.
PIRENNE, Henri. Las ciudades de la Edad Media. Alianza Editorial, Madrid, 1983, p. 122, 126.
SAALMAN, Howard. Medieval cities. George Braziller, Nueva York, 1968, p. 28.
SJOBERG, Gideon. La ciudad preindustrial. Ediciones de la Biblioteca de la Universidad Central de
Venezuela, Caracas, 1974.
TIEDMANN, Rolf. (ed.). Walter Benjamin. Libro de los pasajes. Akal, Madrid, 2007, p. 242, 427, 428.
También podría gustarte
- Tareaindividual No. 1: Lic. Eleazar HernandezDocumento9 páginasTareaindividual No. 1: Lic. Eleazar HernandezMario GomesAún no hay calificaciones
- Privado Juan Pablo EcheverriDocumento7 páginasPrivado Juan Pablo EcheverriIvan OrdóñezAún no hay calificaciones
- Eduardo Del Estal. La Pintura Como Acto de ViolenciaDocumento28 páginasEduardo Del Estal. La Pintura Como Acto de Violenciamaria_robin112212100% (1)
- Investigación Artística Método y TécnicaDocumento14 páginasInvestigación Artística Método y Técnicamarlin garcia santosAún no hay calificaciones
- Eduardo Pavlovsky - Teatro Del ESTUPORDocumento20 páginasEduardo Pavlovsky - Teatro Del ESTUPORJorgelina BalsaAún no hay calificaciones
- Bajo El Arbol Del Paraiso PDFDocumento9 páginasBajo El Arbol Del Paraiso PDFRanita DibujanteAún no hay calificaciones
- Teoria Del Arte Ii ProgramaDocumento4 páginasTeoria Del Arte Ii ProgramaAnabelaBresAún no hay calificaciones
- Rolf Abderhalden El Artista Como Testigo PDFDocumento7 páginasRolf Abderhalden El Artista Como Testigo PDFChristian Niño PosadaAún no hay calificaciones
- Longoni Arte y RevoluciónDocumento30 páginasLongoni Arte y RevoluciónMatias Alberto PotenzaAún no hay calificaciones
- Mesa Redonda 11Documento40 páginasMesa Redonda 11René PzAún no hay calificaciones
- Respuestas BRYSON PDFDocumento46 páginasRespuestas BRYSON PDFMiriam100% (1)
- Muerte y Resurrección Del Teatro Chileno 1973-1983Documento23 páginasMuerte y Resurrección Del Teatro Chileno 1973-1983NataliaGonzálezAún no hay calificaciones
- Anexo 1 . - Nomadismos y Ensamblajes. Compañías Teatrales en Chile 1990-2008 - Santiago, Cuarto Propio, 2009 - , DDocumento29 páginasAnexo 1 . - Nomadismos y Ensamblajes. Compañías Teatrales en Chile 1990-2008 - Santiago, Cuarto Propio, 2009 - , Dteatrolapuerta0% (1)
- 30 - Resumen TPA - Delgado - Los Componentes Estéticos de La Práctica SocialDocumento14 páginas30 - Resumen TPA - Delgado - Los Componentes Estéticos de La Práctica SocialLa Pradera Estudio MultimediaAún no hay calificaciones
- Anacronismo, Ethos y Fantasma en El Ritual HuicholDocumento28 páginasAnacronismo, Ethos y Fantasma en El Ritual Huicholdavid_colmenares_4Aún no hay calificaciones
- Estética Situacional - Victor Borgin 1969Documento5 páginasEstética Situacional - Victor Borgin 1969Ivan Pierre-lysAún no hay calificaciones
- Jornadas 2019 ACTAS PUBLICADAS Facultad de ARTES UNTDocumento223 páginasJornadas 2019 ACTAS PUBLICADAS Facultad de ARTES UNTSeba Fernandez ChapeauAún no hay calificaciones
- Parte 1. Haga Negocio Conmigo... Lisset CobaDocumento19 páginasParte 1. Haga Negocio Conmigo... Lisset CobaAndres RibadeneiraAún no hay calificaciones
- 1 Estudios Avanzados de Performance, IntroducciónDocumento27 páginas1 Estudios Avanzados de Performance, IntroducciónCharlee Chimali100% (1)
- Relaciones Metalinguisticas Entre ColorDocumento9 páginasRelaciones Metalinguisticas Entre ColorRomi GarridoAún no hay calificaciones
- Georges Balandier El Poder en Escenas de La Representacion Del Poder Al Poder de La RepresentacionDocumento187 páginasGeorges Balandier El Poder en Escenas de La Representacion Del Poder Al Poder de La RepresentacionAngel ManikomioAún no hay calificaciones
- Cuerpo y Arte Corporal en La Postmodernidad PDFDocumento29 páginasCuerpo y Arte Corporal en La Postmodernidad PDFLams GarcaAún no hay calificaciones
- Vagos, Putas y Villerxs Con Voz PropiaDocumento16 páginasVagos, Putas y Villerxs Con Voz PropiaLucila MezzadraAún no hay calificaciones
- HULTEN, Pontus. Visión de La Máquina Hacia Finales de La Era MecánicaDocumento9 páginasHULTEN, Pontus. Visión de La Máquina Hacia Finales de La Era MecánicaAmre Germán RizoAún no hay calificaciones
- Deshaciendo El Tiempo. Sobre La Performance DuracionalDocumento13 páginasDeshaciendo El Tiempo. Sobre La Performance DuracionalagustinaaragonAún no hay calificaciones
- Programa Culturas y Esteticas Contemporaneas 2013 PDFDocumento7 páginasPrograma Culturas y Esteticas Contemporaneas 2013 PDFluz1414Aún no hay calificaciones
- La Investigacion Basada en ArtesDocumento35 páginasLa Investigacion Basada en ArtesFer David Mencías Martínez100% (1)
- Arte, Territorios y Medios - LeleDocumento6 páginasArte, Territorios y Medios - LeleVero LucentiniAún no hay calificaciones
- Caminar y Crear Entre Rocas: El Arte de Richard Long Afinidades Con El Pensamiento Filosófico de Henri BergsonDocumento126 páginasCaminar y Crear Entre Rocas: El Arte de Richard Long Afinidades Con El Pensamiento Filosófico de Henri BergsonGilles MalatrayAún no hay calificaciones
- D Efecto de La Pintura Pere SalabertDocumento5 páginasD Efecto de La Pintura Pere SalabertFrancisca Beatriz Henriquez PiskulichAún no hay calificaciones
- José Antonio SánchezDocumento8 páginasJosé Antonio SánchezForritadelOrtoAún no hay calificaciones
- Citro - La Performance Como Arte y Como Campo AcadémicoDocumento7 páginasCitro - La Performance Como Arte y Como Campo AcadémicoCecilia SindonaAún no hay calificaciones
- Triste Campero Analisis PDFDocumento4 páginasTriste Campero Analisis PDFdontg4veadamnAún no hay calificaciones
- Cartografía Del Archivo EscénicoDocumento8 páginasCartografía Del Archivo EscénicoArturo Díaz SandovalAún no hay calificaciones
- Articulo Silencios Que Se Prolongan Víctor y WilsonDocumento38 páginasArticulo Silencios Que Se Prolongan Víctor y WilsonAna Fernanda Gil Mejía0% (1)
- Dramaturgia Del Espacio - GrifferoDocumento9 páginasDramaturgia Del Espacio - GrifferoBryan UrrunagaAún no hay calificaciones
- Ribas Massana Albert Biografía Del Vacío.Documento37 páginasRibas Massana Albert Biografía Del Vacío.Diana Jiménez VázquezAún no hay calificaciones
- Experiencia Estética Como Experiencia UmbralDocumento22 páginasExperiencia Estética Como Experiencia UmbralConsuelo MaríaAún no hay calificaciones
- Notas para Una Fenomenología de La EscenaDocumento8 páginasNotas para Una Fenomenología de La EscenaFernando Emmanuel Bogado100% (1)
- Guía D Etrabajo La Pequeña Historia de ChileDocumento2 páginasGuía D Etrabajo La Pequeña Historia de ChileOlyunid IslovAún no hay calificaciones
- Bojana Kunst TiempoDocumento3 páginasBojana Kunst Tiempomaite_tarazonaAún no hay calificaciones
- Performática de RavettiDocumento12 páginasPerformática de RavettiVirginiaAún no hay calificaciones
- Cornago Oscar Teatralidad DispositivosDocumento16 páginasCornago Oscar Teatralidad DispositivosSamanta Anahí Quintero Nasta100% (1)
- Usted Esta Aqui El Adn Del Performance Diana TaylorDocumento30 páginasUsted Esta Aqui El Adn Del Performance Diana TaylorGianna Marie AyoraAún no hay calificaciones
- Abraham-Preguntas Sobre La IntensidadDocumento53 páginasAbraham-Preguntas Sobre La IntensidadMagaly MuguerciaAún no hay calificaciones
- Sobre El Activismo en El Arte. GroysDocumento13 páginasSobre El Activismo en El Arte. GroysMaga M. Díaz100% (1)
- Richard Martel - Los Tejidos de Lo PerformáticoDocumento4 páginasRichard Martel - Los Tejidos de Lo PerformáticoIgnacio Pérez Pérez100% (1)
- AnalisisDocumento14 páginasAnalisisbrian AndradeAún no hay calificaciones
- Cuerpo Politico, Cuerpo Poetico Tesis PDFDocumento121 páginasCuerpo Politico, Cuerpo Poetico Tesis PDFJon David IsernaAún no hay calificaciones
- Creación Colectiva TCDocumento6 páginasCreación Colectiva TCMaynorTacajAún no hay calificaciones
- Teatro ComunitarioDocumento2 páginasTeatro ComunitarioLuisOvallePradoAún no hay calificaciones
- Koldobsky - Las Críticas Expansiones de La CríticaDocumento6 páginasKoldobsky - Las Críticas Expansiones de La CríticajonfeldAún no hay calificaciones
- Epistemología Teatral PDFDocumento6 páginasEpistemología Teatral PDFchrisAún no hay calificaciones
- Isabel de Naveran Introduccion Hacer HistoriaDocumento7 páginasIsabel de Naveran Introduccion Hacer HistoriaOctavio CoronaAún no hay calificaciones
- Teatro Político en en America Latina.Documento288 páginasTeatro Político en en America Latina.biblionesAún no hay calificaciones
- Infiernos ArtificialesDocumento14 páginasInfiernos ArtificialesPSICOLOGIA60% (5)
- Poesía EscénicaDocumento10 páginasPoesía EscénicaJavier MárquezAún no hay calificaciones
- Mario Pedrosa y el CISAC: Configuraciones afectivas, artísticas y políticasDe EverandMario Pedrosa y el CISAC: Configuraciones afectivas, artísticas y políticasAún no hay calificaciones
- Emociones, poder y conflicto: Perspectivas teóricas, género, resistencias y políticas de EstadoDe EverandEmociones, poder y conflicto: Perspectivas teóricas, género, resistencias y políticas de EstadoAún no hay calificaciones
- Presentar-Representar: Cuatro perspectivas en El fallecido ojo de vidrioDe EverandPresentar-Representar: Cuatro perspectivas en El fallecido ojo de vidrioAún no hay calificaciones
- 8º Historia CON ADECUACIONDocumento4 páginas8º Historia CON ADECUACIONMaria Pia Molina RamirezAún no hay calificaciones
- 1 Cruzadas, Renacimiento, Reforma, ContrareformaDocumento5 páginas1 Cruzadas, Renacimiento, Reforma, ContrareformaNatalia ContrerasAún no hay calificaciones
- Cuestionario de Textos MedievalesDocumento5 páginasCuestionario de Textos MedievalesGaby BsAún no hay calificaciones
- Huayna Cama Marcos Samuel - PRACTICADocumento6 páginasHuayna Cama Marcos Samuel - PRACTICAHuayna Cama Marcos SamuelAún no hay calificaciones
- Nivelacion SocialesDocumento4 páginasNivelacion SocialesANDRES DAVID CALDERON RODRIGUEZAún no hay calificaciones
- Icfes Lectura CriticaDocumento3 páginasIcfes Lectura Criticathalloloreto3gmail.comAún no hay calificaciones
- Los Imperios MedievalesDocumento7 páginasLos Imperios Medievaleseleazarmatute11Aún no hay calificaciones
- Mod1-R1 - El Derecho Del Mundo Mediterraneo (FHD)Documento14 páginasMod1-R1 - El Derecho Del Mundo Mediterraneo (FHD)Karina Dorrey PuertasAún no hay calificaciones
- PresupuestoDocumento18 páginasPresupuestolucaspaguro6Aún no hay calificaciones
- Ficha 10 Maestro Artesano FinalDocumento23 páginasFicha 10 Maestro Artesano FinalDanielaFernandaAún no hay calificaciones
- Los Cambios Sociales Del Siglo XV Jorge ManriqueDocumento26 páginasLos Cambios Sociales Del Siglo XV Jorge ManriqueAluap GonzAún no hay calificaciones
- La Politicidad HumanaDocumento20 páginasLa Politicidad HumanaBárbara Sepúlveda Hales100% (1)
- Resumen de HistoriaDocumento64 páginasResumen de HistoriaDeboraAún no hay calificaciones
- Ciencias Sociales Guia Septimo Segundo PeriodoDocumento15 páginasCiencias Sociales Guia Septimo Segundo PeriodoMónicaCastañedaAún no hay calificaciones
- Hermenéutica (Oct 2018)Documento56 páginasHermenéutica (Oct 2018)francisco1689Aún no hay calificaciones
- Taller Compresión de Textos SIGLO DE ORODocumento2 páginasTaller Compresión de Textos SIGLO DE OROStephany MorenoAún no hay calificaciones
- HIS8BUNI1N1CDE LeerDocumento19 páginasHIS8BUNI1N1CDE LeerjujitommyAún no hay calificaciones
- Orígenes E Historia de La EducaciónDocumento21 páginasOrígenes E Historia de La EducaciónIsamar CuminaoAún no hay calificaciones
- InfografiaDocumento1 páginaInfografiaLorena Álvarez morenoAún no hay calificaciones
- Historia Economica Mundial Control de Lectura y ExamenesDocumento16 páginasHistoria Economica Mundial Control de Lectura y ExamenesThania BalladaresAún no hay calificaciones
- Antecedentes Del Derecho LaboralDocumento3 páginasAntecedentes Del Derecho Laboralrucaba0306Aún no hay calificaciones
- Guía 03 Filosofia Medieval BerthaDocumento5 páginasGuía 03 Filosofia Medieval BerthaCA ABAún no hay calificaciones
- Historia y Teoria Del UrbanismoDocumento12 páginasHistoria y Teoria Del UrbanismoAlejandra RomoAún no hay calificaciones
- Historia Universal RENACIMIENTODocumento6 páginasHistoria Universal RENACIMIENTOMARÍA GERARDINOAún no hay calificaciones
- La Reforma de La Iglesia en El Siglo XI y El Papado MedievalDocumento2 páginasLa Reforma de La Iglesia en El Siglo XI y El Papado MedievaljulioAún no hay calificaciones
- Jacques Le Goff. Salud Mental y Cultura.Documento19 páginasJacques Le Goff. Salud Mental y Cultura.alexparram0% (1)
- 18,19 Soc y FeudDocumento14 páginas18,19 Soc y FeudJosé IllescasAún no hay calificaciones
- Dedeterminismo GeograficoDocumento14 páginasDedeterminismo GeograficoInti F L MamaniAún no hay calificaciones
- PROYECTO Las CartasDocumento9 páginasPROYECTO Las CartasEscuela Primaria Los ChagosAún no hay calificaciones