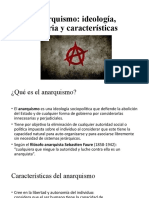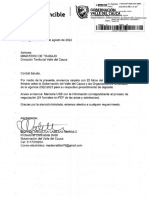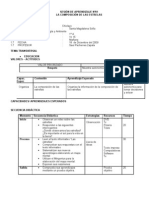Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Democracia y Deliberaci N P Blica - CONFLUENCIA XXI 6 2009
Democracia y Deliberaci N P Blica - CONFLUENCIA XXI 6 2009
Cargado por
Juan MocoroaTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Democracia y Deliberaci N P Blica - CONFLUENCIA XXI 6 2009
Democracia y Deliberaci N P Blica - CONFLUENCIA XXI 6 2009
Cargado por
Juan MocoroaCopyright:
Formatos disponibles
70 CONFLUENCIA XXI
E
Juan Carlos Velasco
Democracia
l viejo ideal griego de
democracia, confnado durante siglos en redu-
cidos crculos de eruditos y ensayado de manera
tan slo espordica en algunas entidades loca-
les, fue redescubierto por los independentistas
norteamericanos a fnales del siglo XVIII. Esta
labor represent una autntica reinvencin,
que logr adoptar con extraordinario xito
formas de gobierno representativo y moldes
constitucionales: la llamada democracia liberal.
En realidad, en aquel momento se hizo uso
de un nombre clsico para designar una nue-
va realidad poltica. Desde entonces, durante
el siglo XIX y especialmente en el XX, no sin
periodos de claro retroceso, la nocin de un
gobierno del pueblo se ha expandido de tal
manera que a inicios del nuevo milenio se ha
convertido no slo en una modalidad legtima,
sino en la forma normal de organizacin pol-
tica a lo largo y ancho del planeta.
La democratizacin es efectivamente una
tendencia global, cuya tercera gran oleada -y
ltima, hasta el momento- se registr durante
los aos setenta y ochenta de la centuria pasada
y afect a ms de sesenta pases, con especial
incidencia en el sur de Europa y en Amrica
Latina (cf. Huntington, 1994; Markof, 1998;
Ofe, 2004). Esta formidable extensin espa-
cial de la democracia no ha transcurrido, sin
embargo, en paralelo a su profundizacin y
aquilatamiento.
Como consecuencia de ello, ha ido to-
mando cuerpo un cierto desencanto ante el
funcionamiento cotidiano de los sistemas
democrticos, aquejados de una creciente
esclerotizacin de las instituciones repre-
sentativas, una alarmante despolitizacin
de los ciudadanos y un imparable distan-
ciamiento entre las lites gobernantes y los
y deliberacin pblica
LIDERAZGO Y GOBERNABILIDAD
2.indd 21 6/10/09 4:54:50 PM
Publicado en "Confluencia XXI. Revista de Pensamiento Poltico" (Mxico), n 6 (2009), pgs. 70-79
Juan Carlos Velasco, 2009
CONFLUENCIA XXI 71
movimientos sociales. Seguramente esta
percepcin crtica no represente ninguna
novedad, del mismo modo que tampoco
resultan inditos los intentos de encontrar
nuevas vas que permitan depurar el ideal
democrtico y superar las enormes carencias
detectadas. Sea como fuere, es precisamente
en este contexto sociopoltico -defnido por
el signo del desencanto- donde a principios
de los aos noventa prosper una nueva va-
riante del pensamiento poltico empeado
en la bsqueda de una mayor calidad de los
sistemas representativos, de una democracia
mejor y ms plena: una infexin que cabe
denominar el giro deliberativo de la teora de
la democracia (cf. Dryzek 2000).
Pero, qu tiene qu ver la deliberacin
con la democracia?, qu lugar ocupa o ha de
ocupar la deliberacin en los procesos demo-
crticos?, hasta qu punto la idea de demo-
cracia deliberativa supone un programa te-
rico capaz de renovar el liberalismo poltico?
De la elucidacin de estas cuestiones se ocu-
pa el presente trabajo. Dado que la clave de la
democracia deliberativa se encuentra, segn
nos indica John Rawls (2001, 162-163), en la
nocin de deliberacin, resulta relevante
tratar de aclarar, en primer lugar, el signifca-
do de dicho trmino (1). A continuacin se
analizar cul es la aportacin del modelo
deliberativo al desarrollo contemporneo
de la teora de la democracia (2). Y final-
mente se abordar la problemtica cuestin
de la viabilidad poltica -o institucionali-
zacin- de un ideal de tan alto contenido
normativo (3).
1. SOBRE EL SIGNIFICADO Y LA HISTO-
RIA DEL TRMINO DELIBERACIN
Por deliberacin se entiende la refexin
sobre un asunto antes de tomar una decisin
sobre l. As, en el Diccionario de la Real Aca-
demia Espaola (RAE) se recoge la siguiente
defnicin del verbo deliberar: Considerar
atenta y detenidamente el pro y el contra de
los motivos de una decisin, antes de adop-
tarla, y la razn o sinrazn de los votos antes
de emitirlos. Como seala ese mismo diccio-
nario, deliberar proviene del verbo lati-
no deliberare, en cuya raz est ya contenido
el sustantivo libra (balanza, peso). De este
modo, la propia etimologa del trmino nos
est indicando que en la mdula del proceso
de razonamiento prctico se encuentran in-
corporados elementos de la metfora del peso
y la ponderacin de preferencias e intereses
divergentes. En dicho proceso se calibran las
posibles opciones con mayor densidad, com-
plejidad y verosimilitud que cuando se acude
a la aplicacin mecnica de un axioma o de
una norma general. El trmino vincula, por
tanto, la decisin del agente (o de los agentes)
con el intercambio de argumentos y razones,
pudindose afrmar que la deliberacin hace
las veces de camino por el que transcurre la
racionalidad de una decisin. El nexo entre
la nocin de deliberacin y la idea de razo-
namiento de tipo prctico es, pues, directo e
inmediato: la razn prctica no es sino la ca-
pacidad general del ser humano para resolver
mediante la deliberacin las cuestiones que
cada uno debe hacer. El sentido y la fnalidad
de la deliberacin es eminentemente prctica,
al menos en estos dos sentidos: por la materia
que trata, que concierne a la accin; por sus
consecuencias, en tanto que mueve a la gente
a actuar en un determinado sentido. La deli-
beracin incide en la accin fnal en la misma
medida en que entre sus objetivos se encuen-
tra cambiar las preferencias que permiten a
la gente decidir cmo actuar (Przeworski, en
Elster, Ed., 2000, 183).
La deliberacin es esencial para la ra-
cionalizacin tanto de las decisiones indivi-
duales como de las colectivas. De hecho, la
deliberacin, en cuanto proceso en el que se
comparan y sopesan las diversas posibilidades
de accin segn sus ventajas o desventajas res-
pectivas y dentro del objeto de atender a un
fn preciso, puede ser puesta en marcha tanto
en el mbito estrictamente personal como en
espacios pblicos. En esta ltima dimensin,
la deliberacin puede ser descrita como una
conversacin por la cual los individuos hablan
y escuchan consecutivamente antes de tomar
una decisin colectiva (Gambetta, en Elster,
Ed., 2000, 35). Precisamente la recuperacin
de esta dimensin colectiva o supraindividual
de la deliberacin y, en particular, la puesta en
valor de la ambiciosa idea de un razonamiento
2.indd 22 6/10/09 4:54:51 PM
Publicado en "Confluencia XXI. Revista de Pensamiento Poltico" (Mxico), n 6 (2009), pgs. 70-79
Juan Carlos Velasco, 2009
72 CONFLUENCIA XXI
libre y pblico entre iguales, es lo que ha servido
de base al mencionado giro deliberativo de
la democracia.
La evolucin semntica experimentada por
el trmino deliberacin hasta su rescate por
la teora de la democracia deliberativa ha sido
notable. Para detectar esas mutaciones, la re-
misin al mundo griego y, en particular, al
pensamiento de Aristteles resulta insoslaya-
ble. En la modernidad, la teora aristotlica de
la accin, en donde la deliberacin encontraba
su encuadre, ha sido profundamente cuestio-
nada. Algunas consideraciones de Jean-Paul
Sartre resultan en este sentido sumamente sig-
nifcativas. Por su parte, la relevancia poltica
de la deliberacin fue puesta de manifesto por
Carl Schmitt. A continuacin, se harn unas
rpidas catas en aquellos lugares de la historia
conceptual que se acaban de sealar.
En la lengua griega, la palabra boleusis -el
trmino griego correspondiente a deliberacin
en las lenguas neolatinas- no es, en principio,
una nocin con contenido moral. El trmino
surgi en la vida pblica y su mbito de apli-
cacin originario y propio es el de la prctica
poltica. As, boleusis remite directamente a
la institucin de la boul, que en Homero de-
signa al Consejo de Ancianos o, en la poca
de la democracia ateniense, al Consejo de los
Quinientos, el rgano encargado de preparar
mediante una deliberacin previa las diversas
propuestas que deban presentarse a la Asam-
blea. No ha extraar entonces que la cuestin
de la deliberacin colectiva est presente entre
los primeros textos griegos que nos han sido
transmitidos. En particular, este sentido pol-
tico est recogido a la perfeccin en el memo-
rable discurso fnebre que Pericles pronunci al
fnalizar el primer ao de la Guerra del Pelopo-
neso en honor de los atenienses cados. En l,
el orador argumentaba que si merece la pena
vivir en una polis como la ateniense es porque
en ella todos los ciudadanos son libres e igua-
les y pueden intercambiar sus ideas y puntos
de vista en condiciones de libertad e igualdad.
Es ms, en este panegrico en toda regla de la
democracia ateniense, Pericles hizo especial
hincapi en la enorme estima en la que sus con-
ciudadanos tenan por la discusin pblica de
los asuntos de la comunidad:
Somos los nicos que consideramos al
que no participa de estas cosas, no ya un
despreocupado, sino un intil, y nosotros
mismos, o bien emitimos nuestro propio
juicio, o bien deliberamos rectamente
sobre los asuntos pblicos, porque, en
nuestra opinin, no son las palabras lo
que supone un perjuicio para la accin,
sino el no informarse por medio de la
palabra antes de proceder a lo necesario
mediante la accin (Tucdides, Historia
de la Guerra del Peloponeso, L.II, 40).
Dado este origen poltico del trmino, la deli-
beracin consigo mismo ha de ser considerada
como una forma derivada, como la modalidad
interiorizada de la deliberacin en comn o p-
blica, que sera la forma primigenia (cf. Auben-
que 2007, 107-108). Aristteles sera el respon-
sable, en gran medida, de que la deliberacin se
hiciera con un lugar en el mbito intrasubjetivo
y llegara a convertirse en una relevante nocin
de la flosofa moral. Fue el primero en emplear
este trmino con un sentido flosfco, con el
objeto de aplicarlo al mbito de la accin hu-
mana individual y, por ende, de la moral. El
trmino es analizado por Aristteles con cierto
detalle, entre otros lugares, en los libros III y VI
de su tica Nicomquea (EN, en adelante).
1
En
tales textos, la deliberacin es contemplada, por
un lado, como un componente fundamental de
la virtud dianotica por excelencia, la pruden-
cia (phrnesis), esto es, como una cualidad in-
telectual moralmente neutra, pero encaminada
a la realizacin de la virtud moral; y, por otro
lado, es considerada como un concepto funda-
mental de la teora de la accin elaborada por
su autor. La deliberacin representa el modo
paradigmtico de abordar en trminos raciona-
les las cuestiones relativas a la accin humana:
constituye el componente cognitivo de la deci-
sin voluntaria. Sin deliberacin previa no hay
decisin (proaresis) que pueda considerarse ra-
cional y voluntaria, pues sta no es sino lo que
est previsto como resultado de la deliberacin
(EN 1112a 15-16).
El objeto de la deliberacin es la accin
humana y, ms exactamente, aquello que est
al alcance de los individuos: no aquello que en
general se relaciona con nosotros, sino con-
JUAN CARLOS VELASCO
2.indd 23 6/10/09 4:54:51 PM
Publicado en "Confluencia XXI. Revista de Pensamiento Poltico" (Mxico), n 6 (2009), pgs. 70-79
Juan Carlos Velasco, 2009
CONFLUENCIA XXI 73
cretamente aquello cuyo principio de accin
est en nosotros. De este modo se excluye de
la deliberacin todo lo que no est en nuestras
manos, bien sea porque suceda por azar o por
naturaleza. El campo de accin de la delibera-
cin se compone de cosas que, primero, son
susceptibles de ser cambiadas y, segundo, estn
bajo la capacidad de infuencia del agente. Me-
diante la deliberacin se buscara en combinar
medios efcaces con miras a fnes realizables
(cf. Aubenque 2007, 109-110). En este con-
texto prctico, se hace patente el carcter pro-
blemtico de la deliberacin:
Deliberamos tan slo acerca de cosas que
suceden en general de cierta manera, pero
cuyo resultado fnal (o desenlace) no es cla-
ro. Y sobre aquello en lo que se encuentra
un elemento de imprecisin. Y en las cues-
tiones importantes nos hacemos aconsejar
de otros, pues no nos atribuimos la capaci-
dad de llegar por nosotros mismos a una
solucin (EN, 1112a 18-b11).
All donde la solucin es nica, no hay materia
para la deliberacin: se delibera sobre aquello
que hay varios medios para realizarlo y se abre,
por tanto, una pluralidad de vas posibles, de
ninguna de las cuales el xito est asegurado de
antemano. La decisin emanada de ese proce-
so slo se podr basar entonces en una opinin
fundada y no en una verdad demostrada. La de-
mostracin lgica difcilmente puede aplicarse
a la resolucin de confictos prcticos. As, y en
contra del ideal de certeza deductiva que ser
insignia de la poca moderna, con Aristteles
la idea de verosimilitud o probabilidad penetra
en el ncleo de la flosofa moral. Mientras que
la corriente principal de la flosofa moral mo-
derna da por supuesto que la situacin tpica en
los juicios morales debiera ser la certeza, la flo-
sofa moral de Aristteles est dominada por la
idea de verosimilitud. Su concepto central, el
de virtud, est doblemente penetrado por esta
idea, tanto en su aspecto psicolgico como en
el epistemolgico: no sabemos con certeza,
sino slo con probabilidad, en qu consiste
por ejemplo la accin generosa en general ni
tampoco en el caso concreto. Sin embargo, la
verosimilitud es base sufciente para actuar.
En la concepcin aristotlica del razo-
namiento prctico, un papel fundamental es-
taba reservado al proceso de la especifcacin
deliberativa del contexto de la accin, de los
rasgos relevantes de la situacin. Adems de
considerar los medios es preciso encontrar la
mejor especifcacin de aquello que tiene
que ser atendido o salvaguardado en cada caso
prctico (cf. Wiggins 1975). Esta acepcin del
trmino deliberacin resultaba, sin duda, un
instrumento poderoso para la jurisprudencia,
va por la que durante la Edad Media -en par-
ticular, en el derecho romano tardo- la delibe-
racin encontr un lugar reconocido.
En estrecha relacin tambin con la
teora de la accin, se han de distinguir en el
proceso deliberativo tres componentes separa-
dos, ordenados en estricta secuencia temporal:
presentacin de opciones, evaluacin y elec-
cin. En este esquema clsico -de inspiracin
aristotlica- del acto voluntario y sus diversas
fases, la deliberacin sera el momento en que
se sopesan las razones y motivos del acto pro-
yectado con el fn de alcanzar una decisin que
pueda caracterizarse como racional o al menos
razonable. Este esquema ha sido recusado rei-
teradamente por la secuenciacin que introdu-
ce y tambin, como vio Jean-Paul Sartre, por el
componente de racionalizacin (en trminos
de Freud) o autoengao que contiene esta for-
ma de describir el proceso de toma de decisio-
nes individuales:
La deliberacin voluntaria siempre
est falseada. En efecto, cmo apre-
ciar motivos y mviles a los cuales pre-
cisamente yo confero su valor antes de
toda deliberacin y por la eleccin que
hago de m mismo? [] En realidad,
los mviles y los motivos no tienen sino
el peso que les confere mi proyecto, es
decir, la libre produccin del fn y del
acto conocido por realizar. Cuando de-
libero, los dados ya estn echados. Y, si
debo llegar a deliberar, es simplemente
porque entra en mi proyecto originario
darme cuenta de los mviles por medio
de la deliberacin ms bien que por tal
o cual otra forma de descubrimiento
(Sartre 1984, 476).
DEMOCRACIA Y DELIBERACIN PBLICA
2.indd 24 6/10/09 4:54:51 PM
Publicado en "Confluencia XXI. Revista de Pensamiento Poltico" (Mxico), n 6 (2009), pgs. 70-79
Juan Carlos Velasco, 2009
74 CONFLUENCIA XXI
Sartre muestra as, en toda su crudeza, una sos-
pecha que acompaa a la nocin de delibera-
cin, a saber: la de si, en realidad, no se recurre
a la deliberacin con la fnalidad de legitimar
ante uno mismo o ante los dems una decisin
tomada previamente. Aunque la refexin de
Sartre tiene un contenido existencial, cabe ex-
tender esta sospecha tambin a la dimensin
colectiva y pblica de la deliberacin.
El sentido poltico de la deliberacin fue
rescatado de manera precisa y decidida en las
primeras dcadas del siglo XX por Carl Sch-
mitt, una de las fguras ms signifcativas y
controvertidas de la cultura poltica y jurdica
contempornea. En sus obras es posible hallar
una notable elucidacin del trmino, aunque
sea por va negativa, pues su rehabilitacin no
se encontraba entre las metas del jurista germa-
no. Dado que la deliberacin implica el aspec-
to del juicio y la bsqueda cooperativa de ra-
zones para adoptar una decisin, su contenido
normativo se sita en abierta contraposicin al
decisionismo, doctrina que hizo suya Schmitt
y que defende que el fundamento ltimo de
lo poltico reposa sobre una decisin origina-
ria por parte del soberano, en cuya gestacin
ni las deliberaciones colectivas ni las consul-
tas previas a los interesados cuentan nada. El
pensador alemn se remite explcitamente a la
distincin aristotlica entre el momento de la
deliberacin y el de la decisin a la hora tanto
de perflar la fgura del dictador (cf. Schmitt
1985) como de denostar la institucin liberal
del parlamento, al que defne como el lugar
en donde se delibera (Schmitt 1990, 60).
Esta caracterizacin no difere en nada esen-
cial de la enunciada por el tambin pensador
conservador Edmund Burke: El parlamento
es la asamblea deliberativa de una nacin. La
mxima expresin poltica del liberalismo es el
parlamentarismo, cuya esencia es la discusin
pblica de argumentos y contraargumentos,
el debate pblico y la discusin pblica (Sch-
mitt, 1990, 43). El principio de la deliberacin
es un principio normativo de legitimidad y
en l encuentra Schmitt la raz de la inanidad
prctica del liberalismo. Por el contrario, el
dictador, el autntico hroe decisionista, se
defne como un hombre que, sin estar sujeto
al concurso de ninguna otra instancia, adopta
disposiciones, que puede ejecutar inmediata-
mente, es decir, sin necesidad de otros medios
jurdicos (Schmitt 1985, 37). Para delimitar
el concepto de dictadura Schmitt se remite a la
defnicin de Maquiavelo, quien a su vez uti-
liza la contraposicin, que se remonta a Aris-
tteles, entre deliberacin y ejecucin, delibe-
ratio y executio: el dictador puede deliberare
pe se stesso [por s mismo], adoptar todas las
disposiciones, sin estar sujeto a la intervencin
consultiva ni deliberativa de ninguna otra au-
toridad (Schmitt 1985, 37). En efecto, en los
Discursos sobre la primera dcada de Tito Livio,
Maquiavelo (2003, 117-118) se hace eco de
la opinin de aquellos autores romanos que
consideraban que los prolijos trmites (en par-
ticular, la colegialidad y la deliberacin) a los
que estaba sometido el ejercicio regular de las
magistraturas pblicas podan representar una
peligrosa rmora para adoptar decisiones con
rapidez. Este es precisamente el peligro que
Schmitt busca conjurar. De este modo, Sch-
mitt adelanta -una paradjica anticipacin- la
idea de Habermas, de que la argumentacin
genuina, la deliberacin en foro pblico, es
algo fundamentalmente diferente de los usos
estratgicos y retricos del discurso poltico
(cf. Cohen y Arato, 2000, 244). No obstante,
la conclusin obtenida por Schmitt es diame-
tralmente opuesta a la extrada por el terico
de la accin comunicativa: la deliberacin es
radicalmente inadecuada para el tratamiento
de los asuntos pblicos, pues no es sino un
intento vano de evadir el conficto agonstico
amigo-enemigo que defne lo poltico
2
.
2. LA APORTACIN DE LA
DEMOCRACIA DELIBERATIVA
En 1980, Joseph Bessete introdujo por prime-
ra vez en el debate acadmico norteamerica-
no el trmino deliberative democracy y lo hizo
con el fn de singularizar la forma de democra-
cia plasmada en la Constitucin de aquel pas
(cf. Bessete 1980). No obstante, esa nocin
haba sido empleada ya con anterioridad. As,
en 1963 Pierre Aubenque haba hecho uso de
la nocin de dmocratie dlibrative, aunque
en referencia directa al mundo griego clsico
(cf. Aubenque 1999, 131). Adems, el princi-
pio deliberativo se encontraba entre los fun-
JUAN CARLOS VELASCO
2.indd 25 6/10/09 4:54:51 PM
Publicado en "Confluencia XXI. Revista de Pensamiento Poltico" (Mxico), n 6 (2009), pgs. 70-79
Juan Carlos Velasco, 2009
CONFLUENCIA XXI 75
damentos de las teoras del espacio pblico
de John Dewey y Hannah Arendt.
3
Pero fue
a raz de la contribucin pionera de Bessette
cuando una infnidad de investigadores pro-
venientes de diversos horizontes tericos em-
pezaron a interesarse por esta concepcin de
la democracia y a empearse en articularla: ya
fuera desde la eleccin racional (Elster 2001),
la teora crtica del feminismo (Young 2000),
la teora y la flosofa del derecho (Nino,
1997; Bohman, 1996; Sunstein, 2003-2004),
la psicologa social (Mendelberg, 2003) o la
ciencia poltica ms clsica (Fishkin, 1995;
Dryzek, 2000), por citar tan slo a algunos.
Si bien a partir de Bessette la democracia
deliberativa aparece como un modelo de demo-
cracia con perfl propio, la sustantiva contribu-
cin realizada por Jrgen Habermas representa
para muchos la referencia terica ineludible en
esta materia. El peso de su infuencia llega hasta
el punto de que la democracia deliberativa ha
sido descrita como la variante norteamericana
de las teoras alemanas de la accin comunica-
tiva y de la situacin ideal de habla (Walzer
2004, 43). Esa reconocida ascendencia no im-
plica que la posicin de Habermas sea la versin
estandarizada de este tipo de democracia, pues
sus contribuciones han dado lugar a un desarro-
llo terico singular y no generalizable.
4
Tambin la concepcin de la razn
pblica desarrollada por John Rawls (1996,
247-290; 2001, 153-205) sirvi para muchos
de fuente de inspiracin en la conformacin
de dicha teora. En todo caso, rasgo caracte-
rstico del modelo deliberativo es la centrali-
dad de la razn y, para ser ms precisos, del
uso pblico de la razn, un rasgo que compar-
ten los mximos inspiradores de este modelo:
Hannah Arendt y los otros dos flsofos re-
cin citados (cf. Sahu 2002).
El trmino democracia deliberativa, de-
nominada tambin a veces democracia discursi-
va (cf. Dryzek 1990), dada su vinculacin con
la tica discursiva de Habermas y Apel, designa
un modelo normativo -un ideal regulativo- que
busca complementar la nocin de democracia
representativa al uso mediante la adopcin de
un procedimiento colectivo de toma de deci-
siones polticas que incluya la participacin
activa de todos los potencialmente afectados
por tales decisiones, y que estara basado en
el principio de la deliberacin, que implica la
argumentacin y discusin pblica de las di-
versas propuestas (cf. Mart 2006, 314-317).
Con este modelo de democracia no se procede
propiamente a una innovacin de la democra-
cia, sino a una renovacin de la misma: la deli-
beracin trasladada al mbito poltico implica
una exigente concrecin del ideal participativo
que encarna la nocin de democracia.
El modelo deliberativo puede ser visto,
desde el mundo de la poltica, como una reac-
cin en clave reformista a la crisis de la democra-
cia liberal y, desde el mbito acadmico, como
una respuesta ante la insatisfaccin generada por
las teoras economicistas y elitistas hegemnicas
durante gran parte del siglo XX que pretendan
describir felmente el funcionamiento de las de-
mocracias. Sea como fuere, el desencanto ante
la prctica real de las mismas, que en determi-
nados casos trasluce una crisis de legitimidad, se
encuentra detrs de gran parte de esos esfuerzos
tericos realizados por repensar en serio la de-
mocracia en trminos vinculados a la delibera-
cin y la participacin ciudadana. A diferencia
de quienes hacen suyas las teoras elitistas, quie-
nes abogan por este proyecto poltico reformista
rechazan que la prctica democrtica se haya de
limitar a elecciones peridicas y menos an que
tenga que ser concebida con las mismas reglas
que rigen al mercado. Arguyen que la democra-
cia presupone de entrada la existencia de un es-
pacio pblico en donde los ciudadanos interac-
tan libremente e intercambian sus puntos de
vista. La emisin del voto representa nicamen-
te el momento fnal del proceso democrtico,
de modo que la calidad de una democracia no se
mide por el nmero de votos emitidos, sino por
las condiciones del proceso previo a la votacin,
del proceso de formacin de la opinin sobre la
que se basa el voto, del hecho de que cada ciuda-
dano haya contrastado sus propias preferencias
con las de los dems, de que haya corregido sus
propios juicios tras recibir nueva informacin
y de que haya intentado ponderarlas a la luz de
razones imparciales.
La deliberacin pblica y discursiva
constituye una forma peculiar de comunica-
cin, pues quienes deliberan estn obligados
a hacer accesibles sus opiniones, preferencias
DEMOCRACIA Y DELIBERACIN PBLICA
2.indd 26 6/10/09 4:54:51 PM
Publicado en "Confluencia XXI. Revista de Pensamiento Poltico" (Mxico), n 6 (2009), pgs. 70-79
Juan Carlos Velasco, 2009
76 CONFLUENCIA XXI
y convicciones en el marco de interacciones
comunicativas mediante razones aceptables
para todos. Deben convencer a quienes inte-
ractan con ellos de la correccin de sus po-
siciones: argumentos justifcados, en lugar de
coacciones y manipulaciones, son ingredien-
tes bsicos de un proceso deliberativo. No
obstante, la democracia deliberativa no se re-
duce al diseo de requisitos procedimentales,
sino que se ofrece como una reinterpretacin
de una intuicin democrtica bsica, a saber:
que las decisiones polticas son legtimas y,
por tanto, vinculantes tan slo en la medida
en que sean resultados de procesos delibera-
tivos colectivos en los que hayan participado
todos aquellos a quienes van dirigidas (cf.
Habermas 1998, 363-406).
Si la idea de democracia tiene que ver
conceptualmente con un procedimiento de
toma de decisiones, los defensores de la de-
mocracia deliberativa sostienen que la delibe-
racin no slo es el procedimiento que otorga
mayor legitimidad, sino que tambin es el que
mejor asegura la promocin del bien comn.
Con respecto a lo primero, y en contraste con
la teora de la eleccin racional y el modelo del
mercado, que sealan el acto de votar como
institucin central de la democracia, los de-
liberativistas argumentan que las decisiones
slo pueden ser legtimas si se derivan de una
deliberacin pblica en la que haya participa-
do la ciudadana. En esto consistira precisa-
mente el ncleo normativo de la democracia
deliberativa: la eleccin poltica, para ser leg-
tima, debe ser el resultado de una deliberacin
acerca de los fnes entre agentes libres, iguales y
racionales (Elster 1998, 18). De modo que la
legitimidad democrtica puede ser medida en
trminos de la capacidad u oportunidad que
gocen todos para participar en deliberaciones
efectivas dirigidas a tomar las decisiones colec-
tivas que les afecten. Con respecto a quienes
desde planteamientos realistas consideran que
la deliberacin resulta inocua para la toma de
decisiones, y que es incapaz de cribar los in-
tereses particulares de quienes participan en
ella, cabe argir que un escenario deliberati-
vo pblico induce la formacin de resultados
independientemente de los motivos de sus
participantes y posee efectos benefciosos en
la calidad global de los resultados del debate.
Veamos esto con mayor detalle.
Las exigencias deliberativas -en particu-
lar, la publicidad y la imparcialidad- generan
efectos benfcos sobre la forma y el conte-
nido del argumentar del conjunto de acto-
res. El mismo hecho de participar en debates
pblicos induce (incluso fuerza) a efectuar
planteamientos razonables -dirigidos hacia el
bien comn- aunque slo sea por razones me-
ramente estratgicas: los actores estn obliga-
dos a emplear razones generales, aunque no sea
ms que para reforzar la efcacia persuasiva de
su propio discurso. Argumentos en pro de in-
tereses estrictamente particulares, difcilmente
prosperarn en una asamblea deliberativa. As
se hara valer la fuerza civilizadora de la hi-
pocresa, un argumento a favor del uso de la
deliberacin en la esfera pblica aducido por
Jon Elster: incluso los oradores impulsados
por sus propios intereses resultan forzados o
inducidos a argir en funcin del inters p-
blico (Elster 2001, 26). A favor de esta idea
Elster invoca la autoridad de Habermas: aun-
que, como era de esperar, el curso real de los
debates se aparta del procedimiento ideal de
la poltica deliberativa, los presupuestos de la
misma ejercen un efecto orientador sobre los
debates (Habermas 1998, 420). Dicho de
otro modo, en un debate pblico incluso los
agentes orientados exclusivamente por su pro-
pio inters han de implicarse en el estilo deli-
berativo y en la lgica especfca de los discur-
sos polticos (Habermas 1998, 347) y se ven
obligados a apelar a razones de inters general
y/o a hacer concesiones al inters de otros gru-
pos. Las prcticas deliberativas cribaran, pues,
los argumentos en los que se expresan las pre-
ferencias individuales o de grupo. Inducen una
manera determinada de justifcar posiciones,
demandas e intereses, de modo que se ceda
preferentemente la palabra a razones genera-
doras de legitimidad (Habermas 1998, 420).
Este sera el efecto benfco del denominado
fltro deliberativo, que bien podra interpre-
tarse como una manifestacin ms de lo que,
tomando prestada una expresin de Hegel, po-
dramos denominar la astucia de la razn, pues
posibilita, en defnitiva, que designios racio-
nales o ideas universales se ejecuten mediante
JUAN CARLOS VELASCO
2.indd 27 6/10/09 4:54:51 PM
Publicado en "Confluencia XXI. Revista de Pensamiento Poltico" (Mxico), n 6 (2009), pgs. 70-79
Juan Carlos Velasco, 2009
CONFLUENCIA XXI 77
pasiones particulares y con independencia de
la voluntad de los individuos. El anlisis emp-
rico de Elster nicamente constata este tipo de
comportamiento, mientras que en el anlisis
normativo de Habermas ve en ello adems la
fuerza de un ncleo de racionalidad.
A la deliberacin pblica cabe asignarle re-
levantes valores epistmicos: modera la parciali-
dad y ensancha las perspectivas; fomenta que se
ample el panorama de los juicios mediante el
intercambio de puntos de vista y de razones que
sustentan las cuestiones concernientes a la pol-
tica; posibilita adems la deteccin de lagunas
informativas, errores inferenciales e inconsis-
tencias lgicas. Por otra parte, para el buen des-
envolvimiento de la deliberacin es crucial una
actitud de apertura para reconocer la posibili-
dad de estar equivocados y aceptar la idoneidad
de las tesis del contrario. No obstante, una jus-
tifcacin de la democracia deliberativa centra-
da en el aspecto epistmico carece de recursos
internos para explicar por qu la deliberacin
debe ser conducida de manera democrtica. La
defensa de la deliberacin si no va de la mano de
la defensa de una amplia participacin ciudada-
na conduce a una suerte de elitismo: a la delibe-
racin de los ms sabios y/o virtuosos.
3. LA INSTITUCIONALIZACIN
DEL IDEAL DELIBERATIVO:
UTOPA Y ADAPTACIN
Al inicio del captulo que Habermas dedica,
en una de sus obras capitales, al tema de la po-
ltica deliberativa pueden leerse las siguientes
palabras: Esta cuestin no voy a entenderla
en el sentido de una contraposicin entre ideal
y realidad; pues el contenido normativo que,
de entrada, hemos hecho valer en trminos
reconstructivos viene inscrito, por lo menos
en parte, en la facticidad social de los propios
procesos observables (Habermas 1998, 363).
El ideal, pues, ya estara implantado de algn
modo en la realidad. No en vano, los tericos
de la democracia deliberativa evocan con fre-
cuencia dos experiencias histricas en defensa
de la viabilidad de su modelo: por un lado, las
instituciones de la polis griega clsica; por otro
lado, los salones y cafs del espacio pblico bur-
gus de antes y despus de la Revolucin fran-
cesa. Y de manera paralela se remiten tambin
a las experiencias institucionales desarrolladas
en nuestros das: encuestas deliberativas, pre-
supuestos participativos, jurados ciudadanos.
La senda deliberativa constituye una de
las principales vas seguidas por la refexin
poltica contempornea para intentar devolver
atractivo y vitalidad a la nocin de democra-
cia. La democracia deliberativa no es, sin em-
bargo, un mero producto intelectual lanzado
para animar los a menudo cansinos debates
acadmicos, sino que su contenido entronca
directamente con experiencias contempor-
neas que afectan a la poltica real, a saber:
la multiplicacin desde hace un par de dcadas
(la cronologa puede variar en cada pas) de
dispositivos de vocacin participativa y delibe-
rativa que se presentan no slo como comple-
mentos, sino tambin como alternativas a los
procedimientos tradicionales de la democracia
representativa. Esas experiencias vividas tanto
en Norteamrica e Iberoamrica (con frecuen-
cia, pionera en esto) como en Europa, son va-
riadas y en muchos casos tambin innovadoras:
sondeos deliberativos, foros cvicos de diverso
tenor (consejos de barrios, consejos de jvenes,
de nios, de ancianos, de residentes extranje-
ros, talleres de urbanismo, comisiones extra-
municipales, consejos consultivos diversos)
o los ya famosos presupuestos participativos.
Esta panoplia de prcticas no son los nicos
puntos de anclaje que mantiene la teora de la
democracia deliberativa con los movimientos
sociales. De hecho, la emergencia de esta teo-
ra est asimismo vinculada de alguna manera
a la rehabilitacin de la teora de la sociedad
civil a partir de la dcada de 1980 por obra de
movimientos cvicos en contra de las guerras,
la energa nuclear (cf. Cohen y Arato 2000).
Del anlisis de las diversas experiencias
reseadas se derivara una leccin relevante: la
implementacin de la democracia deliberativa
depende de la existencia de una cultura polti-
ca participativa arraigada entre los ciudadanos.
Dicha cultura es, sin duda, un recurso escaso y
adems no compatible con cualquier concep-
cin de la poltica. Dada la especial relevancia
que adquiere la participacin ciudadana en la
comprensin de la poltica deliberativa, sta
encajara mejor con un modelo republicano de
ciudadana, movido por el inters por los asun-
DEMOCRACIA Y DELIBERACIN PBLICA
2.indd 28 6/10/09 4:54:51 PM
Publicado en "Confluencia XXI. Revista de Pensamiento Poltico" (Mxico), n 6 (2009), pgs. 70-79
Juan Carlos Velasco, 2009
78 CONFLUENCIA XXI
tos pblicos y el bien comn, que con un mo-
delo liberal preocupado slo por agrandar la es-
fera privada del individuo y reducir la actividad
poltica a su mnima expresin. No obstante, los
tericos de la democracia deliberativa insisten
en que este modelo poltico no hace depender
su propia puesta en marcha tan slo de una ciu-
dadana colectivamente capaz de accin, sino de
la institucionalizacin de los correspondientes
procedimientos y presupuestos comunicativos
(Habermas 1998, 374). La operatividad de este
procedimiento ideal de toma de decisin est
supeditada, entonces, a la interrelacin de pro-
cesos deliberativos institucionalizados con las
opiniones pblicas informalmente constitui-
das. Al incidir no slo en las formas espontneas
de asociacin y comunicacin poltica, sino
tambin en los procedimientos jurdicamente
institucionalizados de participacin poltica,
se apuesta por una poltica deliberativa de
doble va: la participacin de los ciudadanos
en la deliberacin dentro de la sociedad civil y
la toma de decisiones en el mbito de las insti-
tuciones representativas (cf. Habermas 1998,
348-350, 381; Benhabib 2006, 180-184).
Las exigencias planteadas por el modelo
deliberativo son, en gran medida, un espejo in-
vertido del terreno real en donde se desarrolla a
diario la poltica democrtica. De ah que quepa
afrmar que dicho modelo posee un cierto com-
ponente utpico. En el Diccionario de la Len-
gua Espaola de la RAE se defne utopa como
una idea o un proyecto que aparece como irrea-
lizable en el momento de su formulacin. De
hecho, gran parte de la ingente bibliografa ge-
nerada en torno a la democracia deliberativa no
trata tanto de describir la realidad poltica como
de enunciar un tipo ideal. O dicho ya no con tr-
minos weberianos, sino kantianos, la nocin de
democracia deliberativa ha de entenderse como
una idea regulativa: el ideal de una comunidad
poltica en la que las decisiones se alcanzan me-
diante una discusin abierta y sin coaccin de los
asuntos en litigio y en la que el nimo de todos
los participantes es llegar a una resolucin por
acuerdo. Sin embargo, y pese a tener mucho de
diseo ideal, de acuerdo con la citada defnicin
de utopa, el modelo deliberativo no lo sera: no
se sostiene la afrmacin de que se trata de un
proyecto irrealizable, pues existen, como ya se
han sealado, experiencias y ensayos a ciertos ni-
veles (especialmente en el mbito local) que han
logrado un cierto grado de implementacin de
las exigencias deliberativas. Con todo, la formu-
lacin del ideal deliberativo desempea una de
las funciones tradicionalmente reservadas a las
utopas: sirve como espejo corrector de las reali-
dades polticas de nuestro tiempo, cumpliendo
as tambin la funcin impagable de confrontar-
nos con una demanda de cambio en el funcio-
namiento de las democracias. Tomar conciencia
de la tensin entre realidad e ideal y perseverar
en ella sin caer en brazos de ninguno de los dos
polos es esencial para provocar cambios sociales
duraderos. Resulta, pues, bastante razonable la
siguiente afrmacin: Ninguna democracia que
podamos imaginar se ajustar de forma perfecta
al ideal deliberativo. Sin embargo, a menos que
una democracia incluya algn elemento delibe-
rativo, su legitimidad ser puesta en cuestin, y
es posible que produzca malas polticas (Miller
1997, 123).
Las democracias reales son ciertamente
imperfectas y se encuentran desvirtuadas en su
praxis cotidiana, pero los valores en nombre de
los cuales se las construye permiten sacar a la luz
sus desviaciones (Wolton 2004, 29). En este
sentido, la nocin de democracia deliberativa
puede ser entendida como un referente norma-
tivo -una constelacin de principios y exigen-
cias-, desde donde evaluar el acontecer ordina-
rio de los asuntos relativos al poder respecto de
una meta defnida previamente. Conforme a
ella, toda normatividad reguladora de la vida so-
cial ha de pasar por el fltro de una deliberacin
racional intersubjetiva para de este modo poder
alcanzar status de legitimidad democrtica.
Me permitir, al fnal, una pequea coda,
realista, me temo. El xito de una forma deli-
berativa de democracia depende de la creacin
de condiciones sociales y culturales, as como
de arreglos institucionales que propicien el uso
pblico de la razn.
Esta condicin material de posibilidad no
signifca, sin embargo, que la democracia deli-
berativa requiera de la completa transformacin
de la sociedad, pues como tal es un proyecto de
reforma en fases que se construye sobre los lo-
gros constitucionales e institucionales de siste-
mas ya establecidos (cf. Bohman 1996). C
JUAN CARLOS VELASCO
2.indd 29 6/10/09 4:54:51 PM
Publicado en "Confluencia XXI. Revista de Pensamiento Poltico" (Mxico), n 6 (2009), pgs. 70-79
Juan Carlos Velasco, 2009
CONFLUENCIA XXI 79
DEMOCRACIA Y DELIBERACIN PBLICA
Bibliografa
Notas
Arenas-Dolz, Francisco (2008): Retrica aristotlica y
democracia deliberativa, en Sistema, N 206, 91-110.
Aubenque, Pierre (1999): La prudencia en Aristteles
[1963], Crtica, Barcelona.
Benhabib, Seyla (2006): Las reivindicaciones de la cul-
tura [2002], Katz, Buenos Aires.
Bessette, Joseph M. (1980): Deliberative Democracy:
Te Majority Principle in Republican Government, en R.
Goldwin y W.A. Schambra, eds., How democratic is the
Constitution? American Enterprise Institute, Washing-
ton, 101-116.
Bohman, James (1996): Public Deliberation, Te MIT
Press, Cambridge.
Burke, Edmund (1854): Speech to the Electors of
Bristol (3 Nov. 1774), en Te Work of the Right Ho-
nourable Edmund Burke, Henry G. Bohn, Londres,
446-448.
Cohen, Jean L. y Arato, Andrew (2000): Sociedad civil
y teora poltica [1992], FCE, Mxico.
Dryzek, John S. (1990): Discursive Democracy, Cam-
bridge U.P., Nueva York. (2000): Deliberative Democracy
and Beyond, Oxford U.P., Oxford.
Elster, Jon, Ed. (2001): La democracia deliberativa, Ge-
disa, Barcelona.
Greppi, Andrea (2006): Concepciones de la democracia
en el pensamiento poltico contemporneo, Trotta, Madrid.
Habermas, Jrgen (1998): Facticidad y validez [1992],
Trotta, Madrid. (1999): La inclusin del otro [1996],
Paids, Barcelona.
Huntington, Samuel P. (1994): La tercera ola. La demo-
cratizacin a fnales del siglo XX [1991], Paids, Barcelona.
Maquiavelo, Nicols (2003): Discursos sobre la primera
dcada de Tito Livio, Alianza, Madrid.
Markoff, John (1998): Olas de democracia, Tecnos, Madrid.
Mart, Jos Luis (2006): La repblica deliberativa, Mar-
cial Pons, Madrid.
Miller, David (1997): Sobre la nacionalidad. Au-
todeterminacin y pluralismo cultural [1995], Paids,
Barcelona.
Moufe, Chantal (1999): El retorno de lo poltico
[1993], Paids, Barcelona.
Ofe, Claus (2004): Las nuevas democracias, Hacer,
Barcelona.
Rawls, John (1996): El liberalismo poltico [1993],
Crtica, Barcelona. (2001): El derecho de gentes y
Una revisin de la idea de razn pblica [1999], Paids,
Barcelona.
Sahu, Alejandro (2002): Razn y espacio pblico.
Arendt, Habermas y Rawls, Ediciones Coyoacn, Mxico.
Sartre, Jean-Paul (1984): El ser y la nada [1943], Alian-
za, Madrid, 1984.
Schmitt, Carl (1985): La dictadura [1921], Alianza,
Madrid. (1990): Sobre el parlamentarismo [1924],
Tecnos, Madrid.
Tucdides (1990): Historia de la Guerra del Peloponeso,
Vol. 1, Gredos, Madrid.
Walzer, Michael (2004): Algo ms que deliberar, no?
[1999], en dem, Razn, poltica y pasin, La Balsa de la
Medusa, Madrid, 43-69.
Wiggins, David (1986): La deliberacin y la raciona-
lidad prctica [1975], en Joseph Raz, comp., El razona-
miento prctico, FCE, Mxico, 267-283.
1
Resultan tambin ilustrativos otros lugares de la
obra aristotlica: en particular, la Retrica, libro I,
4-8, en donde se diserta sobre los temas de la llamada
oratoria deliberativa y su relevancia para el trata-
miento de las cuestiones ticas y polticas.
2 En la misma lnea, una schmittiana de izquierda
contempornea, como es Chantal Mouffe (1999),
critica la visin de la poltica que, segn ella, difun-
den los tericos de la democracia deliberativa, en la
que se excluye el enfrentamiento agonal entre adver-
sarios que no estn por la bsqueda cooperativa de
acuerdos. As, la deliberacin pblica es caricaturiza-
da como un dilogo platnico-hermenutico donde
los interlocutores se sumergen en una conversacin a
la bsqueda del concepto correcto y verdadero.
3 Retrotraerse a Aristteles como inspirador de la
democracia deliberativa est fuera de lugar. Una cosa
es reconocer la relevancia de la reflexin aristotlica
sobre la deliberacin y otra bien diferente sera hacer
valer a Aristteles como un defensor avant la lettre
la democracia deliberativa. Hay quienes, no obstan-
te, se encuentran a un paso de ello: Aristteles nos
proporciona en su Retrica un marco excelente para
pensar en la deliberacin como una prctica propia
de la esfera pblica, que en muchos aspectos va ms
all del modelo deliberativo moderno (Arenas-Dolz
2008, 92).
4 As, Seyla Benhabib (2006, 227) entiende que en
el modelo habermasiano de democracia deliberativa,
que Cohen y Arato (1992), Nancy Fraser (1992) y
yo (1992 y 1996) hemos seguido desarrollando, la
esfera pblica no es un modelo unitario sino plura-
lista, que reconoce la variedad de instituciones, aso-
ciaciones de la sociedad civil. Es de resear que el
amplio influjo ejercido por Habermas sobre la teora
democrtica empez a ser relevante en ese contexto
estadounidense al que se refiere Benhabib justo en
el periodo en el que aparecen las publicaciones con
mayor impacto de la teora de la democracia deli-
berativa, perodo que se inicia con la traduccin al
ingls en 1989 de su monografa seminal sobre la
esfera pblica (Strukturwandel der ffentlichkeit de
1962; traducida al castellano en 1981 con el ttulo de
Historia y crtica de la opinin pblica) y la posterior
publicacin de un libro colectivo sobre esta misma
obra editado por Craig Calhoun (1992).
2.indd 30 6/10/09 4:54:51 PM
Publicado en "Confluencia XXI. Revista de Pensamiento Poltico" (Mxico), n 6 (2009), pgs. 70-79
Juan Carlos Velasco, 2009
También podría gustarte
- SGC Ma Vi Caso SearsDocumento3 páginasSGC Ma Vi Caso SearsCristian Cabia0% (1)
- Verdaderas Figuras de Cooper. Fabián ToxquiDocumento11 páginasVerdaderas Figuras de Cooper. Fabián Toxquipedro gomesAún no hay calificaciones
- Cuestionario de HongosDocumento4 páginasCuestionario de HongosErick ReyesAún no hay calificaciones
- Tenti FananiDocumento19 páginasTenti FananiTatianaAún no hay calificaciones
- Historiografia FlorenciaDocumento12 páginasHistoriografia FlorenciaJuan PedrazaAún no hay calificaciones
- Concepto Reparacion SimbolicaDocumento29 páginasConcepto Reparacion SimbolicaVerónica AbregoAún no hay calificaciones
- El Surgimiento de Las Ciencias SocialesDocumento4 páginasEl Surgimiento de Las Ciencias Socialesmaximoramallo75% (4)
- Contaminación PublicitariaDocumento15 páginasContaminación PublicitariaIvon Santana ReyesAún no hay calificaciones
- Los Usos de Los Bienes.Documento31 páginasLos Usos de Los Bienes.yomiii888Aún no hay calificaciones
- La defensa de los comunales: Prácticas y regímenes agrarios (1880-1920)De EverandLa defensa de los comunales: Prácticas y regímenes agrarios (1880-1920)Aún no hay calificaciones
- Trabajo Práctico - Hobbes, Locke y Rousseau - CSKMKM Ko8Documento1 páginaTrabajo Práctico - Hobbes, Locke y Rousseau - CSKMKM Ko8Emanuel AlbertoAún no hay calificaciones
- El AnarquismoDocumento35 páginasEl AnarquismoAdemar DiazAún no hay calificaciones
- Estado - Ciudadanìa - y - Democracia Simon Pachano PDFDocumento38 páginasEstado - Ciudadanìa - y - Democracia Simon Pachano PDFFreshco StoreAún no hay calificaciones
- Politicas Culturas Populares Multiculturalismo PDFDocumento25 páginasPoliticas Culturas Populares Multiculturalismo PDFLuis Felipe Crespo OviedoAún no hay calificaciones
- Resumen La Republica de Platon y Las LeyesDocumento3 páginasResumen La Republica de Platon y Las LeyesJoaquin Ortiz100% (1)
- Ciudadanos Imaginarios Parte 8Documento4 páginasCiudadanos Imaginarios Parte 8rivcasaAún no hay calificaciones
- Trabajo Practico Integrador2Documento6 páginasTrabajo Practico Integrador2German RabboneAún no hay calificaciones
- Preguntas de Examen Desarrolladas Historia Antropologia 1ºppDocumento17 páginasPreguntas de Examen Desarrolladas Historia Antropologia 1ºppmya_tk100% (5)
- TH Marshall Ciudadanía y Clase SocialDocumento5 páginasTH Marshall Ciudadanía y Clase SocialLorena FreitezAún no hay calificaciones
- Amor y Sexual Id Ad Desde Una Mirada FeministaDocumento13 páginasAmor y Sexual Id Ad Desde Una Mirada FeministaJuli BarreraAún no hay calificaciones
- Trabajo Practico N5 Sistema de Gobierno y Estructura de Estado PDFDocumento3 páginasTrabajo Practico N5 Sistema de Gobierno y Estructura de Estado PDFbautista regnetAún no hay calificaciones
- Enjaular Los Cuerpos. Normatividad Decimonónica y Feminidad en MéxicoDocumento484 páginasEnjaular Los Cuerpos. Normatividad Decimonónica y Feminidad en MéxicoVanessa Molina MéndezAún no hay calificaciones
- La Economia Moral de ThompsonDocumento3 páginasLa Economia Moral de ThompsonManny MiceliAún no hay calificaciones
- "Alteridad y Pregunta Antropológica", en Constructores de Otredad. Krotz, Esteban (1994) .Documento1 página"Alteridad y Pregunta Antropológica", en Constructores de Otredad. Krotz, Esteban (1994) .Lucho Lucho LuchoAún no hay calificaciones
- Entre la Colonia y la República: insurgencias, rebeliones y cultura política en América del SurDe EverandEntre la Colonia y la República: insurgencias, rebeliones y cultura política en América del SurAún no hay calificaciones
- Monografia Diversidad Cultural GabyDocumento67 páginasMonografia Diversidad Cultural GabyGabryel Vallcorba0% (1)
- Y Quien Creo A Los CreadoresDocumento8 páginasY Quien Creo A Los Creadorestraved942308Aún no hay calificaciones
- 1810-1991 Constituciones Políticas de ColombiaDocumento11 páginas1810-1991 Constituciones Políticas de ColombiaLeidy CalderonAún no hay calificaciones
- Carta de Punta Del Este 1961Documento2 páginasCarta de Punta Del Este 1961Kevin Siza Iglesias100% (3)
- La Importancia de La Memoria HistóricaDocumento3 páginasLa Importancia de La Memoria HistóricaDANNA VALENTINA PAZ AGUIRREAún no hay calificaciones
- La Cocina Del Sentido - Roland BarthesDocumento2 páginasLa Cocina Del Sentido - Roland BarthesLheonnel RojasAún no hay calificaciones
- Bourdieu Pierr Los Herederos ConclusionDocumento107 páginasBourdieu Pierr Los Herederos ConclusionHigrey100% (2)
- Jean Jacques RousseauDocumento21 páginasJean Jacques RousseauPhonemuneAún no hay calificaciones
- Beltran Comunicación para El DesarrolloDocumento12 páginasBeltran Comunicación para El DesarrolloPriscila AcostaAún no hay calificaciones
- Dos Siglos DespuésDocumento12 páginasDos Siglos DespuésPROHISTORIA100% (1)
- Alonso 2008. El MestizajeDocumento25 páginasAlonso 2008. El MestizajekatlisonAún no hay calificaciones
- Antecedentes 1 Guerra MundialDocumento14 páginasAntecedentes 1 Guerra MundialJonathan Dominguez RoaAún no hay calificaciones
- Estado Plurinacional COPAE 2017 Revisado 2018 1Documento91 páginasEstado Plurinacional COPAE 2017 Revisado 2018 1Marco FonsecaAún no hay calificaciones
- Cattaruzza Historia en Tiempos DificilesDocumento6 páginasCattaruzza Historia en Tiempos DificilesterrorvirtudAún no hay calificaciones
- Celso Lafer Sobre BobbioDocumento10 páginasCelso Lafer Sobre BobbioJulián CenteyaAún no hay calificaciones
- La Política y Lo PolíticoDocumento1 páginaLa Política y Lo PolíticoO.Comito100% (1)
- O. Beluche - La Verdad Sobre La InvasiónDocumento110 páginasO. Beluche - La Verdad Sobre La InvasiónFer VasAún no hay calificaciones
- Educación Cívica y Cultura PolíticaDocumento14 páginasEducación Cívica y Cultura PolíticaDavidGuerreroAún no hay calificaciones
- TODOROVDocumento2 páginasTODOROVLoloAún no hay calificaciones
- El Nacionalismo CriolloDocumento17 páginasEl Nacionalismo CriolloSarahyu Luna100% (1)
- Tema 1 - Diapositivas - SieyèsDocumento51 páginasTema 1 - Diapositivas - SieyèsFederalist_PubliusAún no hay calificaciones
- Hacia La Profundización de La Democracia ParitariaDocumento150 páginasHacia La Profundización de La Democracia ParitariaObservatorio de Paridad DemocráticaAún no hay calificaciones
- 21 de Mayo Día de La AfrocolombianidadDocumento3 páginas21 de Mayo Día de La AfrocolombianidadMIVIS CAICEDO PINOAún no hay calificaciones
- El Uruguay Del 900Documento11 páginasEl Uruguay Del 900Fernando de los ÁngelesAún no hay calificaciones
- Conceptos en Debate: la Verstehen o Comprensión en SociologíaDe EverandConceptos en Debate: la Verstehen o Comprensión en SociologíaAún no hay calificaciones
- Ciencias Auxiliares de La HistoriaDocumento10 páginasCiencias Auxiliares de La HistoriadavidAún no hay calificaciones
- El Estado unitario chileno: Reconstrucción crítica de su ethosDe EverandEl Estado unitario chileno: Reconstrucción crítica de su ethosAún no hay calificaciones
- Enfoques Epistemológicos y Didáctica de La HistoriaDocumento1 páginaEnfoques Epistemológicos y Didáctica de La HistoriaAriel Alejandro PereiraAún no hay calificaciones
- Neoliberalismo, Capitalismo Financiero y Mundo Unipolar: Auge, Crisis y Transición HistóricaDocumento19 páginasNeoliberalismo, Capitalismo Financiero y Mundo Unipolar: Auge, Crisis y Transición HistóricaVerónica M. Ulloa Con LandaAún no hay calificaciones
- El Cine Comunitario Un Medio de ComunicaDocumento13 páginasEl Cine Comunitario Un Medio de ComunicaortixjenniferAún no hay calificaciones
- Cultura HistóricaDocumento38 páginasCultura HistóricaJosé Avelino Izaguirre OsorioAún no hay calificaciones
- Cartilla Plan ENIA PDFDocumento72 páginasCartilla Plan ENIA PDFMonica Veronica VillafañeAún no hay calificaciones
- Adriana PuiggrósDocumento7 páginasAdriana PuiggrósCe ViverosAún no hay calificaciones
- El Humanista en La Edad ModernaDocumento6 páginasEl Humanista en La Edad ModernaJuan OjedaAún no hay calificaciones
- Por un hogar digno: El derecho a la vivienda en los márgenes del Chile urbano, 1960-2010De EverandPor un hogar digno: El derecho a la vivienda en los márgenes del Chile urbano, 1960-2010Aún no hay calificaciones
- Ensayo sobre el Derecho de Gentes (Anotado)De EverandEnsayo sobre el Derecho de Gentes (Anotado)Aún no hay calificaciones
- Consentimiento-Informado-Ni - Os - Docx Filename - UTF-8''Consentimiento-informado-niñosDocumento1 páginaConsentimiento-Informado-Ni - Os - Docx Filename - UTF-8''Consentimiento-informado-niñosMarcela LuisAún no hay calificaciones
- Lean LogisticDocumento14 páginasLean LogisticAlex FvAún no hay calificaciones
- Corporación de Asistencia JudicialDocumento4 páginasCorporación de Asistencia Judicialrignan7Aún no hay calificaciones
- Formato5b - 1 Final - Salud LambayequeDocumento2 páginasFormato5b - 1 Final - Salud LambayequeRamdu MaldonadoAún no hay calificaciones
- Oficio Est 30 2 VADocumento2 páginasOficio Est 30 2 VAAbraham martinezAún no hay calificaciones
- Practica3i 2016 2Documento1 páginaPractica3i 2016 2Cristian SebastianAún no hay calificaciones
- Informe de Desarrollo OrganizacionalDocumento7 páginasInforme de Desarrollo OrganizacionalDanielaPerezCastroAún no hay calificaciones
- 393 MKTSPDocumento167 páginas393 MKTSPDilan TelleriaAún no hay calificaciones
- Lineamientos 2023-2024Documento60 páginasLineamientos 2023-2024Rasec Isnay33% (3)
- Proyecto (Losa de Fundación)Documento48 páginasProyecto (Losa de Fundación)Jorge Montaño JaimesAún no hay calificaciones
- Ojos de Carne y Ojos de FuegoDocumento5 páginasOjos de Carne y Ojos de FuegoJuan David Montoya CastroAún no hay calificaciones
- Estética Clásica-Introducción PDFDocumento80 páginasEstética Clásica-Introducción PDFAnthony RondónAún no hay calificaciones
- Dari SocialDocumento17 páginasDari SocialMayelin Doleo CabreraAún no hay calificaciones
- Hoja Trabajo Semana6 Solucionario ADocumento6 páginasHoja Trabajo Semana6 Solucionario ALeticia Pascual castilloAún no hay calificaciones
- MetodosDocumento15 páginasMetodosAbel RosilloAún no hay calificaciones
- Gestores de Base de DatosDocumento3 páginasGestores de Base de DatosMynor SolisAún no hay calificaciones
- Practica 5Documento8 páginasPractica 5Fernanda ÁlvarezAún no hay calificaciones
- Actividad N-7 - Evidencias Cuaderno de Campo-AroneDocumento9 páginasActividad N-7 - Evidencias Cuaderno de Campo-Aroneyessily mayte huyhua garciaAún no hay calificaciones
- CPFDocumento2 páginasCPFjuan pablo riccobeneAún no hay calificaciones
- Ingles Aplicado Al TurismoDocumento65 páginasIngles Aplicado Al TurismoSalma AndreaAún no hay calificaciones
- Cap. 5.litwinDocumento5 páginasCap. 5.litwinFabio JuarezAún no hay calificaciones
- Acuerdo Colectivo 2022-2023 Gobernación Corregido en TrámiteDocumento26 páginasAcuerdo Colectivo 2022-2023 Gobernación Corregido en TrámiteJohn Jairo VaronAún no hay calificaciones
- Oracion Por La EsposaDocumento6 páginasOracion Por La EsposaFhélixAbel LoyaAún no hay calificaciones
- S6 ContenidoDocumento20 páginasS6 ContenidoJosé Ignacio Gallego CornejoAún no hay calificaciones
- SESIÓN DE APRENDIZAJE SaulDocumento8 páginasSESIÓN DE APRENDIZAJE Saulsapz77100% (2)
- Intervalos X F F X F X F XDocumento1 páginaIntervalos X F F X F X F XElKhea ConflexAún no hay calificaciones
- Resumen Capitulo 3 PDFDocumento3 páginasResumen Capitulo 3 PDFyisleydi herreraAún no hay calificaciones
- Reporte Diario de ActividadesDocumento6 páginasReporte Diario de ActividadesChelsito CH MAún no hay calificaciones