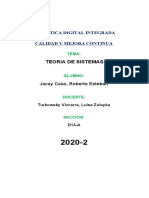Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Enfoque Marxista de La Educacion
Enfoque Marxista de La Educacion
Cargado por
Joaquin Roberto Cifuentes MillaTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Enfoque Marxista de La Educacion
Enfoque Marxista de La Educacion
Cargado por
Joaquin Roberto Cifuentes MillaCopyright:
Formatos disponibles
TEORAS SOCIOLGICAS DE LA EDUCACIN
archivo del portal de recursos para estudiantes
www.robertexto.com
IMPRIMIR 2. ENFOQUES MARXISTAS Estos enfoques tienen en comn el considerar que el sistema educativo es una institucin que favorece a las clases sociales privilegiadas, de modo que la escuela se convierte en una institucin que justifica las desigualdades previamente existentes. Aqu vamos a considerar las aportaciones de Marx, las teoras de la reproduccin social y las teoras de la resistencia. 2.1. MARX Marx apenas reflexion explcitamente sobre la educacin. Es en su antropologa, especialmente en su reflexin sobre el hombre total, donde podemos encontrar el soporte terico de sus planteamientos educativos explcitos: el aunar educacin y trabajo, la fascinacin por la gestin democrtica de las escuelas, etc. Marx se opona tajantemente a la divisin capitalista del trabajo. Al igual que Adam Smith era consciente de que la parcelacin de tareas laborales limita el desarrollo personal. En El capital afirmaba que parcelar a un hombre equivale a ejecutarlo. 2.1.1. EDUCACIN Y TRABAJO. Como recordaba Lerena, Marx coloca el trabajo y el mundo de la produccin en el centro de todos sus planteamientos, incluidos los que hace de la educacin y la escuela. El hombre llega a ser hombre en virtud del despliegue de su actividad en el trabajo, esto es, por medio de su actividad prctica. La unin de instruccin y produccin, trabajo intelectual y trabajo manual, pensamiento y accin, teora y prctica, filosofa y tcnica, se basa en la necesidad de conseguir una educacin integral o polivalente. Ello supone, necesariamente, la superacin de la dicotoma clsica entre enseanza acadmica, que tiende a formar alumnos para trabajos de abstraccin, direccin y creacin, y la enseanza tcnico- profesional, orientada hacia la simple ejecucin de actividades manuales o para las que apenas se precisa reflexin. En sus escritos de juventud Marx plantea ya los efectos negativos y perniciosos de la actividad unilateral producida por la propiedad privada y la divisin del trabajo, en contraposicin a los efectos positivos y benefactores derivados de la actividad omnilateral que genera la propiedad colectiva y la abolicin de la divisin social del trabajo. La nueva sociedad precisa hombres que ejerciten sus aptitudes en todos los sentidos. Marx reivindica la unin de enseanza y produccin.Los nios, desde los nueve aos, deben trabajar al tiempo que son alumnos. Al contrario de lo que hubiese planteado Rousseau, se opone a separar a los nios de los adultos, a recluirlos en la esfera artificial de la escuela de saberes abstractos. No se trata tanto de que los nios produzcan, como de que estn en contacto con el mundo real, que sean capaces de vincular los conocimientos adquiridos en la escuela con el mundo de la produccin. La cosa es sencilla. Los alumnos que pasan en la escuela medio da solamente mantienen constantemente fresco su espritu y en disposicin casi siempre de recibir con gusto la enseanza. El sistema de mitad trabajo y mitad escuela convierte a cada una de estas tareas en descanso y distraccin respecto de la otra, siendo por tanto mucho ms convincente que la duracin ininterrumpida de una de ambas. Los inspectores de fbricas descubrieron rpidamente que los nios que seguan el rgimen de media enseanza aprendan tanto, y a veces ms, que los alumnos de las escuelas corrientes. Como deca Lerena la proposicin marxiana de unir enseanza y produccin no solo no es original, sino que ni siquiera constituye una proposicin: era un hecho desde el movimiento de las escuelas industriales de fines del siglo XVIII. Owen, por ejemplo, lo haba puesto en marcha en New Lanark. 2.1.2. CONTROL DE LA ESCUELA Los modelos de descentralizacin escolar ingls y americano influyeron en Marx al referirse al carcter estatal de la escuela. La enseanza debe ser estatal en lo que se refiere a la fijacin de unas leyes generales y de la financiacin. El resto de las competencias debe correr a cargo de los municipios, los cuales establecern unos mecanismos de representacin democrtica (habla de Consejos Escolares para la gestin y el control de la enseanza).
Marx era partidario de sustraer la escuela a toda influencia por parte del gobierno y de la iglesia. En la Crtica del Programa de Gotha afirma: "Eso de la educacin popular a cargo del estado es absolutamente inadmisible. Una cosa es determinar, por medio de una ley general, los recursos de las escuelas pblicas, las condiciones de capacidad del personal docente, las materias de enseanza, mediante inspectores del Estado, como se hace en los Estados Unidos, y otra cosa, completamente distinta, es nombrar al Estado educador del pueblo!". Como se puede ver es bastante prudente a la hora de atribuir competencias al estado. Adems plantea la necesidad de que la escuela sea exquisamente neutra en los temas conflictivos hasta el punto de excluir su enseanza del mbito escolar. De este modo propona que ni la economa poltica ni la religin deberan ensearse en las escuelas. Aqu se est planteando una clara diferenciacin entre dos procesos de aprendizaje: el espacio institucional de la escuela tiene la funcin de instruir y el espacio no institucional ms difuso de la sociedad tiene la funcin de educar. Marx era firme partidario de la enseanza estatal. En primer lugar, es obvio que solamente el estado cuenta con y contaba con los recursos necesarios para poner en pie un verdadero sistema escolar para todos, como tambin lo es que solamente con un sistema estatal poda plantearse seriamente el tema de la gratuidad. En segundo lugar, la creacin de escuelas por los obreros significaba precisamente la cada en el espectro de la dispersin de fuerzas que tanto tema Marx.En tercer lugar, Marx era consciente de que dejar la enseanza a la iniciativa privada significara dejarla en manos de quienes contasen con los recursos necesarios para poner en pie las escuelas. Hay que recordar que la supresin de la enseanza privada, o al menos el establecimiento de la enseanza pblica, era una vieja reivindicacin fundamental y prioritaria en todo programa democrtico. 2.2. TEORAS DE LA REPRODUCCIN SOCIAL Estas teoras plantean que la escuela contribuye a la reproduccin de las jerarquas sociales existentes acoplando de un modo no conflictivo a los individuos en los lugares sociales a los que estn destinados. En este sentido hay coincidencia con el enfoque funcionalista. La diferencia radica en que para la reproduccin social, la escuela reproduce una estructura injusta de posiciones sociales, favoreciendo a los grupos sociales dominantes. El capitalismo actual precisa convencer a la gente de que este sistema es el nico, o por lo menos el mejor posible. Para Gramsci el estado es mucho ms que el aparato coercitivo de la burguesa: incluye la hegemona (dominacin ideolgica) de la burguesa. Es aqu donde la escuela juega un papel esencial, dado que es en la escuela donde la reproduccin adopta su mejor y ms organizada forma. Los nios acuden a la escuela a una edad temprana y se les inculca de modo sistemtico las destrezas, valores e ideologa que se ajustan al tipo de desarrollo econmico adecuado al control capitalista. Althusser se convirti en uno de los soportes bsicos de estas teoras, lo que es especialmente claro en Baudelot y Establet. De acuerdo con Althusser toda formacin social debe reproducir las condiciones de su produccin. Es decir, para que el feudalismo, el capitalismo o el socialismo funcionen deben reproducir las fuerzas productivas -la tierra, el trabajo, el capital y el conocimiento incorporado a la produccin- y las relaciones de produccin, la jerarqua de poder y de control entre los seores y los siervos (feudalismo), capital y trabajo (capitalismo) y funcionarios del partido y trabajadores (socialismo). Cmo tiene lugar la reproduccin de la divisin del trabajo y de las destrezas en el capitalismo? Aqu Althusser examina un punto no aclarado, o insuficientemente aclarado, por Marx y Engels, para los cuales la fuerza de trabajo era homognea, si exceptuamos los escritos de Engels referidos a la aristocracia obrera. Althusser sostiene que a diferencia de las formaciones sociales caracterizadas por la servidumbre, la reproduccin de las destrezas de la fuerza de trabajo tiene lugar preferentemente fuera del lugar de trabajo y se adquieren mayoritariamente fuera de la produccin: por medio del sistema educativo capitalista. Las escuelas ensean a los nios diferentes normas de comportamiento dependiendo del tipo de empleo que vayan a ocupar. La reproduccin de la fuerza de trabajo no es solo la reproduccin de sus destrezas sino tambin la reproduccin de sus sujeccin a la ideologa dominante. Cmo se asegura la reproduccin de las relaciones de produccin? En su mayor parte se asegura por medio de los aparatos ideolgicos del estado (AEI). Cuando estos no son suficientes se produce la intervencin de los aparatos represivos. A diferencia de los aparatos represivos, los cuales estn constituidos por las fuerzas represivas (ejrcito y polica), existe una pluralidad de aparatos ideolgicos, los cuales son los siguientes: el AIE eclesistico (las diferentes iglesias); el AIE escolar (escuelas pblicas y privadas), el AIE familiar, el AIE jurdico, el AIE poltico (el
sistema poltico, incluyendo en l a los diferentes partidos), el AIE sindical; el AIE de los medios de comunicacin (TV, prensa, radio,...) y el aparato cultural (literatura, artes, deportes...). 2.2.1. BAUDELOT Y ESTABLET: LA TEORA DE LAS DOS REDES. Estos autores son conocidos fundamentalmente (y esta es la razn por la que los incluimos en este epgrafe) por su idea de que la divisin escolar a continuacin de la primaria entre una red profesional (similar a nuestra FP) y una red acadmica (similar a nuestro BUP-COU) responde a la divisin de la sociedad en dos clases sociales: burguesa y proletariado. Para la burguesa la escuela ya es democrtica, pero esta democracia no tiene otro contenido, en una sociedad capitalista, que la relacin de divisin entre dos clases antagnicas y la dominacin de una de esas clases sobre la otra. La escuela solo tiene sentido para aquellos, y solamente para aquellos, que han alcanzado la cultura que da la Universidad. De aqu es de donde sale la gente que redacta las leyes, pronuncia los discursos y escribe los libros. Son estos quienes constituyen el personal docente. Para ellos los grados de la primaria y la secundaria aparecen como grados que conducen al ciclo superior, justamente porque no se quedaron a mitad de camino y no tuvieron que abandonar. La escuela no es continua y unificada ms que para aquellos que la recorren por entero: una fraccin determinada de la poblacin, principalmente originaria de la burguesa y de las capas intelectuales de la pequea burguesa. Para todos aquellos que abandonan despus de la primaria no existe una escuela: existen escuelas distintas, sin ninguna relacin entre s. Hay una relativa continuidad entre la secundaria acadmica y el grado superior de las facultades; pero no hay ninguna continuidad entre la primaria y la enseanza profesional. Se trata de redes de escolarizacin totalmente distintas por las clases sociales a las que estn masivamente destinadas, por los puestos de la divisin del trabajo a las que destinan y por el tipo de formacin que imparten. La enseanza profesional de primer grado no desemboca en la secundaria y en el ciclo superior, sino en el mercado de trabajo. La prolongacin de la escolaridad obligatoria no acaba con la divisin en clases, ms bien las agrava. La operacin es simple: consiste en reintroducir o en mantener en el aparato escolar a los individuos que anteriormente estaban excluidos o ya haban salido. La existencia de estas dos redes supone dos tipos de prcticas escolares claramente diferenciadas. * "La red primaria-profesional est dominada por su base (el elemento primario) y la red secundaria-superior por su fin (el elemento superior). * Las prcticas escolares de la red profesional son prcticas de repeticin, de insistencia y machaqueo, mientras que las prcticas de la secundaria acadmica son prcticas de continuidad, progresivamente graduadas. * Mientras que la red profesional tiende ante todo a "ocupar", a cuidar a sus alumnos de la manera ms econmica y menos directiva posible, la red secundaria superior funciona en base a la emulacin y a la seleccin individual. * En tanto que la red profesional coloca en primer plano la observacin de lo "concreto" a travs de la "leccin de las cosas", la red acadmica reposa en el culto del libro y de la abstraccin". El siguiente cuadro trata de sintetizar estos aspectos. PRIMARIAPROFESIONAL Objetivo Prcticas escolares Medios Prioridad para Contenido SECUNDARIASUPERIOR
reproduccin del reproduccin de la proletariado burguesa de repeticin de graduacin ocupar a los progresiva alumnos del modo emulacin y ms econmico seleccin posible (pedagogas culto del libro y de activas) la abstraccin La observacin de adquisicin de la lo pseudo-concreto cultura burguesa (lecciones de cosas)
Subcultura pequeo-burguesa que dispone a la aceptacin de la dominacin de clase A los futuros proletarios se les imparte un cuerpo compacto de ideas burguesas simples. Los futuros burgueses aprenden, a travs de toda una serie de aprendizajes apropiados a convertirse en intrpretes, en actores e improvisadores de la ideologa burguesa. Estadsticamente hablando, los enseantes ms capacitados, los mejor preparados, tendrn tendencia, por el mecanismo del escalafn, a ensear en los colegios de los barrios elegantes, ms prestigiosos, cuya mentalidad se halla espontneamente de acuerdo con los mtodos e ideologa de los maestros. 2.2.2. BOWLES Y GINTIS La idea fundamental de su libro La instruccin escolar en la Amrica capitalista es que la educacin no puede ser comprendida independientemente de la sociedad de la que forma parte. La educacin est vinculada de modo indisoluble a las instituciones econmicas y sociales bsicas. La educacin sirve para perpetuar o reproducir el sistema capitalista. Es una de las varias instituciones que mantiene y refuerza el orden econmico y social existente. Debido a esto la educacin no puede actuar como una fuerza de cambio social en favor de una mayor igualdad. La educacin, y la poltica estatal en general, es ineficaz para resolver los problemas sociales en el marco de una economa capitalista. Cualquiera que considere que la educacin puede contribuir a la solucin de los problemas sociales es vctima de una comprensin incompleta del sistema econmico. Para determinar cmo contribuye la educacin a la reproduccin, primero hay que analizar el funcionamiento de la sociedad capitalista. En el capitalismo, la esfera econmica es una esfera totalitaria en la que las acciones de la gran mayora de los trabajadores estn controladas por una reducida minora (los propietarios y los gerentes). Esto contrasta fuertemente con la esfera poltica, la cual es formalmente democrtica. La estructura no democrtica de la esfera econmica est directamente ligada a la bsqueda del beneficio, lo que supone tratar de extraer la mayor cantidad posible de plusvala a cada trabajador. A pesar de este control en la produccin la posicin social de los propietarios y gerentes puede verse amenazada por la unidad potencial de los trabajadores, a travs de sus sindicatos, partidos o asociaciones. Los capitalistas se aprovechan de la existencia de un ejrcito de parados de reserva del mercado de trabajo, el cual contribuye a dulcificar las exigencias de los trabajadores con empleo. Por otro lado, pueden aplicar la fuerza directamente, por medio del uso de los aparatos estatales de coaccin fsica. No obstante, el uso de esa fuerza puede ser contraproducente. A largo plazo, el xito depende, en primer lugar, de la existencia de una ideologa ampliamente aceptada que justifique el orden social y, en segundo lugar, de un conjunto de relaciones sociales que valide la ideologa por medio de la experiencia cotidiana. Dicho en otras palabras, no solo se trata de que la gente comparta ciertas creencias o ideologas con respecto a lo adecuado del orden social, sino que todo su ser se habite a las relaciones sociales que refuerzan estas creencias o hacen que parezcan plausibles y realistas. La ideologa dominante y las relaciones sociales se convierten en el sustento de la dominacin social. En las sociedades capitalistas avanzadas la ideologa es suministrada por la teora tecnomeritocrtica. El conjunto de relaciones sociales son las relaciones sociales en el trabajo. La principal caracterstica de estas relaciones sociales es que los individuos experimentan un escaso control sobre las decisiones en su lugar de trabajo. Esto significa que el control del proceso de produccin no se encuentra en manos de los trabajadores, sino en manos de los no trabajadores. Qu papel desempea en este contexto la escuela? La escuela acta en correspondencia con las relaciones de produccin. Esta cita de los propios autores contribuir a aclarar la cuestin: El sistema educativo ayuda a integrar a los jvenes al sistema econmico, creemos, a travs de la correspondencia estructural entre sus relaciones y las de la produccin. La estructura de las relaciones sociales de la educacin no solo acostumbra al estudiante a la disciplina en su puesto de trabajo, sino que desarrolla los tipos de comportamiento personal, formas de presentacin propia, imagen de s mismo e identificaciones de clase social que son ingredientes cruciales de la idoneidad para el puesto. Concretamente, las
relaciones sociales de la educacin -las relaciones entre administraciones y maestros, maestros y estudiantes, estudiantes y estudiantes y estudiantes y su trabajo- son una rplica de la divisin jerrquica del trabajo. Las relaciones jerrquicas estn reflejadas en las lneas de autoridad verticales que van de administradores a maestros y a estudiantes. El trabajo enajenado se refleja en la falta de control que tiene el estudiante sobre su educacin, la enajenacin de este sobre el contenido de los planes de estudio, y la motivacin del trabajo escolar a travs de un sistema de calificaciones y otras recompensas externas, en lugar de mediante la integracin del estudiante, bien en el proceso (aprendizaje) bien en el resultado (conocimientos) del "proceso de produccin" de la educacin. La fragmentacin del trabajo se refleja en la competencia institucionalizada y muchas veces destructiva entre estudiantes, mediante una constante evaluacin y clasificacin ostensiblemente meritocrticas. Cuando acostumbra a los jvenes a una serie de relaciones sociales similares a las del lugar de trabajo, la instruccin escolar intenta encauzar el desarrollo de las necesidades personales hacia sus requerimientos. El sistema educativo integra de modo no conflictivo a los individuos en los puestos de trabajo correspondientes no a travs de las intenciones conscientes de los profesores y administradores en sus actividades cotidianas, sino a travs de una estrecha correspondencia entre las relaciones sociales que gobiernan la interaccin personal en el lugar de trabajo y las relaciones sociales del sistema educativo. El principio de correspondencia tiene cuatro aspectos principales. 1. Los estudiantes, al igual que los trabajadores con respecto a su trabajo, ejercen poco control sobre el curriculum. 2. La educacin es contemplada como un medio, ms que como un fin en s misma. 3. La divisin del trabajo, que confiere a cada persona una estrecha gama de tareas y que engendra la desunin entre los trabajadores, se repite en la especializacin y compartimentacin del conocimiento y en la competencia entre los estudiantes. 4. Los distintos niveles educativos se corresponden con, y preparan para, los diferentes niveles de la estructura ocupacional. De este modo los empleos a que dan acceso las credenciales de primaria son repetitivos y claramente subordinados. Desde la secundaria se accede a empleos con mayor grado de autonoma. Y con los ttulos universitarios se puede acceder a empleos con una elevada autonoma. Los autores tratan de sustantivar estos puntos centrndose en varias investigaciones que muestran que en la educacin y en el trabajo se recompensan los mismos tipos de rasgos de personalidad. De este modo, la creatividad y la independencia se penalizan en las escuelas y se desaprueban en el trabajo; mientras que la perseverancia, la dependencia, la identificacin con la organizacin, la puntualidad se aprueban y recompensan. 2.3. TEORAS DE LA RESISTENCIA. En las teoras de la reproduccin social los individuos aparecen como seres pasivos manipulados por las estructuras sociales, los miembros de las clases subordinadas aparecen como receptores pasivos de los mensajes de la ideologa dominante. A ello hay que aadir el hecho de que las teoras que hemos ido analizando hasta ahora contemplan la escuela desde fuera, sin penetrar en su interior, para analizar cmo tienen lugar los procesos de reproduccin. Esta es justamente una de las virtudes de las teoras de la resistencia: ahora los investigadores entran en los centros, en las aulas, entrevistan a los profesores, a los estudiantes, etc. Sin duda el estudio ms destacable en estas teoras es el de Paul Willis Aprendiendo a trabajar. El trabajo de Willis consisti en una investigacin sobre un grupo de chavales anti-escuela (los "colegas") en una ciudad del centro de Inglaterra llamada imaginariamente Hammertown -Coventry en realidad-. Se trata quizs del estudio intensivo ms completo que se haya hecho hasta el presente. Willis no solo se convierte en un colega ms, con lo que obtiene de los estudiantes investigados un discurso completsimo, sino que analiza su trayectoria desde poco antes de abandonar la escuela hasta que se incorporan
a la vida laboral. Y va ms all. Entrevista tambin a algunos de los padres de los "colegas", a los profesores, a los miembros del equipo directivo. El libro est dividido en dos partes. La primera, etnogrfica, dedicada fundamentalmente al lector general y a los enseantes y la segunda, analtica, de carcter ms eminentemente sociolgico. No es una divisin estricta, ya que la parte etnogrfica contiene elementos analticos y la parte de anlisis contiene elementos etnogrficos. Primeramente analiza los elementos que constituyen la cultura de los "colegas". La primera cuestin en que se centra es la oposicin a la autoridad y rechazo del conformista. El primer frente de oposicin es la autoridad del profesor, para desde ah llegar a quienes les obedecen pasivamente: los "pringaos" (en ingls 'ear'oles -literalmente orejas perforadas, como el ganado no como los punkies; el trmino hace referencia a la pasividad de estos chicos, siempre estn escuchando, nunca haciendo) La oposicin a la escuela se manifiesta como un estilo de vida. El primer signo de entrada en el grupo de los "colegas" es el cambio de vestimenta y de peinado. Son elementos cruciales que permiten contactar con el sexo opuesto. La capacidad de atraer sexualmente est relacionada con la madurez. A continuacin habra que citar el fumar. La mayora de los "colegas" fuman y lo suelen hacer en la puerta de la escuela. El fumar se valora como un acto de insurreccin. Junto al fumar se encuentra el beber. El hecho de beber en los bares es un claro punto de distanciamiento de los profesores y de los "pringaos", al tiempo que se convierte en un acto de aproximacin al mundo adulto, en un elemento que trasciende la forzosa adolescencia que impone la escuela. El grupo de pares es sin duda el elemento clave de la cultura contra-escolar. Mientras que la escuela es la zona de lo formal, el grupo lo es de lo informal. A diferencia de la escuela, el grupo informal carece de una estructura slida: no hay normas pblicas, ni estructuras fsicas, ni jerarquas reconocidas, ni sanciones institucionalizadas. Pero esta contra-cultura no descansa en el aire. Tiene su base material, su infraestructura. La esencia de ser un "colega" es pertenecer al grupo. Unirse a la cultura contra-escolar significa adherirse a un grupo. No obstante, el grupo tiene ciertas normas que derivan fundamentalmente de la fidelidad al mismo. Hay un tab universal de no delatar ante la autoridad a un miembro del grupo. Cualquiera que se chive es excluido y queda marcado definitivamente. El grupo permite disear mapas sociales alternativos. Con el grupo se conocen a otros grupos y se puede explorar el entorno. La oposicin a la escuela se manifiesta es la lucha por ganar espacio simblico y fsico en la institucin. El escaqueo es un elemento de auto-direccin, de autonoma. Se puede llegar a construir una jornada propia aparte de la que ofrece la escuela. Se trata de preservar la movilidad personal. Hay que atacar las nociones oficiales del tiempo institucional. La acusacin principal que los profesores dirigen sobre "los colegas" es que pierden el tiempo. La habilidad de producir cachondeo es uno de los rasgos distintivos de los "colegas". La escuela es un campo propicio para la produccin de cachondeo: cuando se proyecta una pelcula atan el cable del proyector en sitios imposibles, si pasean por el parque prximo a la escuela estropean la bicicleta del guardia. Las visitas exteriores son una pesadilla para los profesores. Hay una diversin en las peleas, en la intimidacin, en hablar de peleas. Se trata de un elemento de masculinidad. Resulta desastroso negarse a pelear cuando hay que hacerlo. Se prefiere, por lo general, la violencia simblica o verbal. Ser un "colega" en la escuela est asociado con estar fuera por la noche. Los "colegas" necesitan urgentemente trabajar en chapucillas para conseguir dinero. Otros recursos para obtener dinero son los robos, los "palos" a los pringaos o incluso asaltar la escuela. Estn orgullosos del dinero que ganan -en pequeos trabajillos- y gastan. Todo esto les suministra un sentido de superioridad ante los profesores, quienes estn encerrados en la escuelas y no saben bien qu ocurre fuera de ellas. Una de las caractersticas distintivas de la cultura contra-escolar es su acendrado sexismo. Las mujeres son contempladas con objetos sexuales y como seres hogareos (entre los "colegas" son abundantes las historietas lascivas sobre conquistas sexuales). La cultura contra-escolar tiene profundas similitudes con la cultura a la que sus miembros estn destinados: la cultura de fbrica. La masculinidad y la rudeza en la cultura contra-escolar refleja uno de los temas centrales de la cultura de fbrica. Otro tema de la cultura de fbrica es la lucha por obtener un cierto grado de control informal sobre el proceso de trabajo. El grupo informal en el trabajo muestra la misma actitud hacia los conformistas. El rechazo de la escuela por parte de los "colegas" tiene su correspondencia en la mayor valoracin de la prctica frente a la teora. La habilidad prctica est siempre en primer lugar y es una condicin para las otras clases de conocimiento. La teora es til en la medida en que ayude a resolver problemas, a hacer cosas concretas.
Willis analiza la transicin de un grupo de alumnos marcadamente anti-escuela desde el sistema educativo al sistema productivo. Lo que quiere explicar es por qu estos chavales desean realizar trabajos de clase obrera. Para ello elabora un marco terico y una terminologa que capte lo que ocurre en la realidad. Los trminos clave que utiliza son los de penetracin y limitacin. Por penetracin entiende los impulsos dentro de una forma cultural hacia la captacin de las condiciones de existencia de sus miembros y su posicin dentro del todo social, de un modo no individualista. Se trata de la captacin de las contradicciones sociales: explotacin, alienacin, divisin social, etc. Por limitacin entiende aquellos obstculos, desviaciones y efectos ideolgicos que confunden e impiden el desarrollo total y la expresin de estos impulsos. Lo que hace la limitacin es restar peligrosidad a las penetraciones, impidiendo o dificultando la transformacin social. A partir de estos elementos es posible explicar la entrada libremente aceptada en determinados trabajos en condiciones que no son libremente elegidas (lo que supone retomar la idea de Marx de que los hombres hacen la historia libremente en condiciones que no son libremente elegidas). Hay un momento en la cultura obrera en que la entrega de la fuerza de trabajo representa al mismo tiempo la libertad, la eleccin y la trascendencia. Si los chicos de la clase obrera en su camino al trabajo no creyeran en la lgica de sus propias acciones, ninguna persona ni acontecimiento exterior podran convencerles. Las principales penetraciones son las que se refieren a la educacin y al empleo. La cultura contra-escolar manifiesta un fuerte escepticismo con respecto al valor de las credenciales educativas, y, especialmente con respecto al sacrificio que supone su obtencin: en definitiva un sacrificio no solo de tiempo muerto, sino de una cualidad de la accin: implica aceptar la subordinacin. La gratificacin inmediata, no es solo inmediata, es un estilo de vida. Por otro lado, no est del todo claro que el sacrificio en la escuela conduzca a mejores empleos. En segundo lugar, la cultura establece una especie de valoracin de la calidad del trabajo disponible. La mayor parte del trabajo industrial es un trabajo carente de sentido, alienante, repetitivo, requiere muy poca habilidad y muy poco aprendizaje. Si bsicamente todos los trabajos son iguales, si de ellos es prcticamente imposible obtener satisfaccin intrnseca alguna, por qu molestarse en soportar tantos aos de escuela. Hay una indiferencia casi total con respecto a la clase particular de trabajo a realizar, siempre y cuando cumpla unos requisitos culturales mnimos. La lgica interna del capitalismo consiste en que todas las formas concretas de trabajo estn estandarizadas y que todas ellas contienen el potencial para la explotacin del trabajo abstracto. La expansin del sector servicios y del sector pblico pretende hacer creer que existe una mayor amplitud de oportunidades y de variedad de trabajo para los jvenes. Sin embargo, contra esta afirmacin se puede argumentar que el modelo capitalista de divisin del trabajo es dominante en todos los sectores de empleo. Por instinto, la cultura contra-escolar tiende a limitar la entrega de la fuerza de trabajo (llegar al final del trimestre sin haber escrito una sola palabra, desobedecer a los profesores,...). El comportamiento en la escuela de estos chicos refuerza la solidaridad de grupo, rechazando radicalmente la competitividad que la escuela alienta. La cultura contra-escolar contrapone la lgica individualista a la grupalista. Para el individuo de la clase obrera la movilidad en esta sociedad puede significar algo. Sin embargo, para la clase y el grupo en su conjunto, la movilidad no significa nada. La nica movilidad verdadera sera la destruccin de la sociedad de clases. Las principales limitaciones de la cultura contra-escolar son las que se refieren al desdn por la actividad intelectual y su marcado sexismo. El rechazo de la escuela es tambin el rechazo de la actividad mental en general. El individualismo no es derrotado por lo que pueda ser en s, sino por su participacin en la mscara escolar donde el trabajo mental se asocia a la autoridad injustificada y con ttulos cuyas promesas son ilusorias. Por lo tanto el individualismo es penetrado a costa de rechazar la actividad intelectual (direccin, concepcin), lo que facilita la dominacin de clase. La otra gran divisin que desorienta la penetracin cultural es la que se da entre hombres y mujeres. Anteriormente hacamos referencia al hecho de que los trabajos aceptables por los alumnos anti-escuela han de caer dentro de un cierto universo cultural. Estos chicos rechazan cualquier tipo de trabajo que tenga connotaciones femeninas, o donde no se ejerza la masculinidad en forma de fortaleza fsica. Esto implica el rechazo absoluto del trabajo de oficina (al que despectivamente llaman pen-pushing -empujar un lpiz-) y todo lo que se asimile a ella. El hecho de que no todos aspiren a las recompensas y satisfacciones del trabajo mental es algo que necesita explicacin. El que el capitalismo necesite esta divisin no explica por qu se satisface esa necesidad. Un miembro de la cultura contra-escolar solo puede creer en la
feminidad del trabajo de oficina mientras que las esposas, las novias y las madres sean contempladas como personas limitadas, inferiores o incapaces para ciertas cosas. La obra de Willis dio lugar a una amplia controversia. En primer lugar se pona en duda hasta qu punto pudiera considerarse representativa de la actitud de la clase obrera ante la escuela. Ms bien se refiere a una clase obrera en trance de desaparicin o de escasa cuanta numrica: manual del sector industrial. Por otro lado, la divisin entre "pringaos" (los estudiantes acadmicos) y "colegas" induce a una visin dicotmica de las actitudes de los alumnos frente a los profesores. Y, finalmente, nos quedara por comprender cules sean las estrategias de las alumnas y de las minoras tnicas.
También podría gustarte
- Estoy Creciendo Libro Del DocenteDocumento84 páginasEstoy Creciendo Libro Del DocenteAle Rodriguez100% (5)
- Portafolio LogisticaDocumento60 páginasPortafolio LogisticaBRENDA LIZETH HERNANDEZ ADANAún no hay calificaciones
- Antologia. Modelos Educativos ContemporáneosDocumento109 páginasAntologia. Modelos Educativos Contemporáneosdlizetita100% (1)
- Sociologia y Educacion - Cap2 y 3Documento10 páginasSociologia y Educacion - Cap2 y 3PEDROSANCHEZGIL100% (1)
- Triptico Discapacidad IntelectualDocumento2 páginasTriptico Discapacidad IntelectualSusan Guzmán73% (15)
- Que Es La Sociologia. Algunos Conceptos BasicosDocumento15 páginasQue Es La Sociologia. Algunos Conceptos BasicosEduardo100% (1)
- Giroux - Pedagogía y Política de La Esperanza Cap. 1Documento3 páginasGiroux - Pedagogía y Política de La Esperanza Cap. 1Ana MartínAún no hay calificaciones
- La Concepcion Marxista Sobre La Escuela y La EducacionDocumento55 páginasLa Concepcion Marxista Sobre La Escuela y La EducacionibarbalzAún no hay calificaciones
- Giroux ResumenDocumento6 páginasGiroux ResumenConstanza Sofia R100% (1)
- Resumen Capítulo 3Documento7 páginasResumen Capítulo 3Tinkergris100% (2)
- Marxismo y EducaciónDocumento4 páginasMarxismo y EducaciónCésar García0% (1)
- Perspectiva ReproductivistaDocumento12 páginasPerspectiva ReproductivistaCristianCabanayAún no hay calificaciones
- La Clase Como Sistema Social - Talcott ParsonsDocumento9 páginasLa Clase Como Sistema Social - Talcott Parsonsasmodius80% (10)
- ALTHUSSER y La Escuela Como Aparato Ideológico Del EstadoDocumento5 páginasALTHUSSER y La Escuela Como Aparato Ideológico Del EstadoSebastián Martínez50% (2)
- El Surgimiento de La Pedagogía Crítica y Pedagogía CríticaDocumento6 páginasEl Surgimiento de La Pedagogía Crítica y Pedagogía CríticaAdnil Anirtac86% (7)
- Filoux - Durkheim y La EducacionDocumento27 páginasFiloux - Durkheim y La EducacionSimon Joaquín Bedotti TejedaAún no hay calificaciones
- La Educación y Pedagogía MarxistaDocumento3 páginasLa Educación y Pedagogía MarxistaRaquel PeñaAún no hay calificaciones
- Basil BernsteinDocumento4 páginasBasil BernsteinOzano2015Aún no hay calificaciones
- Educación MarxistaDocumento7 páginasEducación MarxistaLinda SanchezAún no hay calificaciones
- Unidad 4 Sociologia en La EducacionDocumento24 páginasUnidad 4 Sociologia en La EducacionLuis MtzAún no hay calificaciones
- Modulo 3 Preguntas SocioDocumento4 páginasModulo 3 Preguntas SocioCesar95% (19)
- Teoria Marxista de La Educacion1Documento204 páginasTeoria Marxista de La Educacion1janet_vallejo100% (10)
- Lectura 6 Baudelot y EstabletDocumento17 páginasLectura 6 Baudelot y EstabletSantos Laguna100% (1)
- Linea de Tiempo SociologiaDocumento1 páginaLinea de Tiempo SociologiaGerman Lopez Escobar0% (1)
- Lectura Sociologia de La EducacionDocumento34 páginasLectura Sociologia de La EducacionEgberto BurgosAún no hay calificaciones
- La Corriente Funcionalista de La Sociología de La Educación ResuDocumento12 páginasLa Corriente Funcionalista de La Sociología de La Educación Resuvaleria ferreiraAún no hay calificaciones
- Modulo2 CorrientesdelasociologiaDocumento31 páginasModulo2 CorrientesdelasociologiaEdersAlexisMoraDelgado100% (1)
- El Sistema Educativo MexicanoDocumento9 páginasEl Sistema Educativo MexicanoGerardo CarabantesAún no hay calificaciones
- Teorías en Educación (Filminas Método)Documento7 páginasTeorías en Educación (Filminas Método)api-2651925788% (8)
- Educación Como Objeto de Estudio SociologicoDocumento5 páginasEducación Como Objeto de Estudio SociologicoTony de la CruzAún no hay calificaciones
- ¿Qué Es Sociología de La Educación?Documento23 páginas¿Qué Es Sociología de La Educación?ncarias88% (8)
- Una Invención Del Siglo XIX. La Escuela PrimariaDocumento16 páginasUna Invención Del Siglo XIX. La Escuela PrimariaCarlos BeltranAún no hay calificaciones
- Rafael Feito - Teorias Sociologicas de La Educacion SeleccionDocumento6 páginasRafael Feito - Teorias Sociologicas de La Educacion SeleccionMariela UriarteAún no hay calificaciones
- Escuela Del Trabajo de Makarenko y Blonskij PDFDocumento24 páginasEscuela Del Trabajo de Makarenko y Blonskij PDFVanessa Devia Parra50% (2)
- El Sentido de La Revolución CopernicanaDocumento8 páginasEl Sentido de La Revolución CopernicanaOsvaldo AllioneAún no hay calificaciones
- Introducción A La Historia de La EducacionDocumento52 páginasIntroducción A La Historia de La EducacionDarsi Riberio67% (3)
- La Catastrofe SilenciosaDocumento7 páginasLa Catastrofe Silenciosaluisamarianes50% (2)
- Durkheim La Educación Su Naturalezay Su Funcion ResumenDocumento2 páginasDurkheim La Educación Su Naturalezay Su Funcion ResumensaAún no hay calificaciones
- Reflexiones Sobre La Educación de Miguel Soler Roca PDFDocumento3 páginasReflexiones Sobre La Educación de Miguel Soler Roca PDFFabis0% (1)
- El Estado Mexicano y Los Proyectos EducativosDocumento24 páginasEl Estado Mexicano y Los Proyectos EducativosGerardo Flores100% (1)
- Pensamiento Pedagógico LatinoamericanoDocumento13 páginasPensamiento Pedagógico LatinoamericanoJose GimenezAún no hay calificaciones
- Identidad Personal Fierro, Alfredo (1997)Documento27 páginasIdentidad Personal Fierro, Alfredo (1997)Rodrigo CenturionAún no hay calificaciones
- Sociología Del CurriculumDocumento2 páginasSociología Del CurriculumCesar RodriguezAún no hay calificaciones
- Pavel Petrovic BlonskijDocumento1 páginaPavel Petrovic BlonskijAli Huerta EspinozaAún no hay calificaciones
- BONNALDocumento2 páginasBONNALsol villalbaAún no hay calificaciones
- Corrientes de Pensamiento de La SociologiaDocumento8 páginasCorrientes de Pensamiento de La SociologiaFrancisco CabreraAún no hay calificaciones
- Durkheim - Definiciones de La EducaciónDocumento7 páginasDurkheim - Definiciones de La EducaciónSmith GutiérrezAún no hay calificaciones
- JORGE RODRIGO CASTILLO ROMERO. Sociología de La Educación. Red Tercer Milenio. Cap. 2 Enfoques Teóricos de La Sociología de La EducaciónDocumento21 páginasJORGE RODRIGO CASTILLO ROMERO. Sociología de La Educación. Red Tercer Milenio. Cap. 2 Enfoques Teóricos de La Sociología de La EducaciónDenis MendezAún no hay calificaciones
- Algava, Mariano - Lo Que Educa Son Las RelacionesDocumento10 páginasAlgava, Mariano - Lo Que Educa Son Las RelacionesmekanizmAún no hay calificaciones
- Educacion Privada en MexicoDocumento3 páginasEducacion Privada en MexicoAlejandra BauttAnAún no hay calificaciones
- GRFQ - La Teoría Educacional de Karl MannheimDocumento12 páginasGRFQ - La Teoría Educacional de Karl MannheimGerardo100% (1)
- SOCE Alvarez Uria Unidad 1 2Documento15 páginasSOCE Alvarez Uria Unidad 1 2Andrea F Stac0% (1)
- BOURDIEU - El Racismo de La InteligenciaDocumento3 páginasBOURDIEU - El Racismo de La Inteligenciachapatin200100% (1)
- Parsons - El Aula Como Sistema SocialDocumento17 páginasParsons - El Aula Como Sistema Socialfiansino78% (9)
- Pedagogía SocialistaDocumento39 páginasPedagogía Socialistappgqq100% (2)
- Konstantinov, N.A. - Historia de La PedagogíaDocumento91 páginasKonstantinov, N.A. - Historia de La PedagogíaJoi Clay100% (6)
- Las Dimenciones SocialesDocumento28 páginasLas Dimenciones Socialesssamael40% (5)
- El MarxismoDocumento7 páginasEl MarxismoZenaida Luisa Gomez Matos0% (1)
- La Educación y El Trabajo Según MarxDocumento10 páginasLa Educación y El Trabajo Según MarxERICK ALBERTO CASTILLO HERRERAAún no hay calificaciones
- Eamm FeitoDocumento8 páginasEamm FeitoLolAún no hay calificaciones
- Antología Corriente SociopoliticaDocumento32 páginasAntología Corriente SociopoliticaMer Abmuhe Holmova100% (1)
- Tendencias Marxistas y Socializadoras en La Educación Contemporánea S.XIXDocumento5 páginasTendencias Marxistas y Socializadoras en La Educación Contemporánea S.XIXLauraMartínezSevillaAún no hay calificaciones
- TP 1 SociologíaDocumento10 páginasTP 1 Sociologíaandrea camusAún no hay calificaciones
- Sesión 03 Organismos e Instituciones - DDHH de DPCCDocumento4 páginasSesión 03 Organismos e Instituciones - DDHH de DPCCisabela67% (6)
- El Poder de La Comunicación Del Talento HumanoDocumento5 páginasEl Poder de La Comunicación Del Talento HumanoJuanita Andrea AlviraAún no hay calificaciones
- Cronica Ultimate PDFDocumento4 páginasCronica Ultimate PDFLaura Valentina Bernal CardenasAún no hay calificaciones
- Derecho Probatorio - Material DocenteDocumento181 páginasDerecho Probatorio - Material DocenteConstantin RaduAún no hay calificaciones
- Se Genial en Internet PerDocumento2 páginasSe Genial en Internet Perjhon estebanAún no hay calificaciones
- Dina GuzmanDocumento6 páginasDina GuzmanestudianespreufodAún no hay calificaciones
- Proyecto Final Servicio Al Buque Mario CedeñoDocumento7 páginasProyecto Final Servicio Al Buque Mario CedeñoMarito A CedeñoAún no hay calificaciones
- Mando A DistanciaDocumento3 páginasMando A DistanciaMiguel Sarmiento TitoAún no hay calificaciones
- RerDocumento2 páginasRerkevin taipe100% (1)
- Rubrica para Ejecucion de TrabajoDocumento1 páginaRubrica para Ejecucion de Trabajojorge100% (1)
- Control Fiscal en Finanzas DefinitivoDocumento13 páginasControl Fiscal en Finanzas DefinitivoAilsa EstabaAún no hay calificaciones
- Martin Formateado PDFDocumento6 páginasMartin Formateado PDFCesarCabañasAún no hay calificaciones
- Suicidio y Homicidio ConsentidoDocumento10 páginasSuicidio y Homicidio ConsentidoEnzo BanderaAún no hay calificaciones
- Informacio Cond. Pratta 2017Documento17 páginasInformacio Cond. Pratta 2017Jimmy Lino GuzmanAún no hay calificaciones
- CLASES DE INFORMES DE AUDITORIA Wiki Aud GubDocumento19 páginasCLASES DE INFORMES DE AUDITORIA Wiki Aud GubCristian TacoAún no hay calificaciones
- Losa MultiusosDocumento4 páginasLosa MultiusosNohelia Tatiana AvilaAún no hay calificaciones
- M8 Legislación Fiscal LMX A Proyecto ModularDocumento9 páginasM8 Legislación Fiscal LMX A Proyecto ModularLeo De AndromedaAún no hay calificaciones
- Pensamiento AmbientalistaDocumento8 páginasPensamiento AmbientalistaJuan Carlos Varón LópezAún no hay calificaciones
- SYLLABUS DE INVESTIGACIÓN DE MERCADOS I - MSC Keneth Ramírez MoralesDocumento7 páginasSYLLABUS DE INVESTIGACIÓN DE MERCADOS I - MSC Keneth Ramírez Moralesyohana G.Aún no hay calificaciones
- Archivo Multimedia Las TICDocumento4 páginasArchivo Multimedia Las TICeltaco oviedoAún no hay calificaciones
- La Configuración Del Sujeto Pedagógico en La HistoriaDocumento2 páginasLa Configuración Del Sujeto Pedagógico en La HistoriaLa Muleta de ExactasAún no hay calificaciones
- Estudio de Edificio de Penta Revela Falla Que Se Repite en Modernas Torres Afectadas Por El TerremotoDocumento18 páginasEstudio de Edificio de Penta Revela Falla Que Se Repite en Modernas Torres Afectadas Por El TerremotoyeferAún no hay calificaciones
- Foro 1 - Teoria de Sistemas-1Documento3 páginasForo 1 - Teoria de Sistemas-1Nataly Cesilia Ramos HuatarongoAún no hay calificaciones
- Pip I.E. 30084Documento73 páginasPip I.E. 30084Ana Santillan MuñozAún no hay calificaciones
- TEMA 2, EE y NEEDocumento11 páginasTEMA 2, EE y NEERa Millares MeraAún no hay calificaciones
- Resumen Iusnaturalismo y EscepticismoDocumento2 páginasResumen Iusnaturalismo y EscepticismoAlejandro NaranjoAún no hay calificaciones
- Informe de Comentarios Sobre Elementos 23Documento7 páginasInforme de Comentarios Sobre Elementos 23adriana fontalvoAún no hay calificaciones