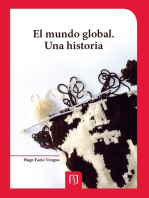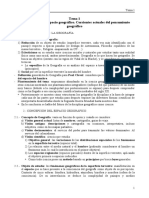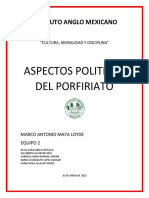Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Levy J Cap - 12-2
Levy J Cap - 12-2
Cargado por
Carolina GuTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Levy J Cap - 12-2
Levy J Cap - 12-2
Cargado por
Carolina GuCopyright:
Formatos disponibles
12
GEOGRAFÍA Y MUNDIALIZACIÓN*
Este material es para uso de la Universidad Nacional de Quilmes, sus fines son exclusivamente didácticos.
Jacques Lévy
Escuela Politécnica Federal de Lausana, Suiza
Prohibida su reproducción parcial o total sin permiso escrito de la editorial.
La mundialización puede definirse como el acontecimiento histórico con contenido geográ-
fico que tiene como efecto el surgimiento de un espacio adecuado cuya escala es la planetaria.
La paradoja es que, hasta el momento, la geografía se ha apoderado menos de este tema de lo
que se pudiera haber pensado. Para explicar esta ausencia relativa existen dos tipos de razo-
nes. Una tiene que ver con las debilidades generales de las ciencias sociales; la otra, con
dificultades específicas de la geografía.
Con relación a las realidades que se presentan a escala mundial, las ciencias sociales
ofrecen un panorama fragmentado y compuesto.1 Tres familias de enfoques comparten la
escena en lo esencial: un enfoque centrado en el Estado («relaciones internacionales», «di-
plomacia», «sistema internacional», «geopolítica»), un enfoque exclusivamente económico
(la «economía internacional») y un enfoque predominantemente antropológico (las «cultu-
ras», las «civilizaciones»). Cada uno de estos tres enfoques genera conocimientos útiles, pero
la comunicación entre ellos es limitada, ya que a menudo adquiere la forma de un intento de
reducción de los otros dos en beneficio del que se ha escogido. La caricatura más popular de
esta actitud la representa, probablemente, el libro de Samuel Huntington (1997), El choque
de las civilizaciones, en el que el autor pretende reducir la complejidad del mundo actual,
entre otros, la diversidad de las sociedades que lo habitan, únicamente a la dimensión de las
relaciones de fuerza geopolíticas.
La literatura geográfica no ocupa el lugar de una cuarta familia de pensamiento. Antes
que cualquier otra cosa, su propio silencio explica esta situación. Después de las grandes
gestas enciclopédicas del siglo XVII (Kant, 1796), del siglo XIX (Ritter, 1836; Humboldt, 1851;
Reclus, 1894) y de principios del siglo XX (Vidal de la Blache y Gallois, 1948), a la vez teñidas
de naturalismo y poco enfocadas hacia la explicación de las lógicas planetarias, los geógrafos
se han demorado en considerar de su incumbencia la dinámica global del mundo, es decir,
del planeta Tierra como planeta habitado. La «geografía general» fue la que existió durante
* Traducción: Mónica Portnoy. Revisión y cotejo: Daniel Hiernaux y Alicia Lindón.
1. Algunos de los centros dedicados a estudiar el fenómeno son los siguientes : GEMDEV: Groupement d’Intérêt
Scientitique Pour l’Étude de la Mondialisation et du Développement: http://www.gemdev.org/; GaWC: Globalization and
World Cities-Study Group & Network, http://www.lboro.ac.uk/gawc/; UN-HABITAT: United Nations Human Settlement
Programme: http://www.unhabitat.org/mediacentre/sowckit.asp; GEsource Geography and the Environment Gateway
for UK HE and FE: http://www.gesource.ac.uk/home.html
TRATADO DE GEOGRAFÍA HUMANA 273
Tratado_Geografia_humana.pmd 273 15/12/2006, 8:33
Jacques Lévy
más de cien años, a partir de la institucionalización de la geografía como disciplina universi-
taria, a finales del siglo XIX. Se trataba de una «geografía temática», que consistía en cruzar
una sustancia a-espacial con un espacio de escala mundial. Entonces, el mundo era una
Este material es para uso de la Universidad Nacional de Quilmes, sus fines son exclusivamente didácticos.
especie de pantalla sobre la que se proyectaban realidades diversas que se trataban de mane-
ra separada. Además, los temas autorizados excluían, las más de las veces, la política y la
geopolítica. Lo que se llamaba «geografía política del mundo», particularmente en Estados
Unidos, era sobre todo la descripción de los territorios y de las fronteras de los Estados. Por
último, durante mucho tiempo, la geografía se interesó poco en la teoría del espacio y se
encontraba, como consecuencia, desarmada para abordar un tema tan complejo que habría
exigido un enfoque conceptual sofisticado.
Prohibida su reproducción parcial o total sin permiso escrito de la editorial.
El brasileño Milton Santos (2000) puede considerarse como un pionero. Desde fines de
la década de 1970, Santos formulaba, mediante la crítica de una visión técnica de la difusión
de las tecnologías del «Norte» hacia el «Sur», el esbozo de una teoría de la mundialización
generadora de desigualdades. De esta manera, aportaba una mirada propiamente geográfica
a un enfoque que, desde Lenin (1992, versión original, 1917) hasta Samir Amin (1974), había
marcado el paisaje del compromiso político y también de las ciencias sociales, sin que, no
obstante, se refiriera explícitamente al espacio. El enfoque de Santos también se desviaba de
la tradición de una geografía del «Tercer Mundo» o de los «países subdesarrollados» (Lacoste,
1968), para constituir al mundo en su conjunto como objeto de estudio. De hecho, hubo que
esperar hasta la década de 1980 para ver surgir, por parte de los geógrafos, un discurso
estructurado acerca de la escala mundial. De esta manera, casi al mismo tiempo que los
primeros trabajos franceses sobre la mundialidad —en principio producidos por Olivier
Dollfus—, la geografía británica manifestó un interés inicial en el tema por medio de una
interpretación multiescalar de las ideas de Immanuel Wallerstein (1989). Peter Taylor (1985),
por ejemplo, propuso un modelo que asignaba una sustancia específica a tres niveles consi-
derados como esenciales: el local (la «experiencia»), el nacional (la «ideología»), el mundial
(la «realidad»). A principios de la década de 1990, algunos geógrafos franceses (Durand,
Lévy y Retaillé, 1992; Lévy, 1996) desarrollaron una teoría de la mundialidad que tomaba al
espacio como eje federador de diferentes enfoques. A finales de la misma década, el grupo
«Mondialisation» del GEMDEV (GEMDEV-Mondialisation, 1999), colectivo parisino de equi-
pos de investigación, trató de que convergieran en un mismo acercamiento interdisciplinario
las contribuciones de la historia, de la economía, de la ciencia política y de la geografía.
Geógrafos anglófonos como John Agnew (1998) y Gearoid Ó Tuathail (1996), e incluso la
revista Geopolitics, contribuyeron, a partir de un enfoque abierto de la política y de la
geopolítica, a un análisis de la mundialización en sus diferentes componentes.
Sin embargo, no se puede decir que la geografía de la mundialización constituya un cam-
po bien establecido. Todavía existen muchos geógrafos que, igual que algunos medios de
comunicación y corrientes políticas, limitan el sentido de esa palabra sólo a los aspectos econó-
micos. Lamentablemente, en este caso se encuentran en terreno conocido. La «geografía eco-
nómica» frecuentemente ha sido, desde la década de 1950 hasta la actualidad, la expresión de
una vulgata económica llanamente descriptiva o pobremente enciclopédica, rechazada con jus-
ta razón por la mayoría de los economistas. Una reciente Géographie de la mondialisation (Carroué,
2002) expresa esa vía errónea. Por otra parte, las corrientes innovadoras de la geografía anglófona
generalmente tomaron en consideración el proceso de mundialización que se llevó a cabo en los
últimos años (Harvey, 1990; Soja, 2000), aunque más bien como contexto que como un objeto
de estudio que merezca una atención particular. Estaríamos tentados de decir que sociólogos
como Anthony Giddens (2002), Manuel Castells (2000) o Ulrich Beck (2002), un economis-
ta como Paul Krugman (1993) o un antropólogo como Arjun Appadurai (1996), todos ellos más
o menos «generalistas» en su respectiva disciplina, desarrollan parte de un trabajo que, lógica-
mente, debiera competer igualmente al programa de investigación de los geógrafos.
274 TRATADO DE GEOGRAFÍA HUMANA
Tratado_Geografia_humana.pmd 274 15/12/2006, 8:33
Geografía y mundialización
Sólo falta que, bajo la condición de proveerse de los medios intelectuales, la geografía se
encuentre en la situación de instaurar un diálogo entre cuerpos doctrinarios separados pro-
puestos por las ciencias sociales y extraer un hilo conductor —el espacio— que pueda revelarse
Este material es para uso de la Universidad Nacional de Quilmes, sus fines son exclusivamente didácticos.
eficaz para poner en perspectiva estos diferentes puntos de vista.
En lo que sigue de este capítulo, la terminología se inspirará en este abordaje, retomando
un determinado número de palabras claves tal y como se definen en el Dictionnaire de la
géographie et de l’espace des sociétés (Lévy y Lussault, 2003): espacio, distancia, escala, métri-
ca, sustancia, lugar, área, territorio, red, mundialización, mundialidad. El término «Mundo»
merece una atención particular. Implica una mayúscula, puesto que no se trata de un objeto
genérico sino de una realidad espacial particular, de un géon. Es el homólogo social del
Prohibida su reproducción parcial o total sin permiso escrito de la editorial.
planeta Tierra, objeto biofísico.
1. La mundialización, objeto geográfico
Evidentemente, la mundialización se presenta como un cambio de escala, aunque éste no
sea tan elemental como se podría suponer. También comporta otras significaciones espacia-
les importantes.
1.1. La mundialización representa un cambio de escala
La mundialización es, desde un principio, un cambio de escala: se la puede definir como la
invención de un espacio de escala mundial a partir de espacios preexistentes de escala infe-
rior. Entonces, este proceso puede compararse con otros, igualmente caracterizados por un
cambio de escala, como la construcción de los Estados-nación europeos mediante la incor-
poración de entidades más pequeñas. Se sabe que un cambio de este tipo es posible. Tam-
bién se sabe que esto no se da de manera natural. Las resistencias son tanto más fuertes que
los niveles incorporados; o encuentran un nuevo lugar (el federalismo) o su existencia es
amenazada (imperios, Estados centralizados) por la nueva arquitectura espacial. Por otra
parte, nada garantiza que la coalescencia de los espacios afecte de manera simultánea a
todas las dimensiones, a todas las capas de esos espacios.
De esta manera, la coincidencia entre los Estados geopolíticos europeos, su sociedad y
su economía ha sido un problema poco resuelto durante el período «westfaliano» (1648-
1945), es decir, cuando los Estados parecían dominar el juego —ya sea que los subconjuntos
(principados, provincias) que los componían tuvieran autonomía propia para impedir que
se construyeran, mediante su asociación, estructuras geopolíticas poderosas; ya sea que el
Estado que incorporaba a estos subconjuntos los sometiera para asegurarse su subordina-
ción. En el terreno económico, la correspondencia entre Estado y mercado nacional era
vista por ciertos pensadores (List, 1942; Ratzel, 1897) como el horizonte ideal ya que aporta-
ba esa autosuficiencia considerada al mismo tiempo como el objetivo y el medio del poder.
Ahora bien, en Europa esta correspondencia sólo pudo establecerse durante un período
breve, entre finales del siglo XIX y mediados del siglo XX. Sin embargo, nada nos prohíbe
utilizar esas experiencias históricas para analizar las situaciones características del nuevo
cambio de escala que constituye la mundialización.
Si el Mundo existe es porque hasta cierto punto es manejable o, de manera más modesta,
porque no escapa al control de los actores que le dan sentido hasta el punto de desaparecer
como nivel pertinente. ¿De qué manera puede el funcionamiento de la mundialidad asegurar-
se su persistencia o su desarrollo? Habitualmente, desde finales de la década de 1960 (Janelle,
1969), se invoca, inclusive entre los geógrafos, la «contracción de la relación espacio-tiempo»
TRATADO DE GEOGRAFÍA HUMANA 275
Tratado_Geografia_humana.pmd 275 15/12/2006, 8:33
Jacques Lévy
por analogía con la física relativista, aunque no estamos seguros en la actualidad de qué se
quiere decir con esta expresión. Empecemos por reformular de manera más rigurosa esta
idea. Si se utiliza el tiempo convencional (medido en segundos, horas, días, etc.) como métrica
Este material es para uso de la Universidad Nacional de Quilmes, sus fines son exclusivamente didácticos.
de referencia, se comprueba que las distancias se han reducido debido al aumento en la velo-
cidad de los desplazamientos. A partir de ahí, surge entonces la idea de un «encogimiento del
planeta». Esta última expresión debe considerarse de manera prudente puesto que tiende a
querer decir que lo que determina el tamaño de una realidad espacial es la magnitud de las
distancias que separa a los objetos que la componen. Para un geógrafo, ¿qué espacio es más
grande, la Antártida o Tokio? Los dos puntos de vista son defendibles a condición de tratar la
variable geométrica de la superficie como una magnitud comparable a la de un número de
Prohibida su reproducción parcial o total sin permiso escrito de la editorial.
seres humanos, lo que no es evidente. Cuando la población mundial aumenta, se puede decir
que el Mundo crece. Cuando los habitantes de este Mundo se encuentran cada vez más cerca
los unos de los otros, ¿quiere decir entonces que el Mundo se achica?
Desde el punto de vista estricto de las técnicas de desplazamiento, se confirma que no
hubo un cambio importante en las velocidades comerciales de los medios de transporte
desde hace cincuenta años. En la década de 1950 se diseñaron los aviones que vuelan justo
por encima de la velocidad del sonido y la extensión a la aviación civil de las velocidades
supersónicas, hasta ahora, ha fracasado. Todo parece reafirmar que, en este terreno, no debe
esperarse ningún cambio verdaderamente significativo en el transcurso de las próximas dos
o tres décadas. La principal innovación es la que se lleva a cabo en los trenes de gran veloci-
dad (Shinkansen, TGV, Ice, Maglev), los cuales no modifican la situación a escala mundial.
El Mundo contemporáneo funciona con un «portafolio» de velocidades relativamente
estabilizadas, que van de los 4 a los 1.000 km/h. Por otra parte, esta relación de 1 a 250 debe
mitigarse debido al hecho de que el transporte aéreo también es el más costoso en términos
de tiempo perdido en sus márgenes. Únicamente los trayectos internacionales se acercan de
manera asintótica a las velocidades nominales aunque, cuando se despliegan en longitud,
generan el cansancio producido por el cambio horario. El tiempo total efectivo de un trayec-
to de 3.000 km o más sigue siendo, en conjunto, proporcional a la duración de una jornada
de trabajo. Este «no evento» tecnológico nos recuerda otra situación: los Grandes Descubri-
mientos se realizaron con un sistema técnico que ya era antiguo en su momento y, de mane-
ra más general, no existe sincronismo entre la historia de las técnicas de navegación y la
conquista colonial del Mundo por parte de Europa.
Lo que se observa desde hace cuarenta años, con una aceleración a partir de 1990, es
más bien una difusión de las técnicas clásicas, dentro de ciertos límites y no necesariamente
donde se la espera: los migrantes y los turistas probablemente son quienes más han hecho
cambiar el paisaje de los flujos a escala mundial. Esto significa que el tema de la movilidad
surge a partir de una lógica de actores. Si se quiere entender lo que sucede a escala mundial,
hay que escucharlos y observarlos.
Por otra parte, el universo de la telecomunicación es el que indudablemente ha revolucio-
nado la relación con la distancia. Estas técnicas de desmaterialización en directo (teléfono,
televisión, Internet) o en diferido (libros, CD, DVD, información digital telecargada) se pueden
considerar como alternativas al desplazamiento o a la co-presencia, es decir, a las otras dos
grandes modalidades de gestión de la distancia (Lévy, 1999). Aunque, precisamente, el tema de
saber cómo se reorganiza esta coopetencia (competencia + cooperación) entre las tres modali-
dades no puede resolverse por el simple análisis de las tecnologías. Recientemente, pudimos
observar la manera en que la computadora, originalmente prevista para que funcionara como
una calculadora, se convirtió en una máquina de escribir, una oficina de correos, una bibliote-
ca y/o una sala de juegos. También observamos que las ciudades hicieron algo más que resistir
a la competencia de la movilidad y de la telecomunicación: la co-presencia se confirma como
el medio más eficaz para realizar configuraciones interactivas propensas a la innovación.
276 TRATADO DE GEOGRAFÍA HUMANA
Tratado_Geografia_humana.pmd 276 15/12/2006, 8:33
Geografía y mundialización
De esta manera, las métricas de la mundialización no se reducen a las tecnologías.
Remiten a técnicas producidas por los actores usuarios de las tecnologías en el momento en
el que intentan responder al siguiente problema: ¿cómo sacar partido del Mundo?
Este material es para uso de la Universidad Nacional de Quilmes, sus fines son exclusivamente didácticos.
En tanto que cambio de escala, la mundialización participa del complejo juego de las
métricas que la hacen posible. Por su parte, las escalas y las sustancias no son independientes.
El individuo —con su cuerpo— y el Mundo son dos límites que entran en una nueva relación
puesto que, a partir de ahora, el primero tiene acceso al segundo y puede convertir esta disponi-
bilidad en un elemento de su universo personal. El Mundo forma parte integrante de los mun-
dos de los humanos. Por otra parte, la mundialización permite enlazamiento (Dollfus, 1990), es
decir, el acoplamiento obligado de dos entidades, la Tierra (realidad biofísica) y el Mundo (rea-
Prohibida su reproducción parcial o total sin permiso escrito de la editorial.
lidad social). De manera más general, la estructura de la escala influye sobre cada uno de sus
niveles: como nivel último del hábitat humano, en cualquier caso de momento, el Mundo se
encuentra en una situación que nunca antes conocieron del todo objetos más limitados tales
como las sociedades locales o nacionales. El Mundo engloba al menos a todo lo demás, incluso
si, como se verá luego (3.2.), no haya adquirido en absoluto nada que lo contenga.
1.2. La mundialización constituye un suceso geográfico, pensado al mismo tiempo
en que se produce
La mundialización no es un estado sino un proceso. Su datación, es decir, su ubicación en el
tiempo de la historia de la humanidad constituye en sí misma un componente esencial del
análisis. En lo que respecta al futuro, su dinámica no puede sostenerse con explicaciones
elementales. Varias bifurcaciones decisivas se presentan o se van a presentar, que tratan a la
vez sobre el horizonte (¿acaso la mundialización puede revertirse?), sobre el contenido (¿a
qué se parecerá un Mundo mundializado?) y sobre las modalidades (¿cómo se desarrollará
la mundialización?).
La mundialización es un evento con contenido geográfico. Estudiarla requiere que los
geógrafos tomen en cuenta sus temporalidades, a veces contradictorias, que se entrelazan e
interactúan. Nuevamente, en este punto, parece útil considerar lo que hacen y lo que quieren
los actores, puesto que nos permite no contentarnos sólo con prolongar las tendencias (lo
que clásicamente hace la prospectiva de inspiración positivista) sino captar las señales débi-
les que pueden llegar a ser rápidamente, y a veces de manera brutal, los datos más importan-
tes de la coyuntura. De esta manera, lo que se puede denominar como la conciencia ecológica,
traducida particularmente en los debates políticos alrededor de la noción abierta de «desa-
rrollo sostenible», ha transformado profundamente la configuración de las imágenes de la
mundialización.
La mundialización se presenta también, y quizás sobre todo, como un conjunto de
representaciones espaciales activas. En realidad, la mundialización es un proceso cuya nove-
dad se encuentra, entre otros, en el hecho de que se concibe, se desea o se teme, se sueña, se
mistifica, se discute, por decirlo en pocas palabras se representa, en el mismo momento en
que se está llevando a cabo. No existe ningún desfase temporal entre la idea y la acción en
provecho de esta última; pensándolo mejor, se trataría más bien de lo contrario.
La diferencia significativa se notará con otros acontecimientos de escala mundial como el
descubrimiento de América, la Primera Guerra Mundial o los totalitarismos del siglo XX. En
todos esos casos, los sucesos que contribuyeron a la mundialización han sido pensados princi-
palmente de acuerdo con un modelo concebido para otros objetos desplegados en otras escalas
distintas a la del Mundo. Se podría sostener que, a la inversa, las imágenes del Mundo estaban
muy presentes en la distribución colonial del mismo por parte de los Estados europeos, aun-
que se debe reconocer que esas imágenes eran parciales y confinadas a un enfoque de tipo
TRATADO DE GEOGRAFÍA HUMANA 277
Tratado_Geografia_humana.pmd 277 15/12/2006, 8:33
Jacques Lévy
geopolítico. Al respecto se podría decir lo mismo de tantas visiones de la mundialización actual
que reducen el suceso a su dimensión económica o que lo acomodan a problemas de otra
naturaleza, como se puede ver en determinadas posturas del movimiento sindical en Europa o
Este material es para uso de la Universidad Nacional de Quilmes, sus fines son exclusivamente didácticos.
en América Latina. Sin embargo, en lo esencial, los actores de la mundialización la piensan y
hablan de ella al mismo tiempo que la ponen en práctica, que la hacen.
Probablemente, esta singularidad induce una doble característica: la emergencia de un
escenario político mundial donde, de manera incoherente y parcial, cobra sentido el debate
de las ideas acerca de las grandes apuestas; la existencia de herramientas cognitivas que
posibilitan un intercambio informado de puntos de vista. La mundialización puede abordar-
se entonces desde la perspectiva de la cognición, como momento y acto de conocimiento.
Prohibida su reproducción parcial o total sin permiso escrito de la editorial.
Dicho de otra manera, la mundialización no sólo es un contexto (lo que, por supuesto, tam-
bién es), sino un «paradigma», una «episteme», un referencial que se construye al mismo
tiempo que se utiliza, en los diferentes registros y por diferentes tipos de operadores.
En esta perspectiva, el análisis de los discursos producidos incluye la exploración de las
capacidades cognitivas de los actores «comunes» y desecha la idea de que esas representa-
ciones no serían más que «ilusiones» que la Ciencia debiera superar. El hecho es que, desde
los actores comunes y corrientes a los investigadores, pasando por los expertos, existe un
continuum que invita a la prudencia en la delimitación de las fronteras epistemológicas.
Esto no significa que la investigación de carácter científico no tenga puntos de vista, méto-
dos y objetivos propios. Éstos se manifiestan mediante la construcción de marcos teóricos,
de instrumentos de medición, de estudios de caso, de tipologías que mejoran nuestra inteli-
gencia reflexiva acerca de un proceso complejo. Aunque vale la pena ir más lejos y reubicar
el conjunto de esos conocimientos, incluidos los nuestros, en un conjunto comprensivo (en
los dos sentidos del término) adecuado para ayudarnos a entender mejor la dinámica de esta
compleja maquinaria que constituye la mundialización que se está llevando a cabo.
2. Un largo proceso geohistórico
Numerosos trabajos marcan el inicio de la mundialización actual en el último tercio del siglo XX
(flotación del dólar, guerra de Vietnam...) o en la década de 1980, al asociarla al fenómeno de la
«desregulación» y del ascenso de la economía financiera. Esta periodización merece interés
pero, al adentrarnos en ella, si nos apegamos a una definición geográfica de origen (ver Intro-
ducción), no pueden excluirse de este proceso ciertos acontecimientos mucho más lejanos en el
tiempo. De hecho, valdría la pena releer toda la historia de la humanidad bajo esta perspectiva.
El enfoque geohistórico (Braudel, 1984; Grataloup, 1996), definido como el estudio del compo-
nente geográfico de la temporalidad histórica, podría resultar útil para estos fines.
2.1. Un importantísimo punto de partida: la dispersión del «Homo sapiens sapiens»
La primera mundialización se corresponde probablemente con el surgimiento de la huma-
nidad como creadora de la historicidad, es decir, de una temporalidad que le sea propia.
Durante las primeras décadas de los miles de años de su existencia, los hombres inventaron
la escala mundial.
Lamentablemente, la geografía «clásica» ofreció pocos conocimientos sólidos en este
campo. Ahora bien, si la protogeografía vidaliana (Vidal de La Blache, 1921) fracasó en su
proyecto de dar cuenta de las relaciones entre las sociedades y el mundo biofísico, no es
tanto porque hubiera subestimado el peso de la «naturaleza» sino porque no pensó con las
herramientas correctas la interfaz entre las lógicas sociales y las lógicas «naturales».
278 TRATADO DE GEOGRAFÍA HUMANA
Tratado_Geografia_humana.pmd 278 15/12/2006, 12:20
Geografía y mundialización
Para entender bien esta apuesta, es oportuno definir muy bien en este punto cuál es la
perspectiva. Nos encontramos, en este caso, en una coyuntura histórica muy particular, la
del surgimiento de las lógicas sociales (tal y como las entienden las ciencias sociales y no
Este material es para uso de la Universidad Nacional de Quilmes, sus fines son exclusivamente didácticos.
como las «especies sociales» de los biólogos), en el seno de un mundo viviente donde aqué-
llas estaban ausentes. Desde entonces sabemos que un número significativo de especies del
género Homo (habilis, erectus, sapiens, sapiens sapiens) se han sucedido desde la bifurcación
de otros primates, hace alrededor de siete u ocho millones de años. Si los fósiles encontrados
demuestran características «humanas» (como la de poder construir herramientas), sería
perfectamente discutible el hecho de ubicar a la humanidad actual en una genealogía histó-
rica frente a esos seres del pasado. La filiación biológica con determinado número de esas
Prohibida su reproducción parcial o total sin permiso escrito de la editorial.
especies, por probable o posible que sea, en línea directa o indirecta, se ubica en el seno de
una lógica darwiniana: las especies que desaparecieron no pudieron adaptarse de manera
sólida a su ambiente y se extinguieron por la «selección natural». El caso de una cohabita-
ción interactiva eventual entre el «hombre de Neanderthal» (Homo sapiens) y el «hombre de
Cro-Magnon» (Homo sapiens sapiens, el «hombre moderno», nuestro equivalente biológico)
aún provoca debates entre los especialistas. No se trataría más que de un caso límite de
contemporaneidad aleatoria entre especies diferentes. Por lo tanto, debemos distinguir bien
dos sentidos de la palabra «humano»: uno se refiere a la existencia de «vida inteligente» y
podría perfectamente aplicarse, por extensión, a fenómenos exteriores al mundo, que vive en
el planeta Tierra; el otro especifica la especie de los Hombres, cuya historia se inicia cuando
su dinámica como individuos y como grupos se disocia de la de su patrimonio genético. En
su segundo sentido, como concepto situado, la humanidad tiene efectivamente un inicio que
no puede ser anterior a la aparición del hombre biológico «moderno», es decir, según las
estimaciones actuales, hace alrededor de 200.000 años. Para retomar el vocabulario utiliza-
do por Edgar Morin (2004), la hominización (proceso biológico) debe diferenciarse muy
bien de la humanización (proceso histórico).
Los modelos teóricos que permiten pensar ese paso no son de construcción sencilla,
puesto que se debe incluir lo social dentro de un paradigma cognitivo, el de las ciencias de la
vida, que no se adecua mucho a ello. Simplificando, se puede decir que la dinámica biológica
de la evolución produjo seres dotados con la capacidad de abstraerse de esa misma dinámi-
ca. La historia de la humanidad puede definirse como la parte de la evolución humana que
no puede explicarse a partir del par mutación-selección. La identidad genética entre el «hom-
bre de Cro-Magnon» y nosotros, confirma de manera indiscutible el campo de validez de las
ciencias sociales como ciencias históricas. Una aseveración de este tipo nos impide tratar de
manera ligera el paso de un mundo al otro. Lo que hizo Lamarck y se sigue haciendo en el
seno de un indolente «sentido común de la ciencia», no nos podemos permitir hacerlo si
intentamos entender qué fue lo que pasó. Al identificar el acontecimiento propio del surgi-
miento de la humanidad, también nos imponemos tomar tal y como son las lógicas biofísicas
que constituyen el poderoso contexto de esta emergencia.
En este marco, adquiere sentido la geohistoria de los inicios de la humanidad. Toman-
do en cuenta lo que sabemos, la hipótesis más probable es que esta historia comienza en un
lugar único del planeta. Por lo tanto, el primer acontecimiento histórico importante también
es geográfico: se trata de la difusión de los hombres por la faz de la Tierra y, en consecuencia,
de la invención del Mundo como espacio de los seres humanos. No se trata de un suceso
trivial ya que, coherentemente con un nomadismo predador, constituye el punto de partida
de un componente central de la geografía contemporánea: la existencia de muchos lugares
repartidos sobre vastas porciones del planeta que, sin embargo, excluye a los océanos y a la
Antártida. La ocupación, el establecimiento y la valorización de esos lugares provocaron que
su abandono definitivo fuera cada vez más improbable. Un abandono de este tipo se volvió
imposible en la actualidad por la patrimonialización generalizada de cualquier asentamien-
TRATADO DE GEOGRAFÍA HUMANA 279
Tratado_Geografia_humana.pmd 279 15/12/2006, 8:33
Jacques Lévy
to humano de alguna importancia. Ahora bien, la era paleolítica nos dio la red de lugares que
conforma la trama de la humanización de la Tierra. Se podrían imaginar otras «historias». Si
la invención de la agricultura se hubiera producido mucho antes, la dispersión de los hom-
Este material es para uso de la Universidad Nacional de Quilmes, sus fines son exclusivamente didácticos.
bres sobre la Tierra podría haber sido mucho menos general. Hubieran prosperado y se
hubieran multiplicado en un espacio cada vez más concentrado, sobre el modelo del Asia
«hidráulica». Pero esto no hubiera sido posible si esta invención se hubiera vuelto verosímil,
cuando no probable, en el lugar del surgimiento del Homo sapiens sapiens. Si, en realidad, se
trató de África, al menos puede plantearse la cuestión sobre el carácter aleatorio de esta
localización. ¿Acaso ese continente no poseía las características que hicieran más fácil la
serie de evoluciones que concluyeron en el Homo sapiens sapiens, pero que, al contrario,
Prohibida su reproducción parcial o total sin permiso escrito de la editorial.
hacían más difícil el paso de la predación a la producción? Y, en caso de que ese fuera el caso,
esto querría decir que la dispersión paleolítica era necesaria para que se llegara a lugares
más favorables para la «revolución neolítica» (Oriente Próximo, China, las montañas tropi-
cales de América, entre otros).
En el marco de esta discusión, es apasionante el libro de Jared Diamond (1998), De
l’inégalité parmi les sociétés (armas, gérmenes y acero), puesto que analiza de manera especí-
fica este momento. El autor persigue un objetivo ambicioso y de apuestas mucho más gran-
des que el solo campo científico: demostrar que las disparidades de desarrollo entre las so-
ciedades contemporáneas no se vinculan a una desigualdad biológica sino a las condiciones
iniciales de posibilidad de la vida en sociedad. Al oponerse al argumento racial que pretende
vincular el estado de una sociedad con el patrimonio genético de sus miembros, se encuen-
tra implicado en un debate clásico en el medio de los antropólogos, entre el evolucionismo y
el culturalismo. Al sostener la idea de que las sociedades tuvieron que resolver más o menos
los mismos problemas pero no tuvieron a su disposición las mismas soluciones, escoge una
tercera vía, la de un universalismo ecológico coherente con su formación de biólogo, pero
que puede confundir a un investigador de ciencias sociales. De esta manera, se puede criti-
car el enfoque de Diamond por no tomar en consideración las causalidades propiamente
sociales de la historia que cuenta y de padecer de lo que puede llamarse un reduccionismo
naturalista. Sin embargo, las cosas no son tan sencillas puesto que el centro de su argumento
se basa en los recursos que las sociedades tuvieron a su disposición en las diferentes partes
del Mundo. La restricción exterior no se toma para sí misma sino, más bien, se «traduce» en
términos de las capacidades de esas sociedades para tratar su medio, particularmente me-
diante sus sistemas técnicos. Manteniendo en mente la hipótesis según la cual no existe
desigualdad a priori entre las competencias de las diferentes sociedades, el autor supone que
la diferenciación proviene de la diferencia entre los problemas tratados. Por un lado, pode-
mos decir que este enfoque niega la diferenciación precoz de los sistemas sociales de las
sociedades sin Estado. Por el otro, podemos considerar que esas diferencias son menores
con respecto a una dominancia (Godelier, 1990; Lévy, 1994) que las reúne, tanto en materia
de dispositivos productivos como de relaciones sociales. De acuerdo con la segunda opción,
los múltiples sistemas de parentesco que se pueden encontrar no son más que variantes de
una configuración que convierte a la «reproducción biológica» en la espina dorsal de la
sociedad, una marca que ya no se encuentra en otros modos de organización social. En esta
perspectiva, un modelo explicativo que jerarquiza los márgenes de autonomía de las socie-
dades respecto de su propio futuro, permite distinguir mejor lo que es y lo que no es posible
en un contexto histórico dado.
Aunque en esta puntualización epistemológica Diamond no actúa tan rigurosamente
como se hubiera deseado, su argumentación es atractiva. Trata, en los desarrollos más con-
vincentes, acerca del período siguiente, el que separa la invención de la agricultura de la
conquista del Mundo por parte de los europeos. Al proponer una biogeografía de las plantas
cultivables y de los mamíferos, demuestra de manera convincente que, a sistema técnico
280 TRATADO DE GEOGRAFÍA HUMANA
Tratado_Geografia_humana.pmd 280 15/12/2006, 8:33
Geografía y mundialización
equivalente, el «Viejo Continente» (Eurasia y África) se encuentra privilegiado frente a Amé-
rica y Oceanía a raíz, entre otros, de su tamaño (de acuerdo con las métricas biológicas), que
ofreció una probabilidad estadística más fuerte para que más especies pudieran surgir y
Este material es para uso de la Universidad Nacional de Quilmes, sus fines son exclusivamente didácticos.
prosperar ahí. Insiste sobre todo en otra característica, la existencia de espacios en las latitu-
des templadas muy extendidos en longitud, lo que permitió una circulación de especies
diferentes pero capaces de sobrevivir en medios ligeramente desfasados de aquellos en los
cuales habían aparecido. La posibilidad de un contacto relativamente fácil, ya sea por dar la
vuelta o por atravesar el interior de Asia, entre las fachadas oriental y occidental de este
conjunto desempeña en este caso un papel importante de acrecentamiento de la diversidad
potencial. En consecuencia, sobre un espectro de plantas y de animales que se prestaran a la
Prohibida su reproducción parcial o total sin permiso escrito de la editorial.
domesticación que, finalmente, es bastante restringido, la zona templada del viejo continen-
te sacó provecho de un espectro muy grande.
Evidentemente, este tipo de explicación debe ubicarse en el seno de una situación his-
tórica particular y en ningún caso resulta necesario trasponerla a otra sin tomar las debidas
precauciones. Se puede entender entonces por qué era más lógico que la «revolución neolítica»
se produjera en principio en el Oriente Próximo y que ese foco y otros pudieran comunicar-
se, reforzando aún más la primacía del viejo continente. Por el contrario, las diferenciacio-
nes internas precoces y cambiantes de este conjunto se derivan de manera clara de otras
lógicas. La transformación del Oriente Próximo de ser la «intersección de las innovaciones»
durante al menos 10.000 años, a volverse la «intersección de las invasiones» desde la con-
quista romana hasta la actualidad, es un acontecimiento particularmente estimulante de
analizar. Permite comprender que las mismas características biofísicas pueden jugar en sen-
tidos opuestos dependiendo de los contextos históricos.
Por lo tanto, nos vemos invitados a trabajar en el ámbito de una geohistoria de la natu-
raleza, definida esta última como «el mundo biofísico, mientras concierne a la sociedad».
Desde el punto de vista de la relación entre las escalas espaciales y las escalas temporales, se
puede entonces formular la siguiente hipótesis: la autonomización de la historicidad de las
sociedades juega en dos sentidos contradictorios desde la perspectiva de los tamaños de los
espacios adecuados. Por un lado, se trata de un proceso de dominio creciente de la distancia
que permite, a grandes rasgos, construir espacios económicos, sociológicos y políticos cada
vez más extendidos, entre los que la mundialización constituye el punto final. Por otro lado,
la autonomía de las sociedades puede verse como la capacidad de diferenciarse en aspectos
fundamentales a escalas finas. El proceso de fragmentación de los espacios lingüísticos ana-
lizado por Ferdinand de Saussure (1945) puede generalizarse: la historicidad de la humani-
dad se caracteriza por una autodiferenciación de las sociedades a escalas mucho más limita-
das que las de los grandes conjuntos bioclimáticos y de manera mucho más radical de lo que
hubieran podido pensarse las variantes de esos mismos conjuntos. Nadie osaría explicar la
frontera de desarrollo que corresponde al mar Mediterráneo o al río Grande mediante con-
sideraciones biofísicas. Menos aún sería posible hacerlo en el caso de las diferencias entre
las dos Coreas, Israel y el Líbano, mucho menos las que existen entre Singapur e Indonesia.
Estas escalas, con duraciones de vida variables, confirman que el enfoque indolente de una
equivalencia escalar entre espacio y tiempo no presenta demasiado interés. Las sociedades
se ordenan espacial y temporalmente, de manera simultánea, de acuerdo con lógicas com-
plejas y dinámicas. Por lo tanto, sin importar cuál sea el problema, hay que renunciar a las
«geometrías sociales» y reconocer la necesidad de teorías sociales del tiempo y del espacio.
2.2. Seis momentos de la invención del Mundo
Dejando de lado la difusión del Homo sapiens sapiens por el conjunto del planeta, se pueden
identificar seis grandes mundializaciones o, si se prefiere, seis fases de un mismo proceso de
TRATADO DE GEOGRAFÍA HUMANA 281
Tratado_Geografia_humana.pmd 281 15/12/2006, 8:33
Jacques Lévy
mundialización. Estas fases coinciden de manera parcial y se derivan de lógicas que a veces
son contradictorias.
Este material es para uso de la Universidad Nacional de Quilmes, sus fines son exclusivamente didácticos.
2.2.1. La conexión entre las diferentes sociedades del planeta
La importancia del enlazamiento del planeta a partir de los Grandes Descubrimientos de los
europeos a finales del siglo XV debe relativizarse. La capacidad técnica de liberarse del cabotaje
y de afrontar vientos dominantes contrarios no hace más que completar un proceso de conexión
generalizada de las sociedades realizado esencialmente por todo el Viejo Mundo, al extenderse
Prohibida su reproducción parcial o total sin permiso escrito de la editorial.
«Eurafricasia» hacia el Pacífico Norte (poblamiento de América) y hacia el Pacífico Sur insular,
más o menos vinculado a América del Sur. El espacio musulmán constituía el conmutador
principal de ese Mundo, estructurado mediante vías de intercambios, como la Ruta de la Seda,
decisivas para los imperios que controlaban parte de los mismos y al mismo tiempo más dura-
deras que los propios imperios. Esta primera mundialización indiscutiblemente «histórica» se
nos presenta plenamente moderna en el sentido que, a semejanza de los viajes de Marco Polo,
descansa más en la búsqueda de información y en la pretensión de realizar transacciones co-
merciales, que en la conquista y el poder que se vinculan al control territorial.
2.2.2. La inclusión forzada a partir de la constitución de imperios de escala mundial
La colonización del planeta, contemporánea y a la vez posterior a la fase precedente, por un
número limitado de imperios que interactuaban mucho entre sí, caracteriza ese momento.
Europa occidental, reunida al final del período por Estados Unidos, se desprende en ese mo-
mento como actor específico de la mundialización: Europa actúa, los demás padecen. Como lo
demostró Christian Grataloup (1996), se distinguen dos tipos de posesiones: las que buscan
alcanzar bienes que no existen en Europa (búsqueda de alteridades), y las que proyectan la
sociedad metropolitana más allá de las fronteras (reproducción de sí mismo). Más allá de la
destrucción de civilizaciones, que entonces no es un fenómeno nuevo sino que más bien toma
un giro más radical, el hecho más destacable es la contradicción entre la lógica de explotación,
la cual se manifiesta mediante una inclusión predadora (de hombres, de instituciones, de cultu-
ras, de materias primas), y una lógica de distribución, la cual integra más o menos a las colonias
en la esfera de civilización de la metrópolis, «abasteciendo» particularmente a los colonizados
con los valores de libertad, igualdad y progreso que sirvieron para su propia emancipación.
2.2.3. La constitución de un espacio mundial de intercambios
La primera secuencia de esta fase se ubica entre 1870 y 1914, en el momento del apogeo de
los sistemas imperiales y, en ciertos aspectos (particularmente las tasas de apertura de las
economías desarrolladas), se compara a la secuencia contemporánea. Sin embargo, dos ele-
mentos claves le otorgan su especificidad. Por un lado, los intercambios reposan mucho en
las complementariedades de origen «natural», es decir, las que resultan de las diferencias
entre los sistemas productivos que dependen del clima y del subsuelo: se trata de la búsqueda
del primer tipo. El debilitamiento relativo del peso de las materias primas agrícolas y mine-
ras en las producciones, enseguida da la impresión de un giro en redondo cuando no se trata
más que de una liberación progresiva de las restricciones surgidas de la fase precedente. Por
el otro, las guerras mundiales y los efectos de repliegue nacional de la crisis de 1929 mues-
tran que sigue siendo posible una reversibilidad, que la mayoría de los hombres de esa época
no consideran absurda, al precio de deseconomías y de destrucciones considerables.
282 TRATADO DE GEOGRAFÍA HUMANA
Tratado_Geografia_humana.pmd 282 15/12/2006, 8:33
Geografía y mundialización
2.2.4. La mundialización rechazada
El período comprendido entre 1914 y 1945 marca un detenimiento del proceso de apertura.
Este material es para uso de la Universidad Nacional de Quilmes, sus fines son exclusivamente didácticos.
Las dos guerras mundiales y la forma en que se manejó la crisis económica de 1929 colocan
a los Estados en primera línea. Frente al rechazo del debilitamiento de sus prerrogativas
cuando estaban en la cumbre de su poderío, los actores estatalizados logran movilizar fácil-
mente a sus sociedades respectivas en el sentido del odio hacia el otro y del nacionalismo
más exacerbado. Este paroxismo del Estado constituye, lógicamente, un punto bajo de la
mundialización. Habrá que esperar a la década de 1980 para reencontrar una tasa de apertu-
ra del comercio internacional equivalente a la de 1914. Es cierto que, mientras tanto, el
Prohibida su reproducción parcial o total sin permiso escrito de la editorial.
contenido de los intercambios había cambiado profundamente: de un tráfico de productos
tropicales hacia las metrópolis coloniales, se pasó a un comercio basado en los mismos tipos
de producciones en los dos sentidos y, sobre todo, entre los países ricos.
2.2.5. Aceleración, globalización, irreversibilidad
Después de 1945, el cambio del contexto geopolítico y político desempeña un papel para
nada despreciable en el nuevo despegue del proceso de mundialización de los intercambios.
El elemento nuevo es el creciente papel de los intercambios entre espacios comparables,
como se puede observar en Europa occidental, donde el paso del 25 al 60 % de la proporción
de intercambios internacionales llevados a cabo en el continente acompaña la construcción
política mucho más que ésta resulta de los mismos. También es el momento en que la cons-
titución de empresas nacionales enormes concebidas en un principio dentro de un espíritu
mercantilista, es decir, en la lógica geopolítica que desarrollan los Estados, se transforma en
la emergencia de empresas transnacionales: estas últimas tejen una red primero industrial y
luego financiera cada vez más mundializada que convierte en inasequible su «nacionali-
dad». Finalmente, la dimensión técnica (disminución del costo y de los tiempos de transpor-
te, expansión de las telecomunicaciones) le da un impulso suplementario al proceso.
No se trata solamente de intercambios de negocios: es el momento en que todo lo que se
pueda intercambiar entre diferentes tipos de operadores, las empresas, pero también los
individuos o las organizaciones sin fines de lucro, se realiza mucho más rápido y masiva-
mente que nunca. El momento actual se caracteriza por una generalización que se refiere a
la velocidad, los campos involucrados y los cambios inducidos. Una parte importante de la
dinámica circulatoria (fluidez de la información, de los intercambios culturales, del conoci-
miento mutuo entre los habitantes del planeta) es simultáneamente antigua (la mundialización
de la ciencia y de muchas artes data del siglo XIX) y constitutiva de los componentes de una
sociedad civil. Esta vez, todos los tipos de intercambio experimentan un rápido crecimiento.
Lo que suele denominarse «globalización» (es decir, una integración multifuncional), es el
hecho de que todos los campos de la vida social se ven afectados, particularmente la política,
la cual, en cierto sentido, engloba a todos los demás. Esta emergencia de la política se puede
seguir a través de los fenómenos de opinión pública (la protesta contra la guerra de Vietnam,
por ejemplo, en los años 1965-1973), de una «agenda» común (particularmente el medio
ambiente, después del accidente nuclear de Chernóbil, en 1986, y del informe Brundtland,
en 1987), de las instituciones temáticas con un papel cada vez más importante (FMI, Banco
Mundial, Grupo de los 7, Organización Mundial de Comercio, etc.) y del nacimiento de un
marco jurídico (con el Tribunal penal internacional para la ex-Yugoslavia).
2.2.6. La mundialización contemporánea: la universalización
Desde el momento en que, por convención, se puede poner fecha a la caída del comunismo
(1989), que aparecía como una alternativa a la mundialización «estándar», las inter-
TRATADO DE GEOGRAFÍA HUMANA 283
Tratado_Geografia_humana.pmd 283 15/12/2006, 8:33
Jacques Lévy
dependencias entre los diferentes lugares del planeta se generalizaron y alcanzaron campos
que no pertenecen a la esfera habitual de los intercambios. Las cuestiones de desarrollo,
abordadas de manera más pragmática desde entonces (alimentación, agua, educación, etc.),
Este material es para uso de la Universidad Nacional de Quilmes, sus fines son exclusivamente didácticos.
los problemas de salud pública y del ambiente natural, pero también las migraciones, el
turismo, desplazaron el tipo de apuestas. El surgimiento de un sistema mediático que vincu-
la subconjuntos nacionales hizo posible una relativa homogeneización de las percepciones
que se tenían de esas apuestas en el conjunto del planeta. La apuesta general de la
mundialización puede definirse como el surgimiento de una sociedad completa a nivel mun-
dial, de una sociedad-Mundo, que agregaría un nuevo escalón a las situaciones geográficas
(geotipos) de sustancia social que ya existían (local, regional, nacional, continental) sin re-
Prohibida su reproducción parcial o total sin permiso escrito de la editorial.
emplazarlas pero influyendo sobre ellas y siendo influidas por ellas.
La fase actual de la mundialización se caracterizó, en las últimas décadas del siglo XX,
por una capacidad de la sociedad civil para darle la vuelta a la absurda división en territorios
realizada por los Estados. En la carrera de larga trayectoria descrita por Fernand Braudel
(1984) entre los «imperios-mundos» y las «economías-mundo», los primeros parecen haber
tomado la delantera de manera irreversible, desde finales de la Edad Media (desaparición de
la liga hanseática) hasta el crecimiento de los totalitarismos del siglo XX. El «impasse»
autodestructivo al que indujo este eje dominante llevó a inclinar la balanza en el otro senti-
do. Desde 1945, las redes se imponen a los territorios en las escalas supranacionales, pero el
mundo de los «países» lo asume con pesar al impedir lo que puede obstaculizar de manera
más fácil: el surgimiento de poderes políticos que compiten a escala mundial.
Por esta razón, cuando los Estados tienen que encargarse de los problemas políticos en-
gendrados de manera cada vez más masiva por la presencia de la sociedad civil (es decir, una
sociedad desprovista de vida política explícita), lo hacen en contra de su voluntad y sólo cuan-
do ninguna otra solución es posible y en el contexto de dispositivos frágiles e improvisados.
Los Estados siguen siendo muy reticentes a permitir que se desarrollen instituciones
generalistas (más que temáticas, como la Organización Mundial de Comercio o el Fondo
Monetario Internacional) e independientes de su poder (como la Corte penal internacional).
Es la invención de lo político, de una sociedad política (politeïa) más aún que su carácter
democrático (la democracia supone la política y no a la inversa), la que se presenta como la
apuesta más palpable de la mundialización.
Todo esto contribuye a hacer de lo político el punto crucial, puesto que sólo él es capaz
de crear, a través de las instituciones de carácter gubernamental, de las políticas públicas, de
los partidos políticos, de los actores no estatalizados y de la opinión pública, una cohesión
mínima de tipo social entre todos los componentes de una sociedad civil mundial que se
convierte a partir de ahora en operacional.
Como telón de fondo de los debates específicamente políticos, se encuentran los problemas
de ética. ¿Cuáles son los fundamentos de un «estar-juntos» planetario, más allá de las indiscutibles
diferencias civilizatorias? Por el hecho de que este tipo de interrogante no puede eludirse, se
puede caracterizar el momento actual como universalización. Esto puede dar lugar a expresiones
paradójicas como las diferentes formas de respuesta a la mundialización y de propuestas más o
menos coherentes: desde el «altermundialismo» al terrorismo islámico, pero también es en las
posturas anti-sistémicas donde se construye un sistema político (Lévy, 2002). Podríamos estar
tentados de distinguir entre aquellos que se oponen a cualquier mundialización y los que prego-
nan «otra mundialización» distinta de la que consideran dominada por las empresas transnacionales
y el proyecto «liberal». De hecho, las cosas no son tan simples puesto que existe una interpenetración
entre las dos posturas: «los movimientos anti-mundialización» combinan, de manera más o me-
nos coherente, diversas orientaciones: la crítica al capitalismo en general; la de sus dimensiones
transnacionales; una acusación a Estados Unidos; la defensa del Estado-nación como ideal de
escala única para la producción comercial; la regulación política y la cohesión social.
284 TRATADO DE GEOGRAFÍA HUMANA
Tratado_Geografia_humana.pmd 284 15/12/2006, 8:33
Geografía y mundialización
La cuestión de saber si la mundialización constituye una apuesta en sí misma (se po-
dría pensar para el futuro un Mundo no mundializado) o si se trata de un nuevo marco de
emergencia de apuestas (un cambio de escala que hace surgir problemas inéditos o compa-
Este material es para uso de la Universidad Nacional de Quilmes, sus fines son exclusivamente didácticos.
rables a los que se dan en los otros niveles), o incluso las dos cosas al mismo tiempo, tampoco
puede eludirse, ni por parte de la teoría geográfica ni desde la práctica política. En este caso
no se trata de un cuestionamiento académico puesto que el último de los rechazos de la
mundialización, después de la crisis de 1929, desembocó en la Segunda Guerra Mundial.
Prohibida su reproducción parcial o total sin permiso escrito de la editorial.
3. Las apuestas de la mundialización contemporánea
Para tratar de presentar el estado actual de la mundialidad podemos proponer una doble
hipótesis: El Mundo no es una sociedad, se está constituyendo en una. No es posible, al
conformarse con un enfoque explicativo único, dar cuenta acerca del mundo contemporá-
neo de manera satisfactoria. Si la búsqueda de un modelo unitario no puede abandonarse en
ningún caso, reconozcamos que, para comprender el Mundo actual, un enfoque de este tipo
no resulta demasiado evidente. Los especialistas en relaciones internacionales, los econo-
mistas y los antropólogos desarrollan cada uno su lógica, despliegan sus razonamientos a
partir de sus propios conceptos clave («poder», «riquezas», «culturas»), y sólo en caso de
urgencia toman prestado algo del arsenal explicativo del vecino. Pese a las debilidades del
debate interdisciplinario, sin embargo se evidencia de manera clara que cada serie de mode-
los posee su valor y que no lograremos ignorar tan fácilmente a aquellos que nos molestan.
La distancia intercomunitaria existe, la dominación geopolítica existe, la economía mundial
existe. A partir de esta aseveración, podemos comenzar a demostrar por qué y cómo cohabi-
tan estas tres dimensiones de lo real.
Para esto, se impone la necesidad de un cuarto modelo, menos habitual en la literatura,
el de la sociedad-Mundo, ya que permite unificar los enfoques tanto en lo negativo como en
lo positivo. En lo negativo porque el Mundo aún no es, en lo esencial, una sociedad, sino
solamente un agregado de sociedades, y asistimos a procesos desordenados y heteróclitos de
construcción de elementos de sociedad sólo en algunos campos y con ritmos diversos. En
positivo, porque se evidencia la tendencia indiscutible al aumento de las interacciones socia-
les entre los habitantes del planeta por el hecho de que la identificación del surgimiento de
una sociedad-Mundo como horizonte histórico probable permite entender todos los elemen-
tos sueltos que están en esta dirección y no pueden incorporarse por definición a los demás
modelos explicativos.
3.1. Pensar la mundialidad: una aproximación teórica
Con estos cuatro modelos, de hecho se trata de cuatro sistemas tan independientes unos de
otros como es posible, se presenta un estado inteligible del Mundo. Por lo tanto, nos encon-
tramos ante la presencia de un sistema de sistemas que permite ubicar el momento actual en
una perspectiva histórica, con un antes y un después.
Presentamos aquí entonces los cuatro grandes modelos que corresponden a cuatro
maneras mediante las cuales los seres humanos de los diferentes lugares se interrelacionan.
La Figura 1 explicita estos cuatro modelos. Poseen una validez doble, sincrónica y diacrónica.
De hecho, en primer lugar, los cuatro son pertinentes de manera simultánea, los cuatro son
verdaderos al mismo tiempo, cada uno ofrece una trama de lectura irreductible a los otros.
Entre los cuatro se constituye un intento de pensar la complejidad del mundo actual.
TRATADO DE GEOGRAFÍA HUMANA 285
Tratado_Geografia_humana.pmd 285 15/12/2006, 8:33
Jacques Lévy
FIGURA 1. Cuatro modelos explicativos
Este material es para uso de la Universidad Nacional de Quilmes, sus fines son exclusivamente didácticos.
Prohibida su reproducción parcial o total sin permiso escrito de la editorial.
1. El primer modelo: el Mundo como conjunto de mundos es la parte de la realidad que
más nos vuelve a acercar a nuestro pasado paleolítico. Esto es, un mundo hecho de grupos
humanos que se ignoran en lo esencial, se reencuentran por casualidad y no imaginan ninguna
comunicación entre ellos. Entonces, ya ni siquiera es necesario reconocer la calidad de huma-
no de quienes no son miembros del grupo. La distancia entre las sociedades es infinita. A pesar
de las apariencias, esta situación no ha desaparecido por completo. Es lo que llamamos «áreas
culturales» definidas en la escala mundial de acuerdo con criterios religiosos o lingüísticos
aunque también, en escalas más limitadas, por todos los particularismos que las hacen difíci-
les, pese al desenclavamiento ofrecido por los medios de transporte y de comunicación. Los
verdaderos intercambios con el exterior remiten a esta dimensión. Sabemos más acerca de
este tipo de funcionamiento gracias al conjunto de aportaciones que desde hace un siglo ha
hecho la antropología. La conciencia de la diferencia, no como algo inacabado (lo que inge-
nuamente pensaban los evolucionistas del siglo XIX), sino como exterioridad profunda, tam-
bién constituye una herramienta para comprender mejor nuestra relación con el mundo, para
evitar quebrar los universos que nos rodean —y evitar quebrarnos sobre ellos. Las identidades
«holísticas» basadas en los mitos de los orígenes, religiosos, biológicos (la «sangre»), físicos (el
«suelo») o cualquier otro, no necesariamente adquieren una forma agresiva: la China tradicio-
nal ofrece un maravilloso ejemplo, enarbolando un fuerte sentimiento de superioridad al mis-
mo tiempo que una actitud de repliegue caracterizada. La agresividad puede ser la respuesta a
la percepción de una amenaza exterior (invasión de concepciones extranjeras) o interior
(laicización de la identidad). También puede ser el resultado de la movilización de esa identi-
dad en el seno del segundo modelo, el del Estado conquistador.
2. El segundo modelo: el Mundo como campo de fuerzas constituye el modelo
geopolítico utilizado habitualmente en el análisis de las relaciones internacionales. Aun-
que utilice los recursos del anterior, este modelo difiere de él de manera fundamental. La
286 TRATADO DE GEOGRAFÍA HUMANA
Tratado_Geografia_humana.pmd 286 15/12/2006, 8:33
Geografía y mundialización
tendencia a la coalescencia de los grupos humanos cada vez más vastos fue al mismo
tiempo alentada y bloqueada por la formación de los Estados que lograron, en condiciones
diversas, captar una parte muy importante de los recursos de la sociedad. El Estado apare-
Este material es para uso de la Universidad Nacional de Quilmes, sus fines son exclusivamente didácticos.
ce por ende como una estructura territorialmente rígida que, o bien incorpora a los con-
juntos suaves no estatalizados, o bien se ajusta «de manera masiva» a los demás Estados:
se trata de la división del Mundo, realizada por Europa y sus imitadores, y completamente
acabada, con la excepción de los mares y de la Antártida, a finales del siglo XIX. Entonces,
podemos llamar lógica geopolítica el conjunto de procesos que toman la existencia y la
integridad territorial de los Estados como apuestas. Esta lógica genera configuraciones
que producen violencia de manera estructural, puesto que cada Estado, real o virtual,
Prohibida su reproducción parcial o total sin permiso escrito de la editorial.
tiende a incrementar su poder al conservar o al aumentar su territorio, reservorio de recur-
sos humanos y de riquezas potenciales, lo que implica oponerse a los vecinos y neutralizar
cualquier veleidad de recorte que pudiera llegar hasta una amputación. En esas condicio-
nes, el espacio de las armas desempeña un papel estructurante en el espacio de las relacio-
nes interestatalizadas, lo que no significa que este último se reduzca a una configuración
técnica de los poderes de destrucción diferenciales. De hecho, existe un punto anterior a la
geopolítica, constituido por los «factores de producción» del poder propios de cada socie-
dad (sus recursos económicos, sociales y políticos), sin hablar de la emergencia de un
campo político mundial: éste ha desempeñado un papel para nada despreciable durante la
guerra fría, del Llamamiento de Estocolmo (1950) a la batalla de los euromisiles (1979-87).
Para que puedan poseerse, manejarse y utilizarse armas, se debe reunir un gran número
de condiciones extra-militares.
La no comunicación generalizada entre actores geopolíticos se tradujo en la existencia
de tantas medidas de la distancia, de métricas, como actores autónomos existen. Tal y como
muestran los atlas de geopolítica, cada visión del mundo posee su propia perspectiva acerca
del espacio de los demás, sin que haya una medida común para el planeta. Por esta razón,
existe una gran fluidez de situaciones geopolíticas desde el punto de vista de las fuerzas
(sistemas de oposiciones, alianzas, bloques) así como de las apuestas. Un mismo lugar (una
ciudad, un estrecho...) puede cambiar de significación dependiendo de la utilización mate-
rial o simbólica que se haga de él. De esta manera, los tres islotes de las Kuriles meridionales
que constituyen lo que está en juego en delicadas negociaciones entre Rusia y Japón, son
percibidos por Rusia como un elemento técnico dentro de un dispositivo de defensa y por
Japón como un indicador de la identidad nacional. Este permanente malentendido también
afecta los atributos de lo político: derecho, representación, legitimidad, ciudadanía. Enton-
ces, la geopolítica aparece más bien como la antítesis de la política, ya que el más feroz de los
déspotas —primera lección del Príncipe de Maquiavelo (1532)— debe, porque de lo contra-
rio sería rápidamente derrocado, realizar transacciones con ciertos sectores de la sociedad
que él dirige; para un conquistador, por el contrario, la hipótesis de una destrucción masiva
de la población sigue considerándose siempre que garantice al menos la apropiación del
territorio, portador de riquezas potenciales. Por poco que lo permitan las relaciones de fuer-
za, el actor geopolítico, como se puede observar en la acción rusa en Chechenia (reivindica-
da sin embargo por el Estado ruso como parte integrante de su territorio) no encuentra
ningún límite frente a él.
3. El tercer modelo: el Mundo que se plantea como red jerarquizada es muy distinto del
precedente. Este modelo se aplica de manera clara a la economía-mundo descrita por Fernand
Braudel (1984) o Immanuel Wallerstein (1984). Lo que ya existía hace cinco siglos a una
escala planetaria en ese entonces, en la actualidad cuenta con una extensión considerable,
producto de la unificación del Mundo realizada por Occidente y de la integración de una
parte esencial de las producciones humanas en un sistema mundial de intercambios. Este
TRATADO DE GEOGRAFÍA HUMANA 287
Tratado_Geografia_humana.pmd 287 15/12/2006, 8:33
Jacques Lévy
modelo define centros (constituidos actualmente por Estados Unidos, Europa occidental,
Japón y algunas otras regiones o metrópolis) y periferias, vinculados entre sí por flujos
asimétricos que mantienen la distancia (periferias explotadas), la incrementan (periferias
Este material es para uso de la Universidad Nacional de Quilmes, sus fines son exclusivamente didácticos.
desamparadas o abandonadas) o la reducen (periferias integradas o anexadas). Como lo
señaló Alain Reynaud (1978), estas posiciones son móviles, sujetas a retroacciones negati-
vas: el norte de México, gracias al aprovechamiento de su ventaja comparativa de bajos
salarios, en comparación con los de su vecino estadounidense, pasó del estatuto de periferia
explotada al de periferia anexada.
Lo importante es que no se trata solamente de intercambios comerciales; el posiciona-
miento de un punto del planeta en el seno del sistema no tiene sólo un sentido económico, de
Prohibida su reproducción parcial o total sin permiso escrito de la editorial.
manera más general se aplica a lo que convencionalmente se llama desarrollo, es decir, una
dinámica de la sociedad que a la vez es global y orientada —hacia lo que las representaciones
dominantes de esa sociedad consideran el progreso. El ejemplo de Japón y de los «dragones»
asiáticos muestra que el movimiento de la periferia hacia el centro no implica necesariamente
una definición planetaria de lo que es el progreso, ni una unificación mundial de los valores.
Dicho de otro modo, la universalidad del sistema se acomoda a la existencia de áreas culturales
(modelo 1) y de Estados (modelo 2); además, de ahí saca provecho y la diferenciación jerárqui-
ca, sin importar cuán cambiante sea, funciona a la escala del sistema como una complementa-
riedad que refuerza su estabilidad. Por lo tanto, nos encontramos lejos de una lógica del pode-
río territorializado como en el caso de los Estados. Más bien se trata de una red, compuesta de
puntos accesibles de igual manera tanto para los medios de transporte como para las comuni-
caciones modernas, en que la apuesta es ya no la de ocupar áreas, sino la de «activar» puntos
(«cúspides») y líneas («ángulos») —o de crear nuevos. De hecho, el espacio mundial conforma-
do de esta manera no tiene la rigidez de las divisiones estatalizadas, incluso aunque esté fuer-
temente animada por los Estados y otros actores, las empresas multinacionales tan poderosas
como ellos. Por ejemplo, es evidente que la estatura geopolítica de un Estado (su «poderío») y
el nivel de su desarrollo no son sinónimos, ni siquiera son conmensurables: Suecia y Suiza, por
un lado, la URSS y China, por el otro, constituyen sólo unos ejemplos. Esta falsa igualdad
sirvió de axioma a la escuela «realista» en las relaciones internacionales y, en mucho, al pensa-
miento de Raymond Aron (1963). También es evidente que no se puede anexar un grupo
industrial o financiero al país en donde se encuentra mayoritariamente localizado (o a la inver-
sa): la desterritorialización (Badie, 1995) es una noción fundamental para entender este siste-
ma, incluso aunque el proceso sea complejo y contradictorio (Haesbaert, 2004). Ahora bien,
este espacio no es tan abstracto ni arbitrario como pudieran hacerlo creer la velocidad y la
enormidad de los flujos financieros. Si lo examinamos de cerca, veremos que éstos no se des-
pliegan por azar y, aun si especulan, están sometidos a los determinismos, móviles aunque
poderosos, que les imponen la distribución de los factores de la producción y los contextos que
guían la rentabilidad del capital. Si en este caso la métrica se encuentra unificada, las distan-
cias, por su parte, varían, a partir de los centros, de cero a infinito.
4. El cuarto modelo: El Mundo como sociedad, en el fondo se trata de la combinación
exitosa de los otros tres modelos. La comunidad de destino, la identidad política y la integra-
ción económica, estructurados a escala mundial. Este concepto parece, al mismo tiempo, tan
grandioso y tan alejado de las más sórdidas realidades, que podemos caer en la tentación de
situarlo entre los mitos optimistas de la escatología humanista. Sin embargo, un enfoque frío
de la mundialidad contemporánea conduce a afirmar la pertinencia, al menos parcial, de ese
modelo. Los problemas mundiales existen de hecho: se sabe que ni las radiaciones nucleares,
ni las emisiones de CO2 respetan las fronteras; también se sabe que el sida representa un
fenómeno de nuevo tipo por el hecho de que es el resultado de una configuración planetaria de
modos de vida e interfiere, desde ahora, en las lógicas demográficas mundiales. El tema es
288 TRATADO DE GEOGRAFÍA HUMANA
Tratado_Geografia_humana.pmd 288 15/12/2006, 8:33
Geografía y mundialización
saber si ante un problema mundial la resolución también lo será. Ahora bien, se puede decir
que, al menos en ciertos campos, la respuesta tiende a ser positiva. Desde la Segunda Guerra
Mundial en la confusión, y luego más claramente durante las guerras de Indochina (1946-
Este material es para uso de la Universidad Nacional de Quilmes, sus fines son exclusivamente didácticos.
1954), Argelia (1954-1962) y sobre todo Vietnam (1965-1975), hemos visto desprenderse una
opinión pública transnacional. Desde 1989, en ese sentido, la evolución se aceleró, gracias a la
ubicuidad de los medios de comunicación y a la convergencia de los modos de vida, y asisti-
mos a la construcción paulatina de un escenario político mundial con sus «partidos» (la Iglesia
católica o Amnistía Internacional), que convencen y movilizan a sus instituciones guberna-
mentales (la ONU, el FMI, la OMC) e incluso, como sucede en Kosovo (1999), el embrión de un
Prohibida su reproducción parcial o total sin permiso escrito de la editorial.
«monopolio de la violencia legítima». El tratamiento del terrorismo y del conflicto con Irak por
parte del gobierno estadounidense muestra, a la vez, la tentación de pensar el momento pre-
sente en el registro del unilateralismo imperial (modelo 2) y la dificultad de alcanzarlo en tanto
que la ausencia de legitimidad política de una acción militar puede constituir una causa im-
portante para el fracaso. La política avanza según modalidades diferentes, tomando prestado
mucho más de una multitud de redes inestables (Rosenau y Durfee, 1995) que los Estados que,
por su parte, disponen de un territorio bajo control.
Se asiste entonces a una evolución construida a partir de impulsos contradictorios. A
cada movimiento en un determinado sentido se le puede asociar otro movimiento en
sentido inverso, como lo muestra el siguiente esquema (Figura 2): los ejemplos actuales
de la afirmación de las sociedades abundan, pero también los del repliegue de los
particularismos, de la apertura al mundo así como los de la desconexión frente al sistema
de intercambios, de la globalización de los problemas, y de la misma forma los de diferen-
ciación de las situaciones.
FIGURA 2. Interacciones entre los modelos
TRATADO DE GEOGRAFÍA HUMANA 289
Tratado_Geografia_humana.pmd 289 15/12/2006, 8:33
Jacques Lévy
Una complicación suplementaria procede del hecho de que no existe ninguna evolu-
ción estándar que cada sociedad debiera necesariamente emprender: algunos países coloni-
zados se encontraron integrados en la red económica mundial sin haber construido previa-
Este material es para uso de la Universidad Nacional de Quilmes, sus fines son exclusivamente didácticos.
mente un Estado; determinados problemas, como el medio ambiente, algunos valores, como
la democracia, tuvieron un alcance mundial, sin importar cuáles hayan sido, por otra parte,
la diversidad de los contextos. La no-linealidad no impide sin embargo que se impongan
tendencias pesadas (que se expresan mediante las líneas más gruesas, viendo el cuadro de
arriba hacia abajo), aunque con una confusión y una «rugosidad» que hacen difícil su lectu-
ra. De este modo, existe circulación de la situación 1 a la situación 4, los recorridos no son
tan evidentes. Como testimonio de esto, valga el «retorno» aparente de una parte del mundo
Prohibida su reproducción parcial o total sin permiso escrito de la editorial.
musulmán a un comunitarismo «pre-geopolítico». Del mismo modo, el reacomodo del pro-
ceso de expansión de las fronteras más allá de los Estados existentes no es algo que se presen-
te de manera natural, como lo demuestra el tortuoso camino de construcción de la Unión
Europea y las dificultades para una unión continental en América Latina. El Estado resiste
en su terreno, el de la territorialidad. La lógica del modelo 3, una lógica no territorial, es la
que llega a subvertirlo. Finalmente, siempre resulta difícil interpretar las dinámicas cultura-
les: entre la situación de dominación que sufren los débiles frente a los fuertes, la
«geoeconomía» uniformadora de las multinacionales de la comunicación y el surgimiento
de una cultura verdaderamente universal, no es fácil conciliar las evoluciones que se llevan a
cabo, particularmente cuando se trata de signos precursores y no de efectos de masa. Si bien
estamos lejos de un gobierno mundial que sea digno de esa calificación, se puede señalar que
la temática del «desarrollo sostenible» generó una cadena de acontecimientos mundiales
(Informe Brundtland, 1987; «Cumbre de la Tierra», Río de Janeiro, 1992; Protocolo de Kyoto,
1997; Cumbre de Johannesburgo, 2002) y creó una arena de debate público que ningún
gobierno ni empresa puede ignorar. También puede constatarse el hecho de que las crisis
sanitarias mundiales (como el sida o el SARS —síndrome respiratorio agudo severo) son
administradas de manera cada vez más frecuente por organismos de tipo gubernamental
que pertenecen al sistema de la ONU.
Planteemos únicamente que la problemática «sociedad-Mundo» dejó de pertenecer al
universo de las utopías nebulosas y de las ideologías descabelladas.
3.2. Cuestiones de métrica: territorios y/o redes
Lo que hace que los objetos geográficos sean diferentes unos de otros, independientemente
de su tamaño, es su estilo espacial, que se puede captar de forma útil mediante la oposición y
la complementariedad entre dos grandes familias de métricas: los territorios y las redes.
La principal distinción que debe hacerse entre el espacio de los Estados, incluidos los
más grandes, y el espacio de las empresas, incluidas las más pequeñas, no es de manera
fundamental una cuestión de escala sino de métrica, de las modalidades de medición y de
gestión de la distancia. La continuidad y la exhaustividad del territorio de los Estados se
oponen a las discontinuidades y las lagunas de las redes de empresas. Esta preocupación nos
permite entender la diferencia entre englobar (es decir, lo que hace la escala del globo) y
contener, situación que sólo tiene sentido en el seno de la misma métrica (por ejemplo, el
nivel superior de un sistema político jerarquizado frente a los niveles subordinados). En este
punto, podemos insistir en el hecho de que las redes civiles (particularmente los «rizomas»
de los individuos) tuvieron, sin importar la escala, una parte de exterioridad frente a los
«países» (territorios delimitados) de lo político.
En los procesos de mundialización, el surgimiento progresivo, terminado a finales del
siglo XIX, de la territorialización del planeta por parte de los Estados y sus extensiones imperia-
290 TRATADO DE GEOGRAFÍA HUMANA
Tratado_Geografia_humana.pmd 290 15/12/2006, 8:33
Geografía y mundialización
les, fue una etapa importante que constituyó una de las bases del diálogo y del intercambio
internacional, fundado en el diálogo entre soberanías. El territorio de los Estados era la célula
básica de la mundialización a través de la internacionalización, es decir, del intercambio entre
Este material es para uso de la Universidad Nacional de Quilmes, sus fines son exclusivamente didácticos.
Estados. Incluso aunque el territorio de los Estados sea cada vez menos una unidad económica
de mercado mediante la reducción de las barreras aduaneras y arancelarias, incluso aunque su
función de recopilación, tratamiento y difusión de la información se atenúe mediante la com-
petencia de los flujos mundiales de información, todavía queda una unidad de administración,
de gestión política, de expresión de la soberanía de una sociedad. Los Estados, como tales,
también están representados en las grandes instituciones internacionales, aunque otros acto-
res, como las asociaciones u otras colectividades territoriales, ciudades y regiones, participen
Prohibida su reproducción parcial o total sin permiso escrito de la editorial.
en la actualidad en un juego cada vez más complejo de actores.
Algunos autores, al anunciar de manera desconsiderada la sustitución de una familia de
métricas por otra, a veces opusieron demasiado esquemáticamente el territorio a la red, lo
continuo a lo discontinuo, lo topográfico a lo topológico. Resulta evidente que existe una rela-
ción dialéctica entre territorios y redes, en la cual estas últimas permiten la irrigación tanto en
el seno de la extensión territorial como entre los diferentes territorios. Pero también es eviden-
te que la mundialización sólo ha sido posible por la puesta en marcha de redes que cubren el
planeta o se articulan en la escala de la Tierra. Si, hasta mediados del siglo XX, el poderío en el
Mundo en gran medida estaba vinculado al control de los territorios y de la población que los
habita, actualmente el dominio de las redes de comunicación, de informaciones, de transpor-
tes ha llegado a ser una oportunidad fundamental para la expresión del poder sobre la gente y
del poderío sobre las cosas. Desde el territorio hasta la red existen desplazamientos de los
centros de gravedad: anteriormente, el control del territorio permitía controlar las redes, en la
actualidad el control de las redes permite el dominio sobre los hombres en sus territorios. Sin
embargo, para constituir una red eficaz no es suficiente con una masa consistente de perspec-
tivas, ni con una buena conectividad entre los vértices. Una red sólo vale si sus cúspides se
corresponden con nodos que se articulan, que conmutan con otras redes y con territorios. En
el espacio mundial, no se carece de bifurcaciones. Por el contrario, la calidad de los territorios
urbanos de las «cabezas de la red» parece mucho más distintiva. El movimiento de los territo-
rios y de las redes no ha terminado de sorprendernos con la complejidad de sus pasos.
3.3. Lugares, fin y continuación
El surgimiento de un espacio de escala mundial de ejercicio pleno —lo que llamamos
mundialización— modifica de manera profunda la noción, aparentemente trivial, de lugar.
La mundialización, en tanto que «cambio de escala», es decir, como invención de un
nuevo espacio pertinente, crea tensiones sobre las configuraciones espaciales existentes de
manera inevitable al amenazarlas con una competencia por el simple hecho de su existencia.
Esto no se aplica únicamente a los fenómenos de mercado sino también a todas las acumu-
laciones de fuerza, de riqueza, de legitimidad o de cultura, consideradas, con o sin razón, por
parte de sus detentores, como amenazadas por la mundialización. De esta manera, a menu-
do, la idea de tener que renegociar los compromisos sociales establecidos en el marco nacio-
nal y no el resultado de esta renegociación es lo que provoca la hostilidad de quienes se
consideran fragilizados por el cambio de escala. Esto también significa que una
reconsideración de las conquistas, de los hábitos, de las tradiciones, obliga a relegitimar lo
existente, a producir argumentos nuevos para justificar lo viejo y, al hacer esto, obliga a
abordar temas cuyo vínculo con el cambio producido por la mundialización es en sí mismo
lejano. Así, la mundialización de las finanzas, que transforma los fondos de pensiones, parti-
cularmente estadounidenses, en inversionistas poderosos, abre el debate acerca de la finan-
TRATADO DE GEOGRAFÍA HUMANA 291
Tratado_Geografia_humana.pmd 291 15/12/2006, 8:33
Jacques Lévy
ciación de los retiros, lo que desprende la cuestión del lugar de trabajo en la organización de
la vida individual y, de manera aún más general, la de la concepción de la «buena vida»
cuando la esperanza de vida aumenta mucho y de manera regular, fenómeno que no tiene
Este material es para uso de la Universidad Nacional de Quilmes, sus fines son exclusivamente didácticos.
ninguna relación directa con la mundialización contemporánea.
La mundialización vuelve a dibujar entonces el mapa de los lugares. Al unificar los mer-
cados, incluidos los no monetarios (ideas) y los no exclusivamente monetarios (calificaciones),
la mundialización desacomoda las fronteras y reorganiza, en una escala extendida, determina-
do número de procesos. La conexión, entonces, representa una ventaja decisiva para los luga-
res, pero, a la inversa, puede provocar una crisis en las zonas que, de una manera u otra,
permanecen enclavadas. Los actores viven la misma situación, ya que su capacidad para domi-
Prohibida su reproducción parcial o total sin permiso escrito de la editorial.
nar las escalas y las métricas de lo mundial constituye un capital social cada vez más
discriminatorio. No hablar inglés, no ser móvil ni capaz de cooperar con otros actores o en
contextos portadores de un grado importante de alteridad con respecto a su propia cultura
constituyen desventajas cada vez más pesadas. Por lo tanto, se esboza una nueva sociología a
escala mundial, que se alimenta de la sociología de la mundialización y de los «mundializados»,
desestabilizando, al menos en parte, las sociologías nacionales, regionales o locales.
En un contexto en el que dominaba el enclavamiento, las posiciones relativas de los
objetos se reducían a una proyección de las coordenadas en una extensión de referencia
abstracta (longitud y latitud) o externa (los espacios naturales). Entonces se podía hablar de
simples «localidades», objetos cuya componente descriptiva (dónde cultivar trigo o dónde
fabricar acero) produjeron los mejores días de la «geografía general» cuando ésta analizaba
las proyecciones de los objetos separados unos de otros y de uno de sus atributos (su «loca-
lización») en un planisferio. A partir del momento en que entramos en un universo
«leibniziano», en el cual las posiciones relativas de los objetos son las que definen las carac-
terísticas del espacio, se puede comenzar a hablar verdaderamente de lugares. La presencia
simultánea y duradera en un mismo punto de al menos dos fenómenos puede pensarse
entonces como una opción particular (la copresencia), cuya alternativa sería una separa-
ción, un distanciamiento entre esos fenómenos. La familia, el barrio y, obviamente, la ciu-
dad, constituyen ejemplos muy establecidos de procesos que implican una distancia cero
entre realidades diferentes.
Por lo tanto, «hacer lugar» no es una invención reciente. Lo que cambia es el efecto
paradójico del crecimiento y de la generalización de las movilidades. Cuanto más se mue-
van, efectivamente, las realidades que pueden moverse (hombres, mercancías, capitales, ideas,
etc.), más se fortalece el contraste entre las realidades que, por su parte, están «fijadas al
suelo» —expresión de Friedrich Ratzel (1897) a propósito de los Estados. En lo esencial,
estos objetos anclados al suelo son los que poseen una fuerte complejidad, en suma: las
sociedades, a cualquier escala. En este caso, se puede decir que se trata de bienes localizados,
en la medida en que su valor —sin importar cómo se lo mida— se debilitaría de manera
considerable si se los desplazara. Al hacer esto, de hecho, se fracturaría el acomodo de las
diferentes dimensiones constitutivas de esos objetos y se volvería improbable su reconstruc-
ción en un lugar distinto, la fabricación de otro lugar similar. La movilidad del mundo con-
temporáneo, por consiguiente, debe verse no como la antítesis de la existencia de los lugares
sino, por el contrario, como una fuerza determinante de la topogénesis. El espacio mundial
de la actualidad, en buena medida, toma la apariencia de una red cuyas cúspides están
constituidas por lugares fuertes, las ciudades y las demás situaciones espaciales (o geotipos)
que involucran a las sociedades. Si a una escala más fina se las considera como áreas (es
decir, conjuntos de lugares), esos espacios ofrecen una mezcla rica de territorios y de redes
que constituye la contribución geográfica a la complejidad del conjunto.
Entonces, la reorganización de los espacios provocada por la mundialización constitu-
ye una nueva oportunidad para los lugares. Los espacios atractivos por la calidad de su vida
292 TRATADO DE GEOGRAFÍA HUMANA
Tratado_Geografia_humana.pmd 292 15/12/2006, 8:34
Geografía y mundialización
cotidiana o su aceptación turística no son intercambiables ni reproducibles puesto que su
productividad es el resultado de una complejidad en el seno de la cual la identidad del lugar,
tal y como es producida y percibida por sus habitantes, desempeña un papel para nada
Este material es para uso de la Universidad Nacional de Quilmes, sus fines son exclusivamente didácticos.
despreciable. La fuerza de un lugar se convierte entonces en su propia configuración, más
que la de los atributos, ya sean naturales o transferibles como lo ha presentado la visión
clásica de la ventaja comparativa. Más bien se trata de una «ventaja competitiva» (Porter,
1991) movilizable para producir excelencia en mejores condiciones que en cualquier otra
parte. Entonces, el grado de mundialización de un lugar no se reduce a su apertura
despersonalizante hacia los objetos ya mundializados (como los productos populares vendi-
dos por parte de las empresas multinacionales), sino que además abarca su capacidad de
Prohibida su reproducción parcial o total sin permiso escrito de la editorial.
influir en el Mundo mediante sus aportaciones específicas.
Para los principales operadores del sistema mundial (empresarios, responsables estra-
tégicos, políticos, agentes culturales), existe la posibilidad de escoger los sitios para su activi-
dad en función de la evaluación que hacen tomando en cuenta sus objetivos. Se debe agregar
que la puesta en relación generalizada que caracteriza los procesos de la mundialización
contemporánea permite, de presentarse el caso, multiplicar las relaciones entre los lugares
de manera frecuentemente independiente de la distancia euclidiana entre ellos. El
«nomadismo» de los capitales, la menor movilidad de los hombres, se realiza entre lugares
fijos. No existe ninguna contradicción entre los movimientos de cualquier naturaleza que
marcan la mundialización y el papel desempeñado por el anclaje de los lugares: es muy
necesario que las redes sean amarradas por cabezas y que los flujos circulantes sobre los
arcos vayan de un nodo al otro, de un lugar al otro. La mundialización no elimina el papel
decisivo de las localizaciones, ya que valoriza las posiciones antiguas o favorece el surgi-
miento de otras nuevas. Contribuye a valorizar determinados lugares —lo que, por el contra-
rio, puede provocar la «desvalorización» de otros. Surgen nuevas singularidades como resul-
tado de las múltiples relecturas de las herencias acumuladas y de las influencias exteriores
vinculadas a la posición relativa del lugar, en diferentes escalas. Las «herramientas» de esas
relecturas no están, por su parte, distribuidas de manera uniforme sobre la superficie terres-
tre. Estos dos aspectos (contenido de las realidades retratadas y filtración activa) validan la
dimensión antropológica de los lugares, aunque reubicándola en un contexto dinámico y
abierto, en un futuro en movimiento.
Las dimensiones económicas de esos procesos nos impulsan hacia la revalorización de
la hipótesis marshalliana. Cuando, desde finales del siglo XIX, Alfred Marshall (1957) antici-
paba la idea de que la posibilidad de ganancias de una empresa también se midiera de acuer-
do con su inserción en un distrito industrial, comenzaba una obra que permanecerá durante
mucho tiempo abandonada por las corrientes dominantes de la ciencia económica y que en
la actualidad es retomada por las corrientes convergentes de la geografía económica y de la
economía espacial (Benko y Lipietz, 1992; Fujita, Krugman y Venables, 1999; Pecqueur,
1996; Veltz, 1996). El concepto de distrito industrial puede funcionar para diferentes situa-
ciones: proximidad de fábricas de la misma cadena, proximidad de cadenas de la misma
rama, pero también ambientes económicos y extraeconómicos favorables. Esta contextua-
lización de la actividad económica desemboca en una noción que en la actualidad es muy
aceptada, la de medio innovador (Governa, 1997). Gradualmente, descubrimos que es el
lugar en todas sus dimensiones, materiales e ideales, heredadas o inéditas, quien da especi-
ficidad a un bien localizado y define sus ventajas comparativas circunstanciales. La cultura
urbana, como conjunto de disposiciones favorables para las actividades productivas, se reve-
la, de esta manera, como un elemento decisivo en la inserción de una metrópolis en el seno
del archipiélago megalopolitano mundial (AMM) destacado por Olivier Dollfus (1990). Si
debiéramos representar el Mundo actual con un solo mapa, probablemente, se trataría de
aquél que muestre el lugar que ocupa el archipiélago urbano en la producción y la innovación.
TRATADO DE GEOGRAFÍA HUMANA 293
Tratado_Geografia_humana.pmd 293 15/12/2006, 8:34
Jacques Lévy
La distinción entre áreas y lugares, entre bienes móviles y bienes localizados, se convierte
en una tarea fundamental para el análisis espacial de la mundialización. Ello se vuelve más
importante por el hecho de que las ciudades, que se convirtieron en lo más común en las
Este material es para uso de la Universidad Nacional de Quilmes, sus fines son exclusivamente didácticos.
sociedades locales, se encuentran más que nunca en el centro de los procesos de innovación a
partir del hecho de que ofrecen las virtualidades de encuentros e interacciones más favorables
para las actividades más diversas. Sus capacidades radican, en realidad, en el principio mismo
de la urbanidad: asociación, gracias a una copresencia social, de densidad y diversidad. Los
niveles de urbanidad de las ciudades, que no dependen únicamente de su tamaño, constituyen
los indicadores centrales de su rango, efectivo o posible, en el seno de los espacios de escala
mundial. Las ciudades, que en un principio eran, incluso, mundos que concentraban en una
Prohibida su reproducción parcial o total sin permiso escrito de la editorial.
extensión limitada una parte de las riquezas monetarias y culturales del planeta, se encuentran
desde ahora en el Mundo, y tienen por socias, a veces de manera competitiva, a otras ciudades
comparables y frecuentemente más cercanas unas de otras que el espacio circundante. Este
conjunto de ciudades vinculadas entre sí constituye un entramado básico del espacio mundial.
Si abordamos la cuestión de los lugares desde el punto de vista de la localización de las
empresas, constataremos que la mundialización plantea de manera novedosa la relación
entre la eficacia de las empresas y la de las diferentes sociedades. En principio, señalemos que
no se trata de lo mismo. Las posturas mercantilistas que presentan un país como si se tratara
de una empresa (la «empresa Francia») pretenden que se piense que la buena salud econó-
mica de un territorio no es otra cosa que la suma del estado de las empresas que tienen esa
«nacionalidad». En realidad, esto implica olvidar que esta noción ha ido perdiendo sentido,
por razones de escala: por su capital, su producción, su mercado, las empresas transnacionales
se irradian hacia espacios generalmente mundiales. Pero, sobre todo, quizá por cuestiones
de métrica: una empresa puede, mediante la instalación de su red, casarse con un territorio...
o cambiarlo, mientras que las sociedades, estén o no asociadas a un Estado geopolítico, se
encuentran ancladas al suelo.
El espacio económico de un lugar cualquiera —ciudad, región, nación, continente— se
aprehende como configuración comercial productiva instantánea (mensurable mediante su
PIB) y también como potencial (inversión, investigación, así como capacitación, cultura,
modo de vida). Una estimación de este tipo reencontrará, por un lado, las evaluaciones que
las empresas podrán realizar de sus diferentes implantaciones in situ. Pero esto es sólo una
cara de la moneda, ya que las empresas pueden irse, reorganizarse otorgando más o menos,
y a veces ningún, espacio a ese lugar en su dispositivo.
¿Qué pasa entonces cuando una empresa cambia de escala y, por ejemplo, rompe a
partir de su proceso de localización con las fronteras de un Estado detrás de las cuales se
encontraba confinada hasta ese momento? Entra en un proceso de difusión que disminuye
la parte relativa de su presencia sobre su sitio de origen. Si esta difusión saca provecho de las
ventajas comparativas de una mano de obra barata en otra parte del Mundo, dejará intactos,
en una primera instancia, los empleos más cualificados o incluso fortalecerá las actividades
de concepción o de marketing en el lugar de origen. Pero si, como en el 90 % de los casos de
las inversiones extranjeras directas (IED) durante las últimas décadas, la expansión se reali-
za en países con niveles de vida comparables que ante todo funcionan como mercados,
inevitablemente, se traducirá en una pérdida relativa de los empleos más cualificados en el
país de partida, e incluso, a menudo, en una pérdida absoluta, puesto que hay que movilizar
los recursos acumulados para alcanzar el umbral crítico que permita entrar en un nuevo
mercado que ya está muy ocupado por otras empresas. El caso del automóvil demuestra que
ese umbral se calcula en decenas de billones de euros o de dólares. Numerosas empresas de
origen europeo muchas veces fracasaron en su intento de instalarse en América del Norte.
Cuando una empresa exterior se implanta en un lugar, por definición, se da el fenóme-
no inverso. Las más de las veces, esto aparece como un buen negocio no sólo para el empleo
294 TRATADO DE GEOGRAFÍA HUMANA
Tratado_Geografia_humana.pmd 294 15/12/2006, 8:34
Geografía y mundialización
inmediato, sino también para la estructura de las calificaciones. Con algunas reservas res-
pecto a las condiciones de recepción del recién llegado, esos empleos no necesariamente son
más frágiles que los de las empresas autóctonas.
Este material es para uso de la Universidad Nacional de Quilmes, sus fines son exclusivamente didácticos.
La competitividad de un lugar, es decir, los efectos positivos de su inscripción en un mer-
cado de escala superior, lógicamente, se puede medir de dos maneras muy distintas —sea que
se tenga en cuenta su capacidad para difundir hacia el exterior merced a las competencias
capitalizadas en el saber hacer de la empresa autóctona, sea que se considere la capacidad de
atracción, de polarización de las empresas de origen externo. Estos dos criterios permiten dar
cuenta de cuatro tipos de situaciones: se puede ser fuerte en un campo y débil en otro, o fuerte
o débil de la misma manera. Una atracción fuerte y una débil inversión en el exterior muestra
Prohibida su reproducción parcial o total sin permiso escrito de la editorial.
una dificultad de los actores económicos localizados para explotar los recursos de la sociedad
en la cual se desarrollan, mientras que una buena expansión hacia el extranjero, asociada a
una recepción limitada de capitales se corresponde con una canalización exclusiva de las com-
petencias locales en beneficio de los empresarios locales.
En este caso, las nociones de proteccionismo y de apertura adquieren significaciones
más amplias que las políticas arancelarias o no arancelarias de los poderes públicos por sí
solas. Las cosas transcurren de esta manera en la mente de los actores, particularmente
cuando nos encontramos en espacios más bien locales o regionales, que no disponen del
suficiente nivel de soberanía para incrementar las barreras económicas reglamentarias. Las
«culturas de la mundialidad» de los actores, entonces, se combinan con el dispositivo pro-
ductivo existente, con sus ventajas y sus debilidades, para crear situaciones geográficas muy
variables en las que pueden dominar la cerrazón defensiva (defendamos «nuestras» empre-
sas impidiendo la llegada de las demás), la apertura resignada (frente al fracaso de nuestras
empresas, démosle oportunidad a las empresas extranjeras), la apertura disimétrica (invirta-
mos en el extranjero protegiendo nuestras bases de partida), la apertura generalizada (salgamos
y dejemos entrar). Este tipo de estudio sistemático aún debe realizarse ya que contribuiría a
una entrada a través de los lugares en la geografía de la mundialización.
La legitimidad de este enfoque se confirma mediante la convocatoria a los lugares por
parte de las actividades más mundializadas. De esta manera, la jerarquía de las plazas bursá-
tiles sigue afirmándose con las cabezas de la red (Nueva York, Londres, Frankfurt, Tokio,
entre otras) cada vez más poderosamente comprometidas en la competencia entre ellas y
con otras eventuales plazas alternativas. Pero, a pesar de la posibilidad de cotización instan-
tánea y a través de Internet, el ambiente económico, profesional, cultural y urbano desempe-
ña un papel decisivo en el establecimiento de los servicios financieros. Del mismo modo, en
el campo de las industrias de la informática y de las tecnologías de la información y de la
comunicación (TIC), aparentemente las más inmateriales y las mejor conectadas a las redes
informacionales, se observa una tendencia creciente hacia la localización en determinados
barrios de las grandes ciudades. Después del Silicon Valley (al sur del área urbana de San
Francisco), surge una «Silicon Alley» (alrededor de Broad Street, al sur de Manhattan) mien-
tras que se habla de un «Silicon Sentier» en un barrio parisino de localización comparable
(cercano a la Bolsa y que goza de precios inmobiliarios accesibles). Los inventores de las
técnicas de la movilidad, de la ubicuidad y de la volatilidad no parecen poder eludir los
intercambios de información y de servicios con su entorno inmediato, ni a través de encuen-
tros fortuitos en la calle ni en pláticas de café.
Entonces, la mundialización no debe verse como una destrucción de los lugares sino
como una topogénesis, una fábrica de lugares. Es cierto que algunos sistemas de lugares se
encuentran amenazados por el cambio de escala. Unos espacios nacionales vecinos, que se
oponían firmemente unos a otros, sienten que sus diferencias se reducen pero, al mismo
tiempo, también ven la instauración de nuevos dispositivos de diferenciación en el seno de
un espacio común, que emergen donde la ausencia de contacto creaba mundos inconmen-
TRATADO DE GEOGRAFÍA HUMANA 295
Tratado_Geografia_humana.pmd 295 15/12/2006, 8:34
Jacques Lévy
surables. Así, podemos desmentir el hecho de que la mundialización tenga como efecto la
banalización de los lugares. Es cierto que existen lugares genéricos, es decir, objetos geográ-
ficos que se alejan poco de un modelo común. Frecuentemente se citan los aeropuertos, las
Este material es para uso de la Universidad Nacional de Quilmes, sus fines son exclusivamente didácticos.
áreas de servicio de las autopistas o las calles peatonales y Marc Augé (1992) se adelantó un
paso al hablar en ese sentido de «no lugares». Estos lugares con una débil singularidad y una
fuerte repetitividad, que parecen poder olvidar los nombres propios (y de esta manera esca-
par a la noción de géon) no constituyen una realidad nueva. El espacio mexicano golpea al
viajante mediante la reproducción, en no importa qué ciudad, grande o pequeña, de la mis-
ma plaza central, el zócalo, con sus edificios administrativos y su kiosco de donde sale la
música. Se trata ahí, más que nada, de la aplicación del modelo «republicano» (francés) de
Prohibida su reproducción parcial o total sin permiso escrito de la editorial.
cobertura voluntarista y uniforme del territorio mediante un determinado número de signos
espaciales con fuerte poder simbólico, como las alcaldías. Además, y presionando un poco
más el análisis retrospectivo, se encuentra la plaza de la iglesia, lugar genérico por excelen-
cia, multiplicada a través de cientos de miles de ejemplares en la Europa de las parroquias.
La movilidad es lo que da su especificidad al lugar genérico actual. Lo que los hombres
fijados al suelo no podían ver —la existencia a algunas leguas de su «país», de un paisaje
similar al que están acostumbrados— resalta desde ahora a los ojos de cualquier turista. Y
ese turista también percibe mejor las pequeñas y grandes diferencias que distinguen a los
lugares del mundo. Hemos vivido en un mundo en el que la ruptura entre lo identitario y lo
inconmensurable fue brutal. Desde ahora tenemos a la vista todos los estados intermedios
entre la similitud casi total (¿acaso puede ser absoluta?) y la heterogeneidad más marcada,
que nos sorprende aunque no nos desconcierta más.
El discurso de la resistencia a la apertura al mundo incluso puede servir como recurso
para la movilización de una sociedad local o regional, para que su territorio sea más competiti-
vo (atractivo o productivo) e insertarlo de esta manera en la mundialización. El caso del espacio
alpino (Saboya, Suiza, Baviera, Austria y el noreste de Italia), que no está para nada atrasado en
la conexión con las redes mundiales, sobre todo gracias a una cohesión social lograda mediante
una identificación espacial muy conservadora, constituye un buen ejemplo de ello.
Cuanto más se extiende la mundialidad sobre el conjunto del planeta, también existe
más Mundo aquí.
3.4. Una coespacialidad emergente
Igual que la interfaz y el enlazamiento, la coespacialidad constituye una de las familias de
relaciones entre espacios, la de las interespacialidades.
El hecho de atribuir a cualquier tipo de espacio una métrica única, representada por el
mapa base euclidiano, disimulaba el problema de la coespacialidad, transformándolo en
postulado. Se convertía en natural el hecho de que todo lo que se encontraba en el interior de
un marco definido por coordenadas «geográficas» (latitud, longitud) pertenecía a un mismo
espacio. El análisis de los espacios complejos, y especialmente urbanos, lleva a renunciar a
ese postulado. Los investigadores de la Escuela de Chicago, probablemente, fueron quienes,
al mostrar que existen «muchas ciudades dentro de una ciudad», según si se toma como
referencia y como actor al individuo o al colectivo, abrieron el camino hacia una nueva
manera de ver las cosas. Durante las décadas siguientes, sin embargo, muchos geógrafos se
adherían a la idea de un espacio «plano», a la vez comunitario (rural o familiar) y
agroindustrial. El hecho de que la ciencia política, las ciencias del psiquismo y la antropolo-
gía se hayan introducido en el cuestionamiento espacial, asociado al nuevo cuestionamiento
de los sistemas explicativos basados en un «principio último», generalmente económico,
desde ahora, lleva a representarse al espacio como una realidad «tipo milhojas», multicapa.
296 TRATADO DE GEOGRAFÍA HUMANA
Tratado_Geografia_humana.pmd 296 15/12/2006, 8:34
Geografía y mundialización
Por otra parte, la emergencia del individuo como actor espacial de ejercicio pleno permite
entender que esas capas no constituyen únicamente estratos funcionales que corresponden
a una lógica productiva dada en la sociedad (economía, política, etc.); cada acción espacial,
Este material es para uso de la Universidad Nacional de Quilmes, sus fines son exclusivamente didácticos.
real o virtual, material o ideal, configura un acomodo particular que interactúa con otros
acomodos de acuerdo con combinaciones complicadas: en lugar de la imagen de las milho-
jas, la imagen de la baklava daría cuenta mejor de este tipo de objeto. También podemos
retomar la metáfora epónima que da su nombre a la obra de Gilles Deleuze y Félix Guattari
(1988): Mil mesetas vinculadas por «micro-fisuras».
Resta decir que la ausencia de coespacialidad sigue siendo una hipótesis que no debe
descuidarse. De hecho, incluso si en un Mundo que va hacia la mundialización, cada vez
Prohibida su reproducción parcial o total sin permiso escrito de la editorial.
más, todo interactúa con todo de manera más o menos directa, la no-interacción de diversos
operadores que intervienen en un espacio aparentemente común aunque no realmente com-
partido sigue siendo moneda corriente, a raíz de las desigualdades sociales, de las barreras
comunitarias o de las separaciones funcionales que se dan, en todas las escalas, de lo local a
lo mundial. Dicho de otro modo, la existencia de coespacialidades efectivas no es la conse-
cuencia automática de un simple dominio de la localización y del desplazamiento de las
realidades materiales. De esta manera, en las ciudades europeas del Antiguo Régimen o de la
era industrial se imponía la separación de los espacios de vida, a pesar de la cohabitación
aparente. En el transcurso del «siglo XX» (1914-1989), la lógica de los intercambios y la
geopolítica, cada una a su manera, construyó su espacio de escala mundial, sin que dejaran
de existir encuentros, a veces conflictivos, entre ellas. La coespacialidad se revela, entonces,
como el resultado de una producción social específica.
Decir que el Mundo existe como realidad geográfica propia no significa que el conjunto
de los espacios del planeta entren en una organización simple y clara, que siga el modelo de
las muñecas rusas. Lo que la mundialización actual nos demuestra es justamente la posibi-
lidad de que una realidad fuerte aparezca sin que por ello se clarifique el lugar de ese recién
llegado. Esto nos lleva a tratar las relaciones entre los espacios como un problema y ya no,
como lo hacía la geografía clásica, como una evidencia. La yuxtaposición (por contacto), la
superposición (de objetos con métricas diferentes) y el englobamiento (por salto de escala) de
espacios no implican, por sí mismos, que estemos ante un sistema unificado. Del mismo
modo que no puede postularse la contemporaneidad de sociedades que evolucionan en el
mismo tiempo aparente, tampoco conviene presuponer sin análisis previo una coespacialidad
de todos los objetos geográficos. Podemos decir entonces que la coespacialización o
sincorolización (syn + choros, igual que cuando se habla de sincronización, syn + chronos) es
un proceso no mecánico para dar coherencia a los espacios, que debe estudiarse como tal,
particularmente cuando se toman en cuenta los parámetros de la evolución de cada uno de
ellos y sus interacciones.
El Mundo propone un campo de experiencia muy rico en materia de conmutaciones
entre territorios y redes, por ejemplo, entre diásporas y Estados, o entre colectividades pro-
fesionales y áreas culturales. Después del episodio del superpoder estatal cuyo paroxismo
coincide con la exterminación de las poblaciones reticulares (judíos y gitanos) por parte de
los obsesivos del territorio, nos encontramos nuevamente en una situación más abierta.
Conclusión. Pensar de manera conjunta lo universal y lo particular
Para concluir este capítulo trataremos de resumir la manera en que la geografía puede sacar pro-
vecho para sí misma, para sus conceptos y sus enfoques, de las lecciones del proceso en marcha.
La dinámica contemporánea distingue el momento presente de las «mundializaciones»
precedentes: a finales del siglo XIX, por ejemplo, en un universo con movilidades débiles, el
TRATADO DE GEOGRAFÍA HUMANA 297
Tratado_Geografia_humana.pmd 297 15/12/2006, 8:34
Jacques Lévy
mercado de «bienes localizados» era mucho más limitado y había que descender hasta un
escalón más restringido, el de los Estados, eventualmente incrementados por sus apéndices
coloniales, para observar una fuerza comparable de los lugares. El espacio mundial, en lo
Este material es para uso de la Universidad Nacional de Quilmes, sus fines son exclusivamente didácticos.
fundamental, seguía organizado por medio de subsistemas independientes entre sí. Al orga-
nizar el conjunto de lugares del planeta en un sistema unificado, la mundialización refuerza
la presencia de los lugares en nuestro paisaje intelectual.
En primer lugar, éste es el resultado del hecho de que, por una parte, el Mundo mismo se
convierte en uno: determinados fenómenos, de circulación monetaria, particularmente informa-
cional, pueden ser vistos como si la distancia no fuera un dato pertinente para comprenderlos.
Además, de acuerdo con otros puntos de vista, el Mundo sigue siendo un área (un con-
Prohibida su reproducción parcial o total sin permiso escrito de la editorial.
junto de lugares). Por un lado, porque las distancias topográficas (gradientes) o topológicas
(fronteras) se mantienen en ciertos campos. Por el otro, porque aunque estén perfectamente
vinculados entre sí, los lugares del planeta no se uniformizan. Entonces, nos damos cuenta
de que no existe ninguna relación de causa-efecto entre el surgimiento de un lugar de deter-
minada escala y la desaparición de los lugares de escalas inferiores. Cuando la construcción
estatalizada tendió a unificar los espacios nacionales —proceso que únicamente se acabó
hasta ahora en Europa occidental—, se destruyó un cierto tipo de lugares, el que correspon-
día a los espacios locales enclavados, basados en un vínculo comunitario. Pero en las mis-
mas localizaciones surgieron otros lugares, generados a partir de la combinación de la he-
rencia del período precedente y los papeles novedosos en el área nacional desenclavada. En
la actualidad, las grandes ciudades, los sitios productivos o los grandes monumentos patri-
moniales han sido recreados con nuevas significaciones, no a pesar de, sino como conse-
cuencia de la mundialización. Ya se dijo (Dollfus, Grataloup, Lévy): cuanto más aumente la
movilidad de las cosas que antes se veían obstruidas (mercancías, capitales, información,
etc.), más se fortalecerá de manera relativa la inmovilidad de las demás realidades. La crítica
del excepcionalismo en la «geografía regional» era justificada. Ahora es necesario ir más
lejos, con una geografía mundial de los lugares.
El surgimiento de la escala planetaria también nos permite fortalecer más una idea
fundadora de la concepción contemporánea del trabajo científico. Éste consiste, a veces
aunque no siempre, en la reducción de las situaciones a un modelo general. Este enfoque
sería imposible para un objeto que por definición es único como el Mundo; en ese caso,
como en tantos otros, la modelización consiste en alcanzar, con el máximo de eficacia y el
mínimo de recursos, la inteligencia de las lógicas sincrónicas y diacrónicas de un objeto sin
dejar de pensar en las diferencias respecto de otros objetos e integrando, tanto como sea
posible, las diversas realidades consideradas de esta manera en un cuerpo de hipótesis co-
mún. El método que nos sugiere seguir el estudio del Mundo, ese objeto particular compues-
to en parte de otros objetos particulares, es otorgarle su lugar a las similitudes y a las diferen-
cias en un pensamiento que, a su vez, se encuentra unificado.
Esta distinción nos lleva a interesarnos más de lo que a menudo hizo la geografía en la
diversidad de las métricas. Sin embargo, este punto de vista sólo logra que la importancia de
las escalas, al final de cuentas, sólo resurja más nítidamente. Como última escala, el Mundo
posee características propias. Pero, de manera más general, todas las escalas pertinentes,
incluida la del Mundo, están marcadas por el hecho de que están pobladas de objetos cuyos
componentes no espaciales (su «sustancia») difieren muchísimo, lo que, como causa y con-
secuencia a la vez, corresponde a estilos espaciales diferentes. De esta manera, la importan-
cia de la geopolítica en el nivel de los Estados o de los intercambios transaccionales respecto
del nivel planetario, da su tonalidad a cada uno de esos niveles.
Esta aseveración permite alejar dos tentaciones: la del «espacialismo» (en realidad, es
la del «geometrismo»), que convertiría al espacio en una «forma» pura que tuviera sus pro-
pias «leyes», independientes de las demás determinantes del mundo social —lo que nos
298 TRATADO DE GEOGRAFÍA HUMANA
Tratado_Geografia_humana.pmd 298 15/12/2006, 8:34
Geografía y mundialización
imposibilitaría ubicar el enfoque geográfico en el seno de la complejidad y de la historicidad
de las sociedades—; y la del fractalismo o de los enfoques a-escalares —lo que nos llevaría a
pasar por alto una parte nada despreciable de la espacialidad contemporánea.
Este material es para uso de la Universidad Nacional de Quilmes, sus fines son exclusivamente didácticos.
Si la geografía del Mundo es, por definición, una geografía sintética que intenta cons-
truir las coherencias de un espacio singular, como área y como lugar, también puede aportar
una contribución la geografía analítica. Respecto del enfoque del Mundo, ésta puede reforzar
el compromiso de fortalecer a la vez la reflexión sobre las escalas y las métricas. Se trata de
una realidad nueva. Al convertir en fetiche ciertas escalas y al ignorar otras, como conse-
cuencia, la protogeografía vidaliana indujo a quienes la contradecían a tomar como punto
de partida otras bases que privilegiaban los fenómenos que eran indiferentes a las cuestiones
Prohibida su reproducción parcial o total sin permiso escrito de la editorial.
de escala. Probablemente, es tiempo de llegar a una nueva etapa vinculando dos tipos de
relación con la distancia: sus diferentes valores (la métrica) y los umbrales, permitiendo que
los objetos geográficos, al franquearlos, pasen del estatuto de lugar al de área (escala).
El hecho de que el Mundo exista con toda evidencia como espacio pero que sus «fallas»,
sus «lagunas», sus «ángulos muertos» también sean evidentes, plantea la necesidad de un
análisis más fino de las situaciones de totalidad. Probablemente, lo más fascinante en este
caso es quizás que, si tratamos de entender esas situaciones incompletas, podemos reencontrar
otras totalidades, más o menos sistémicas.
Entre esos sistemas anti-sistema, los Estados y también un cierto número de actores
económicos desean restringir los campos de aplicación de la mundialización: los Estados,
«conservadores escalares», defienden no sólo su posición geopolítica sino la función
geopolítica en sí (podría haber una policía mundial, pero no un ejército mundial); y los
actores económicos porque temen la aparición —a escala mundial— de regulaciones políti-
cas desfavorables para sus negocios.
De esta manera, se validan dos tesis básicas de lo que se ha llamado el paradigma de la
complejidad. La primera es el principio holográfico: el todo se encuentra incluido y activo
en cada una de las partes, lo que descalifica el argumento «cartesiano» según el cual lo
grande sería complicado y lo pequeño, simple. El espacio de un individuo es tan abundan-
te como el del planeta. La segunda propuesta es que el «todo», por grande que sea, también
forma parte del conjunto de «todos», a pesar de que parezca estar conteniéndolos. Este
«anillo de Möbius»2 no es adecuado para la escala mundial pero nos obliga a tomarlo en
cuenta. De contar con una mundialidad efectiva, ya no podemos convertir a la escala más
grande en el basurero de nuestros conceptos poco afinados, el residuo de regresión de
nuestros modelos imperfectos puesto que éstos, a partir de ahora, nos rebotan cuando
estudiamos una ciudad, una región o una intervención de ordenamiento. La mundialidad
debe pensarse imperativamente; si no, corremos el riesgo de no poder abordar de manera
eficaz todos los demás objetos geográficos. Y como el Mundo no es ni más ni menos com-
plejo que cualquier recorte de lo social, es perfectamente posible pensarlo, idea sobre la
cual Olivier Dollfus tuvo el mérito de insistir con fuerza.
La noción de mundo es mucho más antigua que la unificación del planeta. El «cosmos»
griego o el «mundus» latino tienen una doble acepción, por un lado, la del universo y, por el
otro, la de un ordenamiento estético o práctico que puede encontrarse en diversas escalas.
Por otra parte, la capacidad de cada individuo de construirse un universo imaginario más o
menos apegado a su ambiente concreto ha inflado y multiplicado los mundos, convirtió a la
noción de «mundo» en una categoría simétrica y complementaria a la de «sujeto», tal y
como se la encuentra en la fórmula fundadora de la filosofía clásica occidental: «Dios, el
2. August Ferdinand Möbius, matemático alemán, pionero de la topología, descubrió una superficie de un solo
lado, que se puede formar con una cinta o tira de papel larga y rectangular al rotar uno de los extremos 180° con
respecto al otro y juntarlos formando un lazo. [N. de la T.]
TRATADO DE GEOGRAFÍA HUMANA 299
Tratado_Geografia_humana.pmd 299 15/12/2006, 8:34
Jacques Lévy
mundo y yo». Finalmente, la pretensión de lo universal, que, por construcción, es la que ha
creado desde cualquier postura ética, de acuerdo con los contextos históricos, diferentes
espacios pertinentes que correspondían al «campo» de aplicación de las normas pero que
Este material es para uso de la Universidad Nacional de Quilmes, sus fines son exclusivamente didácticos.
carecían, evidentemente, de la universalidad alegada. En estos tres dominios, el contexto
social, el entorno del individuo y el espacio de la ética, la mundialización tiende a que termi-
nen por corresponderse los diversos «mundos» que cohabitaban con el Mundo único y co-
mún sin que, las más de las veces, se encontraran. La «presencia real» de los lugares más
alejados de la vida concreta de cada quien (como lo demuestra el ejemplo devastador del
tsunami de diciembre de 2004), la exploración cada vez más generalizada del planeta por
parte de sus habitantes, el surgimiento de un derecho mundial (por oposición al «derecho
Prohibida su reproducción parcial o total sin permiso escrito de la editorial.
internacional», como simple ajuste de los derechos nacionales por separado) constituyen
expresiones de ese movimiento del cual probablemente aún no conocemos toda la enverga-
dura: al hacer coincidir la mundialidad con la universalidad o, si se prefiere, al tomar en
serio lo radical del término (el «universo»), la mundialización elimina barreras de protec-
ción para las posturas que podían permitirse hablar del mundo en abstracto mientras que el
Mundo concreto no existía en ese contexto para desmentirlas.
Ese Mundo se está acercando, ya está aquí. Si lo recibimos otorgándole sentido, llegará
como parte de nuestro aquí.
Bibliografía
AGNEW, John (1998), Geopolitics: Re-Visioning World Politics, Londres, Routledge.
AMIN, Samir (1974), El desarrollo desigual, México, Nuestro Tiempo.
APPADURAI, Arjun (1996), Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization,
Minneapolis, University of Minnesota Press.
ARON, Raymond (1963), Paz y guerra entre las naciones, Madrid, Revista de Occidente.
AUGÉ, Marc (1993), Los no lugares, Barcelona, Gedisa.
BADIE, Bertrand (1995), La fin des territoires, París, Fayard.
BECK, Ulrich (2004), Poder y contrapoder en la era global: la nueva economía política mundial,
Barcelona, Paidós.
BENKO, Georges y Alain LIPIETZ (1994), Las regiones que ganan: distritos y redes. Los nuevos
paradigmas de la geografía económica, Valencia, Ediciones Alfons el Magnànim.
BRAUDEL, Fernand (1984), Civilización material, economía y capitalismo, siglos XV-XVII,
Madrid, Alianza.
CARROUÉ, Laurent (2002), Géographie de la mondialisation, París, Armand Colin.
CASTELLS, Manuel (2000), La era de la información: economía, sociedad y cultura, México,
Siglo XXI.
DELEUZE, Gilles y Félix GUATTARI (1988), Mil mesetas: capitalismo y esquizofrenia, Valencia,
Pre-textos.
DIAMOND, Jared (1998), Armas, gérmenes y acero, Madrid, Editorial Debate.
DOLLFUS, Olivier (1984), «Le système Monde: proposition pour une étude de géographie»,
en: Géopoint 84: systèmes et localisations, Aviñón, Groupe Dupont.
— (1990), Le système-monde, en: Roger Brunet (dir.), Géographie universelle, París, Belin.
—, Christian GRATALOUP y Jacques LÉVY (1999), «Trois ou quatre choses que la mondialisation
dit à la géographie», L’Espace Géographique, 28-1: 1-11.
DURAND, Lévy y Denis RETAILLÉ (1992), Le Monde: espaces et systèmes, París, Presses de
Sciences-Politiques/Dalloz.
FUJITA, Masahisa, Paul KRUGMAN y Anthony J. VENABLES (1999), The Spatial Economy: Cities,
Regions, and International Trade, Cambridge, Mass., The MIT Press.
300 TRATADO DE GEOGRAFÍA HUMANA
Tratado_Geografia_humana.pmd 300 15/12/2006, 8:34
Geografía y mundialización
GEMDEV-MONDIALISATION (1999), Mondialisation: les mots et les choses, París, Karthala.
GODELIER, Maurice (1990), Lo ideal y lo material, Madrid, Taurus.
GIDDENS, Anthony (2002), Un mundo desbocado: los efectos de la globalización en nuestras
Este material es para uso de la Universidad Nacional de Quilmes, sus fines son exclusivamente didácticos.
vidas, México, Taurus.
GOVERNA, Francesca (1997), Il milieu urbano, Milán, Franco Angeli.
GRATALOUP, Christian (1996), Lieux d’histoire, Montpellier, Reclus.
HARTSHORNE, Richard (1950), «The Functional Approach in Political Geography», Annals,
Association of American Geographers, XL: 95-130.
HAESBAERT, Rogério (2004), O mito da desterritorialização, Río de Janeiro, Bertrand Brasil.
HARVEY, David (1998), La condición de la postmodernidad: investigación sobre los oríge-
Prohibida su reproducción parcial o total sin permiso escrito de la editorial.
nes del cambio cultural, Buenos Aires, Amorrortu [1.ª ed. en inglés por Blackwell,
1990].
HUMBOLDT, Alexander von (1851), Cosmos o ensayo de una descripción física del mundo,
México, V. García Torres.
HUNTINGTON, Samuel (1997), El choque de las civilizaciones y la reconfiguración del orden
mundial, Barcelona, Paidós.
JANELLE, Don G. (1969), «Spatial Reorganisation: A Model and Concept», Annals of the
Association of American Geographers, pp. 343-368.
KANT, Immanuel (1796), Vorlesungen über physische Geographie, Königsberg.
KRUGMAN, Paul (1993), Geografía y comercio, Barcelona, A. Bosch.
LACOSTE, Yves (1978), Geografía del Subdesarrollo, Barcelona, Ariel [1.ª ed. en francés por
PUF, 1968].
LENIN, Vladimir I. (1992 [1965]), El imperialismo, fase superior del capitalismo, México,
Grijalbo.
LÉVY, Jacques (1994), L’espace légitime, París, Presses de Sciences-Politiques.
— (1996), Le Monde pour Cité, París, Hachette.
— (1999), Le tournant géographique, París, Belin.
— (2002), «Les mondes des anti-Monde», EspacesTemps.net (http://EspacesTemps.net), mayo.
— y Michel LUSSAULT (dirs.) (2003), Dictionnaire de la géographie et de l’espace des sociétés,
París, Belin.
LIST, Friedrich (1942), Sistema nacional de economía política, México, FCE [versión original
en alemán de 1841].
MAQUIAVELO, Nicolás (1532), Il principe, Florencia.
MARSHALL, Alfred (1957 [1890]), Principios de economía: un tratado de introducción, Madrid,
Aguilar.
MORIN, Edgar (1992), El método, Madrid, Cátedra.
Ó TUATHAIL, Gearoid (1996), Critical Geopolitics: The Politics of Writing Global Space,
Minneapolis, University of Minnesota Press.
PECQUEUR, Bernard (dir.), (1996), Dynamiques territoriales et mutations économiques, París,
L’Harmattan.
PORTER, Michael E. (1991), La ventaja competitiva de las naciones, Buenos Aires, J. Vergara.
RATZEL, Friedrich (1897), Politische Geographie, Munich-Berlín, R. Oldenburg.
RECLUS, Élisée (1894), Nouvelle géographie universelle, París, Hachette [Novísima geografía
universal, Madrid, Española-Americana, s/f].
REYNAUD, Alain (1978), Société, espace et justice, París, PUF.
RITTER, Carl (1836), Die Erdkunde…, Berlín, Reimer, 19 vols.
ROSENAU, James N. y Mary DURFEE (1995), Thinking Theory Thoroughly: Coherent Approaches
to an Incoherent World, Boulder, Westview Press.
SAUSSURE, Ferdinand de (1945), Cours de linguistique générale, Lausana, Payot [Curso de
lingüística general, Buenos Aires, Editorial Losada].
TRATADO DE GEOGRAFÍA HUMANA 301
Tratado_Geografia_humana.pmd 301 15/12/2006, 8:34
Jacques Lévy
SANTOS, Milton (2000), La naturaleza del espacio, técnica y tiempo. Razón y emoción, Barcelo-
na, Ariel.
SOJA, Edward W. (2000), Postmetropolis, Oxford, Blackwell.
Este material es para uso de la Universidad Nacional de Quilmes, sus fines son exclusivamente didácticos.
TAYLOR, Peter (1985), Political Geography, World-Economy, Nation-State and Locality, Lon-
dres, Longmans.
VELTZ, Pierre (1999), Mundialización, territorios y ciudades, Barcelona, Ariel [1.ª ed. en fran-
cés de 1996].
VIDAL DE LA BLACHE, Paul (1921), Principes de géographie humaine, París, Armand Colin.
— y Lucien GALLOIS (dirs.) (1948), Géographie universelle, París, Armand Colin, 15 vols.
WALLERSTEIN, Immanuel (1989), El moderno sistema mundial, México, Siglo XXI.
Prohibida su reproducción parcial o total sin permiso escrito de la editorial.
302 TRATADO DE GEOGRAFÍA HUMANA
Tratado_Geografia_humana.pmd 302 15/12/2006, 8:34
ÍNDICE
Este material es para uso de la Universidad Nacional de Quilmes, sus fines son exclusivamente didácticos.
Prohibida su reproducción parcial o total sin permiso escrito de la editorial.
Introducción. La geografía humana: un camino a recorrer, por Alicia Lindón y Daniel
Hiernaux ....................................................................................................................... 7
I
CAMPOS TRADICIONALES
1. Geografía regional, por Jacobo García Álvarez ................................................................ 25
2. Geografía rural, por Ángel Paniagua ................................................................................ 71
3. La geografía urbana, por Carles Carreras y Aurora García Ballesteros ............................ 84
4. Geografía urbana: una mirada desde América Latina, por Daniel Hiernaux
y Alicia Lindón .............................................................................................................. 95
5. Geografía económica, por Rocío Rosales Ortega ............................................................. 129
6. Geografía de la población, por Cristóbal Mendoza .......................................................... 147
7. Geografías Históricas y fronteras, por Perla Zusman ..................................................... 170
8. Geografía y geopolítica, por Pedro Castro ....................................................................... 187
9. Geografía política, por Joan Nogué .................................................................................. 202
10. Geografía cultural, por Federico Fernández Christlieb ................................................... 220
11. Geografía y paisaje, por Marina Frolova y Georges Bertrand ........................................ 254
II
CAMPOS EMERGENTES
12. Geografía y mundialización, por Jacques Lévy .............................................................. 273
13. Geografía y desarrollo local, por Juan-Luis Klein ......................................................... 303
14. Geografía y consumo, por Aurora García Ballesteros y Carles Carreras ........................ 320
15. Geografía del género, por Maria Dolors García Ramon ................................................ 337
16. Geografías de la vida cotidiana, por Alicia Lindón ........................................................ 356
17. Geografía del turismo, por Daniel Hiernaux ................................................................. 401
18. Espacio y lenguaje, por Lorenza Mondada .................................................................... 433
19. Geografía y literatura, por Bertrand Lévy ...................................................................... 460
TRATADO DE GEOGRAFÍA HUMANA 651
Tratado_Geografia_humana.pmd 651 15/12/2006, 8:46
20. Geografía de las religiones, por Jean-Bernard Racine y Olivier Walther ....................... 481
21. Geografía y violencia urbana, por Felipe Hernando Sanz ............................................. 506
22. Geografía y ciberespacio, por Liliana López Levi .......................................................... 536
Este material es para uso de la Universidad Nacional de Quilmes, sus fines son exclusivamente didácticos.
III
EJERCICIO PROFESIONAL
23. Geografía y cartografía, por Silvina Quintero ............................................................... 557
24. Geografía y sistemas de información geográfica, por Gustavo D. Buzai ..................... 582
Prohibida su reproducción parcial o total sin permiso escrito de la editorial.
25. Geografía y ordenamiento territorial, por Luis Felipe Cabrales Barajas ....................... 601
26. La enseñanza de la geografía, por Bernadette Mérenne-Schoumaker ........................... 628
Autores ................................................................................................................................. 645
652 TRATADO DE GEOGRAFÍA HUMANA
Tratado_Geografia_humana.pmd 652 15/12/2006, 8:46
También podría gustarte
- Geografía humana conceptos básicos y aplicacionesDe EverandGeografía humana conceptos básicos y aplicacionesCalificación: 1.5 de 5 estrellas1.5/5 (2)
- Mapa Conceptual Sociedad en Nombre ColectivaDocumento1 páginaMapa Conceptual Sociedad en Nombre Colectivavideo sobre la nube Arcos80% (5)
- GEOGRAFIA Inicios, Tendencias y MétodosDocumento21 páginasGEOGRAFIA Inicios, Tendencias y MétodosKevin SattlerAún no hay calificaciones
- Árbol de Problemas de Causa y EfectoDocumento3 páginasÁrbol de Problemas de Causa y EfectoEver Llorente100% (1)
- Geografias de La Vida Cotidiana - Alicia LindonDocumento45 páginasGeografias de La Vida Cotidiana - Alicia LindonNicolásFelipeLeytonDurán100% (2)
- Lacoste, Vidal de La Blanche y RatzelDocumento10 páginasLacoste, Vidal de La Blanche y RatzelLeandroPrinceAún no hay calificaciones
- Fernandez Caso Discursos y Prácticas de Temario Escolar de GeogrDocumento12 páginasFernandez Caso Discursos y Prácticas de Temario Escolar de GeogrAriel SilvaAún no hay calificaciones
- Reflexiones Sobre El Espacio en Las Ciencias Sociales: Enfoques, Problemas y Líneas de InvestigaciónDocumento4 páginasReflexiones Sobre El Espacio en Las Ciencias Sociales: Enfoques, Problemas y Líneas de InvestigaciónRaul DiazAún no hay calificaciones
- Los Barones Del OrienteDocumento310 páginasLos Barones Del OrienteGiovanna100% (1)
- (Las) Otras geografías en Chile: Perspectivas sociales y enfoques críticosDe Everand(Las) Otras geografías en Chile: Perspectivas sociales y enfoques críticosAún no hay calificaciones
- Territorio Lugar y Paisaje - Patricia Souto - Alejandro BenedettiDocumento62 páginasTerritorio Lugar y Paisaje - Patricia Souto - Alejandro BenedettiNelsonTorresAún no hay calificaciones
- Oposiciones Resumenes 72 Temas Geografia e HistoriaDocumento186 páginasOposiciones Resumenes 72 Temas Geografia e HistoriaTrinidad Caballero CruzadoAún no hay calificaciones
- Resumen 1Documento4 páginasResumen 1Jose Angel Barea MolinaAún no hay calificaciones
- Formato - de - Solicitud - Lista de Junta Vecinal BarrancoDocumento9 páginasFormato - de - Solicitud - Lista de Junta Vecinal BarrancoErnesto Galvez LazaroAún no hay calificaciones
- Gurevich - El Desafío de Explicar en Un Mundo RealDocumento12 páginasGurevich - El Desafío de Explicar en Un Mundo RealfernanxquielAún no hay calificaciones
- Triptico de Geopolitica AnglosajonaDocumento2 páginasTriptico de Geopolitica AnglosajonasibAún no hay calificaciones
- Geografia Lectura 2Documento10 páginasGeografia Lectura 2EDSAU CARDENAS CONISLLAAún no hay calificaciones
- Benedetti - Territorio Concepto Integrador de La Geografía ContemporáneaDocumento72 páginasBenedetti - Territorio Concepto Integrador de La Geografía ContemporáneaAnabella BarrettoAún no hay calificaciones
- Souto - Territorio, Lugar, Paisaje (1) - 12-69Documento58 páginasSouto - Territorio, Lugar, Paisaje (1) - 12-69valitoparawhoreAún no hay calificaciones
- Temas y Problemas de Geografia Humana20200128-129752-Nl1twaDocumento3 páginasTemas y Problemas de Geografia Humana20200128-129752-Nl1twaBrayan StevenAún no hay calificaciones
- Geohum Clase 6Documento6 páginasGeohum Clase 6Monyk LabadieAún no hay calificaciones
- Geografia Trabajo 1Documento2 páginasGeografia Trabajo 1EDSAU CARDENAS CONISLLAAún no hay calificaciones
- Cuadro ComparativoDocumento4 páginasCuadro ComparativoKlmes GarzonAún no hay calificaciones
- Ucademy 1Documento9 páginasUcademy 1alvarowiggumAún no hay calificaciones
- Lectura Control I-ZamoranoDocumento7 páginasLectura Control I-Zamoranoluiskevin845Aún no hay calificaciones
- Geografia Ambiental Calos ReborattiDocumento7 páginasGeografia Ambiental Calos ReborattiFlorencia CalderonAún no hay calificaciones
- Raquel Gurevich: Aportes y Reflexiones. Buenos Aires, Paidós, 1994Documento12 páginasRaquel Gurevich: Aportes y Reflexiones. Buenos Aires, Paidós, 1994PabloHäfligerAún no hay calificaciones
- Concepto y Origen de La GeografiaDocumento4 páginasConcepto y Origen de La GeografiaKåřèň Đj LïïžAún no hay calificaciones
- Lacoste, ResumenDocumento16 páginasLacoste, ResumenHaynomas Ramirez FernandezAún no hay calificaciones
- Capítulo IIIDocumento6 páginasCapítulo IIIAriel AcostaAún no hay calificaciones
- Geografia HumanaDocumento7 páginasGeografia HumanaJefra RChAún no hay calificaciones
- Alicia Lindón - Geografías de La Vida CotidianaDocumento45 páginasAlicia Lindón - Geografías de La Vida CotidianaMauricio Gonzalez PachecoAún no hay calificaciones
- Gurevich Geografia El Desafio de ExplicaDocumento13 páginasGurevich Geografia El Desafio de ExplicaHeRoadAún no hay calificaciones
- Clase 3 Geosocial 622Documento27 páginasClase 3 Geosocial 622Francisca Constanza Salinas FigueroaAún no hay calificaciones
- EL MUNDO EN EL SIGLO XXI Y LOS DESAFÍOS PARA LA GEOGRAFÍA - J Mateo PDFDocumento20 páginasEL MUNDO EN EL SIGLO XXI Y LOS DESAFÍOS PARA LA GEOGRAFÍA - J Mateo PDFGerardo VelascoAún no hay calificaciones
- TEXTO 10 - Gurevich - 2007Documento13 páginasTEXTO 10 - Gurevich - 2007CandelaAún no hay calificaciones
- Tema 1, La Concepción Del Espacio Geográfico. Corrientes Actuales Del Pensamiento GeográficoDocumento7 páginasTema 1, La Concepción Del Espacio Geográfico. Corrientes Actuales Del Pensamiento GeográficoVíctor RamosAún no hay calificaciones
- Wuolah Free Tema 3 GeografiaDocumento11 páginasWuolah Free Tema 3 GeografiaLorena Muñoz MuñozAún no hay calificaciones
- Tema 1 2023Documento1 páginaTema 1 2023JOSE MARIA RodriguezAún no hay calificaciones
- Sormani Teoría de Las Formaciones Espaciales Un Aporte MetodológicoDocumento20 páginasSormani Teoría de Las Formaciones Espaciales Un Aporte MetodológicoJorge GauerhofAún no hay calificaciones
- Bailly Introd-A La GeografYaDocumento11 páginasBailly Introd-A La GeografYayo2115Aún no hay calificaciones
- Didactica de Las Ciencias Sociales Aportes y Reflexiones Aisenberg Alderoqui COMPILACION PDF 60 81Documento22 páginasDidactica de Las Ciencias Sociales Aportes y Reflexiones Aisenberg Alderoqui COMPILACION PDF 60 81cintia romina villalbaAún no hay calificaciones
- Wuolah Free Tema 6 La Geografia y Su Tratamiento DidacticoDocumento4 páginasWuolah Free Tema 6 La Geografia y Su Tratamiento Didacticoe.albaml2001Aún no hay calificaciones
- Examen Final de GeografíaDocumento23 páginasExamen Final de GeografíaMarcos PortugalAún no hay calificaciones
- Gurevich Geografia El Desafio de ExplicaDocumento13 páginasGurevich Geografia El Desafio de ExplicaFernanda LemosAún no hay calificaciones
- El Giro de Antropologia-M.agierDocumento10 páginasEl Giro de Antropologia-M.agierRosi MartinsAún no hay calificaciones
- 4057 - GEOGRAFÍA - Guía 1 VeranoDocumento34 páginas4057 - GEOGRAFÍA - Guía 1 VeranoEliut CuevaAún no hay calificaciones
- Geografía HumanaDocumento5 páginasGeografía HumanaDiegoGambarteAún no hay calificaciones
- Trabajo Practico N2 GeografiaDocumento12 páginasTrabajo Practico N2 GeografiaJuan Facundo BraileAún no hay calificaciones
- 106 - Geografía Humana PDFDocumento5 páginas106 - Geografía Humana PDFpuan100% (1)
- GeografíaDocumento23 páginasGeografíaCarolinne PorcupineAún no hay calificaciones
- Geografia El Desafio de Explicar Gurevich 1Documento10 páginasGeografia El Desafio de Explicar Gurevich 1elArtedelaBuenaCopiaAún no hay calificaciones
- Geografia HumanaDocumento15 páginasGeografia HumanaEduver CastilloAún no hay calificaciones
- Espacio GeográficoDocumento4 páginasEspacio GeográficoYamil Alfonzo Nieto MejiaAún no hay calificaciones
- Resumen Tema 1Documento12 páginasResumen Tema 1JAún no hay calificaciones
- Gurevich Explicar El Mundo RealDocumento11 páginasGurevich Explicar El Mundo RealRocio FloccoAún no hay calificaciones
- Gurevich - La-S Geografía-SDocumento11 páginasGurevich - La-S Geografía-SNahuel SalcedoAún no hay calificaciones
- Las Nuevas GeografíasDocumento11 páginasLas Nuevas GeografíasJuan OrtegaAún no hay calificaciones
- Historia Diferenciado III Medio S2Documento3 páginasHistoria Diferenciado III Medio S2NATALIA CARRASCO MENDOZAAún no hay calificaciones
- Escenario 4 Teorias Del Dominio y El Poder en GeopoliticaDocumento17 páginasEscenario 4 Teorias Del Dominio y El Poder en GeopoliticaGinna BenavidesAún no hay calificaciones
- Geohum Clase 2Documento10 páginasGeohum Clase 2Monyk LabadieAún no hay calificaciones
- Oposiciones Resumenes 72 Temas Geografia e HistoriaDocumento354 páginasOposiciones Resumenes 72 Temas Geografia e HistoriaBilal El AndalusíAún no hay calificaciones
- La Construccion de La GeogrfiaDocumento41 páginasLa Construccion de La GeogrfiaSebastián BelluschiAún no hay calificaciones
- 3 Activados GeografiaDocumento290 páginas3 Activados GeografiaCarolina GuAún no hay calificaciones
- DocumentoDocumento1 páginaDocumentoCarolina GuAún no hay calificaciones
- T.P. Cuenca Matanza RiachueloDocumento4 páginasT.P. Cuenca Matanza RiachueloCarolina GuAún no hay calificaciones
- Trabajos para 1er Cuatrimestre. Estado y TerritorioDocumento5 páginasTrabajos para 1er Cuatrimestre. Estado y TerritorioCarolina GuAún no hay calificaciones
- Examen Previas 5toDocumento1 páginaExamen Previas 5toCarolina GuAún no hay calificaciones
- Estado y Territorio. LímitesDocumento15 páginasEstado y Territorio. LímitesCarolina GuAún no hay calificaciones
- Diagnostico 5toDocumento9 páginasDiagnostico 5toCarolina GuAún no hay calificaciones
- Evaluación LíderDocumento5 páginasEvaluación LíderL�pez Ram�rez Hector AlbertoAún no hay calificaciones
- Monografia Teoria Contengencial Trabajo FinalDocumento13 páginasMonografia Teoria Contengencial Trabajo FinalJackQuelineAún no hay calificaciones
- La Independencia de Las Colonias AmericanasDocumento6 páginasLa Independencia de Las Colonias AmericanasErnesto LunaAún no hay calificaciones
- Politica ExposicionDocumento2 páginasPolitica ExposicionJoaquín MonroyAún no hay calificaciones
- Sistema InternacionalDocumento11 páginasSistema Internacionalmanuel alejandro zarabanda gomezAún no hay calificaciones
- Bases Filosoficas de La Ciencia Semana 2Documento4 páginasBases Filosoficas de La Ciencia Semana 2Adriana EncisoAún no hay calificaciones
- Taller Teorias Del Comercio InternacionalDocumento28 páginasTaller Teorias Del Comercio InternacionalHasbleidy ArizmendyAún no hay calificaciones
- Estatuto de Autonomia de Ceuta PDFDocumento16 páginasEstatuto de Autonomia de Ceuta PDFAlsancorAún no hay calificaciones
- Tesis El Impacto de La Mineria en El PeruDocumento86 páginasTesis El Impacto de La Mineria en El PeruRolando Jesus Flores BelizarioAún no hay calificaciones
- Trabajo Final-Contexto JuridicoDocumento11 páginasTrabajo Final-Contexto JuridicoYENNY100% (1)
- DS 25232Documento15 páginasDS 25232simi273Aún no hay calificaciones
- Introducción A La SociologíaDocumento18 páginasIntroducción A La Sociologíachula98Aún no hay calificaciones
- ESTATUTOS CTEUB-EducacionDocumento32 páginasESTATUTOS CTEUB-EducacionRoger M Fernandez100% (2)
- Calificación para Este Intento Introduccion SSGTDocumento14 páginasCalificación para Este Intento Introduccion SSGTAngelik VargasAún no hay calificaciones
- Aspectos Políticos Del PorfiriatoDocumento7 páginasAspectos Políticos Del PorfiriatoenriqueAún no hay calificaciones
- Analisis de La PeliculaDocumento2 páginasAnalisis de La PeliculaCristian Quiroz TorricoAún no hay calificaciones
- Analisis EconomicoDocumento1 páginaAnalisis EconomicoValentina RincónAún no hay calificaciones
- Medicina Comunitaria PerúDocumento4 páginasMedicina Comunitaria Perúcielo cruzAún no hay calificaciones
- Guia Practica - Excedencias Centros Publicos 121Documento4 páginasGuia Practica - Excedencias Centros Publicos 121Lorena Cano SolaAún no hay calificaciones
- SubdesarrolloDocumento13 páginasSubdesarrolloLuz Aleida RamirezAún no hay calificaciones
- Ficha PrecursoresDocumento15 páginasFicha PrecursoresMissCanditaAún no hay calificaciones
- Guia - de - Aprendizaje CULTURA DE PAZ (2562307) MMTO MECANICO INDUSTRIALDocumento21 páginasGuia - de - Aprendizaje CULTURA DE PAZ (2562307) MMTO MECANICO INDUSTRIALAndreina RomeroAún no hay calificaciones
- Monografia de Anarquismo en El PeruDocumento20 páginasMonografia de Anarquismo en El PeruGabiToo Jordan Curasi75% (4)
- Teoria de La Personalidad Adler y HorneyDocumento2 páginasTeoria de La Personalidad Adler y HorneyFernando Gomez L100% (1)
- Reporte de Película Historia Americana XDocumento4 páginasReporte de Película Historia Americana XUlisse PugaAún no hay calificaciones
- Literatura de La IndependenciaDocumento3 páginasLiteratura de La IndependenciaYadira I. Mendoza SilvaAún no hay calificaciones