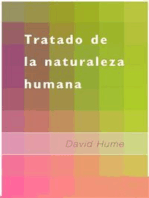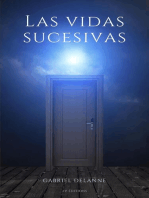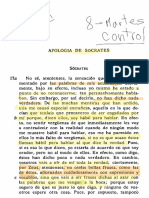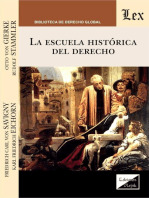Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
DISCURSO
Cargado por
Esteban Martín Todisco0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
3 vistas2 páginasEn 3 oraciones o menos:
Galileo defiende la teoría heliocéntrica de Copérnico argumentando que (1) ha sido adoptada por muchos científicos eminentes a lo largo de la historia, (2) aquellos que la aceptan sólo lo hacen después de rechazar inicialmente la teoría y estudiar a fondo las pruebas de Copérnico, y (3) sus detractores rara vez estudian sus argumentos y en cambio se amparan en la opinión de la mayoría que no la ha estudiado.
Descripción original:
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoEn 3 oraciones o menos:
Galileo defiende la teoría heliocéntrica de Copérnico argumentando que (1) ha sido adoptada por muchos científicos eminentes a lo largo de la historia, (2) aquellos que la aceptan sólo lo hacen después de rechazar inicialmente la teoría y estudiar a fondo las pruebas de Copérnico, y (3) sus detractores rara vez estudian sus argumentos y en cambio se amparan en la opinión de la mayoría que no la ha estudiado.
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
3 vistas2 páginasDISCURSO
Cargado por
Esteban Martín TodiscoEn 3 oraciones o menos:
Galileo defiende la teoría heliocéntrica de Copérnico argumentando que (1) ha sido adoptada por muchos científicos eminentes a lo largo de la historia, (2) aquellos que la aceptan sólo lo hacen después de rechazar inicialmente la teoría y estudiar a fondo las pruebas de Copérnico, y (3) sus detractores rara vez estudian sus argumentos y en cambio se amparan en la opinión de la mayoría que no la ha estudiado.
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 2
DISCURSO. CONSIDERACIONES SOBRE LA OPINIÓN COPERNICANA.
GALILEO
“A fin de evitar (en la medida en que Dios me lo permita) cualquier posible
desviación del recto criterio en la decisión acerca a cerca de la controversia en curso,
trataré de refutar dos ideas que algunos ―me parece― pretenden imbuir en aquellos
a quienes compete deliberar: ambas ideas son, si no me equivoco, erróneas. La
primera de ellas es que no hay razón alguna para temer una cuestión escandalosa; la
estabilidad de la Tierra y el movimiento del Sol están de tal forma demostrados por la
filosofía que su certeza resulta segura e incuestionable, mientras que, a la inversa la
posición contraria es tan sumamente paradójica y tan manifiestamente estúpida que
no cabe la menor duda de que no sólo no podrá ser demostrada, ni hoy ni nunca, sino
que ni siquiera podrá tener cabida en la mente de un apersona sensata. La otra idea
que tratan de difundir es la siguiente: aunque esta opinión ha sido difundida por
Copérnico y otros astrónomos, lo cierto es que sólo lo han hecho ex suppositione y en
razón de su mejor acuerdo con los movimientos celestes observados y los cálculos
astronómicos; ni siquiera los mismos que la utilizan la han creído en ningún momento
verdadera de facto y en la naturaleza. Llegan en consecuencia, a la conclusión de que
con toda seguridad pueden promulgar su condena. Ahora bien, si yo no me equivoco,
este razonamiento es falaz y alejado de la verdad, tal y como deseo demostrar por
medio de las siguientes consideraciones. Éstas tendrán un carácter general para que
puedan ser comprendidas sin demasiada dificultad o esfuerzo incluso por aquellos que
no estén muy versados en las ciencias naturales y astronómicas; si se tratará más
bien de discutir estas cuestiones con quienes tuvieran una mayor preparación en
dichas disciplinas, o hubieran dispuesto al menos del tiempo de reflexión que tan difícil
materia exige, no haría entonces sino recomendarles el propio libro de Copérnico, por
medio de la cual ―y en virtud de la fuerza de sus demostraciones― podrán percibir
claramente cuánto de verdad o de falsedad hay en las dos ideas de que hablamos. La
talla de los hombres, tanto antiguos como modernos, que han sostenido y sostienen la
hipótesis heliocéntrica constituye una buena prueba de que no se la debe despreciar
como si fuera una opinión ridícula. Nadie podrá tenerla por tal si antes no considera
ridículos y necios a Pitágoras y sus discípulos, a Filolao, maestro de Platón al propio
Platón (como refiere Aristóteles en De Caelo), a Heráclides de Ponto y Ecfanto,
Aristarco de Samos, a Hicetas y al matemático de Seleucos. El mismo Séneca no sólo
no la pone en solfa, sino que se burla de quienes la tienen por ridícula y escribe en su
obra De cometis: <> En cuanto a los modernos han sido Nicolás Copérnico el primero
en exponerla y fundamentarla a lo largo de su libro. Muchos son los que lo han
seguido, destacando entre ellos: William Gilbert, eminente médico y filósofo, que la
recoge y justifica detalladamente en su obra De magnete; Johanes Kepler, ilustre
filósofo y matemático contemporáneo, al servicio del anterior y del actual Emperador,
comparte igualmente dicha opinión; David Origanus, al comienzo de las Efemérides,
verifica el movimiento de la Tierra mediante una prolija argumentación; no faltan, por lo
demás, otros muchos autores que han dado a la imprenta sus razones. Y yo podría
dar los nombres de un buen número de seguidores de dicha doctrina que no han
querido hacer públicas por escrito sus opiniones, tanto en Roma como en Florencia,
en Venecia, Padua, Nápoles, Pisa, etc. Una doctrina que suscriben tantos hombres
ilustres no puede ser, pues, ridícula; y si el número de sus seguidores es
efectivamente reducido en comparación con el de los partidarios de la opinión común,
eso dice más de las dificultades que su comprensión presenta que de su futilidad. Por
lo demás, que tal concepción se funda en razones tan sólidas como eficaces queda
claro con sólo reparar en el hecho de que todos sus partidarios fueron antes de la
opinión contraria; durante mucho tiempo se rieron de ella y la consideraron estúpida,
actitud de la cual yo mismo, Copérnico o cualquiera de nuestros contemporáneos
podrían dar fe. Ahora bien, ¿quién creerá que una opinión que se tiene por vana e
incluso necia, que apenas han defendido uno de cada mil filósofos y que ha sido
reprobada por el Príncipe de la Filosofía, puede imponerse de otro modo que por
medio de las más rigurosas de las demostraciones, las experiencias más evidentes y
las observaciones más sutiles? Desde luego, nadie abandonará una opinión bebida
con leche y con los primeros estudios, plausible a los ojos de casi todo el mundo y
sustentada por la autorización de los pensadores más respetables, si las razones en
contra no son más eficaces. Y si reflexionamos cuidadosamente llegaremos a la
conclusión de que más ha de valer la autoridad de uno sólo de los seguidores de
Copérnico que la de Cien de sus oponentes, puesto que cuantos han acabado
abrazando el copernicanismo eran al principio sumamente reticentes a dicha opinión.
Partiendo de esta base yo argumento así: quienes han de ser persuadido, o son
capaces de comprender las razones de Copérnico o no lo son; además tales razones
pueden ser verdaderas y concluyentes o, por el contrario, falsas; de ello se sigue que
lo que han de ser persuadidos y no comprenden las demostraciones nunca podrán ser
convencidos, independientemente de que las razones sean verdaderas o falsas; por
su parte, los que comprenden las demostraciones no podrían estar de tal forma
persuadidos en caso de que estas fueran falaces, puesto que entonces ni los que
comprenden no los que no quedarían convencidos. Siendo imposible que alguien
renuncie a sus primeras ideas por influjo de argumentaciones falaces, habrá de
seguirse necesariamente que si alguien es persuadido de lo contrario que inicialmente
creía, las razones aducidas tendrán que ser verdaderas y concluyentes, Y ya, de
hecho, encontramos muchas persuadidas por las razones de Copérnico y sus
seguidores: tales razones son, pues, eficaces y la opinión que sustentan no merece el
calificativo de ridícula, sino que más bien es digna de una atenta consideración y
estimación. Por lo demás, la futilidad de argumentar a favor o en contra de la
plausibilidad de esta opinión o la contraria en función del número de sus partidarios se
pone de relieve tan pronto como se considera el hecho de que no hay ningún
copernicano que previamente no fuese de la opinión contraria, mientras que ―por el
contrario― no hay ni uno sólo que, que habiéndose adherido al heliocentrismo, lo haya
abandonado por otra doctrina, cualesquiera que sean las razones que haya podido
escuchar. Así, pues, es muy probable que ―incluso para aquellos que no hubiesen
oído las razones a favor de una u otra posición― los argumentos que abogan por el
movimiento de la Tierra resulten muchos más convincentes que los que defienden las
tesis contrarias. Diré aún más: si la probabilidad de ambas opiniones hubiera de
decirse por votación, no sólo reconocería mi derrota si sobre cien votos la parte
contraria recogiese uno más, sino que estaría incluso conforme con que cada uno de
los votos del rival valiese por diez de los míos, a condición de que los votantes fuesen
personas perfectamente informadas, que hubiesen examinado cuidadosamente las
razones y los argumentos de una y otra parte ( pues es ciertamente razonable que así
deban de ser quienes han de votar). No es, por lo tanto, ridícula y despreciable esta
opinión, mientras que las de quienes pretenden ampararse en la opinión compartida
por una mayoría que jamás se ha molestado en estudiar estos autores sí que resulta
dudosa. En consecuencia, ¿qué debemos decir, que importancia hemos de atribuir al
estrépito y a la palabrería de quien ni siquiera ha examinado los primeros y más
elementales principios de estas doctrinas, los cuáles probablemente no sería capaz de
comprender?”
También podría gustarte
- Más allá del bien y del malDe EverandMás allá del bien y del malCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (2)
- Apología de SócratesDocumento29 páginasApología de SócratesDámaris100% (7)
- Meditaciones MetafísicasDocumento53 páginasMeditaciones Metafísicaspablotherabbit90% (10)
- Meditaciones Metafísicas: Demostrando la existencia de Dios y la inmortalidad del almaDe EverandMeditaciones Metafísicas: Demostrando la existencia de Dios y la inmortalidad del almaAún no hay calificaciones
- Dialnet ElSantuarioDeLaPalabraEnLosSeminariosRedemptorisMa 5849048 PDFDocumento11 páginasDialnet ElSantuarioDeLaPalabraEnLosSeminariosRedemptorisMa 5849048 PDFjhon contrerasAún no hay calificaciones
- El silencio y la palabra: Dos interlocutores para un diálogo sobre lo realDe EverandEl silencio y la palabra: Dos interlocutores para un diálogo sobre lo realAún no hay calificaciones
- Lo desconocido y los problemas psíquicosDe EverandLo desconocido y los problemas psíquicosCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- La Guerra de Las Falacias - Manuel AtienzaDocumento420 páginasLa Guerra de Las Falacias - Manuel AtienzaEmilio88% (52)
- Documentos ComercialesDocumento5 páginasDocumentos Comercialesmailen mendoza100% (1)
- La Importancia Del Conocimiento No-Científico : Hilary PutnamDocumento17 páginasLa Importancia Del Conocimiento No-Científico : Hilary Putnamalex ñamAún no hay calificaciones
- Silabo Ciclo Avanzado - CEBADocumento35 páginasSilabo Ciclo Avanzado - CEBAJorge Zambrano CarranzaAún no hay calificaciones
- Cartas copernicanas: Biblioteca de Grandes EscritoresDe EverandCartas copernicanas: Biblioteca de Grandes EscritoresAún no hay calificaciones
- Carta A Cristina de Lorena Gran Duquesa de ToscanaDocumento32 páginasCarta A Cristina de Lorena Gran Duquesa de Toscanaandrespanchom100% (1)
- Atienza, M. La Guerra FalaciasDocumento419 páginasAtienza, M. La Guerra FalaciasMalleus MalifecarumAún no hay calificaciones
- Apología de Sócrates y sus lecciones de retórica y litigación penalDe EverandApología de Sócrates y sus lecciones de retórica y litigación penalAún no hay calificaciones
- Opiniones RespetablesDocumento2 páginasOpiniones RespetablesLaurita Guerrero FrancoAún no hay calificaciones
- Galileo Galilei. Carta A Cristina de LorenaDocumento3 páginasGalileo Galilei. Carta A Cristina de LorenaVesper L7ndAún no hay calificaciones
- Verdad y Vida de Miguel de Unamuno Segunda GuíaDocumento4 páginasVerdad y Vida de Miguel de Unamuno Segunda GuíadragblackAún no hay calificaciones
- Opiniones RespetablesDocumento2 páginasOpiniones RespetablesBattoAún no hay calificaciones
- Descartes, Meditaciones Metafísicas 1 Y 2Documento21 páginasDescartes, Meditaciones Metafísicas 1 Y 2Veronica Tapia100% (1)
- Verdad y Vida - Miguel de Unamuno PDFDocumento9 páginasVerdad y Vida - Miguel de Unamuno PDFIsabelmaria FernandezAún no hay calificaciones
- Verdad y Vida. UnamunoDocumento5 páginasVerdad y Vida. UnamunoMarcelo Pérez SilvaAún no hay calificaciones
- Unamuno y Jugo, Miguel de - Verdad y VidaDocumento5 páginasUnamuno y Jugo, Miguel de - Verdad y VidaCaosuspendidornitorrincoAún no hay calificaciones
- Discurso Sobre La Nación - CánovasDocumento30 páginasDiscurso Sobre La Nación - CánovasepimeteosAún no hay calificaciones
- Carta A Cristina (Resumen)Documento17 páginasCarta A Cristina (Resumen)Heriberto BaltazarAún no hay calificaciones
- Carta A La Gran Duquesa de ToscanaDocumento7 páginasCarta A La Gran Duquesa de ToscanaEduardo FernandezAún no hay calificaciones
- Fichte, J.G - Introducción A La Teoría de La CienciaDocumento52 páginasFichte, J.G - Introducción A La Teoría de La CienciaYosnier Rojas CapoteAún no hay calificaciones
- C. Texto - Galileo. - Carta - A - Cristina - de - LorenaDocumento3 páginasC. Texto - Galileo. - Carta - A - Cristina - de - LorenaMarAún no hay calificaciones
- Filosofia ClasicaDocumento6 páginasFilosofia ClasicaKarlita ErazoAún no hay calificaciones
- Frede - Los Dos Tipos de Asentimiento Del Escéptico y El Problema de La Posibilidad Del ConocimientoDocumento25 páginasFrede - Los Dos Tipos de Asentimiento Del Escéptico y El Problema de La Posibilidad Del ConocimientoFernando Svetko100% (1)
- Rene Descartes - Meditaciones Metafisicas PDFDocumento53 páginasRene Descartes - Meditaciones Metafisicas PDFDayana0% (1)
- Opinión - Fernando SavaterDocumento3 páginasOpinión - Fernando SavaterLorena Karol CMAún no hay calificaciones
- Volney, M - Lecciones de HistoriaDocumento56 páginasVolney, M - Lecciones de HistoriaRCEBAún no hay calificaciones
- Kant, ProlegomenosDocumento7 páginasKant, ProlegomenosAna MarkovićAún no hay calificaciones
- Textos de Discusión 1Documento4 páginasTextos de Discusión 1CarmenAún no hay calificaciones
- Cartas CopernicanasDocumento19 páginasCartas CopernicanasJose Bladimir Rangel Perez100% (1)
- Meditaciones Metafísicas DescartesDocumento17 páginasMeditaciones Metafísicas DescartesAna J. Pestana100% (1)
- Texto 84 Carta de Galileo A La Duquesa de ToscanaDocumento3 páginasTexto 84 Carta de Galileo A La Duquesa de ToscanaDiane von SigurdssonAún no hay calificaciones
- Introducción A La Filosofía Del ConocimientoDocumento11 páginasIntroducción A La Filosofía Del ConocimientoGissell KAún no hay calificaciones
- Guía Filosofía Del CBCDocumento77 páginasGuía Filosofía Del CBCaristocles1983Aún no hay calificaciones
- Ayer (1935) FragmentoDocumento11 páginasAyer (1935) FragmentoNuria Machés BenaventAún no hay calificaciones
- TAREA 4, Ramon Requejo PerezDocumento14 páginasTAREA 4, Ramon Requejo PerezRamon Requejo PerezAún no hay calificaciones
- Reyes Echevarría, E. El Constructivismo Del Pensamiento Posmoderno Desde Una Perspectiva Erronea México. 27.08.2023, 11.11 A. MDocumento8 páginasReyes Echevarría, E. El Constructivismo Del Pensamiento Posmoderno Desde Una Perspectiva Erronea México. 27.08.2023, 11.11 A. MApuleyoAún no hay calificaciones
- Escepticismo CartesianooDocumento7 páginasEscepticismo CartesianooJosé YáñezAún no hay calificaciones
- Apología PonchoDocumento10 páginasApología Ponchosara cuevasAún no hay calificaciones
- Texto FilosofiaDocumento39 páginasTexto FilosofiaJeronimo EyzaguirreAún no hay calificaciones
- TEMA 16 Pag. 88-109Documento22 páginasTEMA 16 Pag. 88-109Rodrigo CordAún no hay calificaciones
- Sermon 55 WesleyDocumento7 páginasSermon 55 WesleyOto RendonAún no hay calificaciones
- 1 Aceptabilidad en El Discurso ArgumentativoDocumento4 páginas1 Aceptabilidad en El Discurso ArgumentativoklaupacAún no hay calificaciones
- Luis Villoro y El Canon Cartesiano de La Evidencia José Marcos de TeresaDocumento35 páginasLuis Villoro y El Canon Cartesiano de La Evidencia José Marcos de TeresaAlejandro RamosAún no hay calificaciones
- APOLOGÍA - DE - SÓCRATES. Ubicado en Platón (1985) 0. Diálogos. Editorial Gredos.Documento39 páginasAPOLOGÍA - DE - SÓCRATES. Ubicado en Platón (1985) 0. Diálogos. Editorial Gredos.Sayuri YadhiraAún no hay calificaciones
- Kant Disertaciones LatinasDocumento24 páginasKant Disertaciones LatinasMllzAún no hay calificaciones
- Sobre La Demostración en Espíritu Y FuerzaDocumento8 páginasSobre La Demostración en Espíritu Y FuerzadhaAún no hay calificaciones
- El Concepto Socrático de Verdad - Donald DavidsonDocumento9 páginasEl Concepto Socrático de Verdad - Donald DavidsonGeni VicenteAún no hay calificaciones
- AtenciónDocumento11 páginasAtenciónEsteban Martín TodiscoAún no hay calificaciones
- La Mirada Estética HeideggerDocumento2 páginasLa Mirada Estética HeideggerEsteban Martín TodiscoAún no hay calificaciones
- Controles en El AeropuertoDocumento1 páginaControles en El AeropuertoEsteban Martín TodiscoAún no hay calificaciones
- Juegos en La EscuelaDocumento9 páginasJuegos en La EscuelaEsteban Martín TodiscoAún no hay calificaciones
- HDD 2Documento2 páginasHDD 2Esteban Martín TodiscoAún no hay calificaciones
- Humanismo e IdeologíaDocumento9 páginasHumanismo e IdeologíaEsteban Martín TodiscoAún no hay calificaciones
- 4.coercion Sexual Como Un JuegoDocumento26 páginas4.coercion Sexual Como Un JuegoEsteban Martín TodiscoAún no hay calificaciones
- DepresiónDocumento4 páginasDepresiónEsteban Martín TodiscoAún no hay calificaciones
- Boletin Oficial N°28-965 (Agos-1998)Documento40 páginasBoletin Oficial N°28-965 (Agos-1998)Marcos Guido Scaglione50% (2)
- Problemas Del ConocimientoDocumento22 páginasProblemas Del ConocimientoCarlos Rubio VAún no hay calificaciones
- Danzas de BoliviaDocumento6 páginasDanzas de BoliviaEdwin VasquezAún no hay calificaciones
- Turbina BTDocumento6 páginasTurbina BTMilton Medina FuentealbaAún no hay calificaciones
- Curso S.C.A. BREWING Skills Foundation (Iniciación) - Hola Coffee RoastersDocumento1 páginaCurso S.C.A. BREWING Skills Foundation (Iniciación) - Hola Coffee RoastersjesusAún no hay calificaciones
- Baremo Area Clinica 2022 2023Documento29 páginasBaremo Area Clinica 2022 2023VictoriaAún no hay calificaciones
- Diazdeleon Giovanina Act3Documento5 páginasDiazdeleon Giovanina Act3giovanina DLAún no hay calificaciones
- OMNITECDocumento11 páginasOMNITECJair Gomez100% (1)
- Mate Ceprepuc3Documento1 páginaMate Ceprepuc3Chio García R.Aún no hay calificaciones
- Plan de Proyeccion Social UltimoDocumento10 páginasPlan de Proyeccion Social UltimoGaby Rojas CunyasAún no hay calificaciones
- PARCIALDocumento7 páginasPARCIALMae GalvisAún no hay calificaciones
- 20 Anuncio Resultado Grupo I Oficio T Libre y DiscapacidadDocumento85 páginas20 Anuncio Resultado Grupo I Oficio T Libre y DiscapacidadvictoriaAún no hay calificaciones
- Daniela Muñoz Tarea6Documento9 páginasDaniela Muñoz Tarea6daniela muñozAún no hay calificaciones
- Desvalorización de ExistenciasDocumento13 páginasDesvalorización de ExistenciasDiego Sevilla SwssAún no hay calificaciones
- Evidencia 2 Infografía Índices de Gestión de Servicio"Documento4 páginasEvidencia 2 Infografía Índices de Gestión de Servicio"Aldemar GarciaAún no hay calificaciones
- El Fotomontaje y La ArquitecturaDocumento14 páginasEl Fotomontaje y La ArquitecturaSofía Cort'sAún no hay calificaciones
- Solicitud de Empleo: Selecciona 3 Campus de Tu InterésDocumento3 páginasSolicitud de Empleo: Selecciona 3 Campus de Tu InterésIsa EspinozAún no hay calificaciones
- TD BeatrizVazquezFernandezDocumento397 páginasTD BeatrizVazquezFernandezArantxaAún no hay calificaciones
- Roles y Responsabilidades - RespuestasDocumento2 páginasRoles y Responsabilidades - RespuestasFelipe CamachoAún no hay calificaciones
- Jorge LanataDocumento8 páginasJorge LanataGoliadkin1Aún no hay calificaciones
- Preste Atención A Esto - ¡Usted Debe Negarse A Sí Mismo para Tener Éxito en La Vida!Documento4 páginasPreste Atención A Esto - ¡Usted Debe Negarse A Sí Mismo para Tener Éxito en La Vida!api-3755336Aún no hay calificaciones
- Ensayo Operacion Masacre y A Sangre Fria Lucanera GasparDocumento5 páginasEnsayo Operacion Masacre y A Sangre Fria Lucanera GasparGasparAún no hay calificaciones
- Fase 3-Grupo - 403027 - 74Documento19 páginasFase 3-Grupo - 403027 - 74Edna Margarita Cahuana RoseroAún no hay calificaciones
- La Nueva Institucionalidad Cultural de Chile y Su Impacto en La Sociedad CivilDocumento186 páginasLa Nueva Institucionalidad Cultural de Chile y Su Impacto en La Sociedad CivilAna María Hagn BadilloAún no hay calificaciones
- Teoría Del Poblamiento Por El Puente de BeringDocumento2 páginasTeoría Del Poblamiento Por El Puente de BeringkikimolyAún no hay calificaciones
- Cosmovisión 1, Los Constructores y La ConstrucciónDocumento61 páginasCosmovisión 1, Los Constructores y La ConstrucciónFernandoLujánAún no hay calificaciones
- Guia Elaboracion Certificados Rayos X DentalDocumento3 páginasGuia Elaboracion Certificados Rayos X DentalOrlando RiveraAún no hay calificaciones