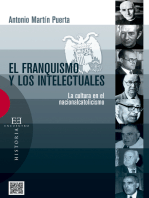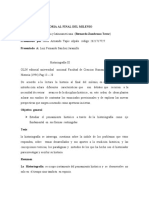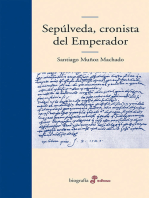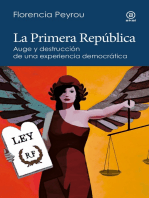Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Martinezgros
Martinezgros
Cargado por
Sergio Galera0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
4 vistas15 páginasTítulo original
martinezgros
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
4 vistas15 páginasMartinezgros
Martinezgros
Cargado por
Sergio GaleraCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 15
especialistas, sino a un público interesado por la reflexión his-
EPILOGO: Los "Annales" y la nueva historia G. Martínez Gros
tórica, por el impacto del pasado sobre la actualidad. Nos intere-
por Gabriel Martínez Gros sa pues, presentar aquí, algunos de los problemas de la así lla-
mada nueva historia e indicar algunas de las direcciones de la
La historia es un arte difícil, por múltiples y diversas razones. investigación que puedan alentar al lector a avanzar un poco
Pero la más evidente es que ella ha rehusado, al contrario de la más en el conocimiento de tan variado dominio.
filosofía y de la mayor parte de las ciencias sociales, recurrir a
la pantalla protectora de un lenguaje particular, de una jerga La nueva historia es un fenómeno esencialmente francés; pero
propia. Conocimiento global, la historia se nutre de todos los digámoslo de una vez para evitar cualquier equívoco nacionalis-
demás conocimientos y, aún más, del lenguaje de lo cotidiano. ta contrario a la concepción de sus creadores: ésta no rechaza,
Sólo, quizá durante un breve lapso de tiempo, los años cincuen- evidentemente, el aporte de colaboradores extranjeros y parece
ta y sesenta, bajo el magisterio del marxismo -al que tanto debe incluso muy preocupada por extender su audiencia. Tampoco des-
la historia contemporánea-las categorías históricas parecieron carta a priori las influencias de otras escuelas, como la británica
precisarse. Sin embargo, la lengua cotidiana las cargó de un o la italiana. No hay que olvidar que su punto de vista y su obje-
valor afectivo o polémico que malograba la pureza del concep- tivo son lo suficientemente precisos, pese a ciertas apariencias,
to: piénsese en los indefinidos usos de la palabra "burgués", por como para indidividualizarla muy claramente. Para demostrarlo
ejemplo. Tales tiempos han pasado. Las erupciones sociales de bastará con recordar el violento rechazo que de la New Econo-
estos últimos veinte años han tirado brutalmente por tierra esas mic History hace Pierre Chaunu, uno de los más comprometidos
tímidas clausuras del léxico histórico. La juventud, el mundo sin embargo con la tendencia cuantitativista. La nueva historia
femenino, la marginalidad, son a partir de entonces realidades no es entendida aquí como "tendencias recientes de la historio-
tan -y a veces más- evidentes para el historiador de hoy como gráfica en el mundo" sino como una voluntad colectiva de inves-
el estado, la nación o el modo de producción; realidades cuyas tigación histórica, que intenta romper con viejos métodos, en un
manifestaciones persigue por los rincones más intrincados de la país y en un medio intelectual determinados. Es por esta razón que,
documentación. restringiendo todavía más nuestro campo de estudio, relacionare-
mos estrechamente la nueva historia con la evolución de la revista
Esta transformación frecuente de los conceptos, esta asumida Ancles, fundada en 1929 por Lucien Febvre y por Marc Bloch.
multiplicidad de sentidos de la palabra -su polisemia- constitu-
yen una pesada incomodidad para la historia, pero, al mismo Podría pensarse que nos remontamos demasiado lejos, y así es
tiempo -como afirmara Lucien Febvre- una de sus mejores posi- sin duda. Pero la investigación. -la "institución" diríase mis bien
bilidades. Lo que ella pierde en rigor aparente, lo compensa con en la actualidad- de los orígenes es, tradicionalmente, una de
la extensión de su audiencia y de su campo de estudio. La las ambiciones del historiador. Y lo que es aún más importante:
"nueva historia" es una respuesta histórica a los interrogantes al ser considerada heredera de aquellos Annales, la nueva his-
de la sociedad contemporánea que, al mismo tiempo, modifica toria pierde con ello el relumbrón de novedad publicitaria para
la visión de esa misma sociedad. La difusión de su discurso por enraizarse en una reflexión más amplia y más exigente. Here-
la universidad, la prensa, la edición de vulgarización, se encuen- dera de Febvre y de Bloch conserva un tono voluntariamente
tra, por momentos al menos, mucho más allá de los estrechos combativo, polémico, en algunos de sus autores, frente en 1940,
círculos donde se elaboran sus temas. analizará con amarga lucidez en La extraña derrota. En los
números de la revista anteriores a la Segunda Guerra puede
Esta amplitud del fenómeno nueva historia es la que define nues- detectarse una actitud agresiva frente a las posiciones escle-
tros límites: estas páginas no están destinadas concretamente a rosadas, a la vez que un culto del progreso, de la conquista del UNTREF VIRTUAL | 1
medio por el hombre, del dominio técnico y del cálculo económi- La historia no es producto de la voluntad de los hombres sino la
co, tan novedoso para los historiadores e intelectuales france- génesis dolorosa de los pueblos-estado: los hombres no son G. Martínez Gros
ses de la época. más que instrumentos de ese destino -del nacimiento, la supervi-
vencia o la muerte de los cuerpos nacionales- que ellos cumplen
El único programa de los Annales fue el de enriquecer la histo- sin comprender, ya se trate de Napoleón o de Bismarck. Esta real-
ria por todos los medios, en todos los dominios, con todas las ización -en efecto una de sus posibles interpretaciones- de la Ra-
ideas que le pueden ser aplicadas. No hay concepción política zón en la historia de Hegel, ha marcado profundamente a todo el
en el sentido estricto del término. El marxismo, la revolución pensamiento europeo de las últimas décadas del siglo XIX y de
rusa, ocupan sin duda un lugar no desdeñable en los Annales las primeras del siglo XX. Incluso el fascismo tomará prestado de
de los primeros veinte años, pero al debate sobre la revolución ella una importante parte de su doctrina.
bolchevique se une otro, capital en la constitución de la histori-
ografía francesa desde el siglo XIX: el debate sobre la Revolu- Creemos que es precisamente esa concepción de la historia la
ción Francesa. Después de Tocqueville, Michelet, Taine y más que los Annales atacan como falsa. Contra la marcha ineluctable
recientemente Matthiez o Georges Lefebvre, los Annales no po- del destino, o simplemente del curso de las cosas, pretenden
dían pretender la originalidad en este punto. El marxismo y el restaurar ese momento de vacilación, de elección, tanto en la vi-
liberalismo son bien acogidos en la revista porque introducen da de los grupos humanos como en la de los individuos. Recons-
una perspectiva económica en un medio de historiadores hasta tituir, contra la relación de causalidad necesaria entre dos he-
ese momento reticentes, porque permiten una mirada sobre la chos cronológicos, toda la cadena de circunstancias de la que
vida cotidiana de los hombres por encima de los textos doctos. un hecho es consecuencia. L. Febvre se indignará, por ejemplo,
Marxismo y liberalismo reunidos: he aquí lo que puede chocar de que se analice el pensamiento político del Renacimiento co-
al lector de nuestra posguerra. No parece estar allí el verdadero mo lógica consecuencia del pensamiento político medieval, sin
adversario de estos primeros Annales: el primer combate de la tener en cuenta las transformaciones de la sensibilidad religiosa,
nueva historia se desarrolla, en primer lugar, contra la historia de las condiciones económicas y de las relaciones de los inte-
"nacional". Para entendemos, es preciso recordar todo lo que la lectuales con el poder. Pero lo que se cuestiona sobre todo, es
historia moderna y universitaria debe a la construcción de los ese único agente de la historia universal: la nación y su estado,
estados y de las ideologías nacionales: el papel de los histo- o la nación potencialmente estado, o el estado a la búsqueda de
riadores en la elaboración de los nacionalismos del siglo XIX, el los límites geográficos y lingüísticos naturales de su nación.
lugar que ocupa la historia en los programas de enseñanza en
lengua nacional, obligatoria a partir de entonces. Junto al cálcu- La aversión que tal concepción inspira a los fundadores de los
lo y la escritura, la historia es elemento esencial de una peda- Annales explica en gran parte la débil atención prestada a la
gogía destinada a formar ciudadanos y patriotas. La historia es política durante los veinte primeros años de la revista y su acen-
un arma al servicio del estado y de la nación que éste pretende to puesto -contra esa única preocupación por el estado-nación-
encarnar. ¿No atribuimos acaso, en Francia, la derrota de 1870 en la diversidad de agentes históricos -familias, pueblos, ciu-
a la superioridad de la enseñanza prusiana y al poderoso sentido dades, provincias, clases sociales, grupos religiosos e intelec-
patriótico que supo inculcar en las jóvenes generaciones? Pero a tuales-, es decir, en fuerzas sociales. Precisamente, Annales
cambio de la importancia que le concede, el estado exige de la d'Histoire Social será el nombre con el que L. Febvre rebautiza-
historia una verdadera deificación teórica. La historia es entonces, rá la revista en 1941. Más allá de las dificultades de la época, en
exclusivamente, la de los pueblos abocados a la construcción de la Francia ocupada, Febvre mismo explicará las razones de esa
un estado; búsqueda a veces explícita, a veces inconsciente. elección: social, porque la palabra es vaga y puede comprender
UNTREF VIRTUAL | 2
todo -instituciones, economía, cultura- en la medida en que se toria. Extrañeza de las condiciones de vida, de las costumbres,
admite que los hombres han vivido en sociedad. Social, el único de los pensamientos: la mirada del historiador es la de un etnó- G. Martínez Gros
adjetivo que no mutila la vasta ambición de una historia total, de logo. Hay que ver aquí una de las razones del interés que des-
una historia de los grupos humanos en todos los aspectos de su pertó en los Annales la obra de C. Lévi-Strauss después de la
existencia. Segunda Guerra Mundial. El mismo L. Febvre había insistido en
ello en sus estudios sobre el siglo XVI y el Renacimiento, en
Los Annales, nacidos del rechazo de la omnipotencia del factor apariencia tan próximo a nosotros en muchos aspectos: Rebe-
nacional y político, vuelven la espalda a los esquemas simplis- lais, tan "moderno", considera el alma según las categorías de
tas de la historia, considerando como tales a aquellos que pre- la escolástica medieval. Lutero, comúnmente descrito hasta en-
tenden reducir las relaciones complejas que definen la multipli- tonces como uno de los padres del nacionalismo alemán es,
cidad de las sociedades actuales o pasadas a un mecanismo ante todo, un espíritu atormentado por la culpa, por el pecado
dominante. De ahí la aguda crítica de Febvre, y más tarde de original y por el juicio del más allá. Sus "herramientas mentales",
Braudel, su sucesor en la dirección de la revista, a los grandes para citar las palabras de Febvre, su aprehensión de la realidad,
frescos históricos de Spengler o de Toynbee. Obras inmensas no son las nuestras.
que podrían reducirse a algunas frases, pues siempre y en todas
partes está en marcha el mismo proceso: "desafío y respuesta" Hay tantos mundos extraños a nosotros como sociedades desa-
en el historiador británico, "apogeo y decadencia de culturas que parecidas; pero no tan extraños como para que no podamos
degeneran en civilizaciones" en el ideólogo alemán. Sin embargo, comprenderlos. Difícil equilibrio que, sin embargo, los fundado-
es necesario precisar que el más duramente atacado es Spen- res de Annales alcanzan sin esfuerzo. Desde su perspectiva,
gler, en la medida en que su libro, La decadencia de Occidente es por dispares que sean, todas las sociedades humanas -las de la
una especie de caricatura, a veces brillante, de esta "historia de historia e incluso las de la prehistoria- exigen los mismos méto-
los pueblos o de las razas" que los Annales rechazan. dos de investigación, la misma actitud científica, la misma mira-
da del historiador al intentar recomponerlas. Esto es lo que po-
Aunque sólo lo afirmen incidentalmente, los Annales, herederos dría llamarse el humanismo de los Annales: la convicción de que
del optimismo de las Luces y de la Revolución Industrial, son re- existe una unidad del espíritu humano. Esa misma unidad que
sueltamente racionalistas. Defensa de una historia racionalista, reúne todas las disciplinas científicas -desde las matemáticas
de una historia que pretende comprender, a condición de res- hasta la historia- y que hace posible su colaboración, hermanán-
tablecer una vez mis lo plural: que no acepta abordar la "razón donos con los hombres de Lascaux o de Altamira, con los egip-
en la historia" sino las razones, siempre diferentes, que hacen cios del Antiguo Imperio o con los chinos de la dinastía Ming.
actuar a los hombres en las diferentes condiciones y en las so- Sociedades, condiciones materiales, lenguajes, pensamientos
ciedades diferentemente constituidas en las que viven. En este diferentes, pero un mismo hombre. Las obras más notables de
sentido, Spengler y Toynbee son el mismo adversario que Feb- Febvre son sus biografías: Rabelais, Lutero, destinos singulares
vre rechaza con una frase decisiva para comprender el proyec- en medio de miles de otros. La historia serla esa existencia mile-
to de los Annales: "Un poco menos de respeto verbal por la vida naria de un solo individuo enfrentado a una infinidad de expe-
y un poco mis por las vidas." Las vidas, las razones, las fuerzas riencias y de situaciones, zarandeado entre miles de sistemas
sociales. El principal peligro para el historiador consiste, en efecto, de pensamiento elaborados y abandonados sucesivamente, so-
en deificar el presente; pensar a los hombres del pasado como metido a incesantes transformaciones, pero cuyas rupturas más
nuestros contemporáneos. Su misión es hacerlos surgir como radicales no podrían borrar la unidad de la conciencia y de la
"otros" y diferentes unos de otros. El pasado es una tierra extraña. memoria: es un mismo sujeto el que ha vivido tantas vidas y el
Únicamente a este precio puede ser restituida la riqueza de la his- que intenta comprenderlas. ¿No son acaso Febvre y Bloch, des- UNTREF VIRTUAL | 3
pués de todo, casi contemporáneos de Proust y de Joyce?
La posguerra modificará profundamente el paisaje político e ideo- se urbaniza masivamente; el noreste reemplaza a San Pablo en
lógico en el que los Annales libran su combate. La historia na- la imagen del Brasil. Los fundadores de los Annales no hubieran G. Martínez Gros
cional, el viejo adversario, se borra con el desmoronamiento del desaprobado esta sed de actualidad ya presente en los prime-
fascismo y el repliegue de las potencias europeas: las dos ros números. Abandonar la ciudad o el puerto del "tercer mundo"
grandes fuerzas que se reparten territorios y espíritus, la URSS creado o transformado por la expansión colonial por el pueblo
y el socialismo, los EUA y el liberalismo, pretenden abatir las andino o chino, es intentar descubrir otra historia distinta a la de
fronteras, proponer soluciones universales. Las premisas de la la Europa comercial o industrial. Otros indicadores lo confirman:
descolonización, que Francia experimentará muy temprano y más en primer lugar, un cierto retroceso de lo económico en los artí-
dolorosamente que otros países con el principio de la guerra de culos de la revista. El mundo extra-europeo es visto aún en los
Indochina en 1946, revelan al historiador europeo la existencia de años treinta y cuarenta como el terreno virgen que transforma el
otros mundos hasta entonces ignorados por la mayoría. Tanto en genio creador europeo: construcción del transahariano, conquis-
uno como en otro caso, los Annales no permanecen indiferentes. ta de nuevas tierras en el África negra o en América Latina, con-
sideraciones generales sobre los "continentes" (África, en parti-
Desde antes de la guerra la revista había demostrado su interés cular) cuya diversidad de pueblos aún no se discierne bien. En
por el espacio extra-europeo, ya se tratase del imperio colonial los Annales de la posguerra, la historia de China, de Japón, del
francés de entonces, de la India o de América cuya historia, cier- imperio otomano, comienzan, tímidamente, a liberarse de ese en-
tamente, está íntimamente ligada a la de Europa. Pero el espíri- cadenamiento al presente. La historia de África da en ellos sus
tu pionero de las sociedades americanas, su predilección por lo primeros pasos. Esta gran apertura al espacio no europeo se con-
económico en detrimento de lo político, la asumida diversidad creta después de algunos años en los números especiales dedi-
de las relaciones humanas que las constituyeron, eran también cados a la América andina, al Islam, al Extremo Oriente y en un
para Annales otros tantos argumentos contra la esclerosis de la rubro particular ("La historia fuera de Europa") en el que por pri-
historia monolítica de las naciones tal como se la concebía en- mera vez la vida de las civilizaciones no europeas está encarada
tonces en Europa. Estados Unidos de América, Brasil, Canadá libre de toda mediación o intervención occidental. Europa pierde
o Argentina (la división entre mundo desarrollado y "tercer mun- aquí su tradicional primer lugar: China, India, el Islam, son obser-
do" no se había operado todavía) constituían los ejemplos vivien- vados como actores de su propio drama y ya no como compar-
tes de esta complejidad, de ese mestizaje histórico del que la sas, como torpes jugadores de un juego que no han inventado. Es
revista era el adalid. La posguerra acentuará aún más esta ten- preciso insistir en este rasgo dentro del esquema general de la
dencia de la revista, ya bajo el influjo de L. Febvre, o quizá más nueva historia ya que ha sido escasamente subrayado.
todavía, bajo la dirección de Fernand Braudel.
Pero si la posguerra confirma alguna de las tendencias iniciales
La actualidad no estaba ausente de la revista: los artículos de- de los Annales, ofrece también nuevos problemas, somete a la
dicados a China se multiplican en la época en que aquella pasa revista a nuevas influencias: surgimiento del marxismo en los
a un primer plano (1959-1960) y sobre todo durante la Revolu- medios intelectuales franceses, una nueva objetividad científica
ción Cultural (1967-1968), cuyo eco lejano fue el "mayo del 68" como reacción ante las aberrantes construcciones ideológicas
francés. El "tercer mundo" se ruraliza bajo la mirada de los Anna- del fascismo de la preguerra, la aparición, por último, de las cien-
les con el triunfo de la revolución china, la guerra en el djebel en cias humanas (etnología, lingüística, sociología sobre todo) en
Argelia, la reforma agraria del Egipto de Nasser. Las zonas rura- la universidad, desde las que se amenazan los tradicionales bas-
les de América Latina conocen a su vez, con la guerrilla castrista, tiones de la historia. Si tuviéramos que resumir el problema en
un reverdecer del interés en los años sesenta, reverdecer parado- una palabra, en una palabra simbólica o emblemática en la que
jal -preciso es confesarlo- en un momento en que el continente convergieran enfoques tan diversos, recurriríamos sin duda al- UNTREF VIRTUAL | 4
guna a la palabra "estructuras". Vale decir, las permanencias grupo de lenguas indoeuropeas, representaciones religiosas,
fundamentales en una o varias sociedades humanas más allá una división de la sociedad, una organización de la familia e in- G. Martínez Gros
de la superficie de los acontecimientos. Estructuras, modos de cluso, sin lugar a dudas luego de los trabajos de Georges Dumé-
producción para el marxismo cuyo empleo, con frecuencia rígi- zil, temas y mitos y una literatura indoeuropeos. Pero los indoeu-
do en aquellos años cincuenta, pretendía limitar el campo de las ropeos no existen. El historiador, en el estado actual de su cono-
formaciones sociales a unas pocas fórmulas de aplicación ge- cimiento, es incapaz de situar en el espacio o en el tiempo a un
neral. La etnología en cambio, pone de relieve las estructuras pueblo como éste e incluso es incapaz de afirmar claramente su
de cambio o de parentesco en las sociedades primitivas. Lo existencia. Podemos establecer las analogías de la Escandinavia
esencial en este caso, es que no se trata de sociedades priva- a la India, de Irlanda al Irán, encontrar el juego de relaciones, con-
das de historia o que no habrían "alcanzado el umbral de la his- jeturar las influencias, pero no podemos determinar ni el origen ni
toria" sino, como lo ha dicho Lévi-Strauss, de grupos humanos las condiciones de una producción tan considerable. Estructuras
"que no tienen necesidad de la historia". El escaso número de milenarias de una asombrosa resistencia, de una difusión excep-
individuos que las componen no cambia nada; la historia conoce cional y de las que ignoramos el agente creador. Un simple hecho
sus límites temporales y espaciales: estas sociedades estaban constatable, inexplicable en sí. Este paso dado recuerda a aquel
marcadas por la ausencia de documentos y, en particular, de que Augusto Comte subrayaba, en nombre de una visión científi-
documentos escritos. Sus deficiencias eran las de los hombres ca del mundo: no intentar explicar el universo, es decir volver a
del pasado para transcribir o para legar sus huellas. Pero esta trazar el desarrollo desde el origen hasta nuestros días -tradicio-
historia que no había sido escrita, sin duda había sido vivida. La nal tarea del historiador-, sino constatar o mejor, reconstituir, las
historia no es necesaria o, para decirlo de una vez, ella misma reglas de su funcionamiento. En este sentido y de manera más
es histórica. Los mecanismos que describe el etnólogo son apli- general, las ciencias humanas, capaces de descubrir las "leyes"
cables, en gran medida, a las sociedades históricas: en la Eu- de las sociedades, convocan a la historia -simple relato de lo par-
ropa del Antiguo Régimen o en la India actual subsisten verda- ticular-, de lo contingente delante de un verdadero tribunal posi-
deras lagunas de la historia, estructuras de las que el historiador tivista. Más claramente, se cuestiona la historia en tanto ciencia,
es incapaz de determinar los orígenes o las causas y que no si nos atenemos a la definición tradicional de esta palabra desde
necesariamente son de muy larga data. la constitución de la física en el siglo XVII: descubrir las cons-
tantes universales del comportamiento de su objeto.
En muchos casos, en África, esas permanencias del comporta-
miento -ligadas al Islam, por ejemplo- no pueden remontarse Esas demandas exteriores y las reacciones de los más activos
más que a algunos siglos. Pero, son vividas y ofrecidas como historiadores franceses para preservar la herencia de los Anna-
tradición inmutable cuyo origen se atribuye a un tiempo mítico - les se conjugarán en la nueva historia. Una de sus primeras ca-
aquel del cuento o de la fábula- que la mirada occidental sólo racterísticas es la denominada "historia cuantitativa", que más
puede historicizar con ayuda de fuentes externas: viajeros euro- que una novedad es una generalización: el empleo de varios
peos o geógrafos musulmanes habituados a fechar y a razonar centenares de documentos homogéneos, de una misma fuente,
según causas. Más desconcertante aún para los métodos tradi- que permitían evaluar un mismo fenómeno a través de un largo
cionales de la historia es el hecho de analizar las estructuras del período era ya familiar en la historia económica (recordemos los
cuento o del relato, de la fábula o del mito y de las mismas len- estudios clásicos de Ernest Labrousse sobre las oscilaciones de
guas, tal como lo hacen el psicoanálisis, la semiología y la lingüís- precios en la Francia del siglo XVIII). Desde los años sesenta y
tica. El macizo indoeuropeo podría ser un ejemplo privilegiado de setenta, el ordenador ha vuelto posible el estudio de varios milla-
esas estructuras que el historiador occidental encuentra a cada res de documentos (como los 50.000 testamentos provenzales
instante y cuyos detalles sin embargo se le escapan. Existe un analizados por Michel Voyelle en un trabajo al que nos referire- UNTREF VIRTUAL | 5
mos más adelante). Pero es necesario señalar otros dos puntos XIV. Epidemias, el "impacto microbiano" de la conquista de
al menos. En primer lugar, el favor que ha gozado la historia eco- América en el que la población indígena estuvo a punto de pere- G. Martínez Gros
nómica y sus métodos en los Annales desde sus inicios. La his- cer totalmente, nos recuerdan más claramente aún, el peso de
toria cuantitativa queda entonces dentro de la tradición. Pero un medio invencible en una estructura dada: las técnicas agríco-
ante todo, la "serie" es una primera respuesta al desafío de las las, las prácticas módicas relativamente estables de la Europa
ciencias humanas; tiende a la cuantificación del hecho histórico, de los siglos XVI y XVII por lo menos.
de ahí en más mensurable, cuantificable, como los datos de las
ciencias naturales. La serie subraya en sí misma, por su sola exis- La tesis de F. Braudel El Mediterráneo en la época de Felipe II,
tencia, una permanencia (la del testamento ante notario en la a más de treinta años de su publicación, sigue siendo el mejor
Provenza del Antiguo Régimen, según un formulario notablemen- ejemplo de la valoración de esas limitaciones geográficas y eco-
te rígido durante más de un siglo, por ejemplo), y marca una nómicas. La tesis de Braudel se resume en el concepto de larga
evolución, perceptible en los puntos de inflexión de la curva. En duración, concepto que se refuerza en toda la obra posterior del
segundo lugar, la serie designa, por su recorte en el espacio y autor. La larga duración es, precisamente, la de la estructura.
en el tiempo, una ruptura (para retomar el caso precedente, la Larga duración de la demografía, de los medios técnicos, de la
transformación de la sociedad y del derecho que supone la Re- producción agrícola, de los intercambios, de las relaciones entre
volución Francesa y que interrumpe la serie). La historia se en- la ciudad y el campo (realidades poco flexibles, casi inmutables
cuentra definida entre dos polos: la permanencia o la estructura en ese mundo mediterráneo que va declinando lentamente en
y la crisis que le pone fin. provecho del Atlántico). A la estructura se opone la coyuntura de
la decisión política, de la empresa militar, de las relaciones di-
Una de las estructuras puesta en evidencia con más frecuencia plomáticas. El hecho histórico puede situarse entonces con pre-
es la geografía: el relieve, el clima, las vías de comunicación ne- cisión en la intersección de esas dos duraciones, larga y corta.
cesarias y prácticamente invariables en la escala de algunos
miles de años de historia. Pero tomaren cuenta los límites que La batalla de Lepanto nace de la coyuntura: una incursión oto-
impone la geografía introduce un tono nuevo. Si los Annales in- mana en el Mediterráneo, el sitio puesto a Malta, el combate por
sistían en la capacidad de las sociedades humanas para trans- Túnez, la acción de un papa y el catolicismo militante de Felipe
formar el mundo -un tema en el que la sensibilidad liberal coin- II, la habilidad estratégica de Don Juan de Austria. Pero este
cidía con el marxismo-, la nueva historia pondrá ante todo el acontecimiento se inscribe también en algunas grandes corrien-
acento sobre los obstáculos que oponen las realidades del es- tes estructurales: la superioridad de las flotas cristianas sobre
pacio y del tiempo. Pondrá el acento no tanto sobre el vigor de las musulmanas -adquirida desde fines del siglo XI y reforzada
la revolución en los Países Bajos, como en la amplitud y en las por la práctica de la navegación en el Atlántico-, el abismo técni-
dificultades de conducción de los regimientos españoles; se co que comienza a ahondarse entre Europa y el Islam. La histo-
mostrará menos interesada por el enfrentamiento hispano-oto- ria es a la vez permanencia y acontecimiento, conciliando ambos
mano en el Mediterráneo del siglo XVI que por el agotamiento, polos que parecen oponerse en la paradojal imagen de título: no
la inaccesibilidad recíproca de dos imperios con recursos muy "Felipe II y sus estados" o "el Mediterráneo en la segunda mitad
medidos respecto al conflicto en el que se habían comprometi- del siglo XVI"; sino un personaje de la estructura, "el Mediterrá-
do. En la misma línea, Emmanuel Le-Roy Ladurie ha hecho no- neo" y sus costas, sus dimensiones, sus dificultades, los ritmos
tar, junto a las pesadas cargas fiscales que implica la construc- milenarios de su actividad económica y un hombre de la coyun-
ción del estado moderno en el siglo XVII, el impacto de los tura, "Felipe II", heredero de un inmenso imperio, enero y desi-
ineluctables ciclos climáticos de la "pequeña edad glaciar" en el gual, adalid de la Contrarreforma y de la autoridad real en el
estancamiento o en el receso demográfico de la Francia de Luis tiempo corto de la ideología y de la política UNTREF VIRTUAL | 6
Cabe señalar aquí dos puntos: por una parte la fidelidad de la po, ¿cuál elegir para definir una sociedad, cuál expresa su rea-
tesis de Braudel en las concepciones de los Annales, en parti- lidad? En este punto del debate interviene uno de los personajes G. Martínez Gros
cular la preeminencia otorgada a la larga duración respecto al principales de la nueva historia; es lo que llamaremos de aquí
tiempo corto o, si se prefiere, a lo económico (donde habría que en adelante "lo imaginario" de los grupos humanos, es decir su
colocar a la técnica y a la demografía) sobre lo político y lo ide- aprehensión del mundo, sus esquemas de explicación según los
ológico. La elección misma del objeto, el Mediterráneo, lo pone cuales actúan y a los que su historia se adecúa tan necesaria-
de manifiesto; no es precisamente una unidad política sino so- mente, tan estructuralmente, como a las condiciones de su civi-
bre todo, en el siglo XVI, un mundo quebrantado por la fractura lización material. ¿Conjunción de la estructura y de la coyuntura,
del Islam y de la cristiandad. Pero esta quiebra no es tenida en no sería la historia también el enfrentamiento de las estructuras
cuenta por Braudel en el conjunto, con unas pocas excepciones, económicas y mentales? La tesis de Pierre Chaunu, Sevilla y el
como la que hemos mencionado a propósito de Lepanto, en el Atlántico, parece responder en gran parte a esta perspectiva. Ilus-
estudio estructural del mundo mediterráneo. Braudel se aboca, tración concreta de un estudio de la larga duración (el extenso
por el contrario, a demostrar que las prácticas agrícolas, las for- Siglo de Oro español: 1504-1650), de la aplicación de métodos
mas de dominación de la ciudad sobre el campo, se encuentran estadísticos a una documentación a menudo desigual, de una
en ambos lados de la línea de separación religiosa, en Calaba traducción cifrada que crea muchas veces el objeto de su análi-
o en Siria, en Nápoles o en Constantinopla. Desde ese punto de sis a partir de índices dispersos; esta obra, presentada como un
vista estructural, en fin, el siglo XVI -donde se afirma sin embar- modelo, no se contenta, sin embargo, con colocarse en la confluen-
go, en Francia o en España, el Estado en sus límites territoriales cia de la historia económica, de la demografía y de la geografía.
y en su lengua nacional- no aporta ningún cambio decisivo. Las Sevilla y el Atlántico intenta detectar, bajo la fachada particular-
transformaciones del tiempo corto de la política no afectan casi mente brillante de la España del Siglo de Oro, los índices de la de-
la estabilidad global de la larga duración. En cualquier caso es cadencia que el discurso explícito no nos muestra; identificar las
significativo constatar que los principales trabajos históricos pu- inflexiones reales de las curvas vitales del Imperio en el Viejo y en
blicados sobre el periodo moderno (siglos XVI-XVII) en estos el Nuevo Mundo entre el oropel de palabras y de victorias mili-
últimos veinte altos, hayan preferido la monografía provincial o tares de los tercios, poner de relieve, en una palabra, esta histo-
local (Provenza, el Languedoc, Anjou, Beauveausis, Vallado- ria inconsciente -el término es de Braudel- que los hombres rea-
lid...) al marco nacional: ¿unidad local estructural frente a uni- lizan o soportan pero no mencionan, de la lenta putrefacción
dad del estado todavía coyuntural? ¿O enfrentamiento de dos bajo el gesto barroco. La crisis española es el verdadero objeto
estructuras? del libro. El término crisis ha conservado, de su frecuente em-
pleo en el vocabulario económico, la exigencia de síntomas
Porque -y esto constituye el segundo punto- la oposición larga cuantitativos, que Chaunu provee en abundancia. Pero su senti-
duración coyuntura, conduce inevitablemente a la multiplicación do primero, médico, reaparece aquí: la crisis, cuya salida puede
de tiempos históricos localizables según las actividades y los gru- revelarse fatal, designa la manifestación brusca de un mal inter-
pos sociales: tiempo de mercaderes, del préstamo y del comercios no, de una ruptura del equilibrio en el organismo social. Aunque
medidos por el reloj de las postrimerías de la Edad Media como relativamente breve, sin embargo, la crisis no pertenece al tiem-
lo demostrara Jacques Le Goff, tiempo estacional del campe- po de la coyuntura: la historia corta, política, es impotente para
sinado, tiempo inmediato de la decisión política, tiempo del más explicarla o resolverla. La crisis señala el fracaso de una socie-
allá y de la memoria de los muertos bajo la vigilancia de la igle- dad entera, más precisamente una forma de revancha de lo eco-
sia, etc.. Es la unidad misma del tiempo, exterior, mecánico, nómico sobre lo mental, de lo real sobre lo imaginario. Realidad
hasta entonces uno de los fundamentos de la historia, que esta- del agotamiento demográfico y material de España que encuen-
lla. Es lo real que vacila; de todas esas percepciones del tiem- tra su origen en el imaginario de la hidalguía, en el desmesura- UNTREF VIRTUAL | 7
do esfuerzo consentido en América y en Europa y que pone fin Mediterráneo durante el siglo XVI. Si estas explicaciones fuesen
al sueño. España es aplastada bajo su propia imagen, y con ella confirmadas, conducirían a esta sorprendente conclusión: el G. Martínez Gros
su imperio americano. Porque en América, ambas estructuras modelo imaginario no cederla incluso ante la ruina. La compul-
se conjugan para aniquilar: arrasada por la conquista, la enfer- sión urbana de las sociedades mediterráneas, en nombre de
medad, la opresión, la sociedad indígena "se suicida" según una concepción de la civilización inseparable de la ciudad, y de
Chaunu. Así, la crisis reintroduce la regresión, la amenaza de una ciudad parasitaria -Roma, Constantinopla, Bagdad y no Ve-
muerte, la tragedia y el pesimismo que la historiografía desde el necia o Génova- resistiría, a quince siglos de distancia, a todos
Siglo de las Luces, tendía a borrar. La historia se muestra tanto los obstáculos de las realidades económicas.
como peligro o como progreso. Quizás es significativo constatar
que Chaunu, como Braudel, aun cuando hay que distinguir cla- Pareciera que lo real se venga: el mundo antiguo o musulmán
ramente sus obras respectivas, han centrado su estudio sobre declina, el Mediterráneo en el siglo XII pierde su supremacía en
España y América de fines del siglo XVI y del siglo XVII, porque la Europa del norte. Confiriéndole el sitio que le corresponde a
hay muy pocos ejemplos en el Occidente moderno de tan grave lo imaginario, no solamente en la deformación sino también en
ruina bajo tan brillante fachada. Tal vez no sea menos digno de la formación de la realidad, la historia serial, precisamente por-
interés hacer notar que estos historiadores franceses son ciu- que es cuantitativa, puede evaluar la salud real de una sociedad
dadanos de un país en donde emerge, en la posguerra, el sen- por el estudio de sus ritmos simples, los de su civilización mate-
timiento de que una crisis de casi más de un siglo desde 1870 rial: mejoramiento, estancamiento, incluso regresión de técnicas,
al menos acaba de ser superada con gran esfuerzo. intensidad o disminución de los intercambios, progreso o des-
censo de población. Aquí aparece la objetividad de la historia.
Vale la pena que nos detengamos en este punto: la oposición de Según estas medidas podría decirse que el Mediterráneo del
lo real y de lo imaginario recuerda la dialéctica marxista de lo siglo XVI declina, mientras que en el imaginario de los contem-
real y de lo ideológico, es decir, de una falsa conciencia que una poráneos sigue siendo el centro de la civilización. Por el contra-
clase dirigente se propone a sí misma, e impone a las clases rio, Inglaterra o Suecia, aún semibárbaras, se afirman.
dominadas. No hay razón alguna para negar este préstamo del
marxismo a la nueva historia, pero hay que agregar que lo ima- Pero, sobre todo, la investigación de las estructuras mentales ha
ginario, en el sentido en que lo entiende la nueva historia, no es sabido mostrarnos la verdadera descomposición de las socie-
ni reflejo, ni justificación, ni compensación, ni simple falsa repre- dades, haciéndoles perder la apariencia de homogeneidad que
sentación de lo real; se trata de una fuerza que se ejerce, y con la mirada histórica les confería: ¿la Francia de la época clásica
frecuencia victoriosamente, sobre la organización de lo social. (1660-1685)? Pero Francia y el clasicismo sólo existieron para
Es la permanencia de mentalidades, de la rígida estructura que una fracción de la sociedad y una fracción de la historia. Frac-
puede crear la crisis, no sólo chocando con lo real sino dando ción de la sociedad: la de las elites. Fracción de la historia: allí
origen a condiciones reales, que conduce a la ruina de su visión donde se ejerce la influencia de esas Elites, en la recaudación
del mundo. Hemos visto al respecto el ejemplo de Esparta en el fiscal, la conscripción, el bautismo, el matrimonio, el reparto de
Siglo de Oro. Pero, de la misma manera, el ideal de una civi- bienes, la rebelión o la muerte, momentos en los que las institu-
lización urbana está, quizás, en el origen de la ruina del Imperio ciones -estado, notario, iglesia- convocan a la multitud de los
romano y de la civilización antigua por la sobrecarga fiscal o la que no pertenecen ni a ese tiempo, ni a esa lengua (francés o
confiscación de la renta de los fundos en detrimento de los cam- latín), ni a esos debates políticos, militares, ideológicos. Mo-
pos, por la incitación implícita al éxodo rural. La misma expli- mentos de sumisión o de confrontación donde se resumen, o se
cación ha sido dada para la crisis del Islam iraquí de los siglos crean quizás, a partir del siglo XVII especialmente, la separación
X y XII y vuelve a encontrarse en la tesis de Braudel sobre el de clases dominantes y clases populares. Cultura de elites, cul- UNTREF VIRTUAL | 8
tura popular, la oposición deviene banal y a la vez fundamental ¿quién pudo, por otra parte, haber recibido la herencia de los
para los historiadores de nuestra época. Es este uno de los pun- jueces de Calas? No se trata de partidos, de corrientes revolu- G. Martínez Gros
tos de distinción más relevantes entre el primer indice de los cionarias, sino simplemente de momentos, como si la Revolu-
Annales (1929-1949) y el segundo (1949-1968): las clases so- ción, y quizá también como si los individuos que la hicieron y
ciales definidas tanto por los limites de sus mentalidades como que la representan todavía en nuestra memoria -Mirabeau, Des-
por sus relaciones en el proceso de producción, hacen su entra- moulins, Danton, Robespierre- hubiesen tenido, alternativamen-
da masiva. En este caso, la influencia del marxismo es evidente. te, uno y otro lenguaje: el del rumor y el de la razón, entre otros
Lo nuevo no es afirmar, precisamente, la existencia de la lucha discursos evidentemente. Es así como un acontecimiento tan
de clases, sino suponer que los grupos que constituyen una so- revelador y primordial como la revolución Francesa, puede apa-
ciedad no viven en el mismo tiempo, la misma historia. Es decir, recer como encrucijada, es decir como el punto de encuentro
que lo que perciben de un mismo acontecimiento, la marca sim- pero también de divergencia de tiempos largos, de mentalidades
bólica que le otorgan, no son los mismos. Entre el humanitaris- que la dividen.
mo de las élites esclarecidas del siglo XVIII, que culminó en la
abolición de la tortura en el procedimiento judicial algunos años Se habrá reparado en que no nos hemos interrogado sobre la
antes de la Revolución, o a la reducción de la pena de muerte existencia de un "complot aristocrático" en los hechos durante la
por la guillotina y la masacre del gobernador de la Bastilla el 14 Revolución, más exactamente de complot contra "el pueblo" (¿el
de julio de 1789 -se le arrancó el corazón para luego pasearlo campesinado?) en julio de 1789 o intento de sublevación en las
clavado en una pica-, no existe únicamente el signo, evidente, prisiones de Paris en setiembre de 1792. No lo hemos hecho só-
de un conflicto de clases, sino una simbólica de dos tiempos his- lo porque la respuesta excede ampliamente nuestra competencia,
tóricos que se superponen, uno de los cuales nos conduce a la sino también porque el interés de la nueva historia se centra en el
sublevación popular, típica del siglo XIV, mientras que el otro discurso del complot, en la rigidez del lenguaje, en las mismas
nos reenvía a los debates más contemporáneos sobre el recha- palabras empleadas en circunstancias tan diferentes -aquellas de
zo de la tortura o la aplicación de la pena de muerte. De la mis- julio de 1789 y aquellas de setiembre de 1792- y que denuncian
ma manera, en Pensar la Revolución Francesa, François Furet la permanencia de una estructura de lo imaginario, de una recons-
subraya el papel del rumor, y en particular del universal complot titución obstinada que haya podido ser, no fue vivida más que a
aristocrático en el fenómeno revolucionario: el Gran Terror cam- través del prisma de un esquema de explicación. Pero no de un
pesino de julio de 1789, las masacres de setiembre de 1792 en prisma deformante sino por el contrario de una lente que hace
las prisiones parisinas, por ejemplo, son incomprensibles si no converger toda la multitud de hechos en el espacio único que
se tiene presente este dato constante del pánico revolucionario. crea una palabra clave: el complot.
Pero es precisamente contra este mismo carácter todopoderoso
del rumor, tan presente en el proceso de Calas, tan violenta-
1. Calas, comerciante de Tolosa, de familia protestante oficialmente conver-
mente denunciado por Voltaire en nombre de los derechos de la tida (por fuerza) al catolicismo, pero secretamente fiel a su fe, fue acusado
verdad frente a "lo que se dice por ahí", del individuo frente a la por el rumor publico del asesinato de su hijo, hallado muerto en condiciones
presión social, que la opinión esclarecida se habla concertado sospechosas. Declarado culpable del crimen en base a las vagas acusacio-
en el siglo XVIII. Tiempo del individualismo liberal frente al tiempo nes de sus vecinos (católicos) fue condenado a muerte y ejecutado en 1762.
de la comunidad, tiempo de la verdad científica o racionalmente Convencido, luego del drama, de la inocencia del ajusticiado, Voltaire lanza
con sus escritos la más formidable campaña de opinión -y la primera quizá-
establecido frente al tiempo del consenso de grupo, la Revolu-
del Siglo de las Luces para obtener la revisión del caso. La indignación que
ción reúne a los contemporáneos espirituales de los perseguido- provoca en la opinión "esclarecidas el juicio, imputado al "oscurantismo" reli-
res de Calas1 y a los de los filósofos de las Luces. Difícil es iden- gioso, conducirá al mismo rey a declarar la casación del juicio del Parla-
tificar tal o cual tendencia revolucionaria en una u otra actitud: mento de Tolosa y a rehabilitar a Calas y a su familia. UNTREF VIRTUAL | 9
La historia se impone hoy como tarea reconocer las facetas de se hará eco de la hostilidad a la familia, tan ampliamente exten-
ese prisma, aplicando ante todo, a esas estructuras de lo ima- dida en nuestras mentalidades contemporáneas. G. Martínez Gros
ginario los mismos métodos seriales que a las estructuras de la
civilización material Este es el camino seguido de un modo ri- Aquí aparece la amenaza de la tautología: el historiador encuen-
guroso por Michel Voyelle, en una de las tesis más importantes tra en el documento precisamente lo que el documento quiere
de estos últimos años sobre el estudio del sentimiento de la mostrar. La historia sería entonces simple paráfrasis, apenas in-
muerte en Provenza en el siglo XVIII. Pero la dificultad surgió terrumpida por algunos silencios como el que Michel Voyelle supo
inmediatamente; luego de haber señalado el receso de las soli- señalar. Esto conduce a preguntamos: ¿Qué cosa es un docu-
citudes de misa en los testamentos, Vouvelle concluye: "No se mento histórico?
puede saber si el hombre en 1780 muere más solo, menos se-
guro del más allá, que en 1700, pues ha decidido no hablar más Hasta ahora hemos elegido nuestros ejemplos de la historia mo-
de ello." En tal serie homogénea (los testamentos del siglo XVII) derna (siglos XVI-XVIII) de Europa, indiscutiblemente uno de los
lo que se le revela al historiador con mayor evidencia, es el do- dominios privilegiados de la nueva historia, quizá porque la docu-
cumento mismo: el acta notarial. No es el testador quien habla, mentación es lo suficientemente abundante como para someterla
ni tampoco el notario, sino la fórmula notarial. Es por esta razón al análisis serial y estadístico, y lo bastante restringida, al contrario
que la investigación -como bien lo señala el autor mismo- no de los últimos dos siglos, como para no aplastar al historiador con
puede conducir, en el caso citado, más que a una certeza ne- su peso y permitirle extraer más claramente las estructuras. Pero
gativa: a fines del siglo XVIII la casilla "solicitud de misas" queda existe, sin duda, otra razón; en la época moderna se fijan, en
vacía en la mayoría de los testamentos estudiados. Pero el do- sus grandes líneas, las lenguas que hablamos, nuestros sistemas
cumento no se preocupa por tomar en cuenta otras aspiraciones de pensamientos -principalmente la ciencia-, nuestra herencia
que substituirán a la misa. Por el contrario, los silencia... y el cultural: Lutem, Shakespeare, Cervantes o Molière pertenecen a
sentimiento de la muerte a fines del siglo XVIII escapa, en gran ella. Las mentalidades de esas elites, de las que provienen la to-
medida, al historiador. Pensemos qué cosas de nuestra socie- talidad de nuestros archivos se asemejan a las nuestras. En sen-
dad revelarla el estudio de los testamentos o de las actas de tido estricto, se trata ya de "nuestra" historia, o mejor -recurrien-
sucesión actuales. Si el historiador del porvenir no dispusiese do al léxico de la etnología-, de nuestra tradición viviente. La mi-
más que de estos archivos, ¿no podría determinar legítimamen- rada del siglo XX apenas percibe allí la distancia de la historia,
te la cohesión de la familia y la sujeción al patrimonio, por ejem- la extrañeza de ese mundo tan próximo. Pero son nada más que
plo? Indiscutiblemente el análisis no serla del todo falso, pero tres siglos de los cincuenta con que cuenta la historia. Se trata
sin embargo, no cumpliría su cometido si ignorase que el acta de una fracción de la humanidad, brillante por cierto, pero mi-
de sucesión, nacida con el derecho burgués, tiende precisa- noritaria. Intentemos ampliar el debate, en la medida de nues-
mente a reforzar el rol de la familia y del patrimonio. En una pa- tros conocimientos para hacer comprender mejor la magnitud de
labra, no sería el reflejo real de las mentalidades de las que es la cuestión del "documento".
creadora y garante. ¿Cuántas familias se encuentran solamente
en esta única ocasión -y por obligación así como por interés- Cuando nos remontamos a épocas muy lejanas se impone a
frente a un notario después de la muerte de uno de los suyos? menudo el recurso a la arqueología por la falta de textos es-
Y aún más, lo que el documento oculta es, con frecuencia, más critos. Pero la arqueología no es un recurso de última instancia,
importante que lo que quiere mostrar: relaciones profesionales, podría -puede- jugar el papel de esa "historia inconsciente" de la
amigos, amores; sobre todo aquello que vincula al individuo con que hablaba Braudel y que nos ofrece los datos fundamentales
otras solidaridades, el acta oficial permanecerá muda. Tampoco de una civilización material. En muchos casos ella sola, por la
UNTREF VIRTUAL | 10
importancia de los materiales que reúne, puede sustituir a la his- dad y también la conciencia de un individuo, en la Siria de en-
toria serial de los periodos más recientes. Puede enseñamos la tonces. Pareciera que la arqueología no escapa al desafío que G. Martínez Gros
distribución de los hombres, su modo de alimentación, sus téc- implica el documento para el historiador: en este ejemplo, una obra
nicas de construcción, la medida y disposición de las ciudades, bizantina no es la huella de la presencia griega sino del imagi-
la estética de una población, el aspecto físico de los individuos, nario árabe del primer Islam fascinado por el prestigio de las civi-
los modos de inhumación o de incineración, y también algunos lizaciones antiguas. La historia alcanza así una visión más rica y
ritos funerarios cuyas trazas han quedado inscritas en la tierra. más contradictoria al precio de una renuncia: resignarse a no
La arqueología señala las constantes en una perspectiva cara a establecer una relación simple entre el objeto o documento y la
Braudel, ya que los materiales utilizados, la disposición misma realidad o el autor que se supone a primera vista.
del hábitat, la alimentación, dependen a menudo -en las civiliza-
ciones antiguas especialmente- de las características del suelo, Esta dimensión de la imagen, de lo imaginario, ha invadido pro-
del relieve y del clima poco variables. Sería peligroso reducir gresivamente la nueva historia a medida que -en particular para
aquí la historia a un simple determinismo geográfico o biológico. las épocas más lejanas- la ambición de descubrir lo real se hada
Sin duda podría probarse, por el estudio de los esqueletos, que cada vez más dudosa. La Edad Media occidental representa al
la diversidad de los caracteres físicos mediterráneos no ha sido respecto un equilibrio particular. Podría distinguirse en ella la do-
en absoluto afectada, en tal o cual región, por tal invasión, árabe cumentación de lo real (cartas, censos, testamentos) y la de lo
por ejemplo, y sacar conclusiones relativamente aventuradas so- imaginario (crónicas, canciones de gesta, literatura cortesana o
bre las permanencias reales de las sociedades mediterráneas por clerical). Pero, como lo demuestra la obra de Georges Duby, la
debajo del fenómeno "superficial" del Islam. Tomemos un caso frontera que las separa se esfuma a menudo: si las estructuras
digno de atención: el examen de los palacios de los omeyades de de la familia noble se modifican, o mejor dicho, se constituyen
Siria-Palestina, construidos en los siglos VII y VIII de nuestra era entre los siglos X y XII, estamos aquí en presencia de una infor-
por los primeros califas musulmanes, permitirla concluir a la ar- mación demográfica bien real. Pero, si esta génesis es insepara-
queología que se trata de edificios bizantinos. La arquitectura, ble del nacimiento de una conciencia genealógica, ¿cómo distin-
las columnas, los mosaicos, no dejan ninguna duda. guir ambos terrenos? Los guerreros que se reparten los despojos
del poder real son muy reales, pero entran en la historia gracias a
Lo mismo reafirma el historiador provisto de textos: Siria era ese código imaginario que es la caballería. Igualmente reales son
árabe entonces. Pero la contradicción no termina aquí: si la cons- los monasterios, el poderío de Cluny, los conflictos de autoridad
trucción es bizantina, ¿lo eran también los constructores? ¿Pri- con los obispos, pero todos ellos son inseparables de una con-
sioneros bizantinos o cristianos de Siria maestros en técnicas cepción del mundo y del retiro, de la abstinencia y de la carne, de
bizantinas? ¿Entonces, los arqueólogos son víctimas de una ilu- la certeza de la proximidad del juicio final, difícilmente clasificable
sión? No, si ellos afirman lo que proclama el documento arqueo- en lo imaginario ya que su realidad parece imponerse a todos los
lógico: un lenguaje arquitectónico bizantino en la Siria del siglo espíritus de la época Es esta distorsión de lo real medieval, si se
VIII. Un lenguaje que no es ni el del poder árabe y musulmán ni lo confronta con nuestra propia definición espontánea de la reali-
el de la vida cotidiana, todavía dominado sin duda por el siríaco dad, la que sin duda ha otorgado a la historiografía de la Edad
de los cristianos nativos; un lenguaje que no designa con cer- Media un lugar privilegiado en la elaboración de la nueva histo-
teza a quienes lo emplean, como una frase del inglés no define ria Se establecen aquí lazos necesarios, y para nosotros extra-
a un británico: un médico o un arquitecto sirio, cristiano, admiti- ños: la sexualidad y la muerte acompañan al poder tangible de
do en la intimidad de los califas, se expresarla en árabe con sus las tierras y de las armas. Monjes castos y clérigos continentes
protectores, en griego en su actividad profesional, en siríaco en son los propietarios del más allá, inmenso dominio de los difun-
su comunidad. Un lenguaje más de los que componen la socie- tos, que en la vida terrenal se traduce a su vez en bienes con- UNTREF VIRTUAL | 11
cedidos a la hora de testar, en cruzadas de penitencia o de sal- menor importancia de la vista respecto al gusto y sobre todo del
vación. La misma contabilidad se ejerce por todas partes, más tacto y del oído en la sensibilidad del hombre del siglo XVI. Esta G. Martínez Gros
acá o más allá de la muerte, más ad o más allá de la carne. es, en definitiva, la misma tesis que sostiene Marshall Mac Lu-
¿Cómo separar lo real y lo imaginario en este conjunto? han, partiendo de textos y experiencias diferentes, en una obra
tan brillante como polémica, La galaxia Gutemberg. Es el mismo
Paradojalmente, este desplazamiento o esta redefinición de lo camino que emprende Bartholomé Benassar en su Valladolid au
real no reduce el territorio del historiador, por el contrario, lo XVIème siècle, aunque sin llegar a las mismas conclusiones. En
extiende. El historiador debe precisar, para su época, los límites estos casos, lo real histórico se enriquece con todas las modifi-
de esa extensión. Pese a las influencias que se ejercen de una caciones de los datos de la conciencia con todos los desplaza-
región a otra de la historia, se vuelve cada vez más difícil con- mientos de lo imaginario, al admitirse que la realidad toda es
cebir un cuestionario universal y único aplicable a todas las civ- percibida a partir de lo "mental". La nueva historia pareciera abo-
ilizaciones, desde la Antigüedad al Occidente moderno, desde carse cada vez menos al estudio de los hechos en sí mismos, o
la China al Islam. La historiografia medieval es aún ejemplar al a observar los hechos tras la apariencia de las palabras, inte-
respecto. La muerte y el más allá constituyen el centro de la so- resándose por recuperar el discurso de una época, ese proceso
ciedad de la Edad Media: distribuyen las tareas de este mundo, por el cual se nombra una realidad y se actúa sobre ella.
reparten la propiedad del tiempo (el de Dios y el de los clérigos
frente al de las ciudades y el de los comerciantes, como lo ha Existe, en efecto, un realismo histórico que cree distinguir clara-
mostrado Jacques Le Goff) y tiñen todo el trabajo terrenal (pen- mente lo real de lo imaginario y que desdeña el acto primero de
itencia o salvación). Por el contrario, en el siglo XVIII, la muerte la historia: la representación que supone la mirada del historia-
y el más allá, más privadas e individuales, escapan en gran par- dor sobre un momento de la historia. Lucien Febvre reprochaba
te a la mirada del historiador, como nos lo señala Michel Voyelle. a los historiadores oficiales de principios de siglo que pretendie-
¿Decadencia de la iglesia, expansión del individuo? No lo pare- ran hacer de la historia la ciencia de los hechos pasados del
ce, ya que el dominio de lo individual no existe en el Occidente mismo modo que la biología lo era de los seres vivos, de no ha-
medieval. El hombre sólo es creación de la Europa moderna y ber presenciado jamás una experiencia científica, de no haber
se expande en el siglo XVIII. Y la iglesia del Siglo de las Luces comprendido nunca que ésta era fruto de una hipótesis y de una
no es ya la de la Edad Media, como lo ha demostrado Michel de larga preparación de la materia que se pretendía estudiar. Es
Certeau respecto a Francia. Cada vez más ligada al estado, con cierto que ningún historiador contemporáneo ignora que cons-
una utilidad social asignada según la moral de los filósofos, la truye su objeto seleccionando la documentación y que su tarea
iglesia ya no controla, justamente, ese vasto reino de la muerte no es coleccionar hechos diversos sino explicarlos, por la dis-
que le confería en la Edad Media uno de sus rasgos esenciales. posición misma que él da a esos hechos. Pero, sin duda por
Esta transformación del paisaje social, desde el siglo XII al XVIII, analogía con una cierta visión de las ciencias naturales, la histo-
está inextricablemente ligada a un cambio en la percepción de ria ha considerado frecuentemente su objeto, el pasado, como
ese hecho aparentemente claro, biológico y universal: la muerte. materia inerte o confusa a la que el método organizador del his-
toriador podía únicamente devolver su sentido real. Braudel su-
Lo que decimos acerca de la muerte vale también para aquellas braya que la frontera del catolicismo y del protestantismo en Ale-
realidades humanas consideradas como intocables durante tan- mania en d siglo XVI sigue los cursos del Rhin y del Danubio,
to tiempo: la familia -más allá del esquema simplista de la evolu- alcanzando de este modo los límites del Imperio romano de un
ción de la familia extensa a la familia nuclear de nuestros días- milenio antes. Lucien Goldman ve en el movimiento jansenista
el amor, el cuerpo y hasta la percepción de los sentidos. Lucien francés del siglo XVII, una reacción de la nobleza de toga des-
Febvre ya había esbozado -en su Rabelais- la hipótesis de la poseída del poder por los nuevos oficiales reales. Los contem- UNTREF VIRTUAL | 12
poráneos -alemanes del siglo XVI o franceses del siglo XVII- no impide ir más allá de esa percepción de lo real. Real e imagina-
lo "ven". El historiador, como el novelista del siglo XIX, domina, rio se superponen tanto en la época como en el trabajo del his- G. Martínez Gros
desde la altura de varios siglos que le separan de su objeto, todos toriador. Este último simplemente explicita, o mejor reconstruye,
los acontecimientos cuya verdad sólo él conoce y cuyas relacio- lo que está dicho ya con otras palabras, otros sistemas de pen-
nes profundas sólo él puede tejer. ¿Actitud necesaria a la historia samiento. Uno o varios otros.
moderna? En el prefacio de su Ercriture de l'Histoire, Michel de
Certeau analiza un grabado de principios del siglo XVII: Américo Si tornamos la Grecia de los siglos VI a IV antes de nuestra era,
Vespucio, vestido, armado, encuentra al indígena desnudo: Amé- ¿cómo hacer su historia sin tomar en cuenta la despiadada se-
rica. Un cuerpo virgen, una página blanca sobre la cual de ahí en lección de textos conservados en la época helenística (siglos III
más se inscribirá la historia europea. De Certeau titula el grabado a I a.C.), la sacralización de los escritos de Platón y de Aristó-
"la escritura conquistadora". El acto fundamental de esta domina- teles como summas filosóficas por la escolástica medieval, el
ción del pasado por la mirada viviente del historiador y de su épo- resurgimiento de un clasicismo a la antigua en el Renacimiento,
ca es según de Certeau la escritura. Desde esta perspectiva, el la erección de las ciudades griegas como paradigmas políticos
descubrimiento de América es, quizás, el primer acto histórico de las modernas sociedades del siglo XIX? Lo esencial de la
moderno: la conquista de un continente "salvaje", de civilizacio- obra de Aristóteles sigue perteneciendo a la filosofía o a la histo-
nes sin o casi sin escrituras, mediante las armas y el pensamien- ria de las ciencias y en eso somos fieles a la tradición medieval
to europeos, los cuales niegan en un mismo movimiento la exis- de Occidente o del Islam, que lo han separado de sus contem-
tencia anterior mediante la muerte. poráneos o predecesores inmediatos -oradores, historiadores,
dramaturgos, entonces ignorados. Pero como autor de la Poluta,
Pero si éste es -como afirma de Certeau- el fundamento mortífe- el mismo Aristóteles será asociado al Platón de las Leyas o de
ro del pensamiento histórico europeo, éste choca con una contra- la República, a Heródoto o a Tucídides en el estudio de los es-
dicción casi insalvable. Tradicionalmente, como se sabe, la línea quemas sociales que llevan a cabo los historiadores, mientras
divisoria entre la historia y la prehistoria -rechazada por algunos- que los trágicos o los poetas continúan alimentando el humanis-
es, precisamente, la escritura. Escritura en sentido amplio, en la mo de los especialistas de la lengua y de la literatura griega
que los datos arqueológicos tienen su sitio. Lo que importa aquí antigua. No basta con afirmar que el conocimiento de la Grecia
es que las civilizaciones desaparecidas de las que se ocupa la clásica está dividido en varias ramas del saber; es necesario
historia, aquellas cuya historia es posible, nos han dejado, por de- agregar que esta división tiene una historia. Pero, ¿una o varias
finición, un discurso también mutilado, una escritura en retazos. historias? Esa división lleva inscritas las huellas de muchas con-
En ningún caso, ni siquiera en ese sector del pasado precolombi- ciencias históricas divergentes (las de la época, las de las escue-
no posible de reconstituir, la mirada del historiador se fija en una las helenísticas, las de la universidad medieval, las del humanis-
"página virgen". Esas páginas ya están escritas. La historia jamás mo y tantas otras que aún perduran en nosotros).
es escritura sobre un cuerpo desnudo, como el del indígena de Ves-
pucio, sino ante todo texto sobre texto, conciencia histórica -la del Para decirlo en pocas palabras: ¿Quién transcribió, por ejem-
historiador y su tiempo- sobre conciencia histórica -la de la época plo, en el mundo helenístico, copiando ciertos textos y no otros,
que estudia. Ambos discursos articulados, confrontados, poseen una cierta imagen dorada de esos dos siglos? ¿Quién los identi-
cada uno su lógica y su validez, y seda peligroso atribuir a uno -el ficó como clásicos mucho antes de la era cristiana? ¿Qué medios
nuestro- el prestigio de lo real para dejar al otro -el del tiempo- y qué preocupaciones los han guiado? ¿Voluntad de afirmar la
nada más que los fantasmas de lo imaginario. Si es cierto que el Grecia clásica como fuente de todo pensamiento y rendirse así a
pasado sólo nos llega escrito, y concebido, como parte de una la evidencia de su superioridad sobre los bárbaros? ¿Reivindica-
representación, de un imaginario, la misma documentación nos ción del papel del sabio en la sociedad helenística y luego roma- UNTREF VIRTUAL | 13
na, donde el poder es esencialmente militar? Y si se le puede aparece -dice Foucault- en un discurso social más vasto, cuyos
acordar esta significación -entre muchas otras indudablemente- ecos se perciben en la literatura y en la filosofía del romanticis- G. Martínez Gros
al trabajo helenístico, ¿qué papel ha jugado la imagen antigua mo (piénsese en el personaje del poeta-loco de Hölderlin, por
del sabio en el nacimiento de la conciencia de grupo entre los ejemplo). Y, aún más lejos, en La arqueología del saber, Fou-
clérigos de la iglesia y la universidad medievales, los humanis- cault propone como tarea para los historiadores, delimitar esos
tas, los intelectuales del siglo XIX o del XX? ¿Qué es lo que se discursos en el tiempo y en el espacio social. En lugar de opo-
recobra de la pareja griego-bárbaro en la moderna oposición ner la práctica sexual de una época y su moral, de confrontar lo
civilización-barbarie, y sobre todo, en la oposición Oriente-Occi- real y lo imaginario, propone diseñar un discurso de la sexuali-
dente? Y recíprocamente ¿en qué sentido, aquellos que buscan dad por sus límites, sus prohibiciones, sus silencios o, como lo
la legitimidad en las fuentes griegas, han forzado esa imagen, dice el autor, "de una cierta manera de hablar", ya sea verbal-
con sus elecciones siempre restringidas, con las categorías que, mente o no, lo sexual.
una tras otra, han recortado y nos han legado "filósofos", "hom-
bres de ciencia", "trágicos", "artistas"...? Todos estos hilos con- Se observará, leyendo a Foucault, y esto es esencial, que ese
ducen al Occidente contemporáneo; nuestro imaginario está discurso es neutro. Foucault no pretende investigar ni el origen
trenzado con ellos. Contra este imaginario choca sin cesar el (las causas tradicionales) ni el sujeto; ese ¿quién habla? que el
historiador clásico y de él extrae al mismo tiempo los conceptos historiador se impone identificar por lo general como tarea deci-
de su análisis. Esos conceptos cuyo origen nosotros también siva, así coma el exorcista de antaño se imponía identificar el
situamos en Grecia y que aplicamos luego al estudio de su mis- demonio de la poseída Ese quién -individuo, clase social, insti-
ma historia en un inmenso juego de espejos: "libertad", "arte", tución- parece disolverse en una concepción que el mismo autor
"occidente", "ciencia", "mito"... e "historia". califica de neo-positivista. Cada vez con más vigor en estos últi-
mos años, la investigación sobre el sujeto de la historia parece
También los estudios realizados sobre la brujería, la posesión o ceder paso al lugar desde donde se habla, vale decir, al discur-
la locura -una de las más notables contribuciones de la nueva so -en el sentido que acabamos de darle- en el interior del cual
historia- son significativos al respecto. La realidad de la brujería se puede inscribir tal palabra o tal acto. El impersonal pareciera
-como insiste vivamente Robert Mandrou- no aparece más que reemplazar el "aquel hace", "dice" o "piensa"... Al respecto, el
con el magistrado, con la confrontación del discurso de la élite gran libro de Georges Duby, Las tres órdenes o lo imaginario del
esclarecida con las prácticas populares. feudalismo, se aproxima a esa perspectiva. Podría distinguirse
en él un discurso del transmundo estrechamente ligado al de la
En su Historia de la locura, Michel Foucault, de igual manera, no sexualidad y un discurso de la guerra que se articula sobre el
estudia el discurso del loco, que permanece inaccesible para primero, pero siempre según las mismas palabras cuyo sentido
nosotros suponiendo que se le pudiera encontrar una existencia se desliza subrepticiamente al asociarse de modo diferente; vír-
independiente de la del médico. Foucault examina, por el con- genes-continentes-cónyuges, sacerdotes-guerreros (oratores-
trario, el nacimiento de una ciencia, la psiquiatría, señalando bellatores), hombres de guerra-pueblo sin armas (inermes). Más
que ella supone una ruptura que crea su propio objeto: la locu- allá de las inflexiones que se les otorgue, las categorías del pen-
ra bajo la forma que adoptará al menos hasta Freud. El loco del samiento social de los siglos X a XII aparecen con la temible
siglo XIX, enfermo mental, se distingue claramente de los manía- rigidez de un, o mejor, de varios discursos hasta la grandiosa
cos, delirantes, melancólicos, conocidos por los médicos de la unificación de los tres órdenes llevada a cabo en el siglo XIII al-
época clásica cuyas deficiencias o excesos de humores corpo- rededor de la figura real. Los actores del drama, los sujetos de
rales perturbaban la clara razón. Pero esta creación de la locu- la historia, están todos allí: obispos, monjes, clérigos, feudales,
ra, paralela a la de la práctica médica que pretende curarla, caballeros, rey e incluso pobres y mujeres. Pero todo sucede UNTREF VIRTUAL | 14
como si ellos debieran incluirse como figuras del discurso para
nacer a la historia, o como si el discurso les hiciese nacer en un G. Martínez Gros
rol ya preparado.
Para finalizar, la única conclusión a la que podemos llegar, es
que la nueva historia carece de un campo de influencia definido
y que se extiende incluso mucho más allá de los historiadores
profesionales, como lo indica la mención del filósofo Foucault en
este trabajo. Nuevas maneras, nuevos temas también, unas y
otros relacionados pero sin que puede extraerse de ello una
doctrina Por nuestra parte no podemos dar más que una impre-
sión: la de una considerable extensión en profundidad del terri-
torio histórico hacia todos los aspectos de lo humano, tal como
lo quería Lucien Febvre y a la vez, la impresión aparentemente
contradictoria de una disgregación de aquellos firmes conceptos
sobre los que se basaba la historia tradicional: el tiempo, único
y mecánico, las relaciones de causa-efecto entre los aconte-
cimientos, los actores-sujetos de la historia... Todo se ha vuelto
incierta ¿Crisis? Crisis necesaria sin duda frente a los progresos
de las otras ciencias del hombre, frente a los interrogantes de
los filósofos sobre las condiciones de posibilidad de la historia.
Crisis general que parece alcanzar, desde hace algunas déca-
das, a todos los dominios del conocimiento, desde la antigua
física hasta la lingüística. Crisis fecunda en cualquier caso, si se
la juzga por la intensidad del debate y por la posición central que
tiene la historia en la constelación de las ciencias sociales. En
este sentido al menos, la nueva historia, hasta el momento, ha
mantenido su apuesta.
UNTREF VIRTUAL | 15
También podría gustarte
- La Nueva Historia. Peter Burke. ResumenDocumento5 páginasLa Nueva Historia. Peter Burke. ResumenAmado Ramon Usla77% (13)
- PastorizaDocumento18 páginasPastorizaEmilseKejnerAún no hay calificaciones
- "Ciudadanía y Política" Nira Yuval-DavisDocumento29 páginas"Ciudadanía y Política" Nira Yuval-DavisBelén DanielaAún no hay calificaciones
- Teoria General Del EstadoDocumento24 páginasTeoria General Del EstadoCris Espiaya0% (1)
- Roberto CEAMANOS LLORENS, La Comuna de París (1871), Madrid, La Catarata, 2014. 221 Pp. ISBN: 978-84-8319-893-3Documento3 páginasRoberto CEAMANOS LLORENS, La Comuna de París (1871), Madrid, La Catarata, 2014. 221 Pp. ISBN: 978-84-8319-893-3alberto diezAún no hay calificaciones
- El franquismo y los intelectuales: La cultura en el nacionalcatolicismoDe EverandEl franquismo y los intelectuales: La cultura en el nacionalcatolicismoAún no hay calificaciones
- Jim Sharpe - Historia Desde BajoDocumento6 páginasJim Sharpe - Historia Desde BajoLucas Cabrera AmbrosettiAún no hay calificaciones
- Resumen - Jacques Revel (2002)Documento8 páginasResumen - Jacques Revel (2002)ReySalmon100% (1)
- Casanova - La Historia Social y Los HistoriadoresDocumento3 páginasCasanova - La Historia Social y Los HistoriadoresDario BarrosAún no hay calificaciones
- 5 Burke Peter Formas de Hacer Historia PDFDocumento14 páginas5 Burke Peter Formas de Hacer Historia PDFFercho Diaz RadaAún no hay calificaciones
- Hacer Historia IndígenaDocumento19 páginasHacer Historia Indígenaione_castilhoAún no hay calificaciones
- 1.2 Formas de Hacer Historia Peter BurkeDocumento15 páginas1.2 Formas de Hacer Historia Peter BurkeGloria MosquedaAún no hay calificaciones
- Corrientes Historiográficas en La España Contemporánea (J. M. Jover Zamora)Documento19 páginasCorrientes Historiográficas en La España Contemporánea (J. M. Jover Zamora)AdsoAún no hay calificaciones
- Javier Peña Perez. El Renacimiento de La BiografiaDocumento0 páginasJavier Peña Perez. El Renacimiento de La BiografiaMiguel Ángel Maydana OchoaAún no hay calificaciones
- Las Reacciones Frente Al Impulso HistoricistaDocumento16 páginasLas Reacciones Frente Al Impulso Historicista'Vaquita Yin YanAún no hay calificaciones
- Pierre Vilar - Historia de EspañaDocumento92 páginasPierre Vilar - Historia de EspañaSebastián escobar100% (2)
- Guerra y Revolución. La Edad de Oro Del Anarquismo Español - Julián CasanovaDocumento14 páginasGuerra y Revolución. La Edad de Oro Del Anarquismo Español - Julián CasanovaTravihz100% (1)
- Los Lieux de Memoire Una Propuesta Historiografica para El Analisis de La MemoriaDocumento14 páginasLos Lieux de Memoire Una Propuesta Historiografica para El Analisis de La MemorialauraAún no hay calificaciones
- La Historia en MigajasDocumento5 páginasLa Historia en Migajasjhg1987Aún no hay calificaciones
- BLOCH, M. - La Sociedad FeudalDocumento546 páginasBLOCH, M. - La Sociedad Feudalmariarmando91% (11)
- Boletín de La Academia Nacional de La Historia #395Documento6 páginasBoletín de La Academia Nacional de La Historia #395Elio FernandezAún no hay calificaciones
- La Nueva Historia Le GoffDocumento9 páginasLa Nueva Historia Le Goffdanieldog100% (1)
- Discussion - The Futures of Global History - TraducidoDocumento14 páginasDiscussion - The Futures of Global History - Traducidoviana solano benitoAún no hay calificaciones
- Vilar, Pierre. - Historia de Espana (2015)Documento190 páginasVilar, Pierre. - Historia de Espana (2015)Manuel Choque Corbacho100% (3)
- Ayer6 10Documento141 páginasAyer6 10jacarmi199Aún no hay calificaciones
- 1 - Burke P - La Nueva Historia, Su Pasado y Su Futuro - 13 PDocumento13 páginas1 - Burke P - La Nueva Historia, Su Pasado y Su Futuro - 13 PAndres Angel MengasciniAún no hay calificaciones
- La Guerra de la Independencia: un conflicto decisivo (1808-1814)De EverandLa Guerra de la Independencia: un conflicto decisivo (1808-1814)Aún no hay calificaciones
- Antologia General de La Prosa en El Perú Del Siglo XVIII Al XIXDocumento268 páginasAntologia General de La Prosa en El Perú Del Siglo XVIII Al XIXNaylampAún no hay calificaciones
- Antología General de La Prosa en El PeruDocumento268 páginasAntología General de La Prosa en El PeruSegundo Alejandro Lopez MondragonAún no hay calificaciones
- Historiografía, marxismo y compromiso político en España: Del franquismo a la actualidadDe EverandHistoriografía, marxismo y compromiso político en España: Del franquismo a la actualidadJosé Gómez AlénAún no hay calificaciones
- Historiadores en España - Peiró Martín, IgnacioDocumento411 páginasHistoriadores en España - Peiró Martín, IgnacioLuis Leyva100% (2)
- BORJA DE RIQUER - La Larga Sombra Del Franquismo Historiográfico - Madrid, El País, 26 MAY 2012Documento2 páginasBORJA DE RIQUER - La Larga Sombra Del Franquismo Historiográfico - Madrid, El País, 26 MAY 2012JoséArdichottiAún no hay calificaciones
- ALEMANA Brugger-IlseDocumento13 páginasALEMANA Brugger-IlseclasesusalAún no hay calificaciones
- Casanova Julian - La Historia Social Y Los HistoriadoresDocumento203 páginasCasanova Julian - La Historia Social Y Los HistoriadoresLuisa GallegoAún no hay calificaciones
- Vox frente a la historiaDe EverandVox frente a la historiaJesús CasqueteAún no hay calificaciones
- Rodriguez Monegal - La Generacion Del 900 (En Numero 6-7-8 1950) PDFDocumento15 páginasRodriguez Monegal - La Generacion Del 900 (En Numero 6-7-8 1950) PDFdockelsenAún no hay calificaciones
- Taller - Resumen Comunitario (Unidad 2)Documento30 páginasTaller - Resumen Comunitario (Unidad 2)Nadia Georgina velizAún no hay calificaciones
- Admin,+13 135-140Documento6 páginasAdmin,+13 135-140maria romeroAún no hay calificaciones
- De La Conquista A La in Depend en CIA CombinedDocumento126 páginasDe La Conquista A La in Depend en CIA CombinedpgfloppyAún no hay calificaciones
- Los Annales y La Historiografia PeruanaDocumento23 páginasLos Annales y La Historiografia PeruanaJorge F MamaniAún no hay calificaciones
- La Ilustración y La Unidad Cultural EuropeaDocumento10 páginasLa Ilustración y La Unidad Cultural EuropeaLaureano JuarezAún no hay calificaciones
- Los Ecos de La Marsellesa - Eric Hobsbawm PDFDocumento352 páginasLos Ecos de La Marsellesa - Eric Hobsbawm PDFJair Jilarious Carreto100% (2)
- la historia e4s un arbol de historiaDocumento7 páginasla historia e4s un arbol de historiaejaciminoAún no hay calificaciones
- La Revolucion Liberal de 1820 PDFDocumento19 páginasLa Revolucion Liberal de 1820 PDFJoa AlarcónAún no hay calificaciones
- Los Escenarios Del Siglo XX Resena de MaDocumento4 páginasLos Escenarios Del Siglo XX Resena de MaFopix BrizuAún no hay calificaciones
- Grimberg Carl - Historia Universal Daymon 01 - El Alba de La CivilizacionDocumento482 páginasGrimberg Carl - Historia Universal Daymon 01 - El Alba de La CivilizaciononeiraAún no hay calificaciones
- La Historia Al Final Del MilenioDocumento11 páginasLa Historia Al Final Del Mileniojesus tapieAún no hay calificaciones
- UH H.univ TabloideDocumento68 páginasUH H.univ TabloidelianaAún no hay calificaciones
- El Marxismo y La Historiografia. J. ArosteguiDocumento5 páginasEl Marxismo y La Historiografia. J. ArosteguiCarlos Da RosaAún no hay calificaciones
- José Miguel Hernández Barral HyP34 PDFDocumento3 páginasJosé Miguel Hernández Barral HyP34 PDFJaime AguiranAún no hay calificaciones
- V. I. Lenin - El Imperialismo, Fase Superior Del Capitalismo-Progreso (1966)Documento137 páginasV. I. Lenin - El Imperialismo, Fase Superior Del Capitalismo-Progreso (1966)Jorge Dominguez100% (1)
- La Historia y La Ficción Contemporánea. Carlos-PachecoDocumento20 páginasLa Historia y La Ficción Contemporánea. Carlos-PachecoMarcos Daniel López BarreraAún no hay calificaciones
- Documento de Trabajo Investigación Histórica y ComparadaDocumento46 páginasDocumento de Trabajo Investigación Histórica y ComparadaOrientaciónSocialAún no hay calificaciones
- Los Ecos de La MarsellesaDocumento307 páginasLos Ecos de La MarsellesaakaterikoAún no hay calificaciones
- Burke-La Escuela de Los AnnalesDocumento5 páginasBurke-La Escuela de Los AnnalesMartina SondereggerAún no hay calificaciones
- Castillo, A. de La Pelografia A La Historia PDFDocumento11 páginasCastillo, A. de La Pelografia A La Historia PDFAntonio prado silvaAún no hay calificaciones
- Sanchez Marcos Fernando Las Huellas DelDocumento3 páginasSanchez Marcos Fernando Las Huellas DelMariana CesinoAún no hay calificaciones
- 2017 Rivista P2P Messico-Letras Históricas Uni. Guadalajara Una Aproximación Al Debate Sobre Conocimiento Histórico Siglos XIX XX XXIDocumento28 páginas2017 Rivista P2P Messico-Letras Históricas Uni. Guadalajara Una Aproximación Al Debate Sobre Conocimiento Histórico Siglos XIX XX XXIFabrizio LorussoAún no hay calificaciones
- Entrevista A Jorge LafforgueDocumento5 páginasEntrevista A Jorge LafforgueValle81Aún no hay calificaciones
- La Primera República: Auge y destrucción de una experiencia democráticaDe EverandLa Primera República: Auge y destrucción de una experiencia democráticaAún no hay calificaciones
- Burke El Des Cult PopularDocumento8 páginasBurke El Des Cult PopularSergio GaleraAún no hay calificaciones
- Cooke La Revolucion y El PeronismoDocumento25 páginasCooke La Revolucion y El PeronismoSergio GaleraAún no hay calificaciones
- 1 DucellierDocumento36 páginas1 DucellierSergio GaleraAún no hay calificaciones
- 21 VenturiDocumento14 páginas21 VenturiSergio GaleraAún no hay calificaciones
- Repaso de CinematicaDocumento3 páginasRepaso de CinematicaSergio GaleraAún no hay calificaciones
- Clase 1 IntroduccionDocumento4 páginasClase 1 IntroduccionSergio GaleraAún no hay calificaciones
- Clase 5 Maquinas Simples 2Documento7 páginasClase 5 Maquinas Simples 2Sergio GaleraAún no hay calificaciones
- Clase 4 Maquinas Simples 1Documento6 páginasClase 4 Maquinas Simples 1Sergio GaleraAún no hay calificaciones
- Partes de Un Vector para Cuarto de PrimariaDocumento2 páginasPartes de Un Vector para Cuarto de PrimariaSergio GaleraAún no hay calificaciones
- CinematicaDocumento5 páginasCinematicaSergio GaleraAún no hay calificaciones
- Repaso MRUVDocumento3 páginasRepaso MRUVSergio GaleraAún no hay calificaciones
- En La Presente Clase Vamos A Trabajar La Problemática de La Cultura y La IdentidadDocumento1 páginaEn La Presente Clase Vamos A Trabajar La Problemática de La Cultura y La IdentidadSergio GaleraAún no hay calificaciones
- Flygt 3101 (PL)Documento44 páginasFlygt 3101 (PL)Sergio GaleraAún no hay calificaciones
- Primer Parcial Untref Virtual La Punta Octubre 2019 1Documento4 páginasPrimer Parcial Untref Virtual La Punta Octubre 2019 1Sergio GaleraAún no hay calificaciones
- La Pena Extraordinaria Del Gaucho Dia de La TradicionDocumento3 páginasLa Pena Extraordinaria Del Gaucho Dia de La TradicionSergio GaleraAún no hay calificaciones
- Actividad Semana 11Documento1 páginaActividad Semana 11Sergio GaleraAún no hay calificaciones
- El Radicalismo y El Movimiento Popular 1916 1930 Joel Horowitz PDFDocumento54 páginasEl Radicalismo y El Movimiento Popular 1916 1930 Joel Horowitz PDFSergio GaleraAún no hay calificaciones
- Alex - Camacho - Evaluación Final - 401217 - 1Documento11 páginasAlex - Camacho - Evaluación Final - 401217 - 1Alex CamachoAún no hay calificaciones
- HISTORIA DE MÉXICO 2 - 2022-1 - Academus Biaani - Cuadernillo Completo Última VersiónDocumento177 páginasHISTORIA DE MÉXICO 2 - 2022-1 - Academus Biaani - Cuadernillo Completo Última VersiónAlejandro Velasco Garcia100% (1)
- El Debate Conceptual Sobre La Democracia-Extracto Guillermo O DonnellDocumento83 páginasEl Debate Conceptual Sobre La Democracia-Extracto Guillermo O DonnellRomy Gasparin100% (1)
- Marco Legal e Institucional (Clase 3 01-09-17)Documento31 páginasMarco Legal e Institucional (Clase 3 01-09-17)PaulapuliAún no hay calificaciones
- Jaramillo UNLa, ResumenDocumento6 páginasJaramillo UNLa, Resumensofia_luz_7100% (11)
- Uceva 1 de Abril IntraculturalidadDocumento35 páginasUceva 1 de Abril Intraculturalidadcarlos valenciaAún no hay calificaciones
- Ape (Humanismo)Documento41 páginasApe (Humanismo)Landy Rosa Rodríguez AldazAún no hay calificaciones
- Sujetos Políticos Indígenas 1553699304 - 46380Documento208 páginasSujetos Políticos Indígenas 1553699304 - 46380Mendoza JoséAún no hay calificaciones
- Lander - Ciencias Sociales Saberes Coloniales y EurocéntricosDocumento7 páginasLander - Ciencias Sociales Saberes Coloniales y EurocéntricosEdu Marin100% (1)
- Laboratorio 1Documento13 páginasLaboratorio 1Matías Javier Calderón GrandónAún no hay calificaciones
- Albúm Patriotico Del PeruDocumento44 páginasAlbúm Patriotico Del PeruLiz FloresAún no hay calificaciones
- Analisis Del Articulo 27 ConstitucionalDocumento3 páginasAnalisis Del Articulo 27 ConstitucionalMireya Cuevas PecasAún no hay calificaciones
- Colombia ArtesanalDocumento171 páginasColombia ArtesanalSantiago RobledoAún no hay calificaciones
- Selección de Artículos de La Constitución de Cadiz de 1812Documento5 páginasSelección de Artículos de La Constitución de Cadiz de 1812Coti MolGoAún no hay calificaciones
- Planeación Historia 3ro. 2019-20 3er GradoDocumento16 páginasPlaneación Historia 3ro. 2019-20 3er GradoVanessa Quetzal Salas OrtegaAún no hay calificaciones
- Derecho A.A 2016 2017Documento142 páginasDerecho A.A 2016 2017Glendy Saray Vargas HernandezAún no hay calificaciones
- MATEMATICAS-Planificaciones - 2º BÁSICO - CeciliaDocumento17 páginasMATEMATICAS-Planificaciones - 2º BÁSICO - Ceciliamarisol lopezAún no hay calificaciones
- Los Lieux de Memoire Una Propuesta Historiografica para El Analisis de La MemoriaDocumento14 páginasLos Lieux de Memoire Una Propuesta Historiografica para El Analisis de La MemorialauraAún no hay calificaciones
- Salvatore Paisanos Itinerantes PDFDocumento80 páginasSalvatore Paisanos Itinerantes PDFGlenda MurielAún no hay calificaciones
- Pab 04Documento251 páginasPab 04patataricaAún no hay calificaciones
- Ley de Deslinde JurisdiccionalDocumento7 páginasLey de Deslinde JurisdiccionalTitirico Ticona Carlos JuanAún no hay calificaciones
- Art 25 y 26 EconomiaDocumento8 páginasArt 25 y 26 EconomiaJose MartínezAún no hay calificaciones
- Ensayo Moral y Etica PDFDocumento4 páginasEnsayo Moral y Etica PDFRafael Ernesto RodriguezAún no hay calificaciones
- ABRAEDocumento5 páginasABRAEJavier KalvinAún no hay calificaciones
- Contribución Del Judo en La EducaciónDocumento17 páginasContribución Del Judo en La EducaciónKohay Ornelas PatlanAún no hay calificaciones
- El Carácter de La Revolución VenezolanaDocumento132 páginasEl Carácter de La Revolución VenezolanakumdaAún no hay calificaciones
- Pedro Rojas RodriguezDocumento17 páginasPedro Rojas RodriguezDennis HerediaAún no hay calificaciones
- Eda 01 3ero DPCCDocumento6 páginasEda 01 3ero DPCCEdgar Carmen PaladinesAún no hay calificaciones