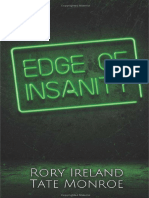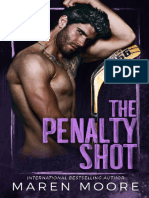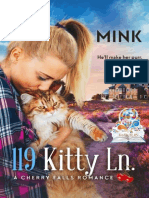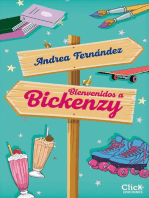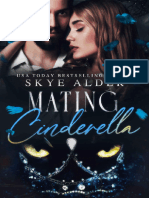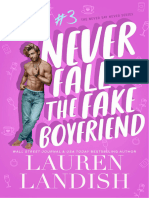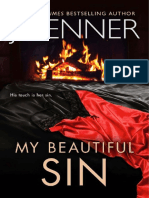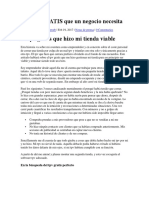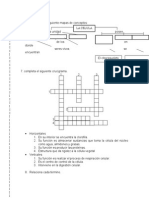Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Caeras Rendida Novela Corta Na - Sarah Jane Rose
Cargado por
ayelengarcia100219860 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
73 vistas87 páginasLa protagonista es una periodista solitaria que vive sola con su gato. Le cuesta relacionarse con los demás y prefiere pasar tiempo aislada en su casa. Su amiga Karen intenta animarla a salir más y asistir a una fiesta, pero la protagonista busca una excusa para no ir. Cuando Karen ofrece ayudarla con un artículo sobre amor que debe escribir, la protagonista se ve atrapada sin poder escaquearse de la fiesta.
Descripción original:
Título original
Caeras rendida Novela corta Na - Sarah Jane Rose
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoLa protagonista es una periodista solitaria que vive sola con su gato. Le cuesta relacionarse con los demás y prefiere pasar tiempo aislada en su casa. Su amiga Karen intenta animarla a salir más y asistir a una fiesta, pero la protagonista busca una excusa para no ir. Cuando Karen ofrece ayudarla con un artículo sobre amor que debe escribir, la protagonista se ve atrapada sin poder escaquearse de la fiesta.
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
73 vistas87 páginasCaeras Rendida Novela Corta Na - Sarah Jane Rose
Cargado por
ayelengarcia10021986La protagonista es una periodista solitaria que vive sola con su gato. Le cuesta relacionarse con los demás y prefiere pasar tiempo aislada en su casa. Su amiga Karen intenta animarla a salir más y asistir a una fiesta, pero la protagonista busca una excusa para no ir. Cuando Karen ofrece ayudarla con un artículo sobre amor que debe escribir, la protagonista se ve atrapada sin poder escaquearse de la fiesta.
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 87
CAERÁS RENDIDA
SARAH JANE ROSE
1
1. Escribir el artículo para la revista.
2. Recoger la casa.
3. Asemejarme a un ser humano corriente (ducharme,
vestirme, etc).
4. Llamar a Karen.
5. Cancelar mi asistencia a la fiesta de Acción de Gracias.
Este es mi plan de esta mañana y me encantaría que todos los
puntos de la lista estuvieran tachados antes de la una del mediodía.
Sí, así soy yo. Me encanta hacer listas y me encanta ordenarlo todo.
Tengo una pequeña obsesión con ello desde niña y hace tiempo que
me resigné y aprendí a vivir con mis rarezas. Y esta, sin duda, es la
peor de todas. La que me convierte en una persona obsesiva.
Los que me quieren, como Karen o Gordon, también se han
resignado a mis peculiaridades y han aprendido a quererme tal y
como soy. A veces intentan modificar algunos de mis
comportamientos, pero ya no lo hacen de forma habitual. Me
conocen desde hace tantos años que saben perfectamente que no
hay nada que hacer conmigo. Soy un caso perdido, así que se
resignan y ya está.
Me llamo Ginger Morton, tengo casi treinta años, soy periodista y un
bicho raro. ¿Sabéis que Emily Dickinson pasó los últimos quince
años de su vida encerrada en su casa? Pues bien, yo voy camino a
superarla. No es que sea antisocial, pero el mundo me aburre. Me
cansa. Me desespera.
No suelo encontrar ningún interés especial en socializarme, así que
las pocas veces que hago un esfuerzo lo reduzco a pasar tiempo
con mis amigos. Karen y Gordon. Ellos son las personas más afines
a mí que he encontrado en estos casi treinta años de vida que
tengo.
Karen es extrovertida, divertida y muy alegre. Gordon es retraído y
un poco emo. A los tres nos gustan las patatas fritas y los juegos de
mesa, así que ya tenemos mucho en común y supongo que ese es
el motivo principal por el que encajamos tan bien.
Yo trabajo desde casa, así que lo de salir al mundo exterior y
visibilizarme lo llevo francamente mal. Puedo estar —y os juro que
no estoy exagerando lo más mínimo— una semana entera
encerrada en casa sin quitarme el pijama. Por lo general, es Karen
la que hace planes y la que nos arrastra a Gordon y a mí hacia ellos.
Ni siquiera tengo claro cómo termina engañándonos para sacarnos
de casa, pero lo suele conseguir. Es insistente y testaruda, así que
discutir con ella es una causa perdida y solemos evitarlo
directamente.
Esta noche se supone que debemos ir a una fiesta de Acción de
Gracias que celebra una de sus compañeras de trabajo. Pero si he
de ser sincera, es lo último que me apetece y llevo horas pensando
cuál es la mejor excusa para conseguir escaquearme sin tener que
soportar demasiadas protestas. Creo que lo mejor será fingir algún
tipo de enfermedad o algo así. Una migraña, por ejemplo. Cada vez
que tengo una crisis de migraña termino encerrada durante días en
mi habitación con las persianas bajadas y sin un solo ruido que me
taladre el cerebro. Karen sabe perfectamente que me transformo en
un monstruo y que no hay nada que hacer conmigo cuando me
pongo tan mal, así que esa puede ser una buena opción.
No se me ocurre cómo salvar a Gordon de la fiesta. Pobre. Tendrá
que sacarse las castañas del fuego el solito, porque bastante tengo
con escaquearme yo.
Sacudo mis pensamientos, agitando la cabeza de un lado a otro
mientras le doy un sorbo al contenido de la taza. Leche manchada
que ya se ha quedado fría, pero que ingiero igualmente por llevarme
algo al estómago. Mi alimentación es un horror. Estar en casa todo
el día hace que le reste importancia porque siempre siento que
tengo tiempo de sobra para preparar algo decente. Y después,
viendo las tardías horas que son, termino picoteando algo de la
nevera y malcomiendo. Debería de estar como una bola, porque me
paso el día delante del ordenador comiendo chocolate y patatas
fritas. Pero la realidad es que estoy delgada, demasiado delgada.
Plana por delante, plana por detrás. No soy una chica con curvas
porque en la repartición de los buenos genes familiares yo debí de
quedarme los peores. Aunque no me importa mucho. He aprendido
a quererme tal y como soy y a no querer modificar mi cuerpo, a
rendirme.
No soy perfecta, qué va, pero tampoco estoy tan mal.
Centro mi mirada en el ordenador.
La página del procesador de textos está en blanco y a mí me cuesta
concentrarme y sacar algo decente. La editora de la revista me ha
dejado encargada de un artículo romántico y… estoy más perdida
que un pulpo en un garaje. ¿Cómo voy a escribir un artículo
romántico si nunca jamás he estado enamorada?
¿Cómo voy a escribir algo sobre relaciones humanas si no he tenido
novio en estos casi treinta años?
No es que no haya habido pretendientes, es que… Nunca me ha
interesado ningún hombre lo suficientemente como para perder mi
tiempo con él. El único espécimen del sexo opuesto que soporto,
quiero y admito a mi alrededor es a Gordon. Y porque él nunca
jamás me haría sentir incómoda con comentarios absurdos. La parte
del tonteo que hay que pasar cuando dos personas se conocen me
produce taquicardias e incontrolables escalofríos. La odio. No la
soporto. Así que prefiero vivir en la soltería y morir rodeada de gatos
que tener que soportar ese ritual para un simple apareamiento
ordinario. No, no os asustéis. No soy virgen.
Claro que he estado con otros hombres y he experimentado, pero
nunca jamás me he molestado en que la relación fuera más allá de
ese punto. Ninguna ha prospera, e intuyo que la principal causante
de ello he sido yo.
Hoy en día fabrican unos juguetes sexuales increíbles y, además,
dudo mucho que mi personalidad fuera a ser compatible con otra —
al menos en lo que a convivencia se refiere—. Soy un bicho raro, un
bicho muy raro y solitario.
Salem se enrosca entre mis piernas, ronroneando, en el momento
exacto en el que mi teléfono móvil empieza a sonar. Es Karen, por
supuesto. No me sorprende lo más mínimo su llamada, aunque
todavía no me he preparado muy bien la excusa que voy a soltarle
para rechazar la invitación de la fiesta de esta noche y, si no me sale
bien, me pillará en que es una mentira mordaz y terminará
arrastrándome hasta esa casa. Cierro los ojos unos instantes antes
de responder e imagino las luces tenues, la música alta y la
muchedumbre que habrá por todas partes. ¡Qué horror! ¡Qué
pereza!
Karen insiste en que, de vez en cuando, este tipo de planes pueden
ser muy divertidos. Yo sigo traduciéndolos en perder horas de mi
sueño nocturno de forma completamente innecesaria.
—Ey… —murmuro al descolgar la llamada.
—¡Por fin! —exclama mi amiga al otro lado del altavoz—. ¿Sabes
que ayer te llamé treinta veces?
Karen es una exagerada y es así por naturaleza. Igual que yo soy
un bicho raro adicto a las listas y a enumerar cosas, ella es así. No
hay nada que pueda cambiar esa manía que tiene de multiplicarlo
todo por diez.
—Me llamaste tres veces. Las tres seguidas y mientras me duchaba
—le cuento de forma rápida—. Y luego no te respondí la llamada
porque me puse con el artículo romántico que tengo pendiente…
Ella suspira, resignándose con mi fugaz y escueta explicación.
—¿Y cómo llevas el artículo? ¿Avanzas?
Sabe perfectamente que lo romántico y yo no nos solemos llevar
demasiado bien. Ella, en cambio, es la reina allá por donde va. Su
personalidad arrolladora hace que no pase desapercibida y que
tanto hombres como mujeres terminen fijándose en ella. Sobre todo,
los hombres.
Admito que Karen es guapa, sexy y divertida. Le gusta vestir de
forma provocativa y suele ser el alma de la fiesta. Siempre está
bromeando, contando chistes y pasándoselo bien. Además, no tiene
maldad alguna y es una de esas camaleónicas personas que encaja
bien allá donde esté.
—Mal, muy mal. No avanzo y me duele horrores la cabeza.
Es mentira, por supuesto, pero tengo que ir allanando el terreno
antes de soltarle que padezco otra de mis migrañas y que no asistiré
a la fiesta. Esto tiene que ser un proceso lento para que no
sospeche nada y termine plantándose en mi casa y arrastrándome
esposada y en contra de mi voluntad. No será la primera vez que
me ha sacado a la fuerza de casa.
—¿Quieres que te ayude?
—Pues…
—Venga, me visto y voy para allí —suelta a bote pronto, pillándome
desprevenida—. Seguro que entre las dos terminamos sacando un
buen artículo. O, al menos, algo decente.
Las alarmas suenan en mi cabeza.
¡Pi, pi, pi! ¡Alarma! ¡Pi, pi, pi!
¡No, no, no!
Que Karen venga ahora a casa no es buena idea. En absoluto.
—No hace falta que…
—Claro que sí —me corta de la misma, sin dejarme continuar—.
Estoy vestida, así que tardo… Diez minutos. Veinte como mucho.
—Karen, no hace falta que…
—Llevo algo de ropa para esta noche y ya me quedo a pasar
contigo lo que queda de día.
¡No, no, no!
—Karen…
—¡Nos vemos ahora! —suelta, y corta la llamada antes de que yo
pueda volver a protestar.
Genial. Maravilloso. Fantástico.
¿Cómo diablos voy a escaquearme de la fiesta si tengo a Karen
aquí, en casa, dándome guerra? Es imposible.
Dejo el teléfono móvil sobre el escritorio y vuelvo a desviar la vista
hacia la pantalla del ordenador. La hoja del procesador de textos
sigue en blanco, vacía. Ni siquiera he escrito una sola palabra y hoy
debería de presentar sin falta este artículo. Son mil palabras, algo
sencillito. No debería llevarme mucho tiempo, pero… El problema es
que no sé sobre qué escribir. No tengo ni idea. Estoy tan en blanco
como el procesador.
El amor… ¿Qué puedo decir yo del amor si nunca lo he
experimentado? Jamás he tropezado con otro hombre que me
atraiga tanto física como psíquicamente lo suficientemente como
para hacerme perder el juicio por completo. Nunca he hecho
ninguna “locura” de esas que se ven en las películas románticas ni
he sentido las mariposas en mi estómago como se suelen describir
en las novelas románticas. Así que, ¿sobre qué narices voy a
escribir si no tengo ni la más remota idea sobre el tema?
Tamborileo mis dedos sobre el teclado, pensativa. Podría escribir
sobre planes románticos y navideños, aunque no sé si eso es
precisamente lo que mi editora espera… No. Yo creo que quiere que
escriba, directamente, sobre lo que es amar. Sobre lo que implica
enamorarse loca y perdidamente. Lo peor de todo es que no
comprendo por qué no consigo hacerlo. Me refiero a escribir el
artículo. He escrito artículos muy diversos y nunca me ha costado
demasiado empatizar con otras personas u otras situaciones. He
conseguido escribir, incluso, sobre temas específicos que se
escapan totalmente de mis conocimientos. Y nunca me ha supuesto
un verdadero reto. Desarrollar un texto corto, sea cual sea su
temática, siempre me ha resultado sencillo.
¿Pero cómo voy a hablar del amor si no le encuentro el más mínimo
sentido?
El amor… El amor a la familia, a los amigos, o a uno mismo. Quizás
sobre ese tipo de amor sí que pueda hablar. Puedo describir lo
importante que es cuidar los lazos familiares o que los amigos
aportan paz mental y calma en nuestra vida. Puedo decir que con
los años he aprendido a quererme a mí misma y todo ese discurso
que ya sabemos y que todos deberíamos aplicar a nuestra vida.
Pero el amor a los amigos, a la familia o a uno mismo dista mucho
de un enamoramiento real. Uno de esos que te ciega por completo y
que te hace perder la razón, el juicio y todo. Uno de esos
enamoramientos reales, desquiciantes, vivos, intensos, únicos.
Incluso insanos. Porque, en ocasiones, el amor puede transformarse
en sinónimo de obsesión, por ejemplo. ¿Pero yo qué os voy a contar
si nunca he estado enamorada? Ni he estado, ni lo quiero estar,
claro.
Mi teléfono móvil vuelve a sonar. Es un mensaje de Karen,
diciéndome que ya ha salido de su casa y que llegará a la mía en
unos minutos.
Yo resoplo, exasperada por la insistencia de mi amiga.
Algo me dice que hoy no conseguiré escaquearme de esa fiesta y
que mi lista de tareas pendientes no disminuirá lo más mínimo.
2
Karen me aparta de la silla del ordenador de un empujón y toma
sitio frente a la pantalla.
Se queda en silencio, pensativa, antes de empezar a teclear. No sé
que estará escribiendo porque no llevo las gafas puestas y estoy
lejos, pero ver cómo la página del procesador de textos se va
rellenando poco a poco me produce un alivio infinito.
Karen no es muy buena comunicadora, pero estoy convencida de
que podré coger su idea y modificarla para hacerla mejor. Darle un
par de vueltas, pulirla y después mandársela a mi editora. Rezo
porque así sea, porque sino no sé qué será de mí. Me imagino
teniendo que levantar el teléfono para decir que no he sido capaz de
escribir nada y tiemblo de pies a cabeza. No volverán a darme
artículos y no podré pagar el alquiler a final de mes si no trabajo.
Karen sigue tecleando y parece tan concentrada que decido
retirarme y sentarme en el sofá. Estoy a punto de recordarle que con
un par de párrafos ya es más que suficiente, pero decido guardar
silencio para no desconcentrarla y que siga trabajando. Cuanto más
material genere, más sencillo me resultará modificarlo después.
Suenan nuestros móviles. Es Gordon, que ha enviado un mensaje al
grupo que tenemos los tres en común preguntando si al final vamos
a ir o no a la fiesta de Acción de Gracias. Yo le respondo que eso
creo. Cuando Karen ha cruzado el umbral de mi casa he tenido que
asimilar que así sería. Que no me quedaría más remedio que asistir.
“¿Soy el único que prefiere una noche tranquila de juegos de rol?”,
pregunta Gordon. Yo respondo de inmediato con el emoticono de
una personita alzando la mano en alto, a pesar de saber que esto no
servirá de nada porque Karen no va a permitir que nos quedemos
en casa.
Un rato después, me cuenta que ha escrito unas quinientas palabras
—la mitad de lo que debo presentar, lo que significa que solamente
me queda desarrollar y corregir un poquito su texto y estaré liberada
— y que lo da por terminado. Se lo agradezco ofreciéndole un café,
pero ella abre mi nevera y saca una botella de vino a pesar de las
tempranas horas que son.
—Es para ir entrando en calor —bromea, dándole un pequeño sorbo
al líquido rojizo que remueve en el interior de su copa.
Yo vuelvo a dejarme caer en el sofá y ella se sienta a mi lado.
Estar con Karen es fácil. Cuando no hay nada de lo que hablar,
guardamos silencio y nos concentramos en nuestros propios
pensamientos.
—¿Por qué no queréis ir a la fiesta de esta noche? —murmura en
voz baja mientras revisa los mensajes de su teléfono—. Creo que lo
vamos a pasar genial…
—Ya sabes que no somos muy de fiestas —corto, restándole
importancia a nuestro intento de escaquearnos.
Karen asiente, resignándose a esa respuesta.
Sabe perfectamente que la única social del grupo es ella. En
realidad, ni siquiera termino de comprender cómo podemos
llevarnos tan bien y ser tan buenos amigos dadas las diferencias
que resaltan entre nosotros. Karen podría haber sido una chica
popular perfectamente: guapa, agradable, con curvas, simpática,
social e inteligente. Demasiado inteligente. Tanto que no termina de
encajar bien en ninguna parte. Yo, en cambio, soy un pequeño ratón
de biblioteca. Tímida, retraída y muy sin más, del montón. Al sexo
opuesto no le causo ningún interés especial, pero eso no es algo
que me preocupe. Gordon es uno de esos chicos siniestros, emos,
con el pelo muy oscuro y los ojos pintados de negro. Le gusta la
música heavy, los juegos de rol y hablar de cosas raras, como
asesinatos extraños o casas encantadas. Da un poco de miedo. Y
supongo que, si tuviera que jugármela a una sola razón por la que
los tres encajamos tan bien, diría que es por lo bien que nos
conocemos y aceptamos. Siempre hemos estado juntos, desde que
éramos niños. Y eso hace que nos hayamos convertido en una piña
inquebrantable.
—Necesito beberme una jarra de ponche yo sola y olvidarme de
todo —musita Karen, casi como si se lo estuviera diciendo a sí
misma—, así que no me dejéis tirada. Ni se os ocurra.
Yo resoplo, hundiéndome en el sofá mientras asimilo que, me guste
o no, tendré que asistir a esa horrible fiesta.
No hay nada que hacer.
A las ocho de la noche ya estamos los tres preparados para salir.
Karen va guapísima con un vestido de tirantes rojo que deja mucho
al descubierto y poco a la imaginación. Lleva el pelo rubio suelto,
cayéndole por la espalda desnuda en pequeñas y discretas hondas.
Yo llevo unos vaqueros, una camiseta básica que no dice nada y
una cola de caballo que intenta disimular y mantener bajo control mi
cabello encrespado y anudado. Mi amiga ha intentado fallidamente
desenredarlo y darle forma, pero al final ha terminado desistiendo y
dándolo por imposible —y eso que es increíblemente difícil teniendo
en cuenta lo testaruda que es—. Gordon va en su línea, como
siempre. Su apuesta segura e infalible radica en todo al negro.
Camiseta negra, pantalón negro con cinturón de pinchos, botas
negras de cuero. Lleva el pelo largo y hace tiempo que no se corta
ese flequillo que le tapa un ojo y media cara. Ni siquiera entiendo
cómo puede estar cómodo de esa forma y cómo sobrevive al final
del día sin tropezarse con las farolas de la calle.
—¿Estamos listos? —pregunta Karen, repasándose los labios de un
color rojo intenso—. Ginger, procura ser simpática, ¿vale? La última
vez me preguntaron si estabas enferma.
Pongo los ojos en blanco e ignoro su comentario despectivo
mientras me pregunto si estará bromeando o si de verdad llegaron a
preguntárselo.
Gordon, a pesar de su aspecto siniestro, tiene mucha labia y sabe
ganarse a las chicas. Al principio suele costarle entrar en acción,
pero luego —después de un par de tragos al vodka— termina
adaptándose bien. La única que nunca termina de encajar del todo
soy yo, así que me dedico a pasear de un lado a otro de la fiesta
hasta que al final me canso y me marcho a casa sola. No es un plan
maravilloso, pero si el real.
Suelo ser la única que no bebe, así que me ofrezco voluntaria para
llevar mi coche —solo por tener una excusa para poder marcharme
pronto sin necesidad de esperar a los demás—, y nos encaminamos
hacia la casa de la compañera de Karen.
Karen trabaja en el departamento de administración de una
multinacional. No es un mal puesto, aunque suele quejarse del
estrés que supone realizar las tareas más básicas y la contabilidad
al mismo tiempo. Tal y como suele ocurrir en este tipo de puestos de
puestos de trabajo, el estrés al que se ven sometidos termina
pasando factura y en ocasiones se suele quejar de no llegar a todo.
Aún así, no está a disgusto y suele ir con una sonrisa a trabajar.
Gordon es ingeniero informático y trabaja desde casa. Su sueño
hecho realidad: pasarse el día sentado delante de un ordenador.
Supongo que, para la gente antisocial como nosotros, poder
dedicarte a lo que te gusta sin necesidad de ponerte una camisa es
un privilegio que no muchos pueden disfrutar.
Antes de las nueve hemos llegado a casa de Laureen, la amiga de
Karen. Es una casita independiente en las afueras ubicada en un
barrio residencial tranquilo. Por fuera está decorada con luces y
demás adornos navideños y, desde el porche, ya podemos escuchar
la música a un volumen bastante elevado. Imagino que los vecinos
no se quejarán porque esto no suele ser habitual, aunque estoy
convencida de que los míos no soportarían ni una hora sin llamar a
la policía para que desalojasen mi casa. Sí, son unos gruñones y
bastante desagradables, así que estoy deseando cambiar de piso
en cuanto me sea posible. El problema principal es que los
alquileres están por las nubes y que mi editora no es que pague
precisamente bien. Además, dado mi extraño carácter, lo de
compartir piso está automáticamente descartado.
Entramos dentro. La casa está llena de auténticos desconocidos a
los que solamente Karen saluda. Deben de ser todos compañeros
de trabajo de ella, porque ninguna de las personas con las que nos
cruzamos me resulta familiar. Mi amiga termina perdiéndose entre la
gente y Gordon y yo nos mantenemos unidos en busca de un
ponche para él y de un agua natural para mí.
La música está alta y prácticamente no se puede mantener una
conversación sin tener que elevar el volumen de la voz más de lo
normal. Encontramos el ponche con rapidez, pero al parecer el agua
está vetada en esta fiesta. “No importa”, me digo, sirviéndome un
poco de ponche. No beberé mucho y, si por lo que fuera terminara
animándome, siempre me quedaría la opción de volver en taxi.
—¿Conoces a alguien? —me pregunta Gordon, observando su
alrededor de forma analítica.
—Qué va. ¿Tú?
Él niega lentamente mientras observa a Karen, que está hablando
con un chico alto y moreno que a mí me recuerda a supermán. No el
de la televisión, sino el de los comics. Lleva el flequillo repeinado a
un lado y utilizada gafas de pasta. Karen parece muy interesada en
él, es evidente. Está tonteando. Lo sé porque, cuando le gusta un
chico, siempre se toca el pelo con coquetería, enroscándose un
tirabuzón rubio en el dedo índice de forma sensual y juguetona.
—Tampoco —me responde, pensativo—. A nadie.
Yo me río tontamente antes de darle un sorbo al ponche. Tiene
mucho alcohol, pero he de admitir que a pesar de ello está bastante
bueno.
—¿La damos en adopción? Creo que estaríamos mejor sin ella —
añade, señalando a nuestra amiga.
Yo suelto una carcajada mientras tiro de Gordon para coger asiento.
Los sofás del salón están vacíos porque, a estas tempranas horas,
la gente todavía tiene energía para beber, bailar, charlar y pasear de
un lado a otro mientras se hace fotos con sus amigos. Pero intuyo
que en unas horas estos asientos estarán muy cotizados y los más
borrachines se pelearán por ellos, así que lo mejor es conquistar
terreno antes de que este campo se halle en plena batalla.
—Y a lo de darla en adopción… —la miro de reojo mientras
respondo y me doy cuenta de que el chico con el que está hablando,
Supermán para los amigos, parece que también tontea con ella—,
me parece una buena idea. Creo que no hace falta votación.
—¿Crees que alguien accederá a quedársela? No sé… Karen es
muy rarita.
Vuelvo a reírme a pleno pulmón.
¿Qué Karen es muy rarita? Estoy convencida de que la gran
mayoría de los presentes pensarán que los raritos de la fiesta
somos nosotros dos. Gordon con sus pintas de chico gótico y yo con
mis aires de chica antisocial.
Un grupo de gente se sienta a nuestro lado. Son seis, cuatro chicas
y dos chicos. Están hablando de un proyecto de marketing así que
imagino que trabajan juntos en la empresa de Karen. No les presto
demasiada atención y me centro en Gordon hasta que, unos
instantes más tarde, mi amigo pierde por completo el interés en mí y
se centra en una de nuestras nuevas compañeras de sofá. Gordon
es muy gracioso, así que no tarda demasiado en ganársela y unos
minutos más tarde los dos se están riendo a carcajadas a mi lado.
—¿A quién conoces de la fiesta?
Tardo unos segundos de más en comprender que se dirige a mí.
—¿Yo? —murmuro, pensativa, mientras busco a Karen con la
mirada para señalarla.
Pero no está. Debe de haberse fugado con Supermán, porque por
aquí no la veo.
—Una amiga de la anfitriona. En realidad, no entiendo muy bien qué
hago aquí…
Él se ríe como si yo le acabara de contar un chiste.
—Me llamo Mike —dice, estirando el brazo para estrechar mi mano
—. Y yo tampoco sé qué hago aquí.
Acepto el gesto.
—Soy Ginger —respondo de forma escueta, mientras pienso en una
manera eficaz de librarme de él.
Es guapo: rubio, ojos azules y una sonrisa de anuncio. Va bien
vestido, o al menos no va como un moderno. Lleva unos vaqueros
oscuros y un jersey de lana, de esos gorditos y gustosos que
apetece abrazar.
—¿Tú por quién estás aquí? —inquiero.
Él señala a la chica con la que Gordon ha entablado conversación.
—Es mi hermana…
—Ya, claro…
Me fijo en ella y me doy cuenta de que sí que tienen cierto parecido
en común. Al menos, un aire superficial. Los dos tienen los ojos
claritos, aunque ella tiene la tez más oscura y el pelo más moreno.
—¿Quieres dar una vuelta?
—¿Parezco aburrida? —contrataco, aunque en el fondo no quiero
ser borde.
Es increíble, pero tengo un super poder para espantar a los
hombres. Viene innato en mí.
No me apetece tener que esforzarme por agradar a alguien, aunque
sé que su compañía no me vendrá mal ahora que mis dos amigos
me han abandonado a mi suerte. Gordon parece tan concentrado en
la hermana de Mike que dudo mucho que vaya a recuperar su
atención en lo que resta de noche. O, al menos, antes de que me
marche a casa.
—La verdad es que sí —se ríe él, guiñándome un ojo—. Y no me
extraña… Yo tampoco sé muy bien qué hacer aquí. ¿Paseamos?
Acepto su propuesta, resignándome a la realidad.
Creo que lo más probable es que, en unos minutos, coja el coche y
regrese a casa. No tengo mucho que hacer aquí.
—Pareces disgustada…
—En realidad, no. Es que… No sé, estoy pensando en que debería
marcharme.
Él se encoge de hombros mientras apartamos a la gente y
caminamos en dirección al jardín.
—¿Marcharte? Pero si la fiesta acaba de empezar.
—Sí, y ya me he quedado sola —me río, procurando restarle
importancia y bromeando con ello.
Mike se coloca frente a mí, cortándome el paso e intimidándome
ligeramente.
—¿Tan feo te parezco? —suelta con seriedad, mirándome con
fijación.
Yo tartamudeo, confusa, sin saber qué decir. Su pregunta me pilla
tan desprevenida que necesito asimilarla para entender que puedo
haberle ofendido con mi insistencia.
—No, no… En absoluto, es que…
Entonces se empieza a reír y su gesto se relaja al instante.
—Tranquila, estaba bromeando. No te preocupes… —me
interrumpe, provocándome un suspiro de alivio. Las situaciones
incómodas y yo no nos llevamos demasiado bien—. Entiendo que
intentes huir de esto… Pero, ¿me rescatas?
—¿Qué si te rescato? —repito, sin comprender a qué se refiere.
Mike se apoya contra la pared y asiente.
Vuelvo a fijarme en él, recorriéndole con la mirada de arriba abajo
ahora que está de pie. La verdad es que el chico no está nada mal y
parece interesante. O, al menos, más interesante que el ochenta por
ciento de la gente que suelo cruzarme en este mundo. Es gracioso,
parece simpático y es él quien se está esforzando por entablar
conversación a pesar de mi poco interés.
—Sí, yo también quiero huir. ¿Me llevas contigo?
Además, es guapo.
Y parece un tipo normal.
—Mmmm —murmuro, pensativa—. La verdad es que, parece subir
a mi coche, antes tienes que pasar un pequeño cuestionario.
—Pues dispara.
Estamos alejados de meollo, así que la música llega a nosotros con
menos intensidad y no tenemos que alzar la voz para dialogar, lo
que es de agradecer.
—Pregunta número uno: ¿cuál es tu superhéroe favorito?
Sí, sé que con este cuestionario lo más probable es que le espante
en menos de un segundo. Pero, ya que voy a permitirle subirse en
mi coche, necesito verificar previamente que es alguien de fiar.
Mike se lo piensa unos segundos antes de responderme.
—Sin duda, Spiderman.
—¿Spiderman? —repito.
—Por supuesto… Es un friki que, además, se pasa la vida
recordándonos que un gran poder requiere de una gran
responsabilidad. Es el más “normal” de todos.
Medito su respuesta. Yo hubiera apostado por Wonder Woman, pero
admito que Spiderman no está nada mal y que es aceptable.
Además, sabe de lo que está hablando y no ha soltado una
respuesta al azar. Recuerdo una vez que le hice esta misma
pregunta a un chico con el que había ligado en un bar y me
respondió, entre risotadas, que su superhéroe favorito era Batman
porque amaba a los murciélagos.
—¿Te quedas con Gandalf o con Dumbledore?
Él entorna la mirada, escrutándome.
Si no le he asustado con esta, es que es un auténtico friki. Lo que se
traduciría en que podría aceptarle sin problemas en mi coche.
—Mi sueño siempre fue recibir una carta de Hogwarts y montar en
su Express.
Sonrío de oreja a oreja y levanto los brazos en alto en señal de
rendición.
—Mi pequeña cucaracha y yo te aceptamos —le digo, pensando
que al final la noche va a ser un poco más interesante de lo que me
espera en un principio.
—¿Tu cucaracha y tú?
Esta vez soy yo la que suelta una risotada.
—Tengo un Betlee negro —le cuento, guiñándole un ojo.
—Ah, claro… —murmura, pensativo—. Por cierto, yo también tengo
una pregunta para ti.
—¿Cuál?
—¿El Halcón Milenario o el Enterprise?
Yo me echo a reír de forma alocada justo antes de empujar
lentamente para que camine hacia la salida.
—La sola pregunta ofende. No pienso responderla.
Vaya. Estoy gratamente sorprendida.
No quiero generalizar, pero cuando me encuentro con alguien de
este estilo —es decir, a alguien como yo—, no me suele encajar con
las características físicas de Mike. No suele vestir bien, ser tan
guapo, y tan… normal. No, en absoluto. Repito que odio generalizar,
pero por norma general si alguien conoce el Halcón Milenario y el
Enterprise y es capaz de hacer una comparativa seria entre ellos,
significa que su nivel ser friki interior está lo suficientemente
desarrollado como para que, exteriormente, se asemeje más a
Gordon —por ejemplo—. Eso hubiera sido más normal, claro.
Salimos al exterior y caminamos en silencio hacia mi coche. Está
aparcado el último y en soledad, así que no le cuesta divisarlo. Nos
mantenemos en silencio mientras la música que abandona la casa
se va extinguiendo hasta desaparecer por completo.
—¿A dónde quieres que te lleve? —inquiero mientras desbloqueo
las puertas del coche.
—¿A tu casa? —bromea.
Y aunque sé que no habla en serio, me sienta mal ese comentario.
No me apetece aguantar tonterías durante todo el viaje de vuelta. Le
fulmino con la mirada de forma tan descarada que incluso él se da
cuenta y termina sonrojándose.
—Oye, Ginger —me dice, atándose mientras tanto el cinturón de
seguridad—. ¿Qué tiene que hacer un chico como yo para tener una
cita contigo?
Yo me río y arranco el motor, nerviosa.
Los chicos guapos como él no suelen fijarse en mí, qué va. Y como
yo tampoco pierdo el tiempo ni dedico mi interés en tonteos, esto me
pilla totalmente desprevenida.
—¿Una cita? —repito, nerviosa.
—Una cita.
—¿Y por qué iba a querer un chico como tú una cita conmigo?
Me incorporo a la carretera y comienzo a circular con lentitud,
descendiendo la pendiente. La casa de la compañera de trabajo de
Karen está en la subida de un puerto.
Son las diez de la noche y mi coche marca que la temperatura
exterior es de dos grados centígrados. Hace un frío terrible y los
cristales están empañados a causa del calor que emanamos. Mike
se ha quedado pensativo con mi pregunta, pero al final parece
dispuesto a aclarar mis dudas.
—Porque eres guapa y pareces inteligente —dice, como si estuviera
aplicando una lógica obvia y la respuesta le resultase absurdamente
innecesaria—. Y porque me apetece conocerte un poco más. Nunca
antes me había encontrado con nadie que me hiciera escoger entre
el todo poderoso Gandalf y el grandísimo Dumbledore.
Yo me río al escucharle decir eso.
“Nunca antes te habías encontrado a nadie interesante”, pienso para
mí misma, aunque no hago ningún comentario al respecto.
—Y por lo general —añade—, suelo ser yo el que tiene que rescatar
a las damiselas en apuros. Me ha gustado que esta vez fuera al
contrario y hayas sido tú mi heroína.
—Pues me alegro de que así haya sido —respondo cortante—, pero
no acepto citas en estos momentos de mi vida. Lo último que
necesito son complicaciones.
Pienso que, cuando llegue a casa, tendré que sentarme seriamente
a escribir ese artículo romántico que mi editora me ha pedido y que
Karen ha garabateado en un borrador. No es lo que más me
apetece en estos momentos —estoy cansada—, pero quiero
quitármelo de encima cuanto antes. Ese pensamiento, además, me
recuerda que el amor y yo no somos compatibles. Nunca lo hemos
sido y nunca lo seremos, así que ya estoy resignada.
Podría aceptar una cita con Mike y averiguar a dónde nos lleva, pero
eso implicaría tener que esforzarme muchísimo por seguir
pareciendo simpática y, además, sentirme incómoda en varios
instantes de forma completamente innecesaria. Le conozco hace
menos de una hora y ya me ha sacado los colores —en el mal
sentido, por supuesto— en varias ocasiones.
Yo soy como soy. Un ratón de biblioteca, un bicho raro, un
extraterrestre o un espécimen extraño; no importa cómo quieras
llamarlo, así soy yo y los que me conocen no tienen otro remedio
que quererme de esta forma.
—¿Nunca has tenido una cita romántica? —pregunta Mike.
Una vez más, está consiguiendo hacerme sentir incómoda.
—Claro que he tenido citas —le respondo de malas formas, casi en
un gruñido.
Aprieto con fuerza el volante, dejando la marca del cuero grabada
en la palma de mis manos. ¿En qué momento he decidido que subir
a este chico en el coche era una buena idea? Creo que conseguirá
hacer que el trayecto sea una tortura.
—¿Y por qué me rechazas?
¿De verdad necesita una explicación al respecto?
Suspiro hondo, sopesando qué responderle.
—Mike, tengo una vida muy tranquila y no quiero complicaciones.
—¿Y una cita te complicaría la vida?
Me estoy poniendo nerviosa y cuando me pongo nerviosa no
consigo concentrarme en nada. Mucho menos en conducir. Marco la
señal del intermitente y esquino el vehículo en el arcén de la
carretera. El chico me mira de reojo con una sonrisa pícara en el
rostro.
—No quiero citas.
—Seguro que hay alguna forma de hacerte cambiar de idea —me
dice, muy serio y dejando claro que no pretende dejar de ser
insistente.
—No la hay. Y si no dejas de presionarme, no podré seguir
conduciendo.
Cuando me pongo nerviosa me pasan varias cosas:
1. Me desconcentro con rapidez
2. Se me hincha una fea vena que tengo en la frente.
3. Me tiembla la pierna derecha de forma compulsiva y sin
que pueda hacer nada por remediarlo, así que pisar el
acelerador sin que el coche dé tumbos es misión
imposible.
—¿Por qué paras?
—Ya te lo he dicho —le digo, mientras en un intento fallido procuro
mantener mi pierna quieta—. Cuando me pongo nerviosa no puedo
conducir.
Veo cómo la sonrisa traviesa de Mike se ensancha en su rostro.
—¿Sabes qué, Ginger? Ayer leí un artículo que decía que, para
enamorar a una persona, se necesitaban cuatro citas. Yo creo que
podría ganarme tu corazón en tres. Me sobraría una.
¿Pero a qué clase de psicópata he permitido subirse a mi coche?
Sufro un ataque de tos repentino al escucharle decir semejante
absurdez y estoy a punto de atragantarme. Mike se abalanza sobre
mí para golpearme la espalda y yo huyo, abandonando el coche de
forma brusca y precipitada. A nuestro alrededor no hay farolas ni
luces de ningún tipo y lo único que ilumina el ambiente son los focos
de mi coche, que están encendidos.
—¿Necesitas ayuda? —pregunta desde dentro al ver que no
consigo dejar de toser.
—No, no necesito más ayuda… —respondo, de los nervios.
No puede ser.
¿En qué momento se me ha ocurrido la brillante idea de meter a
este tipo en mi cucaracha? ¿Cómo diablos no he sido consciente
antes de que no estaba muy cuerdo?
Apoyo las manos sobre mi rodilla y me digo a mí misma que lo
mejor que puedo hacer es calmarme y pensar con claridad. Solo es
un viaje… y después, probablemente, no volveré a verle. Además,
no puede obligarme a tener una cita con él y la decisión final, por
supuesto, siempre será mía a pesar de su desagradable insistencia.
3
Le miro de reojo mientras cambia de marcha y toma la salida en
dirección a las afueras de la ciudad. No me siento en plenas
capacidades como para conducir, así que se ha ofrecido voluntario
para coger el volante. Por una parte, mejor. No necesito preguntarle
dónde vive ni mantener innecesariamente una conversación banal.
—¿Queda mucho trayecto?
Él sacude la cabeza de izquierda a derecha y, cuando lo hace,
puedo ver de nuevo cierta picardía en el gesto que dibuja su rostro.
Como si fuera un niño travieso que no está tramando algo bueno.
—¿Ocurre algo?
Repite el gesto, en silencio y sin decir nada.
—¿A qué te dedicas? —inquiere, cambiando de tema y disimulando.
Yo respiro profundamente mientras me digo a mí misma que puede
que solamente hayan sido alucinaciones mías.
—Periodista. Escribo artículos para una revista —le cuento de forma
escueta—. ¿Y tú?
—Veterinario. Salvo la vida de los más inocentes.
Vuelvo a sufrir un repentino ataque de tos al escucharle decir eso.
—Pensé que los más inocentes siempre eran los niños.
—Si son niños humanos, no son inocentes. Tiran piedras y huevos a
la fachada de mi casa en Halloween —se ríe, bromeando.
Yo también me río, contagiándome sin poder evitarlo al escucharle
el comentario. La verdad es que los niños pueden llegar a ser muy
crueles, sí. Me alegra saber que hay médicos en condiciones para
Salem.
—¿Y vives lejos?
Él niega con la cabeza.
—A unos diez kilómetros.
—No es mucho —respondo, calculando internamente el tiempo que
me queda aquí encerrada, con él.
—Estás deseando librarte de mí, ¿eh? —murmura, pensativo,
mientras toma la siguiente salida.
Conozco la zona.
Recuerdo que, cuando era niña, mis padres estuvieron barajando la
posibilidad de comprar una casita por esta zona. Es un sitio tranquilo
y es ideal para que los niños crezcan sin peligro.
Que Mike viva aquí puede traducirse en varias cosas:
1. Que todavía vive con sus padres, lo que me sorprendería
teniendo en cuenta nuestra edad.
2. Que esté casado y a punto de formar una familia.
3. Que fuera un padre precoz y tenga tres hijos a pesar de
su aparente juventud.
—¿Qué estás pensando, Ginger?
Yo intento despejar mis pensamientos y dejar la lista de lado, pero
no puedo. No lo consigo.
Es imposible que un chico de unos treinta años —he calculado de
forma aproximada su edad, aunque este tipo de estimaciones no se
me dan precisamente bien—. decida comprarse una casa aquí para
comenzar su vida. Qué va. Por lo general, la gente de nuestra edad
se busca un pisito de alquiler en el que comenzar su soltería
compartiendo piso con tres amigos más mientras paga el crédito
hipotecario que cogió para cursar sus estudios de la universidad. Así
funciona la sociedad y así se espera que actuemos. Si soy práctica
y pienso un poco en ello, creo que en unos diez años todos —o al
menos las personas más normales con objetivos comunes—
terminaremos buscando algo como lo que estoy viendo delante de
mí a través de la luna delantera. En vez de doblar la esquina en
dirección al barrio, Mike pega un pequeño frenazo improvisado y se
desvía de forma radical de nuestro itinerario. No necesito conocer la
ruta para saber que este giro de última hora es un plan improvisado
y que, de pronto, no tengo ni idea de a dónde nos dirigimos.
¿Y si de verdad he subido al coche a un psicópata? ¿Y si pretende
ascender hasta algún descampado para abusar de mí y dejar mi
cuerpo inerte y sin vida por tirado por alguna campa?
—¿Sabes eso que te he dicho de que yo no necesito cuatro citas
para conquistar a alguien? —me pregunta.
Yo empiezo a patalear contra el suelo con mi pierna derecha. Estoy
nerviosa, muy nerviosa. Esto no pinta bien y empiezo a temer
seriamente por mi vida. No necesito mirarme al espejo para sentir
cómo se me va hinchando la vena de la frente.
“¡Joder, Ginger!”, me recrimino a mí misma, “no solo has subido a tu
coche a un psicópata, sino que además le has dado los mandos del
volante… Le has dado el poder”.
Desde luego que mi inteligencia brilla por su ausencia. No entiendo
qué se me pasaba por la mente para haberme marchado de esa
fiesta con un desconocido. ¡Yo no soy así! ¡Jamás cometo ese tipo
de locuras! Los chicos, en general, no me producen demasiado
interés… En realidad, los chicos no me producen ningún interés.
Entonces, ¿qué diablos me ha pasado con él?
—Lo has dicho antes, sí —murmuro con la voz titubeante, nerviosa
—. Y yo te he dicho que no quiero tener ninguna cita con nadie y
que quiero irme a mi casa. Cuanto antes, además. Tengo prisa y
estoy cansada.
Mike me mira de reojo, sin desconcentrarse de la carretera. Yo sigo
pataleando contra el suelo, cada vez más histérica.
—¿Qué estás haciendo? ¿A dónde me estás llevando? —pregunto
al ver que no me responde.
Estoy temblando de miedo, pero mi mente tampoco razona con
normalidad porque, cuando me quedo mirándole fijamente, no
puedo evitar pensar en lo guapo que es. Es increíble que pueda
tener en la cabeza algo así en estos momentos tan críticos de mi
vida.
—¿Quieres que te lo diga? —me dice, muy serio.
Yo asiento con la cabeza justo antes de tragar saliva, intentando
deshacer el nudo que se me ha formado en la garganta al escuchar
el tono de voz ronco que acaba de emplear.
—Dímelo —consigo susurrar de forma casi inaudible.
—Lo siento, pero no puedo. Si te lo cuento empezarías a gritar que
pare el coche, que te quieres bajar, que te lleve a tu casa… Y como
no quiero tener que escuchar tus lamentos o intentar aplacar golpes
contra mi persona, no voy a decírtelo.
Me agarro con todas mis fuerzas al asiento y de forma inconsciente
desvío la mirada hacia los cerrojos de seguridad. Los pestillos de las
puertas están cerrados y la única forma de desbloquear las puertas
es justo desde el mando central, que está bajo la ventanilla del
asiento conductor. Es decir, Mike tiene el poder. Y, en estos
instantes, me tiene encerrada en un coche y no me quiere decir
hacia dónde se dirige. Aunque, si he de ser sincera, tampoco sé si
hubiera encontrado valor suficiente para lanzarme del coche en
marcha si llego a encontrarlos abiertos.
La situación pinta bastante mal hasta que, de pronto, empiezo a ver
a lo lejos las luces de varios focos que iluminan un descampado.
—¿Dónde… Qué…?
Intento formular la pregunta en voz alta mientras tuerzo el gesto en
una mueca de sorpresa.
—¿Esto es un autocine? —concluyo, tartamudeando.
Mike suelta una risotada.
—Tres citas en una noche —me dice con una sonrisa pícara en los
labios—. Y si no te conquisto con ellas, no vuelves a saber nada de
mí. Te lo prometo.
Me mantengo seria mientras él detiene el coche frente a la entrada.
Justo a mi derecha hay un enorme cartel que indica que se está
emitiendo una maratón de películas de Harry Potter. Vale, bien. He
de admitir que, si esto fuera una cita, este podría ser un buen
comienzo. Los cines normales no suelen resultar de mi agrado.
Pensar que tengo que sentarme junto a un desconocido que emite
soniditos al masticar las palomitas y que comenta cada escena de la
película consigue amargarme y quitarme las ganas de salir de casa.
Pero el autocine… Me encanta. Sí, me encanta. Es genial pensar
que estoy escuchando una película a través de una frecuencia de
radio, sentada en mi pequeña cucaracha negra y permitiéndome
comentar lo que quiera en voz alta sabiendo que no molestaré a
nadie al hacerlo.
La película ya ha empezado, pero no lleva demasiado tiempo
reproduciéndose. Mike me mira de reojo mientras acerca la
ventanilla del coche a la taquilla de entradas.
—¿Me concedes la cita o no?
Yo no sé si echarme a reír o qué hacer.
Hace dos minutos pensaba que estaba en el coche con un
psicópata desquiciado y que terminaría muerta en algún
descampado. Y ahora estoy en las puertas de un autocine,
esperando para entrar a ver una película con él.
—¿Puedo decir que no?
—¿Tú qué crees? —me pregunta, justo antes de pedirle al chico dos
entradas.
Pasamos dentro y colocamos a mi vieja cucaracha en la última de
las filas. La pantalla es gigante y el sonido es genial. Mike se baja
del coche para ir en busca de palomitas y refrescos y termina
volviendo con un cargamento de comida. Parece dispuesto a
alimentar a un regimiento entero.
—¿Por dónde quieres empezar? —pregunta, sacando unas
chocolatinas y levantando en alto el bote de palomitas.
Ha pedido unas colas sin azúcar para compensar la gran ingesta de
hidratos de carbono que estamos a punto de consumir. Yo me llevo
un puñado de palomitas a la boca mientras veo a Hermione Granger
subirse a la locomotora a vapor que los traslada hasta el colegio.
Mientras tanto, Mike va haciendo comentarios sobre sus hechizos
favoritos, su casa de Hogwarts preferida o qué es lo que más le
gusta del mundo Potter. Es un friki. De esos frikis encantadores que
a mí me suelen caer bien pero que al resto del mundo les suele dar
miedo. Pero es taaan guapo… Me quedo mirándole de reojo y me
doy cuenta de que, a pesar de tener treinta años, sus rasgos siguen
simulando ser los de un crío. El pelo revuelto y enmarañado le hace
aparentar un aspecto más joven del que tiene en realidad. Tiene los
ojos claros y brillantes, pequeños y saltones. La mandíbula
marcada, tensa, firme. Me llevo otra palomita a la boca y la mastico
lentamente mientras él finge mirar la pantalla y no prestarme
atención. Aunque, en el fondo, sé que está atento a todos y cada
uno de mis movimientos, gestos…
—Gracias por aceptar la cita.
—Ha sido forzada. En realidad, yo debería estar en mi casa,
terminando un artículo que he dejado a medias antes de
marcharme.
—Y, ¿sobre qué iba ese artículo si se puede saber?
¡Oh, no! ¡Esa pregunta no!
Para empezar, no me apetece contarle que ha sido Karen la que me
ha escrito el borrador. Y, además, no me apetece hablar de lo que
representa el “amor” para mí con él. Es la última persona con la que
me apetece tratar este tema.
—No se puede saber. Nunca hablo de mis artículos antes de que
salgan publicados.
—Te consolará saber que yo no podría plagiarte —se ríe—. Todavía
no he conseguido escribir más de cinco palabras con sentido en el
mismo renglón.
Suele ser la respuesta habitual que recibo cuando le cuento a la
gente que me dedico a escribir artículos. Mike mira hacia la pantalla
y yo hago lo mismo. Acaba de aparecer un chico petrificado y la
dirección del colegio está empezando a plantearse la idea de
mandar a todos los alumnos a sus respectivos hogares. Sí, me sé la
película al dedillo y no necesito prestar atención para poder seguir el
hilo de los sucesos. Mike se la sabe mejor que yo, así que tampoco
necesita dejar de lado nuestra conversación.
—¿Por qué has insistido tanto en tener una cita conmigo? —
pregunto a bocajarro, sin andarme con rodeos y con curiosidad.
—Ya te lo he explicado —me cuenta de forma rápida y concisa—, la
mayoría de las chicas que me rodean no tienen ningún rasgo de
interés que me pueda aportar algo. Son todas muy…, no sé,
aburridas y superficiales.
—¿Y qué rasgo de interés tengo yo que te vaya a aportar algo?
Mike señala la radio.
—Nada más subirme en tu coche me he fijado en que no tienes
ninguna de las emisoras poperas de moda sintonizada —me explica
—, y que por lo que veo te encanta la música de antes de los dos
mil. Un tanto a favor. Luego, tu cuestionario… Con cuatro preguntas
me ha quedado claro que tenemos muchos gustos afines. O al
menos, bastante similares. Tu trabajo también me ha parecido
interesante. La mayoría de los mundanos tenemos trabajos
normales y corrientes, nos despertamos cada mañana tempranito y
salimos a la calle a ganarnos el pan de cada día. Tú haces algo
diferente, y eso me gusta.
—Solamente sé escribir… Hago lo único que sé hacer bien.
Mike sacude la cabeza.
—Que seas humilde también te proporciona otro punto a tu favor,
pero creo que esta vez no lo eres de forma realista… Estoy
convencido de que hay muchas cosas que se te dan bien y que no
quieres contarme.
Pienso en ello unos segundos y descubro que no. No hay nada que
se me dé realmente bien.
¡Ah, bueno, sí! ¡Hacer listas!
Pero creo que, al menos por el momento, voy a guardarme para mí
esa pequeña cualidad que tengo…
—Te voy a decir una cosa, Mike —suelto, sincerándome—. Y voy a
ser sincera porque no quiero que te hagas ilusiones y que pienses
que de esta cita puede salir algo.
Él asiente con la cabeza, esperando escuchar más.
—No sirvo para las relaciones, ni para enamorarme… Tengo el
corazón congelado —le cuento, como si fuera una auténtica reina
del drama—. Soy una chica solitaria que vive muy feliz en su
burbuja de paz y que no quiere saber nada de relaciones serias. Me
parecen…
—¿Complicadas? ¿Dolorosas? ¿Intensas? —me interrumpe.
—Todo eso, sí. Me parecen una porquería.
—Pues te tengo que dar la razón —dice, sorprendiéndome—. A mí
también me parecen todo eso… Pero también tengo ganas de
experimentar lo que se siente en el otro lado de la balanza.
—¿El otro lado de la balanza?
Una gota de lluvia cae sobre la luna delantera del coche. Me quedo
mirando cómo se desliza a través del cristal y cómo desciende muy
lentamente hasta terminar perdiéndose en el capó. Cae otra gota, y
justo después, la tormenta se abre paso y el diluvio se cierne sobre
nosotros.
—El otro lado de la balanza —me explica Mike mientras acciona los
limpiaparabrisas—, está la parte buena de tener una cita, de quedar
con otras personas y de enamorarte. Y tu calculadora mente no está
valorando todas esas aportaciones, solamente las menos prácticas
y funcionales.
—¿Y cuáles son?
—Sentir felicidad, complicidad, ilusión…
—¿Y eso te parece práctico y funcional?
Mike se ríe.
—Touché… Puede que práctico y funcional no, pero merece la pena
experimentarlo para saber todo lo que te puede aportar.
Yo me quedo pensando en ello e intento recordar si, en algún
instante, llegué a sentir algo similar mientras conocía a alguien:
¿felicidad? ¿complicidad? ¿ilusión? No. Creo que no. En mis casi
treinta años de vida, nunca jamás he experimentado nada parecido.
Mike sube el volumen de la radio —el sonido que los
limpiaparabrisas producen no permite que se escuche bien la
película— y suspira al comprobar que nuestro maratón de Harry
Potter no tiene pinta de ir a llegar a buen puerto. Si la tormenta no
amaina rápido, no tendrá demasiado sentido quedarnos aquí.
—Es lo que tiene venir a un autocine en plenas navidades.
Él me fulmina con la mirada.
—No seas listilla —me dice—. A ti también te ha parecido buena
idea.
—¿Buena idea?
—He visto la cara que ponías al llegar.
No puedo contener una risotada mientras pienso internamente que,
mi cara, ha sido de alivio. Ver el autocine y no un descampado con
una zanja ha sido maravilloso. Pero, por supuesto, eso me lo callo.
—Bueno, sea como sea… —murmuro, revisando el reloj de mi
muñeca—. Creo que tu cita acaba de llegar a su final.
Los coches que tenemos a nuestro alrededor encienden el motor y
comienzan a circular en dirección a la salida del aparcamiento. Yo
alzo la mirada en dirección al cielo y compruebo que está totalmente
encapotado y cubierto por nubarrones, así que no tiene pinta de que
vaya a despejarse pronto.
—Es una suerte que aún me queden otras dos, ¿verdad?
Me dice, mientras pone mi pequeña cucaracha en marcha y se une
a la hilera que abandona el cine.
4
—Mike, estoy agotada…
—No lo estás —me dice, llevándome la contraria—, pero estás
empeñada en darme plantón y no permites que tu mente se abra a
nuevas experiencias… Nos toca la segunda cita, Ginger.
Pongo los ojos en blanco, exasperada por su insistencia.
Solo le conozco desde hace unas horas, pero ya puedo decir varias
cosas sobre él.
1. Es testarudo.
2. De ideas fijas e inamovibles.
3. Siempre quiere tener la razón.
4. Le gusta conducir.
5. No va a dejarme en paz hasta que tengamos las tres
malditas citas.
En ningún momento me propone volver a cederme el control del
volante, y la verdad es que por una parte se lo agradezco tanto
como lo detesto. Si yo condujera, ya me hubiera encaminado rumbo
a mi casa. Aunque, por otro lado… Admito que siento curiosidad.
Dos citas más en una noche, y todas ellas improvisadas. Dicho así,
suena interesante.
La primera, la del autocine, ha sido un verdadero desastre. Pero
todavía me queda medio bol de palomitas y varias chocolatinas, y yo
necesito muy poco para ser feliz. Mike parece concentrado en sus
propios pensamientos y yo no le distraigo, porque imagino que
estará pensando hacia dónde nos dirigimos ahora.
Es curioso, porque ahora mismo tengo sentimientos encontrados.
Una parte de mí quiere saber a dónde me llevara la noche y otra, en
cambio, está agotada y prefiere no perder el tiempo y marcharse a
casa a descansar. Pero gana la primera y me mantengo en silencio
mientras le veo circulando —aparentemente— sin rumbo.
Hemos dejado atrás los barrios residenciales y las afueras de la
ciudad para introducirnos en pleno meollo del centro. El tráfico
vuelve a espesarse y Mike se empeña en intentar encontrar
aparcamiento en una zona en la que yo nunca jamás he visto un
hueco libre. Esta zona de la ciudad siempre está abarrotada de
gente y aparcar aquí es casi tan imposible como que te toque la
lotería de Navidad.
—¿Te has enamorado alguna vez? — pregunto con curiosidad.
Mike se encoge de hombros mientras detiene el vehículo en un
pequeño aparcamiento que ha quedado libre, pero sin siquiera
intentarlo yo ya soy consciente de que no conseguirá meterlo ahí.
Imposible. Y eso que mi coche es muy, muy pequeño…
—Sí, una vez —me cuenta—. Cuando era un niño.
—¿Un niño?
Se lleva las manos a los labios y me pide silencio para concentrarse
en lo que está haciendo. Yo obedezco y me quedo callada mientras
él comienza a maniobrar. Mueve el volante, echa marcha atrás,
hacia delante, vuelve a cambiar de dirección y… ¡Voilá! ¡Lo
consigue!
No puedo evitar echarme a aplaudir.
—Desde luego, a insistente no te gana nadie…
—Aquí estás, ¿no? —me dice, guiñándome un ojo—. Así que un
poco insistente sí que soy.
Nos bajamos del coche resguardados bajo mi pequeño paraguas
plegable. Siempre lo llevo en la guantera del coche, para posibles
emergencias. Nos protegemos los dos bajo él, así que tenemos que
apretarnos el uno contra el otro para no mojarnos. El repentino
contacto del roce de su piel contra la mía me produce un inesperado
escalofrío que me hace vibrar de pies a cabeza. Tengo la sensación
de que Mike también siente este extraño calambre, esta peculiar
electricidad que se ha formado entre nosotros y que me paraliza por
unos instantes. Dejo de caminar porque me tiemblan las piernas y
me detengo, entorpeciéndole a él también su paseo. Se gira hacia
mí y me mira fijamente, preguntándose qué es lo que me ocurre.
La lluvia cae con más fuerza que antes y, aunque estamos bajo el
paraguas, nos mojamos. Es imposible no hacerlo porque el viento
empuja el agua con fuerza contra nosotros.
—¿Estás bien?
Cojo aire e hincho mis pulmones mientras intento deshacerme de
esta sensación tan petrificante.
—No lo sé…
Él me concede unos segundos y se queda en silencio, quieto y a mi
lado. Observándome. Tiene una mirada intensa y penetrante, una
de esas que cautivan de la misma. Y es tan guapo… ¡Dios, qué
guapo es!
—¿Te enamoraste siendo un niño? —pregunto con un tono de voz
débil, casi inaudible.
Él asiente.
Seguimos mojándonos y estamos en mitad de la nada, bajo la
tormenta. Las luces de navidad decoran nuestro alrededor y la
ciudad está encendida y desértica. De fondo, en algún puesto
callejero, suena un villancico que ni siquiera el golpeteo de la lluvia
es capaz de aplacar. Se respira Navidad por doquier, y aunque
nunca he sido muy fan de las fiestas consumistas, admito que poco
a poco voy contagiándome del verdadero espíritu. De la ilusión y de
las ganas de compartir.
—Sí, de una amiga de mi hermana —me explica—. Ella tenía dos
años más que yo, así que le parecía un crío. Pero he de admitir que
tengo un recuerdo bonito de esa época.
—¿Salisteis juntos?
Mike se ríe.
—Qué va. Tenía otros intereses diferentes a salir conmigo —me
cuenta—. Pero cada vez que venía a mi casa pasábamos un rato
juntos y era genial.
Me quedo pensativa mientras intento comprender a qué se refiere.
—¿Nunca sucedió nada entre vosotros?
No le encuentro sentido a mantener una relación romántica si
eliminamos de la ecuación los factores más primarios, como, por
ejemplo, el desahogo sexual.
—Jamás. Ni un beso… Han pasado muchas chicas por mi cama,
pero la única que me ilusionó fue ella. Es la que persona que más
me ha hecho sentir a lo largo de los años.
Siento cómo el agua va calando dentro de mi ropa y cómo, poco a
poco, la humedad se filtra hasta mis huesos.
—¿Y qué es lo que te ilusionaba? —pregunto, sin poder ocultar la
curiosidad que siento al respecto.
—Me ilusionaba el hecho de que hubiera encontrado a una persona
que físicamente me atrajera tanto y que, psíquicamente, fuera tan
afín a mí —me explica con sinceridad—. Y supongo que es lo
mismo que me ha pasado cuando me has hecho esas preguntas
para decidir si me llevabas a casa o no. He pensado; ¡joder, Mike,
ella es genial!
Suelto una carcajada descomunal al escucharle decir eso. La gente
me suele describir de muchas formas, pero ninguna mucho más
lejos de “bicho raro” o “ratón de biblioteca”. Sí, por muy mal que
suene, estoy convencida de que ni siquiera Gordon me considera
“genial”. La guay de nuestro grupo es Karen, y yo estoy
acostumbrada a tener mi propia etiqueta de friki sin que me afecte lo
más mínimo.
—Así que te he gustado físicamente y psíquicamente…
Mike asiente.
—¿Yo a ti?
Necesito pensar qué responder.
—Pues, si te soy sincera, Mike, creo que todavía lo estoy
decidiendo…
El temblor de las piernas se ha disipado, así que me encamino a dar
un paso al frente cuando él, sin previo aviso, me agarra de los
hombros y me besa. ¡Me besa! Siento cómo sus labios presionan
los míos y cómo su lengua se abre paso a mi interior de forma
forzosa. Al principio me resisto y es él quien me atrae hacia su
cuerpo de forma precipitada, pero después termino rindiéndome a la
presión y me dejo llevar. ¡Y disfruto!
Sus manos se posan en mi cintura y el beso se va volviendo tan
intenso que, sin poder contenerme, me rindo totalmente a él. Dejo
caer el paraguas al suelo. Nos estamos calando, pero no me
importa lo más mínimo y a Mike tampoco parece molestarle. Siento
cómo sus dedos se introducen por debajo de mi camiseta y recorren
de forma suave la piel desnuda de mi espalda, provocándome otro
ligero temblor. Quiero más, quiero mucho más de él… Enredo mis
dedos en su cabello y cierro los ojos mientras el cosquilleo que
recorre mis extremidades se transforma en un intenso calor que
abrasa mi bajo vientre. Quiero más de Mike. Mucho más.
—Ginger… —ronronea.
Y mi nombre en sus labios suena tan bien que no puedo evitar sentir
que todo da vueltas a mi alrededor, como si estuviera flotando entre
las nubes.
—Ginger… Nos estamos mojando.
Me río y me aparto de él para rescatar el paraguas.
—Esto que acaba de pasar… —dice, mientras yo intento recuperar
la compostura.
Repaso mi labio inferior con mi lengua y me doy cuenta de que aún
mantengo el sabor de su saliva.
—No significa nada —le respondo yo, culminando su frase mientras
le cubro con el paraguas.
—Dos citas más para enamorarte —me dice muy serio, guiñándome
un ojo—. Y entonces dejarás de decir eso de que no ha significado
nada.
Yo me echo a reír como una loca, pero no precisamente porque su
comentario me haya hecho gracia. Qué va. Es una forma de
mantener distancias, de quitar seriedad y peso al asunto de
protegerme de alguna forma de mis propios pensamientos. Porque,
¿para qué engañarme? Cuando Mike me ha besado he sentido
algo… Supongo que solamente se trataba de atracción sexual y de
deseo, pero sea como sea tengo miedo de que la noche termine
complicándose todavía más.
5
No sabía a dónde me estaba llevando —o, más bien, arrastrando,
porque estoy muerta de frío, no siento los dedos de mis pies y
quiero volver a casa lo antes posible—, hasta que he visto la burbuja
comenzar a alzarse entre los edificios que teníamos delante.
—¿Vamos a patinar sobre hielo?
Este año el ayuntamiento de la ciudad a puesto una burbuja
iluminada, enorme, que contiene una preciosa pista de hielo. La han
decorado con muñecos de nieve, simulando un paisaje al más estilo
Frozen. Karen llevas semanas diciéndome que quería venir y yo
siempre le he dado largas porque lo de hacer deporte, de forma
general, no es lo mío. Tengo la cadera descompensada, me falta
equilibrio, mi capacidad de sincronización es nula, no consigo
concentrarme y las órdenes que mi cerebro le envía a mis
extremidades siempre llega lo suficientemente tarde como para que
yo termine en el suelo y con la cabeza abierta.
—Vamos a patinar sobre hielo al ritmo de Queen —se ríe él y yo, de
forma inconsciente, clavo los talones en el suelo y me niego a dar
un paso más.
—Ni de broma, Mike. No sé patinar.
—Yo te enseño —me insta—. Va a ser divertido, ya verás. No tienes
de qué preocuparte…
—No.
Yo estoy bajo el paraguas, pero él se ha quedado a un metro de mí,
mojándose bajo la intemperie. Alarga el brazo para que tienda su
mano, pero yo me niego a aceptar el gesto. No voy a patinar sobre
hielo. No se me da bien y no quiero hacerlo.
—¿Por qué no?
—No sé patinar sobre hielo —repito, recordándole lo que le acabo
de contar—. En realidad, no sé patinar. Ni siquiera con patines de
esos que tienen ruedines.
—Las bicicletas tienen ruedines, los patines no —me explica,
riéndose como si le estuviera gastando una broma—. Se les llama
patines de cuatro ruedas. Y repito, Ginger, que no tienes de qué
preocuparte. Vamos a disfrutar y a pasarlo bien, y si vemos que no
te gusta… nos marchamos.
—¿Y si nos marchamos directamente?
Mike niega con la cabeza.
—Vamos a patinar en una burbuja transparente mientras llueve
sobre nuestras cabezas. Será una segunda cita increíble.
Yo niego en silencio y con rotundidad.
—Va a ser tan desastroso como la primera cita.
En realidad, no sé si esto podría considerarse una segunda cita o si
es la misma pero extendida a otro escenario. Sea como sea, no
pienso entrar en esa burbuja. Si él es testarudo, entonces…
Entonces yo lo seré más.
—Va a ser genial y vamos a disfrutar muchísimo de la experiencia,
Ginger —insiste—. ¿Puedes dejar de poner problemas y empezar a
dejarte llevar? ¿Cómo voy a hacer que te enamores de mí si no
dejas de ponerme trabas?
—No voy a enamorarme de ti, Mike —le digo, con rotundidad.
Esta vez es él el que se echa a reír como un loco, de forma
desmesurada. Estoy a punto de preguntarle qué es lo que le hace
tanta gracia cuando, de repente, me atrapa por las piernas y me
coloca sobre su hombro como si fuera un saco de patatas que no
pesara nada. Yo pataleo, nerviosa, gritando y preguntándole a ver
qué se cree que está haciendo. Intento golpearle con el paraguas
para que me suelte, pero no consigo que le afecte demasiado y él
no parece tener intenciones de cumplir con mis órdenes.
—¡Mike, suéltame! —grito, nerviosa—. ¡No pienso patinar!
¡Suéltame!
Él me ignora totalmente y, antes de que quiera darme cuenta, ya
estamos dentro. Es tarde, así que no hay mucha gente a nuestro
alrededor. En realidad, solo estamos nosotros dos y otra pareja que
ya está en la pista.
Me fijo en ellos y me doy cuenta de que patinan con destreza, como
si llevaran mucho tiempo practicando ese deporte. ¿Patinar es un
deporte? No sé por qué, pero de desplazarme sobre dos ruedas de
un lado a otro, encerrada en la misma pista, me recuerda a un
hámster dando vueltas en su rueda, encerrado en la misma jaula.
Puede que sea un símil bastante absurdo, pero también lo
suficientemente práctico como para que Mike comprenda que no
quiero estar aquí. Este lugar es el último sitio en el que me apetece
estar en estos momentos.
—¿Qué pie usas? —me pregunta mientras me deja en el suelo.
Yo resoplo con fuerza y me doy la vuelta de forma brusca, dispuesta
a salir de esta burbuja lo antes posible. Él se interpone en mi camino
y señala el techo. Yo resoplo, exasperada, pero termino alzando la
mirada.
Es… increíble.
Alucinante.
Acaba de empezar una tormenta eléctrica y el cielo de la ciudad
parpadea con fuerza, como si estuviera sufriendo un cortocircuito. El
agua sigue cayendo con fuerza y la tempestad aún no ha llegado a
su auge. Es chocante pero, aquí, dentro de la burbuja, contemplar
todo esto es impresionante. Increíble, sí. Increíble.
—¿Tu pie? —repite.
—Un treinta y seis… —murmuro distraída, aún sin apartar la mirada
del cielo.
No sé cómo, pero Mike se las está apañando para engañarme y
pillarme desprevenida. Tiene un poder increíble para conseguir
salirse con la suya.
Me entrega los patines y, con ese gesto, me devuelve a la realidad.
Miro ambos artefactos y después vuelvo la vista hacia la
encantadora pareja que se desliza por el hielo artificial, de un lado a
otro, como si los movimientos les salieran de forma natural y no
forzadamente. Está claro que esto se les da bien.
—¿Tienes conocimientos de primeros auxilios?
Mike me fulmina con la mirada.
—No voy a dejar que te pase nada —promete.
—Si yo fuera tú, dejaría el número de emergencias marcado a falta
de la tecla de llamada. Para no perder tiempo cuando el hielo se tiña
de rojo y esa agradable parejita empiece a gritar.
—No voy a dejar que te caigas, Ginger —asegura con tanta
convicción que, por un instante, le creo—, así que deja de quejarte y
vamos a pasar a la acción.
Me sujeta por la cintura mientras yo me pongo de pie con las
piernas temblorosas. Me agarro con fuerza a la barandilla mientras
siento las manos de Mike apretando mi piel. Nos hemos quitado los
abrigos porque, aquí dentro, no se está tan mal. Además, están
empapados y no vendría nada mal que se secasen un poco para
que no sufriéramos una hipotermia a la salida.
—Me voy a caer… —musito, nerviosa.
Me tiemblan tanto las piernas que parezco un flan. Mis huesos han
pasado a ser de gelatina y yo no consigo mantenerme erguida con
firmeza por mucho que me esfuerce.
Estoy tan nerviosa que no consigo concentrarme en nada. Lo único
que quiero es:
1. Quitarme estos horribles y peligrosos patines.
2. Salir de esta burbuja.
3. Llegar a mi casa.
4. Tomarme un chocolate caliente.
5. Olvidarme de esta fatídica noche.
6. Interiorizar que no tengo que volver a permitir que un
desconocido se suba a mi coche.
Hacer listas mentalmente me relaja mucho, pero saber que no podré
llevarlas a cabo me estresa más de lo que el primer punto consigue
calmarme. O, al menos, no podré llevarlas a cabo de forma
inmediata.
—Tienes que mover un pie detrás de otro, sin agobiarte. Yo no voy a
soltarte, Ginger, así que puedes liberarte de la barandilla.
No le hago caso y no obedezco sus órdenes. Camino torpemente,
desplazando los pies como si fuera un bebé que por primera vez en
su vida se ha puesto de pie e intenta adaptarse a la fuerza de la
gravedad mientras controla su equilibrio. Demasiadas cosas que
hacer de forma simultánea, y eso que Mike me mantiene agarrada y
yo sigo aferrándome con fuerza a la barandilla.
De pronto, me encuentro con que uno de los monigotes decorativos
que hay en la pista se interpone en mi camino. Tengo que soltar mis
manos si quiero continuar avanzando para completar la
circunferencia por completo.
—Venga, hazlo. Te estoy agarrando.
Me anima él.
La burbuja parpadea y yo alzo la vista al cielo. La tormenta eléctrica
está ahora en su pleno resplandor y me quedo perpleja
contemplando cómo los rayos serpentean por el firmamento de
forma mágica y electrizante.
Vuelvo la mirada abajo y… me suelto. Lo hago sin pensarlo y
procurando dejar la mente en blanco. Intentando, al menos por unos
segundos, hacer caso a ese horrible consejo que Mike me da sobre
“dejarse llevar sin pensar en nada”. Lo hago. Disfrutar y…, ya está.
Nada más. Siento cómo sus manos me empujan desde la espalda,
desplazándome hacia el centro de la pista y alejándome de la
barandilla cada vez más. Empiezo a ponerme muy nerviosa y
entonces él me susurra que abra los ojos. Yo ni siquiera me había
dado cuenta de que los tenía cerrados.
—¡Estás haciéndolo, Ginger! ¡Estás patinando!
Y en ese instante, me sorprendo al comprobar que me estoy
deslizando casi sin ayuda, moviendo un pie detrás de otro como si
hubiera hecho esto con anterioridad en un sinfín de ocasiones
previas. Es cierto que Mike continúa agarrándome por la espalda,
pero…
—¡NO ME SUELTES! —grito, nerviosa—. ¡No me sueltes!
Y, justo mientras se lo estoy diciendo, pierdo el equilibrio y estoy a
punto de caerme de bruces contra el suelo. En el último instante,
Mike me sujeta de la mano y me ayuda a recuperar el equilibrio.
—¿Estás bien? —pregunta.
Yo, nerviosa, salto en una terrible risotada que capta la atención de
la otra pareja que también está patinando junto a nosotros. Me
aferro con fuerza a Mike y, de pronto, me doy cuenta de que me
estoy divirtiendo. ¡Me lo estoy pasando genial y estoy disfrutando
muchísimo!
El continúa sujetándome de la cintura, pero poco a poco voy
cogiendo confianza hasta que, diez minutos después, termino
cogiendo carrerilla hasta liberarme por completo. ¡Lo hago sola!
¡Estoy patinando!
Mike se coloca a mi lado y ambos nos deslizamos por la pista, de
lado a lado, mientras los rayos y los truenos retumban con fuerza
sobre nosotros. La burbuja parpadea como si estuviera electrizada y
yo, concentrada en el espectáculo que está teniendo lugar en el
firmamento, tropiezo con mis propios pies y termino cayéndome de
bruces sobre Mike. Le derribo en el acto —¡menos mal!— y
amortigua la aparatosa caída.
Dibuja una mueca de dolor y libera un pequeño alarido, mucho más
exagerado de lo que debería ser.
—Solo ha sido un pequeño tropezón —me río, sobre él.
Estoy tumbada sobre su cuerpo y siento el calor que desprende
contrastando con el hielo de la pista. Voy a apartarme, pero Mike me
retiene sujetándome entre sus brazos y estrechándome con fuerza
contra él. Yo siento cómo la respiración se me agita.
—¿No hay compensación? —inquiere.
Yo frunzo el ceño, sin comprender a qué se refiere.
—¿Compensación, de qué?
Una sonrisa pícara y traviesa aflora en su rostro y, de pronto, siento
un escalofrío que se desliza pausadamente por mi vientre.
—Una compensación por haberte lanzado sobre mí como un
proyectil… —dice, fingiendo una mueca de dolor—. Creo que me he
roto un brazo.
—Mentiroso…
—Que sí, que sí… Que me lo he roto —repite, esta vez riéndose—.
Me duele muchísimo.
—Bueno… Pongamos que sí te mereces una compensación —
bromeo, sorprendiéndome a mí misma por haber entrado de forma
tan sencilla en la dinámica de su juego—. ¿Qué es lo que quieres?
Él alza sus manos hasta mi rostro y lo aprisiona ahuecando la palma
de sus manos. Entonces, de forma totalmente inesperada, me besa.
Me besa con fuerza, con pasión, como si tuviera miedo de que
pudiera cambiar de idea y me fuera a apartar de forma imprevista.
Pero no lo hago porque, si he de ser sincera, me gusta. Me gusta la
forma que tiene de rozar la punta de su nariz con la mía mientras
nuestras lenguas se descubren y se enlazan en un baile frenético.
Me gusta la forma que tiene de alzar su cadera ligeramente,
encajándome sobre él como si fuéramos dos piezas de un mismo
puzle. Se aparta ligeramente de mí y yo aprovecho ese instante
para llenar mis pulmones de oxígeno. No me había dado cuenta de
que estaba conteniendo la respiración y que me faltaba el aire.
—¿Sabes qué, Ginger?
—¿Qué?
—Quizás sea por la magia de la Navidad… Ya sabes, el hielo, la
nieve, las luces, los adornos… Pero creo que me van a sobrar citas
para conquistarte.
Yo me río tontamente, de forma juguetona.
—Si te piensas esto ha significado algo, vas muy mal, Mike.
Ahora sí, me incorporo lentamente y, cuando por fin consigo
ponerme de pie y mantenerme de forma erguida, le tiendo la mano
para ayudarle. Hace impulso y me desequilibra unos instantes, pero
después vuelvo a recuperar la compostura. Otro trueno retumba con
tanta fuerza que tengo la sensación de que las paredes de la
burbuja vibran para recibirle. La luz del interior empieza a parpadear
y, unos instantes más tarde, nos quedamos a oscuras.
—¿Qué ha pasado? —murmuro mientras observo a través de las
paredes transparentes la luminiscencia de la ciudad va apagándose
lentamente hasta que todos los edificios de nuestro alrededor
terminan enterrados bajo la más absoluta penumbra.
—Un apagón, habrá sido por la tormenta… —me cuenta—. Puede
que se haya fundido algún poste eléctrico.
Unos segundos más tarde, se encienden las luces de emergencia
que señalan dónde están las salidas. Busco con la mirada a la otra
pareja, pero ya ha debido de marcharse porque la pista está vacía y
solamente estamos nosotros dos. Otro rayo vuelve a parpadear y
hace que la pista se torne un lugar diferente, como si de pronto
tuviera algún tipo de magia en su interior.
—Estamos solos, en una burbuja de hielo y a oscuras… ¿Se te
ocurre algo mejor para una segunda cita?
Yo echo a patinar con confianza, dejándole atrás mientras me
sorprendo a mí misma diciéndome que esto no se me da nada mal.
Es más fácil de lo que imaginaba.
—En realidad, Mike —le digo, levantando la voz para que pueda
escucharme mientras él me persigue—, la primera cita ha sido
desastrosa y la segunda, igual. Estás enfocándolo a tu manera, pero
yo lo único que he percibido es que he empezado a ver una película
y he tenido que dejar de verla porque una tormenta la ha fastidiado y
que, ahora, en vez de aprender a patinar con iluminación estoy
rezando porque las luces de emergencia no se apaguen para que
sigan impidiendo que me tropiece con uno de estos horribles y
siniestros muñecos de nieve.
Él me alcanza con rapidez y, derrapando, se desliza frente a mí y
me tapona el paso. Yo aún no entiendo muy bien cómo va esto de
frenar, así que me lo llevo por delante, desplazándole unos cuantos
metros hasta que la fuerza física termina por detenernos.
—¿Siempre eres tan práctica?
Yo asiento.
—¿De verdad no te parece una cita perfecta? ¿Tan poco espíritu
navideño tienes?
En realidad, sí que me lo parece.
Es genial y debo admitir que estoy disfrutando muchísimo la
experiencia. Este plan no ha sido tan desastroso como imaginaba,
así que debería darle la razón. Pero… soy incapaz. No porque no
quiera hacerlo, sino porque confesar que estaba en lo cierto le hará
creerse importante y pensar que, en efecto, soy una chica lo
suficientemente fácil como para conquistarme en pocos segundos. Y
no lo soy. Además, lo último que quiero es que se haga ilusiones.
—El problema no es mi espíritu navideño.
Aunque he de confesar que las fechas navideñas y los compromisos
sociales no me hacen especial ilusión. Soy una de esas personas
raritas que disfruta de la soledad, de la paz y de la rutina diaria.
Además, sé que mi madre se pondrá pesada, me acosará a
llamadas y terminaré yendo a cenar para despedir el año obligada y
bajo firme amenaza de que aparecerá en mi casa y se quedará a
vivir una temporada conmigo si no hago acto de presencia para
demostrarle que estoy sana y bien alimentada.
Es increíble y un extraño fenómeno común, pero no importa los
años que uno lleve independizado que una madre siempre seguirá
preocupándose por la alimentación de su hijo. Supongo que
necesitan saberlo para poder conciliar el sueño en paz por las
noches.
—¿Me cuentas qué es lo que estás pensando?
No era consciente de hacerlo, pero estoy patinando con Mike
agarrada a su mano. Al darme cuenta he sentido una especie de
calambre recorriendo mi brazo de forma paralizante y he estado
tentada de soltarle, pero al final no lo he hecho y sus dedos siguen
entrelazados con los míos. Ir agarrada a él me aporta tranquilidad.
Ser consciente de que, si me caigo, el golpe será menor porque
Mike me está agarrando.
—No estoy pensando en nada —le respondo de forma inmediata,
pensando que este tipo de preguntas absurdas me desquician.
—Pues yo creo que sí. Que lo haces —me responde, llevándome la
contraria—. Creo que tienes una de esas privilegiadas mentes que
funcionan millones de veces más rápido que las demás.
Me río, escuchando cómo los truenos retumban con fuerza,
acompañados del titilar de los relámpagos. Siento una ráfaga de frío
que me eriza el vello de la piel y me hace estremecer. Mike se
acerca a mí para estrecharme entre sus brazos.
—Así que… ¿Crees que tengo una mente privilegiada?
La presencia cercana de los desconocidos suele crearme un
irremediable estado de ansiedad, pero sorprendentemente con Mike
no me ocurre. Puede que haber malinterpretado sus intenciones en
un primer momento haya conseguido que, ahora, esté miles de
veces más relajada de lo que lo hubiera estado si todo hubiese
transcurrido con normalidad. Además, me cae bien. Es un buen tipo
aunque sea un poco obsesivo, testarudo y soñador.
—Creo que tienes una mente privilegiada que no funciona como la
del resto, sí —me dice, guiñándome un ojo—. Supongo que serás
capaz de hilar un pensamiento con otro sin demasiado esfuerzo y
que, ahí adentro, todo va mucho más rápido que en una cabeza
normal.
—¿Y por qué piensas así? Prácticamente no me conoces.
—Soy de esas personas que calan muy bien a la primera.
No sé si reír o llorar.
¿De verdad se cree que es capaz de conocerme en una sola
noche?
—¿Y qué opinas de mí?
La sonrisa de Mike se ensancha aún más.
—¿Quieres saber lo que opino de ti? Pensaba que no te importaría.
Mike se para y se apoya contra la barandilla.
El ambiente está tan apagado que las sombras de la escasa
luminiscencia ambiente dibujan una mueca extraña en su expresión.
Tiene los ojos acuosos, supongo que por la falta de sueño, y parece
cansado. Me pregunto por qué se estará esforzando tanto en
agradarme y en alargar la noche cuando es más que evidente lo
cansado que está.
—Pues algo sí que me importa —respondo—. ¿Me lo cuentas?
Él asiente y sonríe.
—Opino que eres una persona extraña. Te crees moralmente
superior a los demás, más inteligente que el resto y sientes que todo
lo que te rodea no te produce demasiado interés —dice, dejándome
anonadada con tan malísima descripción—. Tú misma te encierras
en tu interior y no permites que nada ni nadie entre en tu vida. Eres
hermética y estás reprimida, porque aún no has encontrado nada
que te produzca real interés. Crees que nadie está a tu altura,
Ginger.
—Eso no es cierto —aseguro, conteniendo las ganas de echarme a
reír como loca—. Es absurdo.
Sí, creo que soy más inteligente que la media. Y sí, a veces me
encierro en mí misma. Pero en absoluto me siento moralmente
superior al resto. Bueno, en realidad, ni moralmente ni de ninguna
otra forma. En el fondo creo que me encantaría parecerme un
poquito más a Karen y que mis habilidades sociales estuvieran más
desarrolladas. Me gustaría ser más simpática, más agradable, más
valiente, más divertida, y un sinfín de adjetivos que ella posee y que
a mí nunca me adjudicarán. Pero, aún así, no me considero ninguna
amargada reprimida que no sabe disfrutar de los pequeños placeres
de la vida.
—¿Y qué hay de ti, Mike?
—Pues eso tendrás que decírmelo tú, ¿no? El juego así funciona.
Nos retamos con la mirada, a oscuras.
Empiezo a tener frío y me rodeo el cuerpo con mis propias manos
procurando mantener mi calor corporal. Nos hemos quedado quietos
y se nota, porque cuando estábamos patinando sentía que el
esfuerzo encendía mis mejillas al instante.
—Pues yo diría que tú sí que estás reprimido y que por eso te gusta
tanto adjudicar a los demás esa característica. Estás frustrado
porque eres un romántico empedernido que se siente solo. Te crees
que tienes derecho a decidir sobre los demás, a obligarles a hacer lo
que te dé la gana porque, en el fondo, tú sí que sientes que eres
superior al resto. Supongo que por lo guapo que eres, porque si he
de ser sincera no tienes nada más a tu favor, Mike.
—Así que te parezco guapo, ¿eh?
Mierda.
No pretendía alabarle ni provocar que su ego se insuflase más.
—He dicho que te crees guapo —miento, nerviosa y sin saber cómo
salir del paso.
—No has dicho eso, Ginger —me dice, guiñándome un ojo—. Y no
tienes de qué preocuparte… El pensamiento es reciproco. Tú a mí
también me pareces muy guapa.
—Yo no he dicho muy guapo —le recuerdo—. Guapo a secas.
Mike suelta una carcajada que resuena en todo el recinto vacío.
Solamente quedamos nosotros dos y el guardia de seguridad que
está en la cabina. Nuestras voces se hacen eco alrededor,
recordándonos que ya son horas tardías y que deberíamos
marcharnos a nuestros respectivos hogares.
—Guapo a secas —repite—. Me gusta.
Nos miramos fijamente y siento esa extraña electricidad formándose
en el espacio que nos separa. Es como si se creará un invisible e
imposible campo magnético entre nosotros, atrayéndonos de forma
involuntaria. Me deslizo en dirección a él, casi en el mismo instante
en el que él lo hace hacia mí. Aún no se ha roto la conexión ni
hemos dejado de mirarnos.
—Que sepas que no exageraba… Tú a mí me pareces preciosa —
repite con la voz ronca, dejándome sin palabras.
Trago saliva para intentar deshacer el nudo de mi garganta mientras
sus manos se entrelazaban con las mías. Otro trueno resuena con
fuerza y, en la precisa milésima de segundo en la que nuestros
labios vuelven a presionarse con firmeza, regresa la luz y la música
navideña de ambiente. Un villancico nuevo suena de fondo. Es esa
famosa canción que Elton John ha sacado con Ed Sheeran. Me
gusta, no suena mal. Siento la fuerza de las manos de Mike
atrayéndome hacia él y suspiro al sentir cómo el deseo se intensifica
con fuerza, cada más. Sus manos se deslizan por mi espalda y van
descendiendo lentamente hasta apretarme el trasero de forma
juguetona. Algo se despierta en mí. Un instinto salvaje y las ganas
de querer mucho más, de tener la necesidad de más. Nuestras
lenguas, que ya se conocen, intensifican la pasión. Puedo sentir la
atracción que le provoco y cómo estas repentinas ansias que me
invaden son mutuas y compartidas.
—Mike… Quiero más… —murmuro de forma casi desesperada, sin
siquiera ser yo misma consciente de lo que acabo de pronunciar en
voz alta.
Me separo de él unos instantes y compruebo cómo su mirada arde
en deseo y pasión. Vuelvo a pensar que es guapísimo, y que los
chicos como él no suelen fijarse en chicas como yo… Pero me da
igual. A estas alturas de la noche, no espero ni pretendo encontrarle
ninguna lógica a nada. Ahora mismo mi mente está nublada y lo
único que quiero es sentirle, tenerle. Es aplacar este intenso dolor
de mi bajo vientre y este instinto animal que me provoca y que ha
despertado en mí en contra de mi voluntad.
Este instinto al que no puedo resistirme.
Y estas ganas de que sus caricias se vuelvan más intensas y de que
la burbuja y el mundo que nos rodea desaparezcan por completo,
dejándonos un rato para que solamente existamos él y yo. Un rato
donde mi cabeza se ponga en stand by y mis acciones tomen el
control de lo que hago, decido, quiero. De lo que está a punto de
ocurrir.
—¿Nos vamos de aquí? —ronroneo con voz sexual, sin ser muy
consciente siquiera de lo que estoy pronunciando en voz alta.
6
Nos movemos en mi pequeña cucaracha. Tal y como se ha tornado
costumbre, él conduce y yo observo, sentada, tensa y nerviosa.
Tampoco me ha dicho a dónde vamos ni lo he preguntado. Solo
espero que sea capaz de leer mi mente y que, esta vez, cumpla mis
deseos.
Y mi deseo es él.
Nos volvemos a alejar del centro de la ciudad y, por un instante, me
siento tentada de invitarle a mi casa. Después me lo replanteo
seriamente y opto porque no sea así. En realidad, ¿hace cuántas
horas conozco a este tipo? No han pasado ni cinco horas desde que
imaginaba que era un psicópata que estaba a punto de violarme y
de dejarme tirada en un descampado —o algo peor, claro—. Así
que, ¿debería invitarle después de todo? ¿Debería confiar en él?
Es curioso, porque en estas cinco horas mi opinión sobre Mike se ha
modificado muchísimo y tengo un concepto de él bastante definido,
como si de alguna forma incomprensible le conociera de toda la
vida. Y sé que no es así, pero ahora mismo me siento con la
facultad suficiente como para describirle: testarudo, perspicaz,
amable, divertido, ágil, hábil. E inteligente. Me parece un chico listo.
Comenzamos a subir un pequeño puerto. Pego mi frente al cristal de
la ventana y contemplo el exterior sin hacer preguntas. Sé que no
servirá de nada intentar averiguar a dónde me está llevando, porque
no me lo dirá.
—Tercera y última —digo en voz alta.
Mike se queda callado unos segundos, pensativo, antes de
responder.
—No voy a necesitar más.
Tercera y última cita.
Después le dejaré en su casa, yo me marcharé a la mía y no
volveremos a vernos. Puede que, dentro de muchos años, volvamos
a coincidir en alguna otra extraña fiesta. Quién sabe. O puede que
no y nos convirtamos en dos simples desconocidos que en un
momento dado de la vida sus caminos tropezaron.
La tormenta ha amainado y parece que ahora reina la calma en el
cielo. Los rayos ya no parpadean de forma amenazantes y los
truenos han dejado de aclamar atención de forma ensordecedora.
No llueve, ni nieve. Simplemente reina la paz. Seguimos
serpenteando hacia arriba, como si nos estuviéramos enroscando
en las faldas de una montaña. Al final, Mike detiene el coche en una
pequeña explanada que parece un mirador y apaga los focos.
Contemplamos la ciudad iluminada en silencio. Me quedo
observando los miles de puntitos que se expanden frente a nosotros
y, de pronto, me siento muy pequeñita e insignificante, como si mi
presencia en este mundo no tuviera un valor real y como si
solamente estuviera aquí de paso. ¡Qué estupidez! Por supuesto
que así es: solamente estamos aquí de paso y, dentro de no
demasiados años, nos extinguiremos sin que nadie nos recuerde.
—¿Qué estás pensando? —le pregunto a Mike, acurrucando en el
asiento.
Desde aquí puede verse la burbuja en la que hace un rato
estábamos patinando. Y besándonos. Y sintiéndonos.
Es curioso cómo esa pequeña circunferencia transparente destaca
entre el resto de los edificios de la ciudad.
—Pues no lo tengo muy claro —me responde Mike—. Estoy
pensando en lo mucho que me gusta este sitio. Lo descubrí cuando
era un crío, poco después de sacarme el carné de conducir. La
verdad es que me gustaba venir aquí y sentarme a pensar, despejar
la mente.
—Despejar la mente… —repito.
—Creo que todos tenemos un lugar favorito para hacerlo, ¿no?
Pues yo diría que el mío es este.
Pienso en lo que me está diciendo e intento decidir si está en lo
cierto y si todos tenemos un lugar en el que pensar y vaciar nuestros
pensamientos. Creo que yo, no. En general, me cuesta muchísimo
salir de casa y hacer planes. Más aún salir solamente para pensar y
estar conmigo misma.
Alguna vez, cuando me he sentido asfixiada y abrumada en casa,
he salido a dar un paseo en el que intentar encontrar paz mental.
Pero he de admitir que mi mente funciona de forma bastante extraña
y que no suele ser demasiado efectivo. La forma más eficaz de
ordenar y reestructurar mis pensamientos es hacer listas. Las listas
siempre funcionan. Y, si ahora mismo tuviera que recolocar con
sentido todo lo que pienso, sería en este orden.
1. Estoy cansada.
2. Me lo estoy pasando bien.
3. Quiero que Mike me vuelva a besar.
4. Quiero que Mike me toque como lo ha hecho antes…
5. Quiero sentir a Mike.
Me abrumo al ser consciente de lo mucho que ha cambiado mi
opinión sobre él en muy poco lapso de tiempo. Supongo que, a fin
de cuentas, tendré que admitir que esas dos citas previas han
surtido su efecto. Aunque, por supuesto, no me he enamorado —
¡nada más lejos de la realidad!—.
—Me gusta tu lugar favorito para pensar, Mike… —murmuro,
contemplando cómo los imponentes rascacielos se alzan sobre
nosotros.
Él apaga la luz del interior del coche y reclina el asiento hacia
detrás.
—¿Te vas a dormir? —pregunto con voz titubeante.
Mike sacude la cabeza en señal de negación, moviéndola de un
lado a otro de forma firme y concisa.
—No —se ríe—. Hace demasiado frío como para quedarse dormido.
Y tiene razón.
Tenemos los abrigos puestos, pero aún así hace muchísimo frío. A
mí me tiemblan las extremidades y me castañean los dientes, y eso
que hasta antes de apagar el motor hemos tenido la calefacción del
coche puesta.
—Espera —musito, agachándome junto a los asientos traseros para
sacar una manta que hace tiempo dejé guardada para posibles
emergencias.
Sí, así soy yo.
Dentro de las millones de listas mentales que he hecho, también
hice una con “posibles emergencias para el coche”. Y entre esas
posibles emergencias se encontraba dejar una manta, snacks sin
fecha de caducidad y una pistola de bengalas. Uno nunca sabe
dónde puede terminar perdiéndose ni qué puede llegar a necesitar
en cada momento.
Le lanzo la manta a Mike y él se cubre superficialmente, dejando al
exterior parte de su torso y los brazos.
—¿Tú no tienes frío?
Claro que tengo frío. Es una pregunta absurda, por supuesto.
Pero la manta no llega de un asiento a otro y…
—Ven. Túmbate aquí conmigo —añade, levantando en alto la manta
e invitándome a compartir el asiento con él.
Yo me lo pienso dos veces, porque no le encuentro demasiado
sentido. Si lo hago, terminaré quedando dormida. Y si voy a dormir,
¿por qué no hacerlo en mi cama?
—¿Por qué no nos marchamos a casa?
Él sonríe y, al hacerlo, puedo ver cómo su mirada se ilumina. No
tiene pensado que —aún— nos marchemos a casa, así que discutir
con él sería perder de forma irremediable el tiempo. Ya he
descubierto por las malas que Mike es un tipo duro de pelar y que
no se deja engatusar fácilmente. Tiene las ideas claras, y si ahora
ha decidido que estemos aquí… Hay poco que hacer.
Me desplazo hacia el asiento contiguo y me acurruco a su lado
antes de que me cubra con la manta. Así, medio reclinados,
seguimos observando las luces titilantes de la ciudad. Los brazos de
Mike rodean mi cuerpo, apretándome contra él. El calor que emana
se proyecta en mí y, unos instantes más tarde, he dejado de temblar
y los dientes ya no me castañean. Aunque sentirle así, tan cerca,
es… Excitante. Atrayente. Y un poco torturador. En el fondo estoy
deseando que me bese. ¿Y qué diablos? Él también está deseando
besarme. Lo noto. Puedo sentirlo en la forma que tiene de atraerme
hacia él, con fuerza y con ansia.
—¿Ha empezado a nevar?
Yo levanto la mirada y observo cómo los copos de nieve caen sobre
la luna delantera y se funden al instante.
—Eso parece —respondo con una sonrisa—. Aunque es lo normal,
¿no? Estamos en Navidad.
—Sí, supongo —dice Mike, acariciándome de forma delicada el
antebrazo con la yema de sus dedos.
La yema de su dedo sobre mi piel hace que un irremediable
cosquilleo se extienda por mi columna vertebral. Un intenso calor
abrasa mis entrañas cuando su cuerpo se estrecha con más fuerza
contra mí y sus labios, suaves y carnosos, se posan en mi cuello.
Lame mi piel y la besa. Y entonces mi juicio desaparece y todo,
absolutamente todo, deja de existir para mí. Me giro lentamente y
me encuentro con su mirada acuosa clavada en mi rostro. Tiene los
ojos enrojecidos a causa del cansancio y del sueño, pero está igual
de guapo y de atractivo que cuando le he visto por primera vez en la
fiesta. Vuelve a parecerme “demasiado” para mí, y cuando retomo
ese pensamiento comprendo lo equivocado que Mike estaba cuando
me ha dicho que tendía a sentirme por encima de los demás. Nada
más lejos de la realidad. Siempre me he sentido muy inferior y
pequeña, y por eso, quizás, he dedicado tanto esfuerzo y tiempo a
cultivar mi mente y a buscar algo en lo que destacar. No quería ser
Ginger a secas, esa chica que pasa desaparecida en cualquiera
parte. Quería tener diferente, algo especial.
Sin previo aviso, me besa. Sus labios aprietan los míos y su lengua
se introduce en mi interior. El beso se va intensificando y poco a
poco dejo de notar el frío y siento cómo el calor abrasa mis
entrañas. Su mano se introduce por debajo de mi camiseta y
acaricia mi piel desnuda hasta llegar a mis senos. No me
desabrocha el sujetador, pero me aprieta por encima de él
provocándome un suspiro de placer.
De pronto, ese instinto animal que creía aplacado vuelve a resurgir
con fuerza. Me giro para quedar frente a él y enrosco mis brazos
alrededor de su cuello. El beso se va intensificando más y más, casi
convirtiéndose en un acto desesperado. Mi cuerpo se mueve,
rozándose contra él en busca de más. Él también anhela más.
Puedo percibirlo en sus movimientos desesperados y en su forma
apretar mi cuerpo, de tocarme, de querer sentirme. Me desabrocha
el pantalón y yo hago lo mismo.
Tercera cita. Yo nunca había escuchado que se necesitaban cuatro
citas para enamorar a una persona, pero sí que la tercera era la cita
perfecta para dar el paso y que suceda “algo” más. He de admitir
que esos artículos absurdos nunca han despertado ningún interés
en mí y que jamás les he concedido la más mínima validez. En
realidad, yo siempre he sido de primeras y únicas citas. De no
repetir y de no permitir que los sentimientos intercedan en la razón.
Yo siempre he sido de marcar distancias y de poner tierra de por
medio. Y ahora… ahora también, por supuesto.
Todo esto es deseo, necesidad. Algo primario.
Sus manos se pasean por mi cuerpo. Tira de mi pantalón intentando
deshacerse de él. Yo, mientras tanto, continúo besándole mientras
paseo mis manos por sus firmes pectorales. Me pregunto si irá al
gimnasio o si todo se reduce a buena suerte con la genética. Yo
odio mi cuerpo: mi delgadez, mi flacidez, mi celulitis, mis pechos
pequeños… Me encantaría ser de otra forma, aunque supongo que
la vida consiste en conformarse con lo que a uno le ha tocado en el
reparto.
—Me encantas, Ginger… —suspira, justo antes de introducir su
mano dentro de mi ropa interior.
Acaricia mi sexo, volviéndome loca de placer. El coche empieza a
dar vueltas y yo cierro los ojos, esforzándome por no marearme
mientras controlo mis gemidos. Suspiro hondo. Me siento sobre su
cuerpo, colocándome a horcajas sobre él. De forma inconsciente,
me apoyo contra el cristal empañado y dejo la marca de la palma de
mi mano grabada en él. Mike aparta mi ropa interior. Siento su
miembro en mi entrada y me doy cuenta de que, a estas alturas, ya
todo está perdido. El instinto animal gana. Las ganas, el deseo…
Quiero más. Me hundo lentamente y noto cómo se clava en mí,
hasta el fondo. Me sujeto con fuerza a sus hombros y comienzo a
moverme, meciéndome cómo una amazonas. Mike me sujeta por la
cintura y guía mis movimientos. Le quito la camiseta y me doy
cuenta de que me chifla. Su físico tan firme, tan marcado, tan
varonil, me vuelve loca. Aprieto el ritmo casi de forma dolorosa,
hasta que siento que está a punto de romperme por dentro. Pero
quiero seguir sintiéndole, quiero que el placer continúe
inundándome y guiándome.
—Ginger…
Mi nombre es sus labios me desespera y me hace querer más.
Mike tira de mi sostén, deshaciéndose de él y liberando mis pechos.
Se lleva uno de mis pezones a la boca y comienza a succionarlo. El
placer aumenta y todo gira más deprisa. Mis movimientos se
aceleran. Sus manos aprietan mis nalgas desnudas y su boca se
posa sobre mi hombro. Primero besa mi piel, pero después termina
clavando su mandíbula en ella. Mike es… explosivo. Y varonil y muy
intenso. Y su olor… Huele tan bien…
—Dios, Mike… —gimo con la voz ahogada.
Él se incorpora y aprieta mi cuerpo contra el suyo. Nos rozamos,
nos sentimos. Yo no puedo contener un grito de placer ahogado,
consciente de que falta muy poco para que el clímax se apodere de
mí y me arrolle. Él también gime. Sus jadeos se sincronizan con los
míos y yo comienzo a subir y bajar. Más rápido, muy rápido… Muy,
muy rápido hasta que ambos explotamos casi al unísono,
rindiéndonos al placer. Siento cómo mis uñas se clavan en su
espalda en un acto desesperado por contener todo esto que estalla
dentro de mí. Apoyo la mejilla sobre su pecho, intentando recuperar
el ritmo normal de mi respiración mientras siento sus manos
sudorosas y nerviosas se pasean por mi piel.
—Dios, Ginger… Me encantas.
Yo sonrío.
No quiero hacerlo, pero es un acto involuntario. Él también me
encanta. Me gusta muchísimo y me vuelve loca sentirle de esta
forma. He descubierto que Mike es mucho más interesante de lo
que me pensaba, y eso me asusta y me gusta a su vez, casi con la
misma intensidad.
Siento cómo estira el brazo para coger la manta. La desliza por
encima de nuestros cuerpos desnudos y se acomoda en el asiento,
sin apartarme. Yo me acurruco contra él y me permito cerrar los ojos
y concentrarme en su profunda respiración. Su pecho sube y baja,
de forma rítmica e hipnótica.
Todo está tranquilo y en silencio. Me siento en paz. La calma que se
respira va arrollándome hacia un profundo sueño del que no puedo
desprenderme. Cierro los ojos mientras disfruto de sus caricias. La
yema de sus dedos se pasea por mi columna vertebral,
tamborileando sobre mi piel. Al final, todo se vuelve negro y termino
quedándome dormida sin siquiera pretenderlo.
7
—Ginger… Es tarde, deberíamos irnos a casa.
Abro los ojos lentamente al escuchar la voz de Mike. Necesito un
par de segundos para ubicarme y recordar dónde estoy y qué es lo
que hago aquí. Estamos en el coche, en mi cucaracha. Aquí dentro
hace calor y se está bien. Estamos desnudos, bajo la manta. Yo me
he quedado dormida sobre su pecho y, aunque odio dormir
acompañada, he de admitir que me he sentido muy a gusto y en
paz.
—¿Ginger?
—¿Mmm?
—Son casi las cinco de la madrugada —me dice Mike con una
breve risita—. Deberíamos irnos a casa.
Yo asiento. Tiene razón.
¿Cómo diablos se nos ha podido hacer tan tarde? Me llevo las
manos a la cabeza y me masajeo las sienes pensando que, en un
rato, tendré que sentarme delante del ordenador y terminar de
escribir ese horrible artículo del que Karen ha comenzado un
borrador. Al menos, tengo algo sobre lo que trabajar. Si no fuera así
estaría bastante preocupada.
Me aparto de Mike y, aún adormilada, comienzo a vestirme
lentamente. Noto la cabeza embotellada, seguramente por la falta
de sueño. Recupero todas mis prendas y, temblorosa por el frío —se
estaba muy bien bajo las mantas—, me visto con rapidez para no
terminar de perder el calor.
Mike hace lo mismo y dos minutos después encendemos el motor y
ponemos el aire al máximo para desempañar los cristales. No
somos conscientes de lo que tenemos a nuestro alrededor hasta
que encendemos los focos de mi cucaracha y comprobamos que
todo nuestro entorno, en unas pocas horas, se ha quedado teñido
de blanco. ¡Estamos en mitad de la nieve!
Lanzo una mirada de pánico a Mike, sin saber qué va a pasar ahora.
Este coche no es, precisamente, un todoterreno que sirva para
cualquier tipo de terreno. En absoluto, qué va. Mi pequeña curachita
no sirve para bajar un puerto repleto de nieve. Si lo intentamos,
terminaremos estrellándonos contra algún árbol fuera de la cuneta y
necesitando una grúa —y quizás una ambulancia—.
—¿Tienes cadenas? —me pregunta.
Yo niego rotundamente con la cabeza mientras siento cómo el
agobio va creciendo en mi interior.
Mike abre la puerta del coche y un frío helador se filtra en el interior,
provocándome un escalofrío que me hace temblar de pies a cabeza
sin control.
—Joder…
—¿Qué pasa? —pregunto, mientras noto cómo la histeria se va
apoderando de mí.
—Está nevando con fuerza… No vamos a poder salir en coche.
Podemos intentarlo, pero…
—¡Mike! —grito, casi sin voz—. ¡Tengo que volver a casa! ¡No
puedo quedarme aquí!
Él me mira fijamente, manteniendo la calma, antes de suspirar.
—No podemos bajar el puerto en coche, Ginger… Es peligroso
hacerlo sin cadenas. Está todo nevado.
Abro la puerta, negándome en rotundidad a asimilar lo que me está
diciendo. Solamente llevamos aquí un par de horas, así que…
¿Cómo narices va a estar todo tan mal? Seguro que está
exagerando y seguro que esto es otra de sus estratagemas para
retenerme un rato más en otra de su voluntad.
—Has dicho que tres citas y me devolvías a casa…
Abro la puerta y compruebo que, efectivamente, la nieve ha teñido
todo el paisaje de blanco y el asfalto de la carretera ha quedado
cubierto y no se ve.
—Tengo que volver a casa… —murmuro, temblando de frío.
Los dientes me vuelven a castañear. Envuelvo mi cuerpo con mis
propios brazos mientras intento hacer funcionar mi mente y buscar
una solución rápida y práctica lo antes posible. No se me ocurre
nada más que…
—Déjame conducir —le digo—. Voy a llevarte a casa.
Mike me mira como si estuviera loca.
—Que vas a… ¿Qué?
—Voy a llevarte a casa —le digo con convicción—. No podemos
quedarnos aquí. Tengo mucho que hacer y necesito descansar un
poco antes de ponerme manos a la obra con mi último artículo. No
puedo quedarme aquí viendo cómo pasan las horas…, ¡Mike, tengo
que volver a casa!
Él me mira con una sonrisa de medio lado, divertido. Al parecer, mi
reacción le parece muy chistosa.
—No voy a dejarte conducir.
—Mike… Tienes dos opciones —le digo, esforzándome por
mantener la calma—. Sentarte en el asiento copiloto y ponerte el
cinturón, o bajarte de mi coche y quedarte aquí pasando frío. Una de
dos.
—Ginger, es una locura… —me advierte sin ocultar la preocupación
de su tono de voz—. Esto no va a salir bien.
—Estamos a bastante altitud, así que lo más probable es que el
tramo nevado no sea demasiado extenso… Después la carretera
estará bien, seguro —le digo, procurando aplicar la lógica—. Tengo
que volver a casa, de verdad. No puedo quedarme aquí…
Nos miramos fijamente unos segundos. Mike cierra la puerta del
asiento conductor.
—Venga, conduzco yo.
Sacudo la cabeza en señal de negación.
—No confío en ti —le digo, aunque en realidad he podido comprobar
que no conduce nada más.
—Ginger, no sé qué tal serás como conductora, pero después de
ver cómo patinas… Creo que no voy a arriesgarme. Si quieres que
nos movamos y nos marchemos, conduzco yo.
Cojo aire profundamente, inundando mis pulmones antes de soltar
todo lo que contienen mientras intento relajarme.
—Vale, conduces tú… Procura no estrellar mi coche.
Mike no parece convencido con la respuesta que va a darme, así
que al final termina callándose y no dice nada. Tuerce el gesto en
una mueca de preocupación y se abrocha el cinturón. Después
comprueba que el mío también esté bien abrochado y arranca el
motor antes de poner los focos antiniebla en marcha.
—¿Preparada?
—Preparada —respondo sin titubear.
Prefiero arriesgarme que quedarme aquí, trabada en mitad de la
nada mientras cuento los minutos que faltan para que alguien pueda
acudir a nuestro rescate.
Mike acciona la marcha atrás y mi pequeña cucaracha gruñe. Las
ruedas empiezan a patinar… No nos movemos. Ni siquiera un
milímetro.
—No vamos a conseguir salir de aquí si la nieve no se derrite o sin
unas cadenas —me dice.
—¿Y tú eras el testarudo? —pregunto, dedicándole una sonrisa
mientras observo cómo los limpiaparabrisas funcionan a alta
velocidad—. Sal de coche y empuja, Mike. Vamos a moverlo.
Él me mira como si, de pronto, me hubiera vuelto loca. Titubea sin
saber qué hacer, pero al final abre la puerta y obedece mis órdenes
sin rechistar.
Yo salto al asiento contiguo y vuelvo a accionar la marcha atrás
cuando veo que él se ha colocado frente al capó. Presiono el
acelerador lentamente hasta que, al final, el maldito coche termina
moviéndose y se desplaza lentamente sobre la capa de hielo que se
ha formado en el suelo. Yo suelto un gritito al ver que no soy capaz
de frenarlo y que escapa a mi control. Las ruedas siguen girando
hasta que, al final, termino chocando contra el tronco de un árbol
que hay detrás de mí.
Ha sido un golpe superficial, pero intuyo que, ahora, mi cucaracha
va a tener un buen adorno sobre la chapa de su chasis para
recordarme constantemente la maravillosa noche que estoy
pasando por dejarme arrastrar hasta las absurdas fiestas de mi
amiga.
—Ginger… ¿Estás bien?
Asiento con la cabeza, sin ocultar mi exasperación, y le pido que se
suba al coche.
—¿De verdad…?
—Mike, ya te lo he dicho… Tienes dos opciones.
“Y a testaruda no me ganas”, pienso para mí misma mientras echo
un vistazo al frente. La ciudad parece dormida y las miles de luces
que antes iluminaban las casas ahora están apagadas. Todo parece
en paz, y es chocante porque en estos instantes nosotros estamos
sumidos en el más confuso caos.
Respiro profundamente mientras él se sube en el asiento copiloto y
se abrocha el cinturón.
—Ginger… ¿Estás segura de querer arries…?
Pero no llega a terminar la frase porque, sin siquiera meditarlo por
segunda vez, presiono el acelerador y el coche sale disparado hacia
delante. Consigo mantener el control del vehículo hasta la primera
curva. Cuando llegamos a ella, las ruedas patinan y yo temo que
estemos a punto de volver a terminar colisionando contra algo, pero
consigo mantener las ruedas en línea y soslayar los obstáculos.
Un par de metros después, cuando bajamos de altitud, la nieve
desaparece y la carretera termina despejándose. Mi nivel de estrés
era tan alto que detengo el coche y me echo a reír como una loca,
feliz por haber conseguido abandonar ese tramo con vida y sin
ningún tipo de accidente añadido. Mike también se echa a reír y, de
pronto, soy consciente de que cualquiera que nos vea desde fuera
pensará que somos dos locos que hemos perdido la cabeza y el
juicio por completo. Me río tanto y con tanta fuerza que me duele la
barriga y tengo que apretarme el estómago para conseguir respirar.
Necesito más de diez minutos para tranquilizarme, y cuando por fin
lo hago, volvemos a ponernos en marcha en dirección a mi casa.
Mike me ha pedido que le dejé directamente allí y que se buscará la
vida para regresar a la suya. Por supuesto, le he dicho que no. Y por
supuesto, él ha insistido.
—¿Qué clase de final de cita sería si el chico no acompaña a la
chica hasta su casa?
Así que, con una sensación extraña, aparco el coche frente al portal
de mi edificio y ambos nos bajamos del vehículo. Ha comenzado a
amanecer y la luminiscencia se filtra entre los nubarrones
acechantes que taponan el techo de la ciudad. Miro a Mike de reojo
sin saber muy bien qué decir. Parece cansado, muy cansado. Y
admito que yo también lo estoy. Tiene el pelo más revuelto —si cabe
—, su expresión se ha endurecido y parece taciturno.
—¿Sabes, Ginger? No me apetece despedirme de ti —admite,
metiéndose las manos en los bolsillos—. Me lo he pasado mejor de
lo que esperaba.
“Yo también”, pienso, pero no lo digo en voz alta porque exteriorizar
mis sentimientos nunca se me ha dado especialmente bien.
El aguanieve que cae del cielo cada vez es más intenso y
empezamos a mojarnos. Mike parece dispuesto a alargar el
momento y no tiene prisa por marcharse. Y si he de ser sincera, yo
tampoco quiero irme. Cojo aire profundamente y me quedo
mirándole sin saber qué decir.
—Tres citas —le digo con una sonrisa—. Tres citas y no has
conseguido conquistarme.
“Idiota”, pienso, “¿de verdad no se me ocurre nada mejor?”. En
realidad, quiero que siga esforzándose. Quiero que me pida una
cuarta cita, que me diga que mañana me llamará y que volveremos
a ir autocine, aunque la próxima vez no interrumpirá la película una
tormenta. Quiero que me proponga volver a patinar sobre hielo, o
que la siguiente vez busquemos otro mirador con todavía más
altitud. Se me ocurren muchas posibles citas con Mike y decir que
no me interesan sería engañarme a mí misma. Quiero que me siga
sorprendiendo, pero por alguna razón incomprensible no soy capaz
de exteriorizar esto que siento y quiero en voz alta. Es como si mi
cabeza y mis sentimientos chocasen de forma irremediable.
—¿No lo he conseguido? —me dice con la voz aún más apagada
que antes.
Yo trago saliva y no respondo.
Mike acorta las distancias conmigo. Yo ya estoy calada de pies a
cabeza y tengo tanto frío que he empezado a tiritar. Los dientes me
vuelven a castañear y me froto las manos con ahínco en un intento
absurdo de general calor. Como ve que no respondo, se encoge de
hombros y se despide de mí.
—Pues nada, Ginger… Gracias por todo… —murmura en voz baja.
Da otro paso en mi dirección y yo hago lo mismo, acercándome más
a él. Alarga el brazo y tira de mí justo antes de besarme con rudeza,
como si estuviera cometiendo un último acto antes de desaparecer
para siempre.
¿Y lo es? ¿Es una despedida para siempre o solamente es un
“hasta luego”? Como no lo sé, ni lo tengo claro, decido que no
quiero quedarme con las ganas de más. Por si acaso, quiero que el
“adiós” esté a la altura de las circunstancias. Rodeo su cuello con
mis brazos y intensifico la pasión del beso. Cierro los ojos y aspiro
su aroma. Siento su piel, sus manos en mi nuca, sus suaves y
carnosos labios contratando con los míos, que están fríos, secos y
agrietados por la temperatura ambiente. Aguanto la respiración,
queriendo más y más hasta que, al final, me alejo de él para coger
una fuerte bocanada de aire.
Mike también tiene la respiración agitada y parece confuso.
—Buenas noches —le digo, aunque de la misma levanto la mirada
al cielo y decido rectificar—, o buenos días, mejor dicho.
Él suelta una risita nerviosa.
—Gracias, Ginger… —murmura apenado—. Que sepas que tú y tu
cucaracha me habéis hecho pasar una noche genial.
—De nada, Mike.
Se da la vuelta y, sin alargar el momento, comienza a alejarse calle
abajo. Yo me quedo mirándole fijamente, fingiendo que busco las
llaves de casa, aunque en realidad lo único que intento hacer es
alargar el instante un poco más. Entonces Mike se da la vuelta.
—Y a la última pregunta del cuestionario… El Halcón Milenario
siempre ganará a el Enterprise —me grita con una sonrisa.
Yo también sonrío.
—Estoy de acuerdo —corroboro.
Y supongo que esas son las últimas palabras que nos decimos.
Esas son las últimas palabras que se traducen en un adiós.
8
La luz se ha colado por las ventanas y yo tengo la sensación de
que, en lugar de meterme en la cama, debería darme una ducha y
empezar a trabajar. Pero no lo hago porque el sueño me gana. Ha
sido una noche muy larga y llevo muchísimo cansancio acumulado,
así que me quito la ropa con intenciones de irme a dormir. Tengo
frío, de modo que me decanto por un pijama de lana, de esos
calentitos que me regaló mi madre el invierno pasado y a los que tan
poco uso les he dado hasta la fecha. Siempre me han parecido
demasiado aparatosos y poco prácticos para ir a dormir, pero intuyo
que hoy agradeceré el espesor que tienen.
Salem me saluda enroscándose entre mis piernas y me recuerda
con un maullido que he estado mucho tiempo fuera y que me ha
echado de menos.
Me acurruco bajo las mantas y cierro los ojos. Y entonces, le huelo.
Huelo a Mike. Mi pelo, mi piel… Mi boca sabe a Mike. Abro los
párpados y me quedo contemplando el blanquecino techo de mi
habitación mientras me debato conmigo misma, intentando decidir
qué es lo que me está sucediendo. No, no me he enamorado de
Mike. Nos acabamos de conocer y eso es imposible, ¿o no?
Siempre he sido una de esas personas que consideraban que el
amor a primera vista era poco más que un cuento de hadas para
chicas que han visto demasiadas películas de Disney en su niñez.
Pero… Por primera vez en mi vida, he tropezado con alguien capaz
de despertar algo en mi interior. Algo intenso, algo diferente a todo
lo que había experimentado hasta la fecha.
Cierro los ojos y cojo aire. Su risa, su voz, su olor. La verdad es que
ha sido una noche genial. Por mucho que lo intente, no soy capaz
de recordar la última vez que me divertí tanto y que disfruté sin mirar
el reloj o contar los segundos que faltaban para quedarme a solas,
conmigo misma. No soy capaz de rememorar la última vez que tuve
la sensación de que encajaba y de que no estaba fuera de lugar.
Mike tiene la capacidad de hacerme sentir bien a su lado. De hacer
que me vea como una chica normal, incluso como alguien especial.
Y ese no es un poder que tengan demasiadas personas.
Respiro hondo. Siento cómo mi pecho sube y baja lentamente,
inflándose y relajándose. Me llevo la mano a mi vientre y después,
con lentitud, desciendo con suavidad y cierro los ojos, recordando el
instante en el que él estaba dentro de mí y todo a mi alrededor daba
vueltas. Muchas vueltas.
Joder.
Mike es… fuego. Diversión y paz. Tiene todos los ingredientes como
para ser capaz de captar mi atención de forma irremediable. Me
incorporo en la cama, nerviosa, y me quedo sentada sobre la colcha
con la respiración agitada. Mi cabeza empieza a dar vueltas y, de
pronto, soy consciente de varias cosas.
1. No nos hemos intercambiado los números de teléfono.
2. Desconozco su apellido, así que buscarle en las redes
sociales tampoco es una opción.
3. Dudo mucho que él se vaya esforzar por contactar
conmigo después de esa horrible despedida en la que no
he sido capaz de decir nada coherente.
4. No puedo dejar de pensar en él.
¡No consigo sacarme a Mike de la cabeza!
Me levanto de la cama con una sensación de angustia extraña y me
dirijo al baño. No suelo hacer esto, pero necesito quedarme dormida
y despejar la mente, así que me tomó una cucharada de jarabe para
la tos. No sé qué le echan a este mejunje, pero siempre consigue
adormecerme con rapidez. Vuelvo a la cama y, cuando cierro los
párpados, veo sus ojos azules clavados en mí.
Puede que, por comportarme como una idiota, haya perdido la
oportunidad de conocer a un chico genial. Quizás Karen y Gordon
tengan razón cuando me dicen eso de que soy demasiado
hermética y demasiado inaccesible. Puede que, en el fondo, lo que
necesite sea abrirme al mundo y deshacerme de todos esos
prejuicios que se adueñan de mis pensamientos de forma
incontrolable.
Al final, el jarabe va haciendo su efecto muy lentamente y termino
conciliando un profundo y reparador sueño.
Cuando me despierto el sol brilla con fuerza, evidenciando que esa
frase que dice “después de la tormenta viene la calma” es una
realidad. Me arrastro hasta la ventana y la abro de par en par para
dejar que el frío aire de la calle golpee mi rostro y se cuele al interior
de mi vivienda. En el exterior no deben de hacer más de cinco
grados centígrados, pero el sol y el cielo despejado proporcionan
una sensación primaveral agradable que te invita a salir a pasear.
Yo tengo cosas que hacer, así que descarto ese plan de inmediato.
Aún así, me quedo un rato en la ventana observando cómo los
transeúntes pasean de un lado a otro, cargados con bolsas. Es
época de compras navideñas —la parte que más detesto de estos
festivos— y todo el mundo parece estar ocupado y tener cosas que
hacer. Los negocios mantienen sus puertas abiertas en cada
instante y la gente entra y sale mientras sus tarjetas de crédito
echan chispas en el interior de sus carteras.
Cierro de nuevo la ventana y me dirijo al cuarto de baño. Soy una
chica de ideas fijas y suelo tener una rutina inamovible cada
mañana —aunque, a efectos prácticos, debería de considerar que
ya no es la mañana, sino el mediodía o la tarde temprana—.
Siempre el mismo orden, siempre los mismos actos.
1. Me ducho.
2. Me seco el pelo.
3. Me visto.
4. Me preparo un café con canela o un chocolate calentito.
5. Me siento en el ordenador a trabajar.
Cuando me siento en el ordenador también tengo mi rutina
inamovible:
1. Revisar el email.
2. Contestar mensajes importantes.
3. Leer las últimas noticias en la prensa online.
4. Repasar los artículos que he de enviar.
5. Empezar a escribir los nuevos artículos que tengo
pendientes.
Pero hoy, no sé por qué, estoy paralizada.
Bueno, en realidad, sí lo sé. Mi pelo huele a Mike y meterme en la
ducha será hacer desaparecer lo único que queda de la noche que
pasamos ayer. Su olor y mi recuerdo. Y por alguna razón
incomprensible, mi maldita cabeza no tiene la capacidad de
reproducir las vivencias de forma realista y concisa. Distorsiono todo
y, sin querer, termino difuminando las imágenes sin ser capaz de
recrearlas en condiciones.
Me desnudo lentamente y abro los grifos. El agua cae en cascada y
yo me quedo mirándola, hipnotizada, hasta que al final me atrevo a
dar un paso al frente y me sumerjo bajo el agua. Siento cómo el
calor abrasa mi piel de forma casi dolorosa, pero no bajo la
temperatura.
¿Qué tendrá ese chico que no han tenido los demás? ¿Por qué ha
sido capaz de alterarme tanto? ¿Qué es lo que me ha hecho?
Me quedo aquí, bajo el agua, hasta que los fondos del calentador se
agotan y empieza a enfriarse. Me envuelvo en la toalla, me seco, me
visto y continúo con esa rutina que llevo a cabo de forma autómata
cada día, cada mañana, sin siquiera pensar en lo que estoy
haciendo y en su por qué.
Hoy, en lugar de prepararme un café, me decanto por un chocolate
calentito. Antes de encender el ordenador compruebo mi teléfono
móvil y me doy cuenta de que tengo la sección de notificaciones
hasta arriba. Karen y Gordon me han mandado un sinfín de
mensajes de texto preguntándome si anoche llegué bien a casa. Y,
por otro lado, tengo otro sinfín de llamadas de teléfono de mi madre
y un mensaje suyo en el que me pide que, por favor, le confirmé si
iré o no a cenar estas navidades. Decido contestar, en orden y de
uno en uno, a todos los mensajes. Después me pongo con los
emails. El primero de todos es de mi editora. Quiere saber si ya
tengo el artículo listo y que se lo envíe cuanto antes.
Yo, nerviosa, abro el borrador de lo que Karen escribió anoche y lo
leo tranquilamente mientras siento cómo el corazón se me acelera
en el acto. Joder. No puedo enviar esto a la revista o me
despedirán… Es poco más que un artículo para adolescentes
enamoradas del jugador de quarterback del instituto. No tiene pies ni
cabeza, y además es lo más superficial que he leído en los últimos
años de mi vida.
Abro un nuevo borrador y comienzo a escribir, aunque en el fondo ni
siquiera sé si lo que voy a teclear tiene el más mínimo sentido.
¿Qué es el amor? Qué difícil pregunta. No sé cuántos años llevo
leyendo sobre él, y lo único que he deducido es que cada pensador,
escritor y artista ha intentado describirlo a su manera. Supongo que
la razón que hay detrás es que cada uno de ellos lo ha sentido y
experimentado de forma diferente. Henry Miller decía que el amor
era la aceptación del otro, “lo que sea que el otro sea”. Bukowski
decía que el amor era solo un pequeño momento que, después,
desaparecía. Y Antoine de Saint-Exupéry decía que el amor
consistía en mirar junto a otra persona en la misma dirección. Puede
que todos tengan razón, o puede que no la tenga ninguno.
Sea como sea, lo que sí he llegado a comprender con los años es
que experimentar el amor es una suerte que no todos tienen y que,
definitivamente, merece la pena. Sentirte ridículo sabiendo que toda
esa irracionalidad es producida por otra persona que, a su vez, es
capaz de robarte los suspiros y de congestionarte la razón.
Yo no sabía lo que era el amor. Y si he de ser sincera, todavía no
tengo claro que lo sepa. Pero lo que sí sé es que, el día que lo
sienta en mi interior no tendré miedo a rendirme a él. A
experimentarlo, vivirlo y sentirlo. Porque quizás, dentro de la
inmensidad de los sentimientos habidos, este sea el más poderoso
de todos. Quizás merezca la pena probar suerte y… quién sabe,
puede que en un futuro sea una de esas escritoras que dejen
plasmado lo mucho que mereció la pena…
Respiro hondo y pulso la tecla de enviar. Puede que esto no sea,
precisamente, lo que mi editora esté buscando. Puede que esto
solamente sea una entrada de diario sin demasiado sentido, pero
aún así me arriesgo a mandarlo.
Dos minutos después, el timbre de mi casa suena y cuando abro la
puerta me encuentro con Karen. Estaba preocupada por mi
ausencia de respuesta y ha decidido personificarse aquí. He de
admitir que, de forma general, suelo responder los mensajes de mis
amigos de forma casi instantánea.
Hablamos de todo y de nada y nos tomamos otro chocolate
calentito. Ella me dice que ayer no volvió muy tarde de la fiesta y
que Gordon, al final, se marchó poco después de mí. Su historia de
amor con la chica —que si no recuerdo mal era hermana de Mike—
no duró demasiado, solo unos escasos minutos.
Pobre Gordon.
He de admitir que, aunque no sea muy guapo, es un tipo genial y
muy simpático. No suele tener problemas a la hora de ganarse a las
chicas.
—¿Y tú qué? ¿Algo interesante que contar de tu vuelta a casa?
Pienso en Mike.
Y, de pronto, me traslado a ese autocine y me imagino que mi
pequeña cucaracha tiene que estar llena de papeles de chocolatinas
y de palomitas perdidas que debieron de escapar del cubo. Intento
recordar cada instante de la noche, esforzándome por retenerlo
mientras, de forma absurda e innecesaria, lo comparo con otras
citas que he tenido hasta la fecha.
—¿Te acuerdas de Stephen? —pregunto en voz alta, con la mirada
perdida a través del ventanal del salón.
En el exterior sigue brillando el sol. Y este cambio radical de
temperatura y tiempo me hace sentir que la bajada del puerto,
rodeados de nieve no fue ayer, sino hace muchos más días de ello.
Es extraño cómo se pueden llegar a dilatar los segundos cuando se
intenta evocar un recuerdo que sientes cerca, pero a su vez lejano.
—¿Stephen? ¿Tu Stephen?
Yo asiento y Karen suelta una carcajada.
—Pobre… Estaba loco por ti —se ríe, rememorando al tipo—.
Todavía me acuerdo de esa fiesta de Halloween en la que
aparecisteis disfrazados de los terroríficos Mickey y Minnie.
Karen se ríe a carcajadas, apretándose la barriga, y a mí se me
escapa una risita al recordarlo. Fue patético, pero Stephen insistió
mucho porque sentía simpatía por los ratones. Recuerdo que él,
simplemente, se disfrazó de Mickey. Yo degollé a Minnie, para que
al menos se notara que estábamos en Halloween. La verdad es que
formábamos una pareja extraña y quedar con él resultaba bastante
tortuoso. Recuerdo otra cita que tuvimos en un italiano y la
vergüenza que pasé mientras Stephen le hacía mil preguntas al
camarero. No soportaba las especias y, por supuesto, tres cuartos
de los platos de la carta tenían orégano y otras hierbas similares
características de la comida italiana.
—¿Y por qué me traes a un italiano si no te gustan las especias? —
le pregunté sin comprender absolutamente nada
—En realidad, no me gusta mucho la comida —me explicó,
dejándome a cuadros—. Me alimento porque es necesario para
subsistir, pero en el fondo no disfruto haciéndolo.
En ese instante pensé que estaba cenando con un completo imbécil
y sentí el deseo irremediable de levantarme del asiento y de
desaparecer. Pero, por supuesto, no lo hice. No quería estropear la
cita porque por aquel entonces pasar el resto de mi vida en soledad
me causaba un irracional miedo que poco a poco conseguí disipar
de mi interior. Supongo que se debía a la presión social que la
sociedad ejerce sobre nosotros constantemente. A ese miedo que
tenemos de envejecer sin compañía, de no formar una familia
tradicional y todas esas cosas.
—¿Y te Jordan? ¿Te acuerdas de Jordan?
Miro a Karen mientras pongo mi mente a funcionar. Jordan fue mi
primer novio y, resumiéndolo al máximo, fue un auténtico desastre
de relación. Él no se sentía atraído por mí, así que sus partes más
íntimas nunca funcionaban correctamente. Solamente salía conmigo
porque tenía que aprobar física y yo era una forma eficaz de
conseguir terminar con un notable los trabajos que tenía pendientes
para recuperar la asignatura. Seguro que estáis pensando que debió
de ser muy triste ser consciente de ello, pero la verdad es que no.
Nunca me afectó demasiado porque desde un principio sabía lo que
había.
—Madre mía, Jordan…
Lo bueno de Jordan es que me hice popular. Al menos, por unos
meses. Él era uno de los chicos más guapos del instituto así que
todas las chicas de nuestra quinta querían ser mis amigas para
comprender porqué alguien como él se había fijado en alguien como
yo.
Algo parecido a lo que pasaría si, en aquellos años adolescentes,
Mike se hubiera fijado en mí. Seamos sinceros: no soy ninguna
belleza. O, al menos, yo nunca me considero así —aunque Karen
siempre diga lo contrario—.
—¿Te acuerdas del chico del jersey beige que ayer estaba en la
fiesta? —indago, intentando descubrir si mi amiga se fijó en él o no.
—¿Qué chico? —pregunta, justo antes de cambiar de tema y de
interrogarme sobre qué me ha aparecido su artículo.
Le digo que es estupendo con la intención de no herir sus
sentimientos, pero después me pide que le avise cuando salga
publicado y no puedo evitar arrepentirme de la misma por haberla
engañado.
—Sí, claro… Te avisaré.
Se queda a comer unas pastas y un poco de turrón. De fondo se
reproduce una de esas absurdas películas románticas que siempre
tienen un final feliz y que consiguen empalagar, incluso, a la chica
más romántica de todas. A Karen le encantan ese tipo de películas.
Se las ha visto todas y se sabe la mayoría de los diálogos de
memoria. Es curioso porque ella siempre ha tenido muy mala
memoria en cuanto a estudios se refiere, pero luego es capaz de
memorizar el guion de “Desayuno con diamantes” con solamente
ver la película en una ocasión. Así es Karen.
—Oye, Ginger… Creo que voy a darle una oportunidad al médico
con el que salí la semana pasada.
Me acuerdo de él. Hacía chasquidos raros con la lengua y Karen
terminó ignorándole porque la ponía de los nervios y no conseguía
concentrarse en las conversaciones que mantenían. Eso sí,
físicamente le parecía guapísimo y, además, era un tipo de posición
social alta, con un buen trabajo y un buen salario. Por alguna razón
que yo aún no termino de entender, Karen le da excesivo valor a
esas últimas cualidades que acabo de mencionar.
—¿Pero no decías que te desquiciaba?
—Sí —admite, encogiéndose de hombros—. Pero yo también tengo
manías raras, ¿no?
—No lo sé, Karen… —murmuro en voz baja, pensativa—. Decías
que te sacaba de quicio y que no conseguías concentrarte en nada
cuando estabas con él.
Ella asiente, dándome la razón.
—Pero también me trataba bien, me hacía reír… Tenía sus puntos
fuertes y esos malditos chasquidos no me dejaba verlos.
—Creo que cuando vuelvas a quedar con él, los chasquidos
volverán a nublarlo todo —me río, quitándole las esperanzas de
forma involuntaria.
No quiero ser yo quien le arrebate las ilusiones, pero… He de
admitir que no tiene demasiada buena pinta. Algo me dice que esa
relación no terminará demasiado bien y que tarde o temprano Karen
volverá a hartarse de él.
—No lo sé, pero voy a probar… Estoy cansada de intentar encontrar
al príncipe azul, ¿sabes? De buscarlo constantemente y de ver que
el tiempo pasa y no aparece.
—¿Y si dejas de buscarlo y simplemente disfrutas? —propongo en
voz alta.
Y al hacerlo me doy cuenta de que Karen y yo estamos en extremos
opuesto de la cuerda.
Ella intentando con todas sus fuerzas atarse a alguien, buscando
que esa otra persona encaje en su vida aunque sus costumbres o
manías la hagan desesperar. Y yo… Yo cerrándome a todo,
espantado a ese “alguien” que podría ser genial y encajar
maravillosamente bien conmigo, con mi personalidad.
Karen suspira y asiente.
—Creo que debería ser un poco más como tú y aprender a estar
conmigo misma.
Es curioso, porque en estos instantes yo estoy pensando justo lo
contrario sobre ella —aunque no se lo digo—. Me encantaría ser
como ella, siempre dispuesta a dejar entrar a la gente en su vida sin
ningún tipo de temor al respecto. Nunca he visto a Karen
preocupada por si, la persona que está conociendo, termina
haciéndola daño. Y aunque se lo hayan hecho y haya sufrido
muchísimo, siempre vuelve a recomponer los pedazos de su
corazón para poder ofrecérselo en su totalidad a otra persona. Sí,
Karen es genial.
Y, al menos por está vez, yo no lo he sido.
—Te noto muy pensativa hoy, Ginger… —me dice, examinándome
con detenimiento—. ¿Te encuentras bien?
Me encojo de hombros sin saber muy bien qué contestar. Sí, me
encuentro bien, aunque… No paro de pensar en la noche de ayer.
Me imagino que, cuando la gente habla de la magia de la Navidad,
se refiere a este tipo de cosas. A este tipo de noches mágicas que,
sin esperarlo, ocurren y aparecen en tu vida para tirarte todas la
barreras abajo y enseñarte que, aquello que pensabas, no tiene por
qué ser verdad. Supongo que la magia de la Navidad es esto: yo,
con mi corazón hermético, he descubierto que puede aparecer
alguien capaz de hacerme vibrar y de obligarme a caer rendida ante
él. Un hombre de los que merece la pena, divertido, terco y diferente
al resto. Un hombre que cuando me toca, hace que cada célula de
mi cuerpo comience a vibrar.
—Me encuentro bien —respondo finalmente.
Me levanto del sofá y camino con paso acelerado hasta el cuarto del
baño, con ganas de llorar. No quiero ser infantil, pero no consigo
desprenderme de este sentimiento de ansiedad que me carcome
desde muy adentro. Desde el interior. Me miro al espejo y, de
pronto, me veo. No veo a esa Ginger escuálida de gafas y metro
sesenta, no. Veo a otra Ginger. Una que tiene los ojos bonitos, unas
pecas graciosas en la nariz y las mejillas, de forma natural,
sonrojadas. Una Ginger de labios carnosos, de manos bonitas y a la
que casi toda la ropa oversize le sienta bien a pesar de sus pocas
curvas. Una Ginger inteligente y divertida, una que Mike fue capaz
de ver y descubrir anoche.
Y yo me pregunto… ¿Cómo he podido estar tan ciega y no haberla
visto hasta ahora? ¿Cómo me las he apañado para no haberme
descubierto en todos estos años?
Me llevo la mano a mi rostro y deslizo lentamente el dedo índice por
mi piel mientras me pregunto a mí misma porqué fui tan estúpida de
dejar escapar a Mike sin pedirle esa cuarta cita. Tenía razón. Por
mucho que me cueste admitirlo, Mike tenía razón. Solamente
necesitaba tres citas para enamorarme y para colapsar de forma
irremediable mi cerebro. Y ahora… Ahora no dejo de preguntarme
cómo diablos me las puedo ingeniar para encontrarle. Es
complicado, aunque supongo que no imposible. Necesitaría que
Karen encontrase a alguien que, a su vez, conociera a Mike o a su
hermana. Eso implicaría a marear a muchísima gente, así que casi
lo descarto prácticamente de forma inmediata.
—¿Ginger? ¿Estás bien?
Echo un último vistazo a la imagen que me devuelve el espejo y me
dedico a mí misma una sonrisa cómplice. Estoy ojerosa y se me ve
un aspecto cansado, pero no me importa lo más mínimo. La falta de
sueño ha merecido la pena.
Estoy regresando al sofá para reunirme con Karen cuando mi móvil
comienza a sonarme en el bolsillo. Por alguna absurda e
incomprensible razón, imaginaba que pudiera tratarse de Mike. Pero
no, no es él. Es mi editora. Respondo al teléfono con un nudo en el
estómago mientras me pregunto si le habrá gustado o no el artículo.
—Es genial —me dice al responder, sin siquiera saludarme—. Lo
vamos a sacar en el número de mañana, así que ya puedes
empezar con el siguiente. Te he mandado los detalles por email,
pero quería confirmarte que, una vez más, lo has clavado, Ginger.
Yo sonrío de oreja a oreja al escucharle decir eso.
—Gracias —murmuro en voz baja—. El próximo lo necesito para el
miércoles. ¿Cómo lo ves?
Aún es domingo.
—Sin problema —aseguro.
Escribir un artículo de una extensión media solamente me requiere
de una mañana completa o de una tarde. Voy con mucho tiempo por
delante, así que no debería preocuparme en exceso.
Corto la llamada dos minutos después y me acerco al sofá. Karen
ha dejado de ver la televisión y se ha acercado al ventanal de la sala
para observar el exterior.
—¿Qué ocurre? —pregunto.
—Ha empezado a nevar —me dice con la nariz pegada al cristal—.
Y hay un arcoíris en el cielo.
Levanto la mirada y contemplo el arco de colores que se alza sobre
los tejados de la ciudad. Es increíble la de fenómenos de la
naturaleza que están invadiendo el cielo en las últimas horas: lluvia,
nieve, tormenta eléctrica, arcoíris, rayos, truenos, sol… Es como si
el tiempo se hubiera vuelto loco y hubiese perdido el norte. Apoyo la
cabeza sobre el hombro de Karen y ella me envuelve entre sus
brazos de forma cariñosa.
—Ay, Ginger… —me dice, suspirando profundamente—, no sé qué
haría sin ti.
—Ni yo —respondo muy seriamente—. Eres lo más parecido a una
hermana que tengo.
Algo se me remueve en mi interior y, de pronto, tengo ganas de
llorar.
—La navidad… —murmura ella con aire soñador—. Es capaz de
agitarnos nos sentimientos a todos, incluso a ti.
Suelto una risita y asiento mientras nos separamos unos
centímetros.
—Creo que debería aprovechar para volver a casa antes de que
empiece a nevar con más fuerza, ¿no crees?
Yo le digo que sí con un gesto silencioso pero, en lugar de dejarla
marchar, la vuelvo a apretar con fuerza contra mis brazos.
—Feliz Navidad, Karen —murmuro en voz baja—. Gracias por todo.
—Feliz Navidad, Ginger… —me responde ella, devolviéndome el
apretón.
Me quedo mirando cómo sale por la puerta y sonrío al pensar que
no soy una chica tan solitaria como siempre he pensado. Me he auto
impuesto ese calificativo sin siquiera ser consciente de todas las
personas que me rodean y de lo afortunada que soy.
No sé si ha sido Mike o los sentimientos que ha despertado en mí,
pero he de admitir que este año las fiestas tienen un color diferente
y que, en el fondo, estoy deseando terminar el año y empezar el
nuevo. Comenzar una etapa nueva. Empezar de cero.
Abro la ventana del salón y dejo que el aire frío del exterior me
acaricie el rostro. Un copo de nieve que flota sin rumbo termina
posándose en mi nariz. Se derrite al instante, nada más tocar mi
piel. Bajo la mirada y veo a un grupo de jóvenes que cantan
villancicos por las calles, pasándose por los comercios. Me digo a
mí misma que tengo que llamar a mi madre y que, este año sí, haré
una pequeña maleta y volveré a casa con ellos unos días. Volver a
casa por Navidad, un clásico, ¿no?
Veo a Karen pasar junto al grupo de personas que caminan
cantando villancicos y sonrío cuando levanta la mano para decirme
adiós. Le devuelvo el gesto y cierro la ventana. El murmullo de los
villancicos que resuenan en el exterior sigue alcanzando mis oídos,
aunque llega de forma muy distante y lejana.
Mi teléfono móvil vuelve a sonar y yo me apresuro a buscarlo. No sé
dónde lo he dejado cuando he colgado a mi editora, así que
remuevo los cojines del sofá hasta que por fin doy con él. Es Karen.
Qué raro.
—¿Qué te has dejado? —le digo al responder.
Ella suelta una risotada.
—Me conoces demasiado bien —me dice—. La bufanda. Me la he
dejado en tu cocina, pero vuelvo a por ella otro día, que la nevada
parece estar cogiendo fuerza.
—Cómo tú veas —respondo—. ¿Algo más?
—Sí… —me dice, y su tono de voz delata curiosidad—. ¿Me puedes
explicar porque hay una cesta de flores de pascua en tu portal?
—¿Una cesta de flores de pascua?
—Una enorme —me cuenta Karen—. Está fuera, en el exterior… No
sé para qué vecino será, pero el repartidor podría haberse esforzado
un poquito más y haberla metido dentro.
—¿Dentro?
—Está claro que ahí no va a durar mucho y que tarde o temprano se
la llevará alguien.
No sé por qué, pero tengo una enorme corazonada. Una de las que
te aceleran el pulso y se apoderan de ti con tanta intensidad que te
nublan por completo.
—¿Sabes, Karen? Tengo que colgar… Luego hablamos —le digo,
justo antes de cortar la llamada y de lanzar el teléfono, de nuevo,
sobre el sofá.
Luego me llamarán, lo buscaré y, una vez más, no seré capaz de
encontrarlo.
Corro hasta la entrada, pero me detengo en la puerta al ser
consciente de que estoy descalza y de que no llevo llaves de casa.
Lo primero me da igual, lo segundo no. Lo último que quiero es
quedarme en la calle a pasar la mañana bajo cero.
Cierro la puerta y bajo las escaleras con paso acelerado. Llevo
calcetines en los pies, pero aún así puedo sentir cómo el frío de la
baldosa traspasa la tela y se filtra en mi piel. El suelo está
congelado. Abro la puerta y veo la cesta repleta de flores de pascua
de la que Karen me ha hablado. La nieve comienza a caer sobre mí,
derritiéndose al más mínimo contacto. La temperatura exterior es
muy baja así que intuyo que no tardará mucho en empezar a cuajar
y que mañana amaneceremos enterrados bajo un manto
blanquecino.
Cojo la cesta y la meto al interior del portal antes de abalanzarme
sobre ella en busca de una tarjetita que diga para quién es. No sé
por qué siento este extraño palpito, pero lo siento. Puede que todo
esto siga siendo la magia de la navidad… No lo sé, pero…
La encuentro enterrada al fondo, cubierta de pétalos. Está metida en
el interior de un sobre rojizo y, de forma impaciente, la saco mientras
doy saltitos nerviosos para entrar en calor. Estoy congelada y no
siento los dedos de los pies. Mi corazón late aún con más fuerza y,
cuando leo su nombre, siento que se los latidos se detienen de
forma irremediable y que algo estalla en el interior de mi pecho.
“Tienes razón. Quizás necesite más de cuatro citas para robarte el
corazón… ¿Me dejas probar suerte? Mike!”. Y un número de
teléfono.
No uno cualquiera, no. Sino su número. ¡Su número!
Rebusco en mis bolsillos, intentando encontrar mi móvil, pero he
debido de dejármelo en casa. Echo a correr escaleras arriba, pero
en el segundo piso me doy cuenta de que he dejado la cesta abajo.
Obviamente, las flores me parecían de menor importancia que el
contenido de la tarjeta. Vuelvo a descender para recuperar la cesta
y subirla a casa.
Cuando entro, ni siquiera me molesto en cerrar. Me abalanzo sobre
el sofá en busca del móvil y, con las manos temblorosas, marco su
número de teléfono.
—¿Sí?
Su voz suena a través del auricular y yo, nerviosa, necesito coger
aire antes de responder.
—Mmmm —murmuro, pensativa y con la voz un poco temblorosa—.
La verdad es que, parece tener una cuarta cita conmigo, antes
tienes que pasar un pequeño cuestionario.
Mike suelta una gigantesca carcajada que a mí hace que se hinche
el corazón en el interior del pecho.
—Pues dispara —responde de inmediato.
Y en ese instante, comprendo que todo esto es magia. Tiene que
serlo… Tiene que ser la magia de la Navidad.
FIN
También podría gustarte
- Muere de Amor Por Mi - Mary RojasDocumento286 páginasMuere de Amor Por Mi - Mary RojasAnabel Gonzalez Marquez100% (11)
- S03 - S04 - Tarea Académica 1 (TA1) - FormatoDocumento7 páginasS03 - S04 - Tarea Académica 1 (TA1) - FormatoStefani Flores33% (6)
- The Divorce - Nicole Strycharz Trad MecDocumento275 páginasThe Divorce - Nicole Strycharz Trad MecMilagros Jaramillo100% (3)
- Arteterapia y EmocionesDocumento9 páginasArteterapia y EmocionesFauna Tiva100% (8)
- Grumpy Romance (Nia Arthurs)Documento338 páginasGrumpy Romance (Nia Arthurs)Sofi Migoni77% (13)
- Brave BoyDocumento167 páginasBrave BoyFrederi Arraíz100% (1)
- 01 Dirty Therapy - Tara CrescentDocumento149 páginas01 Dirty Therapy - Tara CrescentbeaAún no hay calificaciones
- Faze (Rosewood High 5.5) - Tracy LorraineDocumento73 páginasFaze (Rosewood High 5.5) - Tracy LorraineLoreto VelosoAún no hay calificaciones
- Siempre Has Sido Tu - Tamy Rezepka HeranDocumento254 páginasSiempre Has Sido Tu - Tamy Rezepka Heranluks72017Aún no hay calificaciones
- Jordan Marie 3. Matched To The Movie StarDocumento90 páginasJordan Marie 3. Matched To The Movie StarSoteria KafieriAún no hay calificaciones
- Albarracin, Gemma - El MarchanteDocumento167 páginasAlbarracin, Gemma - El MarchantemariakuloAún no hay calificaciones
- Cien Facetas Del Sr. Diamonds - Vol. 10 - Emma GreenDocumento59 páginasCien Facetas Del Sr. Diamonds - Vol. 10 - Emma GreenBarrios HugoAún no hay calificaciones
- 1 4967695170398060646 PDFDocumento481 páginas1 4967695170398060646 PDFAtajadores Kids100% (1)
- Totalmente Imperfectos - de Un Fiel EscritorDocumento326 páginasTotalmente Imperfectos - de Un Fiel EscritorRyuk TatsumiAún no hay calificaciones
- Como Supe Que Era EL - Laia Andia AdroherDocumento253 páginasComo Supe Que Era EL - Laia Andia AdroherReyna JardinesAún no hay calificaciones
- Te Casarias Con Mi Papa - BECKY1SVDocumento154 páginasTe Casarias Con Mi Papa - BECKY1SVDanielAeiounAeioumAún no hay calificaciones
- Entrelazados Por El Destino: Una Historia De Identidad Equivocada, Angustia y DestinoDe EverandEntrelazados Por El Destino: Una Historia De Identidad Equivocada, Angustia y DestinoAún no hay calificaciones
- Resistiendo A Darius EspDocumento596 páginasResistiendo A Darius EspVilma Martz77% (13)
- Un Hombre Normal Ja - Myriam Ojeda PDFDocumento188 páginasUn Hombre Normal Ja - Myriam Ojeda PDFAleja Guzman100% (2)
- Rory Ireland - Tate Monroe - Edge of InsanityDocumento127 páginasRory Ireland - Tate Monroe - Edge of InsanityAlba DairethAún no hay calificaciones
- Encuentros Picantes en La Oficina - Ariana CooperDocumento145 páginasEncuentros Picantes en La Oficina - Ariana CoopercpadgetAún no hay calificaciones
- Los Jardines de Sira - Edurne CadeloDocumento467 páginasLos Jardines de Sira - Edurne Cadeloisabelatovargarcia021Aún no hay calificaciones
- A Demon Made Me Do ItDocumento319 páginasA Demon Made Me Do ItMary Carrion100% (1)
- Diablo Perverso by Daniela RomeroDocumento241 páginasDiablo Perverso by Daniela Romeroerika lobosAún no hay calificaciones
- 02 Towering Contract - Alexa RileyDocumento79 páginas02 Towering Contract - Alexa RileyHeydi J AhumadaAún no hay calificaciones
- Charleston #1 The Match by Sarah Adams - 231104 - 010123-1-100Documento100 páginasCharleston #1 The Match by Sarah Adams - 231104 - 010123-1-100Katty OlveiraAún no hay calificaciones
- Amor en Colorado (Tess Curtis (Curtis, Tess) )Documento468 páginasAmor en Colorado (Tess Curtis (Curtis, Tess) )Maria Victoria Hernandez HiguitaAún no hay calificaciones
- Fierce (Rosewood High 4) - Tracy LorraineDocumento460 páginasFierce (Rosewood High 4) - Tracy LorraineLoreto VelosoAún no hay calificaciones
- Bad BadDocumento111 páginasBad BadKarina Soto Cornejo100% (4)
- Shayla Black - Forbidden Confessions 02 - Seducing The BrideDocumento73 páginasShayla Black - Forbidden Confessions 02 - Seducing The BridefafyrbdAún no hay calificaciones
- VV AA - Antología Wicked WaysDocumento896 páginasVV AA - Antología Wicked WaysLUZ CARIME ROLDAN BENITEZAún no hay calificaciones
- El Don (I) Por StarlordDocumento14 páginasEl Don (I) Por StarlordBoyka DavidAún no hay calificaciones
- ObsesiónesDocumento62 páginasObsesiónesSoledad GarzaAún no hay calificaciones
- Una semana contigo (Una semana contigo 1)De EverandUna semana contigo (Una semana contigo 1)Calificación: 2 de 5 estrellas2/5 (2)
- The Penalty Shot - Maren MooreDocumento303 páginasThe Penalty Shot - Maren MooreYajaira Isabel Cubas VásquezAún no hay calificaciones
- 119KittyLn. 61588Documento122 páginas119KittyLn. 61588MARY LISETH CASTRO RUIZ100% (2)
- Mi Hombre - Rosa MonteroDocumento2 páginasMi Hombre - Rosa MonteroRonald Alejandro Irrazábal PizarroAún no hay calificaciones
- Un Sinfin de Impulsos - Patricia SanchezDocumento240 páginasUn Sinfin de Impulsos - Patricia SanchezMaría PaezAún no hay calificaciones
- Suya, Cuerpo y Alma - Vol 6 - Olivia DeanDocumento56 páginasSuya, Cuerpo y Alma - Vol 6 - Olivia Deanskarlett14100% (2)
- #3 Alina Covalschi - ColinDocumento169 páginas#3 Alina Covalschi - ColinDoris Castro100% (1)
- Confiar - Mona KastenDocumento401 páginasConfiar - Mona KastenMaria Camila ZambranoAún no hay calificaciones
- SkyeDocumento62 páginasSkyeMarianni MoraAún no hay calificaciones
- Marley Valentine - AcheDocumento248 páginasMarley Valentine - AcheAnalía R100% (2)
- Never Fall For The Fake BoyfriendDocumento316 páginasNever Fall For The Fake BoyfriendLorelli ValecillosAún no hay calificaciones
- SCP#1 AcR THDocumento268 páginasSCP#1 AcR THAuxconta3Aún no hay calificaciones
- MR - Love Hurts Duet 02 - Love You NowDocumento308 páginasMR - Love Hurts Duet 02 - Love You NowMaría Dolores Jiménez TapiadorAún no hay calificaciones
- Puntuando El Amor - Cristina Prieto SolanoDocumento307 páginasPuntuando El Amor - Cristina Prieto Solanomirianny100% (1)
- UntitledDocumento187 páginasUntitledOdón Santín GarcíaAún no hay calificaciones
- Ilovepdf MergedDocumento571 páginasIlovepdf MergedgiannanahiaraaaAún no hay calificaciones
- Eres Mi Destino, Pequeña Jennifer DiazDocumento324 páginasEres Mi Destino, Pequeña Jennifer DiazSayda Uniysonco100% (1)
- 001 - Only You - Melanie HarlowDocumento211 páginas001 - Only You - Melanie Harlowneto.vazq2348Aún no hay calificaciones
- Stephanie Brother - HugeDocumento44 páginasStephanie Brother - HugeAlba Godìnez Martìnez100% (4)
- Secret Mafia Daddy Kira ColeDocumento161 páginasSecret Mafia Daddy Kira ColeSxmmxr100% (3)
- Posdata - Te Odio - Ella ValentineDocumento226 páginasPosdata - Te Odio - Ella Valentinekarsofia67% (3)
- Un CEO para Valentina - Ariadna BakerDocumento481 páginasUn CEO para Valentina - Ariadna Bakerayelengarcia10021986Aún no hay calificaciones
- El Acuerdo 2 - Sophie Saint RoseDocumento256 páginasEl Acuerdo 2 - Sophie Saint Roseayelengarcia10021986Aún no hay calificaciones
- Dylan Martins - Asher 3. Te Amo Tan Solo A TiDocumento216 páginasDylan Martins - Asher 3. Te Amo Tan Solo A TiPeque RomeroAún no hay calificaciones
- Mis Tres Papis Maestros - Lisa CullenDocumento329 páginasMis Tres Papis Maestros - Lisa Cullenayelengarcia10021986100% (1)
- Eligeme Siempre - Sahara Jane RoseDocumento94 páginasEligeme Siempre - Sahara Jane Roseayelengarcia10021986Aún no hay calificaciones
- #2.J. Kenner-My Beautiful Sin-Serie Saints and SinnersDocumento402 páginas#2.J. Kenner-My Beautiful Sin-Serie Saints and SinnersHacking King100% (1)
- Eres-MIA - Un-acuerdo-con-el-mul-Anna-May-holaebook - PDF Versión 1Documento251 páginasEres-MIA - Un-acuerdo-con-el-mul-Anna-May-holaebook - PDF Versión 1BelennAún no hay calificaciones
- ScrewedDocumento136 páginasScrewedayelengarcia10021986Aún no hay calificaciones
- Mattia - Emma MaddenDocumento163 páginasMattia - Emma Maddenayelengarcia10021986Aún no hay calificaciones
- S01-s2 Texto Argumentativo TareaaDocumento6 páginasS01-s2 Texto Argumentativo Tareaajeremy hoyos100% (1)
- La Evolución Del LenguajeDocumento24 páginasLa Evolución Del LenguajeRafael San LuisAún no hay calificaciones
- Permisos Especiales para El Porte de Armas Están Vigentes Hasta El 10 de MarzoDocumento18 páginasPermisos Especiales para El Porte de Armas Están Vigentes Hasta El 10 de MarzoZona Cero100% (1)
- Planificación 2024 Eest n11Documento5 páginasPlanificación 2024 Eest n11Ruth GimenezAún no hay calificaciones
- Diagrama de Flujo para La Elaboracion Camiseta PoloDocumento2 páginasDiagrama de Flujo para La Elaboracion Camiseta Pologalaxy elastronautaAún no hay calificaciones
- Cuadernillo - Puerto de Partida PDFDocumento36 páginasCuadernillo - Puerto de Partida PDFFlorencia OjedaAún no hay calificaciones
- Berger Matias Carlos Factura: OriginalDocumento3 páginasBerger Matias Carlos Factura: Originalmatias bergerAún no hay calificaciones
- Resolvemos Proporcionalidad 1º P, 35-42Documento8 páginasResolvemos Proporcionalidad 1º P, 35-4201-IS-HU-JEAN POOL IBARRA PEREZAún no hay calificaciones
- CrucigramaDocumento1 páginaCrucigramajp1784Aún no hay calificaciones
- ACUERDOS DE PAzDocumento5 páginasACUERDOS DE PAzElizabeth VásquezAún no hay calificaciones
- Ciencia Metodo y FilosofiaDocumento2 páginasCiencia Metodo y FilosofiaLeonardo CamargoAún no hay calificaciones
- Proyecto Formativo Ventas de Productos y Ss Grado 10 A.H.G. 352133Documento8 páginasProyecto Formativo Ventas de Productos y Ss Grado 10 A.H.G. 352133Michael Steven Diaz Morales100% (3)
- Responda Las Preguntas de Acuerdo Con La Siguiente InformaciónDocumento7 páginasResponda Las Preguntas de Acuerdo Con La Siguiente InformaciónJey MonAún no hay calificaciones
- El TPV GRATIS Que Un Negocio NecesitaDocumento3 páginasEl TPV GRATIS Que Un Negocio NecesitaBuzoneo AlbaceteAún no hay calificaciones
- Catalogo de Servicios TIDocumento2 páginasCatalogo de Servicios TIDavid Jesus100% (1)
- Dibujo de Un Sistema de Transmicion Tornillo Sin Fin y Rueda HelicoidalDocumento25 páginasDibujo de Un Sistema de Transmicion Tornillo Sin Fin y Rueda HelicoidalMichael Huamán TorrejónAún no hay calificaciones
- Happy Pets2Documento2 páginasHappy Pets2MillerAún no hay calificaciones
- El Proceso ProductivoDocumento3 páginasEl Proceso ProductivoXAbelx TNAún no hay calificaciones
- Evap Puente MarccarenccaDocumento74 páginasEvap Puente MarccarenccaRizhi AlarconAún no hay calificaciones
- Los Procesos Interdictos PosesoriosDocumento30 páginasLos Procesos Interdictos PosesoriosPedro Medina100% (2)
- 2.1 Admon CTDocumento25 páginas2.1 Admon CTGustavo NJcAún no hay calificaciones
- Silabo Ingeniería de DrenajeDocumento6 páginasSilabo Ingeniería de DrenajeWilliams Henry M LAún no hay calificaciones
- Para Armar Prueba CELULADocumento5 páginasPara Armar Prueba CELULAJanex Paul Lama CarreraAún no hay calificaciones
- Archivo de CancionesDocumento36 páginasArchivo de Cancionesulada4Aún no hay calificaciones
- Ejes Del Desarrollo SustentableDocumento16 páginasEjes Del Desarrollo SustentableOmar Isidro Benítez LozaAún no hay calificaciones
- Corrosion Por Acido Naftenico y Su ControlnDocumento7 páginasCorrosion Por Acido Naftenico y Su ControlnDiego Rivera100% (1)
- Tema 5 Mercadotecnia ElectronicaDocumento7 páginasTema 5 Mercadotecnia ElectronicaDiana RiosAún no hay calificaciones
- Inspeccion Sanitaria RestauranteDocumento9 páginasInspeccion Sanitaria RestauranteAdriana EspitiaAún no hay calificaciones