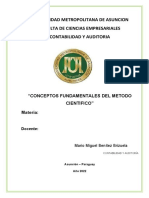Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
2
2
Cargado por
Aliss uchihaDescripción original:
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
2
2
Cargado por
Aliss uchihaCopyright:
Formatos disponibles
Obsérvese que no pretendemos que el conocimiento científico, por contraste con el ordinario, el tecnológico o el filosófico, sea
verdadero. Ciertamente lo es con frecuencia, y siempre intenta serlo más y más. Pero la veracidad, que es un objetivo, no
caracteriza el conocimiento científico de manera tan inequívoca como el modo, medio o método por el cual la investigación
científica plantea problemas y pone a prueba las soluciones propuestas. En ocasiones, puede alcanzarse una verdad con sólo
consultar un texto. Los propios científicos recurren a menudo a un argumento de autoridad atenuada: lo hacen siempre que
emplean datos (empíricos o formales) obtenidos por otros investigadores —cosa que no pueden dejar de hacer, pues la ciencia
moderna es, cada vez más, una empresa social—. Pero, por grande que sea la autoridad que se atribuye a una fuente, jamás se la
considera infalible: si se aceptan sus datos, es sólo provisionalmente y porque se presume que han sido obtenidos con
procedimientos que concuerdan con el método científico, de manera que son reproducibles por quienquiera que se disponga a
aplicar tales procedimientos. En otras palabras: un dato será considerado verdadero hasta cierto punto, siempre que pueda ser
confirmado de manera compatible con los cánones del método científico. En consecuencia, para que un trozo de saber merezca
ser llamado "científico", no basta —ni siquiera es necesario— que sea verdadero. Debemos saber, en cambio, cómo hemos
llegado a saber, o a presumir, que el enunciado en cuestión es verdadero: debemos ser capaces de enumerar las operaciones
(empíricas o racionales) por las cuales es verificable (confirmable o disconfirmable) de una manera objetiva al menos en principio.
Esta no es sino una cuestión de nombres: quienes no deseen que se exija la verificabilidad del conocimiento deben abstraerse de
llamar "científicas" a sus propias creencias, aun cuando lleven bonitos nombres con raíces griegas. Se las invita cortésmente a
bautizarlas con nombres más impresionantes, tales como "reveladas, evidentes, absolutas, vitales, necesarias para la salud del
Estado, indispensables para la victoria del partido", etc. Ahora bien, para verificar un enunciado —porque las proposiciones, y no
los hechos, son verdaderas y falsas y pueden, por consiguiente, ser verificadas— no basta la contemplación y ni siquiera el análisis.
Comprobamos nuestras afirmaciones confrontándolas con otros enunciados. El enunciado confirmatorio (o disconfirmatorio), que
puede llamarse el verificans, dependerá del conocimiento disponible y de la naturaleza de la proposición dada, la que puede
llamarse verificandum. Los enunciados confirmatorios serán enunciados referentes a la experiencia si lo que se somete a prueba
es una afirmación fáctica, esto es, un enunciado acerca de hechos, sean experimentados o no. Observemos, de pasada, que el
científico tiene todo el derecho de especular acerca de hechos inexperienciales, esto es, hechos que en una etapa del desarrollo
del conocimiento están más allá de alcance de la experiencia humana; pero entonces está obligado a señalar las experiencias que
permiten inferir tales hechos inobservados o aun inobservables; vale decir tiene la obligación de anclar sus enunciados fácticos en
experiencias conectadas de alguna manera con los hechos transempíricos que supone. Baste recordar la historia de unos pocos
inobservables distinguidos: la otra cara de la Luna, las ondas luminosas, los átomos, la conciencia, la lucha de clases y la opinión
pública. En cambio, si lo que se ha verificado no es una proposición referente al mundo exterior sino un enunciado respecto al
comportamiento de signos (tal como por ej. 2 + 3 = 5), entonces los enunciados confirmatorios serán definiciones, axiomas, y
reglas que se adoptan por una razón cualquiera (p. ej., porque son fecundas en la organización de los conceptos disponibles y en la
elaboración de nuevos conceptos). En efecto, la verificación de afirmaciones pertenecientes al dominio de las formas (lógica y
matemática) no requiere otro instrumento material que el cerebro; sólo la verdad fáctica —como en el caso de "la Tierra es
redonda"— requiere la observación o el experimento. Resumiendo: la verificación de enunciados formales sólo incluye
operaciones racionales, en tanto que las proposiciones que comunican información acerca de la naturaleza o de la sociedad han
de ponerse a prueba por ciertos procedimientos empíricos tales como el recuento o la medición. Pues, aunque el conocimiento de
los hechos no provienen de la experiencia pura —por ser la teoría un componente indispensable de la recolección de
informaciones fácticas— no hay otra manera de verificar nuestras sospechas que recurrir a la experiencia, tanto "pasiva" como
activa. 3. Las proposiciones generales verificables: hipótesis científica
También podría gustarte
- Ciencia ContemporáneaDocumento18 páginasCiencia Contemporánearick contreras100% (1)
- Resumen Capítulo 6 Hernández SampiariDocumento3 páginasResumen Capítulo 6 Hernández Sampiarianon_51226535100% (4)
- Cap 1 Las Desventuras Del Conocimiento Científico - Klimovsky - ResumenDocumento5 páginasCap 1 Las Desventuras Del Conocimiento Científico - Klimovsky - ResumenCarla Ojeda50% (2)
- Etica 2Documento8 páginasEtica 2Juan VieraAún no hay calificaciones
- Resumen de La Filosofía de la Ciencia: sus Temas, Rumbos y Alternativas: RESÚMENES UNIVERSITARIOSDe EverandResumen de La Filosofía de la Ciencia: sus Temas, Rumbos y Alternativas: RESÚMENES UNIVERSITARIOSAún no hay calificaciones
- Reporte de Lectura La Ciencia Su Metodo y Filosofia de Mario BungeDocumento7 páginasReporte de Lectura La Ciencia Su Metodo y Filosofia de Mario BungeClaudia Liliana Roldan M100% (2)
- Gregorio Klimovsky 1 y 2Documento7 páginasGregorio Klimovsky 1 y 2Denisse Mazza100% (1)
- Estructura y Validez de Las Teorías CientíficasDocumento14 páginasEstructura y Validez de Las Teorías CientíficasAlejandra LeonAún no hay calificaciones
- RESUMEN Libro de Metodologia de La InvestigaciónDocumento3 páginasRESUMEN Libro de Metodologia de La InvestigaciónXimena RomeroAún no hay calificaciones
- Mario Bunge InvestigacionDocumento6 páginasMario Bunge InvestigacionEmilyAún no hay calificaciones
- Mario Bunge Resumen 2Documento8 páginasMario Bunge Resumen 2Julius Lino100% (1)
- Cuál Es El Método de La CienciaDocumento6 páginasCuál Es El Método de La CienciaALEJANDRA GALVAN CAPAROAún no hay calificaciones
- tp4 HistQuimicaDocumento8 páginastp4 HistQuimicafabr1c10Aún no hay calificaciones
- Cuál Es El Método de La CienciaDocumento3 páginasCuál Es El Método de La CienciaDIEGO ARMANDO ZAVALETA VASQUEZAún no hay calificaciones
- Presentación laCienciaSuFilosofiayMetodoDocumento35 páginasPresentación laCienciaSuFilosofiayMetodoPatricia BalocoAún no hay calificaciones
- Klimovsky Las Desventuras Del Conocimiento CientificoDocumento9 páginasKlimovsky Las Desventuras Del Conocimiento CientificoElizabeth PeraltaAún no hay calificaciones
- Las Ciencias Exactas Son Las Predecesoras de Muchos de Los Saberes ContemporáneosDocumento2 páginasLas Ciencias Exactas Son Las Predecesoras de Muchos de Los Saberes ContemporáneosErica AguilarAún no hay calificaciones
- 2.la Ciencia Moderna y El Método CientíficoDocumento2 páginas2.la Ciencia Moderna y El Método CientíficoSergio AhumadaAún no hay calificaciones
- Resumen KlimoskyDocumento24 páginasResumen KlimoskyFlorencia Romina Ivana TorresAún no hay calificaciones
- Hempel, La Irrelevancia Del Concepto de VerdadDocumento9 páginasHempel, La Irrelevancia Del Concepto de VerdadLucas AntonelAún no hay calificaciones
- Evaluación Parcial de ECA N2Documento10 páginasEvaluación Parcial de ECA N2Claudio SánchezAún no hay calificaciones
- Material de Lectura CLASE III 2024.Documento6 páginasMaterial de Lectura CLASE III 2024.yeniromanovichfacultadAún no hay calificaciones
- Relación Entre Términos Ciencia, Método Científico y Conocimiento.Documento3 páginasRelación Entre Términos Ciencia, Método Científico y Conocimiento.Celeste Box100% (1)
- Hay Límites Filosoficos para El Conocimiento CientíficoDocumento5 páginasHay Límites Filosoficos para El Conocimiento CientíficoRado GonzalezAún no hay calificaciones
- Cuál Es El Método de La CienciaDocumento6 páginasCuál Es El Método de La CienciaRicardo GarcíaAún no hay calificaciones
- Epistemología - Resumen.Documento156 páginasEpistemología - Resumen.Dario LarroudeAún no hay calificaciones
- 2do Parcial de ECADocumento10 páginas2do Parcial de ECAbrunoboz100% (1)
- Metodo CientificoDocumento6 páginasMetodo CientificoGeronimo LópezAún no hay calificaciones
- Epistemología: Mario Bunge, Thomas Kuhn y Guillermo BrionesDocumento10 páginasEpistemología: Mario Bunge, Thomas Kuhn y Guillermo BrionesNICOLLE NATALIA SUAREZAún no hay calificaciones
- Lógica de J.S.MillDocumento22 páginasLógica de J.S.MillSotero Alperi ColungaAún no hay calificaciones
- 5Documento1 página5Aliss uchihaAún no hay calificaciones
- Ensayo Upel 1Documento9 páginasEnsayo Upel 1Olga moreno0% (1)
- Resumen EspistemologiaDocumento7 páginasResumen EspistemologiapiottefiammaAún no hay calificaciones
- Lasso Conocimiento Científico en Las Postrimerías de La ModernidadDocumento28 páginasLasso Conocimiento Científico en Las Postrimerías de La Modernidadestudios practicosAún no hay calificaciones
- Conceptos Fundamentales Del Metodo CientificoDocumento16 páginasConceptos Fundamentales Del Metodo Cientificofernando vera valdezAún no hay calificaciones
- La Ética, La Ciencia y TecnologiaDocumento13 páginasLa Ética, La Ciencia y TecnologiaOscar OrtegaAún no hay calificaciones
- 03 - Carbonelli Et Al - Conocimiento Científico y Metodología (Pp. 28-29)Documento2 páginas03 - Carbonelli Et Al - Conocimiento Científico y Metodología (Pp. 28-29)laura lupacchinoAún no hay calificaciones
- Método CientíficoDocumento6 páginasMétodo CientíficoARquitectura UMGAún no hay calificaciones
- 5 KlimovskyDocumento9 páginas5 KlimovskynandogerezAún no hay calificaciones
- TP Pensamiento Cientifico Unidad 1 para EntregarDocumento3 páginasTP Pensamiento Cientifico Unidad 1 para EntregarJonathan HuarayoAún no hay calificaciones
- Rubén Pardo - Pasos Del Método Hipotético Deductivo (2020)Documento3 páginasRubén Pardo - Pasos Del Método Hipotético Deductivo (2020)Juan Martin OcampoAún no hay calificaciones
- Facultad de Administracion Finanzas KerlyDocumento14 páginasFacultad de Administracion Finanzas KerlyDARWIN PATRICIO MOROCHO TENELEMAAún no hay calificaciones
- Sintesis - Escarlen P.Documento13 páginasSintesis - Escarlen P.Alejandro EnlacasaAún no hay calificaciones
- Metodología de Las CienciasDocumento10 páginasMetodología de Las CienciasmarinaAún no hay calificaciones
- Mario Bunge La Ciencia Su Método y Su FilosofíaDocumento17 páginasMario Bunge La Ciencia Su Método y Su FilosofíaShery Solis DurandAún no hay calificaciones
- La Filosofía de La Ciencia HistóricaDocumento4 páginasLa Filosofía de La Ciencia Históricavictor190026Aún no hay calificaciones
- Clasificación de La Ciencia (Eduardo Lazo)Documento8 páginasClasificación de La Ciencia (Eduardo Lazo)cavezonxx100% (1)
- Ensayo-Conocimiento CientíficoDocumento9 páginasEnsayo-Conocimiento CientíficoDario ParraAún no hay calificaciones
- La Clasificación de Las Ciencias y Su Relación Con La TecnologíaDocumento8 páginasLa Clasificación de Las Ciencias y Su Relación Con La TecnologíaHarold Armas PinillosAún no hay calificaciones
- Popper - Lógica de La Investigación - Cap I - FragmentosDocumento5 páginasPopper - Lógica de La Investigación - Cap I - Fragmentosgaston cidAún no hay calificaciones
- Filosofia 5 Unidad 2. Ficha 3 El Papel de La Induccion en El Marco Del Empirismo LogicoDocumento6 páginasFilosofia 5 Unidad 2. Ficha 3 El Papel de La Induccion en El Marco Del Empirismo LogicoDebora YabraAún no hay calificaciones
- La Clasificación de Las Ciencias y Su Relación Con La TecnologíaDocumento11 páginasLa Clasificación de Las Ciencias y Su Relación Con La TecnologíaAdelayda Corilla100% (3)
- Di Gregori y Otros 2014 El Conocimiento Como Práctica GOMEZ (Pp.149-168,1Documento21 páginasDi Gregori y Otros 2014 El Conocimiento Como Práctica GOMEZ (Pp.149-168,1Salome BermudezAún no hay calificaciones
- Gregorio Klimovsky Cap 1 Las Desventuras Del Saber CientificoDocumento12 páginasGregorio Klimovsky Cap 1 Las Desventuras Del Saber CientificoDiego RinaldiAún no hay calificaciones
- WEBQUESTDocumento3 páginasWEBQUESTLiana DiazAún no hay calificaciones
- Resumen Psicologia Laboral FinalDocumento163 páginasResumen Psicologia Laboral FinalMarianaAún no hay calificaciones
- Material de Lectura Clase III La Argumentación en Las Ciencias y Modos de Razonamiento CientíficoDocumento5 páginasMaterial de Lectura Clase III La Argumentación en Las Ciencias y Modos de Razonamiento CientíficoFabian LopezAún no hay calificaciones
- Roxana Cecilia Ynoub MIP IIDocumento5 páginasRoxana Cecilia Ynoub MIP IIMelina ArmandoAún no hay calificaciones
- Ciencias Fácticas y Ciencias FormalesDocumento22 páginasCiencias Fácticas y Ciencias FormalesFanny Esther Contreras Arias100% (1)
- TyM Parcial #1Documento15 páginasTyM Parcial #1Valentin BlanesAún no hay calificaciones