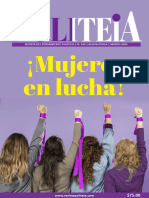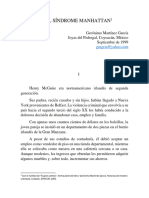Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
MASXXV
MASXXV
Cargado por
steelyhead0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
40 vistas34 páginaslibro
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentolibro
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
40 vistas34 páginasMASXXV
MASXXV
Cargado por
steelyheadlibro
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 34
tue Un ante)
XXV Aniversario del Museo de Arte de Sinaloa
El 21 de noviembre de este afio, el Museo de Arte de Sinaloa, celebra el XXV
aniversario de su fundacion, 25 afios de ser el lugar del encuentro de los sinaloenses
con el arte. Esta conmemoracion nos brinda la oportunidad de ponderar la relevan-
cia de este musa, de su coleccidn, de los artistas que la integran y del periodo del
arte que este acervo comprende.
Se presenta la exposicién Joyas de la Coleccién que se integra por las obras
de nuestro acervo que han sido seleccionadas para estar presentes en el primer
catélogo razonado de la coleccién que se ha editade con motivo de dicho aniver-
sario. Esta exposicién esta planteada en torno a los tres nucleos ternaticos que se
desarrollan en dicho catélogo, permitiendo al publico asistente literalmente leer
el libro en la exposicion y conocer lus arguriet tus @ Lievés de lus cuales, cada una
de las investigadoras, ponderé la importancia y relevancia del acervo que el mu-
seo resguarda. La publicacién del Catalago razonado de la coleccién como cele-
bracién fundamental del XXV aniversario nos brinda la extraordinaria ocasion de
reconocer la relevencia del Museo de Arte de Sinaloa como un recinto cultural que
preserva el patrimonio cultural de todos los mexicanos y que para beneplacito de los
sinaloenses se encuentra resquardado en este museo.
Nos complace celebrar de esta manera, 25 afios de persistir en el empefio de
propiciar la experiencia del encuentro con el arte, con la certeza de que a través
del arte es posible abrir el entendimiento a otras formas de pensar el mundo.
La laber del MASIN ha estado orientada a creer acontecimientos que permitan
reconocer el poder del arte como hecho cultural que sitda en el espacio pubblico
ideas que enriquecen el pensamiento colectivo, llemando la atencidn hacia los
asuntos de nuestra realidad social, contribuyendo a formar una sociedad pen-
sante y sensible, con capacidad de orientar su existencia hacia mejores practicas
de convivencia y de vida
Minerva Sofano Moreno
Directora dei Museo de Arte de Sinaloa
1|
Discursos corporeos en la coleccion
del Museo de Arte de Sinaloa
Karen Cordero Reiman
Abrir el campo de estudio del cuerpo, o examinar cualquier expe
riencia desde Ia corporeidad, es abrirse a un campo complejo y con
tradictorio, donde, por mucho que arliculemios, siempre queda algo
par descubrir El cuerpe es lo quo nos une come ogpecic humona,
coma colectividad, lo que da sentido a nuestra naturaleza social. Y
al mismo tiempo, nuestras cuerpos nos definen camo individuos,
como seres diferentes y diversos; nadie tiene un cuerpo exacts
mente igual a otro, y nuestra identidad persona) frecuentemente se
traduce—per lo mismo—en la reproduccién de nuestra fisonomia,
por medio de! género del retrato. Asimismo, el cuerpo constituye la
prueba mas contundente de nuestra existencia y, por medio de los
sentidos, sobre tode del tacto y Ia vista, lo que nos da canstancia
de lo que consideramos la “realidad opjetiva”. Pero al mismo tiem-
Po, nuestros cuerpos son el receptaculo de la experiencia subjeti-
va, lo que sentimos y somos en nuestro interior: el alma, concebida
desde una perspectiva religiosa, o la psique: concebida desde una
perspective cientitica, La manera en que cada quien vive su. cuerns,
y el mundo emotivo e imaginario que construimos desde él, consti-
tuyen una conviccion que colorea y da significado a todas nuestras
exporiancias, y aflora on ol gesto, en el acto, en le pelabra yen las
creaciones artisticas y su recepcion.
Este vaivén entre interioridad y
exterioridad, entre cuerpo subje-
tivo y cuerpo objetivo, ha dado
lugar a lo larga de la historia a
imagenes y objetos que apuntan
hacia las diversas concepciones y
usos metaféricos del cuerpo. Estas
concepciones y estos usos expre-
san diferentes mentalidades con
respecto al cuerpo humano, carac-
teristicas de distintos periodos y
condiciones sociales. Y, a la vez,
su comparacién revela continui-
dades y correspondencias en las
estrategias formales y concep-
tuales con que abordan el cuer-
po como hecho fenomenoldgico
y como eje del dilema existencial
del ser humano, que nos compete
a todas y a todas.
La posibilidad privilegiada de las
artes plasticas de condensar estos
discursos, al representar cuerpos
en términos miméticos, y a la vez
al ser creadas y percibidas en pri
mer lugar desde el cuerpo, permite
gue apelen directamente a nuestra
conciencia corporea, que se pone
en juego en el acto de percepcion
sensorial y cognitiva. Sin duda,
esta veta del discurso corporeo ha
sido primordial en la historia del
arte mexicano, y es una de las mas
nutridas de la coleccion permanen-
te del Museo de Arte de Sinaloa,
por lo que en las lineas que siguen
me aventuro 4 ofrecer una lectu-
ra de algunas de sus principales
obras en este sentido, no en un
orden histérico lineal, sino a partir
de las categorias de experiencia
corpérea que atraviesan el acervo
y la manera en que la cultura visual
los ha recagico y configurado.
Fl uso del cuerpo como vehiculo
del humanismo artistico y de la ex-
presién politica y social en el arte,
utilizando un solo cuerpo para re-
mitirse al cuerpo de muchos, es
de hecho una de las caracteristicas
que ha identificado al arte mexi-
cano moderno ante el mundo, a
partir de !a difusién del muralismo
y la obra grafica y de caballete
de sus principales representantes,
como expresi6én ejemplar del arte
posrevolucionario. Obras como la
litografia El crucificado (1945) de
David Alfaro Siqueiros y el dibujo
Segunda caida de Luis Nishizawa,
El crucificade
David Alfaro Siqueiros
utilizan la referencia a la iconografia
religiosa del cristianismo para crear
obras donde la predeminancia del
gesto fisico de la figura central so-
bre otros elementos simbédlicos,
subraya su contenido humano
universal, en el cual la narrative
religiosa especifica pasa @ un se-
gundo plano. El uso expresivo de!
gesto corpérec permite que cual-
quier persona pueda identificarse
con el sentimiento que estas obras
comunican. En E| crucificado, una
| 4
figura masculina sin mayores seas
identificatorias es atada con sus
brazos extendidos a un 4rbol seco,
su cuerpo exouesto, vulnerable
a la intemperie, rodeado de un
paisaje agreste. El titulo aqui ad
quiere un caracter metaforico con
respecto a la condicién humana a
finales de la Segunda Guerra Mun-
dial. Asimismo, en Segunda caida
e| esfuerzo del torso de la figura
andonima representada, para levan-
tar unas vigas de madera en forma
de cruz, remite al peso tante literal
como figurativa que carga la hu-
manidad, particularmente la clase
trabajadora.
De manera parecida, en la
xilografia La fuga de Leopoldo
Méndez y el gouache (o aguada)
Torso femenino con brazo levan-
tado de José Clemente Orozco,
los gestos de la parte superior de
cuerpos femeninos, concentrados
en sus brazos, dominan la carga
comunicativa de las piezas. En
la primera, que recuerda las mu-
chas piezas icénicas de Méndez
que se emplearon en las pantallas
iniciales de peliculas de la Epo-
La Fuge
Leopoldo Méndez
ca de Oro del cine mexicano, la
protagonista, una campesina, jala
su rebozo para protegerse de la
tormenta que se asoma en el fon-
do (que puede interpretarse tan-
to literal como simbélicamente),
mientras su compafiero, atras, se
voltea para observar el fendmeno
amenazante, cuya intensidad se
transmite en la tensién de las rei
teradas marcas que caracterizan la
magistral técnica grafica del autor.
En el estudio de Orozco, la impa-
siva cara de la protagonista indige-
na, presentada en un perfil de tres
cuartos, parece transformarse, del
lado derecho de la imagen, en una
mascara africana que recuerda Les
Demoiselles d’Avignon (1907) de
Picasso, mientras levanta su orazo
derecho con el pufio de su mano
cerrado, en un gesto que parece
ser de resistencia.
Cl empleo de! contraste de blen-
co y negro, y entre luz y sombra,
en la obra sobre papel de José
Guadalupe Posada y Francis-
co Mereno Capdevila unifica el
manejo de escenas de masas de
cuerpos en circunstancias sociales
draméaticas, resaltando también
la comunicacidn de una esencia
emotiva en cada caso. En un graba-
do sin titulo de Posada, el arco de
agua que emerge de la mangu-
era sostenida por un bombero,
enmarca una escena de caos po-
blada por figuras. caricaturescas
espantacas por un fuego, cuyos
diversos gestos de alarma se con-
traponen a las firmes posturas de
los servidores civiles uniformados
que los rodean.
Asimismo, Moreno Capdevila,
quien llega a México en 1939
como exiliado a raiz de la Guerra
Civil Espafola, sintetiza la expe
riencia del refugiado en la agua-
tinta y aguafuerte Exodo (1956),
donde una densa masa de cuerpos
ubicadas de espaildas al especta-
dor, se mueve de manera unisona
hacia el horizonte. La |uz que resal-
ta las capas que encubren las tres
figuras en el centro de la escena
transmite una nota de la esperanza
que anima el movimiento del gru-
po, mientras el entorno oscuro en
el que apenas se vislumbra el alba
evoca un sentido de incertidumbre
con respecto al destino de la co-
munidad que se desplaza.
El vehiculo cel retrato que en-
marca el rostro y torso de un indi-
viduo ha sido uno de los medios
més constantes en |a historia del
arte para referirse a la identidad
social y personal de un sujeto, de
acuerdo a las iendencias estilisti-
cas de distintas épocas.
El par de retratos al leo que el
pintor decimondnico Juan Corde-
ro (1822-1884) realiza a los es-
posos Francisco Casassuis Rulela y
Felicitas Puig de Casassts, respeta
las convenciones académicas del
periodo al presentar los rostros
[6
Exod
Francisco Moreno Capdevila
y el atuendo formal de la pareja
con minucioso detalle, constatan-
do su estatus social sin develar su
interioridad, a pesar de que miran
directamente al presunto espec-
tador. Semblantes de inicios del si-
glo XX, camo los dleos Retrato de
dama joven (ca. 1900) de Leandro
Izaguirre y Autorretrato (1906) de
Diego Rivera, mantienen el prin
cipio del naturalisme mimético,
pero con tonos y pinceladas mas
suaves propios del simbolismo, in-
funden las imagenes con cierto es-
piritu melancdlico y subjetivo que
sugiére un mayor interés en comu-
nicar una idea del estado de ni-
mo del retratado, del ser interior
que se asoma en su mirada. Avan-
zando en el siglo de la Revolucién
Mexicana, €l dibujo sin fecha de
Rosa Rodriguez firmado por Dr. Atl
{pseudénimo del pintor Gerardo
Murillo) y la pinture En la ventana
(1951) de Fanny Rabel, denotan
una mayor estilizacién formal de
las personas que representan. En la
primera, la cara de la joven retrata-
da emerge con una simetria y vo
lumetria escultdrica geometrizante
propia del Art Decé, mientras el
resto del cuerpo y parte de! cabe-
llo de la mujer se resuelven con un.
dibuje lineal mds plano que pone
en tensién el protagonismo creati-
vo del artifice con la evocacion de
la sujeto. Rabel, a la vez, una pin-
tora de origen polaca emigrada a
México en 1938, cuya obra se ca-
racteriza por un fuerte compromi-
so social humanista, se enfoca més
que en un individuo especifico, en
resaltar el sentimiento que rodea
a una joven de extraccién popular.
Esta se recarga en el antepecho
de una ventana, y el tratamiento
pictérico exagera con pinceladas
expresionistas la melancolia de
su cara, y otorga al vestido y a la
cortina cierto movimiento e inten-
sidad plastica que contrasta nota-
blemente con la estabilidad de la
postura corporal de la nifia.
La representacién de figuras de
cuerpo entero también presenta
la posibilidad de ensayar diversas
modalidades estéticas y empla-
zamientos discursivos en el paso
del siglo XIX al XX. El retrato de un
caballero porfiriano por el pintor
académico Atanasio Vargas, resalta
el aspecto exterior del cuerpo que
se presenta al mundo, ajustandose
a las normas del retrato de socie-
dad, y asociando la figura presen-
tada con un entorno que refleja su
profesién y posicién social; en este
Autoretrato
Diego Rivera
7|
caso, aunque el retratado no esta
identificado, los muebles y su ves-
timenta denotan su estatus, y los
libros y papeles en la mesa y en su
mano sugieren que podria tratarse
de un escritor o periodista conno-
tado. A la vez, el desnudo masculi-
no por Ignacio Rosas (1880-1950),
demuestra el aprendizaje a través
de las clases de dibujo de figura
que fue la base de la formacién
académica de los artistas mexica-
nos nacides a finales del siglo XIX,
y que subrayava la detallada re-
produccién de la anatomia y de las
luces y sornisras que otorgan volu-
metria a la representacién.
En cambio, en las obras Desnu-
dos (1939) de Manuel Rodriguez
Lozano, Boceto (figura femenine)
de Gabriel Fernandez Ledesma
y La nifia de la paloma (1934) de
Jestis Guerrero Galvan, percibi-
mos como, durante el periodo pos
revolucionario, se privilegia la
soltura de la mano y represen-
taciones mas sintéticas que se
acoplen con las tendencias de la
vanguardia, caracterizadas por un
lenguaje mds poético y sugesti-
|8
vo, sin pretensiones de naturalis-
mo mimético. Los dibujos a linea
rapidos de Rodriguez Lozano y
Fernandez Ledesma son aparente-
mente muy sencillos y sin embar-
go revelan una capacidad de evo-
car, con elementos minimos, un
movimiento preciso y un entorno
espacial especifico, resaltando la
importancia de la gestualidad, que
también tiene un papel primordial
en su pintura, La obra de Guerrero
Galvan se asemeja al retrato de Dr.
Atl analizado arriba, al combinar un
manejo volumétrico de la cabeza y
los brazos con un tratamiento mas
lineal y plano del resto del cuerpo y
el entorno, sugiriendo que podria
tratarse de un estudio sin termi-
nar, y a la vez evocando cierto am-
biente onirico; asimismo, la suavi-
dad de la descripcién de! cuerpo
y la caracterizacién racial de un
"cuerpo mexicano” genérico pre-
sentes aqui tienden a repetirse a
lo largo de la obra del autor. Fi-
nalmente, aunque varias décadas
separan a los dleos Campesino de
Francisco Goitia y Mendiga (1980)
de Rafael Coronel, coinciden en el
empleo magistral del color y la luz
para crear imagenes monumenta-
les desgarradoras y altamente ex-
presivas que ubican figuras social-
mente marginadas en el centro del
discurso pictérico, convirtiendolos
en referentes de problernaticas
persistentes, a los que dan visi-
bilidad con elocuencia y precision.
En contraste con las obras de
los géneros de retratistica y pintu-
ra de figura analizadas arriba, que
profundizan en las diversas moda-
lidacles de la representacién so-
cial y psicoldgica de las personas
de distintas maneras, obras como
el aguafuerte Suplicio de la Reina
Mora de Julio Ruelas (1870-1907)
y la tinta y acuarela Conejo y pes-
cado de Francisco Toledo (n. 1940)
establecen un vinculo simbélico
entre el cuerpo humano y el cuerpo
animal que impone una _reflexién
sobre los limites de lo humano y su
cercania a lo animal, especialmente
en lo relacionado con los instintos
sexuales. En el caso de la obra de
Ruelas, integrante del movimiento
modernista de finales del siglo XIX
e inicios del siglo XX, indaga en los
conflictos interiores del ser huma-
no que llevan a la transgresién de
las normas de la religién y el orden
social, utilizando referencias a la
muerte, la mitologia, lo satanico y le
sexualidad para crear ilustraciones
fantasiosas, decadentes e irdnicas.
En Suplicio de la Reina Mora, por
ejemplo, la figura femenina desnu-
da desacraliza un cementerio,
asumiendo la postura agachada de
un animal e invitando a dos cani-
nes a un encuentro con ella en el
recinto, con un gesto seductivo de
au larga melena, Toledo, en cam
El suplicio de la Re
Julio Ruelas
bio, encuentra las raices de mucha
de su imagineria en la mitologia
Zapoteca, que le sirve como punto
de partida para apartarse de las re-
presentaciones convencionales
occidentales del cuerpo y los re-
ferentes judeo-cristianos. En su
prolifica produccién grdfica da libre
juego a la imaginacién, la forma y
el color para crear figuras hibrides
y espacios poéticas que, como en
Conejo y pescado, a menudo alu-
den a impulsos humanos sexuales y
fendmenos escatolagicos.
En otro grupo de obras en la co
leccién, el uso expresivo de la re-
lacién entre cuerpo y espacio ofrece
un campo de exploracién fértil, que
utiliza nuestros referentes fenome-
noldgicos de volumetria, gravedad
y levedad como punto de partida
para recrear distintos modos de
vincularse con el entorno y sus rami-
ficaciones fisicas y psicolégicas.
En el dibujo La vuelta del solda-
do de Ignacio Rosas, por ejemplo,
la anécdota emotiva se represen-
ta como un juego de sombras a
contraluz que observamos desde
cierta distancia en un espacio inte-
| 10
rior, retande nuestra capacidad de
llenar el vacio plastice y narrativo
desde la proyeccion imaginativa y
emotiva. En cambio, en un dleo
sin titulo del pintor oaxaquefo
co
mporaneo Rodolfo Morales,
la ldgica fisica se disuelve al pre-
sentar un cuerpo que vuela, otra
que se transparenta, y un tercero
que se proyecta como somora fan-
tasmal sobre un paisaje, sugirien-
do las multiples maneras en que
habitamos subjetivamente o so-
mos habitacos por los lugares de
memoria. Contorsionista de Alfre-
do Zalce, desde su mismo tdpico
iconogréfico, resalta el reto a las
posturas convencionales de| cu
po, y sugiere sus infinitas posibi-
lidedes gestuales por medio de
un juego ludico en la superficie
La vuelta del sidado
Ignacio Rosas
pictdrica con ‘perfiles simplificados
y areas de color; el acomodo vari-
ado de estos perfiles sobre rayas,
que leemos como gradas en un
espectaculo cirquense, evoca un
ambiente de libertad y comodidad
fisica, utilizando recursos abstrac-
tos que remiten a la inspiracion
cubista y el fauvista, en particular a
Picasso y Matisse. En cambio, en
una pintura sin titulo de 1980 de
Aaron Cruz, la superposicién de
figuras, objetos, sombras y dreas de
proyeccién luminica, en un interior
cuyo fondo se disuelve para crear
un espacio onirico, produce un
paisaje psicolégico que recuerda la
densidad simbélica de la obra tem-
prana de Tamayo y su relacion con
los ambientes metafisicos de De
Chirico, aunque con tonos de color
mas cdlidos que podrian aludir a
las diversas tonalidades de la piel
humana.
Tanto el maniqui en la obra de
Cruz, asi como las piernas y cadera
sin torso en el dleo de Vlady titu-
lado Hamlet. Homenaje a Chopin
y las manos aisladas en las mix-
ografias Meno blanco y Mano ne-
Sin Titulo
Aarén Cruz
gro de Rufino Tamayo, nos remit-
en a otra modalidad del discurso
corpéreo presente en la coleccion:
el manejo de! fragmento que—a
partir de nuestra experiencia inte
gra del cuerpo—intensifica nues-
tra conciencia fisica y lectura vis-
ceral de la poética plastica de los
autores. En el caso de Viady, este
aspecto se pone en juego en la
evocacién de un draméatico episo-
dio literario, mientras en Tamayo
la mano se convierte en un signo
enigmético cuyas posibilidades de
lectura irénica se sugieren en los
titulos de las piezas.
1 |
Y finalmente, la falta del cuerpo,
© su conversién en mera alusiGn,
activa nuestra memoria corporal,
como es el caso en las pinturas
Sombras de Lilia Carrillo y A la
memoria de un cantante (1971) de
Roger von Gunten, permitiendo su
lectura desde el cuerpo, y la ex-
perimentacion de la presencia cor
poral, precisamente a partir de su
ausencia. La mayorfa del trabajo
de Carrillo, miembro de la llamada
generacion de Ruptura, es com-
pletamente 0 primordielente
abstracto, mostrando una sutil y
altamente poética _sensibilidad
para la construccién de ambientes
en forma y color, pero en Sombras
dos manchas negruzcas cuyas con-
figuraciones podemos leer a partir
de la conjetura visual y corporal
como las figuras de Don Quijote y
Sancho Panza, emergen del tursio
fondo gris. Y en una operaci6n for-
malmente opuesta pero cogniti-
vamente vinculable, A !a memoria
de un cantante nos deslumbra con
una fiesta de color enfocada a un
escenario, que no nos permite ver
claramente, pero si intuir—o como
sugiere el titulo, recordar y asi dar
[12
Sombras
Lilia Carrillo
vida a~la presencia de una voz en-
carniada en su centro.
De esta manera, las obras de la
coleccién permanente del Museo
de Arte de Sinaloa, nos invitan a
experimentar de manera mas ple-
na las multifacéticas posibilidades
que nos ofrecen nuestros cuerpos
y sentidos, para narrar, evocar y
reconocer experiencias propias y
ajenas, en cuya interseccién con-
firmamos la riqueza de nuestra hu-
manidad y vitalidad
El realismo y la figuracion:
Transitos y ambigiiedades
Dafne Cruz Porchini
Vers. 03.08.16
La coleccién del Museo de Arte de Sinaloa (MASIN) alberga una
serie de obras que atestiguan una transicién del arte moderno al
contemporaneo de treinta afios, visto a través de las obras de no-
tables creadores plasticos como Rufino Tamayo, Manuel Felguérez,
Enrique Echeverria, Lila Carrillo, José Luis Cuevas, Rodalto Nieto,
Pedro Coronel, Alberto Gironella, Arnaldo Coen, Vicente Rojo, en-
tre muchas otros.
Este texto propone una revisién somera de las propuestes abstrac-
tas que predominaron en el arte mexicano de la segunda mitad del
siglo XX, las cuales hicieron énfasis en la necesidad de una expe-
rimentacién plastica y visual. Coro usualmente se ha dicho den-
tro de la historiografia del arte mexicano, el lenguaje pictorico
no-figurative marcé ciertamente le entrada del arte mexicano a la es-
Cena dilistica internacional, rompiendo tacitamente conlahegemonia
impuesta por la todavia llamada "Escuela Mexicana de Pintura”.
13 |
Aun quédan por hacer varios
matices en torno al desarrollo de
la corriente abstracta en México en
el lapso de las décadas de 1950 a
1970. Dada la irrupcién tardia de
las vanguardias en México, muchos
artistas se negaron a abandonar to-
talmente el lenguaje figurativo en
su tradicién ras arraigada; o bien,
pintores coro Manuel Felguérez 0
Lilia Carrillo, decidieron ser mucho
mas radicales. Asi, los acercamien-
tos artisticos abstractos para la dé-
cada de lus afivs sesenla fueron
diversos y recurrieron a su vez 4
otras vertientes que produjeron in-
terpretaciones mas subjetivas. Por
ejemplo, Octavio Paz en esta épo-
ca justamente hablé de la trans-
formacién de lenguajes pictéricos,
donde era posible advertir ciertos
elementos perdurables, tales corno
“el gusto por la pincelada brutal, el
amor por las formas desgarradas, la
violencia en el color, los contrastes
sombrios, la ferocidad”. Paralela-
mente, Paz legitimé el papel de
los jévenes artistas en el desarrollo
artistico-cultural del pais, los cuales
se distinguieron por su curiosidad
y su instinto “rodeados por la in-
| 14
comprensién general pero decidi-
dos a restablecer la circulacién de
las ideas y las formas, se atrevieron
a abrir las ventanas”.
Dentro de un entrecruce clara-
mente generacional, Rufino Ta-
mayo se convirtié en la encarnacién
y el resumen de todas las tenden-
cias internacionales, ademas de
ser una figura referencial para los
artistas considerados emergentes
en ese tiempo. El artista oaxaqueno
considerd irrenunciable la presen-
cia de la “anécdota” centro de
la pintura y defendid que ésta no
debfa eliminarse radicalmente, al
tiempo de abogar por una pintu-
ra totalmente humanista. Como
en obra Diamantes (s.f.), Tamayo
evidencia el dominio del oficio a
través de la calidad areniza y el em-
pleo de colores sutiles y profundos,
ademas de mostrar su compromiso
con la materialidad y factura misma
del grabado.
En un ambiente artistico deter
minado por la Guerra Fria, es im-
portanle destacar que el arte abs-
tracto en México también operd
Diamantes
Rufino Tamayo
como una escapatoria para crear
una nueva realidad. Por ello, es
importante sefialar que no todos
los planteamientos de la abstrac-
cion en México deben tomar como
punto de partida -o genealogia- la
Ruptura. Debido a ello, es necesa-
rio remitirse a otro hito historiogra-
fica: la organizacién de la mues-
tra Tendencias del arte abstracto
en México realizeda a finales de
1967 en el Museo Universitario de
Ciencias y Arte (MUCA). Esta ex-
posicién cobré cierta notorieded
por agrupar tanto a j6venes artistas
mexicanos como a artistas interna-
cionales que estaban realizando
obra no-figurativa. El eje curatorial
Parecié integrar un grupo de arlis-
tas que “ya se sea de manera radi-
cal o timida, se alejaba del natura-
lismo", distinguiendo y mostrando
cierta tensién entre “fondo y su-
perficie, signos que quedan apre-
sados en una atmdsfera expresiva
que salvo excepciones no desea
abrazar el plano concreto y puro,
sin desviaciones que regresen a lo
real imaginario. Sin embargo, en
el catélogo de la exposicién, el es-
critor y critico de arte Luis Cardoza
y Aragén sostuvo que “el arte abs:
tracto pertenece al pasado”; que
tal come dice Rita Eder, esa fue una
manera de "finiquitar la polémica
de grupos encontrados y quizas de
descalificar la abstraccién como sig-
no de innovacién".
Como artifice de la fortuna critica
de aque! entonces, el escritor Juan
Garcia Ponce representé también
un cambio generacional puesto
que empez6 a centrar su atencién
en los jévenes pintores donde se
afiadié la amistad personal. En su
célebre libro Nueve pintores mexi-
canos (1968), Garcia Ponce exaltd
la individualidad creadora y la plu-
ralidad de propuestas artisticas de
un grupo que irrumpié con fuerza
15
en la escena artistica mexicana,
mismo que empez6 a rebelarse en
contra de nacionalismo ideolégico
imperante. Pintores como Manuel
Felguérez, Lilia Carrillo, Alberto
Gironella, Vicente Rojo, Arnaldo
Coen, entre otros, habian decidido
apostar por la exaltacién, por la
busqueda personal y la introspec-
cién estética y gracias a ello, Garcia
Ponce los aglutiné en “la tradicién
de la ruptura”. El texto de Garcia
Ponce ciertamente encontré eco
con el prélogo de Octavio Paz a
Poesia en movimiento, antologia
de poesia mexicana en donde se
destacaba la individualidad del
creador asi como sus valores uni-
versales y modernos. Lo anterior
también funcionaria como contex-
to a los javenes artistas para des-
marcarse de la cultura oficial del
Estado y seguir apostando por una
mirada innovadora.
Frente a este panorama, la pintu-
ra abstracta empezé a tomar distin-
tos derroteros, donde coexistieron
vertientes como el expresionismo
lfrico, las lecturas informalistas, el
geometrismo, etcétera, tendencias
| 16
que se reflejaron en la variedad de
formatos como la pintura, la escul-
tura y el grabado, tal como pueden
advertirse en el acervo de este mu-
seo. Cabe mencionar que la pin-
tura abstracta en México también
combiné una serie de elementos
surreales y una voluntad de sintesis
de la forma con resonancias figu-
rativas.
Por ejemplo, en las dos obras de
Alberto Gironella, Espejo y Recor
dando a Espafia (ef), vemos que
persiste en el autor un leit motiv,
que podria ser traducide como una
nostalgia por el lugar de origen pa-
terno. En la primera obra, el artista
espafol constata una particular fi-
Jacion presente en todo su quehacer
artistico: la representacion de la
Reina Mariana, que aqui a vemos
silueteada en el papel. Gironella
demuestra aqui la maestria de sus
obsesiones trastocadas en meta-
mortosis, donde termind haciendo
una especie de deconstruccién. El
perfil de la figura femenina parece
diluirse en el soporte con algunos
rasgos dibujisticos y manchones
de color. Con obras semejantes a
El espejo
Alberto Gironella
Espejo, Gironella consolidé su de-
nominacién de “pintor de desafios
y profanaciones”, tal como fue cali-
ficado por Cardoza y Aragon.
En Recordando a Espajia, se
distingue una particular sintesis
de trazos monocromos cuasi cubis-
tas -a la Cézanne- que reconfigu-
ran visualmente una antigua ciu-
dad espafiola quizds en la region
de Catalufia. La pintura también
destaca por la representacion de
estructuras diminutas, tales como
los molinos al fondo y un par de
ctpulas, mientras que al centro se
localiza un toro. Allende el tema,
la paleta de color adquiere gran
preeminencia dentro de la obra
gracias a la utilizaci6n cromatica de
tonos amarillos y anaranjacos, mis-
mos que conviven con el equilibrio
formal y el orden geométrico —casi
arquitecténico-, que da cuenta de
la fase constructiva de Gironella.
Justamente en la transicién hacia
la pintura no-figurativa, es impor
tante mencionar la postura com-
bativa de José Luis Cuevas, quien
rechazé contundentemente las
expresiones del arte abstracto. Su
dibujo Auguste Bolte (1980), for-
ma parte de una serie dedicada al
personaje central del relato satiri-
co publicado por Kurt Schwitters
en 1923, a quien Cuevas le rinde
un especial homenaje a través de
la ironia caricaturizada de un mun-
do ilégico, grotesco y absurdo. En
un gesto contrario a los pintores
abstractos, Cuevas recurrid a un
17 |
Auguste Bolte
José Luis Cuevas
dibujo neofigurativo que mani-
fest6 su gusto por la miseria hu-
mana a través de nuevas formas y
trazos. Ya lo habia dicho Cardoza y
Arag6n “Cuevas se expresa cabal-
mente, inconfundiblemente, con
manchas magistrales, con lineas
desgarradoras. Sus datos se con-
centran en desnudez y tensién.
Tenebroso, Iticido, delicado”. Tal
como se caracteriza en esta obra,
| 18
Cuevas concibié estas figuras con
enorme expresividad y una tensién
de corte tragico.
Siguiendo el desarrollo de la pin-
tura abstracta dentro de la colec-
cién del MASIN, quiero destacar
en particular la obra de Lilia Ca-
trillo, quien ademas fue una fuerte
Precursora de la llamada Rup-
tura. A los colores y el ambiente
onirico que realizé en su pintura
-determinada sin duda por el in-
formalismo gestual parisino de los
anos cincuenta- se afiaden sig-
nos que recreé sobre superficies
obscuras auténomas, poblado de
sombras como ella misma las de-
nomind. En obras como Sin titulo
y Sombras (ambas de la década de
los afios sesenta), se observa noto-
riamente una abstraccién lirica que
fue capaz recrear atmésferas deli-
cadas y etéreas, donde las formas
de caracter inasible hablan de un
mundo interior dificil de descifrar y
en constante conflicto con la figu-
racion. Garcia Ponce sefialé al res-
pecto: "...su pintura habla siem-
pre del lenguaje llano y directo,
aun en medio de sus sutilezas, de
los verdaderos poetas, aque! que
se basta a si mismo para pene-
trar la apariencia y abrirla entre
nosotros, para ser arte verdadero,
orden y revelacion, revelacién de
un orden...". Por su parte, Mariana
Frenk se refirié a su obra y figura
de la siguiente manera: “Lilia Carri-
llo es hoy dia una de las pintoras
mas importantes del pais [...] un
excelente dominio del oficio le
ayuda a plasmar con su lirismo de
altos vuelos su mundo, mundo de
una gracia un tanto melancélica de
fragil y leve belleza”.
En el mismo contexto, Manuel
Felguérez se incliné més hacia
la radicalizacién en cuanto a for
mas y materiales y llevé los efec-
tos pictoricos a construcciones
plastico-geométricas dentro de
un espacio (re)inventado. Garcia
Ponce calificaba asi su produccién:
"Felguérez parte siempre de una
necesidad innata de organizar for
mas, de crear nuevos ritmos me-
diante el trazo de la pincelada o el
contraste de los colores, sin traicio-
nar jamas su fidelidad original al
poder de la materia”.
En Sin titulo, el artista zacatecano
trasluce el lugar para la investi-
gacién del espacio multiple, donde
de manera integral y racional con-
junté la pintura, la escultura y la
grafica. En este tipo de composi-
ciones, Felguérez siempre destacd
los ritmos geométricos y los colores
pero también la tactibilidad de la
materia.
Este artista siempre hizo énfasis
en su caracter escultérico-construc-
tivista que lo llevé a experimentar
también en el arte ptiblico. Al ju-
gar con la misma figura geométri-
ca, el artista aprovecha para
contraponerla, fragmentarla —y
multiplicarla- con relieves policro-
mos elaborando nuevas construc-
Sin Titulo,
Manuel Felguérez
19 |
Cosas en él jardin, Zacamolpa
Enrique Echeverria
ciones visuales: “Cada forma es el
punto de partida hacia otra forma:
espacio productor de espacios.
El artista disuelve asi la separacién
entre el espacio bidimensional y el
tridimensional, el color y el volu-
men”.
Enrique Echeverria, una de las
figuras mas discretas de la gene-
racién de la Ruptura, se convirtid
en un ejemplo contundente de la
subjetividad artistica creadora. En
Joven con azul (a Ester) (1959), la
figura humana ubicada en el centro
Opera Unicamente como pretexto
© motivo para explorar el croma-
tismo de los tonos azules, mientras
que los contormes son delineadus
suavemente por toda la superfi-
| 20
cie pictérica. En la pintura Cosas
en el jardin, Zacamolpa (1962),
el color se torna mas expresivo a
través de gruesas pinceladas, que
denotan una individualidad muy
clara. Investigador de |a forma, las
composiciones de Echeverria son
esquemiaticas al utilizar planos de
color muy acentuados, que se ha-
cen todavia més visibles gracias a
los empastes que también mues-
tran la marca de la espatula, al
tiempo de plasmar algunas figuras
geométricas de pequefin tamafia
que logran un gran contraste den-
tro de la obra
Dentro de esta variedad de
planteamientos muy individuales,
Pedro Coronel y Rodolfo Nieto
aprendieron a combinar el lengua-
je abstracto con algunas formas
reconocibles, a través de explo-
siones de color y elementos esque-
maticos.
En la obra de Pedro Coronel, la
intensidad coloristica se convirtié
en su razén de ser. Por ejemplo,
en Hilo de luz, Paris (1961), vemos
colores encendidos -casi violentos-
que combiné’con formas sintéticas
y primigenias. Formado en la Es-
cuela de Pintura, Pintura y Grabado.
“La Esmeralda", Coronel también
se intereso abiertamente por la es-
cultura con motivos prehispanicos.
Tras residir en Paris, Coronel de-
cidié no hacer completamente de
lado la figuracién, puesto que se
convertia en una “referencia mas o
menos explicita a objetos o reali-
dad del mundo exterior”; lo cual le
permitié potenciar su libertad ex-
presiva, misma que empaté con la
abstracci6n de los vollimenes y con
algunos toques de espontaneidad.
En el particular universo del artista
nacido en Zacatecas, los elemen-
tos pictéricos “estan justificados
en una fe viva en la capacidad del
objeto que contiene vivencias y ex-
periencias, candores y furias, sen-
sualidades y reflexiones”
Ya precisamente Octavio Paz a
finales de la década de los afios
cincuenta le habia atribuido a
Coronel un “poder recreador de
las formas” en un mundo habita-
do por espacios, volimenes y ma-
teria.
Asimismo, la obra de Coronel
esté habitada de miltiples signifi-
cados y lenguajes personales. En
Toro mugiendo a la luna (1959)
vemos nuevamente esta suerte de
transicién de lenguajes pictéricos.
La presencia de los azules quizas
denote mayor sobriedad mientras
que la fuerza de las formas es muy
marcada en toda la pintura.
El artista Rodolfo Nieto, quien de
joven también realizé el viaje iniciati-
co a Paris, se decanté por lineas,
trazos, pinceladas de gran ritmo y
sinuosidad que aparecen en la su-
perficie de sus cuadros con enorme
dinamismo, si bien los colores mu-
chas veces se tornan sombrios. La
obra de Nieto en general no se
preocupé por estar vinculado con
la figuracién o el realismo; ya que
prefirié utilizar libremente tanto
uno como otro lenguaje. Quizds
por ello, Paz se refirié a su obra
como “pintura lirica” 0 “ejercicios
de contemplacién”. En la obra
Flamingo (sf), el pintor parece
aplicar esa particular fascinacion
con el mundo animal que ejecuté
magistraimente con una amplia
21 |
cipal la grafica, Moreno Capdevila
en la década de los afios setenta se
aventuré con la abstraccién, y de
acuerdo con Raquel Tibol, la con-
virtié “la forma artistica en alegoria
de los problemas humanos...llegar
al humanismo a través del formal-
ismo”.
La yuxtaposicién de planos y
trazos constructivos muestran un
alejamiento parcial del grabado
-y que ciertamente su obra parece
tener reminiscencias con la obra
de Fernando Garcia Ponce- para
trasladarse a un “plano de con-
sciencia a por medio de equiva-
lencias simbélicas: murallas, estrat-
ificaciones, barreras, resonancias
de gritos, lamentos acallados...”
Esta cualidad quizds lo acerca mas
con su obra grafica: el desasosiego
vuelto introspeccién.
Cabe mencionar que a raiz de
los sucesos de 1968, Moreno Cap-
devila agrupé en su taller a vari-
os estudiantes de la Escuela Na-
cional de Artes Plasticas (ENAP),
con el claro objetivo de producir
obras gréficas que aludieran al de-
| 24
sasosiego prevaleciente en el pais.
Para este artista, el artista no podia
estar disociado del compromiso,
por ello quiso reconciliar la postura
del arte por el arte con un sentido
ctil.
En la diversidad de propuestas
visuales mas transicionales, tene-
mos la obra de Pedro Friedeberg
y Enrique Carbajal “Sebastian”.
Mientras que Friedeberg realiz6
espacios oniricos haciendo uso de
la geometria en multiples planos y
dimensiones ficticias que recuerdan
el mundo subterraneo de los graba-
dos de Giovanni Battista Piranesi;
Sebastian opté por el trabajo en
bronce y metal para proyectar for
mas geométricas, muchas de ellas
bautizadas con nombres prehispani-
cos (Coyolxauhqui), que también
pueden remitimos a sus proyectos
para monumentos publicos que
ha Ilevado a cabo al interior de la
Reptiblica.
La etapa geometrista mas radical
-1966-1979- de Sebastian coin-
cidié con la panticipacién del Esta-
do por reforzar la imagen de un pais
Coyolxeuhqui
Enrique Carbajal, Sebastian
moderno que tuvo que ver con la
creacidn de institiciones guberma-
mentales y el asentamiento de nue-
vas corporaciones, lo cual propicié
una adaptacién del geometrismo
a escalas de mayor formato —que
unido a la publicidad- tuvo mayor
incidencia en el espacio publico. El
arte y el espacio visual se unieron a
la experimentacién cientifica e in-
dustrial, que ademas quiso tomar
en cuenta ademas el papel de un
espectador activo.
Debemos recordar que las mani-
festaciones abstractas encontraron
diversos espacios para su desarro-
Ilo, tal como lo fueron les galerias
independientes como la de Juan
Martin y Antonio Souza como el
punto de encuentro con los pintores
disidentes. Lo mismo sucedié con la
creacién del Salén Independiente
(1968-1971), donde los creadores
se organizaron y se agruparon para
poder tener alternativas de ex-
hibicién a la esfera oficial, lo que
sent6 un importante precedente en
la relacién entre artistas y la promo-
cion.
A nivel generacional, los plan-
teamientos estéticos de la abstrac-
cién fueron divergentes entre si pero
finalmente tuvieron la conviccién de
ser parte de las alternativas artisti-
cas. Debemos tomar en cuenta que
la pintura abstracta, una vez consoli-
dada esta transicién -con todo y sus
ambigliedades- se convirtié en una
apropiacién de la politica cultural de
Estado y muy paulatinamente fue
una vertiente candnica, Asi, la obra
pictérica del MASIN da cuenta de
una tendencia artistica en una sig-
nificativa primera fase que denota la
renovacién del arte mexicano, nece-
saria para comprender el proceso de
las précticas artisticas emergentes.
25 |
LAS HUELLAS DEL PAISAJE EN EL ARTE
MEXICANO
Mireida Velazquez
El paisaje es uno de los géneros més cultivados en el arte
mexicano. Desde la épaca virreinal, artistas locales y extranjeros se
dedicaron a retratar las riquezas dal territaria cautivados no sdlo por
su diversidad y belleza, sino también guiados por un interés cientifi-
coy comercial que los llev6 a registrar las caracteristicas geograficas
y fisicas de la vasta nacién
La representacién del entorno natural no sélo ha entrafado la
necesidad de saber cémo es México, cuales son sus limites y con
qué recursos cuenta =consigna propia de los artistas decimonénicos,
especialmente después de la guerta de 1846-1847 con Estados Uni-
dos-~ sino también el afan de despertar en los mexicanas un sentido
de identidad y pertenencia que fuera la base de la unidad nacional
Esto sera plenamente evidente en el siglo XX, cuando tras los afios
de guerra revolucionaria, los artistas € intelectuales se esforzaron en
crear simbolos que aludieran a una nueva mexicanidad, pare lo cual
fa naturaleza también se perfilé como fuente iconografica al ofrecer
elementos tan emblematicos como los volcanes Iztaccihuat! y Popo-
catépetl, el nopal y el maguey, el propio Velle de Méxivu, entve utius
muchos.
En la coleccién del Museo de
Arte de Sinaloa (MASIN) es posible
trazar la evolucion del género
paisajistico en México a lo largo
de la pasada centuria, advirtiendo
los diferentes matices que se de-
sarrollaron en su interpretacion asi
como algunas de los nombres mas
importantes que dieron renovada
vitalidad a la practica del paisaje.
Desde el simbolismo de entresi-
glos, pasando por el nacionalismo
posrevolucionario, hasta llegar a la
abstraccién, las obras de paisaje
que forman parte de la coleccién
del MASIN son una clara muestra
de la tradicién artistica que persiste
en el lenguaje plastico nacional.
En la segunda mitad del siglo XIX,
los artistas mexicanos se encarga-
ron de llevar la pintura de paisaje
hacia una expresion depurada y
precisa, que capturé la realidad del
medio natural mexicano a través
de una mirada no carente de idea-
lismos. Mas alla de considerarse
un ejercicio que ponia de mani-
fiesto los niveles alcanzados por
un artista a nivel técnico, como en
el caso de José Maria Velasco, el
paisaje fue también una forma de
dejar testimonio de las profundas
transformaciones que experimento
el entorno a partir de la creciente
industrializacion y los cambios que
la intervencién humana comenza-
ba a operar en el bucdlico campo
mexicano.
Desde principios del siglo XX, un
grupo de jévenes artistas comenz6
@ propugnar por un arte que tras-
cendiera la copia fiel y meticulosa
de la realidad en aras de nuevos
ideales estéticos, mas cercanos
a las soluciones formales del Mo-
dernismo. En este sentido, el rum-
bo que tomé el género del paisaje
en nuestro pais desde la primera
década del siglo XX, debio mucho
de su caracter al impulso creador
que Gerardo Murillo, Dr. Atl, supo
infundir a toda una generacién de
pintores, y que condujo a la plena
resignificacion del paisaje.
A través de las ensefianzas del
Dr. Atl, se definié uno de los mo-
tives iconograficos recurrentes
en la produccién paisajistica de
los javenes artistas mexicanos del
27 |
uiversas’ fuentes visuales para po-
der realizar su cuadro, entre ellas
las producidas por los llamados
“artistas viajeros” como Claude-
Joseph-Désiré Charnay o Carl
Nebel. En 1885, el explorador y
fotografo francés publicd su obra
Anciennes Villes du
Monde: Voyages d’Explorations au
Mexique et dans |'‘Amérique Cen-
trale (1885) -obra que contiene
214 grabados y 19 planos, en la
cual registré los resultados de sus
Nouveau
viajes par algunas ragianes de la
Republica mexicana. Durante estas
exploraciones, Charnay fotografié
y dibujo piezas cerémicas como
tripodes, vasijas, jarras, figurillas y
platones, que encontré al pie del
volcan, las cuales daban cuenta de
la vida ritual de los pueblos indi-
genas, estrechamente relacionada
con la presencia de los volcanes.
La mujer indigena porta un fal-
da larga sujeta a la cintura con una
faja, un quechquemitl que deja al
descubierto sus senos y un toca-
do, indumentaria que nos remite
a la que Carl Nebel representé en
varias de sus litografias. De la mis-
| 30
ma manera en que Best Pontones
pudo inspirarse en tales fuentes
decumentales para concebir su
personaje, el pintor seguia tam-
bién una tendencia iniciada por su
colega Saturnino Herrdn al incluir
no sélo tipos mexicanos en su obra
de caballete, sino también claras
referencias a |a cultura, religion e
historia prehispanica, como una
manera de construir nuevas refe-
rencias de la identidad nacional.
Best Pontones cred una esce-
na idealizada en la que las raices
indigenas parecen remitirnos a
una etapa heroica que debjia ser
desentrafiada, para traerla al pre-
sente como sustento de la cultura
y el arte. Al respecto, en un articu-
lo del Heraldo llustrado el critico
A. Carrillo y Gariel escribio:
“Todos sus trabajos [de Best Pon-
tones] son un canto a su patria; su
cielo, su vegetacién y sus costum-
bres aparecen en ellos palpitantes
de vide; obra creada en un medio
hostil a manifestaciones de nacio-
nalismo...”
Ou de los artistas que colabor6é
en la renovacién de la pintura
mexicana durante la transicion de
siglos fue Roberto Montenegro.
Dentro de la coleccién del MASIN,
encontramos un temprano ejem-
plo de su obra que se remonta a
los afios de su formacién académi-
ca entre México y Europa. Paisaje
con portén de 1912 as una pieza
en la que aun se percibe la influen-
cia del simbolismo que marcé estos
afios de aprendizaje técnico y for
mal. Entre 1906 y 1910, Montene-
gro habia permanecido en Europa
junto con algunos de sus colegas
como Diego Rivera, Jorge Enciso
y Angel Zérraga, pare estudiar a
los grandes maestros europeos al
tiempo de entrar en contacto con
las tendencias mas novedosas del
arte
En 1912, afio en que Montene-
gro pinté Paisaje con portén, el
pintor se encontraba en México y
a punto de emprender el viaje de
regreso a Europa, por lo cual es
probable que el sitio representado
en la obra se trate de algun rincon
de Guadalajara, su ciudad natal.
Sin embargo, durante los afios de
su estancia europea, los jévenes
o-
Paisaje con porton
Roberto Montenegro
artistas mexicanos produjeron in-
finidad de paisajes en los cuales
pusieron de manifiesto su interés
por crear obras en las que el me-
dio natural y la arquitectura fueran
sus principales protagonistas. Mas
alla de identificar el lugar exac-
to que dio pie al paisaje que nos
ocupa, lo que resulta importante
es destacar el interés sustancial de
Montenegro y sus colegas de ge-
neracion de llevar al género paisa-
jistico hacia una nueva expresion
més intimista y personal.
Este paisaje nos presenta una
escena en la cual se observa, al
fondo de un camino circundado
por arboles que parecieran recien-
31 |
temente*plantados, un porton de
color azul al cual se puede acce-
der después de subir una escalina-
ta. La composicién es dominada
porla la fachada de la edificacién,
sin embargo no se pueden perci-
bir mayores detalles arquitectoni-
cos, sino las pilastras labradas que
sirven de marco a la puerta de
entrada. El ambiente construido
por el pintor resulta melancélico
y solitario, carécter reforzado por
los juegos cromaticos y luminicos
que acentian la caida de la tarde,
cuando los Ultimos rayos del sol
se proyectan sobre las copas de
Sin titulo ‘Tome con reloy)
Ignacio Rosas
| 32
los drooles y la fachada blanca del
edificio. El motive del portén se re-
pite en otras obras de Montenegro.
de los mismos afios como Noctur
no (1910, Museo Regional de Gua-
dalajara) y Ventrée (de la carpeta
Vingt dessins, 1910, Museo Nacio-
nal de Arte). Se trata de una alusién
a la trascendencia, al paso entre
dos estados que, puede o no, ser
franqueado para que la verdad sea
revelada.
Una caracteristica mas de Paisa-
je con portén, es la ausencia de
cualquier representaci6n huma-
na y el papel preponderante que
tiene en la escena la relacién en-
tre arquitectura y naturaleza. Di-
cho elemento, que Fausto Ramirez
identificé como propio de los
simbolistas y decadentistas tanto
mexicanos como europeos, fue
reiterativo en el vocabulario visual
de los jévenes artistas mexicanos
que habian viajado a Europa para
completar sus estudios y que de
esta manera se habian apropiado
de una iconogratia que les resul-
taba afin. La presencia de| hombre
sdlo queda enunciada a través de
los signos. materiales de su inter-
vencién, lo cual, de alguna forma,
da cuenta del rechazo simbolista a
la avasallante accién humana sobre
el entorno natural.
Un paisaje finisecular que resulta
especialmente interesante dentro
de la coleccién del MASIN es el
concebido por la pintora Dolores
Soto en el ultimo cuarto del sig-
lo XIX, ya que se trata de la obra
de una de las pocas mujeres que
estudié pintura formalmente en
la Academia de San Carlos, y que
ademas fue alumna destacada de
José Maria Velasco. A pesar de
formar parte de los alumnos re-
gulares de la academia, las mu-
jeres que aspiraban a ser pinto-
tas no podian estudiar todos los
géneros pictoricos tradicionales
como el desnudo, y por ello tu-
vieron que concentrarse en aque-
llos temas que gozaban de apro-
bacién social, como el paisaje.
Al parecer, son muy pocos los
cuadros conocidos de Dolores
Soto ya que, segun consigna Au-
rora Tovar, la mayorfa de ellos que-
daron entre la familia y amistades
de la pintora quien jamas comer
cié con su trabajo. Por ello puede
resultar més particular el paisaje
que forma parte de la coleccion
del MASIN, pues es probable que
no exista otro ejemplo de le pro-
duccién de Soto en un acervo de
caracter publico. En dicho paisa-
je la artista representa el campo
abierto, que podria tratarse de uno
de los pueblos rurales cercanos a
la Ciudad de México o tal vez un
pequefio poblado a las afueras de
Julancingo, ciudad natal de Soto,
pues ambas zonas fueron tema re-
currente en sus paisajes.
La composicién nos ofrece una
vista abierta de un campo solitario
en el que se advierte, en segundo
Paisaje (Bringas)
Dolores Soto
33 |
Pareja en el portén represen-
ta una escena nocturna en la cual
se desarrolla el cortejo amoroso
de un hombre que visita diligen-
temente a la mujer motivo de su
interés romantico. La pareja, en
primer plano, se encuentra con-
versando junto a la puerta de la
casa familiar, costumbre que per-
mitia a los padres y hermanos de
la mujer cortejada, observar una
estricta vigilancia sobre las inten-
ciones del pretendiente. Ambos
mantienen una distancia fisica en-
tre ellos, pues saben que pueden
ser observados por los vecinos de
las casas contiguas que se sitdan
a lo largo de la callejuela. El hom-
bre tiene los brazos cruzados por
detras de la espalda y el rostro in-
clinado con un sombrero que no
permite distinguir sus facciones.
Por su parte, la mujer se situa cer-
cana a la puerta de su hogar y con
una actitud recatada conserva las
manos cercanas a su cuerpo. La
pareja porta indumentarias pro-
pias del medio rural mexicano: el
hombre viste pantalén y camisa de
manta, una faja roja et la cintura y
cruzado al hombro, lleva un gaban
| 36
© sarape; mientras tanto, la mujer
viste una falta larga y una blusa de
color azul. De las pequefias casas
de adobe blanco y techos rojos,
sale una luz tenue que ilumina la
noche. La calle solitaria traza dos
lineas paralelas que segmentan y
dan profundidad a la composicién.
El horizonte nocturno de tonos
azulados, es cubierto por nubes
oscuras que sdlo permiten entre-
ver algunas estrellas.
Més alla de remitirnas a la pro-
vincia mexicana y su entorno
natural y cultural, Murillo utiliz6
las recursos que el arte mexicano
moderno retomé de las expre-
siones infantiles y populares, tales
Paisaje
Enrique Echeverria
como la planimetria de las formas,
las pinceladas rapidas y la falta de
perspectiva en el segundo plano
de la composici6n, ya que se trata-
ba precisamente de construir una
expresién mds sincera y alejada
de las limitantes que significaba el
respeto irrestricto a las reglas de
representacion académicas.
En Tlaxomulco de 1956, Murillo
realizé un dibujo de trazos rapi-
dos que buscaba registrar las ca-
racteristicas de la zona cercana a
la capital del Estado de México.
—En sus diversos viajes de ex-
ploracién y estudio, el pintor siem-
pre llevaba consigo una libreta en
la cual hacer apuntes de aque-
llos elementos. que Ilamaban su
atencion, asi como material para
realizar bocetos y notas visuales
que le permitian realizar sus obras.
En este dibujo, Murillo centré su
atencién en el cerro que se ex-
tiende a lo largo del espacio com-
positive. Nubes, arboles, arbustos,
un terreno rocoso y plantas, son
delineados en un trazo sintético
que trata de captar todos los ele-
mentos de la naturaleza local.
Paisaje de Michoacan
Roger von Gunten
Dos obras que sefalan el pro-
ceso de transicién generacional
y estética que se desarrollé en el
arte mexicano a partir de los afios
cincuenta, son los paisajes con-
cebidos por Enrique Echeverria y
Roger von Gunten, artistas identi-
ficados con la llamada Generacién
de la Ruptura. Paisaje de Echeve-
rria (1965) y Paisaje de Michoacan
de Von Gunten (1969), utilizan el
lenguaje de la’ abstraccién para
hacer referencia a un tema figu-
rativo a través de formas sintéti-
cas y geometrizantes. El género
paisajistico sufrié por primera vez
un cambio radical en la plastica
mexicana, al trascender el senti-
do simbdlico y nacionalista que lo
37 |
fe
|
Directorio —
Lic Rafael Tovar y de Terese
Secrelcriode Culture
Lic Mario Lopez Valdez
Gobernadar Cénstitucional
tte Estado de Sincies
Lic, Gerardo 0. Vargas Landoras
Secretario Generatide Gobiertia
| 40
BRM.
Oa
Contenido:
1. Presentacién .. . ss 1
Minerva Solano Morena
I. Discursos corpéreos enlacolecciéndel .......... 2
Museo de Arte de Sinaloa
Keren Corders Reiman
Me
ambigiiedades
Dutne GruzParchih
IV.
Mielde Vokirigiez Terres
Lie. Gémer Monarrez Gonzalez
“Setteterio de Educacion Piohica
y Cuituea
Lic. Maria Luisa Mirenda Montreal
Dieictora General del nstituto
Sineloenge de Cultures
Me. Minerva Solane Morena:
Diectore cel Museo ce Arte de Sinaloa
Elrealiemo yla figuracion: Transitos y ..
Las huellas del paisaje en el arte mexicano
. 26
Museo de Arto de Sinaloa
Rafael Buelna S/N escuinacon
RupertoPaliza, Cel, Centro
CP. 80000 Culiacan, Sinaloa
‘Telefons: 716 17 50/713 99 33
GD MusecdearteDesinaloa
‘td /masinculiacan
Jmasinculacen
museodeartedesnaloadifusion@gmellicom
También podría gustarte
- Cien PoliteiaDocumento37 páginasCien Politeiasteelyhead100% (1)
- ECDLDocumento66 páginasECDLsteelyheadAún no hay calificaciones
- RP103Documento64 páginasRP103steelyheadAún no hay calificaciones
- ERDMRDocumento145 páginasERDMRsteelyheadAún no hay calificaciones
- RP91Documento31 páginasRP91steelyheadAún no hay calificaciones
- HQCDocumento82 páginasHQCsteelyheadAún no hay calificaciones
- BHPDLMDocumento43 páginasBHPDLMsteelyheadAún no hay calificaciones
- RP102Documento66 páginasRP102steelyheadAún no hay calificaciones
- EPSJNDocumento25 páginasEPSJNsteelyheadAún no hay calificaciones
- ADPESDocumento173 páginasADPESsteelyheadAún no hay calificaciones
- EEDODocumento317 páginasEEDOsteelyheadAún no hay calificaciones
- IDIDCYHDocumento72 páginasIDIDCYHsteelyheadAún no hay calificaciones
- DLLYSEDocumento43 páginasDLLYSEsteelyheadAún no hay calificaciones
- MDBAAJLDocumento64 páginasMDBAAJLsteelyheadAún no hay calificaciones
- CCCDocumento113 páginasCCCsteelyheadAún no hay calificaciones
- RDRPDLPDocumento44 páginasRDRPDLPsteelyheadAún no hay calificaciones
- MADLASDocumento45 páginasMADLASsteelyheadAún no hay calificaciones
- LYOCDocumento137 páginasLYOCsteelyheadAún no hay calificaciones
- La Muñeca Rota: Casos Del Comandante Eulogio EspañaDocumento86 páginasLa Muñeca Rota: Casos Del Comandante Eulogio EspañasteelyheadAún no hay calificaciones
- IDMVDocumento184 páginasIDMVsteelyheadAún no hay calificaciones
- ELCDocumento8 páginasELCsteelyheadAún no hay calificaciones
- LDS57Documento68 páginasLDS57steelyheadAún no hay calificaciones
- El Síndrome ManhattanDocumento39 páginasEl Síndrome ManhattansteelyheadAún no hay calificaciones
- LDTDEDSDocumento34 páginasLDTDEDSsteelyheadAún no hay calificaciones
- JCECDocumento115 páginasJCECsteelyheadAún no hay calificaciones
- CYRDocumento179 páginasCYRsteelyheadAún no hay calificaciones
- OCDEDSDocumento48 páginasOCDEDSsteelyheadAún no hay calificaciones
- LPHVTDocumento35 páginasLPHVTsteelyheadAún no hay calificaciones
- QCDEDSDocumento21 páginasQCDEDSsteelyheadAún no hay calificaciones
- SCDEDSDocumento33 páginasSCDEDSsteelyheadAún no hay calificaciones