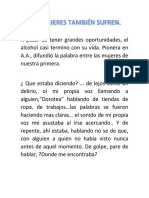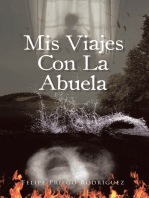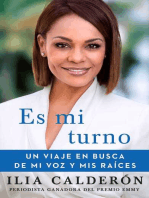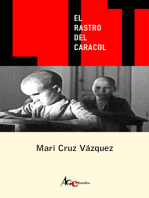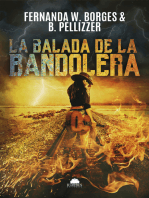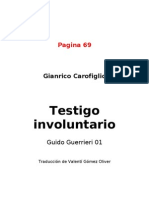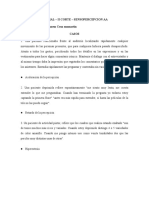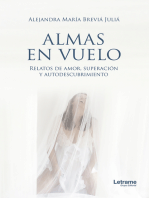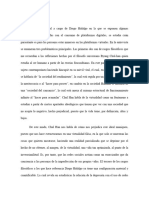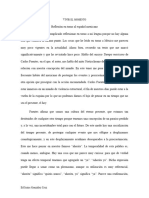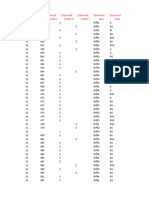Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Los Lenguajes Fracasados
Cargado por
Ed Isaías0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
7 vistas1 páginaTítulo original
Los lenguajes fracasados
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
7 vistas1 páginaLos Lenguajes Fracasados
Cargado por
Ed IsaíasCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 1
Lúcidos, sobrios o dementes
Alguna vez me encontraba en el parque Rodolfo Landeros en Aguascalientes junto a mi
novia y su hermana, los tres mirando al suelo con los sentidos nublados y estimulados por
el cuadro de ácido lisérgico dietilamida que nos habíamos metido unas cuatro horas antes.
Ahí, de súbito, me vino a la mente un mensaje muy poderoso que, apenas al pensar, ya
había expresado oralmente: “extraño los buffets”. Me pareció muy curioso porque esa idea
se hizo muy fuerte en mi cabeza y, en realidad, se presentaba como un deseo irrenunciable:
quería ir a un buffet, los extrañaba; extrañaba ver que se podía elegir entre muchísimos
platillos; extrañaba ensuciar muchos platos cada que dobleteaba; extrañaba rellenar mi vaso
con una variedad de aguas frescas más amplia que en cualquier otro tipo de restaurante.
Después de ejecutar aquella expresión, la hermana de mi novia pronunció algo
como: “estaría muy chido tomar jugo de naranja”, yo asentí, definitivamente estaría muy
chido palpar un pandita de los naranjas para saber si sabría rico, luego, mi novia agregó:
“esos patos me están mal vibrando”, para ese momento yo estaba convencido de que los
tres hablábamos de lo mismo, por lo que agregué: “considero importante que adoptemos
una posición de reposo”, ellas voltearon a verme con una carcajada y supe que
definitivamente yo no estaba metido en la conversación en la que ellas estaban. Entonces,
esforzándome vehementemente, me detuve a analizar todas las expresiones que
realizábamos en nuestra conversación y me di cuenta de algo terrible: aunque asentíamos a
todo lo que los demás dijeran cada quien hablaba de algo distinto. Fue ahí donde empezó el
mal viaje.
Empecé a pensar que nunca nadie escucha a nadie; que todos los esfuerzos por
comunicarnos eran un grito desesperado dirigido a un interlocutor ensordecido por sus
propios gritos. Eso me causaba un malestar creciente. Pensé en la violencia. Pensé que
alguna vez escuché a un amigo decir que “las palabras duelen más que los golpes”. Fue ahí,
con ayuda de las cualidades discursivas del LSD que me di cuenta que no, que los golpes
comunicaban y comunicaban la anti-comunicación. Entonces esclarecí una conclusión:
¿Qué duele más, palabras que te hieren, o golpes que esclarecen que por más que puedas
hablar nunca serás escuchado? Todo ese maltrip fue silenciado cuando la hermana de mi
novia gritó: “vamos a los columpios de pepe el grillo”, y mi novia agregó: “Sí, hay que
rentar una bicicleta”.
Sé que en este relato el poderoso psicodélico influyó categóricamente en nuestras
fallas comunicativas, aunque creo que la realidad no dista tanto de esta intoxicación.
Recuerdo cuánta influencia injería el lenguaje en nuestro proceder, por más absurdo que se
tornara. Al leer el texto de “Los lenguajes fracasados”, me di cuenta que, en un viaje de
ácido, el lenguaje simplemente amplifica nuestra voz interna, introyec
También podría gustarte
- Krista & Becca Ritchie - (Calloway Sisters #2) Hothouse FlowerDocumento675 páginasKrista & Becca Ritchie - (Calloway Sisters #2) Hothouse FlowerPaula Moreno Bautista100% (5)
- The GameDocumento10 páginasThe GameArturo Carrillo100% (1)
- EUCARISTIA Unidad DidácticaDocumento13 páginasEUCARISTIA Unidad DidácticaMartin Roland67% (3)
- Informe Completo de Practicas I Listo para EntregarDocumento57 páginasInforme Completo de Practicas I Listo para Entregarmarilia91% (11)
- Las Ventajas Del EstrésDocumento12 páginasLas Ventajas Del Estrésdarkkitten76100% (1)
- El Rito Antiguo y Primitivo de MemphisDocumento20 páginasEl Rito Antiguo y Primitivo de MemphisMisa HernándezAún no hay calificaciones
- Las Mujeres También SufrenDocumento17 páginasLas Mujeres También SufrenmariaAún no hay calificaciones
- La huella de los días: La adicción y sus repercusionesDe EverandLa huella de los días: La adicción y sus repercusionesCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Machistas Anonimos - Eloy ArenasDocumento182 páginasMachistas Anonimos - Eloy ArenasalAún no hay calificaciones
- Mujeres en La Cima Del Mundo - LucyAnne HolmesDocumento218 páginasMujeres en La Cima Del Mundo - LucyAnne HolmesAna TapiaAún no hay calificaciones
- La Presa Del PsicopataDocumento70 páginasLa Presa Del PsicopataJames WarnerAún no hay calificaciones
- EloyArenas MachistasanonimosDocumento125 páginasEloyArenas MachistasanonimosAbsolutamente NadieAún no hay calificaciones
- Cuento AromasDocumento2 páginasCuento AromasPaola AlbéAún no hay calificaciones
- Varios Trip Reports - Varias SustanciasDocumento24 páginasVarios Trip Reports - Varias SustanciasLÑcamoaAún no hay calificaciones
- Que Dolor Tan InsoportableDocumento4 páginasQue Dolor Tan InsoportableAlea GarciaAún no hay calificaciones
- Es mi turno (My Time to Speak Spanish edition): Un viaje en busca de mi voz y mis raícesDe EverandEs mi turno (My Time to Speak Spanish edition): Un viaje en busca de mi voz y mis raícesAún no hay calificaciones
- BRUJX, ABORTERX, VAGX Y DROGADICTX de Fisión CirujaDocumento28 páginasBRUJX, ABORTERX, VAGX Y DROGADICTX de Fisión CirujaCUADERNOS LUMPENAún no hay calificaciones
- AIRA - El Todo Que Surca La Nada PDFDocumento7 páginasAIRA - El Todo Que Surca La Nada PDFrlarroyavecAún no hay calificaciones
- La Marihuana o El Maestro en Forma de HumoDocumento4 páginasLa Marihuana o El Maestro en Forma de HumoFania CorrectoAún no hay calificaciones
- Ejercicos TeatralDocumento12 páginasEjercicos TeatralCiro Alfonso Acevedo Yañez100% (1)
- Imperceptible - PavlovskyDocumento5 páginasImperceptible - PavlovskyPablo AcebalAún no hay calificaciones
- Cuento FinalDocumento1 páginaCuento FinalSantiago GascaAún no hay calificaciones
- Fenomenología y Metafísica Del Verbo ChingarDocumento3 páginasFenomenología y Metafísica Del Verbo ChingargarciarozAún no hay calificaciones
- IraniaDocumento16 páginasIraniaInma ShariiAún no hay calificaciones
- Egana Lucia Mi-Nuestra-Genealogia de La Agresion Sexual Pikara-2014Documento5 páginasEgana Lucia Mi-Nuestra-Genealogia de La Agresion Sexual Pikara-2014Juana GonzálezAún no hay calificaciones
- Victima de Un Crimen Inesperado - Novela PoliciacaDocumento3 páginasVictima de Un Crimen Inesperado - Novela PoliciacaLizeth Dayanna Manrique HidalgoAún no hay calificaciones
- Mujeres en La Cima Del Mundo Lucy Anne HolmesDocumento275 páginasMujeres en La Cima Del Mundo Lucy Anne Holmesherman londonoAún no hay calificaciones
- No Se Lo Cuentes A Nadie - NachojaleaDocumento29 páginasNo Se Lo Cuentes A Nadie - Nachojaleaseba_iap100% (2)
- Irania - Inma ShariiDocumento286 páginasIrania - Inma Shariiakaxia100% (1)
- Formato y Ejemplo de Trabajo EscritoDocumento2 páginasFormato y Ejemplo de Trabajo Escritopatricia mesaAún no hay calificaciones
- Mojca Kumerdej - Más Que MujerDocumento10 páginasMojca Kumerdej - Más Que MujerFerrytoAún no hay calificaciones
- Mi Super Libro - Fabio FabianiDocumento376 páginasMi Super Libro - Fabio FabianiJose Antonio Jibaja CuadrosAún no hay calificaciones
- Carofiglio, Gianrico - Guido Gerreri 01 - Testigo Involuntario (R1)Documento190 páginasCarofiglio, Gianrico - Guido Gerreri 01 - Testigo Involuntario (R1)Patricia PalacioAún no hay calificaciones
- Hoy Tengo Ganas de Mí. 7 Historias de Masturbación Femenina Sandra CampóDocumento81 páginasHoy Tengo Ganas de Mí. 7 Historias de Masturbación Femenina Sandra CampóPaula BuitragoAún no hay calificaciones
- Pampa HashDocumento5 páginasPampa HashYadi NietoAún no hay calificaciones
- Victima de Un Crimen Inesperado - Novela PoliciacaDocumento3 páginasVictima de Un Crimen Inesperado - Novela PoliciacaLizeth Dayanna Manrique HidalgoAún no hay calificaciones
- Asi Que No Quieres Ir Mas A La Iglesia PDFDocumento117 páginasAsi Que No Quieres Ir Mas A La Iglesia PDFMonicaChRzAún no hay calificaciones
- cbdee097-102e-4839-a906-1bd213f2f0b2Documento38 páginascbdee097-102e-4839-a906-1bd213f2f0b2AlbaAún no hay calificaciones
- Dulce Pájaro de Juventud (Tennessee Williams)Documento139 páginasDulce Pájaro de Juventud (Tennessee Williams)Jeaninne Valrosa100% (3)
- Respira Con Reverencia - NexosDocumento5 páginasRespira Con Reverencia - NexosjuanitocienciassocialesAún no hay calificaciones
- Cuento - HendijasDocumento14 páginasCuento - HendijasSol Bonhome MorillaAún no hay calificaciones
- Las Zapatillas Rojas PDFDocumento6 páginasLas Zapatillas Rojas PDFJose IdrogoAún no hay calificaciones
- PARCIAL - II Corte - Senso AADocumento6 páginasPARCIAL - II Corte - Senso AAEduardo JoseAún no hay calificaciones
- La Ambrosía Del EgoDocumento3 páginasLa Ambrosía Del EgoEd IsaíasAún no hay calificaciones
- CurriculyoutDocumento2 páginasCurriculyoutEd IsaíasAún no hay calificaciones
- Las Redes SocialesDocumento2 páginasLas Redes SocialesEd IsaíasAún no hay calificaciones
- MandalaDocumento1 páginaMandalaEd IsaíasAún no hay calificaciones
- Lavate Los DientesDocumento1 páginaLavate Los DientesEd IsaíasAún no hay calificaciones
- CurriculyoutDocumento2 páginasCurriculyoutEd IsaíasAún no hay calificaciones
- IntroDocumento2 páginasIntroEd IsaíasAún no hay calificaciones
- Obras de Don Fernando Calderon Poesias y TeatroDocumento525 páginasObras de Don Fernando Calderon Poesias y TeatroZeltzin14Aún no hay calificaciones
- Tiempo MexicanoDocumento2 páginasTiempo MexicanoEd IsaíasAún no hay calificaciones
- EduardoBraierLO KAFKIANODocumento19 páginasEduardoBraierLO KAFKIANODiego A MejíaAún no hay calificaciones
- Leer Entre Notas PDFDocumento39 páginasLeer Entre Notas PDFEduardo EsauAún no hay calificaciones
- En La Percepción de La Guitarra en Las Ediciones MexicanasDocumento2 páginasEn La Percepción de La Guitarra en Las Ediciones MexicanasEd IsaíasAún no hay calificaciones
- La Norma LinguisticaDocumento1 páginaLa Norma LinguisticaEd IsaíasAún no hay calificaciones
- Dialnet ElClasicismoMusicalFernandoSorYLosGuitarrerosMalagaDocumento20 páginasDialnet ElClasicismoMusicalFernandoSorYLosGuitarrerosMalagaAnonymous REprkDaAún no hay calificaciones
- Ejercicio 3 El LatínDocumento2 páginasEjercicio 3 El LatínEd IsaíasAún no hay calificaciones
- Y Sin Embargo AcordesDocumento4 páginasY Sin Embargo AcordesEd IsaíasAún no hay calificaciones
- FADocumento2 páginasFAEd IsaíasAún no hay calificaciones
- Apuntes Sobre La Invención de MorelDocumento2 páginasApuntes Sobre La Invención de MorelEd IsaíasAún no hay calificaciones
- El Reggae Es Un Género Musical Nacido en Jamaica en Los Años 60Documento1 páginaEl Reggae Es Un Género Musical Nacido en Jamaica en Los Años 60Ed IsaíasAún no hay calificaciones
- 5033-Texto Del Artículo-17276-1-10-20170902 PDFDocumento17 páginas5033-Texto Del Artículo-17276-1-10-20170902 PDFRocío MedinaAún no hay calificaciones
- Cuestionario 2 JKKDocumento1 páginaCuestionario 2 JKKEd IsaíasAún no hay calificaciones
- NJJKKKDocumento1 páginaNJJKKKEd IsaíasAún no hay calificaciones
- Al Comienzo de La HistoriaDocumento5 páginasAl Comienzo de La HistoriaEd IsaíasAún no hay calificaciones
- Lo Kafkiano Como Ruptura, Lo Kafkiano Como Posibilidad: Risa y Moral en La Novela ContemporáneaDocumento22 páginasLo Kafkiano Como Ruptura, Lo Kafkiano Como Posibilidad: Risa y Moral en La Novela ContemporáneaPepe MuñozAún no hay calificaciones
- Viví en Pinos Zacatecas Los Primeros Catorce Años de Mi Vida y Por Ello Me Gusta Pensar Que Amparo Dávila y Yo Tenemos Mucho en ComúnDocumento1 páginaViví en Pinos Zacatecas Los Primeros Catorce Años de Mi Vida y Por Ello Me Gusta Pensar Que Amparo Dávila y Yo Tenemos Mucho en ComúnEd IsaíasAún no hay calificaciones
- Identidad E Identidades Colectivas en El Análisis Del Cambio InstitucionalDocumento21 páginasIdentidad E Identidades Colectivas en El Análisis Del Cambio InstitucionalEd IsaíasAún no hay calificaciones
- Los Musicos y Sus Redes Sociales en El M PDFDocumento11 páginasLos Musicos y Sus Redes Sociales en El M PDFEd IsaíasAún no hay calificaciones
- Breves Apuntes de Los Músicos y Sus Redes Sociales en El México Del Siglo XIXDocumento1 páginaBreves Apuntes de Los Músicos y Sus Redes Sociales en El México Del Siglo XIXEd IsaíasAún no hay calificaciones
- Breve Peregrinaje Del Signo Musical, CorregidoDocumento8 páginasBreve Peregrinaje Del Signo Musical, CorregidoEd IsaíasAún no hay calificaciones
- Juan Pablo Pino - Pero, Qué Es La Vida Real. Sobre La Existencia Estética en de SobremesaDocumento16 páginasJuan Pablo Pino - Pero, Qué Es La Vida Real. Sobre La Existencia Estética en de SobremesaJ Carlos Vásquez MolinaAún no hay calificaciones
- Principios Del RealismoDocumento13 páginasPrincipios Del RealismoPaola CollaguazoAún no hay calificaciones
- Conducta Introvertida en VideojugadoresDocumento9 páginasConducta Introvertida en VideojugadoresAlejandro ArteagaAún no hay calificaciones
- Lineamientos de Tesis PDFDocumento5 páginasLineamientos de Tesis PDFCampustv TvLiveAún no hay calificaciones
- Diccionario MochicaDocumento7 páginasDiccionario MochicaJohn MiltonAún no hay calificaciones
- Actividad 2Documento4 páginasActividad 2Andres RamirezAún no hay calificaciones
- Modulo de Tecnicas y Metodos UnachiDocumento31 páginasModulo de Tecnicas y Metodos UnachiAlejandroAún no hay calificaciones
- El Enfoque Guestáltico & Testimonios de TerapiaDocumento2 páginasEl Enfoque Guestáltico & Testimonios de TerapiaFran SerranoAún no hay calificaciones
- Lectura Inferencial y Lectura Critica Mi GrupoDocumento3 páginasLectura Inferencial y Lectura Critica Mi GrupoSaid Gonzalo Calizaya SustachaAún no hay calificaciones
- Indautor e ImpiDocumento51 páginasIndautor e ImpiJonathan ThomeAún no hay calificaciones
- Sistemas Registrales y Antecedentes en GuatemalaDocumento24 páginasSistemas Registrales y Antecedentes en Guatemalamera64100% (2)
- Com1 U2 Sesion 04Documento4 páginasCom1 U2 Sesion 04Alejandro chuyma huillca100% (1)
- Organización Escolar Como Práctica y TecnologíaDocumento7 páginasOrganización Escolar Como Práctica y Tecnologíaj.cova239526Aún no hay calificaciones
- Entre Todos Salimos AdelanteDocumento1 páginaEntre Todos Salimos AdelanteJulio Vargas100% (1)
- La Psicología en La Seguridad IndustrialDocumento14 páginasLa Psicología en La Seguridad IndustrialCharlyMuchaRoblesAún no hay calificaciones
- Aspecto Metodologico en La AdministracionDocumento35 páginasAspecto Metodologico en La AdministracionMELISAAún no hay calificaciones
- Demonologia PDFDocumento10 páginasDemonologia PDFrcatorcequinceAún no hay calificaciones
- Descripcion de Mi Experiencia en La Observacion TV.490Documento12 páginasDescripcion de Mi Experiencia en La Observacion TV.490alberto yairAún no hay calificaciones
- Modelos DidacticosDocumento11 páginasModelos DidacticosBlessy AzañedoAún no hay calificaciones
- Nº 1 Revista MiramDocumento10 páginasNº 1 Revista MiramEmiliano FabrisAún no hay calificaciones
- Informe PsicolaboralDocumento2 páginasInforme PsicolaboralAngela MendezAún no hay calificaciones
- Resumen Research Methods in Applied Linguistics de Zóltan DörneyDocumento10 páginasResumen Research Methods in Applied Linguistics de Zóltan DörneyHéctor Ríos100% (1)
- Singularidad HnaDocumento13 páginasSingularidad HnaRonald Alejandro Perez Ortiz100% (1)
- Cuentas de PañalesDocumento6 páginasCuentas de PañalesJulio Ivan Cabrera GalindoAún no hay calificaciones
- Sesion de ComunicacionDocumento63 páginasSesion de ComunicacionRAZURI ESTEVEZ JOSE ANDRESAún no hay calificaciones
- Trabajo de Investigacion Sistema-penal-AcusatorioDocumento93 páginasTrabajo de Investigacion Sistema-penal-AcusatorioSonia Simbala ValleAún no hay calificaciones