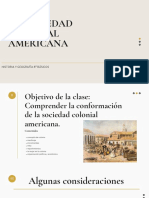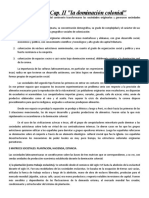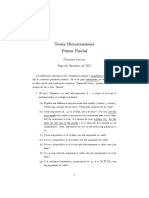Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
La Revolución Mexicana - Wolf
Cargado por
Francisco EspinosaTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
La Revolución Mexicana - Wolf
Cargado por
Francisco EspinosaCopyright:
Formatos disponibles
ERIC W
ERIC OLF
WOLF
LLA
AR EVOLUCIÓN M
REVOLUCIÓN EXICANA
MEXICANA
Compañeros del arado
y de toda herramienta
nomás nos queda un camino
¡agarrar un treinta–treinta!
CORRIDO DE LA CARABINA 30–30
Cuando la Revolución mexicana estalló ante el mundo en 1910, fue sorpre-
sa para la mayoría: “muy pocas voces y todas ellas débiles y borrosas, la antici-
pan” (Paz, 1967, pp. 122–3). Durante más de un cuarto de siglo el dictador mexi-
cano Porfirio Díaz había gobernado a su país con mano férrea en interés de la
libertad, el orden y el progreso. Progreso significaba el rápido desarrollo industrial
y comercial, la libertad se otorgaba al empresario privado individual y el orden se
aseguraba mediante una juiciosa política que alternaba las recompensas econó-
micas con la represión –la célebre táctica de Díaz de “pan y palo”. En el curso de
pocos meses la rebelión surgía en todas partes, bajo el estímulo del levantamien-
to de Francisco Madero en contra del anciano dictador. En mayo de 1911 Díaz
salió para el exilio en Francia. La Revolución había comenzado realmente. “Made-
ro –dijo– ha liberado un tigre, veamos si puede controlarlo”.
Con el privilegio de nuestra perspectiva actual, podemos ver ahora que
muchas de las causas de la Revolución tuvieron sus orígenes no en el período de
la dictadura de Díaz, sino en un período anterior, cuando México aún era la Nueva
España y una colonia de la madre patria española. Cuando México declaró su
independencia en 1821, también heredó un conjunto de problemas característi-
cos, que España no había podido ni deseado resolver y que fueron legados ínte-
gramente a la nueva república.
Todos estos problemas se derivaron en última instancia del enfrentamiento
original de una población indígena con una banda de conquistadores que tomaron
posesión de la América Central en nombre de la Corona española. Para utilizar el
trabajo de los indios, los españoles introdujeron un sistema de grandes propieda-
des, las haciendas.
Estas grandes propiedades o haciendas fueron trabajadas por indios que
se obtenían principalmente de dos fuentes: por una parte de trabajadores residen-
tes, ligados a la hacienda mediante una sujeción por deudas y, por otra parte, in-
dios no residentes que continuaban viviendo en comunidades indígenas que ro-
deaban a las haciendas, pero que obtenían cada vez más su medio de vida en las
haciendas. La finalidad de la hacienda era comercial: producir, en vista a una ga-
nancia, productos agrícolas o pecuarios que se pudieran vender en los cercanos
Eric Wolf, La Revolución Mexicana
1
campamentos mineros y en los pueblos; a la vez, las haciendas pronto se convir-
tieron en mundos sociales separados que aseguraban la posición y aspiraciones
sociales de sus propietarios. Con frecuencia se pagaba a los trabajadores en es-
pecie, ya fuera en fichas que podían cambiarse en la tienda de la hacienda, o me-
diante el uso de parcelas que se les permitía cultivar para su propia subsistencia.
Ambos métodos ataban al trabajador cada vez más a la Casa Grande, desde la
cual el propietario de la hacienda regía sus grandes propiedades. En 1810, poco
antes de la derrota de los españoles, existían unas cinco mil grandes propiedades
de ese tipo, una cuarta parte de las cuales se dedicaba a la ganadería. Estas
haciendas ganaderas eran más características de la árida región norte, en donde
la insuficiente lluvia y la escasa vegetación impidieron el surgimiento de una po-
blación indígena numerosa en tiempos prehispánicos. De cualquier forma, la ga-
nadería requería poca mano de obra. Las haciendas agrícolas estaban situadas
por lo general en el corazón central del país, la zona en que la población indígena
siempre había sido numerosa y densa. Esto significó necesariamente que Ias
haciendas se encontraron obligadas a compartir el territorio con las comunidades
indígenas. Bajo el régimen español, éstas recibían la protección especial del Es-
tado. Se les había otorgado la personería jurídica de corporaciones y se permitía
a cada comunidad retener una cantidad estipulada de tierras bajo su propia admi-
nistración comunal, así como sus propias autoridades comunales autónomas. En
realidad numerosas comunidades perdieron sus tierras en favor de las haciendas
y muchas autoridades comunales locales fueron depuestas por quienes tenían
poder y lo ejercían en la zona. Sin embargo, en 1810 había todavía más de 4.500
comunidades indígenas autónomas que poseían tierras (Mc Bride, 1923, 131), e
incluso el grado restringido de autonomía les había permitido conservar muchos
patrones culturales tradicionales. Éstos variaban mucho de comunidad a comuni-
dad; no había una cultura indígena uniforme, al igual que no existía un idioma in-
dígena unitario. Cada comunidad conservaba sus propias costumbres y lenguaje,
y se rodeaba con una muralla de desconfianza y hostilidad contra los extraños. Un
conjunto de esas comunidades podían estar subordinadas a una hacienda que se
encontrase valle abajo, pero conservaban al mismo tiempo un fuerte sentido de su
diferencia cultural y social con respecto a la población de la hacienda. Así, México
surgió a este período de in–dependencia con su paisaje rural polarizado entre las
grandes propiedades por una parte y las comunidades indígenas por otra –
unidades que, aunque podían estar relacionadas económicamente, estaban en
oposición social y políticamente. Vista desde la perspectiva del orden social ma-
yor, cada hacienda constituía un Estado dentro del Estado; cada comunidad indí-
gena representaba una pequeña “república de indígenas” junto a otras “repúblicas
de indígenas”.
Dentro del panorama de haciendas y repúblicas indígenas, se encontraban
las ciudades, asiento de los comerciantes que abastecían tanto a las haciendas
como a las minas, de los funcionarios que regulaban los privilegios y restricciones,
y de los sacerdotes que dirigían la economía de la salvación. Desde sus tiendas,
oficinas e iglesias se extendían las redes comerciales que abastecían a las minas
y rescataban sus minerales; la red burocrática que regulaba la vida en el resto del
territorio; y la red eclesiástica que comunicaba a los curas parroquiales con la je-
rarquía del centro. Además, a la sombra de palacios y catedrales, trabajaban ar-
tesanos que proveían a los ricos con comodidades y lujos de un mundo colonial
barroco, ejércitos de sirvientes, y una enorme multitud de pobres urbanos.
Eric Wolf, La Revolución Mexicana
2
Era una sociedad organizada en torno a una estructura de privilegios espe-
ciales. Éste sería uno de los problemas más graves legados por la Colonia a la
República independiente. En 1837, el liberal José M. L. Mora escribiría que las
grandes fuentes de dificultades
consistían en los hábitos creados por la antigua constitución del país. Entre éstos figuraba
y ha figurado como uno de los principales el espíritu de cuerpo difundido por todas las clases de la
sociedad, y que debilita notablemente o destruye el espíritu nacional. Sea designio premeditado o
sea el resultado imprevisto de causas desconocidas y puestas en acción, en el Estado civil de la
antigua España había una tendencia marcada a crear corporaciones, a acumular sobre ellas privi-
legios y exenciones del fuero común; a enriquecerlas por donaciones entre vivos o legados testa-
mentarios; a acordarles en fin cuanto puede conducir a formar un cuerpo perfecto en espíritu,
completo en su organización, e independiente por su fuero privilegiado, y por los medios de sub-
sistir que se le asignaban y ponían a su disposición... No sólo el clero y la milicia tenían fueros
generales que se subdividían en los de frailes y monjas en el primero, y en los de artilleros, inge-
nieros y marina en el segundo; la Inquisición, la Universidad, la Casa de la Moneda, el Marquesa-
do del Valle, los mayorazgos, las cofradías, y hasta los gremios tenían sus privilegios y sus bienes,
en una palabra, su existencia separada... Si la independencia se hubiera efectuado hace cuarenta
años, un hombre nacido o radicado en el territorio en nada habría estimado el título de mexicano, y
se habría considerado solo y aislado en el mundo, si no contaba sino con él... entrar en materia
con él sobre los intereses nacionales habría sido hablarle en hebreo; él no conocía ni podía cono-
cer otros que los del cuerpo o cuerpos a que pertenecía y habría sacrificado por sostenerlos los
del resto de la sociedad [1837, vol. 1, pp. XCVI–XCVIII].
En este contexto Mora debió mencionar también a las comunidades indí-
genas, corporaciones legales semejantes a los otros cuerpos enumerados. Cada
conjunto de privilegios, estuvieran en manos de comerciantes influyentes o de
indios de clase baja, daba monopolios sobre recursos. Como todos los monopo-
lios, podían ejercerse contra competidores surgidos del mismo grupo de intereses
o de clase; pero como todos los monopolios, también podían ejercerse contra
quienes reclamaban “desde abajo”, contra todos los que deseaban participar en el
proceso económico y social, pero que se veían impedidos por las distintas barre-
ras de los privilegios especiales. Esta estructura de los privilegios especiales se
hacía aún más compleja en la Nueva España por las discriminaciones, reconoci-
das por la ley, contra todos los sectores de la población que no pudiesen demos-
trar su descendencia o de españoles o de indígenas. Éstas, las llamadas castas,
que se originaron en uniones entre indios, negros y españoles, pronto se convir-
tieron en una parte considerable de la población total y fueron responsables de
muchas ocupaciones económicas, políticas y religiosas de las cuales dependía la
estructura de privilegios. Así, la abierta estructura de privilegios fue poco a poco
complementada por un culto inframundo social de los no privilegiados.
Existía poca correspondencia entre la ley y la realidad en el orden utópico de la Nueva Es-
paña. La Corona deseaba negar a los colonizadores su propia fuente de mano de obra. Los colo-
nizadores la obtenían ilegalmente ligando los peones a su persona y a su tierra. Los decretos re-
ales apoyaban el monopolio del comercio sobre los bienes que ingresaban y salían de la colonia;
pero al margen de la ley operaban los contrabandistas, cuatreros, bandidos y los compradores y
vendedores de productos clandestinos. Para cerrar los ojos de la ley surgió una multitud de escri-
banos, abogados, intermediarios, influyentes y agentes ocultos... En tal sociedad, incluso las tran-
sacciones diarias podían tener aspectos ilegales; y no obstante, tal ilegalidad era la materia prima
de la cual estaba hecho este orden social. Las transacciones ilícitas demandaban agentes; el ejér-
cito de desheredados, privado de fuentes alternas de ocupación, proporcionaba estos agentes.
Eric Wolf, La Revolución Mexicana
3
Así, una marea de ilegalidad y de desorden parecía siempre presta a anegar las precariamente
defendidas islas de legalidad y privilegios [Wolf, 1959, p. 237].
Y, no obstante, al mismo tiempo y paradójicamente la sociedad no podía
subsistir sin ellos. Así,
a medida que la sociedad les heredaba sus negocios informales y no reconocidos, se con-
virtieron en agentes y encargados de múltiples transacciones que hacían circular la sangre a tra-
vés de las venas del organismo social. Debajo del revestimiento formal del gobierno colonial espa-
ñol y de la organización económica, sus dedos tejían la red de relaciones sociales y de comunica-
ciones, única vía a través de la cual pueden los hombres atravesar los abismos entre las institu-
ciones formales [1959, p. 243].
De esta manera, la sociedad colonial incubó un estrato de los socialmente
desheredados, que ocuparon ciertas posiciones estratégicas dentro de su sistema
social. Estas posiciones servirían como una palanca cuando empezaron a hacer
demandas sobre el orden social en el que se encontraban; el resentimiento sería
el combustible psicológico y social de sus demandas.
El movimiento de Independencia tuvo tres aspectos relacionados y sin em-
bargo con frecuencia contradictorios. Fue, en parte, una afirmación de la periferia
contra el centro burocrático. Empezó en la región comercial–industrial–agrícola
del Bajío al noroeste de la ciudad de México y en las provincias al sur de la capi-
tal. Social y militarmente aspiraba al control del centro burocrático de la ciudad de
México y de sus comunicaciones vitales con el puerto de Veracruz, que la conec-
taba con España. También era, en parte, un movimiento de militaristas contra el
mando de una oficialidad centralizada, independientemente de que combatieran a
favor o en contra de los insurgentes... La Nueva España se había basado para el
control interior y la defensa exterior en una combinación de tropas españolas con
tropas reclutadas en el país. Los soldados locales, reclutados en su mayor parte
por comerciantes y terratenientes, se alistaban de manera principal con el fin de
obtener la protección de los privilegios jurídicos especiales otorgados a los milita-
res y como un medio de mejorar su posición social a través de los títulos y unifor-
mes militares. Las guerras de Independencia, sin embargo, dieron a muchos sol-
dados ocasionales su primera experiencia de poder militar y de los beneficios per-
sonales que se obtenían de su ejercicio, fundamentando así Ia base para el sur-
gimiento de un estrato de caudillos militares que habría de plagar a la sociedad
mexicana durante más de un siglo.
En tercer lugar, el movimiento de Independencia fue también un movimien-
to de reforma social. Este elemento se hizo evidente al ser asumido el liderazgo
de la insurrección por el cura de aldea don José María Morelos y Pavón. El 17 de
noviembre de 1810, proclamó el fin del sistema discriminatorio de castas: en ade-
lante todos los mexicanos, fueran indios, castas o criollos nacidos en América de
padres españoles, serían conocidos simplemente como “americanos”. Se pondría
fin a la esclavitud y al tributo especial indígena. La tierra tomada a las comunida-
des indígenas debería ser repuesta. La propiedad de los españoles y de los crio-
llos hispanófilos les sería expropiada:
Eric Wolf, La Revolución Mexicana
4
Deben tenerse como enemigos todos los ricos, nobles y empleados de primer orden y
apenas se ocupe una población se les debe despojar de sus bienes, para repartirlos por mitad
entre los vecinos pobres y la Caja Militar... En el reparto de los pobres se procurará que nadie se
enriquezca y todos queden socorridos. No se excluyan de estas medidas ni los muebles, alhajas o
tesoros de las iglesias... Deben derribarse todas las aduanas, garitas y edificios reales, quemarse
los efectos ultramarinos, sin perdonar los objetos de lujo ni el tabaco. Deben ser también inutiliza-
das las oficinas de hacendados ricos, las minas y los ingenios de azúcar, sin respetar más que las
semillas y alimentos de primera necesidad... Deben inutilizarse las haciendas cuyos terrenos pa-
sen de dos leguas para facilitar la pequeña agricultura y la división de la propiedad, porque el be-
neficio positivo de la agricultura consiste en que muchos se dediquen con separación a beneficiar
un corto terreno que puedan asistir con su trabajo e industria, y no en que un solo particular tenga
extensas tierras infructíferas esclavizando a millares de gentes para que las cultiven por fuerza en
la clase de gañanes o esclavos, cuando pueden hacerlo como propietarios de un terreno limitado
con libertad y beneficio suyo y del público [citado en Cué, 1947, p. 44].
En consecuencia, la insurrección no fue sólo una reacción contra el control
de la metrópoli y un despliegue de poder militar, sino que fue también “una revo-
lución agraria larvada” (Paz, 1967, p. 111).
Fue este tercer aspecto el que demostró ser decisivo para la conformación
del curso de la revuelta. Tan pronto se hizo evidente que esta era también una
guerra de los pobres en contra de los privilegios que existían, el ejército, la Iglesia
y los grandes terratenientes apoyaron a la Corona española y aplastaron la rebe-
lión. El mismo Morelos fue ejecutado en I815. Sin embargo, pocos años después,
la propia España adoptó una constitución liberal que tenía como fin debilitar la
posición de la Iglesia y la élite criolla se vio obligada a modificar su posición y le-
vantarse en apoyo de la Independencia. En 1821 México se convirtió en un Esta-
do independiente, comprometido firmemente con el mantenimiento de los dere-
chos de propiedad y de los fueros especiales de los funcionarios, la Iglesia, los
terratenientes acaudalados y el ejército. Los militares rompieron sus nexos con
España de tal manera que
se creaba sobre bases firmes un régimen militarista que hasta antes de 1810 no había
existido en el país y además, se ligaban los intereses de la clase militar con los de la aristocracia
eclesiástica y con los de la burocracia virreinal [Cué, 1947, p. 60].
El movimiento de Independencia que se había iniciado con demandas de
reforma social terminó así con la conservación del poder de élite. Esto era verdad
en especial para las grandes propiedades. Cualesquiera que hayan sido los inten-
tos de reforma que se hicieron en el curso del siglo XIX, todos ellos sólo sirvieron
para fortalecer y ampliar, más que debilitar, el dominio del latifundio sobre sus
vasallos. Se llevaron a cabo muchos cambios de diferentes tipos en el México del
siglo XIX, pero el latifundismo triunfó sobre todos.
Todas las ideas proclamadas por el movimiento de independencia habrían
de volver a presentarse periódicamente en el siglo XIX. Al independizarse México
del control español, los militares tuvieron mano libre para competir militar y políti-
camente. A partir de entonces el dominio de los pretorianos trajo lo que Francisco
Bulnes llamó “la subasta pública de la púrpura imperial”. El golpe de Estado sería
“el golpe de martillo que abre el remate del poder en el sistema pretoriano”,
acompañado por el ofrecimiento de “generalatos, coronelatos, sobreseimiento de
causas criminales, contratos de vestuario, armas, equipo, libranzas y, si era posi-
Eric Wolf, La Revolución Mexicana
5
ble, un poco de dinero en efectivo” (1904, pp. 206–6). Cada golpe palaciego era
seguido por el reparto de los despojos; y, no obstante, éstos nunca fueron sufi-
cientes. A partir de 1821 el país se encontró en dificultades financieras cada vez
más graves.
Atormentado por disensiones internas que se convirtieron en una constante de la política
mexicana, robado por una hambrienta horda de funcionarios públicos, cuya capacidad para el
latrocinio era muy superior a su capacidad como gobernantes, empujado a un pantano financiero
por préstamos extranjeros a largo plazo con ruinosas tasas de interés y por préstamos internos a
corto plazo con una tasa de interés que en algunos casos llegaba hasta el 50% por 90 días; el
gobierno caía de una crisis financiera a otra. Los ingresos normales nunca cubrían las necesida-
des y se recurría a toda táctica conocida por los desesperados financistas públicos: préstamos
forzosos, impuestos especiales, adelanto de impuestos, confiscaciones, hipotecas, deudas conso-
lidadas, papel moneda y adulteración de la moneda. Para 1850 la deuda externa había aumentado
a más de 56 millones, y la deuda interna a los 61 millones; hacia 1867, después de13 años de
guerra y revolución intermitentes de los cuales formaron parte la intervención francesa y el Imperio
de Maximiliano, la deuda externa había ascendido a la asombrosa cifra de 375 millones y la deuda
interna a casi 79. Para esa época cerca del 95% de los ingresos arancelarios habían sido hipote-
cados para el pago de varias deudas [Cumberland, 1968, p. 147].
En estas condiciones, “el gobierno no era más que un banco de emplea-
dos, custodiado por empleados armados que se llamaban el ejército” (Sierra,
1948, pp. 189–90). El comercio “comenzó a arrastrar una vida precaria entre la
exacción famélica del agente fiscal y el contrabando organizado como una institu-
ción nacional” (1950, p. 143).
El comerciante, el propietario, luchaban a brazo partido con el gobierno, robaban a sus ex-
torsionadores por cuantos medios podían, defraudaban la ley con devoción profunda, y abando-
nando poco a poco sus negociaciones en manos del extranjero (al español, que había vuelto ya, la
hacienda, el rancho, la tienda de comestibles; al francés, las tiendas de ropas, de joyas; al inglés,
la negociación minera), se refugiaban poco a poco, en masa, en el empleo, maravillosa escuela
normal de ociosidad y de abuso en que se ha educado la clase media de nuestro país [1948, p.
215].
Además, mientras la contienda armada fragmentaba abiertamente a la so-
ciedad y los problemas financieros minaban ocultamente sus bases, dos proble-
mas adicionales enfrentaron a mexicanos contra mexicanos. La guerra entre la
periferia y el centro que había caracterizado el movimiento de Independencia se
presentaba de nuevo, una y otra vez, en las pugnas políticas e ideológicas entre
federalistas que deseaban obtener una cierta autonomía regional y centralistas
que deseaban conservar un mando unificado sobre el país. Otro conflicto opuso a
los liberales, que deseaban debilitar a la Iglesia, a los conservadores deseosos de
conservar el poder eclesiástico. Aunque en general los federalistas también esta-
ban contra la Iglesia y los centralistas favorecían la continuación de los privilegios
de ésta, los líderes con frecuencia creaban el caos al formar alianzas o cismas
individuales, de acuerdo con sus intereses personales o locales.
Estos permanentes conflictos entre los liberales y federalistas anticlericales
contra los centralistas proclericales, librados con una ferocidad inusitada, incita-
ban a su vez a los poderes extranjeros a aprovecharse del agitado panorama
mexicano. Desde el inicio de la república, intereses británicos se aliaron a los cen-
Eric Wolf, La Revolución Mexicana
6
tralistas e intereses norteamericanos a los federalistas, aumentando así el nivel
del conflicto entre ellos. En 1835 Texas se levantó contra el gobierno mexicano, y
en 1847 los Estados Unidos se anexaron y el estado, motivados en parte por inte-
reses esclavistas sureños que esperaban añadir otro estado al grupo esclavista, y
en parte por la esperanza de obtener un acceso a California y al Océano Pacífico.
Después de la derrota mexicana de 1848, la agitada república perdió –con Texas,
Nuevo México y California– más de la mitad de su territorio nacional. Por otra par-
te, fue debilitada aún más por rebeliones indígenas a lo largo de la frontera sep-
tentrional, y por el feroz levantamiento maya de Yucatán en 1847, propiciado por
el aumento de la producción de azúcar en la península. En 1861 desembarcó en
México una fuerza conjunta británica, francesa y española para cobrar deudas
que se les debían, y aunque los británicos y españoles se retiraron, Francia pro-
cedió entre 1862 y 1867 a convertir a México en un Estado dependiente a través
del emperalato satélite de un Habsburgo austríaco. Contra todas las expectativas,
las fuerzas mexicanas bajo el liderazgo de Benito Juárez obligaron a la evacua-
ción de los franceses, dejando sin apoyo al emperador Maximiliano, quien se en-
frentó a un pelotón de fusilamiento en 1867.
Paradójicamente, tanto la intervención norteamericana como la francesa
contribuyeron a fortalecer a los liberales y debilitar a los conservadores. La guerra
contra los Estados Unidos había sido mal dirigida por los líderes conservadores y
después de la derrota perdieron tanto el poder como el prestigio. Como resultado,
en 1955 los liberales habían podido hacer aprobar un grupo de leyes, las Leyes
de Reforma, que tenían por fin convertir a México en un Estado secular y progre-
sista. Se abolieron los privilegios especiales del ejército y de la Iglesia. Las corpo-
raciones que poseían tierra, incluyendo las tenencias de la Iglesia y las comuni-
dades indígenas, deberían disolverse. Se deberían vender las tierras de la Iglesia
y las de los indígenas asignarse como propiedades individuales a sus poseedo-
res. La ley de desamortización del 25 de junio de 1856 establecía que
Ninguna corporación civil o eclesiástica podía adquirir o administrar propiedades distintas
a los edificios dedicados exclusivamente al propósito para el cual existía tal corporación. Disponía
que las propiedades que tenían entonces tales corporaciones deberían venderse a los arrendata-
rios o usufructuarios que las ocupaban y las que no estuvieran alquiladas o arrendadas se vendie-
ran en subasta pública [Whetten, 1948, p. 85].
Cuando la Iglesia se opuso a estos decretos y los conservadores se levan-
taron en armas nuevamente, Juárez fue más lejos, confiscando todos los bienes
raíces propiedad de la Iglesia, suprimiendo todas las órdenes monásticas, institu-
yendo el matrimonio civil y convirtiendo los cementerios en propiedad pública.
Cuando los conservadores demostraron su incapacidad de derribar al gobierno
liberal, que conservó el control de Veracruz y el acceso al mar, buscaron la ayuda
francesa. A su vez, apoyaron a Maximiliano y al ejército francés durante los seis
años de guerra. Sin embargo, al final triunfó Juárez, tanto contra los franceses
como contra sus aliados mexicanos. El dominio de las corporaciones privilegiadas
había sido roto y comenzaría una nueva era. Quienes hicieron las Leyes de Re-
forma creaban
Eric Wolf, La Revolución Mexicana
7
un proyecto tendiente a fundar una nueva sociedad... el proyecto histórico de los liberales
aspiraba a sustituir la tradición colonial, basada en la doctrina del catolicismo, por una afirmación
igualmente universal: la libertad de la persona humana [Paz, 1961, p. 126].
No obstante, los dioses que rigen el destino de México parecen solazarse
en contradecir los signos. La guerra de la Independencia empezó con una protes-
ta social y demandas de igualdad social. La Independencia de México la obtuvie-
ron, no Hidalgo o Morelos, sino sus enemigos hispanófilos. De manera similar las
Leyes de Reforma debían liberar al individuo de los grilletes tradicionales, pero
sólo alcanzaron a crear una nueva forma de servidumbre. La libertad para el pro-
pietario de tierras significaría una mayor libertad para adquirir más tierras y aña-
dirlas a sus ya grandes tenencias; la libertad para el indígena –que ya no estaba
sujeto a su comunidad y ahora era amo de su propiedad– significaría la capacidad
de vender su tierra y de unirse a la muchedumbre de desposeídos que buscaban
empleo. En el curso de otros treinta y cinco años, México descubriría que había
abandonado los grilletes de la tradición sólo para propiciar la anarquía social. La
Revolución habría de ser el resultado final.
En 1876 Benito Juárez cedió el poder a uno de los generales que más se
destacó en la guerra contra los franceses, Porfirio Díaz. Bajo su autocracia se in-
crementó el desarrollo económico, en tanto que bajo esta cobertura los problemas
de México se hacían más álgidos sin encontrar atención ni solución.
Durante la dictadura de Díaz, México sufrió profundos cambios. En este pe-
ríodo, la inversión de capital extranjero en México superó considerablemente a la
inversión mexicana. Concentrándose primero en la construcción de ferrocarriles y
en la explotación de los minerales preciosos, empezó a penetrar crecientemente,
después de 1900, en la producción de materias primas: petróleo, cobre, estaño,
plomo, caucho, café y henequén. La economía fue dominada por un pequeño
grupo de hombres de negocios y financieros cuyas decisiones afectaban el bien-
estar de todo el país. Así, en 1908, de 66 empresas que participaban en las finan-
zas y en la industria, 36 tenían directorios comunes provenientes de un grupo de
trece personas; diecinueve tenían a más de uno de los trece. Durante la década
final del siglo XIX, los líderes de este nuevo grupo de control formaron una cama-
rilla que pronto se conoció bajo el sobrenombre de “científicos”. Pretendiendo ser
científicos positivistas, veían el futuro de México en la reducción y aniquilamiento
del elemento indígena, al que consideraban inferior y, por lo tanto, incapaz del
desarrollo y en el fomento del control “blanco”, nacional o internacional. Esto se
lograría ligando más vigorosamente a México a las naciones industriales “desarro-
lladas”, en especial Francia, los Estados Unidos, Alemania y Gran Bretaña. De
esta manera, en su opinión, el desarrollo provendría del exterior en la forma de
colonos o de capital extranjeros. Muchos se convirtieron en representantes de
empresas extranjeras que funcionaban en México. Algunos directamente, como
Olegario Molina, quien controlaba el mercado del henequén en Yucatán para be-
neficio de la International Harvest Corporation; otros indirectamente, como aboga-
dos que actuaban a nombre de las empresas extranjeras solicitando confesiones
al gobierno. Durante los últimos años del régimen, algunos se desempeñaron
abiertamente como socios de las empresas extranjeras. A la vez, sin embargo,
combinaban sus intereses en los negocios con un interés en la adquisición de tie-
rras. Aunque cierto número había empezado su carrera como abogado... y otros
Eric Wolf, La Revolución Mexicana
8
como terratenientes, al final del período todos resultaron siendo propietarios de
grandes extensiones de tierra.
Díaz conservó cuidadosamente las formas del proceso constitucional esta-
blecidas en la Constitución mexicana de 1856, pero ajustó su contenido para que
sirviera a los fines de su maquinaria política nacional. Había elecciones frecuen-
tes, pero se las “arreglaba” con mucho cuidado. Los diputados y senadores del
Congreso mexicano eran nominados por el grupo del gobierno y se les confirma-
ba después mediante el proceso electoral organizado. El poder judicial era nom-
brado por el gobierno y servía a los fines de éste. La libertad de prensa estaba
severamente restringida, y los periodistas de la oposición eran encarcelados o
exiliados. Las huelgas estaban prohibidas. Las rebeliones rurales, como la insu-
rrección de los indios yaquis de 1885 y 1898, eran aplastadas con grandes mues-
tras de ferocidad. Un cuerpo policial especial, los rurales, reclutado entre crimina-
les y bandidos, patrullaba las zonas rurales. Los opositores del régimen captura-
dos por los rurales eran asesinados con frecuencia, so capa de aplicar la “ley fu-
ga”, ley que permitía disparar contra los prisioneros que intentaban escapar.
Dentro de las garantías proporcionadas a través de tal violencia organiza-
da, Díaz actuaba con gran habilidad, recompensando a sus seguidores y casti-
gando a quienes se le oponían siguiendo la dialéctica de “pan y palos”. Los que
buscaban poder y seguían a Díaz recibían posiciones o concesiones. Se neutrali-
zaba a los opositores. La lealtad política se compraba mediante la distribución del
Tesoro Público. A nivel de las aldeas esto significaba, por supuesto, confiar en
caudillos locales que con frecuencia usaban el poder para su propio beneficio
(véase Lewis, 1951, pp. 230–1). Se calcula que hacia 1910 cerca de tres cuartas
partes de la clase media había encontrado ocupación dentro de los organismos
del Estado, con un costo anual de 70 millones de pesos (Bulnes, 1920, pp. 42–3).
Un sistema nacional de favoritismo sustentaba a la maquinaria política que con-
centraba el poder en la cima, en manos del dictador. De una manera muy hábil,
Díaz enfrentó entre sí a varios aspirantes al poder, al igual que creó una cierta
medida de independencia para su régimen oponiendo entre sí a los inversionistas
norteamericanos, franceses, alemanes e ingleses, a sus respectivos gobiernos. A
la vez, estos gobiernos veían en Díaz al garante de sus inversiones y el pivote de
la estabilidad.
Las Leyes de la Reforma de 1856–1857 habían iniciado un cambio impor-
tante en la propiedad de la tierra agrícola; el primero de estos esfuerzos se dirigió
contra las tenencias de la Iglesia. Es difícil calcular la cantidad total de tierras que
estaban en manos de ésta; algunos autores afirman que se transfirieron aproxi-
madamente $100.000.000 en bienes raíces eclesiásticos a propietarios privados,
y que 40.000 propiedades cambiaron de dueño (Simpson, 1937, p. 24). Aunque el
propósito pretendido por esta medida era el de crear una activa clase media rural
en México, “las propiedades de la Iglesia pasaron en gran parte y conservando su
extensión a manos de los partidarios de Juárez, y aunque se creó de esa forma
una nueva aristocracia terrateniente, no por eso dejaba de ser una aristocracia”
(ibid.).
Lo mismo aconteció con las tierras comunales de las comunidades indíge-
nas. Como hemos visto, las tierras comunales fueron declaradas ilegales y se
obligó a dividirlas en tenencias individuales. Así, se convirtió a la tierra en una
mercancía comercial, susceptible a ser vendida o hipotecada para el pago de
Eric Wolf, La Revolución Mexicana
9
deudas. Muchos indígenas perdieron en corto tiempo sus títulos ante terceras
personas, con frecuencia para financiar gastos ceremoniales de prestigio. Prácti-
camente toda esa tierra cayó en manos de las haciendas y de compañías que
negociaban en tierras. Se calcula que más de 810.000 hectáreas de tierras comu-
nales fueron transferidas en el período de Díaz (Phipps, 1925, p. 115).
Además, bajo la nueva legislación el gobierno obtenía el derecho de vender
tierras públicas a compañías de fomento, o de hacer contratos con las compañías
deslindadoras pagándoles con la tercera parte de la tierra deslindada. Hacia 1889
se habían deslindado 32 millones de hectáreas. Veintinueve compañías habían
obtenido posesión de más de 27.5 millones de hectáreas, o sea el 14% de la su-
perficie total de la República. Entre 1889 y 1894 se enajenó un 6% adicional de la
superficie total. Así se entregó aproximadamente una quinta parte de la República
Mexicana. A la vez, los agricultores que no enseñaban un claro título de propie-
dad sobre sus tierras eran tratados como colonos ilegales y se les desposeía. Lo
que había empezado como una campaña para crear una activa clase media rural
compuesta por pequeños granjeros terminó en una victoria triunfal de la oligarquía
terrateniente.
McBride ha calculado que a fines del gobierno de Díaz existían 8.245
haciendas. Trescientas de ellas tenían cuando menos 10.000 hectáreas; 116
aproximadamente 250.000; 51 poseían aproximadamente 30.000 hectáreas cada
una; y “medían no menos de 100.000. Desafortunadamente McBride no tomó en
cuenta en su enumeración que un hacendado podía poseer más de una hacienda;
el grado de concentración de la propiedad de la tierra era probablemente mayor
que lo sugerido por las cifras de McBride. Southworth (1910) menciona, para
1910, 168 propietarios con dos propiedades cada uno, 52 con tres propiedades,
15 con cuatro, 4 con seis, 3 con siete, 5 con ocho y 1 con nueve. Luis Terrazas, el
arquetipo del hacendado porfiriano, tenía 15 propiedades, que abarcaban casi dos
millones de hectáreas. Se decía en aquella época que él no era de Chihuahua –
había nacido allí– sino que Chihuahua era de él. Tenía aproximadamente 500.000
cabezas de ganado mayor y 250.000 ovejas y exportaba anualmente entre 40.000
y 65.000 cabezas de ganado a los Estados Unidos. No obstante, no todas las
haciendas eran grandes: si aceptamos las cifras de McBride, 7.767, o sea más del
90%, tenían menos de 10.000 hectáreas. Probablemente la hacienda promedio se
acercaba más a las 3.000 hectáreas.
La promulgación de la ley que anulaba la propiedad corporativa –
eclesiástica o comunal– aceleró la desaparición del pueblo de indios que poseía
tierras y que había subsistido durante todo el período del régimen colonial español
y el primer medio siglo de Independencia. Los españoles habían reforzado la co-
hesión de las comunidades indígenas otorgándoles cierta superficie de tierra y
exigiéndoles que se hicieran responsables colectivamente por el pago de los de-
rechos y por la conservación del orden social. Las comunidades respondieron
desarrollando, dentro de la estructura de tal organización corporativa, sus propios
sistemas internos de organización política, fuertemente asociados al culto religio-
so. Casi en todas partes lo que calificaba a una persona para convertirse en uno
de los responsables de las decisiones de toda la comunidad era el hacerse cargo
de una serie de festividades religiosas. Por lo tanto, quien buscaba poder, tenía
que hacerlo ajustándose en gran parte al criterio establecido por la comunidad;
cuando satisfacía los requisitos, tenía que hacerlo participando en un comité de
notables como él, que actuaban y hablaban por la comunidad. Así el poder era
Eric Wolf, La Revolución Mexicana
10
menos individual que comunal. Con las nuevas leyes relativas a la tierra, sin em-
bargo, se minaron los fundamentos de este sistema. No sólo se apoderaron las
haciendas de mucha tierra indígena, sino que los mismos indios empezaron a
hipotecar su tierra, que poseían ahora individualmente, con el fin de cubrir los
gastos de vida corrientes y los gastos extraordinarios asociados al culto religioso.
El mismo mecanismo que en una época garantizó la solidaridad continua de la
comunidad se convirtió ahora en instrumento de su destrucción. Así, sobrevivieron
comunidades indígenas de tipo antiguo, pero sólo en las regiones más inaccesi-
bles del centro y del sur, en tanto que la gran masa de indígenas se enfrentaba a
la perspectiva de relacionarse individualmente con quienes tenían el poder en el
mundo exterior, fueran comerciantes a crédito que embargaban las cosechas y
pertenencias de los pequeños campesinos, fueran hacendados o industriales que
buscaban mano de obra para sus plantaciones y fábricas.
Tannenbaum ha tratado de proporcionar una medida de la magnitud de la
población que llegó a depender de la hacienda, en comparación con la población
que permaneció “libre”. Así mostró que en cinco estados (Guanajuato, Michoacán,
Zacatecas, Nayarit y Sinaloa) más del 90% de todas las poblaciones estaban si-
tuadas dentro de haciendas; en otros siete estados (Querétaro, San Luis Potosí,
Coahuila, Aguascalientes, Baja California, Tabasco y Nuevo León) ésa era la si-
tuación para más del 80%. En 10 estados, entre el 50 y 70% de la población rural
vivía en poblados dentro de las haciendas; en otros cinco estados esa población
fluctuaba entre el 70 y el 90% de la total. Según Tannenbaum,
el número y la proporción total de las aldeas que se encontraban localizadas dentro de
plantaciones en cualquier estado indica el grado en que las plantaciones habían absorbido no sólo
la tierra sino la vida autónoma de las comunidades y había logrado destruir sus costumbres. Era,
en esencia, la diferencia entre la esclavitud y la libertad. La aldea que sobrevivió, incluso sin sus
tierras, aldeas que habían perdido sus tierras y organización propias [1937, p. 193].
En este contexto es notable que en los ocho estados que rodeaban la re-
gión nuclear del valle de México continuaran predominando los grupos de pobla-
dos independientes. En tres estados más del 90% de la población rural continuó
viviendo en pueblos independientes; en otros cinco, tales asentamientos alberga-
ban a más del 70% de la población contra la persistencia de estas aldeas inde-
pendientes fue contra lo que el régimen de Porfirio Díaz desató su poder. Al ser
presionadas, sin embargo, dieron una respuesta revolucionaria: “Estas aldeas
hicieron en última instancia la revolución social en defensa propia, antes de verse
reducidas a la condición de los indígenas de otras partes de México” (ibid.).
A pesar de que resulta obvio que las haciendas dominaban el escenario ru-
ral, otros datos sugieren que el período porfirista también presenció un aumento
en el número de ranchos de propiedad individual y que eran trabajados por fami-
lias. El número de ranchos no debe tomarse en sentido absoluto, ya que el térmi-
no rancho no tiene un significado homogéneo: en el norte puede referirse a enor-
mes propiedades y en el centro a tenencias que lleguen hasta las 1.000 hectá-
reas. No obstante, podríamos decir con seguridad que hubo un considerable au-
mento en el número de pequeñas tenencias. McBride calcula que en el momento
de iniciarse la Revolución había 47.939 ranchos, en comparación con 8.245
haciendas. Unos 29.000 de éstos se habían creado desde 1854 mediante la divi-
Eric Wolf, La Revolución Mexicana
11
sión de tierras comunales (19.906), asignación de tierras públicas (8.010) y dona-
ciones de tierras a colonos (1.189). La superficie ocupada por estos ranchos era
insignificante cuando se la comparaba con la que tenían las haciendas; pero no
debe desdeñarse la importancia social de este aumento en el número de peque-
ñas propiedades agrarias. Más de una tercera parte de las mismas se habían es-
tablecido a expensas de las propiedades comunales, minando así la solidaridad
de las aldeas indígenas; pero dos terceras partes continuaron una tendencia
hacia el surgimiento de una clase rural media, que ya se había hecho evidente
desde el siglo anterior. François Chevalier (1959) ha demostrado que durante los
siglos XVIII y XIX se realizó un lento “retorno” de los pequeños granjeros, en es-
pecial entre las poblaciones no indígenas del norte.
No obstante, a pesar del crecimiento del latifundio, la producción agrícola
total no aumentó de manera continua y estable. De hecho, entre 1877 y1894 la
producción agrícola disminuyó a una tasa anual del 0.81%. Entre 1894 y 1907
aumentó una vez más, pero sólo a la lenta tasa anual del 2.59%. La tendencia
hacia el aumento se debió mayormente al crecimiento de las cosechas industriali-
zadas para consumo interno y aún más al de las cosechas de exportación. La
producción de algodón y caña de azúcar aumentó, cultivándose el primero para la
industria textil mexicana, mientras se incrementó notablemente la producción de
café, garbanzo, vainilla y henequén, además de la cría de ganado, para el merca-
do internacional. Pero las cosechas de alimentos disminuían continuamente. Esto
era especialmente cierto para el maíz, alimento básico de la población. La pro-
ducción per capita de maíz disminuyó de 282 kilogramos en 1877 a 154 en 1894 y
a 144 en 1907. Disminuciones similares se observaron en el frijol y el chile, otras
cosechas de igual importancia.
No sólo disminuyó la cantidad de maíz producido per capita, sino que los
precios del maíz aumentaron, en tanto que los salarios permanecieron al mismo
nivel. Todo indica que el salario promedio diario no había aumentado entre los
principios del siglo XIX y 1908. La clase media, acostumbrada a mayores gastos
para vestimenta, habitación y sirvientes, también sintió el efecto de los crecientes
precios de los alimentos (González Navarro, 1957, p, 390).
El desarrollo industrial continuó con rapidez durante el régimen de Díaz. La
producción minera aumentó 239% entre 1891 y 1910 (Nava Otero, 1965, p. 179).
La producción industrial creció a la tasa anual de 3.6% entre 1878 y 1911 (p. 325).
Entre 1876 y 1910, además, las vías de ferrocarril construidas aumentaron de 666
a 19.280 kilómetros. No obstante, la fuerza de trabajo industrial aumentó en una
proporción menor. Entre 1895 y 1910, por ejemplo, el número de trabajadores
industriales aumentó a una tasa de sólo el 0.6% de la población económicamente
activa, hasta un total de 606.000, en comparación con la fuerza de trabajo agríco-
la que aumentó a la tasa anual del 1.3% durante el mismo período. Esto se debió
en parte a que la nueva industria estaba mecanizada y, por lo tanto, se necesita-
ban relativamente pocos trabajadores para producir un mayor volumen, y en parte
a las haciendas que monopolizaban la oferta de mano de obra en el campo me-
diante varias formas de peonaje por deudas.
No obstante, hacia 1910 había cerca de 100.000 mineros, muchos de los
cuales trabajaban en grandes minas como las de la Green Consolidated Koper
Company of Cananea, que empleaba a 5.000 trabajadores. La ocupación en la
industria textil aumentó de 19.000 a 32.000 entre 1895 y 1910. La mayor parte de
Eric Wolf, La Revolución Mexicana
12
los trabajadores textiles trabajaban en grandes fábricas, como las de Río Blanco
en Veracruz, con cinco mil husos y mil telares, manejados por 2.350 trabajadores,
o sea, cerca de la mitad de todos los trabajadores empleados por once grandes
fábricas en Veracruz. Esta fábrica era propiedad de una compañía de comercian-
tes franceses. Por último, había varias decenas de miles de trabajadores en la
creciente red de ferrocarriles, donde los trabajadores recibieron por primera vez
un “salario real”. Molina Enríquez, al hablar acerca del crecimiento de los ferroca-
rriles en México durante el porfiriato, dice que
la construcción de ferrocarriles... implicaba la ocupación de trabajadores que... por primera
vez recibieron salarios reales (esto es, en efectivo), salarios que mejoraron radicalmente su condi-
ción económica. A lo largo de las líneas de ferrocarril que atravesaban el país se reunían trabaja-
dores, peones que habían escapado del yugo de las grandes haciendas... Se puede afirmar que la
bonanza que momentáneamente trajeron consigo en la construcción de nuestras vías férreas
constituyó durante años el verdadero secreto de la paz del porfirismo, al propio tiempo que las
modificaciones profundas que introducían en las condiciones de la producción, dentro del país,
preparaban ya la futura Revolución [1932, p. 292].
“La dinamita de los ferrocarriles cargó la mina que la revolución habría de
hacer explotar” (1932, p. 291).
Esta nueva fuerza de trabajo industrial reclutó sus miembros entre los anti-
guos campesinos desplazados de la tierra por la expansión predatoria de los lati-
fundios, entre los numerosos artesanos incapaces de resistir los efectos de la
competencia mecanizada y entre los peones que habían huido de la servidumbre
por deudas hacia la relativa libertad del trabajo industrial asalariado. En su mayo-
ría carecían de entrenamiento y de una élite tecnificada propia; las posiciones que
requerían más técnica las ocupaban extranjeros. Aunque muchos habían ingresa-
do recientemente en el trabajo industrial, tendían a concentrarse en fábricas y
campamentos grandes, como Cananea u Orizaba. Eran notoriamente xenófobos
debido a que la mayoría de sus capataces y patronos eran en realidad extranje-
ros. Carecían de experiencia organizativa, porque estaba prohibida la actividad
sindical, pero ya habían conocido las ideas anarcosindicalistas, en gran parte a
través de las relaciones de los trabajadores migratorios en los Estados Unidos
con miembros de los International Workers of the World (IWW). A medida que pa-
só el tiempo, empezaron a manifestarse cada vez más mediante huelgas. Durante
el porfiriato se llevaron a cabo cerca de 250 huelgas, aumentando su frecuencia a
partir de 1880. Las huelgas eran comunes en los ferrocarriles, la industria textil, la
minería y las fábricas de tabaco. Resaltan dos huelgas como precursoras de la
actividad revolucionaria: la huelga de Cananea en 1906, aplastada por voluntarios
norteamericanos y los rurales, y la huelga de Río Blanco en 1907, reprimida por el
ejército, la policía y los rurales al costo de 200 muertos y 400 presos.
El desarrollo, sin embargo, tuvo efectos diferentes en las periferias septen-
trional y meridional de la República (Katz, 1964). En el sur, el creciente mercado
de alimentos y cosechas tropicales en los centros industriales produjo una expan-
sión del cultivo en las haciendas unida a una explotación intensificada de la mano
de obra indígena. Para complementar la mano de obra proporcionada por la po-
blación local, se transportaba indígenas rebeldes y criminales para que trabajaran
en las plantaciones bajo un régimen de trabaja forzado. La presión intensificada
sobre la población indígena también produjo todo un sector de supervisores, con-
Eric Wolf, La Revolución Mexicana
13
tratistas de mano de obra y prestamistas interesados en hacer que los indígenas
incurrieran en deudas para convertirlos en trabajadores de las haciendas. Aunque
cada hacienda tenía sus propios mecanismos de coerción, policía y poste de azo-
tes, toda la estructura coercitiva dependía en última instancia del organismo de
coerción mantenido por el gobierno. Así, los propietarios sureños de haciendas
tendían a apoyar a Díaz por razones internas, al igual que su dependencia res-
pecto a los mercados y empresas extranjeras los llevaba a defender la simbiosis
del régimen con los intereses extranjeros.
Sin embargo, la oposición al régimen era notoria en el norte, donde las
condiciones diferían considerablemente de las del resto del país. Allí la mano de
obra siempre fue escasa y, por lo tanto, sólo se la podía obtener ofreciendo una
compensación más alta que en el centro o el sur. El trabajo en las minas y en un
creciente número de hilanderías de algodón, o la migración a los Estados Unidos,
ofrecían oportunidades que debilitaban la estructura de la servidumbre por deudas
e incrementaban la movilidad de la fuerza de trabajo. Contratos de aparcería rem-
plazaban el trabajo por deudas, especialmente en propiedades que cultivaban
algodón. Además, en el norte se habían lograrlo mantener en diversos lugares
núcleos de pequeños propietarios; durante el período en discusión su número
aumentó. Los propietarios de grandes haciendas no sólo vendían cereales y car-
ne en las crecientes ciudades del norte, como Torreón, Nogales, Ciudad Juárez,
Nuevo Laredo, y al otro lado de la frontera, en los Estados Unidos, sino que tam-
bién habían empezado a invertir en la industria local produciendo principalmente
para el mercado interno. Esa movilidad y las crecientes oportunidades estimularon
a su vez el crecimiento de los comerciantes independientes, muy distintos a los
intermediarios del sur, cuya principal ocupación era el reclutamiento de mano de
obro indígena o el préstamo de dinero a interés. A la vez, los norteños se encon-
traron en desventaja en la competencia con las empresas extranjeras, general-
mente norteamericanas, cuyas operaciones recibían la protección de los “científi-
cos” y de Díaz. La competencia extranjera era especialmente vigorosa en el cam-
po de la minería, donde la mayoría de las empresas mexicanas se vieron obliga-
das a vender sus minerales a la American Smelting and Refining Company. Sólo
la familia Madero había podido conservar una fundición independiente en Monte-
rrey, la cual se abastecía con minerales de sus propias minas. Los norteños tam-
bién llegaron a comprender cada vez más que el control extranjero de las mate-
rias primas y de su elaboración limitaba su capacidad para ingresar en la industria
pesada, en tanto que la expansión de la industria ligera se veía limitada por el dé-
bil desarrollo de la demanda interna mexicana, restringida por la estructura autár-
quica de la hacienda. Así, todos sus intereses estaban en contradicción con la
influencia extranjera y con quienes, desde posiciones de poder en la capital, la
patrocinaban. De esta manera, en el gobierno de Díaz se difundieron a toda la
periferia del norte de México los motivos que impulsaron a la región del Bajío a
rebelarse contra los españoles en 1810.
Mientras los obreros industriales se agitaban en huelgas cada vez más
numerosas y los trabajadores rurales se rebelaban periódicamente contra el do-
minio total del latifundio, tanto la clase media como la alta se inquietaban a medi-
da que se aproximaba en 1910 un nuevo período presidencial para Díaz. Ya
hemos hablado del descontento de los propietarios e industriales norteños cuyos
intereses empezaban a entrar en conflicto con los de la dictadura. Las clases me-
dias también comenzaron a sentir las limitaciones impuestas por Díaz. Iturriaga
Eric Wolf, La Revolución Mexicana
14
También podría gustarte
- FundamentosdeEconomia-3ra EDICIÓNDocumento687 páginasFundamentosdeEconomia-3ra EDICIÓNAntonio Suarez95% (41)
- Historia de Mexico Linea Del TiempoDocumento39 páginasHistoria de Mexico Linea Del TiempoOctavio Santoyo AguilarAún no hay calificaciones
- Unidad 1Documento13 páginasUnidad 1Pedro CastilloAún no hay calificaciones
- Chang Ha Joon - Que Fue Del Buen SamaritanoDocumento210 páginasChang Ha Joon - Que Fue Del Buen SamaritanoToño Vicencio Betanzo90% (10)
- Historia de La Administracion en MexicoDocumento12 páginasHistoria de La Administracion en MexicoErik Hernandez50% (2)
- Las Luchas Campesinas Del Siglo XX. Eric Wolf.Documento35 páginasLas Luchas Campesinas Del Siglo XX. Eric Wolf.Isaac GutierrezAún no hay calificaciones
- Cuadernillo 3° Año Historia #1Documento24 páginasCuadernillo 3° Año Historia #1Norma Ghigliazza100% (3)
- 45 - Wolf, Eric - La Revolución Mexicana PDFDocumento33 páginas45 - Wolf, Eric - La Revolución Mexicana PDFNadia ManeiroAún no hay calificaciones
- Wolf Eric - La Revolucion MexicanaDocumento33 páginasWolf Eric - La Revolucion MexicanaGastón O. BandesAún no hay calificaciones
- Maginismo y Zapatismo.Documento7 páginasMaginismo y Zapatismo.Alejandro TigerbatAún no hay calificaciones
- John Lynch Historias XixDocumento28 páginasJohn Lynch Historias XixLouis Angel Flores GonzalesAún no hay calificaciones
- Epoca Colonial, Indios, Mestizos, NegrosDocumento9 páginasEpoca Colonial, Indios, Mestizos, Negrosarquimides borjas100% (1)
- La Colonizacion Espanola en HispanoamericaDocumento2 páginasLa Colonizacion Espanola en HispanoamericaotopalacioAún no hay calificaciones
- Venezuela Agropecuaria 1830-1870 Grupo #3Documento9 páginasVenezuela Agropecuaria 1830-1870 Grupo #3baldallo320% (1)
- Venezuela Agropecuaria 1830-1870 Grupo #3Documento8 páginasVenezuela Agropecuaria 1830-1870 Grupo #3baldallo32Aún no hay calificaciones
- Linea Del Tiempo Sin FechaDocumento5 páginasLinea Del Tiempo Sin Fecham.aragon.sebastiannAún no hay calificaciones
- Taller 1 HistoriaDocumento27 páginasTaller 1 HistoriaLey UrbinaAún no hay calificaciones
- Informe Epoca ColonialDocumento16 páginasInforme Epoca ColonialRegina MurilloAún no hay calificaciones
- Epoca de La ColoniaDocumento9 páginasEpoca de La Coloniamo leyAún no hay calificaciones
- Epoca ColonialDocumento15 páginasEpoca ColonialVeronaroor19Aún no hay calificaciones
- Ficha Tercero CC - SS Eda6 20 Al 24 de Noviembre ElmerDocumento4 páginasFicha Tercero CC - SS Eda6 20 Al 24 de Noviembre ElmerSebasVexAún no hay calificaciones
- Pueblos AfrovenezolanosDocumento6 páginasPueblos AfrovenezolanosAnais Del Valle55% (31)
- Am-Rica Colonial. Organizaci-N SocialDocumento7 páginasAm-Rica Colonial. Organizaci-N Socialjuanpapaya39Aún no hay calificaciones
- GP4 1º GHCDocumento10 páginasGP4 1º GHCNellySalazar100% (1)
- Taller 1 HistoriaDocumento14 páginasTaller 1 HistoriaLey UrbinaAún no hay calificaciones
- La EsclavitudDocumento6 páginasLa EsclavitudrosaAún no hay calificaciones
- La ColoniaDocumento16 páginasLa ColoniaJUAN CAMILO MOLINARES OSPINOAún no hay calificaciones
- Clases SocialesDocumento6 páginasClases Socialesenrique loperaAún no hay calificaciones
- EnsayoDocumento4 páginasEnsayoOrii Hrndz IzarraAún no hay calificaciones
- La Incidencia de La Estratificación Social Impuesta Por La Corona Española Como Formade Mantenimiento Del PoderDocumento9 páginasLa Incidencia de La Estratificación Social Impuesta Por La Corona Española Como Formade Mantenimiento Del PoderAndreina SantanaAún no hay calificaciones
- ADA 2. Reflexión. 5M.Documento8 páginasADA 2. Reflexión. 5M.Jimmy Polanco PerezAún no hay calificaciones
- Unidad 1Documento20 páginasUnidad 1leonelAún no hay calificaciones
- Trabajo Sociedad ColonialDocumento8 páginasTrabajo Sociedad ColonialMarcos DiazAún no hay calificaciones
- Trabajo Sobre Actividad Economica de La ColoniaDocumento9 páginasTrabajo Sobre Actividad Economica de La ColoniaJOSE MONTILLAAún no hay calificaciones
- Resumen Hsitoria 7Documento9 páginasResumen Hsitoria 7AlanSamuelGarcía100% (1)
- Caracterización de La Sociedad VenezolanaDocumento7 páginasCaracterización de La Sociedad Venezolana'Veruzka RondónAún no hay calificaciones
- HISToRIA TEMA 5.Documento4 páginasHISToRIA TEMA 5.Andriany GarciaAún no hay calificaciones
- Surgimiento de Las Clases SocialesDocumento3 páginasSurgimiento de Las Clases SocialesmilagrosAún no hay calificaciones
- Clases Sociales de La Venezuela Agrícola ColonialDocumento4 páginasClases Sociales de La Venezuela Agrícola ColonialVickram Ramsarram100% (3)
- La Colonia InformeDocumento18 páginasLa Colonia InformeAntonyJhoelDuranAlcantaraAún no hay calificaciones
- Historia 2Documento10 páginasHistoria 2La negra PerezAún no hay calificaciones
- La Sociedad ColonialDocumento4 páginasLa Sociedad ColonialEliu BastidasAún no hay calificaciones
- La Estructura Social VenezolanaDocumento4 páginasLa Estructura Social VenezolanaINVERSIONES DANKARKAAún no hay calificaciones
- 428am 5faa796ec6997Documento28 páginas428am 5faa796ec6997Fernanda PérezAún no hay calificaciones
- Resumen - Cap II AnsaldiDocumento2 páginasResumen - Cap II AnsaldiNico PalleroAún no hay calificaciones
- Sistema de Castas en La Época ColonialDocumento11 páginasSistema de Castas en La Época ColonialvicenteAún no hay calificaciones
- Tesis Sobre Pueblos IndígenasDocumento14 páginasTesis Sobre Pueblos IndígenasJulián RamírezAún no hay calificaciones
- HistoriaDocumento6 páginasHistoriaChiara CoreasAún no hay calificaciones
- Trabajo America ColonialDocumento16 páginasTrabajo America ColonialMichael Osvaldo Cañete ÁlvarezAún no hay calificaciones
- Sintesis de La Estructura Social en Venezuela Colonial BrendaDocumento6 páginasSintesis de La Estructura Social en Venezuela Colonial Brendaaliciaromero16_10Aún no hay calificaciones
- Contexto Histórico de La ColoniaDocumento17 páginasContexto Histórico de La ColoniaSteven KantusAún no hay calificaciones
- Las Clases Sociales en La Época ColonialDocumento5 páginasLas Clases Sociales en La Época ColonialGrego100% (1)
- CHÁVEZ BELLIDO DANNA STEFANY. 2do CDocumento9 páginasCHÁVEZ BELLIDO DANNA STEFANY. 2do CEver ChavezAún no hay calificaciones
- Capitulo 1Documento44 páginasCapitulo 1camilaAún no hay calificaciones
- Epoca Colonial y Estructura Social-Informe Valeria PintoDocumento9 páginasEpoca Colonial y Estructura Social-Informe Valeria PintoNohemí TejedaAún no hay calificaciones
- DiaposDocumento6 páginasDiaposPamela Mendez sandovalAún no hay calificaciones
- Características de La Vida Diaria de La Sociedad ColonialDocumento6 páginasCaracterísticas de La Vida Diaria de La Sociedad ColonialKarime MartínezAún no hay calificaciones
- Historia de Honduras Informe.Documento20 páginasHistoria de Honduras Informe.Jonathan Ivan Baecker EscobarAún no hay calificaciones
- Crisis ColonialDocumento19 páginasCrisis ColonialYacambu201178% (9)
- Proyecto de HistoriaDocumento24 páginasProyecto de HistoriaFanny HernandezAún no hay calificaciones
- Cuadernillo 3° Año Historia #12023Documento26 páginasCuadernillo 3° Año Historia #12023walter martinezAún no hay calificaciones
- Blakemore, Chile, Desde La Guerra de Pacífico Hasta La Depresión Mundial, 1880-1930Documento33 páginasBlakemore, Chile, Desde La Guerra de Pacífico Hasta La Depresión Mundial, 1880-1930Eduarda MansillaAún no hay calificaciones
- REIN - Franquistas y Antifranquistas en La ArgentinaDocumento22 páginasREIN - Franquistas y Antifranquistas en La ArgentinaDiegoMassariol100% (1)
- El Sindicalismo Revolucionario en La Semana RojaDocumento20 páginasEl Sindicalismo Revolucionario en La Semana RojaSantiago ViscoAún no hay calificaciones
- Gobierno Local Radical y Gobierno Supralocal Peronista (1948-1952) - SalomónDocumento21 páginasGobierno Local Radical y Gobierno Supralocal Peronista (1948-1952) - SalomónFrancisco EspinosaAún no hay calificaciones
- Examen 2 CmicroeconomiaDocumento7 páginasExamen 2 Cmicroeconomiajuan100% (1)
- NEGOLATINA Terminado IIparteDocumento42 páginasNEGOLATINA Terminado IIparteSainer Cahua UAún no hay calificaciones
- Dossier Informativo Economía 2020 PDFDocumento28 páginasDossier Informativo Economía 2020 PDFAna Belén Duro MorenoAún no hay calificaciones
- Graficos Tema 1Documento10 páginasGraficos Tema 1AntoniaAún no hay calificaciones
- Fundamentos EconomicosDocumento7 páginasFundamentos EconomicosEmerson UsecheAún no hay calificaciones
- Gran Hermano. (2013) - La Dictadura y Las Artes Marciales en ChileDocumento6 páginasGran Hermano. (2013) - La Dictadura y Las Artes Marciales en ChilePedro Henríquez SerranoAún no hay calificaciones
- 4.-Economia y DerechoDocumento55 páginas4.-Economia y DerechoCarlos Gilberto Sandoval RamirezAún no hay calificaciones
- IO - CAF Cursos IO Sesion 2 DomDocumento6 páginasIO - CAF Cursos IO Sesion 2 DomDominick Harold Merino VillanesAún no hay calificaciones
- Escuela MercantilistaDocumento32 páginasEscuela MercantilistaLCristina Soza TorrezAún no hay calificaciones
- CDA - Micro Solfege, Midterm I, 2023.30Documento4 páginasCDA - Micro Solfege, Midterm I, 2023.30Grace Angulo PicoAún no hay calificaciones
- La Oferta Agregada y La Curva de Phillips - Inflación y Desempleo - Macroeconomía 2019 - Prof. R. de La VegaDocumento23 páginasLa Oferta Agregada y La Curva de Phillips - Inflación y Desempleo - Macroeconomía 2019 - Prof. R. de La Vegagermanvip8Aún no hay calificaciones
- 4 Ejercicios Estructura de MercadoDocumento16 páginas4 Ejercicios Estructura de MercadoLeon Benderesky PrietoAún no hay calificaciones
- Economia para La GestionDocumento5 páginasEconomia para La GestionHectiitOr QuispeAún no hay calificaciones
- Fase 4 - Fichas de Lectura Economía Social y Solidaria - Grupo - 105013 - 7Documento11 páginasFase 4 - Fichas de Lectura Economía Social y Solidaria - Grupo - 105013 - 7Tatiana Botero EscobarAún no hay calificaciones
- Economia Industrial-Conducta de Las Empresas en Los MercadosDocumento6 páginasEconomia Industrial-Conducta de Las Empresas en Los MercadosAnonymous ihphvVirfoAún no hay calificaciones
- Proyecto de Oca FinalDocumento71 páginasProyecto de Oca Final45482967Aún no hay calificaciones
- Ingeyf - 01t-Mercado de Monopolio - Grupo 7Documento31 páginasIngeyf - 01t-Mercado de Monopolio - Grupo 7Hugo Tapia PandiaAún no hay calificaciones
- El Espejismo de La Eficiencia EconómicaDocumento24 páginasEl Espejismo de La Eficiencia EconómicaIgnacio De LeonAún no hay calificaciones
- Sistema de Remuneración de Pescadores MonicaDocumento12 páginasSistema de Remuneración de Pescadores MonicaNicolás Atoccsa ParionaAún no hay calificaciones
- TPInt Micro 2019Documento25 páginasTPInt Micro 2019valentinaAún no hay calificaciones
- Taller 3Documento7 páginasTaller 3Raul Alberto Perea BadilloAún no hay calificaciones
- 1 Regulación - Desregulación Del Sector EléctricoDocumento6 páginas1 Regulación - Desregulación Del Sector EléctricoAlexAún no hay calificaciones
- Taller # 2Documento10 páginasTaller # 2Ornela SantacruzAún no hay calificaciones
- INFOGRAFIADocumento4 páginasINFOGRAFIASofia NinoskaAún no hay calificaciones
- Tema 5 PreciosDocumento42 páginasTema 5 PreciospacoAún no hay calificaciones
- Competencia Monopolistica PracticaDocumento5 páginasCompetencia Monopolistica PracticaAndy CabreraAún no hay calificaciones
- Capitulo 4 Bourdieu Listo PDFDocumento8 páginasCapitulo 4 Bourdieu Listo PDFMelissa CoronelAún no hay calificaciones
- Competencia Perfecta y MonopolioDocumento1 páginaCompetencia Perfecta y MonopolioyhasuriAún no hay calificaciones