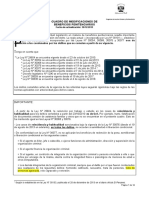Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Violencias Colectivas
Violencias Colectivas
Cargado por
Fernando Lara RamirezTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Violencias Colectivas
Violencias Colectivas
Cargado por
Fernando Lara RamirezCopyright:
Formatos disponibles
Derechos reservados
Violencias colectivas.
Linchamientos en México
© Flacso México
violencias colectivas.indd 1 12/09/14 13:10
Maestría en Ciencias Sociales
Premio a la mejor tesis de la XVIII Promoción (2010-2012)
Flacso México
Dirección General: Dr. Francisco Valdés Ugalde
Secretaría Académica: Dra. Gisela Zaremberg
Coordinación de la Maestría en Ciencias Sociales: Dra. Cecilia Bobes León
Jurado
Dr. Jesús Rodríguez Zepeda, UAM-Iztapalapa
Dra. Silvia Dutrénit, Instituto Mora
Dr. Santiago Carassale, Flacso México
Dra. Ligia Tavera, Flacso México
Derechos reservados
violencias colectivas.indd 2 12/09/14 13:10
Violencias colectivas
Linchamientos en México
Leandro A. Gamallo
Directora de tesis: Dra. María Luisa Torregrosa y Armentia
© Flacso México
violencias colectivas.indd 3 12/09/14 13:10
364.1340972
G186c Gamallo, Leandro A.
Violencias colectivas : linchamientos en México / Leandro Gamallo ;
directora de tesis, María Luisa Torregrosa y Armentia . –
México : FLACSO México, 2014.
170 páginas : ilustraciones, gráficas, fotografía ; 15x23 cm . –
ISBN 978-607-9275-41-9
1. Linchamiento – México – Siglo XXI 2. Violencia Colectiva – México –
Siglo XXI 3. Acción Social – México 4. Delitos contra la Persona – México
5. Seguridad Pública – México. I. Torregrosa, María Luisa, directora II.t.
D.R. © 2014, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Sede México,
Carretera al Ajusco 377, Héroes de Padierna, Tlalpan, 14200 México, D.F.
<www.flacso.edu.mx>, <public@flacso.edu.mx>
ISBN 978-607-9275-41-9
Queda prohibida la reproducción parcial o total, directa o indirecta del contenido de la
presente obra, sin contar previamente con la autorización por escrito de los editores, en tér
minos de la Ley Federal del Derecho de Autor y, en su caso, de los tratados internacionales
aplicables.
Impreso y hecho en México. Printed and made in Mexico.
Derechos reservados
violencias colectivas.indd 4 12/09/14 13:10
Índice
Agradecimientos 9
Introducción 13
I. Los estudios sobre linchamientos en América Latina 25
El origen: los linchamientos en Estados Unidos 25
El primer interés por los linchamientos en
América Latina: el caso de Canoa 28
Los primeros análisis sistemáticos: los estudios en Brasil y la
visión de la minugua sobre los linchamientos en Guatemala 29
Las críticas a la minugua 34
Los linchamientos en Sudamérica: la región andina y Argentina 37
Los linchamientos en México 47
Reflexiones finales 54
II. Hacia una aproximación teórica de la violencia colectiva 59
El enfoque relacional 59
La zona gris 72
Los “padres fundadores” de los estudios sobre violencia 79
Recapitulando conceptos: nuestra propuesta 84
III. Los linchamientos en México en el siglo xxi 87
La justificación metodológica 87
Radiografía de los linchamientos en México
(2000-2011): tiempos, lugares y actores 92
La dinámica de los linchamientos 109
El grado de coordinación de las acciones 128
La zona gris: las amenazas de linchamientos 136
Conclusiones generales 145
Bibliografía 151
Anexos 159
© Flacso México
violencias colectivas.indd 5 12/09/14 13:10
Derechos reservados
violencias colectivas.indd 6 12/09/14 13:10
A mi padre, ese faro intelectual y moral que siempre
me guía.
A mi madre Nora, por las alas. Por heredarme ese
amor a la vida.
A mi hermano Fernando, por hacerme recordar
hasta en los momentos más oscuros el costado sen-
sible de las cosas.
A mis tíos, Julio y Graciela, por su sabiduría y su
eterno cariño.
A Mer, el amor de mi vida.
A nuestro Maestro Lito Marín. In memoriam.
A mis compañeros de la xviii. Ellos son el regalo
más bonito que me ha dado México.
© Flacso México
violencias colectivas.indd 7 12/09/14 13:10
Derechos reservados
violencias colectivas.indd 8 12/09/14 13:10
Agradecimientos
Por disposiciones que nos exceden, esta tesis debe llevar necesariamen-
te autoría individual. Sin embargo, como suele decirse en estos casos, este
producto no hubiera sido posible sin la concurrencia de muchas personas,
a las cuales espero brindar un pequeño agradecimiento aquí.
En primer lugar, quiero agradecer profundamente a mi directora de
tesis, la Dra. María Luisa Torregrosa. Ella me ha brindado un clima de
trabajo excelente y una gran libertad para dejarme navegar en mares in-
ciertos, incluso cuando sabía que me alejaba demasiado de los objetivos.
Este trabajo es el fruto de sus lecturas, sugerencias bibliográficas, meto-
dológicas y operativas y, sobre todo, de su generosidad para compartir su
gran experiencia en la investigación social. Todos los hallazgos y virtudes
de esta tesis, si es que los tuviera, se los debo a ella.
Por motivos que también me excedieron, quedó afuera del comité la
Dra. Karina Kloster, quien fue realmente imprescindible en esta tesis. Este
joven investigador que nunca antes había trabajado con una metodolo-
gía cuantitativa jamás olvidará su inconmensurable ayuda para el arma-
do, la codificación y el análisis de la base de datos, conocimiento que
me llevo de aquí en adelante para utilizar en las próximas investigacio-
nes. Además de su colaboración metodológica, la Dra. Kloster leyó va-
rias partes de esta tesis sin ningún incentivo más que la solidaridad y la
amistad que desde ahora nos une. A ella va mi más profundo y sentido
agradecimiento.
Mis lectores, el Dr. Antonio Fuentes Díaz y el Dr. Luis Daniel
Vázquez, han colaborado extensamente en el trabajo. Agradezco mucho
la excelente predisposición del Dr. Fuentes Díaz (quien tuvo que viajar
en algunas ocasiones desde Puebla para asistir al seminario de tesis) y
sus agudas lecturas, seguidas de comentarios muy productivos y suge-
rencia de bibliografía específica. Su opinión especialista ha enriquecido
[9]
© Flacso México
violencias colectivas.indd 9 12/09/14 13:10
10 ® Violencias colectivas. Linchamientos en México
muchísimo mis análisis y ha resaltado ciertos hallazgos que, de otro
modo, hubieran pasado inadvertidos. Espero que este pequeño aporte
a la cuestión esté a la altura de sus trabajos previos. El Dr. Luis Daniel
Vázquez me ha leído detenida y presurosamente siempre que lo reque-
rí y también me ha hecho comentarios sugerentes para el desarrollo de
la tesis. A él debo la fundamental decisión de recortar empíricamente la
definición de linchamientos y reducir una base de datos que se estaba
volviendo inmanejable.
Por razones tanto humanas como académicas, quiero agradecer muy
fuertemente a todos los compañeros que compartieron conmigo la
Promoción XVIII de la Maestría en Ciencias Sociales. Haber podido
participar con cientistas sociales de diversos países de la región de esta
experiencia es algo verdaderamente inolvidable e irrepetible. Ellos han
hecho más amable, más divertido y, sin lugar a dudas, más interesante el
transcurso de la maestría y mi propia estancia en México. Quiero agra-
decer muy especialmente a Francisco Cantamutto y Agostina Costantino
por absolutamente todos los detalles que tuvieron para conmigo, desde
el apoyo en estadísticas hasta haberme dado alojamiento en momentos
de zozobra. La lista de cosas que han hecho por mí sería interminable,
espero poder devolver un poco todas las atenciones con este breve reco-
nocimiento. Otra persona a la que quiero agradecer es a mi gran amigo
Jorge Luis Duárez. Por las noches de cine y debate, por las lecturas com-
partidas, por la preocupación por Nuestramérica y hasta por las angus-
tias futbolísticas compartidas. Ojalá podamos repetir estas y más cosas en
Buenos Aires. Por último, quiero agradecer a Alí Siles Bárcenas, con quien
compartimos morada en los últimos meses. Sus traducciones solidarias
nos han sacado del paso más de una vez.
A los miembros del seminario de tesis “Actores y procesos contencio-
sos en América Latina”, coordinado por la Dra. María Luisa Torregrosa y
la Dra. Ligia Tavera e integrado por Julia Hernández Gutiérrez, Michelle
Arroyo, Itzkuauhtli Zamora y Amalia Salgado, a los que luego se sumó
Gabriela Cabestany y la visita inesperada de Brasil de Uende Gomes.
Ellos han leído sistemáticamente mis avances de investigación, incluso
cuando esta tesis no era más que un simple bosquejo. El clima de total
cordialidad y afecto entre nosotros favoreció el respeto por el trabajo del
otro y la crítica absolutamente constructiva. Estoy seguro que todas las
tesis del seminario reflejarán ese clima.
Quiero agradecer especialmente a la Dra. María Antonia Muñoz por
las discusiones y las sugerencias y por sus elaboradas traducciones en
Derechos reservados
violencias colectivas.indd 10 12/09/14 13:10
Agradecimientos ® 11
momentos de poco tiempo. Por su paciencia para aguantarme en esos di-
fíciles primeros meses y todo su afecto.
A la Mtra. Gina Chacón Fregoso, por haberme inducido a bucear en
las áreas de la solicitud formal de información al Estado. Sin sus sugeren-
cias, jamás hubiera pedido información oficial a través de <infomex.org.
mx> ni en los portales estatales. Agradezco también su paciencia y haber
compartido conmigo la difícil etapa de conclusión de la tesis.
A todos los integrantes del programa de línea “Procesos políticos
contemporáneos de América Latina”, coordinado por el Dr. Luis Daniel
Vázquez Valencia y el Dr. Julio Aibar. Ellos me han recibido muy cor-
dialmente en el seno del grupo, en donde encontré un espacio de discu-
sión sobre temas que urgen en la agenda latinoamericana realmente poco
frecuente.
A Milton Martínez, por su excelente predisposición y por haber hecho
el esfuerzo de conseguirme informantes claves en Milpa Alta. Lamento
no poder haber aprovechado mejor el contacto. Gracias también a Alba
Campos Buendía, quien muy gentilmente me pasó la información de la
página de <infolatina.com.mx>. Su contribución ha sido realmente esen-
cial para llevar a cabo este trabajo.
Quiero dar un agradecimiento muy particular a los trabajadores de la
Flacso México. Ellos son los resortes invisibles de la institución, aquellos
que hacen posible todo esto. Va un reconocimiento especial a Cristian
Bravo, del sector de fotocopias, sin el cual muchos trabajos no se hubie-
ran terminado a tiempo. Muchísimas gracias, también, a todo el personal
de la Biblioteca Iberoamericana por todas sus gestiones y su gran dedica-
ción, lo cual hace a esta biblioteca una de las mejores de Latinoamérica.
No quiero olvidarme de la gente que, aun estando en Argentina, hizo
esto posible. Principalmente a mi madre, Nora Pizzo, ante quien cual-
quier agradecimiento sería poca cosa frente a todo lo que ha hecho por
mí. Por su amor infinito y su continuo apoyo moral, afectivo y econó-
mico. A mi hermano, Fernando Gamallo, por estar y escucharme, por
compartirme sus pasiones y su infinita paciencia. Van mi sincero recono-
cimiento y mis disculpas también. A mis amigos nucleados en el grupo
“SDV” (Andrés, Alejo, Juan Ignacio, Santi B., Santi A., Martín, Nahuel,
Ezequiel, Iván, Matías, Diego y Agustín, desde Canadá). Ellos han sido,
sin saberlo, una gran compañía a la distancia, soportando cataratas de mails
diarias. A mis familiares (mis tíos Julio y Graciela; mis primos Diego,
Leonardo y Yamandú y sus hermosas familias; y mi primo Guillermo
Giambartolomei por haberme ayudado con gestiones impostergables
© Flacso México
violencias colectivas.indd 11 12/09/14 13:10
12 ® Violencias colectivas. Linchamientos en México
desde Argentina). A mi gran amigo Uriel Erlich, por estar siempre; por
su afecto. A Paula Boniolo, por haberme acompañado en momentos di-
fíciles. A ambos, por haberme ayudado con trámites ineludibles desde
Buenos Aires.
Por último, no quiero olvidar a quienes comenzaron a formarme
como un pequeño investigador en ciencias sociales, el Dr. Julián Rebón
y el Mtro. Don Juan Carlos Marín y a todo el grupo de investigación
del Programa de Investigación Sobre Cambio Social del Instituto de
Investigaciones Gino Germani, uba. Ellos dos promovieron activamente
mi viaje hacia México y me contactaron con mucha gente aquí, que hizo
muy amena mi estadía. Mi retorno a Argentina es también producto de
su incentivo y esfuerzo constante por involucrarme en ese proceso cons-
tante de formación en la investigación en ciencias sociales. Espero seguir
ese camino.
A la inolvidable hospitalidad mexicana. Por siempre.
Derechos reservados
violencias colectivas.indd 12 12/09/14 13:10
Introducción
I
El 26 de julio de 2001 se celebraba en el pueblo de Magdalena Petlacalco,
delegación Tlalpan del Distrito Federal, la culminación de la cuarta jor-
nada de festejos en honor de Santa María Magdalena, patrona del pue-
blo. Cerca de las 19 horas los mayordomos de la iglesia limpiaban el atrio
cuando vieron a tres individuos sacando de su nicho a la imagen, adornada
con un vestido rosa recargado de alhajas y más de diez collares pendien-
do del cuello. “Todas de oro y perlas, ahí no se andan con baratijas, en ese
pueblo son muy generosos”,1 señaló el cura local.
Ante esta situación, varios vecinos se congregaron en el atrio de la
iglesia e intentaron atrapar a los individuos (supuestamente dos hom-
bres y una mujer), aunque sólo capturaron a uno de ellos, Carlos Pacheco
Beltrán. El presunto ladrón sólo atinó a refugiarse en el Centro de Salud
T-1, que se ubica frente a la iglesia, pero fue sacado a golpes por los en-
furecidos vecinos, al tiempo que el sacristán hacía repicar incesantemente
las campanas, convocando a más población. En minutos, unas mil perso-
nas, casi una sexta parte de la población local, se concentraron en el cen-
tro municipal.
Mientras la gente se iba acercando, algunos hombres comenzaron con
los golpes: arrastraron a Pacheco hacia el kiosco municipal y lo ataron al
barandal. Las trompadas y patadas arreciaron contra el cuerpo del pre-
sunto ladrón; luego, “una señora llevó un palo para que lo golpearan
1
“Fanatismo, causa del linchamiento, expresa el párroco de Magdalena Petlacalco”, La
Jornada, 27 de julio de 2001.
[13]
© Flacso México
violencias colectivas.indd 13 12/09/14 13:10
14 ® Violencias colectivas. Linchamientos en México
más”.2 La multitud comenzó a inquirirlo sobre la identidad de sus com-
pañeros de atraco: “¡Ya dinos quiénes son los otros!”, reclamaba la gente.
Las mujeres, más clementes, le rogaban: “¡Ya dinos, si no te van a ma-
tar!”.3 Pacheco Beltrán sólo atinaba a suplicar que lo dejaran de golpear,
“gritó que ya no más, que le dolía, que le dolía mucho la cabeza y el estó-
mago”.4 En medio de la multitud, niños de diversas edades presenciaban
el espectáculo como si se tratara de un entretenimiento circense.
Al ver la convulsión, patrulleros policiales intentaron acercarse a dia-
logar con la multitud, pero no pudieron hacerlo porque ésta había ce-
rrado el paso de las avenidas que conducen a la plaza. Por otra parte,
José Apeaz Rojas, el subdelegado de Enlace Territorial de Tlalpan, se
acercó sin éxito a tratar de disuadir a la muchedumbre, entre empujo-
nes y agravios. El vicario de la parroquia, Lorenzo Arroyo Vargas, agotó
las últimas instancias: mediante un altavoz intentó contener a la pobla-
ción, tratando de negociar una entrega a los policías. Tampoco logró su
cometido.
Bañado en un charco de sangre y sostenido sólo por las ataduras al
barandal del kiosco, Pacheco Beltrán continuó siendo golpeado durante
dos horas, hasta que perdió el conocimiento y luego murió. La autop-
sia posterior detectó politraumatismos y signos de asfixia, probablemen-
te por las fuertes ataduras que le pasaban por el cuello. Al día siguiente,
la calma volvió a Magdalena Petlacalco, como si nada hubiera sucedido.
Los vecinos mantenían un silencio cómplice, a la vez que justificaban el
accionar popular: “lo hubieran quemado o ahorcado”,5 afirmaban los en-
trevistados. Nadie reconocía haber visto nada, incluso el vicario que sos-
tuvo negociaciones se negó a dar nombres propios. Sin embargo, algunos
residentes de la población dijeron a los medios que detrás del linchamien-
to habían estado las “autoridades morales de Magdalena: los Nava, los
González, los Mendoza y Garcías, ‘búsquenlos, que les pregunten, no van
a poder negar que estuvieron ahí’”.6
2
“Lo lincharon por robar la iglesia”, El Universal, 27 de julio de 2001.
3
“Fanatismo, causa del linchamiento, expresa el párroco de Magdalena Petlacalco”, La
Jornada, 27 de julio de 2001.
4
“Lo lincharon por robar la iglesia”, El Universal, 27 de julio de 2001.
5
“Fanatismo, causa del linchamiento, expresa el párroco de Magdalena Petlacalco”, La
Jornada, 27 de julio de 2001.
6
“Lo lincharon por robar la iglesia”, El Universal, 27 de julio de 2001.
Derechos reservados
violencias colectivas.indd 14 12/09/14 13:10
Introducción ® 15
En otra jornada sangrienta, en la medianoche del 19 de mayo de 2000,
un individuo abordó un microbús de la Ruta 2 del Distrito Federal, que
cubre el servicio de transporte de Indios Verdes a Constituyentes. El suje-
to pagó su pasaje y se sentó en uno de los lugares disponibles que había.
En el cruce de la calle Clavel y calzada de Guadalupe, colonia Vallejo, se
incorporó y amenazó con un picahielos a los pasajeros para que le dieran
sus pertenencias. Ya había recogido varias billeteras, cuando uno de los
que viajaban aprovechó un descuido del asaltante para someterlo a golpes.
Al ver la acción, los veinte usuarios de la unidad se le sumaron y, entre
todos, comenzaron a golpear duramente al ladrón hasta que uno de ellos
lo despojó del arma y lo hirió de muerte, sin que ninguno de los otros lo
detuviera. Según el testimonio que dio el chofer de la unidad a los me-
dios,7 al ver la herida que presentaba el sujeto y que éste ya no se movía,
los usuarios huyeron del microbús sin dejar rastro alguno. Las autorida-
des se enteraron del incidente gracias a que el chofer dio el aviso.
II
Si esta investigación cumple lo que se propone, al finalizar el texto el aten-
to lector comprenderá la paradoja en la que hemos incurrido: nuestro li-
bro ha comenzado por el final, es decir, por la descripción de las distintas
formas que asumen los linchamientos en el México contemporáneo.
Dicho objetivo, secundario en primera instancia, se ha ido conforman-
do en el curso de la exploración, a partir del reconocimiento del vacío
existente en la literatura sobre las formas específicas que pueden adquirir
los linchamientos en México. Por esta razón, nuestras preguntas fueron
pasando de ¿por qué se producen los linchamientos? a ¿qué formas pueden adoptar (si
es que tienen más de una)?
En efecto, como veremos en el primer capítulo, las escasas referencias
académicas a la problemática se han abocado más al desarrollo de hipó-
tesis explicativas con distinto grado de desarrollo y comprobación empí-
rica que al conocimiento exhaustivo de aquello que se pretende explicar,
dando casi por sentado que cuando hablamos de linchamientos nos refe-
rimos siempre a un conjunto de acciones relativamente homogéneas. En
este sentido, nuestra investigación se plantea brindar un aporte empírico
7
“Pasajeros de un microbús matan a un asaltante”, El Universal, 21 de mayo de 2000.
© Flacso México
violencias colectivas.indd 15 12/09/14 13:10
16 ® Violencias colectivas. Linchamientos en México
exhaustivo sobre el fenómeno de los linchamientos a partir de su descrip-
ción analítica.
Sin embargo, la adopción de un objetivo principal de carácter descrip-
tivo no nos hará renunciar a la búsqueda de relaciones explicativas o, en su
defecto, al hallazgo de no-relaciones que permitan descartar o discutir al-
gunas de las hipótesis explicativas más conocidas. La construcción de una
tipología de linchamientos, constituida entonces como punto de llegada
y, a la vez, como lugar de partida de nuestra investigación, debería per-
mitirnos disparar reflexiones en diversos sentidos. Aun pretendemos, por
ejemplo, observar si hay alguna relación entre los agravios que precipitan
acciones de linchamientos y las formas que éstos adquieren (el objetivo
inicial de nuestra investigación era precisamente conocer si la presencia
de un tipo de linchamiento dependía de las acciones previas que los de-
tonaban), así como rastrear las distintas causas que pudieran provocar la
aparición de un tipo de acciones en determinadas localizaciones sociales
y su evolución histórica: ¿han cambiado las formas en que se producen los
linchamientos a lo largo del tiempo?, ¿en qué sentido han cambiado?, ¿por
qué lo han hecho?, ¿nos dice algo ese cambio acerca de la relación entre las
comunidades y las instituciones políticas formales?
Así pues, a pesar de tener un objetivo principal de carácter descripti-
vo, trataremos en el desarrollo del texto de encontrar correspondencias
que nos ayuden a relacionar la presencia de ciertos tipos de linchamiento
con otras variables. Dentro de los objetivos secundarios, entonces, inten-
taremos hallar correlaciones significativas entre las formas que adquieren
los linchamientos y algunas variables consideradas relevantes, como los
agravios precipitantes, los emplazamientos donde se producen los lincha-
mientos, el tipo de sujetos que las protagonizan y su evolución histórica,
entre otras.
En nuestro primer capítulo efectuaremos un repaso lo más exhaustivo
posible de los cada vez mayores estudios sobre linchamientos en América
Latina, haciendo hincapié, sobre todo, en los marcos conceptuales pre-
ponderantes para el análisis de este fenómeno en nuestros países y re-
saltando algunas de las dimensiones que serán retomadas en el análisis
posterior.
A partir de allí, en el segundo capítulo plantearemos el marco teóri-
co que guiará nuestro análisis, adoptando un enfoque sobre la violencia
colectiva de corte relacional. Dicho corpus teórico nos brindará herramien-
tas para analizar los linchamientos a partir de las interacciones socia-
les puestas en juego en su concreción, partiendo del hecho de que los
Derechos reservados
violencias colectivas.indd 16 12/09/14 13:10
Introducción ® 17
linchamientos son, antes que nada, un hecho social que implica la acción
colectiva de un conjunto de sujetos. Con base en dicho enfoque trataremos
de pensar también la estrecha relación entre las dinámicas de la acción co-
lectiva y el régimen político.
En el último capítulo presentamos nuestros resultados empíricos,
los cuales provienen de la construcción de una base de datos cuanti-
tativa, elaborada mediante el registro sistemático de la prensa periódi-
ca nacional y local del periodo y su posterior procesamiento analítico.
Esperamos identificar tipos de linchamientos definidos empíricamente
en el lapso estudiado y, a partir de su reconocimiento, obtener relacio-
nes entre nuestra tipología y algunas variables consideradas relevantes.
Luego de estos hallazgos el capítulo culminará con una breve reflexión
sobre la aparición de numerosas acciones de “amenazas de linchamien-
to” en los últimos años y su relación con las estrategias comunitarias de
seguridad, en el marco de la crisis estatal para hacer frente al problema
social de la inseguridad.
III
Nos ocuparemos, entonces, de abordar el problema de los linchamientos
en México en el periodo 2000-2011. Si bien existen registros de estos
episodios desde mediados de los ochenta (y, más atrás, se recuerda el caso
de San Miguel Canoa en 1968), la presencia de linchamientos en los úl-
timos años se ha intensificado, al punto que los medios de comunicación,
las autoridades y la población en general han tomado nota de la extensión
de estas acciones, y la preocupación por entender sus causas ha llegado a
los órganos estatales. Por ejemplo, en 2010, en el contexto de una verda-
dera “ola de linchamientos” (Godínez Pérez, s/f ), el entonces procura-
dor general de Justicia del Estado de México, Alfredo Castillo Cervantes,
afirmó: “creo que la respuesta [a por qué ocurren los linchamientos], más
que en el derecho está en una perspectiva sociológica, en la cual no quisie-
ra ahorita pronunciarme al respecto”.8
Si bien los trabajos académicos sobre la cuestión aún no cuentan
con datos agregados para la década que nos proponemos analizar, todos
8
“En el año, 15 intentos de linchamiento en Edomex”, El Universal, México, D.F., 20 de oc-
tubre de 2010. Véase <http://www.eluniversal.com.mx/notas/717792.html>.
© Flacso México
violencias colectivas.indd 17 12/09/14 13:10
18 ® Violencias colectivas. Linchamientos en México
reflejan un proceso de crecimiento desde mediados de los noventa.
Según Carlos Vilas (2006), entre 1987 y mediados de 1998, ocurrieron
103 linchamientos (un promedio de nueve por año); mientras que en-
tre 1991 (sic) y 2003 se produjeron 222 casos (un promedio de 18 por
año). Rodríguez y Mora (2006) muestran que en el sexenio 1988-1994
sucedieron 28 linchamientos, mientras que en el de 1994-2000 se die-
ron 103 casos. Antonio Fuentes Díaz (2006b), por su parte, ha regis-
trado 294 linchamientos para el periodo 1984-2001: 68 para el lapso
1984-1994 y 226 casos para los años 1995-2001.
Este incremento de linchamientos en México se produjo en paralelo a
un crecimiento importante de estas acciones en el ámbito regional. Países
como Perú, Bolivia, Guatemala, Ecuador, Brasil y Argentina, entre otros,
registran un aumento relativamente importante de linchamientos a partir
de mediados de los noventa, en un contexto de crecimiento exponencial
de la violencia y de la inseguridad ciudadana en prácticamente todos los
centros urbanos en Latinoamérica.
Precisamente en este sentido es necesario remarcar que el problema
de los linchamientos se ha intensificado en un contexto de transforma-
ción de la violencia social en toda la región. Más allá de reconocer un
crecimiento cuantitativo (que en muchos países se verifica y en otros no
tanto), la violencia latinoamericana ha sufrido un cambio cualitativo: allí
donde había estado protagonizada alrededor de conflictos políticos, aho-
ra se ha relacionado con la exclusión social, las condiciones de vida de la
población urbana y la extrema debilidad de los estados para conservar su
monopolio en la totalidad de los territorios.
Así, hasta finales de los ochenta, la violencia de nuestras sociedades
se identificaba con complejos y dilatados conflictos políticos en los que,
por un lado, agrupaciones de la sociedad civil (como guerrillas urbanas o
rurales) disputaban el control del Estado y, por otro, éste utilizaba todo
su aparato para reprimir cruelmente dichas experiencias (incluso, las más
de las veces, la violencia se ejercía solamente desde el Estado hacia or-
ganizaciones pacíficas de la sociedad civil, como los partidos políticos
o los sindicatos). Hasta los noventa, “el análisis de la violencia, en otras
palabras, podía limitarse al estudio de dos actores: las fuerzas militares
y paramilitares y los (supuestos) enemigos del Estado” (Alba y Kruijt,
2007: 486).
A partir de las transiciones democráticas, el contexto de inestabili-
dad de los regímenes políticos fue cambiando y la democracia formal se
fue afianzando (con diversos grados de consolidación y amenazas aún
Derechos reservados
violencias colectivas.indd 18 12/09/14 13:10
Introducción ® 19
vigentes). En los últimos años, los países latinoamericanos parecen ha-
ber olvidado (excepto lamentables excepciones) la amenaza militar, en un
contexto internacional marcado por el fin de la Guerra Fría y un cambio
en la estrategia de seguridad nacional en la mayoría de los estados nacio-
nales (Alba y Kruijt, 2007). Sin embargo, la consolidación democrática
vino acompañada de procesos políticos, sociales y económicos que han
tenido graves consecuencias sobre la cartografía social latinoamericana.
Las políticas neoliberales desarrolladas con distintos grados de variación
en toda la región han provocado un deterioro considerable en las condi-
ciones de vida de la población. Como consecuencia, las transiciones que
consolidaron la democracia en los ochenta y noventa vinieron de la mano
de “pobreza masiva, informalización de la economía y de la sociedad, y
la exclusión social de considerables contingentes de la población” (Alba
y Kruijt, 2007: 490).
A partir de este nuevo escenario social, la violencia social se ha re-
configurado. El terror de la “Seguridad Nacional”, impuesto a fuerza
de represión, torturas y asesinatos por parte de las fuerzas estatales que
“mantenían con mano férrea al monopolio del uso de la violencia y ex-
cluían a cualquier otro actor” (Alba y Kruijt, 2007: 489), dejó paso a
nuevos actores violentos que comenzaron a disputar exitosamente dicho
monopolio. De este modo, “el teatro de la violencia se fragmentó” (Alba
y Kruijt, 2007: 490).
Esta importante transformación se vislumbró a partir de dos procesos
simultáneos. En primer lugar, la “nueva violencia” ha sido el resultado de una
creciente exclusión y marginación social. La presencia de “nuevos pobres”,
como consecuencia inevitable de las políticas de ajuste, reformas estruc-
turales y apertura comercial, ha generado el estallido de numerosos con-
flictos sociales y la presencia inédita de disturbios urbanos violentos y
estallidos sociales de sectores populares nucleados en organizaciones no
tradicionales.9 Así pues, si bien no es lícito asociar mecánicamente po-
breza a violencia, la literatura sobre la cuestión parece haber registrado
9
Una característica de los conflictos sociales contemporáneos es la aparición de nuevos reper-
torios de acción (Tilly, 2002) que incluyen, entre otros, la disposición a la acción directa, enten-
dida precisamente como “formatos de acción contenciosos que no se encuentran mediados
por la institucionalidad dominante” (Rebón, 2009). En la medida en que los procesos polí-
ticos y sociales recientes han ocasionado la exclusión formal y real de numerosos actores, los
movimientos sociales contemporáneos se han visto cada vez más obligados a actuar por fuera
de las instituciones políticas, abandonando otros formatos tradicionales como la huelga. En
© Flacso México
violencias colectivas.indd 19 12/09/14 13:10
20 ® Violencias colectivas. Linchamientos en México
que la desigualdad social y la segregación urbana favorecen la aparición
de violencias sociales: “Hay una conexión entre la exclusión social y la
ocurrencia de la violencia” (Alba y Kruijt, 2007: 490). Esas capas pobla-
cionales marginadas, a su vez, comenzaron a desconfiar de que las institu-
ciones democráticas resolvieran sus crecientes y aciagos problemas. “En
otras palabras, una de las principales consecuencias sociales y políticas de
la exclusión social es la erosión de la legitimidad del orden civil, político
y público” (Alba y Kruijt, 2007: 491).
En segundo término, el surgimiento de la “nueva violencia” tiene que
ver con la amenaza cada vez más concreta a las capacidades estatales de
monopolizarla. En este sentido, actores civiles armados que han emergi-
do, como las “maras”, las mafias, las “barra-bravas”, las pandillas juveni-
les o los cárteles del narcotráfico, actúan como agentes que “expropian” la
violencia al Estado, impulsando un proceso de “privatización”, en cuanto
que ya no es únicamente el Estado el que la ejerce, sino que ahora tam-
bién intervienen múltiples y fragmentados grupos civiles. Estos nuevos
actores violentos han generado esferas de violencia autónomas entre sí,
desplazando literalmente al Estado de numerosos territorios y emplaza-
mientos tanto rurales como urbanos (las favelas, villas o barriadas popu-
lares). Como dicen Alba y Kruijt (2007: 492), “no se trata de pequeñas
‘bolsas olvidadas’ dentro de las aglomeraciones urbanas, sino de territo-
rios de considerable proporción, tal vez de 25% del contorno urbano de
las metrópolis como Río de Janeiro, Sao Paulo, Buenos Aires y México”.
Estos dos factores, pues, se han producido de manera simultánea y
complementaria para generar un clima de violencia que en muchos ca-
sos ha cambiado de manera radical el estilo de vida de las sociedades la-
tinoamericanas: “cuando la exclusión social, como en el caso de América
Latina, se profundiza o se consolida en ciudades divididas, de manera es-
pacial, social, cultural; cuando la ausencia de los actores legítimos de la
ley y del orden se manifiesta esporádicamente, se abre el camino para los
actores privados e informales, quienes ocuparán el lugar de la policía y de
la justicia, transformando los barrios pobres y marginados en contornos
de desintegración dominados por criminales, por el terror y por el mie-
do” (Alba y Kruijt, 2007: 493).
ese sentido, los estallidos violentos estarían incluidos dentro de estos nuevos repertorios de
acción popular (Rebón y Pérez, 2012).
Derechos reservados
violencias colectivas.indd 20 12/09/14 13:10
Introducción ® 21
IV
En el escenario de violencia regional, el caso de México es sumamente
particular porque, según algunos estudios, “en apenas una década [entre
fines del siglo xx y principios del xxi], México pasó de ser una sociedad
con criminalidad media, a presentar una incidencia delictiva particular-
mente alta, y cuyos indicadores de violencia la ubican entre las diez na-
ciones más violentas del mundo” (Zepeda, 2004: 14). Así, las profundas
crisis económicas de los ochenta y noventa tuvieron un fuerte impacto
en la tasa delictiva mexicana (Pansters y Castillo, 2007), acrecentándose
fuertemente el número de robos en los años de 1994 a 1995 (la crisis co-
nocida mundialmente como el “efecto tequila”), sin que luego se recupe-
raran las tasas anteriores.
El diagnóstico de “la seguridad mexicana” empeora considerablemen-
te si se tienen en cuenta las fallidas respuestas institucionales a la cues-
tión, que van desde una legislación no siempre adecuada a la inoperancia
y la corrupción de los organismos de seguridad públicos, pasando por la
ineficacia de las instituciones judiciales.10 De tal suerte, el combo entre
índices delictivos altos e ineficacia de las instituciones encargadas de im-
partir justicia se tradujo en una alta percepción de inseguridad por par-
te de la ciudadanía: “Este sentimiento de inseguridad descansa, por una
parte, en la percepción de que la incidencia delictiva se ha elevado, y, por
otra, en la idea compartida de que las autoridades no han tenido la capa-
cidad de respuesta adecuada para enfrentar, disuadir y, en su caso, castigar
a los delincuentes” (Zepeda, 2004: 13).
Puede ilustrarse lo anterior con la “cifra negra” de la delincuencia,
es decir, con la proporción de crímenes efectivamente denunciados por
la ciudadanía. Este guarismo suele considerarse como un buen indica-
dor de la confianza civil hacia las instituciones estatales, en cuanto que
expresa el nivel de expectativa que los individuos tienen de que la justi-
cia formal resuelva su caso efectivamente: “la proporción de delitos re-
portados suele tener mucho que ver con la confianza de los ciudadanos
10
A pesar de que la sociología criminal suele mostrar correlaciones significativas entre tasas
delictivas y variables socioeconómicas, lo cierto es que la delincuencia tiene también una di-
mensión institucional insoslayable. La perspectiva conocida como sociología criminal aún no ha
resuelto el problema de “la tendencia de las altas tasas delictivas a permanecer, a pesar de que
las variables económicas o sociales con las que se asocia su origen hayan cambiado” (Zepeda,
2004: 77).
© Flacso México
violencias colectivas.indd 21 12/09/14 13:10
22 ® Violencias colectivas. Linchamientos en México
en sus autoridades” (Zepeda, 2004: 44). Diversos estudios (Zepeda,
2004; Pansters y Castillo, 2007; entre otros) muestran que la sociedad
mexicana sólo denuncia 25% de los delitos que padece, por lo que es
uno de los países con peores registros en este sentido.
Esta desconfianza en las instituciones se sustenta sobre un compro-
bado funcionamiento ineficaz de toda la cadena de instituciones encar-
gada de prevenir y sancionar los delitos. Desde el punto de vista de las
fuerzas del orden, es innegable el grado en que las distintas instituciones
policiacas se han visto envueltas en un cúmulo de hechos de corrupción,
complicidad y hasta como protagonistas de sucesos delictivos. Por ello,
no sorprende que “la población les tiene una gran desconfianza y las per-
cibe más como fuentes de inseguridad, acoso y abuso, debido a que fre-
cuentemente están vinculadas a la corrupción, la violencia y el tráfico de
drogas, y a que no existen mecanismos efectivos de control y responsabi-
lidad dentro de dichas fuerzas. La percepción negativa se agudiza por la
constatación de que utilizan la extorsión y la tortura para su propio be-
neficio, y de que en ciertos casos obtienen rentas por el otorgamiento de
protección, por el encubrimiento de criminales e incluso por su partici-
pación directa en actividades delictivas como la extorsión, el secuestro y
el narcotráfico” (Alba y Kruijt, 2007: 501). Las fuerzas del orden, en de-
finitiva, actúan como un actor violento privado más, dentro de las violen-
cias fragmentadas que mostrábamos arriba, haciendo un uso discrecional
y en su propio beneficio de la violencia de la que legítimamente disponen.
Si bien no es posible juzgar el éxito de un sistema penal en función
de la cantidad de supuestos delincuentes a los que consigue privar de su
libertad, las instituciones que cumplen supuestamente dichas tareas tam-
poco gozan de buena salud, tal como lo refleja un exhaustivo estudio de
Zepeda (2004). Según dicho autor, para el año 2001, de cada cien delitos
que se cometían, solamente 25 eran reportados a las autoridades penales
correspondientes, como veíamos un poco más arriba. De esos 25 ilícitos
reportados, sólo en 4.55 se había concluido la investigación pertinente,
poniéndose a disposición de los jueces sólo a 1.6 delincuentes. De este
porcentaje que llegaba ante un juez, 1.2 recibían alguna sentencia, siendo
condenados sólo 1.06% de los delitos totales. En el siglo xxi en México,
de cada cien delitos cometidos, sólo un poco más de 1% culmina con una
sentencia efectiva. Además, de ese 1.06 condenado, 0.66 recibe menos de
tres años de prisión (que en algunos casos puede conmutarse por pena no
privativa de la libertad) y 0.4 recibe más de dos (sic) años (Zepeda, 2004:
20) (véase la figura 1).
Derechos reservados
violencias colectivas.indd 22 12/09/14 13:10
Introducción ® 23
Hechos
aparentemente
delictuosos
PROCESO AVERIGUACIÓN MEDIDAS EJECUCIÓN DE
PENAL PREVIA PREVENTIVAS SENTENCIA
CONDENATORIA
100 25 1.6 1.06
De cada 100 delitos De los 25 ilícitos que De ese 1.6% del De ese 1.06
que se cometen en sí se reportan, sólo se fenómeno delictivo condenado, 0.66
México, sólo se concluye la que llega ante un reciben menos de
denuncian 25 investigación en 4.55, juez, 1.2 llega a tres años de prisión
poniéndose a sentencia, (que en algunos casos
disposición de los condenándose a 1.06 puede conmutarse
jueces sólo a 1.6 con pena no privativa
de libertad) y 0.4
recibe más de dos
años de prisión
FUENTE: Estimación de la proporción de delitos denunciados de la Primera Encuesta de Victimización
del ICESI; desahogo de las averiguaciones previas de anuarios estatales del INEGI, 2002, con información
de las procuradurías locales; desahogo de expedientes judiciales y monto de las sanciones de acuerdo
con el Cuaderno de Estadísticas Judiciales en Materia Penal núm. 10 del INEGI, con información de los
tribunales locales.
Fuente: Zepeda (2004: 20).
Figura 1. El fenómeno delictivo en México y el sistema penal (año 2001).
¿Cómo es posible esta escasa operatividad del sistema penal mexica-
no? Para Zepeda, si bien el fenómeno tiene diversas aristas y cuenta con
numerosas dificultades, el problema principal se encuentra en las procu-
radurías de justicia y, en particular, en el ministerio público: “el desempe-
ño cotidiano de las organizaciones del subsistema, particularmente de las
procuradurías de justicia y el ministerio público, está muy distante de lo
que el diseño institucional se propuso y se previó. El diseño institucional
ha sido desbordado por la demanda de servicios y de la organización del
trabajo al interior de las procuradurías, quedando rezagado e inoperante”
(Zepeda, 2004: 368).
La imposibilidad de estas instituciones de procesar la totalidad de
los casos que se le presentan abre el juego a una discrecionalidad evi-
dente que favorece la impunidad y, otra vez, deteriora el carácter públi-
co de los organismos estatales, en cuanto que las actuaciones judiciales
impulsadas responden más a los intereses y al accionar de los privados
perjudicados que a la actuación universal correspondiente. Así pues, “la
imposibilidad material de brindar atención cabal a todos los asuntos
© Flacso México
violencias colectivas.indd 23 12/09/14 13:10
24 ® Violencias colectivas. Linchamientos en México
que llegan a las procuradurías ha generado de facto una serie de atribucio-
nes discrecionales que no tienen un sistema de control eficaz” (Zepeda,
2004: 368). Por lo tanto, “la sociedad no ha sido debidamente represen-
tada por el Ministerio Público, quien, abrumado por la demanda de ser-
vicios tiene que dejar casos sin atención, propiciando impunidad, uno de
los pilares de la eficacia disuasoria del sistema penal. La opinión y per-
cepción ciudadana sobre la inseguridad, los niveles de impunidad y la
capacidad de la respuesta de la autoridad frente al crimen son uno de los
indicadores que ilustran esta disfunción” (Zepeda, 2004: 370).
V
Para terminar con esta introducción, quisiéramos aclarar los motivos de
la inclusión de algunas problemáticas. Como el lector verá en el siguien-
te capítulo, muchas de las hipótesis explicativas de linchamientos (sobre
todo las referentes a México) se concentran en el incremento de la inse-
guridad ciudadana como la principal causa explicativa para dar cuenta de
su presencia y crecimiento en la región. Se supone que, ante un aumen-
to de la violencia social y la desconfianza civil ante la crisis de los orga-
nismos estatales de impartición de justicia, los individuos deciden actuar
por su propia cuenta y recurren a los linchamientos. Lejos de cuestionar
estas explicaciones, aquí pretendemos incorporarlas como el trasfondo
histórico-social sobre el que transcurren los linchamientos en el México
contemporáneo para luego recuperarlas de manera concreta a partir del
análisis de las dinámicas de la acción colectiva. Por ello, este breve pero
cabal tratamiento al problema del crecimiento de la violencia en América
Latina y la escasa efectividad estatal para resolver la inseguridad ciudada-
na en México nos servirán de punto de partida. Ahora es momento de in-
cursionar en nuestro objetivo, no sin antes hacer un repaso exhaustivo de
las distintas lecturas que los linchamientos han tenido en nuestra región.
Derechos reservados
violencias colectivas.indd 24 12/09/14 13:10
I. Los estudios sobre linchamientos
en América Latina
En este capítulo pasaremos revista a las principales hipótesis explicati-
vas esbozadas por diversos autores acerca del fenómeno de los lincha-
mientos en América Latina y en Estados Unidos de fines del siglo
xix y principios del xx. No se presentan aquí todos los estudios sobre
linchamientos producidos desde las ciencias sociales (cuestión que
ya sería sumamente difícil desde que hace algunos años se generali-
zaron las investigaciones), sino que nos interesa poner en debate las
principales líneas argumentativas para abordar mejor el fenómeno
mexicano.
La línea expositiva de este capítulo irá, en primer término, en un sen-
tido cronológico, repasando los primeros estudios sobre la cuestión en
Estados Unidos y los primeros intentos latinoamericanos en dar una
explicación a estos hechos. A partir de allí se desarrollarán los “casos”
particulares en los que estudios diversos han puesto a debatir sus interpre-
taciones. Así, pues, se presentarán primero los estudios sobre Guatemala y
Brasil; luego los análisis sobre linchamientos en la región andina (Bolivia,
Perú, Ecuador) y Argentina y, por último, los debates en torno a los lin-
chamientos en México.
El origen: los linchamientos en Estados Unidos
Las primeras investigaciones sobre linchamientos se consolidaron fuerte-
mente en el vecino país del norte, donde la violencia colectiva hacia in-
dividuos se generalizó de manera extraordinaria a finales del siglo xix, al
punto que en Lynch-Law: An Investigation Into the History of Lynching in the
United States, el primer estudio sistemático de los linchamientos, escrito
en 1905, James E. Cutler afirma que “el linchamiento es una práctica
[25]
© Flacso México
violencias colectivas.indd 25 12/09/14 13:10
26 ® Violencias colectivas. Linchamientos en México
criminal que es peculiar de Estados Unidos” (Cutler, 1905: 1, citado en
Gibson, 1979. Traducción nuestra).1
Precisamente, el término linchamiento (lynching) tiene sus orígenes en
la guerra de independencia estadounidense. En dicho contexto, el juez
Charles Lynch decidió castigar extralegalmente a un grupo de leales al
imperio británico, aun cuando éstos habían sido absueltos ante un jurado
oficial. A partir de allí, el término Lynch’s law (o directamente lynch-law)
comenzó a utilizarse para designar la práctica de los “cazadores de hom-
bres”, hombres blancos del sur de Estados Unidos que empezaron a
organizar “patrullas” civiles para capturar a supuestos maleantes. Este
método de “justicia popular” (conocido también como “vigilantismo”)
había surgido en la frontera sur estadounidense, donde el poder policial
del Estado era, según los pobladores, aún insuficiente (Mendoza, 2004;
siguiendo a Raper, 1969). Sin embargo, posteriormente esta práctica da-
ría paso al uso de la fuerza colectiva como un método de explotación y
segregación racial aplicado por los blancos hacia los negros (Mendoza,
2004; siguiendo a Shay, 1969).
Un trabajo de Christopher Waldrep (2002) describe la historia del
concepto y señala precisamente el cambio semántico de la palabra. Así
pues, luego de la guerra de secesión y el aumento de las tensiones raciales,
la palabra “linchamiento” (lynch-law o lynching) se utilizó para denominar
únicamente el castigo colectivo violento a personas de distinto color, es-
pecíficamente de blancos hacia negros. Sin embargo, luego de la segunda
guerra mundial, el significado se amplió a ataques a otras minorías como
los homosexuales e incluso comenzó a hablarse de “linchamiento legal”
en relación con los abusos del sistema de justicia penal.
Más allá del significado específico que fue adquiriendo el término,
los trabajos sobre linchamientos en Estados Unidos apuntaron a señalar,
en general, que estas prácticas fueron un fenómeno de índole racial ca-
racterístico de la época posterior a la guerra de secesión. Estadísticas del
Instituto Tuskegge (s/f ) muestran que entre 1882 y 1964 hubo en ese
país 4742 linchamientos, de los cuales 3445 (72%) fueron cometidos
1
En el mismo sentido, Gibson (1979) afirma que “los linchamientos —asesinatos públi-
cos y abiertos de personas sospechosas de delitos, concebidos y llevados a cabo más o menos
de forma espontánea por una turba— parecen haber sido una invención estadounidense”
(Traducción nuestra).
Derechos reservados
violencias colectivas.indd 26 12/09/14 13:10
I. Los estudios sobre linchamientos en América Latina ® 27
contra ciudadanos afroamericanos. Además, 4669 casos (98%) se pro-
dujeron entre 1882 y 1935.2
En una investigación efectuada en los setenta, Robert A. Gibson seña-
ló que “en las últimas décadas del siglo xix, el linchamiento de personas
negras en los estados del sur y fronterizos se convirtió en un método ins-
titucionalizado utilizado por los blancos para aterrorizar a los negros y
mantener la supremacía blanca. En el sur, durante el periodo 1880-1940,
hubo un profundo y omnipresente sentimiento de odio y miedo hacia
los negros, lo cual llevó a turbas blancas a utilizar la ‘ley de Lynch’ como
medio de control social” (1979, traducción nuestra). Gibson menciona,
además, otros factores explicativos, como la ausencia de instituciones es-
tatales de justicia en comunidades alejadas, la connivencia de las auto-
ridades policiales y judiciales (incluso con la participación activa en las
acciones), la monotonía de la vida rural y la pobreza y falta de educación
de las familias: “Los linchamientos se produjeron más frecuentemente en
las ciudades pequeñas y en las aisladas comunidades rurales del Sur, don-
de la gente era pobre, en su mayoría analfabetos, y donde había una nota-
ble ausencia de medios de recreación comunitarios saludables” (Gibson,
1979. Traducción nuestra).
A partir de los primeros años del siglo xx las estadísticas comenza-
ron a mostrar un descenso constante en la cantidad de linchamientos.
El autor menciona que si bien no se conoce exhaustivamente la causa de
este proceso, en esto seguramente influyó el cambio en la política pre-
ventiva y represiva de las fuerzas del orden (que comenzaron a atacar los
episodios de violencia) y, además, la creciente urbanización de las ciu-
dades meridionales. A la par que disminuían los casos de linchamientos,
se produjo un aumento considerable de lo que Gibson llamó “estallidos
raciales” (racial riots), un tipo de violencia que se generalizó durante el
siglo xx. Mientras que los linchamientos eran sucesos generalmente rura-
les y característicos del sur del país, los estallidos raciales eran episodios
2
En 2005, el senado estadounidense ofreció públicamente disculpas a la comunidad
afroamericana y a los descendientes de los individuos linchados por los continuos “fraca-
sos” en la promulgación de leyes contra linchamientos a principios del siglo xx. Entre 1892
y 1950 siete presidentes estadounidenses enviaron al congreso proyectos de ley que decla-
raban ilegales los linchamientos. Sin embargo, los escaños del Sur en el senado impidieron
continuamente su aprobación, por lo que más de medio siglo después representantes de esa
institución pidieron perdón a las víctimas de la violencia colectiva contra la población afro-
descendiente (Calvo, 2005).
© Flacso México
violencias colectivas.indd 27 12/09/14 13:10
28 ® Violencias colectivas. Linchamientos en México
producidos en centros urbanos, generalmente ubicados en el norte. Estos
últimos incluían, además de los agravios a personas, ataques a propieda-
des de población afroamericana y enfrentamientos raciales intensos que
solían registrar bajas de ambos bandos (aunque generalmente la mayor
cantidad de muertos eran individuos negros). Según Gibson, la tensión
racial provocada por la migración masiva de los negros del Sur hacia los
centros urbanos del Norte y la competencia de éstos con los blancos por
puestos de trabajo provocaron un aumento de la tensión racial en las ciu-
dades septentrionales y la aparición de conflictos raciales violentos.
De esta manera, los linchamientos virtualmente desaparecieron y los
conflictos raciales pasaron a adoptar la forma de “estallido”, con ata-
ques masivos a propiedades y edificios públicos, protagonizados tan-
to por miembros de comunidades blancas, como por miembros de las
afroamericanas.
El primer interés por los linchamientos en
América Latina: el caso de Canoa
Los estudios sobre linchamientos desde las ciencias sociales latinoameri-
canas son recientes. Aun cuando no sabemos si la inexistencia de publica-
ciones previa a los noventa responde a la ausencia de casos de linchamiento
en la región (excepto, como veremos, la situación de Brasil) o al desinterés
por el tema de la academia local, lo cierto es que los primeros anteceden-
tes de los que tenemos registro se desarrollaron como estudios de caso
etnográficos (incluso de corte periodístico) en torno a episodios puntua-
les que cobraron notoriedad mediática. Tal fue el caso del incidente ocu-
rrido en la ciudad de San Miguel Canoa, estado de Puebla, en septiembre
de 1968, en el que un grupo de jóvenes empleados de la Universidad
Autónoma de Puebla (uap) y un habitante que les dio alojamiento3 fue-
ron linchados por vecinos de la ciudad. La temprana investigación de
Guillermina Meaney (2000) dio cuenta de este episodio, enlazándolo
con el clima político mexicano de la época. Meaney argumentó que la
3
Los cinco empleados de la uap estaban allí porque tenían planeado escalar la montaña La
Malinche. Cuando llegaron al lugar, una fuerte lluvia los sorprendió y los obligó a pasar
la noche en la ciudad. Al no encontrar alojamiento allí y al verse imposibilitados de vol-
ver a Puebla, tuvieron que dormir en la casa de un hombre que amablemente los hospedó.
Derechos reservados
violencias colectivas.indd 28 12/09/14 13:10
I. Los estudios sobre linchamientos en América Latina ® 29
violencia contra los jóvenes estuvo influenciada por el trato que el gobier-
no y los sectores conservadores de la sociedad mexicana (algunos medios
de comunicación, autoridades eclesiásticas y regionales) le dieron a la
fuerte movilización estudiantil producida ese mismo año. Según la auto-
ra, la publicidad negativa que los medios locales hicieron del movimiento
estudiantil (en particular el periódico El Sol de Puebla) hizo que la comu-
nidad viera a los trabajadores universitarios como enemigos de la patria,
contrarios a la religión católica y seres oportunistas que iban a robar los
bienes de la comunidad. Por esta razón, se habría creado “una sicosis co-
lectiva que afectaría en forma decisiva a la gran masa de gente ignorante,
embrutecida por el alcohol, la desnutrición, los sermones dominicales y
la propaganda del pri [Partido Revolucionario Institucional]” (Meaney,
2000: 12), provocando una reacción violenta contra individuos ajenos a
la comunidad e identificados como enemigos.
Recientemente, una investigación de Osvaldo Romero Melgareja
(2006a) señaló que el linchamiento había sido instigado por el cura lo-
cal y los “caciques” de la Liga de Comunidades Agrarias, vinculada al
pri, enfrentados a los miembros de la Central Campesina Independiente
(cci). El alojamiento brindado por un miembro de la cci a los trabajado-
res de la uap fue el detonante para que, bajo la premisa de la destrucción
de los “comunistas foráneos”, la comunidad fuera movilizada en contra
del hombre y los trabajadores universitarios. Así, para Romero Melgareja
(2006b) “el linchamiento ocurrido el 14 de septiembre de 1968 fue par-
te del proceso de violencia emprendido por los caciques de San Miguel
Canoa, que les permitió mostrar a propios y extraños la vigencia y la for-
taleza de su sistema de dominación local”.
Los primeros análisis sistemáticos: los estudios en Brasil y la
visión de la minugua sobre los linchamientos en Guatemala
Más allá de estas exploraciones puntuales, los estudios y registros siste-
máticos de los linchamientos latinoamericanos comenzaron a producir-
se en los últimos años del siglo xx y los primeros del xxi. A medida que
estos hechos se repetían en algunos países de la región, su conocimiento
científico comenzó a ser una demanda de los estados y los organismos in-
ternacionales, y una curiosidad para los investigadores locales.
En una temprana compilación de Martha Huggings (1991), Ensayos de
violencia extralegal, apareció un texto con los resultados de una investigación
© Flacso México
violencias colectivas.indd 29 12/09/14 13:10
30 ® Violencias colectivas. Linchamientos en México
sobre los linchamientos en Brasil. El trabajo de José de Souza Martins
analizó la recurrencia de linchamientos en el país sudamericano en los
años 1979-1988, y encontró 272 casos concentrados principalmente en
la “región sudeste” (Souza, 1991: 23). A partir de un registro hemero-
gráfico (una metodología continuamente retomada en este tipo de estu-
dios), el autor halló que los linchamientos se concentraron en los últimos
años del periodo estudiado, es decir, de 1985 a 1988. Esto significa que
“hubo un 50 por ciento más de linchamientos bajo la ‘Nueva República’”
(Sousa, 1991: 23), en comparación con la cantidad de episodios regis-
trados bajo la dictadura militar. En este sentido, para Sousa los lincha-
mientos brasileños se relacionan con un proceso de privatización de la
justicia y la violencia, profundizado a partir de la transición democrática
en aquel país. Dicha transición, se argumenta, vino acompañada de un re-
lajamiento estatal en el control de la emergencia de violencias singulares
y dispersas. En este sentido, “el Estado […] ha resucitado y/o no ha po-
dido evitar el renacimiento de los poderes personales de los potentados”
(Sousa, 1991: 24). En esta irrupción particularista de la violencia, el de-
recho y la justicia se impone sobre todo en las regiones rurales y atrasadas
del país. Por esta razón, la presencia de linchamientos en los suburbios
de las grandes ciudades se explica por la “invasión” de emigrantes que
trasladan sus prácticas políticas rurales a las urbes.4 Así, en las grandes
ciudades brasileñas, caciques de organizaciones barriales, líderes de orga-
nizaciones delictivas, entre otros, han ejercido efectivamente la mediación
de las prácticas y las relaciones políticas populares, suplantando e incluso
disputando ese papel al Estado.
En suma, los linchamientos brasileños se producen en territorios so-
ciales gobernados por la precariedad social y la dispersión del poder, zo-
nas rurales o urbanas en donde la prometida “modernización” aún no se
ha concluido.
Por otra parte, uno de los países con más y mejores registros de estos
hechos es Guatemala, en donde el fenómeno de los linchamientos con-
citó la atención de instituciones nacionales e internacionales. Dicho país
fue el escenario de una prolongada guerra civil que azotó a la población
4
“Con la ‘Nueva República’ resurgieron las concepciones y prácticas de la justicia privada de
las áreas rurales más atrasadas de Brasil. De hecho, las ciudades brasileñas han sido invadidas
por el campo de diversas maneras –no sólo por migrantes y emigrantes, sino por un estilo
rural de las prácticas políticas” (Sousa, 1991: 23. Traducción nuestra).
Derechos reservados
violencias colectivas.indd 30 12/09/14 13:10
I. Los estudios sobre linchamientos en América Latina ® 31
durante décadas y que culminó con la firma de un tratado de paz en
diciembre de 1996. Precisamente luego de ese tratado, comenzó a re-
gistrarse en Guatemala numerosos casos de linchamientos.5 La preocu-
pación por la situación fue tal que una misión de la Organización de las
Naciones Unidas (onu) se propuso investigar el fenómeno con el objeti-
vo de erradicar esas acciones de la sociedad civil guatemalteca. La institu-
ción encargada de tal investigación fue la Misión de Verificación para las
Naciones Unidas en Guatemala (minugua). Dicha misión produjo varios
documentos de trabajo en los que se exponen los resultados de las explo-
raciones y las conclusiones sobre las causas principales de los linchamien-
tos en Guatemala.
Los registros de la minugua revelan que entre 1996 y 2003 ha habi-
do 577 linchamientos con un saldo de 250 personas muertas. A partir de
estos registros empíricos, esta institución internacional ha esbozado una
serie de factores que se reúnen en la explicación y en la definición de los
actos de linchamiento.
En primer lugar, la minugua no ofrece una definición sistemática
de los linchamientos más que la que actualmente da la Real Academia
Española (“ejecución sin proceso y tumultuariamente a un sospechoso o
a un reo”). Sin embargo, intenta definir sus principales atributos a partir
de generalizaciones empíricas. Así pues, para la minugua los linchamien-
tos son: a) una práctica violenta que contiene una pluralidad de actos de-
lictivos, b) una especie de violencia tumultuaria (entendida como “todos
aquellos actos de agresión en que se ve involucrada una muchedumbre y
en los que no aparece clara la existencia de una intención de llevar a efec-
to el linchamiento de determinada persona” (minugua, 2004: 45), y c) un
“hecho criminal premeditado”.
En cuanto a las causas de los linchamientos, el argumento central que
se desarrolla es que éstos se encuentran estrechamente relacionados con
la guerra civil previa, en la medida en que “las regiones del país donde el
enfrentamiento armado interno alcanzó los más altos niveles de violencia
también coinciden con las áreas en donde aparecen, en la etapa poscon-
flicto, el mayor número de linchamientos” (minugua, 2004: 17). Desde
esta visión, se sostiene que la estrategia militar contrainsurgente de pene-
trar en las comunidades rurales indígenas dinamitó sus lógicas sociales y
5
El registro de linchamientos comienza ese año, pero Fuentes (2008: 161) ha demostrado
que antes de 1996 los linchamientos ya se producían en Guatemala.
© Flacso México
violencias colectivas.indd 31 12/09/14 13:10
32 ® Violencias colectivas. Linchamientos en México
las solidaridades que las caracterizaban. Las redes de inteligencia internas,
la violencia extrema, las masacres, torturas, el desplazamiento y recluta-
miento forzados hicieron que las formas tradicionales de convivencia su-
cumbieran, “provocando la implantación de jerarquías sustentadas en el
poder de la fuerza” (minugua, 2004: 17). Esto último sucedió porque, en
reemplazo de la sociabilidad comunitaria, se impusieron formas jerárqui-
cas que permanecieron incluso luego del conflicto militar, manteniendo
el control y la vigilancia sobre las comunidades. Tal situación provocó que
los líderes de estas nuevas estructuras utilizaran los linchamientos como
una forma de confrontación y control social e incluso con motivos me-
ramente personales.
Por esta razón el punto de vista de la minugua es que, tal como hemos
visto arriba, los linchamientos son hechos premeditados. Según esta in-
terpretación, el carácter tumultuario de los linchamientos responde a ma-
nipulaciones (llevadas adelante por diversos métodos como el rumor y la
desinformación pública) de parte de las estructuras de poder impuestas
en las comunidades durante el conflicto armando y afianzadas luego de
él: “La Misión ha comprobado que la autoría por instigación, presente
en muchos de los linchamientos verificados, es atribuible a personas que
pertenecieron a estructuras de control político y social (comités volunta-
rios de defensa civil y comisionados militares) nacidas de la lucha contra-
insurgente” (minugua, 2004: 54).
Por otro lado, lejos de las explicaciones que ven en el derecho indígena
el origen de los linchamientos, la minugua afirma que éstos son el resul-
tado de la imposición de jerarquías sociales nuevas que disipan el dere-
cho tradicional: “las investigaciones sobre el derecho indígena realizadas
en Guatemala durante los últimos años corroboran la presencia de me-
canismos de carácter consensual, reparador, restitutivo y conciliador que
el derecho indígena utiliza junto con procedimientos coercitivos o san-
cionatorios de carácter simbólico y material, todo lo cual contrasta con
la práctica de los linchamientos” (minugua, 2004: 53). En consecuencia,
la presencia de linchamientos en comunidades indígenas se debe a la eli-
minación de los sistemas jurídicos tradicionales y no a su existencia. De
este modo, los linchamientos aparecen como una consecuencia del des-
gajamiento social provocado por la guerra civil y como una forma de
conflicto impulsada por las estructuras de poder heredadas del conflicto
armado.
Además del conflicto armado, la minugua reconoce otros facto-
res relacionados con los linchamientos, como el nivel de pobreza y la
Derechos reservados
violencias colectivas.indd 32 12/09/14 13:10
I. Los estudios sobre linchamientos en América Latina ® 33
frustración de las poblaciones. A tono con las hipótesis explicativas de
las “nuevas violencias” latinoamericanas (expuestas ya en la introducción
a nuestro texto), la minugua sostiene que hay una correlación inversa en-
tre la presencia de linchamientos y el puntaje en el Índice de Desarrollo
Humano (idh). Por lo tanto, indicadores de ingreso, salud y educación
bajos serían factores concurrentes en la presencia de linchamientos.
Por otra parte, la minugua aduce que las reacciones violentas de la
muchedumbre están fundamentadas en tensiones estructurales por la acu-
mulación de demandas insatisfechas. En este sentido, los linchamientos
se asentarían sobre el terreno inflamable de la frustración social. Las de-
mandas insatisfechas (no sólo las vinculadas a la impartición efectiva de
justicia) provocarían una acumulación de malestar en la población que
“estallaría” en estos episodios de violencia: “la canalización de esta frus-
tración, que deriva de variadas causas, muchas veces se realiza a través de
la agresividad. La expresión violenta de la agresividad es percibida como
una manera de desahogar las frustraciones largamente acumuladas por las
comunidades” (minugua, 2004: 19).
La Misión identifica, además, fallas en los diseños institucionales que
favorecen la aparición y expansión de los linchamientos. La falta de po-
líticas públicas, el desconocimiento entre las fuerzas del orden de cómo
operan estos hechos, sumado a la impunidad y los abusos de las autori-
dades refuerzan la falta de prevención y control de estos casos. Además,
muchas veces las autoridades locales y eclesiásticas6 y los medios masi-
vos de comunicación actúan legitimando abiertamente las acciones de los
linchadores.
Esto se sumaría, por último, a la dificultad de las poblaciones para
comprender los tiempos y funciones institucionales. Distanciándose de la
literatura que ve en los linchamientos un ejercicio de justicia popular ante
la ineficiencia judicial, para la minugua el problema no estaría en los mo-
dos en que las instituciones judiciales imparten justicia (esto sólo sería vi-
sible para la impunidad de los linchadores), sino en las percepciones que
la población tiene sobre ésta. La ignorancia del Código Procesal Penal
aprobado en 1994 y el desconocimiento de las competencias institucio-
nales llevarían a la población a impulsar demandas ante las instituciones
que éstas no podrían resolver, como la expectativa de respuesta inmediata
6
“El recurso a la Biblia como fuente para justificar el linchamiento ha tenido un fuerte im-
pacto” (minugua, 2004: 28).
© Flacso México
violencias colectivas.indd 33 12/09/14 13:10
34 ® Violencias colectivas. Linchamientos en México
por parte de las autoridades judiciales sin respetar los tiempos procesa-
les. Estas demandas insatisfechas extenderían un clima de impunidad que
contribuiría a la exaltación y a la acción directa.
En conclusión, todos los factores mencionados (principalmente las
secuelas de la guerra interna, el enquistamiento de poderes militares y la
disolución de costumbres tradicionales) hacen que el linchamiento haya
adquirido “dimensiones de una práctica recurrente y sistemática, con vo-
cación de permanecer y adquirir legitimidad” (minugua, 2004: 15), fa-
voreciendo una cultura del linchamiento asentada sobre “patrones culturales
violentos” (minugua, 2004: 54).
Las críticas a la minugua
La importancia del fenómeno de los linchamientos en Guatemala hizo
que algunos autores se interesaran en el tema, produciendo interpreta-
ciones alternativas a las que ofrecía la minugua. Uno de ellos fue Carlos
Antonio Mendoza, quien criticó la hipótesis central de que los lincha-
mientos eran el resultado de la herencia bélica guatemalteca. En primer lu-
gar, Mendoza efectuó una crítica metodológica, afirmando que hubo “un
sesgo en la selección de casos para la variable independiente” (Mendoza,
2008: 46) porque sólo se relevaron para el análisis los municipios donde
sí se producían los linchamientos, sin tomar en cuenta aquellas comuni-
dades donde no se producían. Esto imposibilitó un estudio comparativo
sistemático que, por ejemplo, observara que en Guatemala existen muni-
cipios con bajos niveles de ingreso e igualmente afectados por el conflicto
armado en los que no había presencia de linchamientos.7
Precisamente, la explicación de que los linchamientos son promovi-
dos por individuos pertenecientes a las redes de control contrainsurgente
7
“El sesgo metodológico de minugua se explica fácilmente: hicieron inferencias a partir de
una muestra donde únicamente se incluyeron las unidades de análisis donde sí había ocurrido
al menos un caso de linchamiento. Este sesgo en la selección de casos para la variable depen-
diente los llevó a afirmar que el conflicto armado y los bajos niveles de desarrollo humano
parecen estar explicando la violencia colectiva. No tomaron en cuenta las unidades de análisis
(sean éstas departamentos o municipios de la República) en los cuales nunca ocurrió lincha-
miento alguno. Si lo hubieran hecho, se habrían dado cuenta que hay lugares pobres y afecta-
dos por el conflicto armado donde no se han dado casos de violencia colectiva” (Mendoza,
2008: 46).
Derechos reservados
violencias colectivas.indd 34 12/09/14 13:10
I. Los estudios sobre linchamientos en América Latina ® 35
está desmentida por la propia minugua, ya que, según sus datos, en sólo
4% de los casos se pudo comprobar la participación de exagentes de la
contrainsurgencia como instigadores de linchamiento (Mendoza, 2008:
47). Así, Mendoza llevó a cabo una crítica a la explicación de que los lin-
chamientos se deben a la “cultura de violencia” dejada por el conflicto
armado. El investigador guatemalteco argumentó que la presencia de lin-
chamientos en países en los que no ha habido guerra civil (México, Perú,
Ecuador, etc.) y la ausencia de linchamientos en naciones que sí sopor-
taron un conflicto interno duradero como El Salvador, descarta esta hi-
pótesis. Además, sus trabajos demuestran con datos estadísticos que las
poblaciones con mayores casos de linchamientos son comunidades con
bajos indicadores de violencia (menores niveles en la tasa de homicidios)
y que en dichas poblaciones hay un fuerte componente indígena (es decir,
que las comunidades indígenas son las que tienen menores tasas de homi-
cidio y mayores tasas de linchamiento).
Por otro lado, Mendoza criticó la visión de la minugua, que relacio-
naba la presencia de linchamientos con el desconocimiento de la ley y de
las instituciones. Por el contrario, según él, lo que motiva los linchamien-
tos es la desconfianza y la escasa legitimidad de las instituciones policiales
y judiciales entre la población, no la ignorancia popular de su funciona-
miento. Ante una creciente y amenazante inseguridad no resuelta (incluso
provocada) por las instituciones del Estado, las comunidades se habrían
visto forzadas a resolver los problemas de inseguridad por sus propios
medios. Esta “privatización de la seguridad”8 fue encarada de diversas
maneras: mientras que los sectores medios y altos pudieron adquirir servi-
cios de prevención empresariales, los sectores populares no tuvieron más
remedio que organizarse colectivamente para protegerse:9 “La delincuen-
cia común conduce a los pobladores a organizarse y reaccionar violen-
tamente” (Mendoza, 2004: 87), a veces mediante la eliminación de los
presuntos delincuentes, a veces para dar un mensaje de intolerancia ante
8
En el sentido de que no es brindada por el Estado y las instituciones públicas.
9
“La población civil entendió que el Estado no garantizaría su vida, libertad y propie-
dades. Por el contrario, los agentes del Estado se constituyeron en una amenaza para los
derechos fundamentales de los ciudadanos. Sin ninguna protección legal o institucional,
las personas empezaron a proveerse por sí mismas de los bienes públicos que el Estado no
ofrecía. Empezaron a coordinarse y a contribuir para resolver el problema de la acción co-
lectiva y, entonces, proveerse de justicia, orden y seguridad” (Mendoza, 2004: 94).
© Flacso México
violencias colectivas.indd 35 12/09/14 13:10
36 ® Violencias colectivas. Linchamientos en México
hechos delictivos.10 Así, pues, “[E]n este sentido, parece que los lincha-
mientos son una forma de acción colectiva, entre otras, para la protección
de las aldeas, mercados y vecindarios. No es una respuesta irracional, sino
una modalidad de acción conjunta de los pobres, y una expresión públi-
ca y colectiva para preservar su vida y escasas pertenencias” (Mendoza,
2004: 95).
Además, Mendoza resalta el dato de que los linchamientos se produ-
cen fundamentalmente en comunidades indígenas. El hecho de que di-
chas comunidades cuenten generalmente con bajos niveles de ingreso
las incluiría dentro de la defensa colectiva de la seguridad comunitaria.
Pero no todos los municipios de bajos ingresos son protagonistas de lin-
chamientos. Para el autor, la preponderancia indígena se debe al fuerte
sentido de pertenencia a la comunidad y al alto grado de organización
comunitaria. Estas formas de relación más intensas harían que, ante el
ataque a un individuo, el colectivo asuma el agravio como propio, reac-
cionando de manera airada.
Sin embargo, no debe confundirse este argumento con la idea de que los
linchamientos son llevados a cabo en virtud del derecho indígena de “usos
y costumbres”.11 Las reacciones de violencia colectiva no se fundamen-
tan en el derecho indígena, sino en una respuesta comunitaria particular
ante una situación de inseguridad colectiva. De este modo, “en las comu-
nidades indígenas pobres del área rural, los linchamientos pueden ser una
acción colectiva para proveer justicia, orden y seguridad. Esto no implica
que los linchamientos sean un componente del llamado derecho indígena.
Sin embargo, las condiciones para la movilización, como medios de coor-
dinación, líderes o instigadores, e identidades étnicas y territoriales están
presentes en las comunidades indígenas” (Mendoza, 2004: 96).
Cabe resaltar que Mendoza propone tres enfoques teóricos para dar
cuenta de estos fenómenos: la psicología evolutiva, las teorías de la acción
colectiva y las teorías de las instituciones. Éstos permitirían dar cuenta
de las causas inmediatas y de las motivaciones, los fines y los objetos que
llevan a realizar una acción colectiva de este tipo. En efecto, retoma de la
10
Las altas tasas de homicidio en los municipios en los que no se producen linchamientos
indicarían que en otras partes del país también hay un fenómeno de privatización de la segu-
ridad mediante la reacción violenta, pero de manera individual.
11
“No hay pruebas de que el linchamiento sea un elemento de la normativa social indígena.
Por el contrario, durante el proceso de socialización, las familias indígenas no permiten a sus
niños reaccionar violentamente” (Mendoza, 2004: 96).
Derechos reservados
violencias colectivas.indd 36 12/09/14 13:10
I. Los estudios sobre linchamientos en América Latina ® 37
psicología evolutiva la idea de “cultura del honor” según la cual, en si-
tuaciones sociales donde las instituciones estatales están ausentes (sobre
todo para proteger a las personas y sus bienes), surge una cultura “en la
cual el estatus y el poder que muestran los individuos son determinantes,
precisamente para proteger sus bienes y su propia existencia” (Mendoza,
2003: 3).
Asimismo, Mendoza aborda su estudio mediante las teorías de la ac-
ción colectiva basadas en el supuesto de individuos racionales. De este
modo, en el análisis de las acciones de linchamiento podría incluirse cues-
tiones como el “dilema del voluntario”12 y el problema del “emprende-
dor político”,13 para los casos en que se demuestre que las acciones fueron
instigadas por individuos particulares en virtud de un interés propio.
Por último, Mendoza propone retomar las teorías de las instituciones
también bajo el supuesto de racionalidad individual. Teniendo en cuenta
que para este enfoque las instituciones son “las reglas del juego que de-
limitan y constriñen el comportamiento humano” (Mendoza, 2003: 4),
éstas permitirían explicar por qué individuos que frecuentemente no in-
curren en acciones ilegales (ciudadanos “comunes y corrientes”) reaccio-
nan olvidando el marco legal-institucional en el que se encuentran.14
Los linchamientos en Sudamérica: la
región andina y Argentina
En Sudamérica, el fenómeno de los linchamientos comenzó también a
ser estudiado desde finales de los noventa, sobre todo en la región an-
dina (Bolivia, Perú y Ecuador), es decir, en ciertos países que, al igual
12
El dilema del voluntario radica en que cuando alguna actividad indeseable está ocurriendo
y es posible detenerla mediante la intervención de terceros, las personas que podrían hacer-
lo no lo hacen si hay más de un observador presente porque cada una de las personas espera
que los demás hagan algo. Algunos experimentos muestran que cuantas más personas están
presentes, es tanto menos probable que cualquier individuo decida actuar.
13
“El emprendedor político es quien por razones de su propia carrera encuentra de su propio
interés trabajar en la provisión de beneficios colectivos para el grupo relevante” (Mendoza,
2004: 90).
14
Mendoza recurre a la división entre instituciones formales e informales. Las informales,
“conocidas como convenciones, reglas morales y normas sociales, se aplican o cumplen gra-
cias a la autocensura, o la presión de otros miembros de la sociedad […] sin la expresión de
modelos mentales compartidos que se encuentran muy afianzados” (Mendoza, 2003: 4).
© Flacso México
violencias colectivas.indd 37 12/09/14 13:10
38 ® Violencias colectivas. Linchamientos en México
que Guatemala, presentan un alto componente rural e indígena. En pri-
mer lugar, describiremos las hipótesis explicativas esbozadas por Andrés
Guerrero para los linchamientos rurales en Ecuador.
Guerrero afirma que la repetición de linchamientos en el país tiene su
origen en la difusión mediática de éstos y en la asimilación entre la po-
blación de un discurso justificador de dichas acciones. Así, la reiteración
en las declaraciones de los participantes sobre la “negligencia policial” y
la “corrupción judicial” se debe a la construcción de un sentido común
que legitima estas prácticas. Para Guerrero este argumento se fue exten-
diendo con la reiteración de las acciones violentas y la difusión exagera-
da llevada a cabo por los medios de comunicación, de modo que estas
declaraciones autojustificatorias sólo serían una manifestación de “los
nódulos de un sentido común”, basados en la difusión de algunos ca-
sos mediáticos de linchamientos que “imprimieron una suerte de guión
discursivo, gestual y temporal” (Guerrero, 2000: 467), forjando un dis-
curso que “se autovalida en la experiencia personal despojada de crítica”
(Guerrero, 2000: 468).
El autor formula una explicación sobre los linchamientos rurales de
las comunidades indígenas de Ecuador, retomando algunas de las cues-
tiones desarrolladas en estudios anteriores sobre linchamientos en Brasil
(el citado estudio de Sousa Martins) y en Perú (los trabajos de Brandt,
1986 y Starn, 1992). De esta manera, se pregunta: “¿los linchamientos
comunales son una forma de ejercicio de una justicia consuetudinaria,
una nueva forma de autoridad que emerge o se consolida?; en segundo
lugar, y vinculada con la pregunta anterior, ¿se trata de actos que afirman
una nueva institucionalidad política en pugna con el Estado?” (Guerrero,
2000: 473).
Guerrero responde que, a partir de la construcción del linchamiento
como un “espectáculo ceremonial”15 (presencia de líderes indígenas, lla-
mado a los medios de comunicación, etc.), los linchamientos han sido
15
“El objetivo final son las negociaciones. Además, desde el momento que deviene un es-
pectáculo público producido, por así decir, para los espectadores inmediatos y para los
medios de comunicación masivos (sobre todo la radio y la televisión), la lógica del sus-
pense salta al primer plano en las estrategias. Implica la manipulación de un tiempo y un
ritmo al estilo de las demás formas de creación de una espera, como en una telenovela: pro-
longa el desenlace para convocar y retener un público. El linchamiento espectáculo crea al
público presencial y al abstracto (el de los medios de difusión) y, a su vez, queda atrapado
en su mirada concreta e imaginada” (Guerrero, 2000: 483). “Mientras más numerosos los
Derechos reservados
violencias colectivas.indd 38 12/09/14 13:10
I. Los estudios sobre linchamientos en América Latina ® 39
utilizados como herramientas de presión para negociar con el Estado lo-
cal o nacional,16 es decir, han sido “estrategias de poder que enarbolan
una soberanía comunal” (Guerrero, 2000: 482).
Así, mediante la “amenaza de matar”, los linchamientos tendrían una
eficacia “hacia adentro”, consolidando la comunidad amenazada y “hacia
fuera”, mediante la construcción de un espectáculo mediático, obtenien-
do condiciones de negociación con el Estado nacional para resguardar la
soberanía de las comunidades. En este sentido, los linchamientos fueron
la forma que tuvieron las comunidades de irrumpir en la escena pública
merced al uso de su fuerza: la amenaza de muerte. Como recurso, el lin-
chamiento daba capacidad de negociación (y, por ende, poder), a la vez
que reforzaba la soberanía comunitaria, reteniendo para sí un recurso su-
puestamente estatal como la violencia: “El juego de poder pasa a mayores,
puesto que, a fin de cuentas, pone frente a frente el discurso de la micro-
soberanía de la comunidad contra la ley del Estado y, por lo tanto, im-
pugna el derecho ciudadano” (Guerrero, 2000: 483).
Tomado como acto de protesta, el linchamiento es sólo una manera
de dirigirse al Estado: “una víctima propiciatoria que, sin duda, servía tan
sólo de intermediario de una frustración social dirigida hacia el Estado y
la sociedad mayor” (Guerrero, 2000: 487). Concebido como un acto ri-
tual, el linchamiento refuerza el lazo social y la soberanía comunitaria en
escenarios en los que el “afuera” es un mundo hostil repleto de enemigos.
De este modo, los linchamientos son interpretados como un acto de frus-
tración y negociación con el Estado, en el que lo que se pone en juego es
la “microsoberanía” comunitaria.17
espectadores, mayor el éxito en cuanto a la capacidad de negociación de los agentes comu-
nales” (Guerrero, 2000: 483).
16
De este modo, “el objetivo final” de los linchamientos sería “implicar a las autoridades
estatales en una negociación” (Guerrero, 2000: 474).
17
A pesar de que Guerrero tiene una valoración negativa de los linchamientos y cuestiona
fuertemente estas prácticas, dentro de esta interpretación podría incluirse aquellos trabajos
descritos por Vilas que ven los linchamientos como “‘ciudadanía insurgente’ en cuanto las
acciones de los sujetos, más allá de su brutalidad y de su ilegalidad desde la perspectiva de un
Estado cuya legitimidad se cuestiona, están dirigidas a la creación de un nuevo ordenamiento
acorde a sus propias aspiraciones o, por lo menos, forzar al Estado a cumplir con sus obliga-
ciones respecto de la sociedad. En términos de Clark (2004) los linchamientos pueden ser
interpretados como verdaderas ‘micro-revoluciones’” (Vilas, 2006: 91). Además de los tra-
bajos de Clark, Vilas incluye los de Holston (1999) y Goldstein (2003).
© Flacso México
violencias colectivas.indd 39 12/09/14 13:10
40 ® Violencias colectivas. Linchamientos en México
Por otra parte, Alfredo Santillán (2008) ofrece algunas interpreta-
ciones sobre el fenómeno de los linchamientos en Ecuador, pero para el
ámbito urbano. En primer lugar, Santillán vincula nuevamente los lin-
chamientos con la presencia de la desigualdad extrema en el país. Así, es-
tas acciones no han de verse como hechos episódicos e irracionales, sino
que “los linchamientos pueden ser vistos como una forma de violencia
colectiva relacionada con violencias menos evidentes pero altamente in-
fluyentes, como la desigualdad social y las contradicciones propias de los
Estados, cuyo rol en el pleno cumplimiento de derechos es más retórico
que real” (Santillán, 2008: 59).
Más allá de los contextos sociales en los que se producen, para el au-
tor, una de las principales causas de la recurrencia de estos hechos se en-
cuentra, como también explicaba Guerrero, en la difusión mediática de
ciertos tópicos que propician el accionar colectivo en este sentido. Así,
los discursos dominantes acerca de la “seguridad ciudadana” lograron pe-
netrar en la cultura popular, predisponiendo a la gente a actuar tomando
justicia en sus propias manos.
A partir de eslóganes imprecisos como “la seguridad es responsabili-
dad de todos”, Santillán explica que se generó un sentido común difuso
que involucra a la población en responsabilidades que le competen úni-
camente al Estado, ya no sólo previniendo los delitos, sino reprimiendo y
castigando por su propia cuenta a los supuestos delincuentes. Esto suce-
de porque los sentidos que puede otorgarse a un tópico como “seguridad
ciudadana” son muy diversos y obviamente no pueden ser monopoliza-
dos por las instituciones estatales o los propios medios de comunicación,
sino que son resignificados por las colectividades. En este sentido, las di-
fundidas propuestas civiles de “guerra al delito” o “mano dura a la delin-
cuencia” son “nociones que distan del discurso ‘preventivo’ que manejan
por ejemplo los/as funcionarios/as municipales” (Santillán, 2008: 66).
Los discursos “polimorfos” de la “seguridad ciudadana” admiten realizar
una interpretación xenófoba: si los que organizan su propia seguridad son
los ciudadanos, quienes atentan contra ella quedan fuera de la categoría y
pasan a ser individuos no-ciudadanos, un enemigo que queda fuera de la
comunidad. Se genera, entonces, una resemantización del concepto por
parte de las comunidades populares urbanas sobre un contexto de inse-
guridad generalizado, construido por los medios de comunicación. Por
esta razón, “estos hechos no están desconectados del flujo de informa-
ción y mensajes mediáticos y, por ende, de la producción social del mie-
do” (Santillán, 2008: 66).
Derechos reservados
violencias colectivas.indd 40 12/09/14 13:10
I. Los estudios sobre linchamientos en América Latina ® 41
Esto haría que cualquier acto de delincuencia se inscriba sobre esa
sensación general de miedo. De este modo, un robo actúa detonando
ese malestar social, dotando al hecho de cierta “pena acumulativa, pues
la reacción de la comunidad trae a colación una memoria activa sobre el
temor y la sensación de inseguridad, de tal forma que el castigo no tie-
ne que ver únicamente con la infracción inmediata sino con todas las
anteriores cometidas presuntamente por la misma persona o, lo que es
más grave aún, se le termina imputando otros delitos mucho más difusos
[…], pero fuertemente asentados en el imaginario colectivo” (Santillán,
2008: 66).
Por último, el autor analiza la presencia de letreros y carteles públi-
cos que advierten sobre el linchamiento de los futuros delincuentes. Estas
amenazas públicas, para Santillán, son una expresión de que “el lincha-
miento pre-existe en el imaginario de la población como repertorio válido
de castigo, lo cual refleja la persistencia del derecho colectivo de sancionar
por fuera de la justicia ordinaria” (Santillán, 2008: 67). El linchamiento
se constituye, entonces, como una “forma de autoprotección precaria” le-
gítima para quienes las protagonizan, en el contexto de una privatización
generalizada de los servicios de seguridad: los linchamientos son una for-
ma de “autoprotección precaria en comparación a las formas considera-
das aceptables, como la contratación de servicios de guardianía privada o
el crecimiento de la tenencia de armas de fuego” (Santillán, 2008: 67).
Así, pues, la extensión de un discurso difuso que promueve la seguri-
dad ciudadana y la constitución del linchamiento como un repertorio de
acción probable en la memoria colectiva de las poblaciones son las prin-
cipales causas que explican la frecuencia de estas acciones.
En tercer lugar, los estudios de Eduardo Castillo Claudett proponen
ver los linchamientos urbanos andinos18 como un fenómeno jurídico.
Como Santillán, Castillo sólo se ocupa de los linchamientos urbanos y,
en ese sentido, no está interesado en observar las lógicas comunitarias y
sus relaciones con el Estado.
Primeramente, Castillo describe la conformación de lo que él llama la
“legalidad popular urbana”, una serie de instituciones (“juntas vecinales”,
“asociaciones de residentes”, etc.) que asumían en los asentamientos pre-
carios de las grandes ciudades “tareas de producción normativa y de pre-
vención y resolución de disputas, como parte de una función más amplia
18
Sus hipótesis también incluyen a Guatemala.
© Flacso México
violencias colectivas.indd 41 12/09/14 13:10
42 ® Violencias colectivas. Linchamientos en México
de producción de orden y de sentido de comunidad al interior del espa-
cio popular urbano” (Castillo, 2000: 208). Esta legalidad, retórico-bu-
rocrática y pacífica en un primer momento, habría dado un giro radical
de violencia en las últimas décadas, a tono con las transformaciones en
la violencia latinoamericana esbozadas arriba. En este sentido, Castillo
propone entender los linchamientos dentro de este giro producido en los
asentamientos urbanos.
Teniendo en cuenta cinco aspectos de los linchamientos (frecuen-
cia, factores desencadenantes, tipo de sanción aplicada, características de
los espacios sociales en los que se producen, y respuesta por parte del
Estado), este jurista peruano describe comparativamente los fenómenos
para Perú (país con mayor número de casos en ese momento), Ecuador
y Guatemala.
El autor cuestiona las hipótesis del paradigma de la “seguridad públi-
ca”, según el cual los linchamientos serían una “reacción social” extrema
inducida por el alto crecimiento de la delincuencia y la ausencia estatal
para prevenirla y reprimirla. Estos dos factores generarían sentimientos
de inseguridad y de deslegitimación del Estado que llevarían a la pobla-
ción a actuar por sus propios medios. Castillo cuestiona el hecho de que
mayor presencia del Estado sea garantía para la disminución de la delin-
cuencia (ni que su mera presencia logre mayor legitimación de parte de
la sociedad), al tiempo que rechaza que el número de los linchamientos
esté vinculado a un aumento de los delitos. Para Castillo, estos enfoques
“estatalistas” sobreestiman el papel que el derecho estatal juega dentro de
las comunidades, olvidando los mecanismos de resolución de conflictos
informales que hay en ellas.
Por otro lado, Castillo también cuestiona el paradigma de la “justi-
cia popular”. Según éste, los linchamientos serían expresión de una “le-
galidad popular”, “constituyendo de esta manera una manifestación más
de la pluralidad cultural y jurídica que predomina en nuestros países”
(Castillo, 2000: 219). El problema que ve Castillo en este tipo de inter-
pretaciones es que caen en juicios valorativos que, por un lado, resaltan
estas prácticas como un sinónimo de respuesta autónoma ante la crisis so-
cial o como expresión de “un nuevo derecho consuetudinario” y, por otro,
describen el linchamiento como “una justicia privatista”, discriminatoria
y aplicada por los pobres contra los más pobres.
La propuesta de Castillo, en definitiva, incluye tres hipótesis. En pri-
mer lugar, propone entender los linchamientos como una práctica que ex-
presa la “incapacidad de la población para vivir con la creciente violencia
Derechos reservados
violencias colectivas.indd 42 12/09/14 13:10
I. Los estudios sobre linchamientos en América Latina ® 43
urbana, ante una agudización de la misma que lleva a percibirla como di-
solvente de todo orden social” (Castillo, 2000: 222). Así, el argumento
de que los pobladores linchan por la ausencia del Estado debe ser com-
plementado por el hecho de que las poblaciones son incapaces ellas tam-
bién de resolver los conflictos de modos alternativos. En segundo lugar,
para Castillo los linchamientos presentan un “carácter poroso, que le per-
mite absorber múltiples sentidos de violencia, generados tanto en el espa-
cio popular urbano como en otros espacios (el policial, el campesino, el
político, el militar, etc.)” (Castillo, 2000: 222). Estos múltiples sentidos
“son a su vez reestructurados y legitimados a través de un segundo rasgo
de esta práctica, como su carácter ritual” (Castillo, 2000: 222). Por úl-
timo, Castillo menciona que no debe verse en un linchamiento un acto
de justicia o no, en función de presunciones valorativas, sino a partir de
“procesos históricos y sociales”. Así, pues, a partir de la incapacidad del
Estado para imponer su noción de justicia y la impotencia de las organi-
zaciones urbano populares para mantener la suya, se produce un “vacío
de sentido” que es cubierto por la violencia “convertida, gracias a su ca-
rácter ritual, en justicia” (Castillo, 2000: 223).
En quinto lugar, volviendo a los linchamientos comunitarios de índo-
le más rural, diversos investigadores desmienten la inclusión de acciones
colectivas violentas dentro del derecho indígena también para los países
andinos. En algunos casos, como en ciertos episodios de Bolivia y Perú,
se ha querido disfrazar estas acciones de violencia como actos de “jus-
ticia comunitaria”.19 A partir del reconocimiento cada vez mayor de los
estados nacionales de la existencia de modelos jurídicos alternativos a
los oficiales, se ha querido extender el concepto de “justicia comunitaria”
a prácticas que claramente no encajarían con tal definición. Así, la justi-
cia de las comunidades indígenas andinas no permiten la pena de muerte
y, además, incluyen figuras de administración de justicia como “secreta-
rios de conflicto”, “alcaldes de campo”, etc.: “las sociedades campesinas
andinas han regulado así por mucho tiempo sus disturbios internos con
un derecho simple. A la sanción en principio leve: multas, trabajos co-
munales, encierros temporales, y en algunos casos físicas como los fa-
mosos chicotazos, se une la censura moral y la amenaza de una eventual
19
“Al calor de pugnas por el poder, concejales, dirigentes políticos manipulan el concepto de
justicia comunitaria y a la población, para legitimar siniestros asesinatos” (Hinojosa, 2004).
© Flacso México
violencias colectivas.indd 43 12/09/14 13:10
44 ® Violencias colectivas. Linchamientos en México
expulsión de la comunidad si el atentado es grave. Nada que sugiera, sin
embargo, el uso del linchamiento como castigo” (Hinojosa, 2004).20
De este modo, los linchamientos rurales se inscribirían sobre las lógi-
cas comunitarias pero trascendiendo claramente su carácter jurídico tra-
dicional: “recogiendo aquel legado comunal, sobrevive en las periferias
excluidas un espíritu colectivo y una identificación fuerte con el vecin-
dario. De esta forma, ante presuntos o reales hechos delictivos, alentados
por experiencias anteriores de desposesión de sus bienes o agresión delic-
tiva, inesperadas reacciones de cuerpo afloran y devienen en linchamien-
to” (Hinojosa, 2004).21
Además de las hipótesis vistas, Carlos Vilas (2007) vincula la apa-
rición de linchamientos en algunas comunidades andinas a conflictos
políticos abiertos en los que se utilizó el linchamiento como modo de
eliminar al enemigo. A partir de una cultura política que conceptualiza al
opositor como enemigo al que hay que eliminar, en algunos municipios
del altiplano peruano-boliviano (puntualmente las ciudades de Ilave en
Perú y Ayo Ayo en Bolivia) se han instigado linchamientos de los alcal-
des por grupos opositores para “cambiar la relación de poder político en
esos municipios y, por consiguiente, la relación de esos municipios con el
poder central” (Vilas, 2007: 449). Vilas también interpreta una tensión
de estos municipios con el Estado nacional, es decir, una defensa de la so-
beranía comunitaria, tal como lo planteaba Guerrero para los municipios
ecuatorianos. De este modo, el sociólogo argentino presenta el lincha-
miento “como la sanción máxima a un enemigo político en el marco de
una conflictividad aguda respecto del modo de conducción de los asuntos
políticos de una comunidad” (Vilas, 2007: 453-454).
Vilas señala, además, la posibilidad de que los linchamientos sean la
expresión de modelos jurídicos alternativos al del Estado, vinculándolos
20
“Uno de los rasgos que caracteriza a los sistemas de justicia tradicional es el tratamien-
to colectivo del delito. Desde sus inicios, la comunidad se ve convocada a intervenir en la
resolución del conflicto a través de actos que envuelven a diversas autoridades comunales,
asambleas, ofendidos y ofensores, estos últimos por lo general miembros conocidos de la co-
munidad” (Hinojosa, 2004).
21
Además, “en grupos tradicionalmente desprovistos de poder la violencia representa, ade-
más, en circunstancias como éstas, un acto de afirmación colectiva, expresado en el poder de
matar, sin autoridades internas, norma, procedimiento, ni visión coherente de justicia que
regule tal explosión, lo cual ciertamente marca la diferencia con la Justicia Comunitaria”
(Hinojosa, 2004).
Derechos reservados
violencias colectivas.indd 44 12/09/14 13:10
I. Los estudios sobre linchamientos en América Latina ® 45
de este modo a los “usos y costumbres” indígenas. El autor asegura que
“la reiteración reciente de los linchamientos se puede interpretar como
observancia de una costumbre” (Vilas, 2007: 443), en la medida en que
debemos pensar las tradiciones indígenas en una actualización constante
de costumbres que incorporan elementos contemporáneos.22
Sin embargo, para Vilas los linchamientos son fenómenos multicau-
sales en los que habría que incluir otras dos “hipótesis de explicación”.23
Por un lado, se puede conceptualizar los linchamientos como una reac-
ción ante una situación de inseguridad percibida como injusta y en la que
no hay respuesta por parte de las autoridades legales. En este caso, “el de-
lito impune por ineficacia, desidia, connivencia o corrupción estatal obli-
garía a la gente a actuar por sí misma, incluso en contra de las autoridades
que aparecen protegiendo a los considerados delincuentes” (Vilas, 2006:
76. El subrayado es nuestro).
Por otro lado, Vilas incluye el “linchamiento como producto de la
crisis y la desintegración social”. Esta hipótesis entiende los linchamien-
tos como producto de la descomposición de estructuras sociales, aunque
no se refiera solamente a la transición de una sociedad tradicional a una
moderna.24 Así, los linchamientos se producirían cuando el resultado de
“la desintegración de los modos previos —no necesariamente ‘tradicio-
nales’—de organización e interacción es más rápida que la capacidad de
adaptación de la gente y que el reemplazo del viejo orden por uno nuevo”
(Vilas, 2006: 83).25 El autor se refiere con esto, sobre todo, a los proce-
sos de desestructuración social instaurados por la hegemonía neoliberal.
Vilas concluye identificando los factores que subyacen en todas las hi-
pótesis de explicación: “a) una fuerte vulnerabilidad socioeconómica, en cuanto
22
La cuestión pasa por saber “hasta qué punto o en qué sentido los linchamientos, que por
su reiteración parecen haberse convertido en un modo legítimo de encarar ciertos conflictos,
constituyen una costumbre también en el sentido en que el concepto es empleado por esas dis-
ciplinas” (Vilas, 2006: 80. El subrayado es del autor).
23
Además del linchamiento como táctica política y como expresión de un “pluralismo jurí-
dico”, para Vilas habría otras dos causas de linchamientos que el autor construye como una
tipología de “hipótesis de explicación” aplicables a toda América Latina.
24
Fuentes y Binford (2001) han cuestionado esta interpretación precisamente por conside-
rar que los linchamientos se producían en el pasaje de sociedades tradicionales a sociedades
modernas.
25
En esta hipótesis también podría incluirse el mencionado trabajo de Guerrero, ya
que éste considera que los linchamientos se producen en el marco de una “modernidad
marginalizante”.
© Flacso México
violencias colectivas.indd 45 12/09/14 13:10
46 ® Violencias colectivas. Linchamientos en México
la enorme mayoría de los linchamientos tiene lugar en escenarios de gene-
ralizado empobrecimiento y precariedad social; b) un vacío de Estado tan-
to en lo que toca a la eficacia de su desempeño como a su legitimidad”
(Vilas, 2006: 100. El subrayado es del autor).
Por último, tenemos el registro de un trabajo reciente sobre las “ac-
ciones colectivas de violencia punitiva” (acvp) en Argentina. El texto
de González, Ladeuix y Ferreyra (2011) analiza las acciones en las que
un colectivo de personas intenta realizar “justicia por propia mano” en
Argentina en el periodo 1997-2008. Teniendo en cuenta la realidad de
este tipo de acciones para el país sudamericano, los autores desechan la
denominación de “linchamiento” para incluir cualquier acción colectiva
que pretenda atacar tanto a individuos responsabilizados de delitos pre-
vios como a sus propiedades (hechos registrados con mucha mayor fre-
cuencia). A partir de un registro sistemático de la prensa hemerográfica
nacional y regional, los autores encuentran 98 acciones de este tipo para
el periodo estudiado en todo el territorio.
La característica sobresaliente de la violencia colectiva argentina es que
suele haber un “vínculo de vecindad entre el supuesto victimario y la víc-
tima del delito por el cual la muchedumbre lleva a cabo el accionar puni-
tivo” (González et al., 2011: 178). De este modo, vecinos, generalmente
de barrios pobres de zonas conurbadas o de ciudades pequeñas del inte-
rior del país, se desplazan hacia la casa del presunto agresor para mostrar
su malestar y agredirlo a él y/o a sus propiedades (produciéndose fre-
cuentemente el saqueo de su vivienda). A diferencia de lo que ocurre en
la mayoría de los países latinoamericanos, en los que el principal hecho
desencadenante es el robo, en el caso de Argentina estas acciones son pro-
vocadas por “delitos aberrantes”, acciones consideradas intolerables para
la población, como homicidios (más de la mitad de los casos), violacio-
nes o agresiones de cualquier tipo. De este modo, la violencia colectiva en
Argentina parecería estar más estrechamente ligada al factor desencade-
nante que en otros contextos latinoamericanos.
La lectura que estos autores hacen de dichas acciones las ubica como
“verdaderos rituales violentos”,26 en la medida en que los actores produ-
cen una escenificación, pues se trata de actos generalmente llevados a cabo
ante cámaras de televisión y con la presencia de autoridades en el lu-
gar, de manera similar a las descripciones de los linchamientos rurales
26
En el próximo capítulo se dará una definición precisa de este concepto.
Derechos reservados
violencias colectivas.indd 46 12/09/14 13:10
I. Los estudios sobre linchamientos en América Latina ® 47
ecuatorianos que describía Guerrero. En el contexto de estas condicio-
nes de producción, dichas acciones pretenden ocupar el espacio público
y hacer visible una situación de impunidad y de malestar comunal. Por
ello, las movilizaciones no sólo reclaman una restitución para la víctima
inicial, sino que pretenden recomponer un sentido comunitario agravia-
do, así como interpelar al Estado en su papel básico de proveedor de se-
guridad en los barrios.
Esto hace que para estos autores las “acciones colectivas de violencia
punitiva” se integren como un acto de protesta que se inserta en la conforma-
ción de los nuevos repertorios contenciosos surgidos en Argentina desde
mediados de los noventa y que involucran muy fuertemente la extensión
de la acción directa como forma de acción colectiva dominante. Estas ac-
ciones “tienen un contundente, aunque espontáneo y efímero, principio
de protesta ante un Estado que no logra institucionalizar los reclamos de
los sectores sociales más postergados” (González et al., 2011: 185). Así,
dejando de lado aquellas lecturas paternalistas de las clases populares, los
argentinos proponen reconocer que, entre estos sectores, también existen
demandas de mayor seguridad, ya que son “los más vulnerables ante el
accionar delictivo” (González et al., 2011: 185).
Los linchamientos en México
Como ya mencionamos, los linchamientos en México han aparecido
con relativa frecuencia en los últimos años, sobre todo a partir de me-
diados de los noventa. Así, las causas de estos episodios comenzaron
a ser abordadas desde las ciencias sociales y desde las instituciones gu-
bernamentales. Incluso antes de que se sistematizaran algunos traba-
jos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (cndh) ha editado
dos publicaciones en las que se presentan artículos sobre la temáti-
ca: Justicia por propia mano (2002) y el primer certamen nacional de en-
sayo, Linchamiento… Justicia por propia mano (casos específicos) (2003). En
ambos trabajos se consideran los linchamientos como respuestas de
la sociedad ante la inseguridad, es decir, como actos de autodefensa
ante delitos perpetrados contra las comunidades, pasando por encima
del Estado de derecho y las garantías constitucionales de las que goza
cualquier ciudadano. En general, los documentos revelan el carácter
anónimo e impune de este tipo de acciones colectivas, enfatizando la
violación flagrante a los derechos humanos de los sujetos linchados y
© Flacso México
violencias colectivas.indd 47 12/09/14 13:10
48 ® Violencias colectivas. Linchamientos en México
la inacción e ineficacia de las fuerzas del orden para prevenir, controlar
y reprimir estos actos.
Desde las instituciones académicas, Carlos Vilas ha sido el primero en
enfocarse en los linchamientos mexicanos, encontrando, como vimos arri-
ba, 103 casos para el periodo 1987-1998. Vilas retoma algunas de las hi-
pótesis de su tipología para explicar los linchamientos en México y las
aplica, en otro trabajo, al análisis de un estudio de caso (el linchamiento
en Zapotitlán, Guerrero, efectuado en diciembre de 1993; Vilas, 2001a).
El sociólogo argentino señala principalmente los procesos históricos
de índole estructural para enfatizar la compleja relación entre Estado y
sociedad y la articulación entre tradición y modernidad en las sociedades
latinoamericanas, y en México en particular: “en América Latina sólo en
contados casos el Estado alcanz[ó] a detentar el monopolio efectivo y ab-
soluto de la coacción física” (Vilas, 2001b: 132). Esto hizo que en nu-
merosos territorios de nuestra región, el Estado se encuentre como una
ausencia concreta en las mediaciones de muchas relaciones sociales como
la educación, la salud y la justicia.
Además, a pesar de ese “fracaso”, los procesos de construcción del
Estado y del derecho moderno han entrado en fuertes contradicciones
con los derechos tradicionales en sociedades multiétnicas como las lati-
noamericanas. Por esta razón, a contramano de lo expuesto por nume-
rosos autores, para Vilas, los linchamientos en México son también la
expresión de un “pluralismo legal”. En estos casos de “desconocimien-
to” histórico del Estado de numerosas poblaciones, éstas proceden a rea-
lizar actos que retienen la violencia punitiva al interior de las comunidades.
Estos linchamientos tienen un carácter comunitario y se producen prin-
cipalmente en zonas rurales.
Sin embargo, los linchamientos que tienen sitio en ámbitos “moder-
nos”, como las grandes ciudades, estarían hablando de una reapropiación
de la violencia, en cuanto que allí la violencia colectiva “actúa para com-
pensar el vacío dejado por la ineficacia del único orden legal reconocido”
(Vilas, 2001b: 140). Estos linchamientos, de índole urbana, obedecen
para Vilas a un “espontaneísmo reactivo”, en tanto “los niveles de delibe-
ración y organización que son frecuentes en los linchamientos escenifica-
dos de los ambientes rurales son aquí inexistentes” (Vilas, 2001b: 145).
Por otro lado, se han desarrollado dos grandes investigaciones en
los últimos años: las de los sociólogos de la Universidad Autónoma
Metropolitana (uam) Azcapotzalco, Raúl Rodríguez Guillén y Juan
Mora Heredia, y los del investigador de la Universidad Autónoma de
Derechos reservados
violencias colectivas.indd 48 12/09/14 13:10
I. Los estudios sobre linchamientos en América Latina ® 49
Puebla, Antonio Fuentes Díaz. Estos autores han registrado, con distin-
tos grados de sistematicidad, los linchamientos en México hasta media-
dos de la primera década del siglo xxi, tratando de encontrar las causas
de la expansión de estas acciones.
En primer lugar, Rodríguez y Mora (2006) han puesto el acento en
el escaso poder de acción por parte del Estado mexicano y la consecuen-
te “indignación moral” de la población civil que, ante situaciones de in-
seguridad social, actúa violentamente. Poniendo un énfasis casi exclusivo
en la ineficacia del Estado para resolver conflictos comunales, para estos
autores “es la crisis de autoridad la causa más profunda de explicación del
origen de la violencia y en particular de los linchamientos, buscar en otro
lugar impide avanzar en su explicación” (2006: 49).
En este esquema de análisis, la acción violenta de las comunidades apa-
rece como una respuesta automática ante la ausencia, ineficacia o abusos
de los poderes estatales, a los que se supone como mediadores necesarios
para juzgar las acciones ilegales y frenar la violencia social. Entendiendo
el linchamiento como una revuelta originada en escenarios de delincuen-
cia e inseguridad general, los autores observan que “cada linchamiento
expresa su rechazo a la negligencia, corrupción, abuso policíaco, falta de
probidad de Ministerios Públicos, jueces y de los mismos gobernadores
de los estados de la República Mexicana” (Rodríguez y Mora, 2010: 57).
De este modo, estas acciones no son sólo una reacción ante el agra-
vio de un particular no administrado por el Estado, sino que también
“se proponen la restitución de la autoridad, su buen funcionamiento, la
correcta aplicación de la ley” (Rodríguez y Mora, 2006: 51). La violen-
cia delictiva y el escenario de inseguridad generarían entonces una “crisis
de valores”, una anomia social, ante la cual los linchamientos serían una
reacción que intenta ordenar ese desarreglo. De esta manera, los lincha-
mientos son la respuesta a la crisis de autoridad reflejada en la ineficacia
de las instituciones para resolver conflictos sociales y, a la vez, un inten-
to por restablecer el orden fracturado por la ilegalidad que dio origen al
agravio.
Esta crisis de autoridad, además, se expresaría en la indignación moral
de las poblaciones que estallaría en actos de violencia contra supuestos
delincuentes: “injusticia e indignación moral son una díada inseparable
que nos permite explicar la crisis de la impartición de justicia, el abuso
de los cuerpos policíacos, así como la acción colectiva de una enardecida
comunidad que hace justicia por mano propia con el fin de restaurar el
orden” (Rodríguez y Mora, 2006: 18).
© Flacso México
violencias colectivas.indd 49 12/09/14 13:10
50 ® Violencias colectivas. Linchamientos en México
Para estos autores, todo esto ocurre en el marco de un proceso de
desestructuración social abierto en México desde hace unos veinticinco
años, lo cual ha favorecido formas de exclusión y marginación, generan-
do un territorio fértil para la aparición de la violencia social: “en la es-
pecificidad del sistema político mexicano estaríamos ante la presencia de
una descomposición de los valores corporativos tradicionales, consecuen-
cia del quiebre en el monolito normativo sobre el que se había edificado
su modus vivendi por más de setenta años” (Rodríguez y Mora, 2006: 31).
Frente a tal estado de cosas, y dado que la crisis de autoridad es la
principal causa esbozada por estos autores, se propone como solución
recomponer la legitimidad y eficacia institucional, combatiendo eficaz-
mente el crimen y regenerando la confianza ciudadana: “Las actitudes
del gobierno deben ser una mejor procuración de justicia (pronta y ex-
pedita) y una mayor preparación de los integrantes de las corporaciones
policíacas y del Ministerio Público; un eficaz combate contra la delin-
cuencia tanto individual como organizada, así como a la corrupción de
policías, Ministerios Públicos, jueces y toda clase de funcionarios guber-
namentales (del ámbito local, estatal y/o federal)” (Rodríguez y Mora,
2010: 58).
Otro de los autores que han abordado la cuestión es Antonio Fuentes
Díaz. Él ha argumentado que, en las causas de la recurrencia de los lin-
chamientos en México, confluyen procesos histórico-sociales de larga du-
ración y procesos políticos recientes. Así, “el linchamiento implica dos
momentos que se cierra el uno sobre el otro, por un lado, la historia de la
construcción del estado-nacional y su inscripción en la subjetividad, diga-
mos a modo de ciudadanía; y por otro, las condiciones de trastocamiento
en la reproducción de los actores sociales a partir de la apertura económi-
ca de México en la década de los 80” (Fuentes, 2006a: 115).
Por un lado, en el largo plazo se observa la histórica debilidad del
Estado mexicano para penetrar los ámbitos de participación popular,
mediados generalmente por relaciones personales de poder. Fuentes se-
ñala que “históricamente, la práctica política se constituyó implicando
una no penetración de lo estatal, generando una ajenidad institucional
permanente en la vida de algunos sectores de la población, y por tanto,
una escasa consolidación de la mediación estatal para el arbitraje y reso-
lución de disputas” (Fuentes, 2006a: 116). Dicha ausencia estatal, a su
vez, tiene sus orígenes en la dominación colonial y la constitución de un
“ethos señorial” que no favoreció la creación de ciudadanía, puesto que la
dominación violenta semifeudal era funcional al modelo de acumulación
Derechos reservados
violencias colectivas.indd 50 12/09/14 13:10
I. Los estudios sobre linchamientos en América Latina ® 51
dominante hasta entrado el siglo xx. Este proceso necesariamente simul-
táneo de construcción incompleta del Estado y la no-ciudadanización de
múltiples capas de la sociedad favoreció la conservación de poderes loca-
les y dispersos, que actuaban como micro-estados. Esto conformó una
estructura de sensibilidad y una subjetividad “no-estatal”, en cuanto que
no incorporó al Estado y sus mediaciones como un recurso de acción
probable. De este modo, la presencia de castigos físicos violentos y la no
interpelación a las instituciones estatales en la impartición de justicia es
un fenómeno producto de la histórica debilidad en la construcción de
ciudadanía en México.
Por otro lado, la imposición en los ochenta del modelo neoliberal en
México, el cual supuso una ruptura con el modelo económico-social de
sustitución de importaciones de los cuarenta años previos, desarticuló re-
laciones sociales fragmentando a la sociedad mexicana. A partir de ese mo-
mento, “lo que se tiene es el trastocamiento del campo social, caracterizado
por los desarreglos en las formas particulares en que estos funcionaban,
en las modificaciones de estrategias que los actores sociales utilizaban para
interactuar en ellos y reproducirlos” (Fuentes, 2006a: 118).
Este trastocamiento ocurrió, entre otras dimensiones, en la imparti-
ción de justicia como una ineficiencia, complicidad o corrupción estatal
evidenciada en la “falta de capacitación, la falta de personal que atienda en
las procuradurías, bajos salarios de la policía judicial, mala selección de
los ministerios públicos, falta de profesionalización en la investigación
de los delitos, además de haberse convertido en instituciones clientelares
y corruptas” (Fuentes, 2005: 12).
Así, estos dos fenómenos entrecruzados históricamente (la añeja debi-
lidad y ausencia del Estado y el avance neoliberal y sus consecuencias so-
ciales) “ocasionan vacíos en la integración legítima entre éste [el Estado]
y los ‘ciudadanos’” (Fuentes, 2006a: 119). De esta manera, “median-
te el linchamiento, las comunidades (o segmentos de ellas) sustituyen al
Estado” (Binford, 1999: 25, en Fuentes, 2006a: 119). En una explica-
ción similar, allí donde en Rodríguez y Mora (2010) había restitución
del orden quebrado por la ausencia del Estado, aquí hay sustitución del
Estado mediante los linchamientos.
Estas dos hipótesis explicativas le sirven a Fuentes Díaz para estable-
cer una tipología que divide los linchamientos según un criterio históri-
co y, a la vez, morfológico. Por un lado, los “linchamientos históricos”
o “comunitarios” son aquellos que se producían típicamente hasta me-
diados de los ochenta en medios rurales en los que la cobertura estatal
© Flacso México
violencias colectivas.indd 51 12/09/14 13:10
52 ® Violencias colectivas. Linchamientos en México
estaba ausente o era sumamente débil. La mencionada debilidad estruc-
tural del Estado mexicano para llegar a todo el territorio nacional habría
favorecido la permanencia de identidades comunitarias, ligadas al ámbito
rural, por fuera de la racionalidad de los estados modernos. Así, “los va-
cíos en la construcción identitaria desde el Estado dejaron márgenes para
la consolidación de pertenencias que no pasaron por ese momento de to-
talización racional en el Estado” (Fuentes, 2006b: 71). La aparición de
linchamientos en este contexto, entonces, está relacionada con la ausencia
de los mecanismos institucionales “modernos” (estatales) para procesar
los conflictos comunales.27
Estas causas aún permanecen en numerosas comunidades rurales de
México, por lo que no sorprende la presencia de linchamientos comunita-
rios en la actualidad. Así, este tipo de linchamiento “se presenta en aque-
llos ámbitos donde las cohesiones por ascendencias comunes, étnicas y de
clase son mayores. El linchamiento comunitario se presenta mayormente
ritualizado” (Fuentes, 2006b: 78).
Para Fuentes, una de las características del linchamiento comunitario
es que en esos casos se viola una norma colectiva, “de carácter formal o
virtual” (Fuentes, 2006b: 92). Estas acciones “se presentan como reac-
ción ante casos que son considerados traiciones a los valores o una agre-
sión en contra de la propia cohesión comunitaria” (Fuentes, 2006b: 93).
Según esta afirmación, la disrupción normativa de un actor pondría en
riesgo la cohesión comunitaria, que necesitaría restablecerse mediante el
castigo al agresor, muchas veces externo.
Precisamente por todo esto, los linchamientos comunitarios tienen
un carácter ritual, en la medida en que allí “la infracción de normas co-
munitarias o jurídicas desencadena el castigo como ritual de punición”
(Fuentes, 2006b: 104). A la manera en que Foucault (1976) pensaba los
suplicios medievales, Fuentes entiende que “la publicidad del linchamien-
to busca un efecto de desestimiento en la comisión de actos considerados
agraviantes” (Fuentes, 2006b: 105).
De este modo, el linchamiento comunitario “se presenta como el re-
basamiento tolerable de las condiciones de precariedad y de lucha contra
la muerte, y cuya reacción es dirigida contra cualquier potencial amenaza
27
“Las respuestas a la regulación del conflicto en comunidades con escasa vida institucional
se han articulado por formas que no atraviesan lo estatal” (Fuentes, 2006b: 71. Las cursivas
son del autor).
Derechos reservados
violencias colectivas.indd 52 12/09/14 13:10
I. Los estudios sobre linchamientos en América Latina ® 53
a la integridad comunitaria, sea simbólica, social o material” (Fuentes,
2006b: 72). Por ello, este tipo de acciones colectivas se caracteriza por-
que concentran a una multitud importante de personas, tiene nivel de or-
ganización y participación elevado y se produce, sobre todo, en medios
rurales.28
Por otra parte, el autor indica que, a partir de los ochenta, con la des-
estructuración de las políticas sociales y el avance del mercado, los lin-
chamientos han adquirido otras formas ligadas a la fragmentación y la
pauperización de porciones de la sociedad antes integradas en mayor me-
dida. El “linchamiento coyuntural” o “anónimo” nació a partir de la he-
gemonía neoliberal y la fragilidad en la que han caído diversos actores
sociales que, marginados de toda institución, practican actos de “justicia”
donde el Estado, antes presente, ya no puede otorgarla. La característica
de éstos es que aparecen en medios urbanos pauperizados en contextos de
fuerte retiro del Estado y, por tanto, de impunidad. A diferencia de los
linchamientos comunitarios, en los anónimos no se busca la restitución
del orden comunal ante una amenaza de disolución ni la salvaguarda de
los lazos sociales ante un agravio foráneo. Los fenómenos de violencia
contemporáneos se generan “como respuestas ante el rebasamiento de
la tolerancia a las condiciones de pobreza, marginación, falta de oportu-
nidades e impunidad” (Fuentes, 2006b: 73). Estos hechos de violencia
colectiva se suceden luego de que un factor detonante hace estallar la ira
colectiva hacia uno o varios individuos considerados responsables de una
situación adversa. En estos casos, la conformación del colectivo que lin-
cha es efímera y ocasional, resultado de un agravio previo intolerable. El
“linchamiento anónimo”, en conclusión, se caracteriza por transcurrir en
medios sociales urbanos, en el que los participantes no tienen ningún gra-
do de organización preexistente.
Como se ve, lo común a ambos tipos de linchamiento es la ausencia del
Estado. En algunos casos esa ausencia es histórica, en tanto que el Estado
ha sido siempre un actor ausente. En otros, es coyuntural, producto del
retiro del mismo a partir de la implementación de políticas neoliberales.
Así pues, “a ambos momentos los atraviesa como forma común la débil
Fuentes Díaz discute con Carlos Vilas la posibilidad de que los linchamientos sean la ex-
28
presión del derecho de “usos y costumbres” de las comunidades indígenas. El primero se-
ñala que la impartición de justicia informal es un fenómeno que excede la cuestión indígena
(Fuentes y Binford, 2001).
© Flacso México
violencias colectivas.indd 53 12/09/14 13:10
54 ® Violencias colectivas. Linchamientos en México
solidez en el ejercicio institucional de la gobernabilidad, pero de manera
particular la dificultad de obtener justicia pronta y expedita” (2006b: 73).
Por último, Fuentes (2006c) reconoce en algunos estudios la impor-
tancia de la construcción social de la inseguridad y el miedo colectivo
mediante el papel del rumor y los mitos como los “robachicos” o los
“cortacabezas”. Estas construcciones de “Otros amenazantes” refieren
a la sensación de amenaza comunitaria cristalizada en estos personajes y
“delinean las nuevas socialidades reactivas a manera de entendimiento co-
tidiano, relatos míticos que retratan la historia de vejación de ciertos gru-
pos sociales” (Fuentes, 2006c: 427).
En conclusión, estos tres trabajos teórico-empíricos sobre los lincha-
mientos en México colocan el aspecto histórico-institucional en el pri-
mer plano para explicar la emergencia de la violencia colectiva. En todos
los casos, el acento se pone en la relación entre la sociedad civil y las ins-
tituciones, y en los procesos de descomposición social generados por los
avances neoliberales para dar cuenta de este tipo de acciones. Se supone
que, ante un escenario social fragmentado y pauperizado y una ineficacia
estatal para resolver situaciones de inseguridad e injusticia, la población
recurre directamente a resolver el malestar que padece mediante actos de
violencia sobre los considerados agresores.
Reflexiones finales
El repaso de distintas hipótesis explicativas y diversas teorías sobre el fe-
nómeno de los linchamientos nos permite advertir algunos debates que
rescatan dimensiones relevantes para utilizar en nuestro abordaje. A partir
de su lectura sistemática, presentamos la tabla 1 al final del capítulo, con
las principales hipótesis esbozadas por cada autor.
En primer lugar, queremos resaltar el origen del término y el contex-
to que motivó la aparición del concepto de “linchamiento” en Estados
Unidos a fines del siglo xix y principios del xx. El hecho de que la eti-
mología de esta palabra esté ligada a la práctica de justicia civil por fuera
de las instituciones nos parece sugerente para pensar su desarrollo y pre-
sencia en los contextos latinoamericanos contemporáneos. A pesar del
contenido racial que contuvo luego (lo cual le dio la especificidad a los
linchamientos estadounidenses), algunas de las hipótesis que guían nues-
tro trabajo van en el sentido en que aquellas comunidades del sur esta-
dounidense le dieron al término en sus orígenes: aquí sostendremos que
Derechos reservados
violencias colectivas.indd 54 12/09/14 13:10
I. Los estudios sobre linchamientos en América Latina ® 55
los linchamientos no son más que las acciones de un colectivo que decide
resolver por su propia cuenta una situación de inseguridad que le resul-
ta injusta.
Sin embargo, en segundo lugar, nos parece importante subrayar el de-
bate sobre el carácter espontáneo u organizado de los linchamientos, re-
flejado en las discusiones entre la minugua y Carlos Mendoza Alvarado
sobre estas acciones en Guatemala. Si bien es cierto que no se comprueba
una gran incidencia de este factor, es necesario reconocer que en algunos
casos no se puede entender las causas y la dinámica de los linchamien-
tos sin prestar atención al papel de los instigadores, cuestión que veremos
más detalladamente en nuestro marco teórico. En este sentido se enmar-
ca la hipótesis elaborada por Vilas acerca de los linchamientos como un
condimento de la lucha política y el papel que los dirigentes sociales o
políticos juegan en la movilización en contra de un contrincante, bajo la
premisa de que el antagonista político debe ser eliminado.
De todos modos, cualquier tipo de movilización colectiva requiere
que los individuos estén dispuestos a participar en ella, más allá del reclu-
tamiento que ciertos individuos puedan efectuar entre la población. Sigue
siendo incomprensible que distintas poblaciones estén dispuestas a ejer-
cer la violencia en contra de otros sujetos en determinadas condiciones,
más allá de los ejercicios de instigación u organización que pudieran estar
detrás de las acciones. Los aportes de Mendoza Alvarado sobre el tema
resultan sumamente valiosos, porque es el único de los autores que hemos
leído que recupera, para el análisis de los linchamientos, categorías de la
acción colectiva. Algunas de éstas serán retomadas en el próximo capítulo.
Por otro lado, se presenta el debate sobre el carácter rural o urbano de
los linchamientos y el significado que de ello se deriva. Esto resulta de una
importancia definitiva porque algunos autores parecen estar hablando de
objetos de estudio decididamente distintos, según las acciones sean en el
campo o en las ciudades. En un extremo, tenemos las interpretaciones de
Guerrero, para quien la violencia colectiva es una forma de soberanía ru-
ral comunitaria en disputa con el Estado. En el otro, las interpretaciones
de Castillo Claudett sostienen que los linchamientos son una expresión
de la legalidad urbano-popular construida a partir de las migraciones en
los asentamientos precarios de las grandes urbes latinoamericanas. Para el
caso mexicano, Fuentes Díaz y Carlos Vilas incluso llegan a reconocer dos
tipos de linchamientos cruzados por motivaciones históricas distintas, se-
gún sean comunitarios (con una lógica rural) o anónimos (con dinámi-
cas típicas de las grandes ciudades). Más allá de las hipótesis particulares,
© Flacso México
violencias colectivas.indd 55 12/09/14 13:10
56 ® Violencias colectivas. Linchamientos en México
creemos que este punto reviste suma importancia y que no puede ser re-
suelto por medio de teorías especulativas, sino que se requiere de un tra-
bajo empírico, el cual pretendemos realizar en el tercer capítulo.
En tercer lugar, muchos autores discuten sobre la posibilidad de que
los linchamientos sean un fenómeno de usos y costumbres. De los autores
expuestos, el único que propone esta teoría como (parcialmente) válida
es Carlos Vilas, mientras que Fuentes, Mendoza, Hinojosa y la minugua
se pronuncian contrarios a esta hipótesis, dando muestras de que el dere-
cho tradicional indígena no contempla castigos físicos de gravedad como
los linchamientos. En este trabajo retomaremos las ideas de estos últimos,
desligando los usos y costumbres indígenas de la presencia de linchamien-
tos por todas las razones que ofrecen esos autores. Por otra parte, algunos
estudios refuerzan el condimento ritual de los linchamientos (Guerrero,
Castillo, Fuentes, y González et al.) y el carácter escenificado de estas accio-
nes. El establecimiento de guiones, papeles y lugares particulares de las
acciones forma parte de esa ritualización y provoca la mediatización de
los hechos, favoreciendo su publicidad y aumentando su capacidad nego-
ciadora con el Estado. Retomaremos algunos de estos ejes para pensar los
linchamientos en México.
Prácticamente todos los trabajos revisados dan cuenta del escenario
social e institucional que describíamos en las primeras páginas. Con dis-
tintos énfasis, la precarización, la informalidad, la fragmentación de la
violencia y la crisis de las instituciones encargadas de impartir justicia
aparecen como factores recurrentes en la aparición de linchamientos en
el continente.
Los estudios sobre linchamientos en México, por último, priorizan
el carácter ausente del Estado para reforzar esta explicación. Las tres in-
vestigaciones mencionadas presentan avances empíricos interesantes con
distintos grados de construcción analítica que apoyan las hipótesis. Las
exposiciones de Rodríguez y Mora, por un lado, muestran resultados es-
tadísticos confusos y sólo en términos absolutos, lo cual dificulta seria-
mente la posibilidad de hallar relaciones entre variables que demuestren
las hipótesis que esbozan. Así, las gráficas y tablas presentadas no explo-
ran las posibles correspondencias entre distintas dimensiones de la acción
como tipo de sujetos, lugar, factor precipitante y consecuencias para el
sujeto linchado o para los linchamientos en México. Las hipótesis expli-
cativas, en definitiva, aparecen escindidas de los resultados empíricos que
pudieran otorgarnos más certidumbres acerca de cómo son principal-
mente estas acciones en el territorio mexicano. El trabajo de Fuentes, en
Derechos reservados
violencias colectivas.indd 56 12/09/14 13:10
I. Los estudios sobre linchamientos en América Latina ® 57
cambio, muestra empíricamente la evolución de los tipos de linchamiento
(anónimo y comunitario) a lo largo del periodo estudiado, aunque sin de-
sarrollar las dinámicas de las acciones puestas en juego en cada uno (vale
decir, sin describirlos exhaustivamente).
Sobre este punto avanzaremos en los capítulos siguientes.
Tabla 1. Las hipótesis explicativas de linchamientos en América Latina
Autores y casos de Principales hipótesis
linchamientos
Estudios sobre −− Vigilantismo (privatización de la seguridad)
linchamientos −− Tensiones raciales
en Estados Unidos −− Pobreza
−− Monotonía de la vida rural
−− Ausencia del Estado para combatir el crimen
Souza −− Precariedad social
−− Modernización incompleta
−− Dispersión de la violencia: privatización
minugua −− Guerra previa e instigación de los poderes militares anclados en las
comunidades
−− Disolución de costumbres tradicionales–indígenas
−− Frustración social: acumulación de malestar
−− Fallas institucionales: carencias del Estado para prevenir linchamientos
y castigar a los que linchan (anuencia policial, falta de educación, etc.)
−− Percepciones sobre la justicia: desconocimiento de la ley
−− Pobreza
−− “Cultura de la violencia”
Mendoza −− Ausencia y complicidad del Estado ante un escenario de gran insegu-
ridad: privatización de la seguridad
−− Presencia en las comunidades indígenas por su lazo social comunitario
−− Lógicas de la acción colectiva
Guerrero −− Defensa y negociación de las “microsoberanías comunitarias”
−− Frustración social
−− Disputa abierta con el Estado: formato de protesta
−− Espectáculo ceremonial de repercusión mediática “imitado” por otras
comunidades
Santillán −− Contexto social de desigualdad
−− Discurso de la seguridad ciudadana en el marco de la privatización del
servicio y una construcción social del miedo
−− Linchamiento como repertorio de acción
Castillo −− Respuesta popular específica ante la agudización de la violencia
−− Incapacidad popular de resolver conflictos de maneras alternativas a
la violencia
−− Linchamiento como hecho que absorbe múltiples violencias: ritual
−− ¿Justicia popular?
Hinojosa −− Lógicas de acción comunitarias
González et al. −− Acciones colectivas de violencia punitiva
(Argentina) −− Acciones de protesta que buscan interpelar al Estado
−− Acciones escenificadas
© Flacso México
violencias colectivas.indd 57 12/09/14 13:10
58 ® Violencias colectivas. Linchamientos en México
Tabla 1. Las hipótesis explicativas (continuación)
Autores y casos de Principales hipótesis
linchamientos
Vilas −− Condimento de la lucha política
−− Crisis y desintegración de un orden social moderno/tradicional
−− Respuesta a la inseguridad (privatización de la seguridad)
−− Pluralismo jurídico
−− Vacío de Estado
−− Precariedad social
Rodríguez y Mora −− Crisis de autoridad
−− Indignación moral
−− Ineficacia de las instituciones estatales encargadas de impartir justicia
−− Intento de ordenar la anomia social (crisis de valores)
Fuentes −− Condiciones históricas de construcción de ciudadanía (“aestatalidad”)
−− Trastocamiento del campo social (precarización y fragmentación a par-
tir de las políticas neoliberales)
−− “Otrorización vigilante”
Derechos reservados
violencias colectivas.indd 58 12/09/14 13:10
II. Hacia una aproximación teórica
de la violencia colectiva
El enfoque relacional
L a mayoría de las aproximaciones teóricas sobre el fenómeno de la vio-
lencia civil1 suelen comenzar sus investigaciones tratando de responder
una oscura pregunta: ¿cómo es posible que individuos que suelen ser pa-
cíficos en su vida cotidiana, “ciudadanos de a pie” que no pueden ser eti-
quetados sencillamente como “delincuentes”, se conviertan en cuestión
de segundos en seres capaces de atacar a otros individuos u objetos, e in-
cluso de provocar agresiones sobre su propio cuerpo? O, más aún: ¿cómo
es posible que, en algunos casos, individuos que nunca antes se habían
conocido coordinen entre sí acciones de violencia contra otros individuos
u objetos?
El enfoque con el que nos proponemos abordar el fenómeno de los
linchamientos e intentar esbozar respuestas a esas preguntas es el de la
violencia colectiva o, más precisamente, el enfoque relacional de la violencia. La
elección de este marco teórico supone ya acotar el universo infinito de
teorías y definiciones sobre el estudio de la violencia (o las violencias),
1
Aun a sabiendas de lo polémico del concepto, retomamos el término “violencia civil” de los
estudios de James Rule (1988). De este modo restringimos el concepto a aquellas violencias
que surgen como componente de relaciones sociales en una sociedad (inclusive la violencia
estatal), excluyendo situaciones de “violencia estratégica”, como la guerra abierta entre esta-
dos o entre bloques de estados, objetos de estudio de lo que luego se llamó la “polemología”.
La violencia civil, o “violencia interna” (Aróstegui, 1994), “se manifiesta en las relaciones
internas de un sistema dado como consecuencia de la relación de fuerzas sociales que en ese
sistema compiten” (Aróstegui, 1994: 20). Si bien el marco teórico que seguiremos aquí pre-
tende conceptualizar cualquier tipo de violencia para todo tiempo y lugar, nosotros lo reto-
maremos en lo que concierne solamente a la “violencia civil”.
[59]
© Flacso México
violencias colectivas.indd 59 12/09/14 13:10
60 ® Violencias colectivas. Linchamientos en México
para centrar nuestros esfuerzos en delimitar las dimensiones principales
de éste. Sólo por referir algunos, aquí no nos ocuparemos de la violen-
cia producida en las guerras convencionales, ni de la doméstica (Briceño-
León, 2007), la simbólica (Bourdieu y Wacquant, 1995) o la estructural
(Galtung, 1975, citado en Imbusch, 2003) u objetiva2 (Žižek, 2009),3 ni
de lo que se conoce como “violencia juvenil” o “violencia sexual” (OPS,
2003), entre otras, aun cuando podamos aludir empíricamente a casos
que se remitan a esos tipos de violencia.
El principal mentor de la mirada relacional fue Charles Tilly, quien en
su libro The Politics of Collective Violence (traducido por Joan Quesada como
Violencia colectiva), define la violencia colectiva como “una interacción so-
cial episódica que inflige daños físicos a personas y/u objetos (‘daños’
incluye la retención por la fuerza de personas u objetos pasando por en-
cima de cualquier restricción o resistencia); implica por lo menos a dos
autores en los daños, y es consecuencia, al menos en parte, de la coordi-
nación entre las personas que realizan los actos que provocan los daños”
(Tilly, 2007: 3).
Esta definición, que aquí se suscribe, centra su análisis en la acción, des-
cartando acercamientos como los descritos arriba y excluyendo también
“las acciones puramente individuales, los daños no materiales, los acci-
dentes y los efectos a largo plazo o indirectos de procesos dañinos, tales
como el vertido de residuos tóxicos” (Tilly, 2007: 4).
Observando la violencia colectiva a escalas similares, la Organización
Panamericana de la Salud (ops) la ha definido como el “instrumento por
parte de personas que se identifican a sí mismas como miembros de un
grupo —ya sea transitorio o con una identidad más permanente— con-
tra otro grupo o conjunto de individuos, para lograr objetivos políticos,
2
En este punto coincidimos con la crítica de Tilly a aquellas lecturas que conceptualizan
un número indeterminado de interacciones sociales como “violencia”: “ampliar el término
‘violencia’ hasta abarcar todas las relaciones interpersonales y acciones individuales que des-
aprobamos perjudica de hecho los esfuerzos por explicar la violencia […] Nos impide pre-
guntarnos por las relaciones causales efectivas entre la explotación o la injusticia, por un lado,
y los daños físicos, por otro” (Tilly, 2007: 4). Coincidimos, por tanto, en que “el aumento
indiscriminado de la extensión del término no hace sino debilitar su valor descriptivo y ex-
plicativo” (Aróstegui, 1994: 22).
3
Las reflexiones de Žižek son buen ejemplo de una teoría que da cuenta de la violencia como
reacción automática ante procesos políticos y sociales de exclusión. Para Žižek (2009), la
violencia subjetiva (interpersonal) es el reflejo de una violencia objetiva (de carácter sistémi-
co, reflejada en la explotación).
Derechos reservados
violencias colectivas.indd 60 12/09/14 13:10
II. Hacia una aproximación teórica de la violencia colectiva ® 61
económicos o sociales” (ops, 2003: 235). Esta definición cuenta con la
interesante sugerencia de advertir las interacciones de grupos (algo sobre lo
que hablaremos más adelante), pero tiene el defecto de considerar la vio-
lencia sólo como instrumento, toda vez que se la entiende como un medio
“para lograr objetivos”.
Si bien la preocupación de Tilly por la “lucha política” (contentious po-
litics)4 pone el acento en la violencia como instrumento de la confronta-
ción, su definición más acotada abre la posibilidad de violencias como
manifestación (Benjamin, 1998), situadas en un punto ciego del cálculo me-
dios-fines. Como afirma Crettiez (2009: 13), “la violencia no es sólo un
acto de coerción: también es una pulsión que puede tener como finalidad
su expresión, para satisfacer la ira, el odio o un sentimiento negativo, que
tratan de manifestarse. El objetivo no sería coaccionar, sino sólo ensuciar,
destruir o construirse mediante el pasaje al acto”.
Sin embargo, el hecho de que las acciones de violencia no puedan
pensarse exclusivamente desde esquemas racionalistas de la acción (aque-
llas teorías conocidas como rational choice)5 no debería confundirnos y ha-
cernos creer que dichas acciones son completamente ilógicas, volitivas o
meramente pasionales. Hasta las reacciones más inesperadas tienen una
“lógica”, en cuanto que se producen como respuesta a acciones específi-
cas, en determinadas circunstancias, a partir de relaciones y procesos so-
ciales concretos y momentos determinados de la historia.6
Es precisamente en este punto donde se ubica la obra de Tilly y su en-
foque relacional. A diferencia de los puntos de vista centrados en explicar
4
La traducción del término contentious al español ha suscitado una paradójica polémica. La
traducción de Joan Quesada prefiere nombrarlo como “contienda política”, dada la literali-
dad de la palabra “contienda” (Quesada, 2005: XIII); mientras que algunos autores latinoa-
mericanos utilizan el término “política contenciosa”. Retomaremos aquí la traducción de
Martínez e Iranzo (2010) de “lucha política”. Según estos autores, “lucha da una idea más
clara de lo que Tilly quiere expresar con contentious, y eso, tanto si nos referimos a la política,
como a los repertorios o a las performances, todos, de lucha” (Martínez e Iranzo, 2010: 197).
5
Un excelente repaso de las teorías de la “elección racional” y sus aplicaciones a la acción
colectiva se encuentra en Paramio (2000).
6
La teoría de la acción de Pierre Bourdieu, conocida como teoría del habitus, da cuenta del
carácter “razonable” de las acciones sociales, aunque sin ser racionales (si entendemos por
racionalidad el cálculo que proponen las teorías de la acción de la economía neoclásica):
“Sólo la noción de habitus puede explicar el hecho de que, sin ser propiamente racionales (es
decir, sin organizar sus conductas a fin de maximizar el rendimiento de los recursos de que
disponen […]), los agentes sociales sean razonables, no sean insensatos, no cometan locuras”
(Bourdieu y Wacquant, 1995: 89).
© Flacso México
violencias colectivas.indd 61 12/09/14 13:10
62 ® Violencias colectivas. Linchamientos en México
la violencia solamente a partir de las desigualdades estructurales, las ideas
o conductas individuales, el enfoque relacional de Tilly describe la violen-
cia y su variación basándose en las dinámicas interactivas de los actores.
La mirada relacional, sin embargo, no olvida que los procesos estructura-
les dan lugar a la aparición de violencia,7 sólo que especifica la determi-
nación que éstos tienen, observando las bases relacionales que la originan,
explicitando los mecanismos y los actores que generalmente juegan impor-
tantes papeles en su desarrollo.
Por otro lado, Tilly se distancia de los abordajes que enfatizan las
ideas como fuente de la violencia y de aquellos que ven en la conducta el
origen de las acciones beligerantes. Según el primero, las creencias com-
partidas, los valores y las normas sociales influyen de modo significativo
en las orientaciones de acción de los individuos y los grupos humanos,
conformando “ideologías” que tienden en algunos casos a justificar, le-
gitimar e incluso legalizar la violencia (Rossi, 1969). En segundo lu-
gar, las miradas conductuales resaltan la autonomía de las motivaciones,
los impulsos y las sensaciones, haciendo hincapié, por una parte, en las
propensiones evolutivas y genéticas a actuar violentamente y, por otra,
entendiendo a la violencia como medio para acceder a bienes y servi-
cios, acentuando una mirada reduccionista y economicista de las accio-
nes humanas.
Aun cuando se utilicen para dar cuenta de la violencia grupal, estos
dos enfoques conceden demasiada importancia al aspecto psicológico o
mental. Ellos “resaltan el papel de la conciencia como base de la acción
humana” (Tilly, 2007: 5). De este modo, a partir de agregaciones indi-
viduales, se conformaría una “conciencia colectiva” que sería la base de
las acciones grupales. En estas perspectivas, “el ‘comportamiento colecti-
vo’ refiere a las acciones que emergen de conciencias compartidas dentro
de muchedumbres u otras colectividades informales” (Tilly, 2011: 16).
Estos enfoques, en definitiva, olvidan precisamente lo que deseamos en-
fatizar aquí: el hecho de que la violencia es, ante todo, una relación social.
Para Tilly y los partidarios del enfoque relacional, la violencia nace prin-
cipalmente de interacciones humanas concretas que posibilitan su apa-
rición, acrecientan su intensidad, la disminuyen y vuelven a eliminarla:
7
Fue precisamente Tilly quien concentró sus estudios en el proceso de larga duración de con-
formación del Estado moderno, que supuso la monopolización de la violencia en sólo un
actor social.
Derechos reservados
violencias colectivas.indd 62 12/09/14 13:10
II. Hacia una aproximación teórica de la violencia colectiva ® 63
“como partidarios del enfoque relacional, nuestra atención se centrará en
los procesos interpersonales que propician, inhiben o canalizan la violen-
cia y la conectan con la política no violenta” (Tilly, 2007: 20).
El enfoque relacional de Tilly, sin embargo, tampoco niega que las
ideas o las motivaciones humanas estén presentes en las interacciones hu-
manas, sólo que éstas actúan en un contexto relacional concreto:
los humanos desarrollan su personalidad y sus prácticas a través de los inter-
cambios con los demás humanos, y […] los intercambios mismos siempre
implican un grado de negociación y de creatividad. En consecuencia, las ideas
pasan a ser medios y productos del intercambio social, mientras que las moti-
vaciones, los impulsos y las oportunidades sólo operan dentro de una interac-
ción social continuamente negociada (Tilly, 2007: 6).8
Son precisamente los mecanismos de interacción social los que “per-
miten observar cómo se articulan en un espacio particular las ideas, las re-
laciones y los comportamientos constituidos en una sociedad” (Arteaga,
2007: 47).9 De esta manera, el análisis relacional debe complementarse
con el estudio de las motivaciones e ideas operantes en el marco de inte-
racciones en las que se da lugar a la utilización de violencia.10
8
Un autor cuyos trabajos van en el mismo sentido que Tilly es Hans Joas. Para éste, si bien es
cierto que la violencia puede asentarse sobre características socioestructurales o sobre formas
culturales específicas, ésta se produce en el marco de interacciones creativas. En ese sentido, la
violencia puede concebirse como una respuesta contingente ante situaciones específicas. Así,
“los actos violentos deben entenderse con las mismas categorías que otros actos creativos”
(Arteaga, 2007: 47) y, por ello, la violencia “no resulta en ningún momento en un mecanis-
mo automático sino que responde a la capacidad creadora de la identidad de las experiencias
violentas de los seres humanos” (Arteaga, 2007: 48). De todos modos, este énfasis excesivo
en la “creatividad” de las acciones (en contraposición a nociones como la de “repertorio”
de Charles Tilly) y la pobre operacionalización de sus categorías, nos alejan de este marco
teórico.
9
Así por ejemplo, Tilly explica por qué la violencia colectiva era un repertorio frecuente de
acción en la transición de las sociedades europeas modernas entre los siglos xviii y xix. Ello
no se debía a una valoración positiva de la rebeldía, sino al desarrollo de interacciones que
comenzaban pacíficamente y se convertían en actos de violencia, en general, por la actuación
represiva de las fuerzas del orden (Tilly, 1978). Así, “que una acción acabe siendo violen-
ta depende no tanto de la naturaleza de la actividad, sino de otras fuerzas, en particular, de
cómo respondan las autoridades” (Aróstegui, 1994: 47).
10
Tilly admite luego que en su investigación “las motivaciones, incentivos, oportunidades
y controles reciben más atención que las ideas, pero siguen sin constituir el núcleo de las
© Flacso México
violencias colectivas.indd 63 12/09/14 13:10
64 ® Violencias colectivas. Linchamientos en México
La centralidad puesta en el origen relacional de toda violencia hace
que el sociólogo estadounidense ponga un énfasis mucho más descriptivo
en su estudio. Como a lo largo de toda su obra, en este libro Tilly preten-
de aproximarse a las explicaciones de la violencia mediante descripciones
puntuales de procesos históricos en los que se produjeron distintas for-
mas de ésta, preguntándose mucho más por el cómo que por los por qué.11
Destacado representante de la corriente historiográfica conocida como
“sociología histórica”, el historiador estadounidense rechaza la formu-
lación de leyes generales, concentrándose en la construcción de procesos
formales generales a partir de comparaciones histórico-empíricas siste-
máticas. En este caso,
las explicaciones que nos ocupan se centran en las transacciones violentas en-
tre enclaves sociales, describen la variación en el carácter y la intensidad de las
transacciones violentas en el tiempo, el espacio y entre escenarios sociales, para
luego buscar mecanismos y procesos causales recurrentes responsables de la va-
riación en el carácter y la intensidad de la violencia colectiva (Tilly, 2007: 79).
Así pues, en esta obra Tilly repasa dos grandes preocupaciones conec-
tadas íntimamente entre sí,12 preocupaciones que guiarán nuestro desa-
rrollo analítico. Por un lado, intenta describir las distintas formas de la
violencia, tratando de encontrar las causas que llevan a su variabilidad y su
intensidad diversa. Por otro, Tilly intenta demostrar la indisoluble unión
entre violencia colectiva y política institucional, indagando en las interac-
ciones inextricables entre ambas.
En primer lugar, Tilly intenta construir una tipología de la vio-
lencia que dé cuenta de las distintas interacciones sociales que le dan
origen. Ahora bien, ¿qué aspecto de las interacciones sociales debe con-
siderarse para realizar un análisis sistemático y comparativo de la vio-
lencia? Tilly organiza su indagación teniendo en cuenta dos grandes
variables. Por un lado, según su “relevancia de los daños a corto plazo”,
explicaciones que aquí siguen” (Tilly, 2007: 20). Esto será importante para retomar desarro-
llos conceptuales ulteriores de nuestro marco teórico que dan prioridad a las motivaciones.
11
Como afirman Martínez e Iranzo (2010: 195), “su predilección por los métodos cuanti-
tativos y comparativos perseguía explicar, no el motivacional por qué sino el cómo, cuándo y para
qué de la movilización popular; no buscaba ‘leyes’ del cambio histórico, sino descripciones
analíticamente fértiles de acontecimientos históricos semejantes”.
12
Seguimos en este punto a Rogado (2007).
Derechos reservados
violencias colectivas.indd 64 12/09/14 13:10
II. Hacia una aproximación teórica de la violencia colectiva ® 65
se pregunta “hasta qué punto el hecho de infligir y recibir daños do-
mina tales interacciones” (2007: 13), yendo de vínculos esporádica-
mente violentos hasta relaciones exclusivamente violentas. Por otro
lado, teniendo en cuenta el “grado de coordinación entre actores vio-
lentos”, la violencia se ubica desde acciones escasamente coordinadas e
improvisadas (aunque, por definición, se requiere un mínimo de coor-
dinación) hasta la alineación de organizaciones que institucionalizan
el uso de la violencia.
A partir de estas dos dimensiones, Tilly construye una “tipología de
la violencia interpersonal”. Según su grado de coordinación y relevancia,
los actos de violencia pueden clasificarse en: reyertas, oportunismo, ata-
ques dispersos, destrucción coordinada, negociaciones rotas y rituales
violentos (véase la figura 2). Cabe aclarar que esta clasificación es de ca-
rácter analítico, ya que empíricamente un mismo hecho de violencia pue-
de pasar de ser un ataque disperso, de coordinación y centralidad bajas, a
constituirse como una destrucción coordinada con altos niveles de
destrucción.
Alto
Grado de coordinación entre actores violentos
Rituales
violentos
Negociaciones
rotas
Destrucción
coordinada
Ataques
dispersos
Oportunismo
Reyertas
COLECTIVA
INDIVIDUAL Agresión
individual
Bajo
Baja Alta
Relevancia de los daños a corto plazo
Fuente: Tilly (2007: 15).
Figura 2. Tipología de la violencia interpersonal.
© Flacso México
violencias colectivas.indd 65 12/09/14 13:10
66 ® Violencias colectivas. Linchamientos en México
Sin embargo, ¿cuáles son las causas de la transformación de un tipo
de violencia en otro? Son precisamente los “mecanismos” y “procesos”
los que explican la variabilidad de la violencia. Dichos mecanismos, de-
finidos como “causas de pequeña escala: acontecimientos similares que
producen en esencia los mismos efectos inmediatos en una amplia gama
de circunstancias” (Tilly, 2007: 20), no son más que algunos concep-
tos de la “lucha política” desarrollados en toda la obra previa del autor
y traídos al análisis de la violencia colectiva.13 Como señalábamos más
arriba, “cada mecanismo implica las mismas conexiones causa-efecto in-
mediatas en cualquier lugar y tiempo en que ocurra. Pero las trayectorias
y los resultados de los episodios en su totalidad son diferentes porque las
condiciones iniciales, las secuencias y las combinaciones de mecanismos
forman un compuesto que produce efectos globales variables” (McAdam
et al., 2005: 140).
Así, pues, Tilly encuentra principalmente tres mecanismos que operan
en la variación de la violencia. El primero de ellos es la correduría,14 defi-
nida como la “intervención que establece nuevas conexiones entre per-
sonas y grupos previamente desconectados” (Tilly, 2007: 22). Por su
intermedio, sujetos y grupos con localizaciones y demandas dispersas se
conectan entre sí, logrando articular reivindicaciones y acciones en con-
junto. En este plano funciona el eje incorporación-separación, según el cual
13
Dichos conceptos se encuentran sistematizados en el libro que Tilly escribió junto a Doug
McAdam y Sidney Tarrow: Dinámica de la contienda política. Allí, por ejemplo, los autores reco-
nocen la influencia de los trabajos de Robert Merton en la conceptualización de los meca-
nismos y los aportes posteriores de Jon Elster (McAdam et al., 2005: 26).
14
Al igual que con el término contention, el concepto de brokerage ha traído numerosos pro-
blemas para los traductores al español de las obras de Tilly. En este caso, nos quedamos con
la traducción de Joan Quesada de correduría, aunque el propio autor reconozca que el uso de
los términos correduría y corredor “es poco frecuente actualmente en lengua castellana y, por
ello, suenan anticuados e incluso extraños, por lo que pueden hacer que la lectura sea menos
ágil, menos agradable o hasta más difícil” (Quesada, 2005: XVI). Tal vez la mejor traduc-
ción sería la de articulación. Al respecto, nos resultan interesantes las conexiones que pudiera
haber entre el concepto de brokerage formulado por McAdam et al. (2001) y el de articulación,
esbozado por Laclau y Mouffe. Estos autores entienden por articulación “toda práctica que
establece una relación tal entre elementos, que la identidad de éstos resulta modificada como
resultado de esa práctica” (Laclau y Mouffe, 2004: 142-143). Si bien ellos intentan mos-
trar precisamente cómo se modifican las identidades preexistentes mediante ese ejercicio de
articulación, podría pensarse que el proceso que están describiendo es similar al descrito por
los autores estadounidenses para la “correduría”.
Derechos reservados
violencias colectivas.indd 66 12/09/14 13:10
II. Hacia una aproximación teórica de la violencia colectiva ® 67
se vinculan o apartan distintos actores y demandas a las identidades po-
líticas en disputa.
El segundo mecanismo es la activación de divisorias. Éste consiste en un
cambio en las relaciones sociales, en las que éstas, cada vez más: “a) se or-
ganizan en torno a la única línea divisoria nosotros-ellos y b) diferencian
entre las relaciones internas dentro de tal divisoria y las relaciones exter-
nas que atraviesan esa divisoria” (Tilly, 2007: 20). Como puede intuirse,
la activación de divisorias es un mecanismo fundamental para compren-
der la aparición, variabilidad, coordinación y relevancia de la violencia,
puesto que, mediante el establecimiento de esta división política entre ami-
gos y enemigos,15 se van conformando las múltiples identidades de los
individuos en una sociedad. En este plano se encuentra el eje activación-su-
presión, según el cual se impulsan, crean, enfatizan divisiones identitarias
previas o se atenúan, cancelan, minimizan.
El último de los mecanismos que describe el autor es la polarización.16
Ésta “implica la ampliación del espacio social y político entre reivindica-
dores en un episodio de contienda y la gravitación de actores previamen-
te no comprometidos o moderados hacia uno, otro o ambos extremos”
(Tilly, 2007: 21). La polarización supone la extensión del ámbito de una
línea divisoria y la inclusión de individuos en un principio ajenos a ella en
una de las dos identidades.
Estos tres mecanismos, combinados de distintas formas en situaciones
concretas, favorecen el paso de un tipo de violencia a otro y explican en
un nivel relacional micro la aparición y las variaciones de la violencia co-
lectiva. Por ejemplo, “la correduría […] propicia regularmente el paso a
formas más coordinadas de violencia colectiva” (Tilly, 2007: 22); mien-
tras que “la activación de líneas divisorias y la correduría aparecen jun-
tas con más frecuencia, por ejemplo, en la zona de elevada coordinación
y relevancia que hemos denominado destrucción coordinada que en la
zona de baja coordinación y relevancia llamada ataques dispersos” (Tilly,
2007: 22).
15
Recordemos la definición de lo político que da Carl Schmitt: “La específica distinción po-
lítica a la cual es posible referir las acciones y los motivos políticos es la distinción de amigo y
enemigo” (Schmitt, 1984: 23).
16
En verdad, Tilly designa la polarización como un “proceso”, definido en las “combinacio-
nes y secuencias de mecanismos que producen efectos similares en una amplia variedad de
circunstancias” (Tilly, 2007: 21).
© Flacso México
violencias colectivas.indd 67 12/09/14 13:10
68 ® Violencias colectivas. Linchamientos en México
Ahora bien, en el seno de estos mecanismos y en las dinámicas rela-
cionales de la violencia colectiva intervienen algunos actores y factores
sociales que los facilitan, obstaculizan o condicionan. Tilly observa la im-
portancia en la variabilidad de la violencia de: 1) los emprendedores po-
líticos, 2) los especialistas en la violencia y 3) el control de los regímenes
sobre las diferentes formas de reivindicación, todo lo cual en distintas
combinaciones crea un marco de oportunidades políticas para el accio-
nar violento.
El papel de los emprendedores políticos, “cuya especialidad consis-
te en organizar, vincular, dividir y representar a sectores de la población”
(Tilly, 2007: 29), es el de activar las líneas divisorias en determinado
sentido, promoviendo la correduría o conexión de distintos actores para
determinados fines o impulsando la desconexión en otros casos. Ellos
“realizan su tarea de activación, conexión, coordinación y representación”
(Tilly, 2007: 76) demarcando en determinados momentos quién es el
enemigo a enfrentar (activación de divisorias) y quiénes son los amigos
(correduría).
En segundo lugar, los especialistas en el empleo de los medios violen-
tos son “personas que controlan los medios para infligir daños a perso-
nas y objetos” (Tilly, 2007: 34), como es el caso de los soldados, policía,
órganos de seguridad privada, sicarios y jefes de bandas clandestinas. Esta
“categoría social” se ocupa de organizar y perpetrar concretamente la vio-
lencia en determinadas circunstancias.
Estas dos categorías se solapan, ya que existen obviamente empren-
dedores políticos que son especialistas en violencia, como los “líderes de
mercenarios”, dirigentes militares o cualquier figura política que cuen-
te con la conducción exitosa de hombres capaces de ejercer la violencia.
El control del gobierno, por último, se relaciona con la cantidad y
el tipo de acciones que se encuentran prescritas, toleradas o prohibidas.
Esto dependerá decisivamente del tipo de gobierno de que se trate, cues-
tión que atañe al segundo punto que le preocupa a Tilly.
De este modo, el segundo de los temas que Tilly aborda en su libro
es la problemática relación entre violencia y política. Como decíamos
arriba, el enfoque relacional de Tilly se enmarca en sus investigaciones
sobre la “lucha política”, la cual consiste en “acciones reivindicativas
discontinuas, públicas y colectivas en las que una de las partes es un
gobierno” (Tilly, 2007: 9). Esto significa que “cuando hay un gobier-
no implicado, la violencia colectiva se convierte en un caso especial de
contienda política [contentious politics]” (Tilly, 2007: 9). En este punto,
Derechos reservados
violencias colectivas.indd 68 12/09/14 13:10
II. Hacia una aproximación teórica de la violencia colectiva ® 69
Tilly no deja de ser confuso, ya que, por otro lado, más adelante afirma
que la violencia colectiva siempre implica la actuación gubernamental
aunque sea de modo indirecto. En consecuencia, “la violencia colectiva
es una forma de la contienda política. Se la puede considerar contienda
porque los participantes reivindican algo que afecta a sus respectivos
intereses, y de política porque siempre está en juego la relación de los
participantes con el gobierno” (Tilly, 2007: 25).
Lo cierto es que si bien luego afirma que “a veces, la violencia co-
lectiva se produce más bien fuera del radio de acción de los gobier-
nos” (Tilly, 2007: 9), su preocupación central estará en las formas que
adopta la violencia colectiva como forma de “lucha política”, es decir,
en relación con los distintos tipos de régimen gubernamental y toman-
do en cuenta las principales dimensiones de dicha lucha, como por
ejemplo, las reivindicaciones del colectivo que actúa. En esta impreci-
sa distinción, tomaremos partido por incluir los linchamientos dentro
de la “lucha política”, ya que son fenómenos de violencia colectiva que
interpelan al gobierno central o local en alguna forma, ya sea como
objeto de reclamos (cuestión que, ya veremos, sucede frecuentemen-
te), o bien como organismo de control y de represión de violencias que
le disputan el monopolio. Sobre esto nos explayaremos en el capítulo
siguiente.
Tilly intenta demostrar con mucho énfasis que los procesos de vio-
lencia colectiva están íntimamente ligados a la política institucional, no
sólo porque “defiende la idea de que la violencia resulta esencial en la
génesis y la articulación […] del Estado moderno” (Rogado, 2007: 2),
sino porque los distintos tipos de regímenes políticos influyen deci-
sivamente en la forma que podrá adquirir la violencia colectiva en un
territorio determinado.
Así pues, rechazará enfáticamente la distinción entre fuerza legítima
(en general, estatal) y violencia ilegítima (por lo general, civil). Basándose
en “tres objeciones insuperables”, Tilly argumentará que el uso de la
fuerza estatal no puede distinguirse objetivamente de la violencia ilegal.
En primer lugar, porque los límites de la fuerza estatal son la mayoría
de las veces difusos. Los debates en torno a cómo deben actuar las fuer-
zas estatales y en qué momento se produce un abuso de la fuerza por
parte de éstas reflejan esta cuestión. En segundo lugar, porque lo que
existe concretamente es un continuo difícil de clasificar, que va desde
las acciones del gobierno socialmente aceptadas hasta la violencia per-
petrada por agentes y organismos oficiales que violan flagrantemente la
© Flacso México
violencias colectivas.indd 69 12/09/14 13:10
70 ® Violencias colectivas. Linchamientos en México
legalidad de la fuerza estatal y son percibidos como ilegítimos por la
población. En el medio de estos dos extremos se encuentra una infini-
ta cantidad de acciones (actos de negligencia, abusos menores o lagu-
nas legales) que hacen imposible fijar una frontera entre qué acciones
consisten en uso de la fuerza, y cuáles son en verdad actos de violencia.
Por último, existe gran número de actuaciones de violencia colectiva
(disturbios, revoluciones, rebeliones) que tienen a agentes del gobierno
como principales causantes, instigadores u objetos de violencia. En de-
finitiva (nos extenderemos sobre esto en el punto siguiente), hay zonas
de la política y de la violencia solapadas que no pueden diferenciarse,
en las que los emprendedores políticos estatales se conjugan con espe-
cialistas en la violencia clandestinos, instigando, fomentando o dejando
actuar a los perpetradores de las destrucciones.
Hecha esta aclaración, Tilly define un régimen político como “las
transacciones entre agentes del gobierno, miembros del sistema políti-
co, desafiadores y sujetos” (Tilly, 2007: 29), cuya variación se registra
en dos dimensiones principales: su capacidad, entendida como el “grado
en que los agentes gubernamentales controlan los recursos, actividades y
las poblaciones dentro del territorio en que ejercen el gobierno” (Tilly,
2007: 40), y la democracia, concebida como el grado en que la población
civil sometida a un gobierno sostiene relaciones generales con el gobier-
no, ejerce control sobre él y gozan de protección frente a posibles abusos
gubernamentales.
En un eje cartesiano de dos dimensiones, los gobiernos se ubican des-
de una “zona de tiranía fragmentada” (bajo nivel de democracia y bajo
nivel en la capacidad de gobierno) hasta una “zona de ciudadanía (alto
nivel de democracia y alto nivel en la capacidad de gobierno), pasando
por la zona de autoritarismo (bajo nivel de democracia y alto nivel en la
capacidad del gobierno).
Como decíamos arriba, cada tipo de régimen prescribe, tolera o pro-
híbe determinado número de acciones que influirán de manera decisiva
en el comportamiento de la violencia colectiva en un territorio determi-
nado (véase la figura 3). Estas disposiciones demarcarán un rango de ac-
ciones posibles tanto para las fuerzas estatales como para los colectivos
reivindicadores.17 Este número limitado de acciones correspondientes a
Recordemos que para Tilly, “la acción colectiva yace dentro de repertorios bien definidos
17
y limitados que son particulares a diversos actores, objetos de acción, tiempos, lugares y
Derechos reservados
violencias colectivas.indd 70 12/09/14 13:10
II. Hacia una aproximación teórica de la violencia colectiva ® 71
un régimen determinará los repertorios de acción típicos de un territorio
determinado.
LA VIOLENCIA COMO POLÍTICA
NO DEMOCRÁTICOS DE CAPACIDAD ALTA DEMOCRÁTICOS DE CAPACIDAD ALTA
Toleradas
Toleradas
Prescritas Conten- Conten-
ciosas Prescri- ciosas
tas
Prohibidas
Prohibidas
NO DEMOCRÁTICOS DE CAPACIDAD BAJA DEMOCRÁTICOS DE CAPACIDAD BAJA
Toleradas
Prescri- Contenciosas Contenciosas
tas
Prescri-
Toleradas tas
Prohibidas
Prohibidas
Fuente: Tilly (2007: 47).
Figura 3. Configuración de la interacción política según actuaciones de
diversos tipos de régimen.
Habiendo repasado la propuesta teórica de Charles Tilly sobre la vio-
lencia, pasaremos ahora a revisar un estudio de caso de violencia colectiva
circunstancias estratégicas” (2000: 14. El subrayado es del autor).
© Flacso México
violencias colectivas.indd 71 12/09/14 13:10
72 ® Violencias colectivas. Linchamientos en México
con aportes muy sugerentes para pensar abordajes complementarios: el
trabajo de Javier Auyero, La zona gris.
La zona gris
En diciembre de 2001, se produjo en Argentina un levantamiento popu-
lar como consecuencia de la larga crisis económica, social y política que
atravesaba el país desde hacía unos años. Luego de algunas medidas im-
populares tomadas por el gobierno ese mes (entre ellas, la retención de los
depósitos bancarios y la declaración en todo el país del estado de sitio),
los días 19 y 20 tuvo lugar un verdadero estallido social que terminó con
el asesinato de 39 personas por parte de fuerzas policiales y la renuncia
del entonces presidente Fernando de la Rúa.18
Dicho “estallido” comenzó con la concentración espontánea de mi-
les de personas en todas las esquinas del país y siguió con movilizacio-
nes masivas a las casas de gobierno nacionales, provinciales y municipales;
mientras que, desde hacía unos días, en las zonas más pobres se producían
saqueos de mercados de alimentos y otros bienes.
Retomando explícitamente el enfoque relacional de Tilly, Javier Auyero
se propuso investigar la violencia colectiva producida en aquellas aciagas
jornadas, enfocándose específicamente en los saqueos de comercios. El
trabajo de Auyero (La zona gris: violencia colectiva y política partidaria en la
Argentina contemporánea) sigue las líneas generales del estudio de la Violencia
colectiva realizado por Tilly, aunque refina dicho marco teórico en algu-
nos aspectos,19 proporcionando dimensiones analíticas nuevas y abordajes
metodológicos complementarios.
Los saqueos de comercios suelen incluirse como parte de los nuevos
repertorios de acción surgidos en los noventa en Argentina (cuyo princi-
pal exponente fueron los piquetes). Sin embargo, han sido muy poco estu-
diados por los investigadores de la acción colectiva. Enmarcados dentro
18
“La causa por la represión sigue sin definiciones”, Página 12, 13 de marzo de 2007, con-
sultado en <http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/1-26308-2007-03-13.
html>.
19
En palabras del autor: “Mi objetivo fue refinar la teoría existente […], ‘la restructuración
de la teoría’ de la violencia colectiva sugerida por estudiosos que analizan los papeles que los
agentes violentos y la policía desempeñan en el desarrollo de la beligerancia transgresora”
(Auyero, 2007: 25).
Derechos reservados
violencias colectivas.indd 72 12/09/14 13:10
II. Hacia una aproximación teórica de la violencia colectiva ® 73
de la “visión espasmódica” de la revuelta popular (Thompson, 1984),
los relatos periodísticos simplemente explicaban la presencia de saqueos
por el incremento sustancial de la pobreza, la inacción del gobierno (que
para ese entonces había suspendido muchos planes de ayuda social) y el
altísimo nivel de desocupación, que, en diciembre de 2001, superaba 21
por ciento.
Frente a esto, Auyero retomó el análisis de Tilly a partir de dos gran-
des cuestiones de los estudios de la violencia desarrollados en Estados
Unidos: lo que él llama las “bases relacionales” —los vínculos sociales
preexistentes a las acciones violentas— y la “selectividad de las acciones”,
teniendo en cuenta que no se trata de actos aleatorios, sino que tienen ló-
gica propia. Al igual que Tilly, Auyero quiso dar cuenta de dos cuestiones
fundamentales: examinar “la dinámica interna de los disturbios, más que
sus causas estructurales” y explorar “las dimensiones políticas del desor-
den” (Auyero, 2007: 37).
Como la obra del sociólogo estadounidense, el trabajo de Auyero se
propone hacer un estudio descriptivo de las dinámicas particulares de
la violencia colectiva. Sin embargo, a partir de la respuesta de los cómo,
Auyero pretende esbozar los por qué, es decir, desde la descripción analítica
de los pequeños mecanismos de la violencia colectiva, busca dotar de ar-
gumentos que ayuden a entender las razones por las cuales ocurrieron los
saqueos en Argentina: “el por qué de la violencia colectiva (y de la zona
gris) está en el cómo” (Auyero, 2007: 49).
En suma, los objetivos del sociólogo argentino son analizar: “a) los
micromecanismos y procesos que generan la destrucción masiva; b) la
comprensión de las bases políticas de la violencia por parte de los autores
de daños, y c) las maneras en que los participantes explican (y justifican)
sus propias acciones violentas” (Auyero, 2007: 40).
Como puede verse, los objetivos de esta obra van un poco más allá de
las cuestiones propuestas por Tilly. Desde un enfoque más antropológico
que la mirada cuantitativista del sociólogo estadounidense, Auyero trata-
rá de develar el sentido (motivaciones) que los actores le dieron a sus ac-
ciones, rastrear las justificaciones que, a posteriori, los participantes dieron
de su propio accionar y lograr una reconstrucción etnográfica de las ac-
ciones de violencia colectiva para explicar las relaciones, planteadas en el
marco teórico de Tilly, entre perpetradores, especialistas en la violencia y
emprendedores políticos.
Precisamente por ello, Auyero contempla un diseño metodológico
mixto con un orden secuencial, a partir de la construcción de una base de
© Flacso México
violencias colectivas.indd 73 12/09/14 13:10
74 ® Violencias colectivas. Linchamientos en México
datos cuantitativa, realizada mediante los registros de la prensa periódica,
y un abordaje cualitativo consistente en el estudio comparativo de dos ca-
sos emblemáticos de saqueos en dos localidades del Gran Buenos Aires.
De esta forma, su investigación parte “desde el modelo estadístico de las
relaciones entre saqueadores, punteros, policía y sitios de saqueo, basada
en relatos periodísticos, hasta la investigación cualitativa sobre la dinámi-
ca del saqueo” (Auyero, 2007: 44).
Para dar cuenta del surgimiento, desarrollo e intensidad de la violencia
colectiva, Auyero retoma la idea desarrollada por Primo Levi (1988) de
una “zona gris”, concepto construido para describir la tenue división en-
tre víctimas y victimarios en un campo de concentración nazi, debido a la
existencia de “prisioneros-funcionarios” que brindaban colaboración al
ejército alemán. Oponiéndose a concepciones maniqueas que simplifican
excesivamente procesos mucho más complejos, la imagen que Levi pro-
yecta es la de una zona en la que los límites que se creían definidos entre
áreas opuestas se difuminan, constituyéndose una zona de solapamiento
que hace imposible distinguir las fronteras entre ellas. Así, la zona gris
“destaca la ambigüedad y la ausencia de límites bien definidos entre dife-
rentes áreas del espacio social” (Auyero, 2007: 54).
Ahora bien, ¿qué relación tiene esto con los episodios de violencia
colectiva en Argentina? Luego de analizar minuciosamente casos de sa-
queos de comercios, Auyero encuentra que éstos se produjeron en la
combinación de áreas de lo social supuestamente autónomas, como la
violencia colectiva (donde predominan los especialistas en ella: perpetra-
dores y fuerzas del orden), la vida cotidiana (espacio de los vecinos, fa-
milias y líderes comunitarios) y la política partidaria (lugar de políticos
profesionales).
En estudios anteriores, el autor había ya alertado sobre la dificultad
de pensar la política institucional sin tener en cuenta las relaciones clan-
destinas entre los líderes locales partidarios (los punteros políticos20) y las
comunidades urbanas. La política popular, decía Auyero, se constituye
como un “conjunto de prácticas cuya mera existencia hace desaparecer
20
La figura del puntero político hace referencia a aquellos emprendedores políticos que,
con presencia casi permanente en los barrios pobres, generalmente asumen una práctica
clientelar con los vecinos (véase Auyero, 2002). “Al solucionar los problemas de la gente
pobre de manera cotidiana, a través de transacciones individuales, los punteros establecen
relaciones sociales con sus clientes. Estos lazos, después de repetidas ocasiones, se conca-
tenan en redes que enlazan patrones, punteros y pobres urbanos” (Auyero, 2007: 84).
Derechos reservados
violencias colectivas.indd 74 12/09/14 13:10
II. Hacia una aproximación teórica de la violencia colectiva ® 75
fácilmente y simplifica (las todavía extendidas) distinciones entre Estado
e instituciones no estatales, entre política formal y política informal, entre
vida cotidiana y política electoral” (Auyero, 2007: 84).
En este sentido, en su investigación, Auyero llamará la atención sobre
el espacio conformado por esa zona ya híbrida en imbricación con los es-
pecialistas en la violencia (fuerzas del orden y miembros de bandas urba-
nas), conformando un ámbito de conjunción tripartito que él denomina,
retomando el concepto de Primo Levi, la zona gris, la cual “hace referen-
cia a un grupo de relaciones clandestinas entre estos actores (punteros po-
líticos, fuerzas represivas, vecinos)” (Auyero, 2007: 74) (véase la figura 4).
POLÍTICA
PARTIDARIA
LÍM HABITUAL
IT
ES
EN
EX
PA
N
SI
ZONA GRIS Ó
N
VIOLENCIA ZONA DE CLIENTELISMO
COLECTIVA
N
Ó
SI
N
PA
EX
EN
ES
IT
M
LÍ
VIDA COTIDIANA
Fuente: Auyero (2007: 75).
Figura 4. La zona gris.
Una mirada institucional ingenua sugeriría que políticos y fuerzas
del orden actúan obstaculizando y reprimiendo acciones de saqueos por
parte de los vecinos. Sin embargo, la realidad muestra que los políticos
© Flacso México
violencias colectivas.indd 75 12/09/14 13:10
76 ® Violencias colectivas. Linchamientos en México
toleraron dichas acciones, que las fuerzas del orden no sólo no reprimie-
ron, sino que participaron en algunas y que el accionar de los vecinos se
complementó con dichas disposiciones.
En los saqueos argentinos de 2001, las autoridades políticas tuvieron
un papel central al dirigir las fuerzas represivas hacia las grandes cade-
nas de supermercados, demarcando “zonas liberadas” en las que los pe-
queños comercios quedaron indefensos. Los punteros políticos locales,
por su parte, dirigieron la movilización hacia esos comercios por medio
de un mecanismo central: los rumores. Éstos “‘informaron’ a los vecinos
que ciertos supermercados iban a distribuir alimentos y, al hacerlo, crea-
ron las condiciones para la violencia colectiva” (Auyero, 2007: 162).21
Esta “información” se propagó como fuego a lo largo y ancho de los ba-
rrios populares del conurbano bonaerense. Luego, a través de la “espiral
de señales”, un mecanismo fundamental para comprender las acciones de
violencia colectiva que Auyero retoma de McAdam et al. (2005), los em-
prendedores políticos clandestinos (los punteros) proporcionaron la lo-
gística necesaria para saber dónde saquear y cómo hacerlo: “antes de los
saqueos y durante su desarrollo, los punteros comunicaban la ubicación
de los objetivos, la presencia o ausencia de policía y, por lo tanto, la viabi-
lidad de las actividades peligrosas” (Auyero, 2007: 159).
De este modo, grupos de personas (una vez más, no individuos aisla-
dos) se concentraron en dichos mercados y una “vanguardia de saqueo”
tomó la iniciativa y comenzó con las primeras acciones de violencia. Las
“multitudes” que se concentraron a recoger su parte en los comercios
eran sumamente heterogéneas: vecinos, ladrones identificados por gente
del lugar (“pibes chorros”), individuos de otras zonas e incluso policías
que no quisieron perderse su tajada.
Si bien en la mayoría de los comercios no se comprobó la presencia
de punteros políticos,22 éstos estuvieron principalmente en los comercios
21
Auyero rescata el importante papel de los rumores en la conformación de la violencia co-
lectiva: “la construcción del rumor es una manera de promulgar nuevos planes de coordi-
nación cuando sufrimos un desorden en nuestro modo de vida […] A través de la repetición de
los rumores, las expectativas mutuas se fijan y las nuevas maneras de ocuparse de lo que se percibe
como amenaza al orden existente adquieren claridad y coherencia de propósitos” (Rosnow, 1988: 16, en
Auyero, 2007: 162-163. El subrayado es de Auyero).
22
Esta información cuantitativa soslayada en el análisis de Auyero deja ciertas dudas sobre la
posibilidad de extender las conclusiones obtenidas de los estudios de caso para la mayoría de
los sucesos de violencia colectiva.
Derechos reservados
violencias colectivas.indd 76 12/09/14 13:10
II. Hacia una aproximación teórica de la violencia colectiva ® 77
pequeños (80% de los comercios saqueados con presencia de punteros
eran mercados pequeños), al igual que las fuerzas policiales. Más aún,
“los punteros están en los lugares de saqueo cuando no hay allí ninguna
fuerza policial” (Auyero, 2007: 206). Así, Auyero observa una llamativa
correlación (cuantitativa y cualitativa) entre “la presencia de punteros del
partido y la ausencia virtual (o inacción) de la policía en los saqueos de
los pequeños negocios. Esta conexión: a) dirige la atención a la existencia
de una zona gris de la política y b) destaca la continuidad entre la política
rutinaria y la violencia colectiva” (Auyero, 2007: 118).
Prácticamente todos los relatos de saqueo reflejan que fueron tam-
bién los rumores los que apagaron la violencia colectiva al lanzar co-
rrientes de opinión que aseguraban que individuos de otros barrios irían
a saquear el propio. Esto sembró pánico entre la población y solidaridad
entre vecinos, que se organizaron formando hogueras y barricadas con-
tra los “extranjeros” que iban a robar, aunque luego de esos días no se
registraran nuevas acciones de violencia colectiva. De este modo, los ru-
mores funcionaron promoviendo selectivamente los saqueos al comien-
zo del estallido y apagando la violencia mediante la creación de una
amenaza externa. Auyero parece comprobar que la policía tuvo un papel
central en ambos momentos:23 omitiendo su accionar (más bien tenien-
do una práctica represiva selectiva), en un caso; y promoviendo alertas de
posibles amenazas externas, en el otro. Los agentes policiales “estaban
ahí como creadores de las oportunidades de saqueo y como actores que
cerraron esas mismas oportunidades. Al detener la violencia colectiva
con una combinación de escalada selectiva de la represión y circulación
rápida de rumores, demostraron ser un factor clave en la generación de
los hechos” (Auyero, 2007: 169).
Por último, Auyero se interesa en bucear en el “universo moral” de los
saqueadores. Partiendo del supuesto de que “la violencia colectiva, ade-
más, siempre tiene algo de sentido para al menos un punto de vista, el de
los autores” (Auyero, 2007: 175), el sociólogo porteño radicado en Texas
se pregunta por las razones que los saqueadores dieron a sus acciones,
tratando de comprender qué sentido tuvieron dichas jornadas para ellos.
Dentro de la gran diversidad de temas, justificaciones y valoraciones,
Auyero encuentra tres grandes ejes en común. En primer lugar, para los
23
“La respuesta de las fuerzas estatales es un factor crucial para el inicio y desarrollo de la
violencia colectiva” (Auyero, 2007: 117).
© Flacso México
violencias colectivas.indd 77 12/09/14 13:10
78 ® Violencias colectivas. Linchamientos en México
participantes en la violencia colectiva los saqueos tuvieron un componen-
te utilitarista, pues mucha gente logró obtener ese día bienes que de otra
manera serían inaccesibles para ellos. Pero, sobre todo, la violencia tam-
bién tuvo una “dimensión moral selectiva”, ya que involucró un conjun-
to de valores acerca de lo que estaba bien o estaba mal, lo que era justo
o injusto. “En otras palabras, el saqueo fue una acción desesperada, pero
también una acción moral que buscaba defender un derecho, reparar una
injusticia y señalar la culpa de aquellos que son percibidos como hacien-
do el mal sin consideración por aquellos que pagaron el precio real del
accionar de los saqueadores (es decir los comerciantes)” (Auyero, 2007:
182). En definitiva, las declaraciones de los perpetradores revelan que
la población actuó en función de un esquema de valores que priorizó,
entre otras cosas, el derecho a la alimentación por sobre el derecho a la
propiedad. En segundo lugar, los entrevistados comparten el diagnósti-
co acerca de una de las principales causas de la violencia: “el saqueo fue
posible […] gracias a la oportunidad que se creó” (Auyero, 2007: 182).
Cuando la situación activó la ocasión de saquear, los individuos pusieron
en suspenso otras consideraciones morales, como las que señalaban el su-
frimiento de las víctimas de saqueo. Por último, la gran ausente en los dis-
cursos de los que saquean fue precisamente la violencia. “Es como si de
la necesidad (alimentar a sus familiares y a ellos mismos) se diera un salto
mágico hasta la posesión de mercadería, como si nada se hubiera roto o
dañado para conseguirla” (Auyero, 2007: 183).
En conclusión, los tres mecanismos que operaron en la violencia co-
lectiva argentina fueron: “1) la creación de las oportunidades conjunta-
mente efectuada por los punteros políticos de los partidos y agentes de
policía, 2) la convalidación implícita de los saqueos por parte de las élites
del Estado, y 3) la espiral de señales llevada a cabo por los punteros po-
líticos” (Auyero, 2007: 51).
En el marco de esos mecanismos, el autor identifica tres dimensiones
analíticas principales a partir de una comparación sistemática de los sa-
queos producidos tras el paso por Nueva Orleans del huracán Katrina en
2005 y los hechos de violencia colectiva de Argentina en 2001. En pri-
mer lugar, Auyero concluirá que los saqueos no son producidos por indi-
viduos aislados, sino por grupos de personas, lo cual es central para dirimir
el grado de coordinación, la duración y la intensidad de las acciones de
violencia. En segundo, Auyero descubre que, en sus actividades violentas,
estos grupos fueron ayudados por “la ausencia, la inactividad o la com-
plicidad (o todas esas cosas juntas) de la policía” (Auyero, 2007: 31). En
Derechos reservados
violencias colectivas.indd 78 12/09/14 13:10
II. Hacia una aproximación teórica de la violencia colectiva ® 79
tercer lugar, los “rumores de saqueo” fueron claves para propagar accio-
nes violentas, fomentarlas en determinadas localizaciones y no en otras y,
finalmente, para apagar las revueltas urbanas.
En definitiva, el trabajo de Auyero, originalmente descriptivo, mues-
tra cómo operaron diversos mecanismos de la violencia colectiva para la
conformación de acciones colectivas violencias (espiral de señales, corre-
duría a partir de los rumores, etc.). Esta descripción de los mecanismos
demuestra que la violencia colectiva se originó en el entretejido de la os-
cura relación entre políticos, fuerzas del orden y habitantes de barrios
carenciados, acercándonos mucho más a una respuesta explicativa de la
acción colectiva.
Los “padres fundadores” de los estudios sobre violencia
Nos ocuparemos ahora de las investigaciones pioneras en el estudio de la
violencia y la acción colectiva. Aquellos trabajos aún siguen proporcio-
nando dimensiones fundamentales para la comprensión de los estallidos
sociales violentos.
Los primeros estudios sistemáticos sobre las acciones destructivas co-
lectivas se remontan a mediados del siglo xx. Hasta esa época, las reflexio-
nes sobre los estallidos, revueltas y ataques urbanos eran monopolizadas
por las teorías sociales conductistas de índole psicologista, que concebían
las manifestaciones populares de violencia carentes de toda lógica, irra-
cionales y como una respuesta automática y desesperada ante situaciones
históricas agraviantes para la población que las llevaba a cabo. Para los
teóricos anteriores, las insurrecciones, levantamientos y motines eran fre-
cuentemente estudiados como “la chusma [que] se introduce, de manera
ocasional y espasmódica, en la trama histórica, en épocas de disturbios
sociales repentinos” (Thompson, 1984: 63).
Sin embargo, hacia fines de los cincuenta y principios de los sesenta,
se produjeron oleadas de violencia importantes en los países más desa-
rrollados de Occidente. Dichos fenómenos comenzaron a causar inte-
rés en corrientes teóricas de muy diverso tipo, casi todas enmarcadas en
lo que luego se conoció como “sociología histórica” en la que, como ya
dijimos, se incluye a Tilly. Dicha corriente “de estudios trans-históri-
cos, trans-disciplinares y multi-paradigmáticos” (Ramos, 1993: 8) fue
abordada por trabajos complementarios entre disciplinas y desde enfo-
ques muy diversos. Algunos de los autores del denominado marxismo
© Flacso México
violencias colectivas.indd 79 12/09/14 13:10
80 ® Violencias colectivas. Linchamientos en México
británico encontraron puntos de contacto muy fuertes con ella a partir
de trabajos históricos sobre las revueltas de los siglos xviii y xix, mientras
que sociólogos del funcionalismo se han adherido a esta corriente en el
análisis de las revueltas violentas contemporáneas al momento en que es-
cribían. Todos ellos dirigieron sus investigaciones hacia los fenómenos de
acción colectiva que podríamos designar provisoriamente como “estalli-
dos hostiles”, “revueltas” o “acción de las multitudes”, entre otras deno-
minaciones. Ambos abordajes, a pesar de provenir de tradiciones teóricas
opuestas, compartieron la problemática partiendo de un cuestionamiento
a los enfoques que veían en esas movilizaciones una expresión de “caos
social”, una “turba irracional” o a muchedumbres presas de “pasiones vo-
litivas” y completamente espontáneas.
Así, tanto Neil Smelser (perteneciente a lo que Martínez e Iranzo
llaman la “primera ola” de la sociología histórica) y Lewis Coser des-
de el funcionalismo posparsoniano; como George Rudé (1979), Eric
Hobsbawn (2001) y E. P. Thompson (1984), desde la historiografía
marxista inglesa forjada en los sesenta (a la que Martínez e Iranzo colo-
can en diálogo con la “segunda ola” de la sociología histórica”), han in-
tentado dar cuenta de las dinámicas de dichos sucesos, poniendo gran
énfasis en las lógicas de las acciones, el carácter social de los sujetos que
las llevan a cabo y las diferentes localizaciones territoriales en las que
se desarrollan, entre otras dimensiones. Todos estos autores debatieron
con la mirada irracionalista de la violencia, argumentando que había que
buscar la explicación de esas manifestaciones en las regularidades in-
herentes a ellas, sistematizando las dimensiones constituyentes de tales
acciones: “los rumores absurdos, el furor desencadenado, los miedos pá-
nicos, los motines y las revoluciones son asombrosos, pero ocurren con
cierta regularidad. Se agrupan en el tiempo; se agrupan en ciertas regio-
nes culturales; ocurren con mayor frecuencia entre ciertos grupos socia-
les” (Smelser, 1986: 13).
En primer lugar, Neil Smelser (1995) se preocupó por estudiar lo
que denominó comportamiento colectivo y sus distintas manifestaciones: a) el
miedo pánico, b) el furor, c) el estallido hostil, d) el movimiento norma-
tivo, y e) el movimiento valorativo. Con este concepto, Smelser pretendió
englobar, tanto los “estallidos colectivos”, de carácter más súbito y fugaz
(el miedo pánico, el furor y el estallido hostil), como los “movimientos
colectivos” (el normativo y el valorativo), entendiendo con esto “los es-
fuerzos colectivos para modificar normas y valores, que con frecuencia
(pero no siempre) se desarrollan durante períodos más largos” (1995:
Derechos reservados
violencias colectivas.indd 80 12/09/14 13:10
II. Hacia una aproximación teórica de la violencia colectiva ® 81
15). La mirada funcionalista de Smelser equiparó una manifestación vio-
lenta con el desarrollo de un movimiento social, en cuanto que, según
esta conceptualización, ambos “comportamientos colectivos” poseen la
característica de no estar institucionalizados24 y se basan en creencias ge-
neralizadas. El comportamiento colectivo es, en todos los casos, una “mo-
vilización basada en una creencia que redefine la acción social” (Smelser,
1995: 20). Sin embargo, para Smelser (1995: 20-21), “las creencias que
sirven de base al comportamiento colectivo (las llamaremos creencias ge-
neralizadas) se asemejan a las creencias mágicas”. Por esta razón, Smelser
sostiene una mirada aún espontánea y, a pesar de sus críticas a los estudios
anteriores, irracionalista25 de los movimientos sociales y los estallidos vio-
lentos, dando por sentado que el comportamiento colectivo es “el fruto
de tensiones o presiones sociales no resueltas que estallan en un momento
determinado. Es decir, que la acción colectiva violenta sería parangonable
al tipo de comportamiento colectivo observable en un pánico o en cual-
quier otra situación en la que se piensa que no cabe hablar de estrategia
racional” (Paramio, 2000).26
A pesar de nuestras observaciones a su conceptualización general,
Smelser proporciona algunas dimensiones valiosas para pensar la acción
colectiva. Aquí retomaremos una categoría sugerente para pensar nuestro
objeto de estudio: los factores precipitantes. Smelser entiende que para que
se concrete una acción colectiva debe agregarse seis características distintas,
necesariamente en este orden: a) conductividad estructural, b) tensión, c)
creencias hostiles generalizadas, d) factores precipitantes, e) movilización
de participantes para la acción y f) control social. Los factores precipi-
tantes son los acontecimientos que catalizan el comportamiento colectivo
24
Para Smelser, “el comportamiento colectivo no está institucionalizado. De acuerdo con el
grado en que se institucionalice pierde su carácter distintivo. Es un comportamiento ‘forma-
do o forjado para afrontar situaciones indefinidas, o no estructuradas’” (Blumer, 1957, en
Smelser, 1995: 21).
25
“El comportamiento colectivo está guiado por diversas clases de creencias: evaluaciones
de la situación, anhelos y expectativas. Sin embargo, estas creencias difieren de las que guían
a muchos otros tipos de comportamiento. Implican la creencia en la existencia de fuerzas
extraordinarias –amenazas, conspiraciones, etc.— que funcionan en el universo” (Smelser,
1986: 20).
26
Para Smelser, “la acción colectiva, sobre todo cuando tiene rasgos de violencia y de riesgo
personal, sólo podría entenderse como un fenómeno, si no irracional, al menos a-racional,
consecuencia de tensiones sociales irresueltas, de una agresividad provocada, por ejemplo, por
la frustración de expectativas” (Paramio, 2000).
© Flacso México
violencias colectivas.indd 81 12/09/14 13:10
82 ® Violencias colectivas. Linchamientos en México
sólo si actúan en conjunto con los otros determinantes, agregados con un
nivel de jerarquía necesaria. Por esta razón, para Smelser (1995: 234), el
factor precipitante “no es en sí mismo, necesariamente, un determinante
de nada en particular”, ya que debe agregarse en el contexto de los otros
determinantes para provocar una acción colectiva. Estos factores, enton-
ces, “proporcionan un contexto concreto al que puede orientarse la ac-
ción colectiva” (Smelser, 1995: 232), en el marco de tensiones previas.
De este modo, el sociólogo estadounidense nos recuerda, por un lado,
que los estallidos inesperados se asientan siempre sobre conflictos, frus-
traciones u hostilidades latentes, ausentes en el ordenamiento social has-
ta que un suceso particular las hace detonar. Por otro, Smelser explicita
una categoría central para pensar algunos procesos violentos: los aconte-
cimientos de diversa índole que los preceden y que son necesarios para
que éstos estallen.
También desde una mirada funcionalista, para Lewis Coser, las con-
secuencias de los procesos conflictivos en las sociedades podían traer be-
neficios y ser totalmente funcionales para el desarrollo de las mismas:
“aun los actos de violencia y destrucción aparentemente irracionales y sin
sentido, en los que están embarcados minorías pequeñas y desesperadas,
pueden tener difusas consecuencias de ajuste y funciones sociales positi-
vas para los grupos sociales despojados.” (1961: 105). Coser incorpora
al análisis la distinción entre privación absoluta y relativa,27 así como la
noción de conflicto real y conflicto irreal, importante para comprender
la dinámica de muchos episodios de violencia colectiva. Mientras que los
conflictos reales tienen origen en la frustración de demandas específicas
y en el cálculo de beneficios de los participantes y, por ello, se dirigen al
objeto presuntamente frustrante; los conflictos no reales están ligados a
la necesidad que tiene uno de los antagonistas de relajar su tensión. Las
señales que indican la presencia de un conflicto no real apuntan a la au-
sencia de cualquier otra alternativa concebible para los medios que se
están usando. Por esta razón, las contiendas no reales, muchas veces origi-
nadas en conflictos de carácter real, no se orientan hacia la obtención de
27
Lewis Coser hace una distinción decisiva en la teoría de los movimientos sociales. Para en-
tender por qué algunos colectivos se movilizan y otros no, el autor construye el concepto de
privación relativa, entendida como la “que surge, no tanto del monto absoluto de frustración,
como de la discrepancia experimentada entre la suerte de uno y la de otras personas o grupos
que sirven como marco de referencia” (Coser, 1986: 61).
Derechos reservados
violencias colectivas.indd 82 12/09/14 13:10
II. Hacia una aproximación teórica de la violencia colectiva ® 83
resultados específicos, sino que constituyen un fin en sí mismo: “cuanto
más intenso es un conflicto, más altas son las probabilidades de mezclar
elementos no reales en lo que pudieron haber sido, en sus orígenes, con-
tiendas bastante reales” (Coser, 1986: 101).
En tercer lugar, desde un punto de vista histórico, tanto para Rudé
como para Hobsbawn, este tipo de acciones no eran casuales, puesto que
ocurrían en marcos de transición entre una sociedad tradicional y una
industrial moderna. Así, para Hobsbawn (2001: 21), las revueltas tenían
que ver básicamente “con la adaptación de las agitaciones populares a la
economía capitalista moderna”. De igual manera, Rudé creía que la ac-
ción de la “muchedumbre” era la forma de protesta “típica” del periodo
transicional hacia sociedades industriales: “en nuestro período de transi-
ción, la forma típica de protesta es la revuelta del hambre y no la huelga
del futuro” (1979: 14). Para George Rudé, la literatura conservadora ha-
bía cometido un persistente error, consistente “en aplicar la etiqueta de
‘turba’ o ‘populacho’, sin discriminación a todos los participantes de dis-
turbios populares” (1979: 15). Por esta razón, tratando de “huir de es-
tos estereotipos”, Rudé se formula una serie de preguntas con el fin de
profundizar en las descripciones y encontrar posibles explicaciones a las
causas de los disturbios en Francia:
¿Qué pasó realmente, tanto con respecto al hecho mismo como con respecto
a sus orígenes y consecuencias? […] ¿Qué dimensiones tenía la muchedumbre
en cuestión, cómo actuaba, quiénes (si los había) eran sus promotores, quié-
nes la componían y quiénes la conducían? […] ¿Quiénes fueron el blanco o
las víctimas de las actividades de la muchedumbre? […] ¿Cuáles eran los ob-
jetivos, motivos e ideas subyacentes de estas actividades?28 […] ¿Qué eficacia
tuvieron las fuerzas de represión o las de la ley y el orden? […] ¿Cuáles fueron
las secuencias de los hechos y cuál ha sido su significancia histórica? (Rudé,
1979: 19-20).
En la misma corriente de pensamiento, pero llegando a otras conclu-
siones, E. P. Thompson demostró que las revueltas populares del siglo xviii
Para mostrar una vez más los puentes entre estas corrientes teóricas, Rudé afirma: “Es aquí
28
donde entran las ‘creencias generalizadas del profesor Smelser: sin tal indagación, tendremos
que creer nuevamente en las explicaciones ‘psicológicas’ y ‘behavioristas’ de la muchedumbre”
(Rudé, 1979: 19-20).
© Flacso México
violencias colectivas.indd 83 12/09/14 13:10
84 ® Violencias colectivas. Linchamientos en México
no eran meras “rebeliones del estómago”, sino que era “posible detectar
en casi toda acción de masas del siglo xviii alguna noción legitimizante”,
en la medida en que los hombres y mujeres que protagonizaban esas re-
vueltas “creían estar defendiendo derechos o costumbres tradicionales, y,
en general, que estaban apoyados por el amplio consenso de la comuni-
dad” (Thompson, 1984: 65).” Así, las violentas reacciones de las masas
ante las hambrunas se instalaban en una “economía moral de los pobres”,
es decir, en toda una cosmovisión sobre cómo debía funcionar el mundo
social y sus relaciones culturales, políticas y económicas. Las revueltas,
entonces, eran la expresión de una reacción defensiva ante una situación
considerada agraviante;
pero estos agravios operaban dentro de un consenso popular en cuanto a qué
prácticas eran legítimas y cuáles ilegítimas […] Esto estaba basado a su vez en
una idea tradicional de las normas y las obligaciones sociales […] que, toma-
das en conjunto puede decirse que constituían la “economía moral de los po-
bres”. Un atropello a estos supuestos morales, tanto como la privación en sí,
constituía la ocasión habitual para la acción directa (Thompson, 1984: 66).
Las conclusiones a las que llega Thompson son valiosísimas para com-
prender cabalmente otra dimensión de la violencia colectiva. A diferen-
cia de los otros autores, Thompson no sólo vio regularidades o formatos
históricos y estructurales de la acción, sino también los factores que legi-
timaron subjetivamente un accionar de este tipo, es decir, las causas que
llevaron a los actores a actuar de determinada manera.
Recapitulando conceptos: nuestra propuesta
El repaso de diversos aparatos teóricos aparentemente eclécticos nos ser-
virá para construir nuestro propio esquema de asimilación de los lincha-
mientos en México. Comenzando otra vez por el final, es necesario aclarar
que nuestra investigación se inscribe teóricamente en la línea de los prin-
cipales autores que comenzaron a investigar sistemáticamente la violencia
colectiva: no trataremos los estallidos violentos como un acto irracional de
un conjunto de individuos que actúa desesperadamente. Aun cuando los
contextos específicos y los agravios previos sean muy determinantes para
comprender las acciones, es necesario desentrañar las principales dimen-
siones sociales presentes en ellas para observar precisamente su “lógica”.
Derechos reservados
violencias colectivas.indd 84 12/09/14 13:10
II. Hacia una aproximación teórica de la violencia colectiva ® 85
En ese sentido, intentaremos responder en nuestro próximo capítulo las
preguntas básicas formuladas por Rudé y retomadas por prácticamen-
te todos los estudios sistemáticos de la violencia colectiva: ¿quiénes ac-
túan?, ¿dónde?, ¿cómo lo hacen?, ¿contra quién?, ¿se agrupan sus acciones
en determinados momentos?, ¿qué motivos dieron los participantes para
actuar? Basándonos en las formulaciones de Smelser nos preguntare-
mos, además, sobre los hechos que detonaron la violencia. Volviendo a
las preguntas lanzadas en nuestra introducción, queremos saber si esos
hechos guardan alguna relación con las formas que adquieren las accio-
nes principales.
Si bien compartimos la diferencia con los enfoques “espasmódi-
cos”, nos diferenciamos de algunos autores en el punto en que estas teo-
rías creyeron ver en la violencia un repertorio de acción tradicional o
pre-moderno. Por el contrario, como hemos tratado de argumentar en la
introducción, “la explosión de violencia colectiva, en forma de disturbios
y saqueos, no es un vestigio del pasado, sino una parte muy real de la vida
en las sociedades contemporáneas” (Auyero, 2007: 29).
Por otra parte, los trabajos de Thompson y su “noción legitimizan-
te” de la violencia colectiva resultan un aporte sumamente interesante
para pensar los esquemas de asimilación “morales” puestos en juego en
los disturbios y el sentido que los actores dan a sus propias acciones.
Retomaremos dicho concepto para tratar de dar aproximaciones que re-
flejen esos sentidos, aunque esto se hará de manera sumamente explora-
toria. No podremos acercarnos mediante un punto de vista cualitativo
como el que propicia Auyero, el más indicado para este tipo de objetivos.
Los invaluables aportes de Auyero, precisamente, serán recuperados
de manera parcial. Dado que el sociólogo argentino parte de un enfoque
metodológico mixto, muchas de sus categorías son observables solamente
a partir de aproximaciones cualitativas en estudios de caso, algo que esta
investigación se había propuesto pero no pudo lograr. Por esa razón, el
papel de los rumores, el universo moral de los participantes, la función
específica de los emprendedores políticos y las dinámicas grupales en las
acciones no serán abordados o serán expuestos mediante ejemplos de al-
gunos casos que brinde la información recogida en la prensa. Sin em-
bargo, se esbozarán algunas reflexiones a partir del concepto de zona gris,
definida como el área en que la violencia colectiva solapa el accionar de
autoridades, población y fuerzas del orden.
Por último, nuestro gran referente teórico serán las elaboraciones de
Charles Tilly. Su obra nos resulta sumamente valiosa sobre todo en dos
© Flacso México
violencias colectivas.indd 85 12/09/14 13:10
86 ® Violencias colectivas. Linchamientos en México
sentidos complementarios entre sí. En primer lugar, porque nos brinda
categorías centrales para entender el surgimiento, la variación y la dinámi-
ca de las acciones colectivas de violencia involucradas en el linchamiento.
En segundo, porque nos permite pensar, junto con otros marcos teóricos,
la vinculación esencial entre violencia e instituciones estatales o regíme-
nes políticos, medidos según su nivel de capacidad y de democratización.
Su definición teórica y su tipología empírica de la violencia colectiva
serán utilizadas para definir operativamente, analizar y construir nuestra
propia tipología de linchamientos según el grado de coordinación de las
acciones. Los mecanismos, aquellas causas de pequeña escala, serán funda-
mentales para la descripción analítica de las acciones y para, en defini-
tiva, acercar nuestro enfoque descriptivo a aproximaciones explicativas.
Las conceptualizaciones de los tipos de gobierno y la conformación de
repertorios de acción en dichos contextos institucionales nos permitirán
ubicar los linchamientos y, sobre todo, las “amenazas de linchamiento”,
como una estrategia de seguridad comunitaria ante escenarios de insegu-
ridad creciente.
Hechas las aclaraciones pertinentes, es momento de pasar, por fin, a
los resultados de nuestra investigación.
Derechos reservados
violencias colectivas.indd 86 12/09/14 13:10
III. Los linchamientos en
México en el siglo xxi
La justificación metodológica
En los capítulos anteriores repasamos los enfoques sobre los lincha-
mientos en América Latina y en México. Hemos identificado que la
gran mayoría se dirige a desarrollar hipótesis con un énfasis particular
en la crisis que viven las instituciones estatales, en procesos históricos
que confluyeron en una reciente precariedad social y en las realidades
culturales de los sectores populares para dar cuenta del origen y, sobre
todo, del crecimiento de los linchamientos en América Latina. Luego,
hemos explicitado el marco teórico desde donde pretendemos enfocar-
nos en la presente investigación, haciendo hincapié en categorías analí-
ticas al nivel de la acción que nos permitan describir exhaustivamente
los linchamientos. Ahora bien, nos encargaremos en este capítulo de
presentar el resultado analítico de nuestro trabajo empírico, basado en
un diseño de investigación cuantitativo. Dicho diseño contempló la
consulta hemerográfica exhaustiva para el periodo estudiado, la cons-
trucción de una base de datos a partir de su registro, el procesamiento
por medio de codificaciones sistemáticas y un posterior análisis reali-
zado con las categorías consideradas más relevantes.
La elección de una metodología cuantitativa respondió tanto a ra-
zones teóricas como a limitaciones temporales y situaciones prácti-
co-investigativas. Si bien en el proyecto inicial se había planificado una
metodología mixta, complementada mediante la aplicación de entrevis-
tas en profundidad, el desarrollo de la investigación hizo que nos defi-
niéramos solamente por un abordaje cuantitativo, dada la extensión final
[87]
© Flacso México
violencias colectivas.indd 87 12/09/14 13:10
88 ® Violencias colectivas. Linchamientos en México
de la base de datos y la imposibilidad de realizar la serie de entrevistas
que teníamos pautadas en el trabajo de campo.1
Además, se ha priorizado un análisis agregado de acciones para el pe-
riodo estudiado teniendo en cuenta las investigaciones existentes sobre
el tema. Como ya hemos repasado, el trabajo de Carlos Vilas (2001b)
comprende el periodo 1987-1998; la descripción de Fuentes (2006b),
por su parte, abarca de 1984 a 2001, mientras que las investigaciones
de Rodríguez y Mora (2006) comprenden el lapso 1988-2004. Estos
últimos dos antecedentes han trabajado exclusivamente a partir del rele-
vamiento hemerográfico y de diseños de investigación de tipo cuantita-
tivo, mientras que Carlos Vilas complementó su análisis efectuando un
estudio de caso del linchamiento de Zapotitlán (2001a). Por ello, nues-
tra investigación pretende actualizar los registros de linchamientos de la
primera década del siglo xxi, tratando de continuar el análisis históri-
co efectuado principalmente por las investigaciones de Antonio Fuentes
Díaz.2
A pesar de no haber podido complementar el diseño a partir de un
abordaje cualitativo de la violencia (que, como vimos, resulta signifi-
cativo para entender las bases relacionales de ésta), la metodología cuanti-
tativa basada en la prensa está ampliamente justificada para el análisis
de acciones colectivas. Los “catálogos de eventos” (Tilly, 2011) han
sido extensamente construidos por investigadores de la acción colecti-
va y la lucha política, como Charles Tilly y Susan Olzak. En este sen-
tido, nuestra investigación se inscribe en la tradición de investigaciones
sobre la protesta social que han privilegiado el análisis hemerográfico
como medio de registro.
Sin embargo, el uso de la prensa como fuente de datos presenta al-
gunos problemas. Los medios de comunicación no son neutros y su
utilización en la investigación social conlleva algunas limitaciones y
desventajas que hay que explicitar. En primer lugar, es sabido que la
1
Se había pautado un conjunto de entrevistas en la delegación Milpa Alta con individuos
que supuestamente habían presenciado linchamientos. Sin embargo, al momento de reali-
zarse la entrevista negaron haber participado o visto algún caso de este tipo y sólo entre-
vistamos al coordinador de relaciones públicas de la delegación. Dado el carácter efímero y
polémico de las acciones de linchamiento, un abordaje etnográfico basado en observación
directa o en entrevistas en profundidad se dificulta considerablemente.
2
Continuidad que, desde ya, es sumamente parcial, dado que los criterios teóricos, empíricos
y metodológicos de las investigaciones podrían ser radicalmente distintos.
Derechos reservados
violencias colectivas.indd 88 12/09/14 13:10
III. Los linchamientos en México en el siglo xxi ® 89
prensa no “refleja” la realidad tal cual es, sino que selecciona y constru-
ye noticias a partir de dos procesos fundamentales. El primero de ellos,
de índole “logístico”, se relaciona con la capacidad de cobertura de los
medios, la distancia entre las redacciones y los hechos, la cantidad de
noticias que puede cubrirse en un día, etc. El segundo está relacionado
con la selección de noticias a partir de determinados intereses económi-
cos y políticos de los empresarios que conducen los medios de comuni-
cación (Río, 2008).
Posteriormente, se argumenta que en la construcción de eventos pe-
riodísticos muchas veces la prensa instala un tema “de moda”, cubriendo
con mayor frecuencia determinados fenómenos en un tiempo determi-
nado que en otros. Por esta razón, Río (2008) afirma que los investiga-
dores de la acción colectiva deben ser cautos en sacar conclusiones que
tiendan a presentar las tendencias cuantitativas de las acciones en un pe-
riodo histórico. Según este autor, el sesgo de los medios de comunicación
“incide en la limitada validez externa de los datos obtenidos, así como en
la imposibilidad de determinar la incidencia social real de un fenómeno
de movilización mediante la explotación de periódicos” (Río, 2008: 60).
Así, desde esta perspectiva deberíamos ser prudentes con los seguimien-
tos de largo plazo de determinados fenómenos, en cuanto que pueden
responder a agendas mediáticas y no a la frecuencia realmente ocurrida:
“la experiencia y estudios sobre el asunto muestran que si se recurre a
una administración cuantitativa-distributiva de los datos de periódicos
caben metodológicas dudas, como la de en qué medida esos hallazgos
son el resultado de procesos de la vida real, y en qué medida, por el con-
trario, son artefactos de las pautas de publicación de noticias de las agen-
cias de prensa” (Río, 2008: 75).
Sin embargo, es necesario aclarar algunas objeciones que algunos auto-
res plantean a estas limitaciones. En primer lugar, los sesgos que se plan-
tean en el uso de los medios gráficos no están ausentes en otras fuentes
secundarias, como los registros policiales. Aquellos que insisten en remar-
car las limitaciones de la prensa como fuente de datos deberían reconocer
también que todas las fuentes (incluso las construidas por el investigador,
como las entrevistas y las observaciones de campo) presentan sesgos que
no pueden eludirse.
En segundo lugar, varios autores han advertido que, si bien los me-
dios operan en función de intereses económico-políticos, la autonomía
del “campo” periodístico garantiza la continuidad de ciertas “reglas del
juego” en la construcción de noticias. La conformación de la prensa
© Flacso México
violencias colectivas.indd 89 12/09/14 13:10
90 ® Violencias colectivas. Linchamientos en México
como un “campo”3 conservaría la autonomía de los actores dentro de
él, los periodistas, y en consecuencia lograría el mantenimiento de nor-
mas de producción ajenas a otros campos, como el económico y el po-
lítico. De tal manera, “el qué y el cómo de la información que se elija
por parte de un periodista no está sólo subordinado a los empresarios
o élites periodísticas, de los que también se depende, sino a las relacio-
nes de interdependencia que se mantienen con los colegas y medios de
la competencia, los cuales influyen con sus otros servicios-noticia, en el
valor social del servicio-noticia que ofrezca nuestro apartado periodis-
ta” (Río, 2008: 69).
Respecto a las objeciones a la validez de los datos, algunos auto-
res sostienen que la complementación de medios nacionales con loca-
les disminuye notablemente este sesgo. Se argumenta, además, que la
posible infravaloración periodística de determinadas acciones se puede
suponer como una constante que, por lo tanto, no influiría en las ten-
dencias de la evolución de las acciones.4
Más allá de todas estas objeciones que debemos considerar, la pren-
sa periódica continúa con ventajas respecto a otras fuentes de datos,
mucho más teniendo en cuenta nuestros objetivos de investigación. En
primer lugar, “los periódicos constituyen la única fuente documental
3
Recordemos que los campos, en la teoría de Pierre Bourdieu, son las “relaciones objetivas
que forman la base de una lógica y una necesidad específicas” (Bourdieu y Wacquant, 1995:
64). Para el sociólogo francés, los campos son relativamente autónomos entre sí, pero es-
tán conectados. Así, en las sociedades modernas altamente diferenciadas, “el cosmos social
está constituido por el conjunto de estos microcosmos sociales relativamente autónomos”
(Bourdieu y Wacquant, 1995: 64).
4
Tilly et al. (1997) y Olzak (1989) estarían de acuerdo con esto, al argumentar que la prensa
constituye el registro más exhaustivo posible de acciones colectivas. Río desecha esta posibi-
lidad, incluso si se cuenta con la complementación de la prensa local. Schuster también abo-
na esta hipótesis al afirmar que “no puede sostenerse que esa nueva fuente es necesariamente
más exhaustiva sino que, simplemente, tiene un sesgo diferente” (Schuster et al., 2006: 20).
Nosotros nos acercamos más a la postura de Tilly y Olzak, toda vez que los sesgos operati-
vos en la selección de noticias (distancia de la redacción con respecto al hecho, por ejemplo),
pueden disminuirse considerablemente a partir del registro de la prensa local. En definiti-
va, como reconocen Schuster et al. (2006: 20), “toda investigación de este tipo supone asu-
mir que se trabaja no sobre el universo de las protestas o movilizaciones sino sobre aquellas
que fueron registradas por alguna fuente. Por supuesto, la multiplicación de fuentes per-
mite moverse en dirección de un universo más amplio pero éste es prácticamente infinito y,
como en toda investigación, conviene tener claro cuánto agrega y a qué costo seguir sumando
información”.
Derechos reservados
violencias colectivas.indd 90 12/09/14 13:10
III. Los linchamientos en México en el siglo xxi ® 91
con información sistemática sobre un fenómeno” (Río, 2008: 62).
Para el caso de fenómenos como los linchamientos, el uso de la prensa
se justifica aún más, ya que no existen registros formales ni institucio-
nales de los que tengamos conocimiento. Dado que los linchamientos
no están tipificados como tales en el código penal nacional ni en los
estatales, las secretarías de seguridad no cuentan con registros institu-
cionales de estas acciones.5 En casos como éstos, “los periódicos su-
plen la ausencia de fuentes documentales alternativas para el análisis de
algunos tipos de conflictos sociales (disturbios, motines, etc.)” (Río,
2008: 61).
Además de permitir el seguimiento a lo largo del tiempo, la gran
ventaja del uso de prensa para estas investigaciones reside en la fiabi-
lidad (prácticamente no cuestionada) de los datos presentados. Las
noticias de periódicos suelen presentar información fidedigna sobre
“lugares, fechas, interacciones entre actores en la escena de la protesta,
tácticas empleadas, secuencias de la movilización, saldos de la acción
colectiva, circunstancias precipitantes, eslóganes y consignas” (Río,
2008: 80). Es precisamente ésta la principal ventaja que puede darnos
el uso de las fuentes hemerográficas para la construcción de nuestra
base de datos: la información acerca de las principales variables y cate-
gorías que queremos mirar dentro de cada linchamiento.
En conclusión, el registro sistematizado que nos brinda la prensa (y
su relativo fácil acceso) son una fuente de datos coherente con nues-
tros objetivos y metodológicamente válida para llegar a conclusiones
investigativas.
5
En numerosas ocasiones, funcionarios estatales ofrecieron declaraciones a la prensa en
las que afirmaban tener un número preciso de linchamientos en su estado. Sin embar-
go, la consulta hecha por nosotros a las instituciones encargadas de brindar informa-
ción (el Instituto Federal de Acceso a la Información, mediante su portal <www.infomex.
org.mx>) no arrojó resultado alguno. En su portal del Distrito Federal, la Secretaría de
Seguridad Pública nos informó acerca de sólo tres linchamientos sucedidos entre 2011 y
2012 en dicha ciudad. La ausencia de información para años anteriores se debe a que la
Dirección del Centro de Información y Monitoreo es de reciente creación (véase el anexo
de esta investigación). Sin embargo, como se ve, la información brindada para 2011 (un
linchamiento y una “privación de la libertad con lesiones por golpes”) es escasísima res-
pecto a los registros recopilados por nuestra base de datos (64 linchamientos).
© Flacso México
violencias colectivas.indd 91 12/09/14 13:10
92 ® Violencias colectivas. Linchamientos en México
Radiografía de los linchamientos en México
(2000-2011): tiempos, lugares y actores
Habiendo justificado el uso de nuestra metodología, pasaremos ahora a
presentar nuestros resultados empíricos. Nuestra base de datos6 se cons-
truyó a partir de la revisión sistemática de un periódico de circulación
nacional con sede en la Ciudad de México (El Universal), complementada
por la revisión de diarios locales mediante la página <www.infolatina.
com.mx> (http://www.securities.com). Como se ha explicado, la revi-
sión de medios locales permite atenuar (aunque no eliminar) el sesgo en
la selección de noticias realizado por un medio de circulación nacional.
Así, gracias a dicho portal, que contiene actualizaciones diarias de nu-
merosos periódicos locales y estatales, tuvimos acceso a los siguientes
diarios, páginas de Internet o agencias informativas nacionales y loca-
les: Diario de Juárez, Diario de Querétaro, Diario de Yucatán, Ecos de Morelos-La
Unión de Morelos, El Mexicano, El Occidental (periódico de Guadalajara), El
Sol de San Luis, La Voz de la Frontera (de Mexicali), Mural, Infosel, A.M. (y sus
distintos versiones estatales), El Norte, La Jornada (y sus periódicos estata-
les), Reforma, Milenio (y sus emisiones estatales), Notimex, Excélsior, El Sol de
México (El Sol), Eficiencia Informativa, entre otras instituciones gubernamen-
tales (diarios y comunicados oficiales), agencias internacionales y revis-
tas informativas.
El relevamiento contempló la revisión de más de quince mil noticias y
el registro de todos7 los linchamientos hallados en cualesquiera de las pu-
blicaciones mencionadas desde el 1 de enero de 2000 hasta el 31 de di-
ciembre de 2011, aunque para la codificación de las principales variables
trabajaremos con una muestra de más de 50% de los casos. Para tales fi-
nes, se ha considerado como linchamiento a toda acción colectiva de ca-
rácter público8 e ilegal, espontánea u organizada, que pretende para sí
misma legitimidad y que ejerce violencia sobre la víctima, en respuesta a
actos o conductas de ésta, quien se halla en inferioridad numérica
6
La construcción de dicha base no hubiera sido posible sin el apoyo teórico y metodológico
de la doctora Karina Kloster, a quien agradezco todas las sugerencias. Cabe decir que cual-
quier error u omisión es de mi exclusiva responsabilidad.
7
Como se ha explicado, no pretendemos cubrir la totalidad de los episodios efectivamente
ocurridos, sino relevar la totalidad de los episodios reflejados por la prensa.
8
Vilas (2006) define los linchamientos con un carácter privado. En ese punto retomamos la
definición elaborada por Fuentes (2006).
Derechos reservados
violencias colectivas.indd 92 12/09/14 13:10
III. Los linchamientos en México en el siglo xxi ® 93
abrumadora frente a los linchadores. Para los fines de nuestra investiga-
ción, también se han considerado como linchamiento aquellas acciones
colectivas que pretenden castigar a víctimas, pero encuentran obstáculos
en su realización. De este modo, los “intentos de linchamiento” impedi-
dos efectivamente por actores o circunstancias específicas han sido con-
ceptualizados como un hecho de violencia colectiva. No se han considerado
como linchamientos aquellas acciones de privación ilegítima de la liber-
tad perpetrada por colectivos sobre individuos (consideradas, en general,
como “amenazas de linchamiento” con carácter extorsivo), en las que no
hubiera agresiones físicas explícitas sobre éstos o un intento de agresión
impedido efectivamente por actores o circunstancias específicas. Quedan
fuera de nuestra consideración, entonces, las retenciones a autoridades pú-
blicas, un repertorio de acción colectiva muy utilizado por las organiza-
ciones sociales mexicanas. Como resulta evidente, tampoco se considerarán
fenómenos de violencia simbólica como los “linchamientos políticos”,
“linchamientos mediáticos” o “linchamientos judiciales”, entre otros. A
pesar de no estar referida a casos de violencia colectiva, resulta interesante
que la extensión del concepto a diversos ámbitos, en el fondo, implica el
mismo significado que le daremos aquí: una agresión (en este caso, verbal
o simbólica) de muchas personas hacia una o unas pocas.
70
64
60
49 54
50
40
33
30
30
23 23 22 27 28
29
20
21
10
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Fuente: Elaboración propia a partir de notas de prensa.
Gráfico 1. Linchamientos en México (2000-2011).
© Flacso México
violencias colectivas.indd 93 12/09/14 13:10
94 ® Violencias colectivas. Linchamientos en México
El relevamiento de la hemeroteca digital de los periódicos menciona-
dos dejó un saldo total de 403 acciones de linchamiento en todo el terri-
torio mexicano en el periodo 2000-2011, es decir, un promedio de 33.5
hechos anuales. Teniendo en cuenta la distribución anual de los casos
(véase el gráfico 1), se observa un pico en el año 2005, que luego descien-
de abruptamente para luego iniciar una tendencia creciente hasta alcanzar
la moda en 2011. Precisamente en el final de la etapa se observa una leve
concentración, ya que casi 30% de los linchamientos registrados en el pe-
riodo se producen en los últimos dos años. Esta agrupación podría indi-
car el inicio de una tendencia creciente en la recurrencia de estas acciones
en los próximos años, sobre todo considerando que en los primeros me-
ses de 2012 se produjeron linchamientos de gran repercusión mediática.
Resulta significativo, por último, que el año con menor índice de casos
tenga la elevada suma de 21 linchamientos.
A pesar de la muy sugerida relación entre inseguridad y linchamientos,
cuando se examina más de cerca el comportamiento en el tiempo de las
dos variables, la relación no parece tan lineal. Si se toma en cuenta la evo-
lución de los delitos generales en la década y se compara con la ocurrencia
de linchamientos en dichos años, no se observa una relación de corres-
pondencia.9 Por ejemplo, en el año 2005 (en el 2001 se observa lo mis-
mo), los delitos denunciados disminuyen, mientras que los linchamientos
alcanzan un pico de 49 episodios. Sin embargo, en los últimos años
(2010) se comprueba un paralelismo entre el crecimiento importante de
la violencia colectiva y el aumento de los delitos totales (véase el gráfico
2), lo cual evidenciaría que a mayor número de linchamientos correspon-
de un escenario de mayor inseguridad. En suma, si bien no es posible asig-
nar una relación de causalidad lineal entre las dos variables (recordemos,
además, que se trata de delitos denunciados), el crecimiento de la inseguri-
dad puede constituir un factor concurrente en la determinación de la pre-
sencia y el número de linchamientos.
9
Para dar un ejemplo concreto, una de las delegaciones del Distrito Federal con mayor ocu-
rrencia de linchamientos es Milpa Alta, precisamente la delegación con menores tasas delic-
tivas de la ciudad (“En Milpa Alta, otro fallido linchamiento”, El Universal, 8 de agosto de
2010).
Derechos reservados
violencias colectivas.indd 94 12/09/14 13:10
III. Los linchamientos en México en el siglo xxi ® 95
60 1,800,000
1,600,000
50
1,400,000
40 1,200,000
1,000,000
30
800,000
20 600,000
400,000
10
200,000
0 0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Cantidad de linchamientos Cantidad de delitos denunciados
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la prensa sobre los linchamientos y del
Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Seguridad (ICESI) para los delitos denunciados.
Gráfico 2. Linchamientos y delitos denunciados en México (2000-2010).
Como la mayoría de los trabajos lo refleja, no es sólo el aumento en la
inseguridad una de las causas de la repetición de linchamientos, sino más
precisamente la percepción de inseguridad y, sobre todo, la percepción sobre
el comportamiento de las instituciones encargadas de administrar justicia.
De esto dan cuenta prácticamente todos los trabajos sobre el tema y es
algo continuamente confirmado por los sujetos que protagonizan lincha-
mientos en los testimonios que pudimos recabar a partir de la prensa.10
Por otro lado, más allá de los diferentes criterios empíricos que pu-
dieran estar afectando la comparación, si tenemos en cuenta los regis-
tros alcanzados por la investigación efectuada por Fuentes (2006) para
el periodo 1984-2001, observamos un fuerte crecimiento del promedio
de acciones. Mientras que dicho investigador había registrado 294 casos
10
“Si lo hubieran entregado a la policía, hubiera salido libre” afirmó un vecino en el lin-
chamiento producido en Magdalena Petlacalco, delegación Tlalpan del Distrito Federal, el
26 de julio de 2001 (“Lo lincharon por robar la Iglesia”, El Universal, 27 de julio de 2001).
“Ya estamos cansados de robos y delincuentes que salen libres”, expresó Filiberto López
luego de un linchamiento en Huixquilucan, Estado de México (“Frustran linchamiento en
Huixquilucan, Edomex”, El Universal, 4 de septiembre de 2008. “Tenemos que llegar a esto
porque no se hace justicia con la reforma, mejor vamos a quemarlos”, comentó un vecino en
el linchamiento acontecido en Ciudad Juárez en 2008 (“Ciudadanos detienen a ladrones de
automóviles”, El Diario de Chihuahua, 14 de enero de 2008).
© Flacso México
violencias colectivas.indd 95 12/09/14 13:10
96 ® Violencias colectivas. Linchamientos en México
para esos años (un promedio de 19.6 acciones por año),11 nuestros gua-
rismos dan un promedio de 33.5 acciones anuales, es decir, alrededor de
14 linchamientos más por año (71% más de acciones anuales).
Sin embargo, este crecimiento en el promedio anual de linchamien-
tos confirma la tendencia históricamente creciente comprobada en aque-
lla investigación, en la que se observaba un incremento importante en la
cantidad de acciones violentas desde mediados de los noventa. Mientras
que para el periodo 1984-1992 se registraron 25 linchamientos (ape-
nas 8% del total del periodo, alrededor de tres casos por año), para los
años 1993-2001 se contaron 269 casos (91.5%, aproximadamente trein-
ta casos anuales); corroborando un crecimiento exponencial de los lin-
chamientos a partir de lo que el autor explicó como el “trastocamiento o
histéresis del campo social”, producto de la imposición de políticas neo-
liberales que provocaron un fuerte descenso en la estructura social y una
importante ruptura en la reproducción cotidiana de la vida de la pobla-
ción mexicana.
Si bien no se observa una tendencia unívoca de crecimiento, a partir de
1993 el número de linchamientos aumenta considerablemente, hasta lle-
gar en 1996, año de mayor cantidad de registros, a los 47 casos (véase el
gráfico 3).
50
47
45
40 41
40
38
35
30
25 29
25
20
18
15
15 16
10 6
5 3 3 4
5
0 2
0
2
1984 1985 1986 1987 1988 1989 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Fuente: Fuentes (2006: 82). El año 1990 no se computó.
Gráfico 3. Linchamientos en México (1984-2001).
11
Su relevamiento no incluye los casos del año 1990.
Derechos reservados
violencias colectivas.indd 96 12/09/14 13:10
III. Los linchamientos en México en el siglo xxi ® 97
En segundo lugar, teniendo en cuenta la región donde se han efectua-
do los linchamientos, se observa gran concentración en el Distrito Federal
y el Estado de México, entidades que agrupan casi la mitad de los casos
del periodo (49%). Además, se ha verificado la presencia de linchamien-
tos en los estados de Hidalgo, Chiapas, Puebla, Oaxaca, Chihuahua y
Tlaxcala, entre otros (véase gráfico 4), aunque en ninguno de estos se lle-
ga a concentrar más del 9% de las acciones del periodo.
27.54
30.00
21.59 22.58
25.00
20.00
15.00
8.19
10.00 5.46 5.21 4.96 4.47
5.00
0.00
go
la
s
ic e
de ito
pa
tro
ac
hu
eb
éx d
al
l
Fe istr
ra
ax
ia
ua
M ado
O
Pu
o
id
Ch
ih
D
H
t
Ch
Es
Fuente: Elaboración propia a partir de notas de prensa.
Gráfico 4. Linchamientos según estado (2000-2011) (en %).
Según la comparación, durante el periodo 1984-2001, sólo 32.87%
de los linchamientos transcurrían en la ciudad capital y el Estado de
México. De manera general, se mantiene la tendencia según la cual los
linchamientos se concentran en la zona centro-sur del país, con esca-
sa presencia en los estados del norte, con la importante excepción de
Chihuahua, región en la que se han presentado linchamientos, sobre todo
en los últimos años.12 Con la excepción, precisamente de Chihuahua, en
12
Es insoslayable la relación entre la existencia de linchamientos en este territorio y la inse-
guridad extrema que se vive allí producto de la presencia del crimen organizado. El lincha-
miento en la localidad de Ascensión es un buen ejemplo de ello: “Cansados de la inseguridad
y la falta de respuesta gubernamental, los habitantes de Ascensión, al norte de Chihuahua,
desaparecieron la policía local y tendrán su propio cuerpo de seguridad, el cual actuará con
una clara consigna: cualquier delincuente será asesinado por la multitud” (“Habitantes de
© Flacso México
violencias colectivas.indd 97 12/09/14 13:10
98 ® Violencias colectivas. Linchamientos en México
esos estados se registra un alto componente indígena, algo sobre lo que
nos detendremos más adelante. Por último, sigue siendo llamativo que la
única gran urbanización que registra numerosos hechos de linchamiento
es la capital del país, mientras que en otras ciudades importantes como
Guadalajara o Monterrey la frecuencia con que ocurren estas acciones es
escasa.
La presencia de mayor cantidad de linchamientos en el Estado de
México y el Distrito Federal se contrasta con un dato relevante: estas dos
entidades contienen la mayor proporción de delitos no denunciados. En
2001, en el Distrito Federal los individuos denunciaron sólo 24% de los
delitos sufridos, mientras que en el Estado de México únicamente se ha-
bía declarado 27% de las infracciones (Zepeda, 2004: 47). Como veía-
mos en la introducción de este trabajo, el porcentaje de delitos que no
se formaliza ante las instituciones correspondientes refleja la confianza
de la población en los organismos judiciales y policiacos. Según Zepeda
(2004: 44-45), los trabajos internacionales sobre la cuestión13 demues-
tran que “hay mucha relación entre esta percepción de desempeño poli-
ciaco y la disposición a denunciar los ilícitos”. En este sentido, el hecho
de que sean las entidades con menor proporción de delitos denunciados
muestra que en estas poblaciones hay muy poca confianza hacia las ins-
tituciones policiales; hecho que estaría reforzado y asociado a la enorme
cantidad de linchamientos en estas zonas y a algunas encuestas realiza-
das en los últimos años: en 2008, por ejemplo, una encuesta reveló que
los habitantes de la Ciudad de México confían más en parientes, amigos,
compañeros de estudio, de trabajo y vecinos que en las autoridades, entre
éstas la policía.14
En cuanto a la década anterior, Fuentes (2004) ya mostraba una con-
centración importante de hechos de linchamiento en el Distrito Federal,
lo cual explicaba la “urbanización” de los linchamientos, al tiempo que
aún se registraban tales hechos en zonas “rurales”. Como veíamos en
el primer capítulo, los debates en torno al carácter rural o urbano de
Ascensión: mataremos a delincuentes”, El Universal, México, 24 de septiembre de 2010.
Consultado en <http://www.eluniversal.com.mx/estados/78008.html>.
13
Zepeda muestra que “todos los países con más de 50% de disposición a reportar delitos,
con excepción de Bélgica y Austria, están en el grupo de percepción de desempeño policia-
co alto, es decir, con mejor evaluación ciudadana para sus instituciones policiacas” (Zepeda,
2004: 45).
14
“Confían capitalinos más en maestros que en policías”, Notimex, 1 de octubre de 2008.
Derechos reservados
violencias colectivas.indd 98 12/09/14 13:10
III. Los linchamientos en México en el siglo xxi ® 99
los linchamientos cruzaron muchas de las discusiones sobre la temáti-
ca. Aquellos autores que encontraban que los linchamientos tenían un
carácter rural explicaban que allí se producía una disputa entre órdenes
legales distintos, ya que los “usos y costumbres” comunales pretendían
sobrevivir ante el derecho estatal moderno (Vilas, 2001b). Los autores
que observaban linchamientos en ámbitos urbanos relacionaban estas
acciones a un cambio en las prácticas sociales de los asentamientos po-
pulares de las grandes ciudades (Castillo, 2000). Más allá de evidenciar
un crecimiento importante de estas acciones en la Zona Metropolitana
del Valle de México (zmvm),15 creemos que dicha dicotomía tiene poco
peso explicativo y no permite dar cuenta específicamente de las distin-
tas localizaciones en las que se producen los linchamientos porque es de
difícil definición y operacionalización. Si bien el Instituto Nacional
de Estadística y Geografía (inegi) define como urbano cualquier asen-
tamiento que supere los 2500 habitantes, creemos que la cantidad de
personas no es un elemento exhaustivo para definir determinadas ló-
gicas sociales. ¿Cuán urbano es un pueblo del Estado de México como
Axotlán, uno de los trece pueblos de Cuautitlán Izcalli, municipio que
se encuentra dentro de la zmvm? Por otro lado, ¿cuán rurales pueden ser
los “pueblos originarios” integrados al Distrito Federal de las delegacio-
nes de Tlalpan, Xochimilco o Milpa Alta? Creemos que la distinción
entre rural o urbano resulta poco operativa para intentar explicar los mo-
dos en que se produce la mayoría de los linchamientos, e incluso tal vez
pueda dificultar el análisis al justificar teorías que creemos inadecuadas
15
La Zona Metropolitana del Valle de México está compuesta por 76 municipios, de los
cuales 16 son delegaciones del Distrito Federal: Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Iztapalapa,
Tlalpan, Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Magdalena Contreras, Tláhuac, Benito Juárez,
Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo, Venustiano Carranza, Coyoacán, Iztacalco, Milpa
Alta, Xochimilco. Otros 59 corresponden al Estado de México: Acolman, Chiconcuac,
Nextlalpan, Tepetlixpa, Amecameca, Chimalhuacán, Nicolás Romero, Tepotzotlán,
Apaxco, Ecatepec de Morelos, Nopaltepec, Tequixquiac, Atenco, Ecatzingo, Otumba,
Texcoco, Atizapán de Zaragoza, Huehuetoca, Ozumba, Tezoyuca, Atlautla, Hueypoxtla,
Papalotla, Tlalmanalco, Axapusco, Huixquilucan, La Paz, Tlalnepantla de Baz, Ayapango,
Isidro Fabela, San Martín de las Pirámides, Tultepec, Coacalco de Berriozábal, Ixtapaluca,
Tecámac, Tultitlán, Cocotitlán, Jaltenco, Temamatla, Villa del Carbón, Coyotepec, Jilotzingo,
Temascalapa, Zumpango, Cuautitlán, Juchitepec, Tenango del Aire, Cuautitlán Izcalli,
Chalco, Melchor Ocampo, Teoloyucán, Valle de Chalco Solidaridad, Chiautla, Naucalpan de
Juárez, Teotihuacán, Tonanitla, Chicoloapan, Nezahualcóyotl, Tepetlaoxtoc. Por otra parte,
Tizayuca pertenece al Estado de Hidalgo.
© Flacso México
violencias colectivas.indd 99 12/09/14 13:10
100 ® Violencias colectivas. Linchamientos en México
para interpretar el fenómeno. Coincidimos en este punto con la lectura
que hacían los autores argentinos sobre las “acciones colectivas de violen-
cia punitiva”. Situados por lo general en zonas conurbadas de las gran-
des ciudades, los barrios en los que se produce la violencia colectiva en
Argentina escapan a la clasificación de rurales o urbanos. Por ello, para
estos autores, “pareciera así que la dicotomía urbano/rural, lejos de re-
sultar operativa, esconde en realidad un prejuicio académico que, a pesar
de la evidencia empírica, tiende a apuntalar unos de los pilares sobre los
cuales se basa la plataforma analítica de este tipo de fenómenos: si los he-
chos de violencia colectiva punitiva sucedieran principalmente en zonas
rurales podrían ser fácilmente presentados como legados de primitivas
formas de entender la justicia” (González et al., 2011: 177-178).
Así, más que insistir sobre el carácter rural de las localizaciones u otras
variables que poco nos dirían (como el grado de desarrollo humano de
los municipios, algo sobre lo que trabajaba la minugua para el caso gua-
temalteco), deberíamos observar las lógicas sociales en que se desenvuel-
ven los linchamientos y ver cómo inciden en las formas en que éstos se
presentan. En este sentido, debemos señalar que los linchamientos en el
Estado de México y el Distrito Federal16 se presentan tanto en las zonas
céntricas de la urbe17 como en los “pueblos originarios de la ciudad de
México”18 —en esta categoría se incluyen todos los pueblos de la zmvm
(Romero Tovar, 2009).
Sin caer en la dicotomía rural/urbano (estrictamente casi todos los
pueblos se clasificarían como urbanos por tener más de 2500 habitan-
tes y por quedar dentro de la zmvm), los linchamientos se desarrollan de
16
Encontramos que 73% de los municipios del Estado de México en los que se producen
linchamientos pertenecen a la zmvm. Si sumamos todas las delegaciones del Distrito Federal
a la proporción, tenemos que 85% de los linchamientos producidos en el Distrito Federal y
el Estado de México pertenecen a la zmvm.
17
Para dar algunos ejemplos: “Impide la PJ linchamiento en Iztapalapa”, El Universal, 15
de agosto de 2000; “Rescatan a dos asaltantes de un posible linchamiento”, El Universal,
28 de marzo de 2001; “Intentan linchar a agresor de ancianos”, El Universal, 16 de octubre
de 2001.
18
Sirvan de ejemplo los siguientes casos: “Evitan agentes linchamiento”, El Universal, 24 de
octubre de 2000; “Golpean colonos a presunto violador”, El Universal, 7 de diciembre de
2004; “Lo iban a linchar por dañar imágenes de una iglesia” La Crónica de Hoy, 14 de agosto
de 2001.
Derechos reservados
violencias colectivas.indd 100 12/09/14 13:10
III. Los linchamientos en México en el siglo xxi ® 101
manera muy distinta según dónde se produzcan.19 Constituidos desde
hace cientos de años en el mismo territorio, los pueblos de la zmvm20 fue-
ron absorbidos a medida que la mancha urbana se extendía y fueron sub-
sumidos en las lógicas de gestión urbana. Sin embargo, las comunidades
allí establecidas conservaron varios de sus rituales y prácticas tradiciona-
les. De tal manera, “este enorme espacio ha sido ocupado por una serie
de comunidades […] cuyas expresiones culturales del siglo xxi señalan la
vigencia de sistemas simbólicos vinculados a la tradición cultural mesoa-
mericana” (Romero Tovar, 2009: 46).
Por esta razón, los habitantes de los pueblos realizan su vida influidos
por las lógicas de la vida urbana moderna y, a la vez, por el sostenimien-
to de tradiciones ancestrales que se actualizan permanentemente. Por un
lado, “la vida de los habitantes originarios o ‘naturales’ es como la de mi-
les de ciudadanos: estudiantes, profesionales, comerciantes y servidores
públicos que participan de las virtudes y los defectos de la gran ciudad”
(Romero Tovar, 2009: 46). Por otro, en estas comunidades la vida social
se organiza en torno a acontecimientos marcados por el calendario reli-
gioso y actividades comunitarias que fijan funciones, jerarquías y marcan
pautas de comportamiento. Los trabajos antropológicos sobre la cues-
tión dan cuenta de las formas organizativas que se producen en estos pue-
blos, las cuales giran principalmente en torno a las fiestas patronales. La
segunda cara de la moneda muestra que
los pueblos originarios manifiestan la vigencia de una identidad comunita-
ria que es fortalecida por medio de las labores requeridas para las celebracio-
nes rituales. Las principales actividades comunitarias son las festividades, que
mantienen a los habitantes originarios en una interacción cotidiana a lo largo de todo
el año; la asamblea comunitaria, que es la base organizativa y el espacio de dis-
cusión y elección de representantes; el trabajo comunitario, que se expresa en la
recolecta económica, en los trabajos de construcción y montaje de las porta-
das florales que son colocadas en los puntos de entrada de los pueblos, entre
19
La descripción que sigue está basada en el estudio de los pueblos de la zmvm, pero vale
también para la dinámica de muchas localidades de los estados con presencia indígena.
20
Centraremos nuestra descripción sobre los pueblos de la zmvm porque es donde se con-
centran los linchamientos y porque es la región de donde más bibliografía disponemos. Sin
embargo, muchas de las cuestiones aquí expuestas pueden plantearse para muchos estados del
país, sobre todo, precisamente, aquellos que están localizados en el centro-sur y contienen
mucha presencia indígena.
© Flacso México
violencias colectivas.indd 101 12/09/14 13:10
102 ® Violencias colectivas. Linchamientos en México
otros; y en la comida comunitaria que es organizada para dar de comer a los
que realizan el trabajo comunitario o para recibir a los mayordomos que traen
de visita a los santos de los otros pueblos (Romero Tovar, 2009: 50. El énfa-
sis es nuestro).
De este modo, las actividades diarias de ciudadanos de cualquier urbe
se complementan con a) la interacción local cotidiana en virtud de la or-
ganización de fiestas religiosas, b) la organización política y social comu-
nitaria reflejada en la asamblea comunitaria, y c) el trabajo comunitario
efectuado en virtud de distintos propósitos a lo largo de todo el año.
Esta organización comunitaria otorga identidad y cohesión a un colecti-
vo inmerso dentro de lógicas urbanas individualizantes y disgregatorias,
marcando un “Nosotros” frente a un “Ellos”. Por ello, “las actividades co-
munitarias funcionan como detonadores del sentido de pertenencia y por
consiguiente de identidad común frente a los del otro pueblo o frente a
los habitantes ‘no originarios’ o ‘avecindados’” (Romero Tovar, 2009: 50).
Estas redes conformadas principalmente a partir de las fiestas religio-
sas cimientan un entramado de relaciones que sirven de base para la reso-
lución comunitaria de problemas y sostienen la representación colectiva
ante las autoridades formales:21 “la red de relaciones construida a través
del ciclo festivo y de sus mayordomías ofrece a los pueblos una base organi-
zativa desde la cual se establecen las estrategias políticas y de defensa y ne-
gociación con las autoridades de gobierno de la ciudad que han facilitado
el crecimiento de la ciudad sin tomar en cuenta las afectaciones a los te-
rritorios y vida ritual de estos pueblos” (Romero Tovar, 2009: 51-52. El
énfasis es nuestro).
Así, en estos pueblos se organiza la defensa de la autonomía comu-
nitaria ante la amenaza del crecimiento urbano y los ataques por parte
del Estado y de corporaciones privadas. Por ello, las poblaciones mantie-
nen una actitud defensiva ante las autoridades y ante toda identidad que se
21
“Cada uno de los pueblos originarios de la cuenca de México cuenta con su propia orga-
nización comunitaria basada en la repartición de cargos […] En muchos casos la estructura
organizativa que se ha adoptado es la de mesa directiva con un presidente, un tesorero, un
secretario y uno o varios vocales” (Romero Tovar, 2009: 50). “La organización comunitaria
mantiene la articulación de los responsables del ciclo festivo a partir de la repartición de car-
gos. Adopta formas visibles bajo el esquema de mesa directiva con la finalidad de obtener el
reconocimiento legal frente a las autoridades de gobierno, al mismo tiempo facilita la orga-
nización de una creciente población participante” (Romero Tovar, 2009: 56).
Derechos reservados
violencias colectivas.indd 102 12/09/14 13:10
III. Los linchamientos en México en el siglo xxi ® 103
reconozca como extranjera: “ante el desorden y la violencia, cada actor,
cuando aún está en posibilidad de hacerlo, toma medidas defensivas que
terminan por agravar la tendencia disgregadora” (Zermeño, 1999: 190).
Por todo esto, en dichos pueblos “urbanos”, inmersos en la trama de
la gran ciudad, se sostiene una forma de lazo y organización social co-
munitaria. Este comunitarismo tiene sus raíces históricas en los pueblos
mesoamericanos anteriores a la conquista y se ha sostenido a lo largo del
periodo colonial hasta llegar a nuestros días, conviviendo con las lógicas
modernas de interacción social de las grandes urbes. En conclusión,
como identidad que impregna la vida cotidiana de los habitantes originarios
de los pueblos, la comunalidad se expresa de manera particular en las activida-
des que se desarrollan cotidianamente para la realización de las celebraciones
rituales y como parte de la organización social de cada pueblo. La identidad
comunitaria da sentido y mantiene la cohesión social. Como expresión de esta
identidad comunitaria y el sentido de pertenencia, los originarios hacen uso
de los espacios públicos y privados por igual, tanto en los predios familiares
como en las plazas, atrios y calles realizan su trabajo comunitario, sus comidas
y sus fiestas colectivas (Romero Tovar, 2009: 55).
Tal como lo enunciaba Mendoza (2004) para los casos en Guatemala,
la presencia de linchamientos en los pueblos originarios nos habla no de
un derecho alternativo regido por “usos y costumbres”, sino de una for-
ma de organización social que refuerza la cohesión y la respuesta comuni-
taria ante acontecimientos críticos. Estos “linchamientos comunitarios”
tampoco están basados en causas históricas de procesos de moderniza-
ción no concluidos (Vilas, 2001b). Se deben a la propia inclusión y so-
brevivencia de las comunidades en las grandes metrópolis, dentro de las
cuales se producen estrategias comunitarias de acción colectiva ante he-
chos que desencadenan una respuesta; todo ello en el marco de la descon-
fianza generalizada hacia las instituciones encargadas de impartir justicia.
Así, lo central no es la identidad indígena de quienes linchan o el ca-
rácter atrasado de las formaciones sociales rurales, sino las formas de re-
lación social que sostienen la vida cotidiana de las poblaciones. Estas
formas comunales de organización inciden considerablemente en los mo-
dos que adquieren los linchamientos, cuestión que veremos más adelante.
Para terminar, debemos aclarar que no hemos podido trabajar cuan-
titativamente con la distinción “pueblos/otras localidades”, porque nos
fue imposible obtener un criterio objetivo según el cual clasificar cada
© Flacso México
violencias colectivas.indd 103 12/09/14 13:10
104 ® Violencias colectivas. Linchamientos en México
localidad. Sin embargo, como ya hemos mostrado, el registro de la pren-
sa nos muestra la presencia extendida de linchamientos en localizaciones
con esas características.
En tercer lugar, analizaremos el carácter de los sujetos que protagoni-
zan los linchamientos.22 Efectuar una descripción basada en la informa-
ción periodística sobre los sujetos involucrados en linchamientos resulta
sumamente difícil, dada la vaga caracterización que plasman los perió-
dicos acerca de los colectivos de personas que participan. Sin embargo,
con la información disponible construimos tres agrupaciones dependien-
do del tipo de conformación del colectivo. Así, una gran agrupación se
conforma por individuos cuya identidad se caracteriza por compartir un
territorio común (“vecinos”, “moradores”, “pobladores”, “habitantes”,
etc.). Una pequeña proporción la constituyen individuos que no poseen
ningún tipo de identidad común, es decir, un colectivo conformado de
manera totalmente eventual y espontánea y sin lazos de asociación pre-
existentes, como por ejemplo, “pasajeros de un microbús”, “transeúntes”,
“testigos”, etc. Otro conjunto de acciones fueron protagonizadas por co-
lectivos con identidades definidas, pero de diversa índole, como grupos
de conformación política o laboral, esto es “militantes”, “campesinos”,
“taxistas”, etc. De este modo, construimos las tres categorías de sujetos:
los “vecinos”, los “colectivos eventuales” y la categoría de “colectivos
preexistentes con organización permanente”.23
Como se observa en el gráfico 5, el tipo de sujeto que predomina en
las acciones de linchamiento son los colectivos con lazos previos e iden-
tidad común conformada a partir de compartir un territorio común, es
decir, los “vecinos”. Como veíamos para el caso de los pueblos, los in-
dividuos que componen este tipo de grupos presumiblemente tienen re-
laciones sociales previas y estables entre sí, a partir de distintos tipos de
actividades en común, por ejemplo, las fiestas patronales; o simplemente
dada su cercanía territorial. Por ello, a pesar de que sus acciones se con-
forman a partir del acto de linchar, cuestión que comparten con los “co-
lectivos eventuales”, su organización rebasa tal acto y compromete en su
coordinación relaciones previamente constituidas. Los grupos incluidos
en la categoría de “colectivos preexistentes con organización permanente”
A partir de aquí se trabajará con una muestra de 210 casos.
22
En el anexo de este trabajo se incluye el libro de códigos en los que aparecen todos los atri-
23
butos de cada categoría.
Derechos reservados
violencias colectivas.indd 104 12/09/14 13:10
III. Los linchamientos en México en el siglo xxi ® 105
también comparten una organización, incluso más estable que la de los
“vecinos” para el caso de las organizaciones formales. En estos casos, las
acciones de violencia colectiva pueden gestarse a partir de planificaciones
previas concretas, como veremos con detalle más abajo. En el caso de los
colectivos eventuales, grupos de individuos que no se conocen pero ac-
túan de manera conjunta, la coordinación de acciones se produce prin-
cipalmente a partir de la identificación de un enemigo común, el sujeto
linchado, con el objetivo de atacar a otra persona. Por esta razón es pro-
bable que, cuando el linchamiento concluya, la asociación entre estas per-
sonas se disipe.
66.2
70
60
50
23.8
40
30
10
20
10
0
Vecinos Colectivo preexistente con Colectivo eventual
organización permanente
Fuente: Elaboración propia a partir de notas de prensa.
Gráfico 5. Colectivos protagonistas de linchamientos (en %).
El examen de los sujetos responsables de los linchamientos nos revela
que las caracterizaciones mediáticas de las “turbas”, “muchedumbres” o
del “pueblo enardecido” están alejadas de la realidad, tal como ya habían
advertido hace décadas los primeros estudios sobre las revueltas popula-
res (Thompson, 1984). Por el contrario, la gran mayoría de los colecti-
vos que accionan la violencia asumen relaciones sociales previas al acto de
linchamiento, lo cual influye decisivamente en los modos en los que éstos
se producen y en las causas concretas y consecuencias de estas acciones.
Si no entendemos que los colectivos linchadores poseen una organiza-
ción previa, jamás se nos hará observable la presencia clave de roles entre
la multitud, la existencia de líderes, los mecanismos de convocatoria y de
activación de redes sociales, entre otras dimensiones. Esto ya se verificaba
© Flacso México
violencias colectivas.indd 105 12/09/14 13:10
106 ® Violencias colectivas. Linchamientos en México
en estudios anteriores, como el testimonio de Santillán sobre los lincha-
mientos ecuatorianos: “la no caracterización [sic] de quienes linchan bajo
títulos como ‘multitud’, ‘pueblo enardecido’, ‘comunidad’, etc., esconde la
existencia de organizaciones formales e informales que se activan para el
ajusticiamiento, grupos de vecinos, líderes locales, brigadas de seguridad,
entre otras” (Santillán, 2008: 59).
En lo que hace a la cantidad de personas involucradas en los ataques,
la prensa no nos brinda demasiada información, ya que sólo en 35% de
los casos tenemos datos al respecto. A pesar de ello, con la información
disponible hemos reunido en tres categorías principales los colectivos se-
gún su concentración de personas. Aquellos que involucran hasta 20 in-
dividuos han sido etiquetados como “pocos”, los que tienen entre 21 y
100 personas han sido catalogados como “varios” y, por último, aquellos
conformados por más de 100 individuos son considerados “muchos”.
45.9
50
40 35.1
30
18.9
20
10
0
Pocos Varios Muchos
Fuente: Elaboración propia a partir de notas de prensa.
Gráfico 6. Cantidad de personas involucradas en los linchamientos (n=76) (en %).
Como en la gran mayoría de los episodios de violencia colectiva,
cuanto mayor es el colectivo involucrado en las acciones, tanta menor
es la proporción de individuos de ese colectivo que ejecuta directamen-
te la violencia. Así, en los linchamientos multitudinarios los ataques
suelen ser protagonizados por una “vanguardia de linchamiento”24
24
Recordemos que la categoría de “vanguardia de saqueo” es utilizada por Auyero (2007).
Derechos reservados
violencias colectivas.indd 106 12/09/14 13:10
III. Los linchamientos en México en el siglo xxi ® 107
que no sólo probablemente inicia las acciones, sino que es la que agre-
de a los sujetos linchados, mientras la gran parte de los involucrados
permanece como observador o agitando desde fuera consignas en voz
alta. En el caso de los linchamientos masivos, entonces, la presencia de
cientos de personas no significa que todas ellas agredan a los lincha-
dos, sino que actúan como “observadores”, las más de las veces azu-
zando a los que efectivamente golpean y legitimando claramente el
accionar de quienes ejercen directamente la violencia.25Además, como
lo demuestran numerosos estudios y la referencia empírica, cuanto
más grande es el colectivo, menos costos hay para los individuos por
participar en las acciones (ya sea como sujetos activos o como obser-
vadores), en la medida en que se refuerza el “anonimato” de los suje-
tos. En el caso de algunas acciones de linchamiento este factor es clave
y reforzado por la comunidad, que luego no brinda a las fuerzas del
orden información sobre participantes concretos. Por otro lado, tal
como mencionaba Mendoza (2003), en colectivos con participantes
numerosos se presenta el “dilema del voluntario”, en cuanto, ante una
situación indeseada presenciada por mucha gente, es menos probable
que cada individuo actúe para evitarla esperando que otro lo haga y
asuma los costos de participar.
El número de personas de un linchamiento es crucial para entender
sus dinámicas y las consecuencias luego de su consumación. El carácter
muy efímero en los casos de linchamientos con pocas personas y el ca-
rácter “anónimo” de los eventos multitudinarios hacen que en escasísi-
mos casos se sancione a los responsables de la violencia. Por el contrario,
muchas veces los linchamientos terminan con la detención del supuesto
victimario original, cuyas acciones provocaron la violencia colectiva. La
solicitud de información al Gobierno del Distrito Federal sobre la can-
tidad de averiguaciones por linchamiento arrojó sólo el número de ocho
averiguaciones previas en los años 2006-2011 (véase el anexo III), núme-
ro mucho menor que la cantidad total de participantes en los linchamien-
tos efectivamente ejercidos en esos años en dicha región. Esto claramente
demuestra que los linchamientos, además, se desenvuelven en un marco
de impunidad significativo.
Al respecto, véase el video sobre el linchamiento de cuatro secuestradores en Tetela
25
del Volcán, Morelos, el 19 de octubre de 2010, en<http://www.youtube.com/
watch?v=Df_8qEF7Iys>.
© Flacso México
violencias colectivas.indd 107 12/09/14 13:10
108 ® Violencias colectivas. Linchamientos en México
A pesar de contar con relativamente pocos casos, el cruce de tipo de
sujeto con cantidad de participantes nos muestra las relaciones que espe-
rábamos (véase la tabla 2). De los colectivos conformados eventualmen-
te, 70% están comprendidos por pocos individuos, mientras que 85%
de los grupos compuestos por una multitud son colectivos de “vecinos”.
Son precisamente esos colectivos los más numerosos ya que, al no tener
las fronteras del grupo “cerradas” (cualquiera puede ser un “vecino”), se
incorporan a él numerosas personas, mientras que, como veremos más
adelante, en los colectivos con identidades más definidas o cerradas la in-
corporación de individuos es difícil. Por otra parte, se observa que nin-
guno de los linchamientos protagonizados por vecinos está constituido
por menos de veinte personas, así como en ningún caso los linchamientos
protagonizados por colectivos eventuales, como por ejemplo “pasajeros”,
contienen una multitud de personas.
Tabla 2. Colectivos linchadores según cantidad
Cantidad
Total
Pocos Varios Muchos
Recuento 7 3 0 10
% dentro de ti-
Colectivo 70% 30% 0% 100%
po de colectivo
eventual
% dentro de
50% 9% 0% 14%
cantidad
Tipo de colectivo
Recuento 0 23 22 45
% dentro de ti-
0% 51% 49% 100%
Vecinos po de colectivo
% dentro de
0% 68% 85% 61%
cantidad
Recuento 7 8 4 19
Colectivo
preexistente % dentro de ti-
37% 42% 21% 100%
con con- po de colectivo
formación
permanente % dentro de
50% 24% 15% 26%
cantidad
Recuento 14 34 26 74
% dentro de ti-
19% 46% 35% 100%
Total po de colectivo
% dentro de
100% 100% 100% 100%
cantidad
Fuente: Elaboración propia a partir de notas de prensa.
Derechos reservados
violencias colectivas.indd 108 12/09/14 13:10
III. Los linchamientos en México en el siglo xxi ® 109
La dinámica de los linchamientos
Los hechos desencadenantes
Una vez contestadas las preguntas básicas que nos habíamos formula-
do al final del capítulo anterior (¿quiénes?, ¿cuándo?, ¿dónde?), debemos
avanzar en la descripción de las acciones involucradas. Un linchamiento
comienza, las más de las veces, con un hecho que lo desencadena. El he-
cho desencadenante es el acto que detona un linchamiento, una acción par-
ticular que agrede a una comunidad de personas —sean éstos pasajeros
de un microbús, vecinos de un barrio (o colonia, como se denomina en
México) o una comunidad entera— y provoca su reacción violenta. Tal
como vimos en el capítulo anterior, Neil Smelser denomina a estas ac-
ciones factores precipitantes,26 es decir, aquellos acontecimientos que catalizan
el comportamiento colectivo. La importancia de estos hechos es central
porque se instalan, en la terminología de Tilly, como un mecanismo de ac-
tivación de divisorias, gracias al cual las acciones se orientan mediante una di-
visión entre un nosotros, el colectivo que lincha, y un ellos, los linchados. En
muchos casos, incluso, el nosotros se conforma con individuos sin ningún
tipo de lazos previos entre sí, como los pasajeros de un microbús, algo
que ya analizamos arriba. Aquí el hecho desencadenante no sólo detona
las acciones, sino que conforma un colectivo de personas que coordina
sus acciones para hacer frente a un enemigo común.
Dado que surgen como una reacción detonada por un evento prece-
dente (el cual incluso puede servir para construir un colectivo sin lazos
previos), los linchamientos son casi siempre una acción “defensiva” que
se entabla como respuesta a un agravio anterior. Además, como vimos en
el capítulo previo, las reacciones ante este tipo de hechos específicos nos
pueden hablar del universo moral de los que linchan, es decir, del tipo de
actos que se consideran intolerables para determinadas comunidades y
provocan la reacción airada de individuos.
Como puede verse en el gráfico 7, el hecho desencadenante principal
lo constituyen los agravios contra bienes y servicios sobre todo privados
Nos serviremos de los aportes de Neil Smelser y su conceptualización de los “factores
26
precipitantes” para entender los hechos desencadenantes. A pesar de ser conceptos casi sinó-
nimos evitamos utilizar esa terminología para no confundir al lector sobre posibles acerca-
mientos teóricos entre nuestra propuesta y la del sociólogo estadounidense.
© Flacso México
violencias colectivas.indd 109 12/09/14 13:10
110 ® Violencias colectivas. Linchamientos en México
o comunales, aunque un análisis longitudinal muestra que la evolución
de los hechos desencadenantes principales se ha modificado a lo largo del
tiempo. Sin embargo, esto se condice con el delito más común registrado
en México, que es, por mucho, los robos (Zepeda, 2004) y coloca a
México en el grupo de los numerosos países (Guatemala, Ecuador y
Perú, entre otros) en donde los linchamientos se producen por agravios
contra la propiedad.27 Para Fuentes, el gran peso de acciones de violencia
frente a robos se debe al incremento en la precariedad social y la pobreza.
Estos delitos “situados en contextos de privación y aumento de las con-
diciones de pobreza pueden representar un atentado en contra de la so-
brevivencia de las familias y pueden ser vistos como un obstáculo en
contra de la propia reproducción socioeconómica” (Fuentes, 2006: 89).
En este sentido, las reacciones de linchamiento frente a estos delitos es-
tarían indicando que el agravio (por ejemplo, el simple robo de un ani-
mal) resulta de gran relevancia para quienes se ven afectados.
60
43.8
40
18.1
20
11 10
6.7 5.7 4.8
0
s
fís la
gr o es
s
al s
os
ilí es
or las
se c/
io
le
xu vio
a
em s
n
gr da
sa es lor
ad /
ic
ov nt
ic
ic
es
ia
y os
id s c
de
el e
se ra
st
rv
m e
o- n
as ral va
sd sd
es avi
as
gr io
to cid
ic a
Ag
lít em
rm ltu a
te av
ad
za e
en gr
au Ac
er on
no cu vios
in gr
A
D
fu ci
A
ra
Ac
Ag
bi
po
Fuente: Elaboración propia a partir de notas de prensa.
Gráfico 7. Hechos desencadenantes de linchamientos (en %).
Enseguida se ubican los agravios contra las personas (asesinatos,
agresiones, secuestros, etc.) y, como categoría separada pero que puede
27
A diferencia de, por ejemplo, el caso de Argentina, en donde las acciones colectivas de vio-
lencia punitiva se producían principalmente por agresiones contra la integridad física.
Derechos reservados
violencias colectivas.indd 110 12/09/14 13:10
III. Los linchamientos en México en el siglo xxi ® 111
incluirse en ella, agravios sexuales (violaciones, abusos, etc.) y accidentes
automovilísticos. Desde el punto de vista de la ley, los accidentes automo-
vilísticos constituyen agresiones culposas, es decir, sin la intención previa
de causar un daño. El índice de homicidios no intencionales es muy alto
en México y refleja la ausencia de infraestructura urbana en carreteras, así
como de buenos sistemas de comunicación:
es alarmante la cantidad de homicidios no intencionales que acontecen anual-
mente en México, la gran mayoría derivados de accidentes carreteros y de
tránsito. Este “riesgo-país” de mortandad refleja rezagos en infraestructura
carretera y poca fortaleza institucional para emprender medidas preventivas,
extender una mayor cultura vial y sancionar los factores de imprudencia vin-
culados con los accidentes (Zepeda, 2004: 67).
Ante esta situación, son muchas las comunidades (o directamente pa-
sajeros o transeúntes) que deciden irse contra los considerados respon-
sables de accidentes que causan la muerte de niños, mujeres o pérdidas
económicas consideradas graves.
De este modo, los hechos desencadenantes principales sin duda con-
firman la esperada relación entre existencia de linchamientos y presencia
previa de hechos de “inseguridad”. Las dos principales causas, agravios
contra la propiedad y agravios contra las personas (entre ellos, los agra-
vios sexuales), son tipificadas como delitos según el Código Penal y
suman casi 82% de los hechos. Es claro, entonces, que lo que motiva fun-
damentalmente a linchar son situaciones delictivas de diversa índole, en
un contexto de sensación de inseguridad generalizada acrecentada por la
desconfianza hacia las instituciones encargadas de prevenir delitos y ad-
ministrar justicia. Precisamente por esto, la mayor parte de la literatura
sobre la cuestión suele clasificar los linchamientos como acciones de “jus-
ticia por propia mano”. No resulta sencillo saber si esa “justicia civil” está
basada en motivaciones vengativas (simplemente vengar el agravio pre-
vio) o en impulsos “preventivos”, al intentar simplemente “dar un men-
saje” disciplinante hacia cualquiera que se proponga cometer otro delito.
Intentaremos acercarnos a esta cuestión un poco más adelante.
Por otro lado, 18% de las causas restantes no son, strictu sensu, accio-
nes contrarias a la ley. Éstas son las “acciones de las fuerzas del orden”
(detenciones, tareas de investigación, etc.), los “agravios a valores cultu-
rales o normas sagradas” (profanación y robo a iglesias, brujería, etc.) y,
por último, las demandas político-gremiales (quejas por cobro de sueldos
© Flacso México
violencias colectivas.indd 111 12/09/14 13:10
112 ® Violencias colectivas. Linchamientos en México
atrasados, disputas por elección de candidatos, defensa de tierras, etc.).28
Los linchamientos provocados por acciones de las fuerzas del orden ma-
nifiestan dos procesos distintos. En primer lugar, estas acciones muestran
la literal ausencia de legitimidad de dichas fuerzas estatales, de manera
que la población reacciona desobedeciendo a quienes detentan la auto-
ridad y la “fuerza legítima”, por ejemplo, ante una detención,29 una or-
den legal30 o, como en el recordado linchamiento de noviembre de 2004
en San Juan Ixtayopan, Tláhuac, ante oficiales que llevan a cabo tareas de
investigación.31 Sin embargo, por otro lado, las poblaciones también re-
curren al linchamiento contra individuos de las fuerzas estatales que abu-
san de su autoridad y pretenden agredir, extorsionar o despojar a algún
ciudadano.32 En algunas localizaciones esto reviste una gravedad particu-
lar, como en el municipio de Nezahualcóyotl, donde llegó a registrarse
que 50% de los asaltos eran protagonizados por policías.33 Así, en estos
casos, el linchamiento es una defensa ante el ataque arbitrario e impune
de las fuerzas del orden.
Los linchamientos provocados por “agravios a valores culturales o
normas sociales” nos hablan del papel normalizador y de control social
que puede ejercer la violencia colectiva hacia individuos. Tal como expli-
caba Fuentes, al sancionar acciones “inmorales”,34 “el linchamiento cas-
tiga a presuntos violadores y extiende simbólicamente el control social de
la comunidad” (Fuentes y Binford, 2001: 150-151).
Por último, en los linchamientos provocados por demandas polí-
tico-gremiales, la causa de estas acciones es menos un hecho desenca-
denante, tal como lo hemos visto, que un formato de acción en busca de
conseguir una meta explícita de un colectivo organizado (70% de los
linchamientos por demandas político-gremiales son protagonizados por
colectivos con una identidad colectiva formal, tales como “militantes”,
“estudiantes”, “campesinos”, entre otros). Como vimos en el primer ca-
pítulo, Carlos Vilas (2006) había ya descrito este tipo de linchamientos
28
Se recuerda que los atributos empíricos de cada categoría se han incluido en el anexo final.
29
“Linchan y detienen a un judicial mexiquense”, El Universal, 1 de octubre de 2003.
30
“Amarran y golpean a alcalde que evitó un linchamiento en Tlaxcala”, La Jornada, 27 de ju-
nio de 2003.
31
“Olor a alcohol y a carne quemada”, El Universal, 24 de noviembre de 2004.
32
“Tratan vecinos de linchar a dos judiciales”, El Universal, 3 de marzo de 2004.
33
“Policías, autores de 50 por ciento de los asaltos”, El Universal, 19 de febrero de 2000.
34
“Intentan linchar a jóvenes en Hidalgo por escandalizar”, Notimex, 15 de febrero de 2011.
Derechos reservados
violencias colectivas.indd 112 12/09/14 13:10
III. Los linchamientos en México en el siglo xxi ® 113
en Bolivia y Perú, por lo que construyó la categoría de “linchamientos
como ingrediente de la lucha política”. Con ello, el sociólogo argentino
pretendía describir un tipo de linchamiento que no se producía como re-
acción ante un agravio previo, sino como “ingrediente de una lucha ex-
plícita por el poder político y el control institucional” (Vilas, 2006: 91).
Aquí entenderemos este tipo de acciones en un sentido un poco más am-
plio, al incluir no sólo disputas por el control institucional,35 sino tam-
bién luchas de tipo “sindical”,36 “corporativa” o simplemente de carácter
popular, defendiendo tierras o resistiendo un desalojo.37 Así, este tipo de
acciones se genera a veces como acto a la “ofensiva”, ya que, ante reclamos
comunales, políticos o sindicales, se agrede al responsable de una situa-
ción indeseada, buscando transformarla. A pesar de tener poco impacto
cuantitativo (sólo 4.8% de los casos), resulta interesante pensar estas ac-
ciones en el marco del recurso a la violencia como método de confron-
tación, lo cual para Carlos Vilas revela “en su literalidad más brutal”
(2006: 100) la distinción schmittiana esencial a lo político: la separación
amigo-enemigo, en la que el otro debe ser eliminado.
El examen longitudinal de los hechos que desencadenan los lincha-
mientos muestra hallazgos sumamente interesantes. Para trabajar en este
sentido, hemos dicotomizado los doce años que nos ocupan, separan-
do los últimos dos del periodo (recordemos que en esos años se produ-
jo un pico de acciones, el cual concentra 30% de los episodios) del resto
de los años. Por otro lado, hemos agrupado los hechos desencadenantes
en tres grandes categorías: agravios contra bienes y servicios, agravios
contra la integridad física (sexuales, generales y accidentes automovilísti-
cos) y otros (agravios contra normas, acciones de las fuerzas del orden y
demandas político-gremiales).
Como se observa en la tabla 3, a pesar de que en el agregado del pe-
riodo los linchamientos se producen principalmente por agravios contra
bienes, el análisis temporal muestra que los agravios que precipitan lin-
chamientos han cambiado en los últimos años. Si en la primera década
del siglo xxi los linchamientos se producían principalmente por agravios
35
“Rescatan policías al munícipe de Zaachila, retenido por priístas”, La Jornada, 22 de enero
de 2008.
36
“Un grupo de priistas rompió a tubazos y palazos un bloqueo del Frente Único Huautleco,
en Oaxaca. Un profesor jubilado, Serafín García, de 68 años, fue asesinado con palos y cade-
nas entre cinco priistas” (“Turba mortal”, Reforma, 29 de noviembre de 2004).
37
“Intentan linchar a cuatro funcionarios federales”, Cuarto Poder, 5 de septiembre de 2005.
© Flacso México
violencias colectivas.indd 113 12/09/14 13:10
114 ® Violencias colectivas. Linchamientos en México
contra la integridad física (45%), en los últimos años se comprueba que
estas acciones son provocadas sobre todo por agravios contra bienes y
servicios (64%).
Tabla 3. Tipo de hecho desencadenante según periodo de años
Año recodificado
Total
2000-2009 2010-2011
Agravios con- Recuento 48 44 92
tra bienes y
servicios 34% 64% 44%
Hecho des- Agravios con- Recuento 64 18 82
encadenante tra la integri-
recodificado dad física 45% 26% 39%
Otros Recuento 29 7 36
agravios
21% 10% 17%
Recuento 141 69 210
Total
100% 100% 100%
Fuente: Elaboración propia a partir de notas de prensa.
Una lectura preliminar de estos datos sugiere que el aumento de los
linchamientos en general y el crecimiento de acciones detonadas por agra-
vios contra bienes y servicios, en particular, probablemente esté vinculado
a un crecimiento de los delitos totales (entre los que crecieron los robos),
como mostraba el gráfico 2, expuesto más arriba. Sin embargo, tal como
afirmábamos antes, este crecimiento probablemente se deba también a
una generalizada sensación de inseguridad que primó en los últimos años.
Esa sensación de miedo en las comunidades explica que, ante un hecho tal
vez menor, los habitantes actúen defensivamente atacando a un individuo
considerado agresor. Así, “la supuesta desproporción entre el castigo es
tan solo aparente, pues en el fondo el castigo es proporcional al grado de
interiorización individual y colectiva de que se vive en una situación críti-
ca de inseguridad” (Santillán, 2008: 66).
Ahora bien, ¿por qué razón un agravio a uno o unos pocos indivi-
duos suscita la respuesta colectiva? En algunos casos, esto se produce
porque el agravio es a todo un colectivo de personas, como cuan-
do un individuo sube a robar a todo un microbús. Estos colectivos
suelen contener a pocos individuos en su accionar y no involucran a
más personas. En otros, se produce porque una acción agravia a una
Derechos reservados
violencias colectivas.indd 114 12/09/14 13:10
III. Los linchamientos en México en el siglo xxi ® 115
persona de un colectivo que presenció un hecho considerado injusto y
actuó atacando al agresor.38 Estos grupos tampoco suelen ser muy nu-
merosos, pues no suelen sumar a más individuos en su conformación.
Por último, puede suceder que el colectivo agraviado convoque a más
participantes en su cometido o que otras personas se acerquen espon-
táneamente a agredir al sujeto considerado responsable. En estos casos,
se produce un hecho interesante: los nuevos sujetos asumen el agravio
como propio, aun cuando no hayan sido directamente afectados o ni
siquiera hayan presenciado la ofensa previa. Aquí se estaría producien-
do el fenómeno que Tilly conceptualiza como polarización, es decir, el
proceso según el cual la línea de activación de divisorias se extiende
cada vez más, comprometiendo una mayor cantidad de sujetos en los
colectivos (en este caso, siempre dentro de los linchadores). Cuando
este fenómeno cobra importancia, el linchado se convierte en enemigo
para comunidades enteras y el linchamiento se hace realmente masivo.
Es evidente que esto se explica porque, a partir de esa agresión, el co-
lectivo que reacciona toma al ataque como propio y activa la defensa.
Esto es más evidente en localizaciones con lógicas de relación de tipo
comunitarias, en las que “los vecinos” reaccionan además defendiendo
la autonomía y el territorio que ha sido ultrajado por un agresor “ex-
terno”.39 Como afirma otra vez Santillán, “en este caso la identidad de
la víctima es casual, lo fundamental es que cumpla el requisito de po-
seer bienes susceptibles de ser sustraídos” (Santillán, 2008: 64), para
el caso justamente de linchamientos activados ante agravios a bienes y
servicios. “En este sentido, cualquier persona podría ocupar esta po-
sición, por lo que la materialización del delito pone en evidencia tam-
bién la vulnerabilidad de las no víctimas” (Santillán, 2008: 64). Sin
discernir si el incremento de sujetos ocurrió por una convocatoria ex-
plícita o no, hemos rastreado si el colectivo atacante se compone de su-
jetos adicionales a los agraviados o si no añade a otros individuos en su
conformación (véase el gráfico 8).
Como era de esperarse, cuando los que se “defienden” son los vecinos,
éstos añaden a más individuos al ataque 77% de las veces que linchan,
38
“Muere un niño en manifestación de fpfv”, El Universal, 24 de noviembre de 2000.
39
Aun cuando el supuesto delincuente es un vecino de la comunidad, al atacar bienes y ser-
vicios se transforma inmediatamente en un enemigo a ser atacado y, por consiguiente, en un
“extranjero” que no es parte del “nosotros”.
© Flacso México
violencias colectivas.indd 115 12/09/14 13:10
116 ® Violencias colectivas. Linchamientos en México
35%
65%
Con incremento Sin incremento
Fuente: Elaboración propia a partir de notas de prensa.
Gráfico 8. Incremento de participantes en los linchamientos.
mientras que los colectivos eventuales no incrementan sus participantes
en 81% de los linchamientos (véase la tabla 4).
Tabla 4. Tipo de colectivo según el incremento de participantes
Incremento de
participantes
Total
Sin Con
incremento incremento
Colectivo Recuento 17 4 21
eventual
81% 19% 100%
Vecinos Recuento 31 106 137
Tipo de
colectivo
23% 77% 100%
Colectivo Recuento 24 26 50
permanente
48% 52% 100%
Recuento 73 136 209
Total
35% 65% 100%
Fuente: Elaboración propia a partir de notas de prensa.
Derechos reservados
violencias colectivas.indd 116 12/09/14 13:10
III. Los linchamientos en México en el siglo xxi ® 117
Las acciones
Una vez que se produce el hecho desencadenante comienzan las acciones
de ataque hacia el agresor, con mayor o menor tiempo desde la consuma-
ción del agravio y la violencia sobre él. En general, suele suceder que el
colectivo linchador comienza una persecución (con mayor o menor des-
plazamiento) contra el supuesto delincuente, hasta que consigue atrapar-
lo. Otras veces, los linchadores deben enfrentarse contra la policía para
tener acceso al cuerpo del individuo considerado agresor. Una vez que
consiguen hacerse del que, a partir de ese momento será linchado, hemos
encontrado que, en muchos casos, el colectivo atacante desplaza el o los
cuerpos de los linchados hacia lugares de exhibición pública preestable-
cidos. De este modo, en gran cantidad de acciones, la comunidad lleva al
linchado hacia el kiosco municipal, la plaza principal o la iglesia más im-
portante de la ciudad y allí le propina una golpiza. Hemos denominado
estos desplazamientos como ritualización, en cuanto que parecen seguir un
libreto preestablecido y los lugares elegidos responden a espacios públi-
cos con gran contenido simbólico, como la iglesia o el kiosco municipal.
Este tipo de acciones “rituales”, que ya habían sido identificadas en otras
investigaciones (González et al., 2011; Guerrero, 2001; Fuentes, 2006b y
Castillo, 2000; entre otros), se producen principalmente en los pueblos
con lógicas comunitarias a los que aludíamos arriba. El desplazamiento
por calles de la ciudad y la ejecución del linchamiento en lugares públicos
20%
80%
Sí No
Fuente: Elaboración propia a partir de notas de prensa.
Gráfico 9. Ritualización.
© Flacso México
violencias colectivas.indd 117 12/09/14 13:10
118 ® Violencias colectivas. Linchamientos en México
busca la mayor publicidad posible con el objetivo de sumar la mayor can-
tidad de vecinos e involucrar prácticamente al pueblo entero, que se siente
amenazado y busca su defensa mediante estas acciones. Dicha publicidad
también se propone dar un mensaje, mostrando lo que podría pasarle a
quien se atreviera a repetir una acción de este tipo. El gráfico 9 nos mues-
tra que 20% de los linchamientos presentan acciones de “ritualización”.
Como era de esperarse, los colectivos eventuales y efímeros no presen-
tan este tipo de acciones. En estos casos sus acciones se desarrollan en el
mismo lugar del agravio o donde se consiguió atrapar al presunto delin-
cuente. En cambio, 81% de los linchamientos que presentan acciones ri-
tualizadas son protagonizadas por “vecinos” (véase la tabla 5).
Tabla 5. Ritualización de las acciones según tipo de colectivo
Ritualización de las acciones
Total
Sí No
Recuento 0 21 21
% dentro
Colectivo de tipo de 0% 100% 100%
eventual colectivo
% de
0% 13% 10%
ritualización
Recuento 34 104 138
% dentro
Tipo de de tipo de 25% 75% 100%
Vecinos
colectivo colectivo
% de
81% 62% 66%
ritualización
Recuento 8 42 50
Colectivo
preexis- % dentro
tente con de tipo de 16% 84% 100%
organización colectivo
permanente
% de
19% 25% 24%
ritualización
Recuento 42 168 210
% dentro
Total de tipo de 20% 80% 100%
colectivo
% de
100% 100% 100%
ritualización
Fuente: Elaboración propia a partir de prensa.
Derechos reservados
violencias colectivas.indd 118 12/09/14 13:10
III. Los linchamientos en México en el siglo xxi ® 119
Por otro lado, la observación a lo largo del tiempo de los lincha-
mientos con acciones ritualizadas muestra que las acciones de violencia
colectiva tienden a contener cada vez más acciones con guiones preesta-
blecidos. Mientras que en los años 2000-2009, sólo 14% de las accio-
nes eran de este tipo, en los últimos dos años 30% de los linchamientos
presentaba desplazamiento del cuerpo del linchado hacia lugares públicos
preestablecidos (véase tabla 6). Este interesante hallazgo nos muestra que
los linchamientos han sufrido un proceso de “ritualización”, lo cual po-
dría significar, entre otras cosas, que el objetivo de los colectivos al linchar
sea cada vez más la publicidad de sus acciones y, con eso, enviar un men-
saje público de que ante la ineficacia policial, la organización comunitaria
se activará para resolver problemas de inseguridad.
Tabla 6. Ritualización de las acciones según años del linchamiento
Año recodificado
Total
2000-2009 2010-2011
Sí Recuento 21 21 42
15% 30% 20%
Ritualiza-
ción de las
acciones No Recuento 120 48 168
85% 70% 80%
Recuento 141 69 210
Total
100% 100% 100%
Fuente. Elaboración propia a partir de notas de prensa.
En segundo lugar, describiremos las acciones involucradas en el lin-
chamiento, exceptuando las de desplazamiento de los linchados, es de-
cir, analizaremos cómo es que se agredió a los sujetos y qué otro tipo de
acciones se pusieron en juego. En este ejercicio hemos encontrado gran
heterogeneidad, lo que implica enorme dificultad para agrupar el con-
junto de las acciones. Sin embargo, decidimos hacerlo a partir de una di-
cotomía entre aquellos linchamientos que presentan “acciones simples”,
en las que solamente se registran acciones de “golpes” hacia el linchado
y “acciones complejas”, en las que están involucradas otro tipo de agre-
siones como “amarrar”, “desnudar”, “amordazar”, “colgar”, “ahorcar”,
© Flacso México
violencias colectivas.indd 119 12/09/14 13:10
120 ® Violencias colectivas. Linchamientos en México
entre otras, entendiendo que en ellas se ponen en juego grados de coor-
dinación de las acciones de distinta complejidad. El enfrentamiento con
la policía y los ataques a los bienes de los linchados (casa, automóviles,
etc.) se han considerado dentro de las acciones simples, ya que no re-
quieren necesariamente un grado de coordinación más elevado entre los
participantes. El desplazamiento del objeto de los ataques (por ejemplo,
de la violencia contra el sujeto considerado responsable de una situación
hacia las fuerzas del orden u objetos muebles o inmuebles) no requiere
un grado mayor de organización (aunque puede suponerlo). Para Neil
Smelser, los estallidos de hostilidad suelen pasar de una “fase real” a
una “fase derivada”, caracterizada por ser “una oleada de acciones hos-
tiles, muchas de ellas motivadas por una hostilidad no relacionada con
las condiciones que originaron el estallido hostil” (1986: 282). Lewis
Coser (1986) sugería algo similar cuando explicaba que los conflictos de
mucha intensidad suelen tener un momento “no real”. Como veíamos en
el capítulo anterior, los conflictos no reales son aquellos en los que uno
de los antagonistas (en este caso, el colectivo linchador) relaja su tensión
atacando a un sujeto que no se relaciona con su frustración. Estos con-
flictos, por tanto, no se orientan hacia la obtención de resultados especí-
ficos. En conclusión, lo que estos autores precisamente muestran es que
el desplazamiento del conflicto hacia otros objetos no significa poseer
un grado de coordinación u organización más elevado (más bien parece-
rían sugerir lo contrario).
37.1%
62.9%
Acciones simples Acciones complejas
Fuente: Elaboración propia a partir de notas de prensa.
Gráfico 10. Acciones involucradas en los linchamientos.
Derechos reservados
violencias colectivas.indd 120 12/09/14 13:10
III. Los linchamientos en México en el siglo xxi ® 121
En cambio, las acciones de bloqueo de calles y, como veremos, las
negociación con las fuerzas del orden sí suponen un grado de coordi-
nación mayor, en cuanto que requieren en algunos casos la presencia de
líderes y, sobre todo, de metas que otorguen un sentido explícito a la
acción colectiva. Por esta razón se las ha categorizado dentro de las ac-
ciones “complejas”. Los resultados nos dicen que en la mayoría de los
linchamientos están involucradas acciones simples de golpes al linchado
o enfrentamientos con la policía.
Como se aprecia en el gráfico 10, la mayoría de los linchamientos
contienen actos simples de agresión (golpes), sin involucrar acciones
más complejas. Sin embargo, un examen a lo largo del tiempo arroja otra
vez resultados insospechados (véase la tabla 7).
Tabla 7. Tipo de acciones según años del linchamiento
Año recodificado
Total
2000-2009 2010-2011
Acciones Recuento 96 35 131
simples
68% 51% 63%
Acciones
dicotomizadas Acciones Recuento 45 33 78
complejas
32% 49% 37%
Recuento 141 68 209
Total
100% 100% 100%
Fuente: Elaboración propia a partir de notas de prensa.
Las acciones complejas se han extendido en los últimos dos años, lle-
gando a involucrar prácticamente la mitad de los linchamientos. Estos
resultados son coherentes con el proceso de ritualización registrado más
arriba y con el carácter más organizado de los linchamientos a lo largo
del tiempo.
Por último, se observó en cuántos linchamientos hubo presencia
de autoridades y fuerzas del orden en las que éstas entablaron una ne-
gociación con los linchadores. Se incluyó en esta categoría los lincha-
mientos en los que el grupo atacante explicitara demandas y exigencias
aunque no sostuviera ninguna negociación con las autoridades (véase
el gráfico 11).
© Flacso México
violencias colectivas.indd 121 12/09/14 13:10
122 ® Violencias colectivas. Linchamientos en México
19.50%
80.50%
Sí No
Fuente: Elaboración propia a partir de notas de prensa.
Gráfico 11. Presencia de negociación en linchamientos.
En este caso, la evolución temporal no nos arroja grandes diferen-
cias entre periodos. Sin embargo, destaca que 20% de las acciones de
linchamiento asumen la forma clásica de “acciones de protesta”, pues se
constituyen como un colectivo que, además de ejercer violencia sobre un
individuo, formula demandas y sostiene negociaciones con las fuerzas del
orden. Tal como veían Guerrero (2000) y González et al. (2011), en es-
tos casos los linchamientos son más un formato contencioso que busca
interpelar al Estado en sus exigencias (por medio de negociaciones, blo-
queos40 y otras acciones), que una acción de venganza o ira colectiva. Para
Guerrero, estas acciones tenían eficacia hacia adentro, reforzando los la-
zos comunitarios, y eficacia hacia afuera, en tanto que el linchamiento
otorgaba a la comunidad un poder importante de negociación ante el
Estado mediante la amenaza de matar. En estos casos se justifica mucho
más claramente la inclusión de la violencia colectiva de los linchamientos
dentro de la “lucha política” de Tilly, ya que aquí sí se interpela directa-
mente al Estado.
40
“Intento de linchamiento en Cuajimalpa deja 15 lesionados”, El Universal, 13 de junio de
2011.
Derechos reservados
violencias colectivas.indd 122 12/09/14 13:10
III. Los linchamientos en México en el siglo xxi ® 123
Los linchados
Finalmente, presentamos información relacionada con los sujetos lincha-
dos y las consecuencias para ellos en los linchamientos. En cuanto a los
atacados, la información disponible sólo nos permitió agruparlos en tres
categorías. La primera de ellas la conforman los “presuntos delincuen-
tes”, incluyendo allí a “presuntos ladrones”, “presuntos violadores”,
“presuntos homicidas”, etc. Otra agrupación la conforman las “fuerzas
del orden”, dentro de la cual encontramos “policía”, “autoridades muni-
cipales”, etc. Por último, reunimos aquellas identidades que no podían
agruparse en aquellas dos, dentro de la categoría “ciudadanos”, la cual in-
cluye, entre otros, a “hombres”, “vendedores”, director de escuela”, “gi-
tanos”, etc. Como se esperaba, la gran mayoría de los linchados son
“presuntos delincuentes”, cuestión que guarda correspondencia con los
hechos desencadenantes principales. Por otro lado, que 13% de los suje-
tos linchados pertenezcan a las fuerzas del orden da cuenta de la crisis de
legitimidad de los organismos de seguridad mencionada en múltiples
oportunidades. Como hemos visto, muchas veces los colectivos linchado-
res simplemente no reconocen la autoridad policial ante acciones supues-
tamente “legítimas” de ésta (como una detención o tareas de investigación)
y agreden a los oficiales. Otras veces, agentes policiales son encontrados
protagonizando actos delictivos como robos, extorsiones o agresiones
arbitrarias.
63.3
70
60
50
40
23.3
30
20 12.9
10
0
Presuntos delincuentes Ciudadanos Fuerzas del orden
Fuente: Elaboración propia con base en notas de prensa.
Gráfico 12. Sujetos linchados.
© Flacso México
violencias colectivas.indd 123 12/09/14 13:10
124 ® Violencias colectivas. Linchamientos en México
Tal como suponíamos por la evolución de los hechos desencadenan-
tes, los linchamientos de los últimos años se dirigieron mucho más sobre
los “presuntos delincuentes”, alcanzando a ser el objeto de violencia de
más de 75% de los linchamientos producidos en los últimos años (véa-
se la tabla 8).
Tabla 8. Tipo de sujeto linchado según año del linchamiento
Año recodificado
Total
2000-2009 2010-2011
Presunto Recuento 81 52 133
delincuente
57% 76% 64%
Fuerzas del Recuento 21 6 27
Linchado orden
recodificado
15% 9% 13%
Ciudadano Recuento 39 10 49
28% 15% 23%
Recuento 141 68 209
Total
100% 100% 100%
Fuente: Elaboración propia a partir de notas de prensa.
La culminación de un acto de linchamiento puede producirse por mu-
chas razones. Antes de que esto suceda, en casi todos los linchamientos
intervienen las fuerzas del orden, ya sea negociando, reprimiendo o en-
frentándose con los linchadores. Ésta es otra razón por la que los lin-
chamientos, aun cuando no interpelen directamente al Estado, pueden
incluirse dentro de la definición de “lucha política” de Charles Tilly.
Tal como anotaba Auyero, el papel que cumplen las fuerzas estatales
es central para explicar las dinámicas de la violencia colectiva y su actua-
ción puede revelar cómo culmina un linchamiento. En ese sentido, las
consecuencias para estos sujetos fueron agrupadas a partir de tres grandes
clasificaciones. “Rescatado”, para el caso en que las fuerzas del orden evi-
taran que se continuara con el linchamiento; “liberado”, para el caso en
que las acciones de los atacantes fueran frenadas por su propia cuenta o a
partir de una negociación con las fuerzas del orden; “muerto”, en el caso
Derechos reservados
violencias colectivas.indd 124 12/09/14 13:10
III. Los linchamientos en México en el siglo xxi ® 125
en que los atacantes asesinaran al sujeto o sujetos. En los casos en que se
produce una negociación entre el colectivo que retiene al linchado y las
fuerzas del orden, puede suceder que los primeros se nieguen a entregar
al sujeto por miedo a que éste sea liberado. En dicha negociación, como
vimos, muchas veces entran en juego incluso demandas comunitarias de
distinto tipo, incluyendo las de más seguridad, lo cual transforma estas
acciones en un formato de protesta mucho más definido.41
Como muestra el gráfico 13, sólo 9% de las acciones terminan con el
sujeto asesinado; algo que contrasta con las investigaciones de periodos
anteriores como las de Carlos Vilas (2001b), quien para los años 1987-
1998 encontraba que 50.5% de las acciones terminaban con la muerte
del linchado (Vilas, 2001b: 145).
49.5
50 41.5
40
30
20
9
10
0
Rescatado Liberado Muerto
Fuente: Elaboración propia a partir de notas de prensa.
Gráfico 13. Consecuencias para el linchado (en %).
En este sentido, la evolución histórica de estas acciones muestra que la
intensidad de la violencia ha disminuido. Aunque la evolución dentro del
periodo en estudio no muestra cambios sustanciales, ya que el número de
41
Véase, por ejemplo, el linchamiento en la ciudad de Oaxaca, en el que el colectivo solicita
dos patrullas a cambio de devolver al presunto ladrón: “Intentan linchar a joven por robar un
celular en Oaxaca”, Milenio, 17 de agosto de 2010.
© Flacso México
violencias colectivas.indd 125 12/09/14 13:10
126 ® Violencias colectivas. Linchamientos en México
muertos por linchamientos ha descendido menos de 1% con respecto a
los primeros años (véase la tabla 9).
Tabla 9. Consecuencias para el linchado según año del linchamiento
Año recodificado
Total
2000-2009 2010-2011
Muerto Recuento 13 6 19
9.4% 8.8% 9.2%
Liberado Recuento 57 29 86
Consecuen-
41.3% 42.6% 41.7%
cias
para el Rescatado Recuento 67 33 100
linchado
48.6% 48.5% 48.5%
Escaparon Recuento 1 0 1
0.7% 0.0% 0.5%
Recuento 138 68 206
Total
100.0% 100.0% 100.0%
Fuente: Elaboración propia a partir de notas de prensa.
Esta escasa proporción de homicidios en los linchamientos sin duda
habla de una intervención más eficaz de las fuerzas del orden (las cua-
les cuentan con más experiencia para hacer frente a estos episodios). Sin
embargo, lo que también se evidencia es que tal vez el afán de los colecti-
vos ya no sea “vengar” el agravio previo ejecutando violencia destructora,
sino más que nada “dar un escarmiento”42 a los presuntos delincuentes
para que no repitan sus acciones ilegales. Esto se demuestra mucho más
cuando observamos que quienes menos matan son los colectivos de ve-
cinos, con 6% de los linchamientos protagonizados por ellos; mientras
que los colectivos eventuales matan en 14% de las veces y los colecti-
vos integrados en la categoría de “otros” en 16% de los linchamientos
42
“Ustedes nos ven, que somos gente pacífica y lo único que tratamos fue darle un escar-
miento a esos tres jóvenes. De haberlos querido matar, lo hubiéramos hecho, pero no fue
así y sólo les dimos unos cuantos golpes, para que sepan que con nosotros no se juega y los
que quieran venir a robar, ya saben a qué atenerse” (“Iban a morir por robar limosna”, El
Universal, 3 de mayo de 2001).
Derechos reservados
violencias colectivas.indd 126 12/09/14 13:10
III. Los linchamientos en México en el siglo xxi ® 127
que protagonizan (véase la tabla 10). En esos colectivos, precisamente,
se registra la mayor cantidad de linchamientos que terminan con el indi-
viduo muerto (42%), junto con los “vecinos”. Esto se debe a que den-
tro de esos colectivos están las agrupaciones políticas que premeditan la
violencia contra otros sujetos (configurando los “linchamientos como
ingrediente de la lucha política”, de los que hablaba Vilas), provocándo-
le la muerte a contrincantes políticos, sindicales o dirigentes sociales de
diverso tipo.
Tabla 10. Consecuencias para el linchado según tipo de colectivo
Consecuencias para el linchado
Resca- Esca- Total
Muerto Liberado
tado paron
Recuento 3 9 9 0 21
% en el
Colectivo tipo de 14% 43% 43% 0% 100%
eventual colectivo
% en las
conse- 16% 10% 9% 0% 10%
cuencias
Recuento 8 59 67 1 135
% en el
Tipo de tipo de 6% 44% 50% 1% 100%
Vecinos colectivo
colectivo
% en las
conse- 42% 69% 68% 100% 66%
cuencias
Recuento 8 18 23 0 49
% en el
Colectivo tipo de 16% 37% 47% 0% 100%
preexis- colectivo
tente…
% en las
conse- 42% 21% 23% 0% 24%
cuencias
Recuento 19 86 99 1 205
% en el
tipo de 9% 42% 48% 0% 100%
Total colectivo
% en las
conse- 100% 100% 100% 100% 100%
cuencias
Fuente: Elaboración propia a partir de notas de prensa.
© Flacso México
violencias colectivas.indd 127 12/09/14 13:10
128 ® Violencias colectivas. Linchamientos en México
Por otro lado, el cruce de este tipo de acciones con los hechos desen-
cadenantes muestra que en los linchamientos provocados por agravios a
valores sociales y normas culturales, acciones policiales y aquellos surgi-
dos por demandas político-gremiales (agrupados como “otros”) se ase-
sina más al linchado que en los otras categorías (18% contra 9% y 6%,
respectivamente. Véase la tabla 11). Esto se debe al carácter del agravio, so-
bre todo en aquellos linchamientos producidos por profanación a iglesias,
actos de brujería, etc. En esos casos, la acción colectiva suele terminar con
la muerte del sujeto.
Tabla 11. Consecuencias para el linchado según hecho desencadenante
Hecho desencadenante
Agravios Agravios
contra contra la Otros Total
bienes y integri- agravios
servicios dad física
Muerto Recuento 8 5 6 19
9% 6% 18% 9%
Liberado Recuento 42 30 14 86
Conse-
cuen- 46% 37% 41% 42%
cias
para el Rescata- Recuento 41 46 13 100
linchado do
45% 57% 38% 49%
Escapa- Recuento 0 0 1 1
ron
0% 0% 3% 0%
Recuento 91 81 34 206
Total
100% 100% 100% 100%
Fuente: Elaboración propia a partir de notas de prensa.
El grado de coordinación de las acciones
A partir de algunos de los atributos analizados en las acciones involucradas
en los linchamientos hemos construido una tipología, tomando en cuenta
una de las dos categorías centrales para el análisis que realiza Tilly sobre la
violencia colectiva: el grado de coordinación de las acciones. Como hemos
visto en el capítulo anterior, Tilly utiliza esta variable junto con el grado
Derechos reservados
violencias colectivas.indd 128 12/09/14 13:10
III. Los linchamientos en México en el siglo xxi ® 129
de relevancia para ubicar las acciones en distintos gradientes dentro de un
esquema cartesiano. Nosotros trabajaremos sólo con el grado de coordi-
nación, tratando de demostrar que esta dimensión es central para explicar
la gran variación que presentan los linchamientos entre sí.
En primer lugar, nos encontramos con los linchamientos con grado de
coordinación alto. La definición operativa de estos casos incluye los lincha-
mientos con acciones ritualizadas, es decir, acciones en las que se exhibió
públicamente el cuerpo del linchado en un espacio público particular (to-
dos los casos incluidos como “ritualización” en el gráfico 9). En este tipo
de linchamientos, es probable que se convoque a mucha gente a partici-
par por medio de un mecanismo típico de algunas ciudades en México: el
toque de campanas de la iglesia. Esta “espiral de señales”, en términos de
Tilly, provocaría que las acciones tuvieran un número muy alto de partici-
pantes. Dado el carácter simbólico, público y masivo de estos linchamien-
tos es frecuente también que haya interacción con las fuerzas del orden, ya
sea a través de enfrentamientos, ya por negociaciones. Si bien se espera que
las acciones comprometidas en estos linchamientos sean “complejas”, es
posible encontrar acciones de exhibición ritual en las que sólo se golpee a
los linchados. Por el grado de coordinación, estas acciones corresponde-
rían precisamente a lo que Tilly denomina “rituales violentos”, conforma-
dos por “un grupo relativamente bien definido y coordinado [que] sigue
un guión de interacción que implica infligir daños a uno mismo o a otros”
(Tilly, 2007: 14). Tilly ubica precisamente los linchamientos dentro de
esta categoría de la violencia colectiva.
Como veíamos arriba, esta clase de linchamiento se presenta como una
acción dirigida contra el sujeto agresor (el linchado), pero también como
un mensaje hacia la comunidad. El carácter eminentemente público —no
sólo por la cantidad de personas involucradas sino por la publicidad de
las acciones mediante lo que los autores argentinos llamaron escenificación
(González et al., 2011)— pretende sancionar el agravio previo y “avisar” lo
que ocurrirá con quien se atreva a volver a agredir a algún individuo de la
comunidad. Por ello en estos casos “la muchedumbre que lincha busca ante
todo propinar un castigo y especialmente un castigo ejemplar que sirva de
escarmiento ante eventuales futuros agresores” (Vilas, 2006: 75). Además,
la sanción general a un enemigo común refuerza los lazos internos.43 Así,
43
Más allá de las distintas caracterizaciones, este tipo de acciones se asemeja a la concep-
tualización efectuada por Fuentes de los linchamientos comunitarios, la cual “se presenta
© Flacso México
violencias colectivas.indd 129 12/09/14 13:10
130 ® Violencias colectivas. Linchamientos en México
este tipo de acciones colectivas se caracteriza porque concentran una mul-
titud importante de personas, presentan un nivel de organización y de
participación elevado y se producen, sobre todo, en localizaciones con la-
zos de tipo comunitario, como las de los pueblos del Distrito Federal y
el Estado de México. Un ejemplo de este tipo de linchamientos lo brinda
el caso de Magdalena Petlacalco incluido arriba en la introducción.
Sin embargo, no todos los linchamientos presentan dicho grado de
coordinación. En segundo lugar, tendríamos aquellos de coordinación
media. Aquí se ubican todos los casos que no presentan acciones rituali-
zadas, pero sí acciones “complejas” o negociación con las fuerzas del or-
den.44 Si bien se espera que este tipo de acciones estén protagonizadas
por colectivos organizados, toda vez que implican la negociación o la for-
mulación de demandas concretas, el desarrollo de las acciones es menos
coordinado porque los ejecutores no eligen un lugar siguiendo un guion
predeterminado, sino que ejecutan la violencia colectiva en un lugar aza-
roso. Sin embargo, esto no impide que las relaciones sociales de quienes
participan tengan a veces un carácter comunitario y que el linchamiento
sea también un mensaje de carácter preventivo. Por ello, también se es-
pera que haya una convocatoria explícita de más individuos y que los co-
lectivos contengan un número relativamente alto de personas. Este tipo
de acciones podría encajar en la definición que Tilly establece de las “ne-
gociaciones rotas”. Con menor grado de coordinación que los rituales
violentos, se trata de situaciones en las que “diversos tipos de acción co-
lectiva generan resistencia o rivalidad, a las que una o más partes respon-
den con acciones que dañan a personas y/u objetos” (Tilly, 2007: 15).
Un ejemplo de este tipo de linchamiento lo proporciona el hecho ocurri-
do en junio de 2011,45 en el que un ladrón de casas de un barrio popular
fue sorprendido por habitantes de la comunidad cuando intentó ingre-
sar a una vivienda. Allí fue cuando los habitantes de la casa, con ayuda
de vecinos, colgaron de los pies al sujeto, mientas otros vecinos llamaban
a los cuerpos de seguridad. Como éstos se tardaban, los vecinos preten-
dían colgar y matar al ladrón, pero el líder vecinal los persuadió de que no
en aquellos ámbitos donde las cohesiones por ascendencias comunes, étnicas y de clase
son mayores. El linchamiento comunitario se presenta mayormente ritualizado” (Fuentes,
2006b: 78).
44
La presencia de al menos uno de estos dos atributos alcanza para catalogar los linchamien-
tos con un grado de coordinación medio.
45
“Intentan colgar a presunto ladrón”, El Diario de Chihuahua, 28 de junio de 2011.
Derechos reservados
violencias colectivas.indd 130 12/09/14 13:10
III. Los linchamientos en México en el siglo xxi ® 131
lo hicieran. Las acciones implicadas (amarrar al sujeto) ubican este lin-
chamiento dentro del grado de coordinación medio. La presencia de un
líder del colectivo que puede dirigir las acciones confirma esta caracteri-
zación. Otro ejemplo lo constituye el linchamiento de Atlacomulco, en
el Estado de México, el 3 de marzo de 2010.46 Allí, vecinos de un barrio
lincharon a tres individuos luego de sorprenderlos robando una vivienda.
Los pobladores agredieron fuertemente a los presuntos asaltantes y los
retuvieron por espacio de tres horas, hasta que llegó la policía y, luego de
una negociación, rescató a los sujetos. La singularidad del caso es que al
frente del grupo que linchaba se encontraba el delegado municipal, líder
que encabezó las negociaciones.
En último término se ubican los linchamientos con un grado de coor-
dinación bajo. Estos linchamientos carecen de los atributos de los lin-
chamientos anteriores: no muestran acciones ritualizadas, no presentan
negociación con fuerzas del orden ni explicitación de demandas, y no
expresan acciones de violencia de relativa complejidad (es decir, ocurren
mediante “acciones simples”). Según el esquema de Tilly, este tipo de
linchamientos constituirían “reyertas”. Allí, “en una reunión previa no
violenta, dos o más personas empiezan a atacarse o a atacar las respecti-
vas propiedades” (Tilly, 2007: 14). El caso emblemático de este tipo de
linchamientos son los accidentes automovilísticos en los que un colec-
tivo presencia un atropellamiento o una maniobra peligrosa de un con-
ductor y decide írsele encima para “vengar” lo sucedido. Se espera que
estas acciones sean más efímeras, con un número menor de participan-
tes sin un lazo previo entre sí y sin convocatoria a más participantes. Sin
embargo, puede suceder que un colectivo con relaciones sociales preexis-
tentes efectúe un linchamiento de bajo grado de coordinación, en cuan-
to sus acciones no involucren complejidad. Un ejemplo de estas acciones
es el linchamiento del ladrón de un microbús de la Ruta 2 del Distrito
Federal, producido en mayo de 2000, y descrito ya en la introducción de
este trabajo.
De este modo, llegamos a la construcción de una tipología de lincha-
mientos según su grado de coordinación en las acciones y las frecuencias
correspondientes a cada uno.
46
“Se rescata a tres que iban a linchar por presunto robo”, Milenio, 3 de marzo de 2010.
© Flacso México
violencias colectivas.indd 131 12/09/14 13:10
132 ® Violencias colectivas. Linchamientos en México
Tabla 12. Tipología de linchamientos según su grado de coordinación
Grado de coor- Grado de coordi- Grado de coordi-
dinación alto nación medio nación bajo
Presentan acciones No presentan acciones No presentan acciones
ritualizadas ritualizadas ritualizadas
Presentan acciones de vio- No presentan acciones de vio-
lencia complejas o accio- lencia complejas ni acciones
nes de protesta organizadas de protesta organizadas
(bloqueos)
Presentan metas explícitas o No presentan metas explícitas
negociación con las fuerzas ni negociación con las fuerzas
del orden del orden
Fuente: Elaboración propia.
50 43.8
36.2
40
30
20
20
10
0
Bajo Medio Alto
Fuente: Elaboración propia a partir de notas de prensa.
Gráfico 14. Tipo de linchamiento según grado de coordinación (en %).
Una vez construida la tipología, en seguida se abunda en la descrip-
ción de cada clase de linchamiento a partir de cruces significativos con
algunas variables. En primer lugar, se relaciona el tipo de sujeto con el
grado de coordinación de las acciones (véase la tabla 13).
Derechos reservados
violencias colectivas.indd 132 12/09/14 13:10
III. Los linchamientos en México en el siglo xxi ® 133
Tabla 13. Grado de coordinación de las acciones según tipo de colectivo
Grado de coordinación
Total
Bajo Medio Alto
Recuento 15 6 0 21
% en el
tipo de 71% 29% 0% 100%
Colectivo colectivo
eventual
% en el
grado de
16% 8% 0% 10%
coordina-
ción
Recuento 48 56 34 138
% en el
tipo de 35% 41% 25% 100%
Tipo de colectivo
Vecinos
colectivo
% en el
grado de
53% 74% 81% 66%
coordina-
ción
Recuento 28 14 8 50
% en el
Colectivo
tipo de 56% 28% 16% 100%
preexisten-
colectivo
te con or-
ganización % en el
permanente grado de
31% 18% 19% 24%
coordina-
ción
Recuento 91 76 42 209
% en el
tipo de 44% 36% 20% 100%
colectivo
Total
% en el
grado de
100% 100% 100% 100%
coordina-
ción
Fuente: Elaboración propia a partir de notas de prensa.
Como se esperaba, 71% de las acciones realizadas por los colectivos
eventuales son de coordinación baja y, además, este colectivo no presen-
ta ninguna acción con alto grado de coordinación. También era esperable
que un alto porcentaje de las acciones altamente coordinadas (81%) fue-
ran protagonizadas por “vecinos”, en la medida en que los linchamien-
tos “ritualizados” involucran prácticamente al conjunto de la comunidad
y no a un actor específico. Por otro lado, 56% de las acciones de los
© Flacso México
violencias colectivas.indd 133 12/09/14 13:10
134 ® Violencias colectivas. Linchamientos en México
colectivos preexistentes con organización permanente presentan acciones
con grado bajo de coordinación.
En segundo lugar, el examen de los tipos de linchamiento según el he-
cho desencadenante arrojó los siguientes resultados.
Tabla 14. Grado de coordinación de los linchamientos según hecho
desencadenante
Grado de coordinación
Total
Bajo Medio Alto
Recuento 34 34 24 92
% en el he-
Agravios cho desen- 37% 37% 26% 100%
contra cadenante
bienes y
servicios % en el
grado de
37% 45% 57% 44%
coordina-
ción
Recuento 44 26 12 82
% en el he-
Hecho
Agravios cho desen- 54% 32% 15% 100%
desenca-
contra la cadenante
denante
recodifi- integridad
física % en el
cado
grado de
48% 34% 29% 39%
coordina-
ción
Recuento 14 16 6 36
% en el he-
cho desen- 39% 44% 17% 100%
Otros cadenante
agravios
% en el
grado de
15% 21% 14% 17%
coordina-
ción
Recuento 92 76 42 210
% en el he-
cho desen- 44% 36% 20% 100%
Total cadenante
% en el
grado de
100% 100% 100% 100%
coordina-
ción
Fuente: Elaboración propia a partir de notas de prensa.
Derechos reservados
violencias colectivas.indd 134 12/09/14 13:10
III. Los linchamientos en México en el siglo xxi ® 135
En nuestra hipótesis original, esperábamos encontrar relaciones signi-
ficativas entre el hecho desencadenante y el tipo de linchamiento. Si bien
no hay relaciones muy determinantes, algunos hallazgos resultan intere-
santes. De los linchamientos con alto grado de coordinación, 57% son
precipitados por agravios contra bienes y servicios. Esto refuerza la idea
de que este tipo de acciones responden menos a una venganza ante agre-
siones que a una acción concertada para resolver un problema de insegu-
ridad y hacer que los delincuentes desistan de su accionar. Por otro lado,
los linchamientos con bajo grado de coordinación son detonados prin-
cipalmente por agravios contra la integridad física (48%). En el mismo
sentido, la interpretación que hacemos de esta relación es que los ataques
físicos generan respuestas más espontáneas y menos coordinadas de los
colectivos que actúan, los cuales en estos casos buscarán más una vengan-
za que cualquier otro objetivo.
Más allá de estas relaciones verificables, creemos que los linchamien-
tos dependen menos de los agravios que los inducen que de las relaciones
sociales en el colectivo que los protagoniza.
Una vez más, el análisis histórico muestra hallazgos importantes. Si se
observa la evolución de los distintos tipos de linchamientos, vemos que
se ha producido un proceso de complejización de las acciones, ya que en los
últimos años se han llevado a cabo cada vez más de forma altamente coor-
dinada o ritualizada (véase la tabla 15).
Tabla 15. Grado de coordinación según periodo de años
Grado de coordinación
Total
Bajo Medio Alto
2000-2009 Recuento 69 51 21 141
Año reco- 75% 67% 50% 67%
dificado 2010-2011 Recuento 23 25 21 69
25% 33% 50% 33%
Recuento 92 76 42 210
Total
100% 100% 100% 100%
Fuente: Elaboración propia a partir de notas de prensa.
Así pues, 75% de los linchamientos escasamente coordinados se pro-
dujeron en los primeros nueve años del periodo, mientras que 50% de
© Flacso México
violencias colectivas.indd 135 12/09/14 13:10
136 ® Violencias colectivas. Linchamientos en México
los linchamientos ritualizados se efectuaron en los últimos dos años. De
este modo, la evolución general de los linchamientos muestra que éstos se
producen de manera cada vez más organizada, con componentes de ritua-
lización cada vez mayores y con colectivos de vecinos atacando cada vez
más a presuntos delincuentes de manera cada vez más compleja. Es mo-
mento de pensar estos hallazgos en relación con las instituciones políticas
del México contemporáneo.
La zona gris: las amenazas de linchamientos
Ya hemos analizado exhaustivamente los linchamientos teniendo en cuen-
ta sus dinámicas y las principales dimensiones de la acción colectiva. Es
momento de regresar sobre nuestros pasos —empleando nuestros hallaz-
gos como punto de partida— y reflexionar sobre la relación entre estos
procesos dinámicos y las formas en que se ha desenvuelto la política ins-
titucional, tal como lo señalan los autores incluidos en nuestro marco teó-
rico y una vasta literatura sugerida en el primer capítulo. En palabras de
Auyero, lo que debemos hacer ahora es explorar “las dimensiones políti-
cas del desorden” (Auyero, 2007: 37). En este sentido, nuestras preguntas
cambiarán un poco la dirección hacia zonas no exploradas hasta ahora.
Así, nos preguntamos: ¿cómo se conectan las dinámicas de la acción co-
lectiva y su evolución con los procesos político-institucionales?, ¿qué re-
laciones hay entre ambos?
Como hemos visto en el análisis de los resultados presentados, los
últimos años han marcado un cambio importante en algunas de las di-
mensiones fundamentales de los linchamientos: los hechos que los desen-
cadenan, su grado de coordinación y ritualización y los sujetos atacados,
entre otras. Esta modificación estaría marcando el paso de linchamientos
más “espontáneos”, reflejo de la ira de colectivos menos organizados, a
linchamientos más “organizados”, con acciones de coordinación y com-
plejidad más alta y en lugares con relaciones sociales permeadas por otro
tipo de lógicas, como las comunitarias.
Este proceso conjunto de cambio en las acciones hacia formas más
organizadas está llevando a una especie de “institucionalización” de los
linchamientos, en el sentido en que las comunidades lo utilizan como un
repertorio de acción probable para responder ante ciertas situaciones (proce-
so que también se evidenciaba para otros países latinoamericanos, como
demostraban Santillán, 2008; Guerrero, 2001, y González et al., 2011;
Derechos reservados
violencias colectivas.indd 136 12/09/14 13:10
III. Los linchamientos en México en el siglo xxi ® 137
entre otros). El aumento en el número absoluto de acciones y el proceso
de complejización respalda nuestra afirmación, así como el surgimiento
masivo de un recurso utilizado menos en años anteriores: las amenazas de
linchamientos. Si bien Fuentes había ya documentado la presencia de este
tipo de acciones (2006b: 106), lo que observamos en los últimos años es
su utilización intensiva por parte de comunidades que ven rebasada su to-
lerancia ante un escenario de inseguridad extrema, algo que ya había ob-
servado Santillán (2008) para el caso ecuatoriano. Lo que precisamente
observaba Fuentes parece haberse extendido y ampliado en los últimos
años: “la apelación al linchamiento como forma de amenaza, como for-
ma válida de control comunitario o de presión para la resolución de con-
flictos políticos” (2006b: 106).
Si bien no efectuamos una búsqueda sistemática de este tipo de ac-
ciones (dado que buscábamos linchamientos realmente acaecidos), un
repaso exploratorio en la prensa nos muestra gran número de aparicio-
nes, la mayoría desde 2008 hasta nuestros días (junio de 2012). En ellas
se puede ver cómo numerosas comunidades, algunas de ellas pueblos
con características similares a las que describíamos arriba, recurren a la
amenaza pública de linchamiento para hacer desistir de su accionar a la
delincuencia. En 2009, por ejemplo, el pueblo de San Pablo Tepetlapa,
en la delegación Coyoacán del Distrito Federal, colgó la siguiente manta
en una de sus calles: “El Pueblo de San Pablo Tepetlapa está organiza-
do en el combate a la delincuencia. Si bienes [sic] a robar a este pueblo te
vamos a linchar”.47 En el pueblo La Candelaria, de la misma delegación,
otro cartel mostraba la siguiente leyenda: “Si vienes a La Candelaria a
robar o asaltar piensalo [sic] 2 veces, porque estamos unidos y nos va-
mos a defender. Ya basta de impunidad. Queremos vivir en paz”.48 En
abril de 2011, vecinos del pueblo de San Miguel Totolcingo escribieron
sobre algunas bardas: “Rateros, piensen antes de robar porque los va-
mos a linchar”.49 Recientemente, en abril de 2012, vecinos de Melchor
Ocampo, municipio del Estado de México, colocaron una manta que
describía sus intenciones: encima del icono de una rata cruzada con el
signo de “prohibido” se leía: “Ante la delincuencia que se presenta en
la colonia los vecinos de la calle Aquiles Serdán te informamos. Si te
47
“Amenaza pueblo a ladrones”, Reforma, 9 de enero de 2009.
48
Idem.
49
“Se organizan vecinos en contra de la delincuencia”, El Universal, 27 de abril de 2011.
© Flacso México
violencias colectivas.indd 137 12/09/14 13:10
138 ® Violencias colectivas. Linchamientos en México
agarramos, te linchamos”50 (véase la foto 1). Sin llegar a producir men-
sajes públicos, vecinos de otras ciudades se manifestaron en el mismo
sentido: en declaraciones a los medios, distintos individuos del vecinda-
rio amenazaban con hacer “Justicia por propia mano” contra cualquier
ladrón que sea sorprendido.51
Fuente: Periódico Región 14, disponible en <http://goo.gl/6JKGXf>, 24 de abril de 2012.
Foto 1. Amenaza de linchamiento de los vecinos de Melchor Ocampo.
Ahora bien, ¿cómo es que los linchamientos se han constituido en
un repertorio de acción probable en muchas comunidades? Como veía-
mos en el repaso de la teoría de Charles Tilly, este autor vinculaba
muy fuertemente las dinámicas de la “lucha política” y la acción co-
lectiva con los marcos político-institucionales en los que se producían.
Recordemos que para Tilly, “en cualquier régimen en particular, los
pares de actores sólo disponen de un número limitado de obras que
representar. Podemos llamar oportunamente a ese conjunto de obras
su repertorio de contienda” (Tilly, 2007: 43). Más precisamente, Tilly en-
contraba que, dependiendo de la capacidad del régimen y su nivel de
50
“’Si te agarramos, te linchamos’”, El Universal, 4 de abril de 2012.
51
“Amenazan linchar a ‘ratas’”, El Hidrocálido, 13 de mayo de 2008; “Vecinos de Ecatepec
advierten sobre linchamientos a ladrones”, El Universal, 19 de enero de 2011; “Amenazan ve-
cinos de Playa del Carmen con linchar a ladrones”, Milenio Xalapa, 14 de octubre de 2011.
Derechos reservados
violencias colectivas.indd 138 12/09/14 13:10
III. Los linchamientos en México en el siglo xxi ® 139
democracia, se prescribe, tolera o prohíbe un conjunto de acciones di-
versas dentro de una sociedad, fomentando el desarrollo de determi-
nado número y formas de acciones contenciosas e inhibiendo otras.
De este modo, la “capacidad” del gobierno es central para determinar
qué acciones colectivas de confrontación desarrollarán los movimien-
tos sociales y la sociedad civil en su conjunto. Cuanta más capacidad
de control y acción dentro de una sociedad tenga un régimen, menor
tolerancia hacia una gama heterogénea de acciones habrá porque di-
chos regímenes “canalizan las interacciones hacia una gama más limi-
tada que los regímenes de capacidad baja, debido […] a que los agentes
de gobierno tienen un mayor control de todas las interacciones” (Tilly,
2007: 46). Cuanto menor sea la capacidad de los gobiernos, mayor to-
lerancia hacia otras acciones habrá, incluso hacia acciones formalmen-
te ilegales. Por ello, “los regímenes de capacidad baja experimentan
mayores despliegues de interacciones contenciosas porque, en ellos, los
agentes de gobierno carecen de medios para controlar las actuaciones
reivindicativas, así como porque su actividad política en la esfera pú-
blica cuenta con unas relaciones entre actores más variables y particu-
lares” (Tilly, 2007: 48).
No se requiere un esfuerzo muy grande para ubicar el régimen mexi-
cano dentro de los que tienen una escasa capacidad gubernamental.
Esto, como vimos en varios autores (Vilas, 2001b; Fuentes, 2006b),
es resultado de la construcción histórica de la institución estatal. Pero
es, además, consecuencia de una crisis política más reciente, producto
de las reformas estructurales y el rediseño de los papeles estatales en la
sociedad, lo cual condujo inevitablemente al avance de poderes fácticos
que han disputado con éxito funciones que le corresponden esencial-
mente al Estado. Este proceso se evidencia también en muchos países
latinoamericanos y ha tenido consecuencias sobre las poblaciones loca-
les. Así, el retiro del Estado de numerosos funciones y espacios sociales
se reflejó, entre otros, en la provisión pública de seguridad en numero-
sas localidades. A partir de este proceso, se produjo en toda la región
una “privatización” parcial de la seguridad, algo de lo que daban cuen-
ta algunos de los autores consultados en esta investigación (Mendoza,
2004; Santillán, 2008). Esta privatización ha conducido a que los es-
pacios públicos de muchas ciudades fueran obstruidos, parcializados
o directamente cerrados, generándose barrios cerrados, fraccionamien-
tos y cierre de vialidades con la contratación de vigilancia privada, algo
que muchos autores denominaron “encierro residencial” (Guerrien,
© Flacso México
violencias colectivas.indd 139 12/09/14 13:10
140 ® Violencias colectivas. Linchamientos en México
2006) o “auto-segregación residencial” (Giglia, 2002).52 Como afirma
Pegoraro, “si el Estado y la ley no protegen a la ciudadanía, se abre ca-
mino a buscar otros medios, como la ‘defensa personal’ (compra de ar-
mas) y las empresas de seguridad privada” (Pegoraro, 2002: 31).
México no fue la excepción y este proceso fue observado por diver-
sos autores (Giglia, 2002; Guerrien, 2006; Mollá, 2005; entre otros)
quienes han encontrado que, para el caso del Distrito Federal, “es un he-
cho incuestionable que el espacio público se va privatizando […] y que
las antiguas colonias, abiertas, de calles públicas, se convierten en colo-
nias cerradas con acceso restringido” (Mollá, 2005: 231). A pesar de que
la demanda de mayor seguridad se asocia a sectores políticamente con-
servadores y económicamente poderosos, lo cierto es que el Estado ha
descuidado más este servicio en los barrios populares que en los de ma-
yor poder adquisitivo. Por esta razón, este “encierro” ha cruzado todos
los estratos sociales y muchas localidades del país.53
Sin embargo, las estrategias no fueron unívocas. En algunos ba-
rrios con mayor poder adquisitivo el “encierro” se produjo mediante
la creación de fraccionamientos y la instalación de seguridad priva-
da permanente. En otros municipios, la respuesta ante la creciente
sensación de inseguridad y la desconfianza hacia las instituciones es-
tatales fue la conformación de organismos de seguridad ciudadana,
que sobrepasaron las instituciones formales de seguridad, las cua-
les ya no fueron reconocidas por las poblaciones, como el caso de
la “Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias y la Policía
52
Los trabajos sobre la autosegregación residencial han encontrado que “la privatización del
espacio público no es únicamente una forma de protegerse frente a la inseguridad creciente,
sino también una manera de diferenciarse del entorno para ‘distinguirse’, y mantener en el in-
terior del espacio cerrado un modo de vida con características específicas” (Giglia, 2002: 3).
53
Como afirmábamos más arriba, la creciente inseguridad en los estados más golpeados por
el narcotráfico (en los cuales los organismos de seguridad se vieron totalmente rebasados
por los cárteles) llevó a que la sociedad respondiera de diversas maneras. En la ciudad de
Chihuahua, por ejemplo, la población solicitó el cierre de calles, debido a una ola de insegu-
ridad y de complicidad policial: “Ante la inseguridad, el cumplimiento de la ley”, El Diario
de Chihuahua, 17 de febrero de 2010. En ese escenario, se comenzaron a producir actos de
“justicia por mano propia”, ya fuera colectivos, en forma de linchamientos, o individuales.
Las autoridades formales, lejos de condenar estos hechos, los han fomentado, lo cual refleja
su incapacidad para enfrentar estas situaciones: “‘Chihuahua es aliado de los ciudadanos que
defiendan su patrimonio’, dijo el gobernador luego de que un individuo asesinara a tres pre-
suntos asaltantes” (“Mata a tres y le llaman héroe”, El Universal, 26 de enero de 2011).
Derechos reservados
violencias colectivas.indd 140 12/09/14 13:10
III. Los linchamientos en México en el siglo xxi ® 141
Comunitaria situada en la región de la Montaña y Costa Chica del es-
tado de Guerrero” (Campos, 2012: 16), cuya creación se remonta a
1995, y algunos otros ejemplos que empezaron a multiplicarse en los
últimos años.54 La generación de “policías comunitarias” fue una res-
puesta más ante la incapacidad, los abusos y la ausencia de organismos
de previsión y control formales:
ante la incapacidad de las autoridades municipales, y aun de las federales, para
aprehender a los delincuentes, controlar los asaltos y los plagios que se han
elevado en los últimos dos años,55 comuneros, productores y empresarios de
los municipios de Ocuituco, Ocoxaltepec y Tetela del Volcán,56 todos ellos
de Morelos, decidieron formar grupos ciudadanos de autodefensa. Ellos di-
cen que sólo siguen el ejemplo de comunidades de Guerrero, Chihuahua y
Michoacán, que desde hace tiempo tienen sus propios cuerpos de seguridad
(Gil, 2011: 23).
Así pues, este marco de crisis político-institucional fomentó la apari-
ción de acciones civiles autónomas, que han resuelto por su propia cuen-
ta problemas que el Estado ya no puede ni quiere encarar.57 Tal como
advierte Tilly, en los regímenes de baja capacidad, “sin medios guber-
namentales para defender los derechos, hacer cumplir las obligaciones y
contener los conflictos […], una amplia diversidad de actores se enfras-
can en esfuerzos colectivos para lograr sus intereses por sus propios me-
dios” (2007: 48).
En este contexto, los linchamientos (y su amenaza pública) aparecen
como una estrategia más de provisión de seguridad en el marco de un
54
“Opera en Hidalgo ‘policía’ indígena”, El Norte, 30 de noviembre de 2008; “Colonos de
Xalostoc contratan vigilancia”, Milenio Estado de México, 3 de noviembre de 2010.
55
El artículo data de mayo de 2011.
56
Recordemos que unos meses antes, en octubre de 2010, en Tetela del Volcán se produjo un
violento linchamiento: “Intentan linchar a seis presuntos plagiarios en Morelos y Edomex”,
La Jornada, 20 de octubre de 2010.
57
En cuanto ocurren fuera de las instituciones dominantes, estos actos constituyen acciones
directas. Recordemos que “a diferencia de las acciones institucionalizadas, a través de la ac-
ción directa los actores sociales procuran lograr sus objetivos desbordando, prescindiendo o
vulnerando los canales institucionales del orden social para el procesamiento de sus deman-
das” (Rebón y Pérez, 2012: 22). Esto supone “la no mediación de la autoridad […] en la
realización del reclamo y en ocasiones incluso en la resolución del mismo” (Rebón y Pérez,
2012: 22).
© Flacso México
violencias colectivas.indd 141 12/09/14 13:10
142 ® Violencias colectivas. Linchamientos en México
aumento considerable de los delitos en los últimos años y una incapaci-
dad flagrante de las autoridades para hacerle frente, tesis que ya habían
anticipado Mendoza (2004) y Santillán (2008). Como señala Castillo
(2000), la aparición de linchamientos junto a otras respuestas comuni-
tarias posibles también habla de la incapacidad de las comunidades que
linchan para otorgar respuestas colectivas que no impliquen violencia
hacia individuos.
De este modo, en una interacción dinámica con los procesos de crisis
institucional, los linchamientos fueron consolidándose en muchas loca-
lidades como una respuesta colectiva “natural” ante la desprotección es-
tatal. El establecimiento de linchamientos como un repertorio de acción
incluso se vio reforzado y legitimado por la eficacia que dichas acciones
comenzaron a tener, tanto disuadiendo a futuros delincuentes como ob-
teniendo el cumplimiento de demandas por parte del Estado. Si bien es
imposible saber si los linchamientos son eficaces en el desistimiento de
futuros crímenes, nuestros datos comprueban que luego de que se pro-
ducen, las autoridades municipales o estatales envían más refuerzos de
seguridad a las zonas afectadas.58 Por ello, también, se ha reforzado el ca-
rácter escenificado (González et al., 2011), ceremonial (Guerrero, 2001)
o, como preferimos llamar nosotros, ritualizado de las acciones. En tanto
ritual, el objetivo de los linchamientos no es asesinar al presunto agresor,
tal como comprobamos estadísticamente. En definitiva, los linchamien-
tos (y su amenaza) se constituyeron como una estrategia popular que bus-
ca menos la venganza que la provisión de seguridad comunitaria ante las
amenazas externas.
Así, en el cruce entre una baja capacidad de los gobiernos y un alto
grado de coordinación de las acciones se halla una zona de alta predis-
posición a la aparición de estrategias civiles de provisión de seguridad,
ya sea mediante la creación de policías comunitarias, o bien mediante
la utilización del linchamiento como forma de prevención y control del
delito. Se trata de una verdadera zona gris, en la que las autoridades en-
cargadas de controlar la delincuencia por medio del uso público de la
violencia no sólo no lo hacen, sino que la utilizan para fines privados.
En esta zona gris, la ciudadanía, actor teóricamente pasivo en la preven-
ción y control del delito, se organiza de distintas maneras para ejercer
“Ecatepec reforzará ‘usuario seguro’ tras intento de linchamiento”, El Universal, 11 de mayo
58
de 2011.
Derechos reservados
violencias colectivas.indd 142 12/09/14 13:10
III. Los linchamientos en México en el siglo xxi ® 143
un rol inherentemente estatal, incluso quitando al Estado el monopolio
de la violencia.
Así como Auyero advertía dicha zona híbrida en la que las fuerzas del
orden, los vecinos y los políticos barriales entremezclaban sus supuestos
papeles correspondientes, en la conformación de los linchamientos (y su
amenaza) como un repertorio de acción comunitario tendiente a la pre-
vención de la seguridad se produce una zona gris en donde la sociedad
civil cumple funciones teóricamente estatales, incluso ejerciendo violencia
colectiva punitiva (González et al., 2011), mientras que las autoridades es-
tatales son rebasadas en sus tareas específicas.
En cuanto repertorio de acción que implica un control punitivo civil,
los linchamientos están funcionando como una práctica de vigilantismo,
conformada por aquellas acciones de la sociedad civil dirigidas a contro-
lar, vigilar y castigar de manera más o menos espontánea hechos consi-
derados injustos (Huggins, 1991). De aquel concepto formulado para
las comunidades del sur estadounidense a los linchamientos mexicanos,
prácticamente no ha habido diferencias.
Por último, queremos remarcar que no en todas las localizaciones se
produce este tipo de estrategias. La conformación del linchamiento como
un repertorio de acción se realiza en aquellas localidades con lazos socia-
les en los que “las comunidades, los ciudadanos, se sienten abandonados,
atacados por la delincuencia y por las propias bandas policiacas, y tienden
a organizarse también en bandas de autodefensa cuando el referente comunita-
rio, la etnia, la tradición, el pueblo o el barrio así lo permiten” (Zermeño, 1999: 194.
El énfasis es nuestro). De este modo, en territorios en los que el referente
comunitario está ausente no se protagonizarán linchamientos, o se pre-
sentarán en formas escasamente coordinadas y organizadas, es decir, de
manera más espontánea.
Cierta bibliografía ha denominado precariamente esos lazos como
“capital social”, concepto con una clara connotación en las teorías de la
acción conocidas como rational choice, “que remite al amplio marco de re-
laciones que facilitan la interacción interpersonal para obtener un ma-
yor beneficio personal y social” (Bergman y Rosenkratz, 2009: 11).
Sustentado en esta definición, un estudio halló, a partir del análisis de
la encuesta 2008 del Barómetro para las Américas, que los factores que
explican la recurrencia de linchamientos son una alta percepción de inse-
guridad, una escasa confianza en las instituciones y una elevada confian-
za interpersonal (Zizumbo-Colunga, 2010), factor clave para explicar
la recurrencia de linchamientos. Así, esta bibliografía habló del “lado
© Flacso México
violencias colectivas.indd 143 12/09/14 13:10
144 ® Violencias colectivas. Linchamientos en México
oscuro del capital social” (Aguilar, 2009) para referirse a los lazos co-
munitarios que promueven y facilitan la reacción colectiva punitiva como
la que se expresa en los linchamientos.
Más allá de no coincidir en sus postulados teóricos, en definitiva, es-
tos estudios no hacen más que reforzar lo que hemos tratado de demos-
trar a lo largo de estas páginas: los linchamientos dependen tanto de una
escasa percepción de eficacia de las instituciones encargadas de impartir
justicia, como de la capacidad local de movilizar individuos frente a lo
que se considera un agresor. Es en este sentido que las relaciones sociales
de tipo comunitarias favorecen y son la condición de posibilidad de que
acciones con alto grado de coordinación se instalen como un repertorio
de acción destinado a la provisión precaria de seguridad popular.
Tal como observábamos en el capítulo anterior, los linchamientos se
constituyen como un repertorio de acción en aquellos territorios donde
las relaciones sociales y la confianza interpersonal fomentan la asocia-
ción colectiva para la resolución de problemas. En localidades con otro
tipo de relaciones sociales, los linchamientos no aparecerán o lo harán
con formas de coordinación y organización bajas, es decir, de maneras
más espontáneas.
Derechos reservados
violencias colectivas.indd 144 12/09/14 13:10
Conclusiones generales
Si algo debe quedar claro luego de haber hecho el recorrido de esta in-
vestigación es que los linchamientos son un fenómeno de una compleji-
dad inmensa. En él están involucrados problemas como la conformación
histórica de los estados nacionales, los recientes procesos de reformas es-
tructurales y rediseño del rol del Estado en la sociedad, el gran tema de la
violencia (específicamente la violencia colectiva) y sus diversas y heterogé-
neas explicaciones posibles, los dilemas y problemas centrales en la confor-
mación de la acción colectiva, un cuestionamiento al funcionamiento del
sistema penal mexicano y sus consecuencias sociales, y hasta los debates en
torno a la ruralidad o urbanidad del fenómeno y su relación con la cues-
tión indígena, entre otros.
Este libro se propuso encarar el fenómeno asumiendo principalmen-
te una mirada específica de la violencia, la cual implicó prestar especial
atención a los problemas fundamentales de la acción colectiva, es decir,
observar las principales dimensiones de las interacciones y los mecanis-
mos relacionales según los cuales los individuos se involucran en accio-
nes de enfrentamiento con otros. Como complemento de investigaciones
anteriores, que prefirieron examinar con más detalle los procesos histó-
rico-políticos que explicaban los linchamientos, aquí buscamos detener-
nos en describir cabalmente nuestro objeto de estudio y construir una
tipología que permitiera establecer algunas relaciones hipotéticas que
nos sugería dicha descripción. En suma, se buscó tener, antes que nada,
una mirada microscópica agregada para observar actores, lugares, accio-
nes y su evolución en el tiempo para, finalmente, relacionar exploratoria-
mente dichas dimensiones con los procesos político-institucionales que
atraviesan el México reciente.
De los hallazgos resultado del análisis nos gustaría resaltar los que
consideramos más importantes y que disparan preguntas a futuro. La
[145]
© Flacso México
violencias colectivas.indd 145 12/09/14 13:10
146 ® Violencias colectivas. Linchamientos en México
complementación de nuestro estudio con la investigación de Fuentes
(2006b) permite efectuar una mirada longitudinal que abarca 27 años,
desde 1984 hasta 2011, obteniendo así una visión de largo plazo del fe-
nómeno. En ese periodo se observa, con variaciones, un incremento sos-
tenido del número de linchamientos anuales, lo cual ratifica muchas de
las hipótesis lanzadas en esa investigación y en algunas otras que señala-
ban que el fenómeno estaba lejos de quedar en el pasado. En este sentido,
nuestros resultados nos permiten ser aún más pesimistas: en los últimos
dos años (2010 y 2011) se produjo un nuevo pico de linchamientos que
conducen a suponer que ese crecimiento no se detendrá. Este brote de vio-
lencia al final del periodo resulta significativo no sólo por su cantidad, sino
porque supuso además transformaciones relevantes en los modos en que éstos
se venían desarrollando, los cuales pueden presagiar tendencias que modi-
fiquen mucho más radicalmente el curso de estas acciones en los próximos
años (recordemos que tan sólo en los últimos dos años se ha producido
50% de los linchamientos con características rituales del periodo, pasan-
do de 15% a 30% de las acciones). Si las proyecciones se sostienen en el
tiempo, en unos años tendremos linchamientos mucho más organizados,
con características de ritualización y escenificación evidentes, con accio-
nes de complejidad mayor, producidos principalmente por agravios contra
bienes y servicios y en localizaciones con una base comunitaria muy fuerte.
La confirmación de estas predicciones deberá develarse con investigaciones
que prosigan históricamente la serie de datos.
El examen de las dinámicas implicadas en los linchamientos concluyó
con la identificación de tres tipos distintos según el grado de coordinación
de las acciones. Luego de haber construido nuestra tipología esperamos
haber alcanzado el objetivo que nos propusimos en la introducción: un lin-
chamiento puede ser tanto la acción de una comunidad entera organizada
para atacar a un individuo, como la reacción de pasajeros de un microbús
ante un asaltante que pretende agredirlos. Ambas acciones son linchamien-
tos, con la crucial diferencia del grado de coordinación implicado entre
los sujetos y la complejidad de las acciones llevada a cabo por el colectivo.
Lo que justamente muestra la evolución histórica es que si en los primeros
años éstos se producían sobre todo escasamente coordinados (75% de las
acciones),en los últimos dos, éstos se producen fundamentalmente de ma-
nera ritualizada o con un alto grado de coordinación.
Lejos de las visiones que resaltan el carácter espontáneo o volitivo de
las acciones, hemos mostrado que los linchamientos son protagonizados
principalmente por colectivos de vecinos que tienen conocimiento previo
Derechos reservados
violencias colectivas.indd 146 12/09/14 13:10
Conclusiones generales ® 147
entre sí, cuyas formas de organización preexistentes inciden de manera cru-
cial en el grado de coordinación de las acciones colectivas. Así, vecinos or-
ganizados con lógicas comunitarias ejecutan cada vez más frecuentemente
la violencia colectiva de un modo ritualizado, vale decir, produciendo una
escenificación en el espacio público que busca, antes que nada, afianzar
la seguridad comunitaria y reforzar los lazos colectivos internos. Por esta
razón, estos grupos de vecinos no buscan asesinar al individuo linchado.
Hemos revelado, también, que la amenaza de linchar es también una
forma de prevención comunitaria del delito en numerosas ciudades mexi-
canas. Este sugerente hallazgo enfatiza el carácter marcadamente organi-
zado de las acciones y las bases comunitarias (diríamos, relacionales) que la
sustentan, instaurando los linchamientos como un repertorio de acción proba-
ble en numerosas localidades.
Las conformación de los linchamientos (y específicamente aquellos im-
plican un alto grado de coordinación) como un repertorio de acción nos
permitió, mediante este concepto clave, ligar estas acciones con los proce-
sos de crisis institucional en México que describíamos en la introducción.
En cuanto se conforman en una interacción dinámica con el régimen polí-
tico, los repertorios de acción dependen sobremanera de la capacidad que
tenga un régimen para controlar las interacciones y los recursos sociales
(Tilly, 2007). Como vimos en el primer capítulo, la mayoría de las inves-
tigaciones sobre la cuestión en diversos países retomaron principalmen-
te esa escasa capacidad gubernamental para explicar la frecuencia de los
linchamientos.
Si bien consideramos que nuestro marco teórico permite dar un aporte
original a la cuestión, esto no significó desechar todos los desarrollos pre-
vios, sino complementarlos y, como se habrá observado, recuperarlos de
manera concreta en el análisis. Como vimos en la introducción, para no-
sotros, los linchamientos también son resultado de procesos de crisis ins-
titucional (Rodríguez y Mora, 2006), anclados en desarrollos políticos
recientes que impulsaron reformas del Estado y su retiro en muchas regu-
laciones sociales (Vilas, 2001b; Fuentes, 2006a); los cuales, a su vez, refor-
zaron un proceso histórico de construcción supuestamente fallida1 de los
estados nacionales latinoamericanos (Vilas, 2001b; Fuentes, 2006a). En
1
Coincidimos con Fuentes (2006b) en que esa “falla” en la instalación de los estados lati-
noamericanos y su consecuente fracaso en la construcción de ciudadanías resultaba funcional
al modelo de acumulación dominante durante décadas.
© Flacso México
violencias colectivas.indd 147 12/09/14 13:10
148 ® Violencias colectivas. Linchamientos en México
ese contexto de crisis estatal, se ha desatado una dispersión y aparición de
diversas violencias surgidas en muchos territorios sociales (Castillo, 2001)
y fomentadas por grupos “privados” que la han utilizado en su propio
provecho (Sousa, 1991). Así, hemos mostrado que el retiro del Estado en
sus funciones de garante de seguridad y el crecimiento de la violencia y los
delitos dio paso al surgimiento de un proceso de “privatización de la se-
guridad” (Mendoza, 2004), corporizado en la extensión de la vigilancia
privada y la aparición de cuerpos de seguridad ciudadana que suplanta-
ron y disputaron el lugar de las policías estatales. En este contexto, los lin-
chamientos han sufrido un proceso de “institucionalización”, confirmado
por el proceso de complejización y ritualización de las acciones de los co-
lectivos que los protagonizaban. En este sentido, puede decirse que pasa-
ron a formar parte de la “caja de herramientas” colectiva de determinadas
localidades, naturalizándose su aparición (y su amenaza latente) en deter-
minados contextos. Es decir, se han conformado como un verdadero acto
“vigilante”, en la medida en que se han instituido como una estrategia de
seguridad popular precaria (Santillán, 2008) en asentamientos con rela-
ciones sociales de tipo comunitarias (Mendoza, 2004; Hinojosa, 2004).
El hecho de que algunos se produzcan en localizaciones con presencia
indígena no habla del recurso de los “usos y costumbres”, sino de ámbi-
tos en donde los lazos comunitarios y una organización local muy fuerte
ligada a fiestas religiosas (con jerarquías, líderes y cargos comunales) otor-
gan condiciones propicias para la movilización social, facilitando que las
comunidades resuelvan sus problemas de manera directa. Hemos conclui-
do que esta utilización del linchamiento como estrategia de seguridad (a
partir de su conformación como repertorio de acción probable) constitu-
ye una verdadera zona gris, en la cual las autoridades formales del Estado
omiten por diversas razones su accionar y los colectivos ciudadanos ejercen
funciones estatales, en lo que hace a la provisión de seguridad.
De esta manera, si bien la conclusión es similar a la que proponen mu-
chas investigaciones, de habernos quedado con la descripción institucio-
nal que favorece la aparición de linchamientos nos habríamos perdido la
mirada relacional que permite describir cómo se producen esas acciones,
en dónde y cómo han evolucionado en los últimos años. Los enfoques
que observan únicamente los procesos institucionales para analizar los lin-
chamientos aún deben dar cuenta de “las causas de pequeña escala”, de la
aparición de la violencia colectiva y sus distintas manifestaciones, los pro-
cesos sociales que activan la respuesta colectiva específica ante un escenario
institucional que es similar para todas las localidades mexicanas. Nuestro
Derechos reservados
violencias colectivas.indd 148 12/09/14 13:10
Conclusiones generales ® 149
trabajo pretende ofrecer una mirada original de esas interpretaciones, asu-
miéndola a partir de la descripción de las distintas formas concretas en que
ocurren los linchamientos en el territorio mexicano.
Quedan abiertas diversas cuestiones que esta investigación no pudo
abarcar por razones de tiempo y recursos. Sin lugar a dudas, indagaciones
futuras que pretendan avanzar en este sentido deberán encarar un estudio
de las comunidades que linchan y, entre otras cosas, bucear en el “universo
moral” de quienes deciden actuar violentamente contra otras personas. La
ausencia de estudios cualitativos en la temática debería ser saldada urgen-
temente para conocer, entre otras cosas: qué explicaciones y justificacio-
nes de su accionar dan las colectividades que linchan; cuál es la respuesta
de las autoridades locales ante los hechos y amenazas de linchamiento,
y cómo operan concretamente las lógicas de relación comunitarias en la
consumación de un linchamiento.
Un examen que se proponga conocer mejor las bases relacionales de los
linchamientos debería indagar profundamente sobre cada tipo construido
mediante estudios de caso. Un acercamiento de estas características permi-
tiría averiguar cuáles son las relaciones específicas que se activan en las ac-
ciones, observar mucho mejor el papel que pueden cumplir concretamente
los líderes comunitarios en la instigación o incitación de las acciones, así
como indagar en la presencia concreta de “especialistas en violencia” que
pudieran estar presentes en las comunidades. Lo que debería mirarse me-
jor, en definitiva, son los mecanismos concretos que se ponen en juego en
la violencia colectiva a partir de la activación de ciertos papeles clave entre
individuos de las comunidades.
Queda abierto, también, el problema de si los linchamientos consti-
tuyen o no acciones de protesta. Como vimos, un conjunto de investiga-
ciones analizó las acciones de violencia colectiva como actos contenciosos
de protesta que buscan interpelar al Estado forzando condiciones favo-
rables de negociación mediante el ejercicio de violencia (Guerrero, 2001;
González et al., 2011). El problema se resuelve de manera sencilla para
aquellas acciones que culminan con enfrentamientos con la policía o en
acciones de protesta más típicas como bloqueos o plantones. Sin embargo,
en muchos linchamientos esto no sucede y no hay ningún tipo de inter-
pelación al Estado. Las “amenazas de linchamientos” muestran, de hecho,
que el mensaje y el accionar de la comunidad está directamente dirigido
a los futuros delincuentes, pasando por encima de la mediación estatal y
resolviendo directamente el problema de inseguridad. Sin embargo, aun
cuando sea difícil caracterizar todos los linchamientos como acciones de
© Flacso México
violencias colectivas.indd 149 12/09/14 13:10
150 ® Violencias colectivas. Linchamientos en México
protesta, esta investigación incluye tales acciones dentro de la “lucha polí-
tica” descrita por Tilly.2 Como veíamos en el segundo capítulo, dado que
Tilly nunca deja de ser confuso sobre si toda la violencia colectiva es “lu-
cha política”, aún puede resultar polémica la utilización de sus principales
dimensiones, incluyendo el concepto de “repertorio de acción” para refe-
rirnos a los linchamientos. Nosotros creemos que es absolutamente perti-
nente porque, como ya argumentamos, la gran mayoría de estas acciones
interpela de manera indirecta a las fuerzas del orden, incluso cuando las
acciones colectivas no puedan asumirse como una protesta en el sentido
clásico. Sin lugar a dudas, trabajos y discusiones teóricas futuras podrán
iluminar al respecto.
Para terminar, quisiéramos dejar algunas preguntas abiertas que surgen
de reflexiones menos sistemáticas, pero no por ello de menor interés. La
materialización de los linchamientos como un repertorio de acción “espe-
rable” debería convocarnos a una discusión urgente sobre el grado en que
la violencia ha permeado las relaciones sociales en el México contemporá-
neo. ¿Qué significa que nuestras sociedades ejerzan con “naturalidad” ac-
ciones de este tipo? ¿Qué tipo de sensibilidad social se está creando ante la
extensión de estas acciones? En relación con el Estado, la extensión de he-
terogéneas formas de violencia a lo largo del cuerpo social invita a pensar
que la convivencia estatal con la violencia extralegal más o menos organiza-
da (la constitución permanente de zonas grises) está dejando de ser un he-
cho anómalo. En este sentido, ¿es posible seguir pensando al Estado como
una institución que pretende legítimamente el monopolio de la fuerza? ¿O
habrá que aceptar que los estados contemporáneos admiten la aparición
de violencias locales? ¿Qué consecuencias tiene eso en la construcción de
ciudadanía de nuestras poblaciones?
Lejos de querer saldar estas cuestiones, esperamos contribuir a un
debate relevante para las ciencias sociales, y necesario para nuestras so-
ciedades. Nos conformamos con que el lector haya encontrado respues-
tas a alguna de las preguntas que nos hacíamos al comienzo y, sobre
todo, haber sido claros en la exposición de nuestras limitaciones y nues-
tros hallazgos. Echar luz sobre fenómenos aparentemente caóticos y po-
lémicos como los de que la violencia colectiva suele ser una tarea difícil
y embarazosa. Pero no imposible.
2
Recordemos que, además, el propio Tilly incluye los linchamientos dentro de sus
caracterizaciones.
Derechos reservados
violencias colectivas.indd 150 12/09/14 13:10
Bibliografía
Aguilar Rivera, José Antonio (2009). “Capital social y Estado en México: algu-
nas aproximaciones al problema”, en Marcelo Bergman y Carlos Rosenkratz
(coords.), Confianza y derecho en América Latina, México, Fondo de Cultura
Económica.
Alba Vega, Carlos y Dirk Kruijt (2007). “Viejos y nuevos actores violentos en
América Latina: temas y problemas”, Foro Internacional, vol. XLVII, núm. 3, ju-
lio-septiembre, México, El Colegio de México.
Aróstegui, Julio (1994). “Violencia, sociedad y política: la definición de la vio-
lencia”, Ayer, núm. 13.
Arteaga Botello, Nelson (2007). “Repensar la violencia. Tres propuestas para el
siglo XXI”, Trayectorias, vol. IX, núm. 23, enero-abril.
Auyero, Javier (2007). La zona gris. Violencia colectiva y política partidaria en la Argentina
contemporánea, Buenos Aires, Siglo XXI.
Auyero, Javier (2002). “Clientelismo político en Argentina: doble vida y nega-
ción colectiva”, Perfiles Latinoamericanos, núm. 20, junio, México, Flacso México.
Benjamin, Walter (1998). Para una crítica de la violencia y otros ensayos, Madrid, Taurus.
Bergman, Marcelo y Carlos Rosenkratz (2009). “Introducción”, en Marcelo
Bergman y Carlos Rosenkratz (coords.), Confianza y derecho en América Latina,
México, Fondo de Cultura Económica.
Blumer, Herbert (1957). “Collective Behavior”, en Joseph Bertram Gittler (ed.),
Review of Sociology: Analysis of a Decade, Nueva York, John Wiley & Sons.
Bourdieu, Pierre y Loïc Wacquant (1995). Respuestas: por una antropología reflexiva,
México, Grijalbo.
Brandt, Hans Jürgen (1986). Justicia popular. Nativos campesinos, Lima, Fundación
Friedrich Naumann/Centro de Investigaciones de la Corte Suprema de Jus-
ticia de la República.
Briceño-León, Roberto (2007). Sociología de la violencia en América Latina, Quito,
Flacso Ecuador.
[151]
© Flacso México
violencias colectivas.indd 151 12/09/14 13:10
152 ® Violencias colectivas. Linchamientos en México
Calvo Roy, José Manuel (2005). “El Senado de EEUU pide perdón a los negros
víctimas de linchamientos”, El País, 14 de junio [Madrid].
Campos Nájera, Anaid (2012). “De castigo y justicias”, Consideraciones, núm. 12,
febrero-marzo, México, Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autó-
noma de México.
Castillo Claudett, Eduardo (2000). “La justicia en tiempos de la ira: Lincha-
mientos populares urbanos en América Latina”, Ecuador Debate, núm. 51,
diciembre.
Clark, Timothy W. (2004). “Structural Causes of Brazilian Lynch Mob Vio-
lence”, ponencia presentada en el XXV Internacional Congress of the Latin American
Studies Association, 7 a 9 de octubre, Las Vegas, Nevada.
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (2003). El primer certamen nacio-
nal de ensayo. Linchamiento: Justicia por propia mano (casos específicos), cndh, México.
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (2002). Justicia por propia mano,
México, cndh.
Coser, Lewis (1986). Nuevos aportes a la teoría del conflicto social, Buenos Aires,
Amorrortu.
Coser, Lewis (1961). Las funciones del conflicto social, México, Fondo de Cultura
Económica.
Crettiez, Xavier (2009). Las formas de la violencia, Buenos Aires, Waldhuter.
Cutler, James E. (1905). Lynch Law: an investigation into the history of lynching in the Unit-
ed States, Nueva York, Longmans, Green, and Company.
Foucault, Michel (1976). Vigilar y castigar, México, Siglo XXI.
Fuentes Díaz, Antonio (2008). “Violencia y Estado, mediación y respuesta
no estatal (estudio comparativo sobre linchamientos en México y Gua-
temala)”, tesis doctoral, México, Universidad Nacional Autónoma de
México.
Fuentes Díaz, Antonio (2006a). “Respuestas fragmentadas”, en Raúl Rodríguez
Guillén y Juan Mora Heredia (coords.), Los linchamientos en México, México,
Ediciones y Gráficos Eón/Universidad Autónoma Metropolitana.
Fuentes Díaz, Antonio(2006b). Linchamientos. Fragmentación y respuesta en el México
neoliberal, Puebla, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla-Dirección de
Fomento Editorial.
Fuentes Díaz, Antonio (2006c). “Subalternidad y violencia colectiva en Méxi-
co y Guatemala”, Fermentum. Revista Venezolana de Sociología y Antropología, año 16,
núm. 46, mayo-agosto, Mérida, Venezuela.
Fuentes Díaz, Antonio (2005). “El Estado y la furia”, El Cotidiano, año 20, núm.
131, mayo-junio, México, División de Ciencias Sociales y Humanidades de
la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco.
Derechos reservados
violencias colectivas.indd 152 12/09/14 13:10
Bibliografía ® 153
Fuentes Díaz, Antonio y Leigh Binford (2001). “Linchamientos en México: una
respuesta a Carlos Vilas”, Bajo el Volcán, año 2, vol. 3, segundo semestre, Pue-
bla, Universidad Autónoma de Puebla.
Galtung, Johan (1975). Strukturelle Gewalt, Reinbek, Rowolt.
Gibson, Robert A. (1979). The Negro Holocaust: Lynching and Race Riots in the Uni-
ted States, 1880-1950, Yale University, disponible en<http://www.yale.edu/
ynhti/curriculum/units/1979/2/79.02.04.x.html>, consulta del 22 de ju-
nio de 2012.
Giglia, Angela (2002). “Privatización del espacio, auto segregación y participa-
ción ciudadana en la ciudad de México: el caso de las calles cerradas en la
zona de Coapa (Tlalpan, Distrito Federal)”, Trace. Revista del Centro de Estudios
Mexicanos y Centroamericanos, diciembre.
Gil Olmos, José (2011). “Violencia social. Se multiplican las autodefensas ciu-
dadanas”, Proceso. Semanario de Investigación y Análisis, núm. 1803, 22 de mayo,
México.
Godínez Pérez, Elisa (s/f). “Linchamientos en el Estado de México. La cri-
sis en varias dimensiones”, disponible en <http://www.seguridadyjusti-
cia.com.mx/wp-content/uploads/2010/05/Linchamientos-Edomex.pdf>,
consulta del 22 de mayo de 2012.
González, Leandro Ignacio, Juan Iván Ladeuix y Gabriela Ferreyra (2011). “Ac-
ciones colectivas de violencia punitiva en la Argentina reciente”, Bajo el Volcán,
vol. 3, núm. 16, Puebla, Universidad Autónoma de Puebla.
Goldstein, Daniel (2003). “‘In our hands’: Lynching, Justice and the Law in Bo-
livia”, American Ethnologist, vol. 30, núm. 1.
Guerrero, Andrés (2000). “Los linchamientos en las comunidades indígenas
(Ecuador). ¿La política perversa de una modernidad marginal?”, Bulletin de
l’Institut Francais de Études Andines, t. 29, núm. 3, Lima, Ministerio de Relacio-
nes Exteriores de Francia.
Guerrien, Marc (2006). “Arquitectura de la inseguridad, percepción del crimen
y fragmentación del espacio urbano en la zona metropolitana del valle de
México”, en Celeste Arella y Gabriela Rodríguez (eds.), Paisaje ciudadano, deli-
to y percepción de la inseguridad: Investigación interdisciplinaria del medio urbano, Madrid,
Dykinson/Instituto Internacional de Sociología Jurídica de Oñati.
Hinojosa Zambrana, Eric (2004). Linchamientos y justicia comunitaria: de la indefensión
a la violencia suburbana, Cochabamba, Centro de Documentación e Informa-
ción Bolivia.
Hobsbawm, Eric (2001). Rebeldes primitivos, Barcelona, Crítica.
Holston, James (1999), “Spaces of Insurgent Citizenship”, en James Holston
(ed.), Cities and Citizenship, Durham, NC, Duke University Press.
© Flacso México
violencias colectivas.indd 153 12/09/14 13:10
154 ® Violencias colectivas. Linchamientos en México
Huggins, Martha K. (ed.) (1991). Vigilantism and the State in Modern Latin America:
Essays on extralegal violence, Nueva York, Praeger.
Huggins, Martha K. (1991). “Introduction: vigilantism and the State –a look
South and North”, en Martha K. Huggins (ed.), Vigilantism and the State in Mod-
ern Latin America: Essays on extralegal violence, Nueva York, Praeger.
Imbusch, Peter (2003). “The concept of violence”, en Wilhelm Heitmeyer y
John Hagan (eds.), International Handbook of Violence Research, Dordrecht/Bos-
ton/Londres, Kluwer Academic Publisher.
Instituto Tuskegee (s/f). “Lynchings: by Year and Race”, disponible en <http://
law2.umkc.edu/faculty/projects/ftrials/shipp/lynchingyear.html>, consul-
ta del 29 de mayo de 2012.
Laclau, Ernesto y Chantal Mouffe (2004). Hegemonía y estrategia socialista: Hacia una
radicalización de la democracia, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica.
Levi, Margaret (1996). “Social and unsocial capital: a review essay of Robert
Putnam’s Making democracy work”, Politics and Society, vol. 24, núm. 1, marzo.
Levi, Primo (1988). The Drowned and the Saved, Nueva York, Summit Books.
Martínez Dorado, Gloria y Juan Manuel Iranzo (2010). “Charles Tilly: Legado
y estela. De The Vendée a Contentious Performances, para comprender el conflicto
político del s. XIX español”, Política y Sociedad, vol. 47, núm. 2.
McAdam, Doug, Sidney Tarrow y Charles Tilly (2005). Dinámica de la contienda
política, Barcelona, Hacer.
Meaney, Guillermina (2000). Canoa: el crimen impune, Puebla, Benemérita Univer-
sidad Autónoma de Puebla (Cuadernos del Archivo Histórico Universitario).
Mendoza Alvarado, Carlos (2008). “Linchamientos en México y Guatemala: re-
flexiones para su análisis comparado”, El Cotidiano, núm. 152, noviembre-di-
ciembre, México.
Mendoza Alvarado, Carlos(2004). “Linchamientos y falta de acceso a la justi-
cia”, Revista de Estudios Interétnicos, año 11, núm. 18, noviembre, Instituto de Es-
tudios Interétnicos-Universidad de San Carlos de Guatemala.
Mendoza Alvarado, Carlos (2003). “Violencia colectiva en Guatemala: una
aproximación teórica al problema de los linchamientos”, en Carlos Mendoza
y Edelberto Torres-Rivas (eds.), Linchamientos: ¿barbarie o justicia popular?, Guate-
mala, Flacso Guatemala (Cultura de Paz, 1).
Misión de Naciones Unidas en Guatemala (2004). Los linchamientos en Guatemala,
Guatemala, Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala.
Mollá Ruiz-Gómez, M. (2005). “La privatización del espacio público como res-
puesta al miedo: el caso de la ciudad de México”, en Obdulia Gutiérrez (coord.),
La ciudad y el miedo. VII Coloquio de Geografía Urbana, Girona, Grupo de Geografía
Urbana/Asociación de Geógrafos Españoles/Universitat de Girona.
Derechos reservados
violencias colectivas.indd 154 12/09/14 13:10
Bibliografía ® 155
Moore, Barrington, hijo (1996). La injusticia: los orígenes sociales de la obediencia y la re-
belión, México, Universidad Nacional Autónoma de México.
Olzak, Susan (1989). “Analysis of Events in the Study of Collective Action”,
Annual Review of Sociology, vol. 15.
Organización Panamericana de la Salud (2003). Informe mundial sobre la violencia y
la salud, Washington, DC, Oficina Regional para las Américas de la Organiza-
ción Mundial de la Salud-OPS.
Panters, Wil y Héctor Castillo Berthier (2007). “Violencia e inseguridad en la
ciudad de México: entre la fragmentación y la politización”, Foro Internacional,
vol. XLVII, núm. 3, julio-septiembre, México, El Colegio de México.
Paramio, Ludolfo (2000). “Decisión racional y acción colectiva”, Leviatán. Revista
de Hechos e Ideas, núm. 79.
Pegoraro, Juan S. (2002). “Las políticas de seguridad y la participación comu-
nitaria en el marco de la violencia social”, en Roberto Briceño-León, Vio-
lencia, sociedad y justicia, Buenos Aires, Consejo Latinoamericano de Ciencias
Sociales.
Quesada, Joan (2005). “Nota del traductor”, en Doug McAdam, Sidney Tarrow
y Charles Tilly, Dinámica de la contienda política, Barcelona, Hacer.
Ramos, Ramón (1993). “Problemas textuales y metodológicos de la sociología
histórica”, Revista Española de Investigaciones Sociológicas, núm. 63.
Raper, Arthur (1969). The Tragedy of Lynching, Montclair, NJ, Patterson Smith.
Rebón, Julián (2009). “Acción directa y procesos emancipatorios”, en Hugo
E. Biagini y Arturo A. Roig (dirs.), Diccionario del pensamiento alternativo II,
Universidad de Lanús, disponible en <http://www.cecies.org/articulo.
asp?id=147>, consulta del 29 de mayo de 2012.
Rebón, Julián y Verónica Pérez (2012). Las vías de la acción directa, Buenos Aires,
Aurelia Rivera.
Río, Manuel A. (2008). “Usos y abusos de la prensa como fuente de datos sobre
acciones colectivas”, Empiria: Revista de Metodología de Ciencias Sociales, núm. 16, ju-
lio-diciembre, Facultad de Ciencias Políticas y Sociología [España].
Rodríguez Guillén, Raúl (2002). “Los linchamientos en México: crisis de auto-
ridad y violencia social”, El Cotidiano, año 18, núm. 111, enero-febrero, Méxi-
co, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco.
Rodríguez Guillén, Raúl y Juan Mora Heredia (2010). “La autoridad mo-
ral de la iglesia católica y los linchamiento en México”, El Cotidiano, núm.
162, julio-agosto, México, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad
Azcapotzalco.
Rodríguez Guillén, Raúl y Juan Mora Heredia (2006). “Los linchamientos en
México: Crisis de autoridad y violencia social”, en Raúl Rodríguez Guillén y
© Flacso México
violencias colectivas.indd 155 12/09/14 13:10
156 ® Violencias colectivas. Linchamientos en México
Juan Mora Heredia, Los linchamientos en México, México, Universidad Autóno-
ma Metropolitana/Ediciones y Gráficos Eón.
Rodríguez Guillén, Raúl y Juan Mora Heredia (2005). “Los linchamientos en
México”, El Cotidiano, año 20, núm. 131, mayo-junio, México, Universidad
Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco.
Rogado, Jesús (2007). “Violencia y política”, Revista Académica de Relaciones Inter-
nacionales, núm. 7, noviembre, Universidad Autónoma Metropolitana/Aso-
ciación de Estudiantes de Diplomacia y Relaciones Internacionales.
Romero Tovar, María Teresa (2009). “Antropología y pueblos originarios de
la ciudad de México. Las primeras reflexiones”, Argumentos, vol. 22, núm.
59, enero-abril, México, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad
Xochimilco.
Romero Melgareja, Osvaldo (2006a). La violencia como fenómeno social: el linchamiento
en San Miguel Canoa, Puebla, Jorale.
Romero Melgareja, Osvaldo (2006b). “El círculo de la violencia poblana”, La
Jornada de Oriente, martes 21 de febrero.
Rosnow, Ralph (1988). “Rumor as Communication: A Contextualist Ap-
proach”, Journal of Communication, vol. 38, núm. 1.
Rossi, Peter (1969). “Some issues in the comparative study of community vio-
lence”, en Ralph Wendell Conanty Molly Apple Levin (eds.), Problems in re-
search on community violence, Nueva York, Praeger.
Rudé, George (1979). La multitud en la historia: los disturbios populares en Francia e Ingla-
terra 1730-1848, Madrid, Siglo XXI.
Rule, James (1988). Theories of Civil Violence, Berkeley/Los Angeles/Londres, Uni-
versity of California Press.
Santillán, Alfredo (2008). “Linchamientos urbanos. ‘Ajusticiamiento popular’
en tiempos de la seguridad ciudadana”, Íconos. Revista de Ciencias Sociales, núm.
31, mayo, Quito, Flacso.
Schmitt, Carl (1984). El concepto de lo político, Buenos Aires, Folios Ediciones.
Schuster, Federico, Germán Pérez, Sebastián Pereyra, Melchor Armesto, Mar-
tín Armelino, Analía García, Ana Natalucci, Melina Vázquez y Patricia
Zipcioglu (2006). Transformaciones de la protesta social en Argentina 1989-2003,
Buenos Aires, Instituto de Investigaciones Gino Germani/Facultad de
Ciencias Sociales-Universidad de Buenos Aires (Documentos de Traba-
jo, 48).
Shay, Frank (1969). Judge Lynch: his first hundred years, Montclair, NJ, Patterson
Smith.
Smelser, Neil (1995). Teoría del comportamiento colectivo, México, Fondo de Cultura
Económica.
Derechos reservados
violencias colectivas.indd 156 12/09/14 13:10
Bibliografía ® 157
Souza Martins, José de (1991). “Lynching-Life by a Thread: Street Justice in
Brazil”, en Martha K. Huggins (ed.), Vigilantism and the State in Modern Latin
America. Essays on Extralegal Violence, Nueva York, Praeger.
Starn, Orin (1992). “‘I dreamed of Foxes and Hawks’: Reflexions on Peasant
Protest Movements and Rondas Campesinas of Northern Peru”, en Arturo
Escobar y Sonia Álvarez (eds.), The Making of Social Movements in Latin America;
Identity, Strategy and Democracy, Boulder, Westview Press.
Thompson, Edward P. (1984). Tradición, revuelta y consciencia de clase, Barcelona,
Crítica.
Tilly, Charles (2011). “Describiendo, midiendo y explicando la lucha”, en Javier
Auyero y Rodrigo Hobert (comps.), Acción e interpretación en la sociología cualitati-
va norteamericana, Quito/La Plata, Ediciones de Periodismo y Comunicación/
Universidad de La Plata/Flacso Ecuador.
Tilly, Charles (2007). Violencia colectiva, Barcelona, Hacer.
Tilly, Charles (2000). “Acción colectiva”, Apuntes de Investigación del cecyp, núm.
6, pp. 9-32.
Tilly, Charles (1978). From Mobilization to Revolution, Nueva York, Random House.
Tilly, Charles, Louise Tilly y Richard Tilly (1997). El siglo rebelde, 1830-1930,
Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza.
Vilas, Carlos M. (2007). “Linchamientos y conflicto político en los Andes”, De-
sarrollo Económico, vol. 47, núm. 187, octubre-diciembre, Buenos Aires.
Vilas, Carlos M. (2006). “Linchamientos en América Latina: Hipótesis de ex-
plicación”, en Raúl Rodríguez Guillén y Juan Mora Heredia (coords.), Los
linchamientos en México, México, Universidad Autónoma Metropolitana, Uni-
dad Azcapotzalco/Ediciones y Gráficos Eón.
Vilas, Carlos M. (2001a). “Tristezas de Zapotitlán: violencia e inseguridad en el
mundo de la subalternidad”, Bajo el Volcán, vol. 2, núm. 3, Puebla, Universidad
Autónoma de Puebla.
Vilas, Carlos M. (2001b). “(In)justicia por mano propia: linchamientos en el
México contemporáneo”, Revista Mexicana de Sociología, vol. 63, núm. 1, ene-
ro-marzo, México, Instituto de Investigaciones Sociales-Universidad Nacio-
nal Autónoma de México.
Waldrep, Christopher (2002). The many faces of Judge Lynch: extralegal violence and pun-
ishment in America, Nueva York, Palgrave Macmillan.
Zepeda Lecuona, Guillermo (2004). Crimen sin castigo. Procuración de justicia penal y
ministerio público, México, Fondo de Cultura Económica.
Zermeño, Sergio (1999). “¿Todo lo social se desvanece?”, Revista Mexicana de So-
ciología, vol. 61, núm. 3, julio-septiembre, Universidad Nacional Autónoma
de México.
© Flacso México
violencias colectivas.indd 157 12/09/14 13:10
158 ® Violencias colectivas. Linchamientos en México
Žižek, Slavoj (2009). Sobre la violencia, Barcelona, Paidós Ibérica.
Zizumbo-Colunga, Daniel (2010). “Explicando la justicia por propia mano en
México”, Perspectivas desde el Barómetro de las Américas, núm. 39.
Derechos reservados
violencias colectivas.indd 158 12/09/14 13:10
Anexos
I. Libro de códigos
Presentaremos aquí los atributos empíricos de algunas variables agrega-
das que se utilizaron en la base de datos. Se han agrupado por numera-
ción arábiga.
1. Hecho desencadenante
Agravios contra bienes y servicios: robos (de tierras, de animales, asaltos), ex-
torsiones, estafas.
Agravios contra la integridad física: agresiones (golpes, puntazos, heridas, dis-
paros), asesinatos, secuestros, “errores médicos”, pérdida de órganos.
Accidentes automovilísticos: atropellamientos, choques.
Agravios sexuales: abusos sexuales, violaciones, secuestros y violaciones, co-
lusión con pederastas.
Agravios a valores culturales o normas sagradas: profanaciones, hurtos a igle-
sias, robo a curas, quema de objetos sagrados, brujería, exhibicionis-
mo, escándalos.
Acciones policiales: detenciones, agresiones, tareas de investigación o
de inteligencia, infiltración (porrismo), facilitación de fuga de reos,
impedimento de linchamientos, recuperación de edificios públicos,
represión.
[159]
© Flacso México
violencias colectivas.indd 159 12/09/14 13:10
160 ® Violencias colectivas. Linchamientos en México
Demandas político-gremiales: disputas partidarias, ataques a autoridades, de-
manda de cobro de sueldos atrasados, demandas por provisión del agua,
defensa de tierras, resistencia a desalojos, resguardo de cenotes.
2. Tipo de sujeto
Colectivo eventual: pasajeros, personas, testigos, turba, muchedumbre, indivi-
duos, hombres, multitud, transeúntes, dueños y clientes de un restaurante.
Vecinos: colonos, vecinos, habitantes, pobladores, lugareños, moradores,
colonos y transeúntes, pasajeros y vecinos, pasajeros y pobladores.
Colectivo preexistente con organización permanente: militantes, locatarios, em-
pleados, indígenas, taxistas y vecinos, comerciantes y vecinos, campesinos,
red de vigilancia civil, padres (madres) de familia, familiares, taxistas, fe-
ligreses, estudiantes y habitantes, comuneros, ladrones, padres y poblado-
res, autoridades y habitantes, testigos y familiares, campesinos y feligreses.
3. Tipo de acciones
Acciones simples: puñetazos, golpes, golpearon y cortaron, retuvieron y gol-
pearon, persiguieron y golpearon, rescatado por la policía, persiguieron
y se enfrentaron con la policía, enfrentamiento con la policía, golpes e
incendio de patrulla, atan, golpean y se enfrentan con policía, golpes y
ataque a patrulla, retuvieron, golpean y agreden bienes de los linchados,
golpes y ataque a patrulla, lapidaron, amenazaron con colgar.
Acciones complejas: amarraron y semidesnudaron; golpearon y ataron; per-
siguieron, ataron, golpearon y ahogaron; golpearon y rociaron gasolina;
golpes y enfrentamiento con la policía; retenido, golpeado y bloqueo de
carretera; ahorcado; atado, golpeado, golpeado y enfrentamiento con la
policía; atado, golpeado y desnudado; golpes y bloqueo de calles; destro-
zo de inmueble con piedras y palos; golpes, enfrentamiento con policía
y retención de autoridades; golpean y queman; colgado de pies y manos;
atados, golpeados, desnudados quemados; golpeado y colgado; ataron,
golpearon, rociaron gasolina y se enfrentaron con la policía; retuvieron, se
enfrentaron con la policía y quemaron patrulla; retenido y amordazado;
Derechos reservados
violencias colectivas.indd 160 12/09/14 13:10
Anexos ® 161
persiguieron, golpearon y se enfrentaron con la policía; lo sacaron de la
policía, lo golpearon y se enfrentaron con la policía; lo sacaron de la poli-
cía, lo ataron y lo golpearon; enfrentamiento con la policía y corte de via-
lidades; ataron y rociaron con gasolina; quemado vivo; atados, golpeados,
desnudados y rociados con gasolina; golpearon y ahogaron; queman sus
bienes, se lo sacan a la policía y lo ahorcan; perseguido, golpeado y colga-
do; golpes, bloqueo de calles y enfrentamiento con la policía; persiguie-
ron, ataron y golpearon; atado, golpeado y enfrentamiento con la policía;
atado, golpeado, quemado y enfrentamiento con la policía; enfrentamien-
to con policía y retención de edil; atan, golpean y tiran por un barranco;
disparan; enfrentamiento con la policía y robo de bienes del linchado.
4. Consecuencias para el linchado
Muerto: muerto, rescatado y fallecido.
Liberado: herido y detenido, herido, detenido, liberado//entregado, entre-
gado y detenido, liberado a cambio de dinero.
Rescatado: rescatado y detenido, rescatado, linchamiento evitado.
5. Sujeto linchado
Presunto delincuente: delincuente, violador, secuestradores, ladrona, homici-
da, exhibicionista, sacrílego, estafador, escandalizadores, secuestradores y
ladrones, agresor de menor.
Ciudadano: taxista, exprofesor, profesor de primaria, albañil, médico, con-
ductor de metro, católico, campesino, indígena, familia, gitanos, trabaja-
dores del circo, mujeres y hombres, directora de escuela, curandera, madre
e hijo, vendedores, jóvenes, automovilista, figuras partidarias.
Fuerzas del orden: policías, asaltantes y policías, autoridades municipales.
© Flacso México
violencias colectivas.indd 161 12/09/14 13:10
162 ® Violencias colectivas. Linchamientos en México
II. Eventos de linchamientos registrados por el
Centro de Información y Monitoreo de la Secretaría
de Seguridad Pública del Distrito Federal
OFICIO NÚM.: OIP/DET/OM/SSP/1536/2012.
ASUNTO: Respuesta al Folio 0109000079012.
México, D. F., a 07 de Junio de 2012.
C. LEANDRO ANIBAL GAMALLO
P R E S E N T E
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, 4º fracción III, 45 y 51, todos ellos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Distrito Federal, 46 fracción I, II y X del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad
Pública del Distrito Federal, le comunico que con fecha once de Mayo de dos mil doce se tuvo por
presentada dos solicitudes de acceso a la información pública, en las que requirió:
“Solicito el documento que contenga la información relacionada con el número de
linchamientos registrados en los años 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008,
2009, 2010 y 2011.” (sic)”.
A ese respecto, le informo que su solicitud de acceso a la información pública quedó registrada en el
Sistema INFOMEX con el FOLIO 0109000079012, por lo que, en cumplimiento a lo dispuesto por el
artículo 58 fracciones I, IV y VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Distrito Federal, fue turnada a las unidades administrativas que conforme al Reglamento Interior de la
Secretaría de Seguridad Pública, son competentes para atender a la petición de su interés.
Como resultado de dicha gestión, la Dirección Ejecutiva de Información, emitió respuesta a través de
INFOMEX, con fundamento en el artículo 11, cuarto párrafo de Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Distrito Federal, es decir, en el estado en que se encuentra en sus archivos,
correspondiente a eventos relevantes relacionados con intentos de linchamiento en los años 2011 y
2012, es menester el hacer del conocimiento del solicitante que la Dirección del Centro de Información
y Monitoreo es de reciente creación (Dictamen 16-2010, que entró en vigor el 1° de noviembre de
2010) por lo que no se cuenta con información de los años 2000 a 2010, no obstante se le anexa el
siguiente recuadro:
Derechos reservados
violencias colectivas.indd 162 12/09/14 13:10
Anexos ® 163
Eventos registrados por el Centro de Información y Monitoreo
de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal
Fecha Calle 1 Calle 2 Colonia Sector Delegación Evento Detenido
Calzada México-
San Miguel Huipulco- Intento de
15/05/2011 Xochimilco Tlalpan 1
Topilejo Hospitales linchamiento
núm.9
Privación de la
San Lorenzo libertad
13/06/2011 Leandro Valle Campesinos Cuajimalpa Cuajimalpa 4
Acopilco Lesiones por
golpes
Nueva Pueblo San
Antiguo Camino Intento de
20/05/2012 Carretera a Pedro Milpa Alta Milpa Alta 1
a la Mina linchamiento
Oaxtepec Atocpan
*Datos actualizados al mes de mayo de 2012.
Fuente: Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, Subsecretaría de Información e
Inteligencia Policial, Dirección del Centro de Información y Monitoreo.
Eventos registrados por el Centro de Información y Monitoreo de la Secretaría de Seguridad Pública
del Distrito Federal
Finalmente, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 47, último párrafo de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en relación con el diverso 42,
fracción II, del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito
Federal; así como, en el numeral 8, último párrafo, de los Lineamientos para la gestión de la solicitud
de información pública y de datos personales a través del sistema “INFOMEXDF”, se le orienta para
que presente su solicitud ante las Oficina de Información Pública del ente obligado cuyos datos de
contacto se anexan a continuación:
Oficina de información pública del Distrito Federal (OIP) PGJDF
Responsable de la Lic. Gustavo Gamaliel Martínez Pacheco
OIP
Puesto Responsable de la OIPde la Procuraduría General de Justicia del Distrito
Federal
Domicilio Gabriel Hernández 56, 5.oPiso, Oficina. Esq. Doctor Río de la Loza, Col.
Doctores, CP 6720, Del. Cuauhtémoc
Teléfono(s) 5345 5200,ext. 11003
Correo electrónico oip@pgjdf.gob.mx, mailto:oip.pgjdf@hotmail.com
Por lo expuesto, esta Oficina de Información Pública da por concluida la tutela del trámite; sin
embargo, se hace de su conocimiento que usted tiene derecho a interponer el recurso de revisión en
contra de la respuesta que le ha otorgado esta Dependencia, en un plazo máximo de 15 días, con
fundamento en lo previsto por los artículos 76, 77 y 78 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Distrito Federal.
© Flacso México
violencias colectivas.indd 163 12/09/14 13:10
164 ® Violencias colectivas. Linchamientos en México
Cabe mencionar que, en caso de que requiera alguna aclaración o información adicional respecto a la
respuesta que por esta vía se le entrega, estamos a sus órdenes en Av. José Ma. Izazaga No. 89, Piso 10,
Col. Centro, CP 06080, Delegación Cuauhtémoc, tels.:5716-7700,exts. 7226, 7268 y 7773, o en el
correo electrónico informacionpublica@ssp.df.gob.mx donde con gusto le atenderemos, para conocer
sus inquietudes y en su caso allegarle toda la información pública que requiera de esta Secretaría.
Sin otro particular por el momento y en espera de que la información proporcionada le sea de utilidad,
aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
ATENTAMENTE
LIC. ADRIANA FLORES MIJANGOS
RESPONSABLE DE LA OFICINA DE
INFORMACIÓN PÚBLICA
HRM/iad
Derechos reservados
violencias colectivas.indd 164 12/09/14 13:10
Anexos ® 165
III. Averiguaciones previas iniciadas del fuero común
relacionadas con linchamientos en la pgj del Distrito Federal
© Flacso México
violencias colectivas.indd 165 12/09/14 13:10
166 ® Violencias colectivas. Linchamientos en México
IV. Respuesta a la solicitud de información
a la pgr y ssp de México
A. Solicitud
Derechos reservados
violencias colectivas.indd 166 12/09/14 13:10
Anexos ® 167
© Flacso México
violencias colectivas.indd 167 12/09/14 13:10
168 ® Violencias colectivas. Linchamientos en México
B. Respuesta
Secretaría de Seguridad Pública
Unidad de Enlace
Solicitud de Acceso a la Información No.
0002200044112
México, Distrito Federal, a 9 de marzo de 2012
Del análisis efectuado a su solicitud, hacemos de su conocimiento que no se identificó un
delito denominado “linchamiento”, sin embargo, estamos interpretando que la información
de su interés, pudiera en su caso, estar relacionada con el delito de homicidio, razón por
la cual, la Procuraduría General de la República (PGR), Institución que de conformidad con
el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuenta con
atribuciones en las que tiene a su cargo el coordinar las actividades del Ministerio Público
de la Federación, el cual es responsable entre otros temas de investigar y perseguir los
delitos del orden federal; en el caso de la averiguación previa, el Ministerio Público en el
ejercicio de sus atribuciones, deberá llevar a cabo las detenciones, el aseguramiento de
bienes, el decomiso de instrumentos, objetos y productos del delito que resulten
necesarios para la integración de la averiguación previa y, en su caso, el ejercicio de la
acción penal.
Por tal motivo, le sugerimos presentar su solicitud a la PGR, a través del sistema INFOMEX
Gobierno Federal http://www.infomex.org.mx/gobiernofederal, o bien, en su Unidad de
Enlace ubicada en Avenida Guadiana No. 31, Col. Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc,
Distrito Federal, C.P. 06500, teléfonos 53461628 y 53460000 extensiones 5716 y 5717, o
en el correo electrónico leydetransparencia@pgr.gob.mx.
Adicionalmente, le informamos que quien en su caso, pudiera conocer de la información
solicitada es la Policía Federal, toda vez que dicha Institución, tiene dentro sus objetivos
los de preservar las libertades, el orden y la paz públicos, así como prevenir e investigar la
comisión de los delitos, en cualquier parte del territorio de su adscripción. Bajo este
supuesto, es importante mencionarle que la Policía Federal no obstante que es un Órgano
Administrativo Desconcentrado dependiente de esta Secretaría, cuenta con su propia
Unidad de Enlace y Comité de Información, instancias competentes para recibir y atender
solicitudes como la que ahora nos ocupa en términos de la normatividad aplicable.
En tal virtud, le sugerimos ingresar su solicitud a la Unidad de Enlace de la Policía
Federal de la misma forma en que ingresó la presente solicitud, es decir, a través del
Sistema INFOMEX, Gobierno Federal http://www.infomex.org.mx/gobiernofederal, o bien,
en su domicilio ubicado en Boulevard Adolfo Ruiz Cortines 3648, Col. Jardines del
Pedregal, Álvaro Obregón, Distrito Federal, México, C.P. 01900, teléfono 5481-4300
extensiones 24161 y 24782.
Asimismo, le informamos que de conformidad con el Reglamento de la Ley de la Policía
Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de mayo de 2010, dicha
institución tiene entre otras las atribuciones siguientes:
Artículo 17.- Corresponde a la División de Fuerzas Federales:
I. Coordinar al personal de su área para prevenir la comisión de delitos y las
faltas administrativas que determinen las leyes federales, así como
salvaguardar la integridad de las personas, garantizar, mantener y
restablecer el orden y la paz públicos;
Derechos reservados
violencias colectivas.indd 168 12/09/14 13:10
Anexos ® 169
IV. Organizar y designar al personal que, a solicitud de las autoridades
federales, estatales y municipales, brindará el restablecimiento del orden,
rescate y auxilio social de la población en caso de calamidades,
situaciones de alto riesgo o desastres naturales;
Por lo anteriormente expuesto y con base en la experiencia de esta Unidad de Enlace, le
requerimos si aún es el caso, detalle con claridad los documentos que solicita directamente
relacionados con las facultades y atribuciones de esta Secretaría, así mismo precise a que
se refiere con “linchamientos” (sic), sugiriéndole que lo más recomendable para una pronta
y eficaz respuesta a su solicitud, es dirigir la misma a las Unidades de Enlace de la Policía
Federal y la PGR.
En caso de alguna duda o información adicional, ponemos a sus órdenes los teléfonos
1103-6000 extensiones 12603 y 12671.
Lo anterior, lo hacemos de su conocimiento con las facultades conferidas por el artículo
28 de la LFTAIPG a la Unidad de Enlace de esta Secretaría de Seguridad Pública, siendo
su Titular el Lic. Julio López Liévano.
UNIDAD DE ENLACE DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
© Flacso México
violencias colectivas.indd 169 12/09/14 13:10
Violencias colectivas. Linchamientos en México
de Leandro A. Gamallo se terminó de imprimir en septiembre de 2014 en
los talleres de Editores e Impresores FOC, S.A. de C.V.,
Los Reyes 26, Jardines de Churubusco, 09410 México, D.F.
Coordinación editorial: Gisela González Guerra;
cuidado de edición: Julio Roldán; diseño de forros: Cynthia Trigos Suzán;
diseño de interiores: Flavia Bonasso; formación electrónica: Karla Cano
Sámano; corrección de estilo: Edwin Rojas;
asistencia editorial: Alma Delia Paz.
Para su elaboración se usaron tipos Centaur MT Std y Avenir.
El tiraje consta de 500 ejemplares.
Derechos reservados
violencias colectivas.indd 170 12/09/14 13:10
© Flacso México
También podría gustarte
- 4 TARJETA Onda-Forma BIOCYBER 15Documento15 páginas4 TARJETA Onda-Forma BIOCYBER 15levia sutilAún no hay calificaciones
- Historia Universal 2022 - 2111791Documento160 páginasHistoria Universal 2022 - 2111791Edgar PalomaresAún no hay calificaciones
- Torres, Lizandra y Torres, Lina - Surgimiento de Las Ciencias Sociales PDFDocumento7 páginasTorres, Lizandra y Torres, Lina - Surgimiento de Las Ciencias Sociales PDFLara Flier100% (1)
- Persona Humana y Dignidad. Una Perspectiva Ético-Discursiva PDFDocumento13 páginasPersona Humana y Dignidad. Una Perspectiva Ético-Discursiva PDFaravslAún no hay calificaciones
- Las Universidades Modernas - Espacios de Investigación y Docencia - Burton R. ClarkDocumento408 páginasLas Universidades Modernas - Espacios de Investigación y Docencia - Burton R. ClarkAlejandroAún no hay calificaciones
- El Amor No Tiene Por Que Doler PDFDocumento50 páginasEl Amor No Tiene Por Que Doler PDFEl Paseito81% (16)
- Epistemología - Pluralismo y Descolonizacion de Raul PradaDocumento86 páginasEpistemología - Pluralismo y Descolonizacion de Raul PradaPavel Chavez PantojaAún no hay calificaciones
- Como Hacer Investigacion-CualitativaDocumento371 páginasComo Hacer Investigacion-CualitativaDon_Javier100% (1)
- Escuelas en tiempos de cambio:: Política, maestros y finanzas en el valle de Toluca durante la primera mitad del siglo XIXDe EverandEscuelas en tiempos de cambio:: Política, maestros y finanzas en el valle de Toluca durante la primera mitad del siglo XIXAún no hay calificaciones
- Pensamiento Filosofico en La Edad Antigua y Edadm Media PDFDocumento22 páginasPensamiento Filosofico en La Edad Antigua y Edadm Media PDFramon araiza100% (2)
- Procesos de Formación Vol. 2Documento532 páginasProcesos de Formación Vol. 2Kary CocomAún no hay calificaciones
- Manual CUVE3 ESODocumento53 páginasManual CUVE3 ESOfelixmiguel75208875% (4)
- Captura de Pantalla 2021-01-25 A La(s) 20.16.43Documento125 páginasCaptura de Pantalla 2021-01-25 A La(s) 20.16.43Imced MaravatíoAún no hay calificaciones
- Gabino Barreda y La Educación Positivista en México 1867-1878Documento7 páginasGabino Barreda y La Educación Positivista en México 1867-1878Enrique Pérez MoralesAún no hay calificaciones
- Sistematizacion PDFDocumento3 páginasSistematizacion PDFGuiosmel ArzolaAún no hay calificaciones
- Desarrollo Comunitario IDocumento235 páginasDesarrollo Comunitario ICristopher SantosAún no hay calificaciones
- Ocio y desarrollo humano: Aportaciones científicas y socialesDe EverandOcio y desarrollo humano: Aportaciones científicas y socialesCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Filosofos PresócraticosDocumento14 páginasFilosofos PresócraticosNatalia CastilloAún no hay calificaciones
- Las Tres Olas Del Movimiento FeministaDocumento7 páginasLas Tres Olas Del Movimiento FeministaMonica Grau SarabiaAún no hay calificaciones
- Zemelman, Hugo - Polis El Presente Potencial y La Conciencia HistóricaDocumento13 páginasZemelman, Hugo - Polis El Presente Potencial y La Conciencia HistóricaDanica McKellasAún no hay calificaciones
- Paradigma Del ProtagonismoDocumento82 páginasParadigma Del ProtagonismoMercedikas GarciaAún no hay calificaciones
- Fernando Robles, Marcelo Arnold - Comunicación y Sistemas de InteracciónDocumento22 páginasFernando Robles, Marcelo Arnold - Comunicación y Sistemas de Interaccióncrispasion100% (1)
- Presentación Bases Filosóficas, Legales y Organizativas Del Sistema Educativo MexicanoDocumento16 páginasPresentación Bases Filosóficas, Legales y Organizativas Del Sistema Educativo MexicanoMaritza Astrid Uc ItzáAún no hay calificaciones
- Metodología-CualitativaDocumento10 páginasMetodología-CualitativaNoelia GomezAún no hay calificaciones
- Salud Reproductiva PDFDocumento138 páginasSalud Reproductiva PDFNilton Steven VildosoAún no hay calificaciones
- Feminismo ComunitarioDocumento21 páginasFeminismo ComunitarioEra SemillaAún no hay calificaciones
- Los Medios de Comunicación de Masas. Desarrollo y Tipos. Bretones PDFDocumento42 páginasLos Medios de Comunicación de Masas. Desarrollo y Tipos. Bretones PDFmaycol7770% (1)
- Salvese Interactivo V2Documento539 páginasSalvese Interactivo V2betmalisaAún no hay calificaciones
- Jim JarmuschDocumento4 páginasJim JarmuschDaniel Utria CabreraAún no hay calificaciones
- Maffioletti y ContrerasDocumento5 páginasMaffioletti y ContrerasCote Soto100% (1)
- Memorias Del I Congreso Ecuatoriano de Psicologia Comunitaria 2Documento379 páginasMemorias Del I Congreso Ecuatoriano de Psicologia Comunitaria 2Denisse Tercero-CanoAún no hay calificaciones
- Introducción A Las Ciencias SocialesDocumento1 páginaIntroducción A Las Ciencias SocialesKarolina Mayorga0% (1)
- Compilación de La Normativa NNADocumento860 páginasCompilación de La Normativa NNANina MedinaAún no hay calificaciones
- Tópicos de Filosofía IDocumento14 páginasTópicos de Filosofía ICarlos VeraAún no hay calificaciones
- Historia de Mexico Contemporaneo 1Documento165 páginasHistoria de Mexico Contemporaneo 1Manuel Dunton DiazAún no hay calificaciones
- Teoria Especial Del ConocimientoDocumento5 páginasTeoria Especial Del ConocimientoJuanca CortezAún no hay calificaciones
- 7 Perspectivas Del Análisis de La Globalización y La Reforma Educativa en América LatinaDocumento1 página7 Perspectivas Del Análisis de La Globalización y La Reforma Educativa en América LatinaBrisa AlvarezAún no hay calificaciones
- Desarrollo MoralDocumento281 páginasDesarrollo MoralgdiazcontrerasAún no hay calificaciones
- Pobreza y Derechos Sociales en Mexico PDFDocumento736 páginasPobreza y Derechos Sociales en Mexico PDFleopoldxAún no hay calificaciones
- Teorías Educativas XXIDocumento42 páginasTeorías Educativas XXIToño Martínez TeránAún no hay calificaciones
- Una Etnopsicologia MexicanaDocumento1 páginaUna Etnopsicologia MexicanaJessica100% (1)
- Didáctica Práctica - 2020 - Capítulos 3 y 4Documento52 páginasDidáctica Práctica - 2020 - Capítulos 3 y 4Monica Da costa100% (1)
- Discursividades Perspectiva de Género-PreinscripcionDocumento10 páginasDiscursividades Perspectiva de Género-PreinscripcionClaudia Mallarino FlórezAún no hay calificaciones
- Introduccion Ciencias Sociales 1 SemestreDocumento210 páginasIntroduccion Ciencias Sociales 1 SemestreJuan Arturo Beltràn Sànchez100% (2)
- Estado - Ciudadanìa - y - Democracia Simon Pachano PDFDocumento38 páginasEstado - Ciudadanìa - y - Democracia Simon Pachano PDFFreshco StoreAún no hay calificaciones
- Tesis Maestria Jose Luis PachecoDocumento198 páginasTesis Maestria Jose Luis PachecoJose Luis Pacheco ReyesAún no hay calificaciones
- Interseccionalidad - Breve Explicación TeóricaDocumento5 páginasInterseccionalidad - Breve Explicación TeóricadoselesAún no hay calificaciones
- La Cognición DistribuidaDocumento7 páginasLa Cognición Distribuidapabloduran07Aún no hay calificaciones
- Aprendizaje Basado en Problemas Mediado Por TIC en La Escuela Primaria y Secundaria - Presencial - Guion FebreroDocumento25 páginasAprendizaje Basado en Problemas Mediado Por TIC en La Escuela Primaria y Secundaria - Presencial - Guion FebreroAlumno1Aún no hay calificaciones
- Guia LibroCienciaRegional PDFDocumento329 páginasGuia LibroCienciaRegional PDFHuipilli TípicaAún no hay calificaciones
- El Contexto Educativo y Los Procesos AtencionalesDocumento14 páginasEl Contexto Educativo y Los Procesos AtencionalesZamaraAún no hay calificaciones
- Estudio Del Proceso Histórico-Pedagógico y Sus Categorías para La Determinación de Regularidades y Tendencias HistóricasDocumento10 páginasEstudio Del Proceso Histórico-Pedagógico y Sus Categorías para La Determinación de Regularidades y Tendencias HistóricasDaniel CastañoAún no hay calificaciones
- Corrientes de Pensamiento de La SociologiaDocumento8 páginasCorrientes de Pensamiento de La SociologiaFrancisco CabreraAún no hay calificaciones
- FilosofiaDeLaPsicologia de Pedro Chacon FuertesDocumento3 páginasFilosofiaDeLaPsicologia de Pedro Chacon FuertesMiriam Arriaga0% (2)
- ACIJ Empoderamiento-Jurídico-Y-Abogacía-Comunitaria-En-Latinoamérica-Digital-Baja-1Documento256 páginasACIJ Empoderamiento-Jurídico-Y-Abogacía-Comunitaria-En-Latinoamérica-Digital-Baja-1Ines FernandezAún no hay calificaciones
- Fundamentos de La Investigación Cualitativa en PsicologíaDocumento2 páginasFundamentos de La Investigación Cualitativa en PsicologíaVenus VillalobosAún no hay calificaciones
- Guia para El Facilitador - Cultura de PazDocumento34 páginasGuia para El Facilitador - Cultura de PazAVINA Bolivia100% (5)
- Civilizaciones PrehispanicasDocumento15 páginasCivilizaciones PrehispanicasJosue Ramirez RosasAún no hay calificaciones
- HISTORIA 2o GRADODocumento18 páginasHISTORIA 2o GRADOLuis Ramon Cota PinedaAún no hay calificaciones
- Proceso 2208 20190224 PDFDocumento84 páginasProceso 2208 20190224 PDFSaúl PérezAún no hay calificaciones
- Analisis Modelo Procesos de Paz - Vicenc FisasDocumento7 páginasAnalisis Modelo Procesos de Paz - Vicenc FisasCiencia Politica UahcAún no hay calificaciones
- Orden y progreso: Manuel Caballero y los géneros periodísticosDe EverandOrden y progreso: Manuel Caballero y los géneros periodísticosAún no hay calificaciones
- Amargos Desengaños - 1Documento205 páginasAmargos Desengaños - 1Natalia CarricondoAún no hay calificaciones
- HUAVE C5.AlfabetismoDocumento1 páginaHUAVE C5.AlfabetismoSaul Gijon CepedaAún no hay calificaciones
- Notas Sobre La Música de Los Huaves o Mareños 2002Documento37 páginasNotas Sobre La Música de Los Huaves o Mareños 2002Saul Gijon CepedaAún no hay calificaciones
- Ikootsa Atnej Noop Iüm "Nosotros Somos La Casa"Documento253 páginasIkootsa Atnej Noop Iüm "Nosotros Somos La Casa"Saul Gijon Cepeda100% (1)
- Libro Los Ikoots y La Mar INPIDocumento86 páginasLibro Los Ikoots y La Mar INPISaul Gijon CepedaAún no hay calificaciones
- TEORIA DEL CASO (Caso Cristhian Perez)Documento1 páginaTEORIA DEL CASO (Caso Cristhian Perez)Álvaro Condo urdayAún no hay calificaciones
- CLASES - Sesión1Documento40 páginasCLASES - Sesión1Carolina Nuñez JulianAún no hay calificaciones
- Violencia Escolar PDFDocumento10 páginasViolencia Escolar PDFANGEL IGNACIO PACHECO VELASCOAún no hay calificaciones
- Dinamica y Ciclo de La ViolenciaDocumento35 páginasDinamica y Ciclo de La ViolenciaMaricela Viquez BrenesAún no hay calificaciones
- Matrimonio y FamiliaDocumento5 páginasMatrimonio y FamiliaRogerio Vargas CasarrubiasAún no hay calificaciones
- Violencia A Personas LGBTDocumento5 páginasViolencia A Personas LGBTsweet creamAún no hay calificaciones
- Reseña FeminicidiosDocumento2 páginasReseña FeminicidiosDillyane Ribeiro50% (6)
- Taller 1 Sesion 2 Los Golpes No EducanDocumento3 páginasTaller 1 Sesion 2 Los Golpes No EducanZuzetty Mondragón MalcaAún no hay calificaciones
- Muerte en El Pentagonito 1Documento10 páginasMuerte en El Pentagonito 1Jose Felix Echevarria NeiraAún no hay calificaciones
- Plan de Sana Convivencia y Disciplina Escolar 2022Documento12 páginasPlan de Sana Convivencia y Disciplina Escolar 2022CAROLA ALEXANDRA MONTESAún no hay calificaciones
- SolucionarioDocumento13 páginasSolucionarioAitana OchoaAún no hay calificaciones
- El Acoso SexualDocumento20 páginasEl Acoso SexualVanessa VigilAún no hay calificaciones
- Tema 07 Psicología-CriminalDocumento30 páginasTema 07 Psicología-CriminalAdrián Tenza YtAún no hay calificaciones
- Trabajo Final de Metodologia IIDocumento17 páginasTrabajo Final de Metodologia IIbartolinaAún no hay calificaciones
- Cultura y SimulacroDocumento12 páginasCultura y SimulacroAlejandro BurbanoAún no hay calificaciones
- Politica Sexual de La Carne 20181130Documento6 páginasPolitica Sexual de La Carne 20181130Sebastian Andres Alejandro Mendoza JimenezAún no hay calificaciones
- Trabajo Aplicativo Derecho Minero 2 2019 1b m1Documento25 páginasTrabajo Aplicativo Derecho Minero 2 2019 1b m1Luz MaytesAún no hay calificaciones
- Entrevista A Víctimas Menores de Edad en ColombiaDocumento11 páginasEntrevista A Víctimas Menores de Edad en ColombiaENDER ELIECER NAVARRO LEONAún no hay calificaciones
- Correccion Proyecto EmocionesDocumento72 páginasCorreccion Proyecto EmocionesBeatriz VazquezAún no hay calificaciones
- Diapositivas Charla Agresiones Contra La Mujer en Tiempos de COVIDDocumento16 páginasDiapositivas Charla Agresiones Contra La Mujer en Tiempos de COVIDDanaye Castillo gradosAún no hay calificaciones
- Tarea 1 - Revisión y Análisis de Recursos AudiovisualesDocumento7 páginasTarea 1 - Revisión y Análisis de Recursos AudiovisualesPoala MurilloAún no hay calificaciones
- Factores de Riesgo Que Influyen en El Desarrollo Personal y Social de Los Adolescenctes PDFDocumento69 páginasFactores de Riesgo Que Influyen en El Desarrollo Personal y Social de Los Adolescenctes PDFmilor2000Aún no hay calificaciones
- Cecilia Cubas GusinskyDocumento2 páginasCecilia Cubas GusinskyAngel Fabian Escobar Torrez100% (1)
- Una Mirada A La Mente CriminalDocumento5 páginasUna Mirada A La Mente CriminalFernando MontesAún no hay calificaciones
- Cuadro Beneficios Penitenciarios-Agosto 2017-1Documento14 páginasCuadro Beneficios Penitenciarios-Agosto 2017-1Keysi Gallegos AguilarAún no hay calificaciones
- CiberacosoDocumento14 páginasCiberacosoJuan TrigásAún no hay calificaciones
- La ViolenciaDocumento2 páginasLa ViolenciaDEIDI GIOVANNA CASTILLO ANACLETO100% (1)