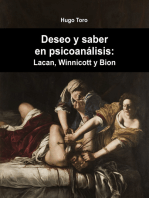Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
El Alcance Ético de La Experiencia Analítica
El Alcance Ético de La Experiencia Analítica
Cargado por
Agustina0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
10 vistas5 páginasEl documento discute la relación entre la moral y la ética en el psicoanálisis. Señala que Lacan distinguió entre la ley del superyó (moral) y la ley del inconsciente (ética), y que el fundamento de la ley para Lacan está en la estructura del inconsciente y la ley del significante. También argumenta que la obediencia moral conduce a la perversión de la ley, mientras que el acto ético implica interpretar la ley a través de responder con uno's propia interpretación y ser responsable ante la le
Descripción original:
Título original
El-alcance-ético-de-la-experiencia-analítica
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoEl documento discute la relación entre la moral y la ética en el psicoanálisis. Señala que Lacan distinguió entre la ley del superyó (moral) y la ley del inconsciente (ética), y que el fundamento de la ley para Lacan está en la estructura del inconsciente y la ley del significante. También argumenta que la obediencia moral conduce a la perversión de la ley, mientras que el acto ético implica interpretar la ley a través de responder con uno's propia interpretación y ser responsable ante la le
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
10 vistas5 páginasEl Alcance Ético de La Experiencia Analítica
El Alcance Ético de La Experiencia Analítica
Cargado por
AgustinaEl documento discute la relación entre la moral y la ética en el psicoanálisis. Señala que Lacan distinguió entre la ley del superyó (moral) y la ley del inconsciente (ética), y que el fundamento de la ley para Lacan está en la estructura del inconsciente y la ley del significante. También argumenta que la obediencia moral conduce a la perversión de la ley, mientras que el acto ético implica interpretar la ley a través de responder con uno's propia interpretación y ser responsable ante la le
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 5
El
alcance ético de la experiencia analítica
Norberto Rabinovich
Publicación original: Revista Imago Agenda Nº 153. CABA
Cualquier analista puede comprobar que los progresos en un
tratamiento analítico son, en parte, el correlato de que las exigencias de
la conciencia moral del sujeto vayan perdiendo su consistencia. ¿Pero
cuál es el límite de este proceso? ¿Acaso la meta esperable debiera ser
que el analizante se libre totalmente de la voz de su conciencia moral
que amordaza la realización de sus deseos? ¿O habría que aceptar que
un cierto grado de sometimiento al superyó es necesario para conservar
su adaptabilidad a los requerimientos sociales? Freud no pudo evitar
estas preguntas advertido de que el camino del análisis transita en
dirección opuesta al que demanda el “deber ser”.
La problemática de la ley siempre constituyó un eje central en las
elaboraciones teóricas de Freud. Explicó que la incorporación de la ley
en la estructura subjetiva se plasma en la instancia moral llamada
superyó, sostén de la atadura interna y permanente del sujeto a los
mandatos culturales. El fundamento de la ley humana, siguiendo a
Freud, consiste en instalar una barrera a los impulsos más primitivos del
individuo: el incesto y el parricidio. En consecuencia, la obediencia del
sujeto a la ley impone la renuncia –Versich– a la satisfacción de tales
impulsos. Una vez que el sujeto cae bajo el rigor de la ley queda
entonces escindido entre el campo de donde parten las exigencias de
las pulsiones reprimidas, el Ello, y, el superyó, recinto de los
mandamientos morales. El Yo, el cual, lejos de ser el dueño de la “casa
subjetiva” se comporta como un subordinado del superyó y, al mismo
tiempo, se encuentra permanentemente amenazado por el reclamo
pulsional. En una de sus obras tardías, Freud describió: “El Ello es
totalmente amoral, el Yo se esfuerza por ser moral, y el Superyó puede
ser hipermoral y hacerse entonces, tan cruel como el Ello.”1
Paralelamente, las formaciones del inconsciente para satisfacer un
impulso reprimido conllevan la trasgresión de la censura moral. Dado
que el análisis apunta a confrontar al analizante con lo que retorna de
lo reprimido con el objeto de conquistar dicho campo de satisfacciones
que se mantenía interdicto por el superyó, ¿cabría entonces definir
como inmoral o amoral el alcance de la práctica analítica?
Sabido es que para Freud el final del complejo de Edipo desembocaba
en la instauración del superyó. Se puede advertir a simple vista la
profunda reversión conceptual que implicó el hecho de que Lacan
hubiera tempranamente deslizado la siguiente conclusión: “El fin del
complejo de Edipo es correlativo a la instauración de la ley como
reprimida en el inconciente, pero permanente”.2 Es de capital
importancia advertir la disparidad de estos dos referentes de la ley en el
sujeto –la del superyó y la del inconsciente reprimido–, para entender
otra duplicidad generalmente confundida: moral y ética.
Lacan afirmó que el fundamento de la ley en los seres hablantes se
asienta en el centro de la estructura del inconsciente, en el lugar de un
agujero en el saber donde Freud había situado lo reprimido originario.
Lacan introdujo el Nombre del Padre como soporte de “la ley del
significante, en el lugar donde se produce esa hiancia.”3
Que el inconsciente esté estructurado como un lenguaje quiere decir
que ambos, lenguaje e inconsciente, comparten la misma ley: la “ley del
significante” o ley de la equivocidad semántica del signo lingüístico. Esta
ley nunca fue promulgada por ningún ser hablante y no requiere ser
conocida ni comprendida para que el sujeto quede, como sujeto,
sujetado a ella. Es una ley de lo real que no es una ley natural sino
perteneciente al mundo simbólico. La problemática de la ley en el ser
hablante se distribuye y entrelaza en tres registros heterogéneos: las
leyes de la naturaleza biológica, las leyes del lenguaje y las leyes de la
palabra. Éstas últimas constituyen el punto de partida del superyó.
Las descripciones y explicaciones freudianas acerca de la función de la
conciencia moral y sus relaciones con el Yo sólo fueron retraducidas por
Lacan en términos de la relación del sujeto al Otro y referidos a la
estructura de fantasma. También puso de relieve el lazo interno
existente entre el deseo del Otro y los mandatos de la conciencia moral.
Pero la hipótesis de que el fundamento de la ley se inscribe en el
inconsciente no encuentra antecedentes en lo enunciado por Freud. Lo
cual no impide reconocer en el descubrimiento de las leyes que rigen
los procesos primarios del inconsciente, el equivalente al estatuto de las
leyes del lenguaje a las que se refiere Lacan.
Los imperativos morales son enunciados confeccionados con palabras
que exigen obediencia. Pero no es tan simple como parece obedecer el
mandato de la palabra, ya que presupone que el sujeto entienda el
sentido de lo que impone. Por el contrario, la ley del significante,
“prescribe” que el enunciado de cualquier palabra o frase carece de un
significado unívoco y puede ser entendido de mil maneras diferentes.
Dicho de otro modo, en virtud de la existencia de la ley del significante
toda ley de la palabra es semánticamente inconsistente.
Entonces, ¿cómo cumplir con el mandato de la ley moral si su
significado no está definitivamente establecido en ningún lado? El
pecado original de los seres hablantes es la consecuencia lógica del
deseo de obedecer la ley moral sin quedar en falta en el intento. Freud
advirtió que aquellos neuróticos que se mostraban más rígidos,
escrupulosos e inflexibles en el cumplimiento del deber ser,
paradójicamente eran los que se sentían más culpables. En última
instancia, la obediencia moral ciega y automática, contiene la
imposibilidad lógica de su realización sin falla. La función moral se
consolida gracias a una renegación de tal imposibilidad o, lo que es lo
mismo, se sostiene gracias al rechazo de la ley del equívoco. El
obediente se comporta como si el mandato tuviera un sentido unívoco
y rehúsa preguntarse por el sentido de la ley a la que se somete. Se
trata del ideal de quedar anulado como sujeto para alcanzar la
identidad del rebaño. En este sentido, la obediencia moral, sin la
intervención del juicio ético, conduce a la perversión de la ley.
En disyunción con el principio de “obediencia debida” al mandamiento
de la palabra sobre el que se sostiene la función moral, se afirma la
función ética. El acto ético es también un modo de “cumplir” la ley,
pero a diferencia del comportamiento moral el sujeto antepone un NO
al sentido imperativo del enunciado. De este modo “obedece” la
primacía de la ley del significante que constituye el punto de apoyo para
una “respuesta interpretativa” del sujeto al mandato de la palabra.
Respondiendo con su interpretación, el sujeto se hace “responsable”
ante la ley. La obediencia moral automática, en cambio, comporta un
sometimiento irresponsable a la demanda del Otro. Deslindo así dos
principios a) el de la “interpretación” a la letra de la ley como
basamento del acto ético, y, b) el de “obediencia” a la omnipotencia del
Otro como modo lógico del comportamiento moral.
En el seminario la “Ética del psicoanálisis”, Lacan no comentó ni una
sola cita de Freud referida a la cuestión ética. No podría haber sido de
otra manera puesto que Freud nunca conceptualizó la función ética
como tal, solo habló de la moral. En los escasos pasajes donde empleó
la palabra ética, lo hizo siguiendo la difundida y pobre concepción
filosófica que trata a los términos ética y moral como si fueran
sinónimos o parientes cercanos de la misma familia. Lacan, en cambio,
subrayó la necesidad de deslindar, lógica y estructuralmente, la
dimensión ética de la moral: “Al hablar de ética del psicoanálisis, me
parece, no elegí al azar la palabra. Moral, habría podido decir también.
Si digo ética, ya verán por qué, no es por el placer de usar un término
raro.”4
Freud nunca imaginó que “su” inconsciente pudiera ser la sede de
alguna ley “humana”. Por su parte, en el Seminario 11, Lacan adelantó
sobre esta cuestión lo siguiente “El estatuto del inconsciente, que como
les indico es tan frágil en el plano óptico, es ético.” (…) “Si formulo aquí
que el estatuto del inconsciente es ético, y no óntico, es precisamente
porque Freud no lo pone en evidencia cuando da su estatuto al
inconsciente.”5
En su quinto seminario Lacan ya había desplegado con lujo de detalles
que cualquier formación del inconsciente, por encima todas sus
singularidades, constituye una interpretación, es decir, una operación
inconsciente de lectura del sujeto a la demanda del Otro. Lo cual nos
permite reconocer, en el mismo lugar donde se produce la trasgresión
moral del acto sintomático, la punta ética de la función del síntoma.
Retomo en este punto la pregunta con la que inicié estas reflexiones:
Si la práctica interpretativa del análisis avanza en sentido opuesto al
sometimiento del sujeto a los imperativos de la ley moral, ¿cómo definir
sus efectos? Sin referencia a la función ética la respuesta resulta
imprecisa y confusa. Sirviéndonos de esta categoría podemos
comprender que el análisis libera al analizante del peso de sentido del
mandato moral en la medida que conquista el dominio de la función
ética.
“Ser psicoanalista es una posición responsable, la más responsable de
todas, ya que él es aquel a quien está confiada la operación de una
conversión ética radical del orden del deseo…”6
Referencias
1. S. Freud. “El Yo y el Ello”. Obras Completas. Biblioteca Nueva.
Tomo VII, España, s/f. P. 2.725.
2. 2. Lacan, J. Seminario 4, La relación de objeto. Paidós. 1994. P.
213.
3. 3. Lacan, J. Seminario 11, Los cuatro conceptos fundamentales
del psicoanálisis. Paidós 1991, p.31
4. 4. Lacan, J. Seminario 7. “La ética del psicoanálisis”. Paidós. P. 10.
5. 5. Lacan, J. Seminario 11, Op. cit., Clase 3, “9/1/64.
6. 6. J. Lacan. Seminario 12. Problemas cruciales para el
psicoanálisis. Tiresias. Clase 14, 5/5/65.
También podría gustarte
- Tema III Escuelas Del DerechoDocumento7 páginasTema III Escuelas Del DerechoMob Fco100% (6)
- Poética de La Interpretación (Rosario Herrera Guido)Documento14 páginasPoética de La Interpretación (Rosario Herrera Guido)Rodrigo BarrazaAún no hay calificaciones
- Nociones de Salud y de Enfermedad. Breve Historia de La Psicopatología.Documento17 páginasNociones de Salud y de Enfermedad. Breve Historia de La Psicopatología.Seba BraidaAún no hay calificaciones
- Resumen Ética de José Luis Aranguren CapDocumento4 páginasResumen Ética de José Luis Aranguren CapFlorencia0% (1)
- Deseo de LeyDocumento6 páginasDeseo de LeyFlorencia CarámbulaAún no hay calificaciones
- Q2 - Ficha6b - Michelle Vanessa Pérez MartínezDocumento3 páginasQ2 - Ficha6b - Michelle Vanessa Pérez MartínezMichelle PerezAún no hay calificaciones
- Lacan SiDocumento2 páginasLacan SiBarbi MartinezAún no hay calificaciones
- Sobre La Culpa en El Sujeto de Nuestro Tiempo1Documento7 páginasSobre La Culpa en El Sujeto de Nuestro Tiempo1Carlos Chávez BedregalAún no hay calificaciones
- La Etica Del Psicoanalisis Juan PozoDocumento29 páginasLa Etica Del Psicoanalisis Juan PozoEsteban martinAún no hay calificaciones
- Psicoanálisis y CulturaDocumento6 páginasPsicoanálisis y CulturaAndrés Calavera100% (1)
- Norma Slepoy Psicoanalisis y Derechos HumanosDocumento15 páginasNorma Slepoy Psicoanalisis y Derechos HumanosAlicia VintimigliaAún no hay calificaciones
- Barrionuevo - El Sujeto en Tiempos Del Capitalismo Tardio. en Adolescencia y Juventud.Documento12 páginasBarrionuevo - El Sujeto en Tiempos Del Capitalismo Tardio. en Adolescencia y Juventud.Diego R SaccoAún no hay calificaciones
- El Deseo, Fundamentos Éticos - Mónica RossiDocumento13 páginasEl Deseo, Fundamentos Éticos - Mónica RossiLeonardo SurracoAún no hay calificaciones
- Introducción Narcisismo RelatoríaDocumento6 páginasIntroducción Narcisismo RelatoríaIris Aleida PinzónAún no hay calificaciones
- Lo Inconsciente de Freud ALacanDocumento7 páginasLo Inconsciente de Freud ALacanGina DimareAún no hay calificaciones
- La Etica Del PsicoanalisisDocumento2 páginasLa Etica Del PsicoanalisisCarlos AlbertoAún no hay calificaciones
- Filosofia Del D - Apunte UDLA 2009Documento66 páginasFilosofia Del D - Apunte UDLA 2009Francis CastilloAún no hay calificaciones
- Pericia Psicologia TeoriaDocumento25 páginasPericia Psicologia TeoriaAnita Lucero EgeaAún no hay calificaciones
- La Naturaleza y La Abolición Del HombreDocumento3 páginasLa Naturaleza y La Abolición Del Hombrefrancisco del pradoAún no hay calificaciones
- Tica Reflexiva y Tica de Responsabilidad en Max Weber 0Documento10 páginasTica Reflexiva y Tica de Responsabilidad en Max Weber 0Lizeth Tamara CalleAún no hay calificaciones
- Pericia Psicológica - Teoría y Práctica RegueiroDocumento25 páginasPericia Psicológica - Teoría y Práctica RegueiroCar ChurbaAún no hay calificaciones
- 2013 Políticas Del InconscienteDocumento8 páginas2013 Políticas Del InconscienteNicolas PalladinoAún no hay calificaciones
- Jhon Locker, Desarrollo de HabDocumento5 páginasJhon Locker, Desarrollo de HabKarina MAún no hay calificaciones
- El DeseoDocumento7 páginasEl DeseoEnrique TenenbaumAún no hay calificaciones
- RicoeurDocumento2 páginasRicoeurEstefania MartínAún no hay calificaciones
- Paradigma Estructural ExpresivoDocumento5 páginasParadigma Estructural ExpresivoGino SanchezAún no hay calificaciones
- Cuestionario 01Documento20 páginasCuestionario 01Francis CastilloAún no hay calificaciones
- Escuela Francesa - Resumen Por TemasDocumento71 páginasEscuela Francesa - Resumen Por TemasCarlitosAún no hay calificaciones
- Informe SuperyoDocumento17 páginasInforme SuperyoAraceli MaldonadoAún no hay calificaciones
- La Influencia Del Pensamiento de Robert Alexy enDocumento10 páginasLa Influencia Del Pensamiento de Robert Alexy enRUBEN DARIO CHAPARROAún no hay calificaciones
- Fundamento de Psicologia Penal y ForenseDocumento35 páginasFundamento de Psicologia Penal y ForenseGabriel LetaifAún no hay calificaciones
- Crítica A SCHOPENHAUERDocumento14 páginasCrítica A SCHOPENHAUERLuz GtzaAún no hay calificaciones
- BUSSO ARIEL - Libertad ReligiosaDocumento22 páginasBUSSO ARIEL - Libertad ReligiosaEduardo Rubén PennisiAún no hay calificaciones
- Autoevaluacion Tema III Introduccion Al DerechoDocumento5 páginasAutoevaluacion Tema III Introduccion Al DerechoHector GomezAún no hay calificaciones
- Richar M HareDocumento18 páginasRichar M Hareluis212121Aún no hay calificaciones
- Sabemos Realmente Que DeseamosDocumento5 páginasSabemos Realmente Que DeseamosManuelAún no hay calificaciones
- Relatoria FreudDocumento5 páginasRelatoria FreudSergio GómezAún no hay calificaciones
- Barrionuevo - El Sujeto en Tiempos Del Capitalismo Tardio. en Adolescencia y Juventud.Documento12 páginasBarrionuevo - El Sujeto en Tiempos Del Capitalismo Tardio. en Adolescencia y Juventud.Adán Peralta GómezAún no hay calificaciones
- Sobre La Ética en LeibnizDocumento14 páginasSobre La Ética en LeibnizSamara CairoAún no hay calificaciones
- Azar y Destino en PsicoanálisisDocumento6 páginasAzar y Destino en PsicoanálisisAndres MartinezAún no hay calificaciones
- Resumen Toda La MateriaDocumento27 páginasResumen Toda La MateriaBruno Santiago SpicolaAún no hay calificaciones
- Tarea 2 - Filosofia Del DerechoDocumento4 páginasTarea 2 - Filosofia Del DerechoAlejandraAún no hay calificaciones
- Groel DaroDocumento10 páginasGroel DaroEliana TiernoAún no hay calificaciones
- Etica y Psicoanalisis PDFDocumento7 páginasEtica y Psicoanalisis PDFNovia De YatraAún no hay calificaciones
- La Sociología Criminal de FerriDocumento20 páginasLa Sociología Criminal de FerriMaria Paula Ramon MayaAún no hay calificaciones
- ActividadDocumento9 páginasActividadYina Marcela RamirezAún no hay calificaciones
- Introducción Al NarcisismoDocumento8 páginasIntroducción Al NarcisismoCarla AzarAún no hay calificaciones
- Fichas... Etica y Psicologia JORGE MENDEZ HERNANDEZDocumento23 páginasFichas... Etica y Psicologia JORGE MENDEZ HERNANDEZJoorgge JeesuusAún no hay calificaciones
- Ensayo Historia y Epistemologia de La Psicologia ADocumento10 páginasEnsayo Historia y Epistemologia de La Psicologia AGregorio EliasAún no hay calificaciones
- Apunte Fundamentos FilosoficosDocumento18 páginasApunte Fundamentos Filosoficoscarla gacituaAún no hay calificaciones
- Resumen Introd 1-3Documento23 páginasResumen Introd 1-3Bárbara GómezAún no hay calificaciones
- Concepto de Ontología Jurídica 3Documento6 páginasConcepto de Ontología Jurídica 3MaleAún no hay calificaciones
- Parcial Metodología PsicoanalíticaDocumento5 páginasParcial Metodología PsicoanalíticafedeAún no hay calificaciones
- Teoria Egológica de Carlos CossioDocumento4 páginasTeoria Egológica de Carlos CossioDiegoAún no hay calificaciones
- ENSAYO FINAL. DefinitivoDocumento14 páginasENSAYO FINAL. DefinitivoNahuel Mu;ozAún no hay calificaciones
- Etica General y Etica Medica Art Ronald PalaciosDocumento15 páginasEtica General y Etica Medica Art Ronald Palaciosapi-3719539Aún no hay calificaciones
- Guia Filosofia Del Derecho20190811-772-4my1bn PDFDocumento35 páginasGuia Filosofia Del Derecho20190811-772-4my1bn PDFSydnelg AnilomAún no hay calificaciones
- Comunicación InvertidaDocumento16 páginasComunicación InvertidaJulian BecerraAún no hay calificaciones
- DESEO Y SABER EN PSICOANÁLISIS: LACAN, WINNICOTT Y BIONDe EverandDESEO Y SABER EN PSICOANÁLISIS: LACAN, WINNICOTT Y BIONAún no hay calificaciones
- Cortina - Alianza y ContratoDocumento169 páginasCortina - Alianza y ContratoAgustinaAún no hay calificaciones
- John Locke (Ensayo Sobre El Entendimiento Humano)Documento17 páginasJohn Locke (Ensayo Sobre El Entendimiento Humano)AgustinaAún no hay calificaciones
- ELICHIRY - Aprendizajes Escolares-Desarrollos en Psicología Educacional (Punto 7. SCAVINO)Documento5 páginasELICHIRY - Aprendizajes Escolares-Desarrollos en Psicología Educacional (Punto 7. SCAVINO)AgustinaAún no hay calificaciones
- Dispositivos GrupalesDocumento14 páginasDispositivos GrupalesAgustinaAún no hay calificaciones
- Abordaje Teórico y Clínico Del AdolescenteDocumento9 páginasAbordaje Teórico y Clínico Del AdolescenteAgustinaAún no hay calificaciones
- Diagnóstico de La Comunicación Interna 1Documento118 páginasDiagnóstico de La Comunicación Interna 1Diana Marcela RodriguezAún no hay calificaciones
- Segunda ENTREGA - Lenguaje y Pansamiento Qa432Documento13 páginasSegunda ENTREGA - Lenguaje y Pansamiento Qa432Juan Pablo RuizAún no hay calificaciones
- Unidad Ii Aprendizaje Autónomo Y Autieficacia SESIÓN 4: Ambiente de Estudio y Gestión Del TiempoDocumento10 páginasUnidad Ii Aprendizaje Autónomo Y Autieficacia SESIÓN 4: Ambiente de Estudio y Gestión Del TiempoElmer Franklyn Quispe MamaniAún no hay calificaciones
- Habilidades CuadrosDocumento7 páginasHabilidades CuadrosTenshi EngeruAún no hay calificaciones
- Diccionario Esencial para PsicologoDocumento163 páginasDiccionario Esencial para PsicologoRocío Mella Jiménez100% (4)
- PUB329Documento29 páginasPUB329Diego RojasAún no hay calificaciones
- Metodo de DescubrimientoDocumento5 páginasMetodo de DescubrimientoOscar Julian AcostaAún no hay calificaciones
- M 4.1.2. Rodrigo Dorantes Avelino PDFDocumento2 páginasM 4.1.2. Rodrigo Dorantes Avelino PDFRodrigo DorantesAún no hay calificaciones
- Gestion Ambiental.Documento14 páginasGestion Ambiental.Gremarlys AcuñaAún no hay calificaciones
- Guia 3 Economia ConductualDocumento8 páginasGuia 3 Economia ConductualoalaverdeAún no hay calificaciones
- Reseña de Castillo y CabrerizoDocumento3 páginasReseña de Castillo y CabrerizoRoberto LuengoAún no hay calificaciones
- Educación Sexual de Niños, Niñas y Jóvenes Con Discapacidad IntelectualDocumento83 páginasEducación Sexual de Niños, Niñas y Jóvenes Con Discapacidad Intelectuallugo3Aún no hay calificaciones
- Tesis Escritura Creativa Como Estrategia Didactica en La Produccion de Textos en Estudiantes deDocumento171 páginasTesis Escritura Creativa Como Estrategia Didactica en La Produccion de Textos en Estudiantes deBetty RodríguezAún no hay calificaciones
- Texto Argumentado Grupo86-Paso 3 - Trabajo Colaborativo 2.Documento13 páginasTexto Argumentado Grupo86-Paso 3 - Trabajo Colaborativo 2.angelAún no hay calificaciones
- Valores Del MexicanoDocumento11 páginasValores Del MexicanoCarlos AucesAún no hay calificaciones
- El Psicoanalisis de Los Niños A Partir de FreudDocumento12 páginasEl Psicoanalisis de Los Niños A Partir de FreudEstefania PalmaAún no hay calificaciones
- Interview Guideline Booklet1Documento15 páginasInterview Guideline Booklet1Aseguramiento DPS NeivaAún no hay calificaciones
- ACTIVIDADESDocumento5 páginasACTIVIDADESVIDAAún no hay calificaciones
- Investigacion UEDocumento81 páginasInvestigacion UEKal Mckein David SnopyAún no hay calificaciones
- Ensayo DODocumento6 páginasEnsayo DOMaría Cruz Hernandez MayoAún no hay calificaciones
- Test de La Figura Humana de Karen MachoverDocumento34 páginasTest de La Figura Humana de Karen MachoverHanSolo Han100% (4)
- Habilidades Basicas de PensamientoDocumento40 páginasHabilidades Basicas de PensamientommlAún no hay calificaciones
- Aprender A AprenderDocumento3 páginasAprender A AprenderRodolfoAún no hay calificaciones
- Actividad 16Documento4 páginasActividad 16YEINELYS0% (2)
- Triptico de Autoestima OkDocumento2 páginasTriptico de Autoestima OkEdu BC100% (11)
- Monografia DificultadesDocumento16 páginasMonografia DificultadesMaricielo EchevarriaAún no hay calificaciones
- M0.3701 - Intervencion Neuropsicologica - 2018 - 2Documento9 páginasM0.3701 - Intervencion Neuropsicologica - 2018 - 2Cipriano Galindo AndradesAún no hay calificaciones
- Regla Men ToDocumento45 páginasRegla Men Tocapitu78Aún no hay calificaciones
- Rituales Pre-Deportivos: Instituto de Estudios Avanzados UniversitariosDocumento3 páginasRituales Pre-Deportivos: Instituto de Estudios Avanzados UniversitariosEduardo FigueroaAún no hay calificaciones
- Presentacion Leonias Castro... SandraDocumento17 páginasPresentacion Leonias Castro... Sandradiana milena londoño morales100% (1)