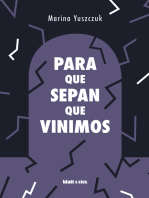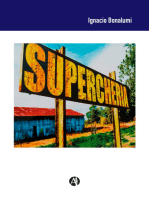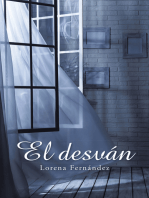Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Cortázar 5
Cargado por
Brayan Chereque0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
8 vistas3 páginasDerechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
8 vistas3 páginasCortázar 5
Cargado por
Brayan CherequeCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 3
La noche trae consejo, etcétera.
Les trajo un sueño pesado y sordo, después que los
cuerpos se encontraron en una monótona batalla que en el fondo no habían deseado. Una
vez más se cerraba el tácito acuerdo: por la mañana hablarían del tiempo, del crimen de
Saint-Cloud, de James Dean. La carta seguía sobre la repisa y mientras bebían té no
pudieron dejar de verla, pero Luis sabía que al volver del trabajo ya no la encontraría.
Laura borraba las huellas con su fría, eficaz diligencia. Un día, otro día, otro día más. Una
noche se rieron mucho con los cuentos de los vecinos, con una audición de Fernandel. Se
habló de ir a ver una pieza de teatro, de pasar un fin de semana en Fontainebleau.
Sobre la mesa de dibujo se acumulaban los datos innecesarios, todo coincidía con la carta
de mamá. El barco llegaba efectivamente al Havre el vierrnes 17 por la mañana, y el tren
especial entraba en Saint-Lazare a las 11:45. El jueves vieron la pieza de teatro y se
divirtieron mucho. Dos noches antes Laura había tenido otra pesadilla, pero él no se
molestó en traerle agua y la dejó que se tranquilizara sola, dándole la espalda. Después
Laura durmió en paz, de día andaba ocupada cortando y cosiendo un vestido de verano.
Hablaron de comprar una máquina de coser eléctrica cuando terminaran de pagar la
heladera. Luis encontró la carta de mamá en el cajón de la mesa de luz y la llevó a la
oficina. Telefoneó a la compañía naviera, aunque estaba seguro de que mamá daba las
fechas exactas. Era su única seguridad, porque todo el resto no se podía siquiera pensar.
Y ese imbécil del tío Emilio. Lo mejor sería escribir a Matilde, por más que estuviesen
distanciados Matilde comprendería la urgencia de intervenir, de proteger a mamá. ¿Pero
realmente (no era una pregunta, pero cómo decirlo de otro modo) había que proteger a
mamá, precisamente a mamá? Por un momento pensó en pedir larga distancia y hablar
con ella. Se acordó del jerez y las galletitas Bagley, se encogió de hombros. Tampoco
había tiempo de escribir a Matilde, aunque en realidad había tiempo pero quizá fuese
preferible esperar al viernes diecisiete antes de… El coñac ya no lo ayudaba ni siquiera a
no pensar, o por lo menos a pensar sin tener miedo. Cada vez recordaba con más claridad
la cara de mamá en las últimas semanas de Buenos Aires, después del entierro de Nico.
Lo que él había entendido como dolor, se lo mostraba ahora como otra cosa, algo en
donde había una rencorosa desconfianza, una expresión de animal que siente que van a
abandonarlo en un terreno baldío lejos de la casa, para deshacerse de él. Ahora empezaba
a ver de veras la cara de mamá. Recién ahora la veía de veras en aquellos días en que toda
la familia se había turnado para visitarla, darle el pésame por Nico, acompañarla de tarde,
y también Laura y él venían de Adrogué para acompañarla, para estar con mamá. Se
quedaban apenas un rato porque después aparecía el tío Emilio, o Víctor, o Matilde, y
todos eran una misma fría repulsa, la familia indignada por lo sucedido, por Adrogué,
porque eran felices mientras Nico, pobrecito, mientras Nico. Jamás sospecharían hasta
qué punto habían colaborado para embarcarlos en el primer buque a mano; como si se
hubieran asociado para pagarles los pasajes, llevarlos cariñosamente a bordo con regalos
y pañuelos.
Claro que su deber de hijo lo obligaba a escribir en seguida a Matilde. Todavía era capaz
de pensar cosas así antes del cuarto coñac. Al quinto las pensaba de nuevo y se reía
(cruzaba París a pie para estar más solo y despejarse la cabeza), se reía de su deber de
hijo, como si los hijos tuvieran deberes, como si los deberes fueran los de cuarto grado,
los sagrados deberes para la sagrada señorita del inmundo cuarto grado. Porque su deber
de hijo no era escribir a Matilde. ¿Para qué fingir (no era una pregunta, pero cómo decirlo
de otro modo) que mamá estaba loca? Lo único que se podía hacer era no hacer nada,
dejar que pasaran los días, salvo el viernes. Cuando se despidió como siempre de Laura
diciéndole que no vendría a almorzar porque tenía que ocuparse de unos afiches urgentes,
estaba tan seguro del resto que hubiera podido agregar: «Si querés vamos juntos.» Se
refugió en el café de la estación, menos por disimulo que para tener la pobre ventaja de
ver sin ser visto. A las once y treinta y cinco descubrió a Laura por su falda azul, la siguió
a distancia, la vio mirar el tablero, consultar a un empleado, comprar un boleto de
plataforma, entrar en el andén donde ya se juntaba la gente con el aire de los que esperan.
Detrás de una zorra² cargada de cajones de fruta miraba a Laura que parecía dudar entre
quedarse cerca de la salida del andén o internarse por él. La miraba sin sorpresa, como a
un insecto cuyo comportamiento podía ser interesante. El tren llegó casi en seguida y
Laura se mezcló con la gente que se acercaba a las ventanillas de los coches buscando
cada uno lo suyo, entre gritos y manos que sobresalían como si dentro del tren se
estuvieran ahogando. Bordeó la zorra y entró al andén entre más cajones de fruta y
manchas de grasa. Desde donde estaba vería salir a los pasajeros, vería pasar otra vez a
Laura, su rostro lleno de alivio porque el rostro de Laura, ¿no estaría lleno de alivio? (No
era una pregunta, pero cómo decirlo de otro modo.) Y después, dándose el lujo de ser el
último una vez que pasaran los últimos viajeros y los últimos changadores³, entonces
saldría a su vez, bajaría a la plaza llena de sol para ir a beber coñac al café de la esquina.
Y esa misma tarde escribiría a mamá sin la menor referencia al ridículo episodio (pero no
era ridículo) y después tendría valor y hablaría con Laura (pero no tendría valor y no
hablaría con Laura). De todas maneras coñac, eso sin la menor duda, y que todo se fuera
al demonio. Verlos pasar así en racimos, abrazándose con gritos y lágrimas, las parentelas
desatadas, un erotismo barato como un carroussel de feria barriendo el andén, entre valijas
y paquetes y por fin, por fin, cuánto tiempo sin vernos, qué quemada estás, Ivette, pero
sí, hubo un sol estupendo, hija. Puesto a buscar semejanzas, por gusto de aliarse a la
imbecilidad, dos de los hombres que pasaban cerca debían ser argentinos por el corte de
pelo, los sacos, el aire de suficiencia disimulando el azoramiento de entrar en París. Uno
sobre todo se parecía a Nico, puesto a buscar semejanzas. El otro no, y en realidad este
tampoco apenas se le miraba el cuello mucho más grueso y la cintura más ancha. Pero
puesto a buscar semejanzas por puro gusto, ese otro que ya había pasado y avanzaba hacia
el portillo de salida, con una sola valija en la mano izquierda, Nico era zurdo como él,
tenía esa espalda un poco cargada, ese corte de hombros. Y Laura debía haber pensado lo
mismo porque venía detrás mirándolo, y en la cara una expresión que él conocía bien, la
cara de Laura cuando despertaba de la pesadilla y se incorporaba en la cama mirando
fijamente el aire, mirando, ahora lo sabía, a aquel que se alejaba dándole la espalda,
consumaba la innominable venganza que la hacía gritar y debatirse en sueños.
Puestos a buscar semejanzas, naturalmente el hombre era un desconocido, lo vieron de
frente cuando puso la valija en el suelo para buscar el billete y entregarlo al del portillo.
Laura salió la primera de la estación, la dejó que tomara distancia y se perdiera en la
plataforma del autobús. Entró en el café de la esquina y se tiró en una banqueta. Más tarde
no se acordó si había pedido algo de beber, si eso que le quemaba la boca era el regusto
del coñac barato. Trabajó toda la tarde en los afiches, sin tomarse descanso. A ratos
pensaba que tendría que escribirle a mamá, pero lo fue dejando pasar hasta la hora de la
salida. Cruzó París a pie, al llegar a casa encontró a la portera en el zaguán y charló un
rato con ella. Hubiera querido quedarse hablando con la portera o los vecinos, pero todos
iban entrando en los departamentos y se acercaba la hora de cenar. Subió despacio (en
realidad siempre subía despacio para no fatigarse los pulmones y no toser) y al llegar al
tercero se apoyó en la puerta antes de tocar el timbre, para descansar un momento en la
actitud del que escucha lo que pasa en el interior de una casa. Después llamó con los dos
toques cortos de siempre.
También podría gustarte
- 100citas Nueva VersiónDocumento117 páginas100citas Nueva VersiónDanny VR100% (1)
- Que VerguenzaDocumento7 páginasQue VerguenzaAndres San Juan100% (1)
- La Plaga - Ann BensonDocumento426 páginasLa Plaga - Ann Bensonrgm1970100% (3)
- VEGA Pasión de HistoriaDocumento22 páginasVEGA Pasión de HistoriaAurelio AsiainAún no hay calificaciones
- Retorno A Roissy PDFDocumento45 páginasRetorno A Roissy PDFChrystian SilvaAún no hay calificaciones
- Mrs Hemingway en Paris - Paula McLainDocumento267 páginasMrs Hemingway en Paris - Paula McLaincrazymolochAún no hay calificaciones
- Texto Lobos EditadoDocumento2 páginasTexto Lobos EditadoJaz Min100% (1)
- Cortázar 2Documento4 páginasCortázar 2Brayan CherequeAún no hay calificaciones
- 19 - CINCO AÑOS DE VIDA de Mario BenedettiDocumento10 páginas19 - CINCO AÑOS DE VIDA de Mario BenedettiDAVID RUIZAún no hay calificaciones
- Cinco Años de VidaDocumento4 páginasCinco Años de VidaPaula DuarteAún no hay calificaciones
- En El Nombre Del Padre - Mario EscobarDocumento140 páginasEn El Nombre Del Padre - Mario EscobarvboteroAún no hay calificaciones
- El Niño y El MonitoDocumento5 páginasEl Niño y El MonitoSil SolaMenteAún no hay calificaciones
- Las huellas de lo que fuimos: Historias unidas por el vientoDe EverandLas huellas de lo que fuimos: Historias unidas por el vientoAún no hay calificaciones
- Libertad y La Teoria de Colores - Eva RuizDocumento92 páginasLibertad y La Teoria de Colores - Eva RuizAgustín DohaAún no hay calificaciones
- El Asesinato de Laura OlivoDocumento255 páginasEl Asesinato de Laura OlivoCate_rina14Aún no hay calificaciones
- Retorno A RoissyDocumento0 páginasRetorno A RoissyLilliam Arce ElizondoAún no hay calificaciones
- F 6Documento15 páginasF 6Camila EgañaAún no hay calificaciones
- Una Flor Amarilla SOFIA V FABAL 5ADocumento6 páginasUna Flor Amarilla SOFIA V FABAL 5ASofia FabalAún no hay calificaciones
- El Silencio de EmaDocumento5 páginasEl Silencio de EmaMateo SiepeAún no hay calificaciones
- "Una Flor Amarilla" de J. CortázarDocumento4 páginas"Una Flor Amarilla" de J. CortázarLucía StellaAún no hay calificaciones
- Guia Simce 5 AlumnoDocumento5 páginasGuia Simce 5 AlumnowaleskaAún no hay calificaciones
- EcosDocumento127 páginasEcosLIBNAZARET BETANCOURT RODRIGUEZAún no hay calificaciones
- Historia de O II - Pauline ReageDocumento31 páginasHistoria de O II - Pauline ReageJorge RodriguezAún no hay calificaciones
- Las Ultimas Horas - Jose Suarez CarrenoDocumento223 páginasLas Ultimas Horas - Jose Suarez CarrenoAnonymous m2TdEJAún no hay calificaciones
- Carlitos CuentoDocumento33 páginasCarlitos CuentoSheyla Ferrera100% (1)
- El Efecto Transilvania - Juan Ramon BiedmaDocumento238 páginasEl Efecto Transilvania - Juan Ramon BiedmaJuan Pedro Martín Escolar-NoriegaAún no hay calificaciones
- Fuera de servicio: Cuentos de mujeres en el bordeDe EverandFuera de servicio: Cuentos de mujeres en el bordeAún no hay calificaciones
- Solo Cenizas Hallaras (Bolero) - Pedro VergesDocumento1257 páginasSolo Cenizas Hallaras (Bolero) - Pedro VergesJohanny NovaAún no hay calificaciones
- Taller Costumbrismo y RealismoDocumento3 páginasTaller Costumbrismo y RealismoJuan Carños Anaya BohorquezAún no hay calificaciones
- El Silencio de Ema - Cuento CortoDocumento5 páginasEl Silencio de Ema - Cuento Cortoarq fonesAún no hay calificaciones
- Alejandro Dumas (H) - La Dama de Las CameliasDocumento195 páginasAlejandro Dumas (H) - La Dama de Las CameliasMajiruz VargasAún no hay calificaciones
- Maria Elvira Bermudez 114Documento28 páginasMaria Elvira Bermudez 114Jorge PalafoxAún no hay calificaciones
- Días de Introvisión-Geney Beltrán FélixDocumento3 páginasDías de Introvisión-Geney Beltrán FélixmiguelAún no hay calificaciones
- Pauline Reage Historia de O 2Documento49 páginasPauline Reage Historia de O 2Miguel Angel PozadasAún no hay calificaciones
- Una Flor Amarilla - Julio CortázarDocumento6 páginasUna Flor Amarilla - Julio CortázarJaviera IbacetaAún no hay calificaciones
- Santas y Putas - Javier Ramírez Viera (Viera, Javier Ramírez) - 2005 - Anna's ArchiveDocumento221 páginasSantas y Putas - Javier Ramírez Viera (Viera, Javier Ramírez) - 2005 - Anna's ArchivepsiorganerogalanAún no hay calificaciones
- Documento PDFDocumento3 páginasDocumento PDFMilagros F GomezAún no hay calificaciones
- El Lado de La LuzDocumento5 páginasEl Lado de La LuzCristina Garrido RodríguezAún no hay calificaciones
- CUENTO4 - Flor AmarillaDocumento4 páginasCUENTO4 - Flor AmarillaSandara EmAún no hay calificaciones
- Fragmentos de IslaDocumento20 páginasFragmentos de IslaMaría García EsperónAún no hay calificaciones
- Que Nos Pasa - Enrique MurilloDocumento92 páginasQue Nos Pasa - Enrique MurillopapasfritasqwqAún no hay calificaciones
- Santas y PutasDocumento219 páginasSantas y PutasCarlos Gutiérrez100% (1)
- El Agua Electrizada - C E FeilingDocumento137 páginasEl Agua Electrizada - C E FeilingMarcelo BoniniAún no hay calificaciones
- BebidaDocumento3 páginasBebidaBrayan CherequeAún no hay calificaciones
- Cortázar 10Documento1 páginaCortázar 10Brayan CherequeAún no hay calificaciones
- Cortázar 11Documento1 páginaCortázar 11Brayan CherequeAún no hay calificaciones
- AventuraDocumento3 páginasAventuraBrayan CherequeAún no hay calificaciones
- Cortázar 9Documento1 páginaCortázar 9Brayan CherequeAún no hay calificaciones
- Cortázar 8Documento1 páginaCortázar 8Brayan CherequeAún no hay calificaciones
- Cortázar 6Documento1 páginaCortázar 6Brayan CherequeAún no hay calificaciones
- Cortázar 4Documento1 páginaCortázar 4Brayan CherequeAún no hay calificaciones
- Cortázar 7Documento1 páginaCortázar 7Brayan CherequeAún no hay calificaciones
- Mar AfueraDocumento6 páginasMar AfueraBrayan CherequeAún no hay calificaciones
- La Botella de ChichaDocumento4 páginasLa Botella de ChichaBrayan CherequeAún no hay calificaciones
- Mariposas y CornetasDocumento2 páginasMariposas y CornetasBrayan CherequeAún no hay calificaciones
- Cacos y CanesDocumento4 páginasCacos y CanesBrayan CherequeAún no hay calificaciones
- Estructura de Un Plan de Negocios de ExportacionDocumento8 páginasEstructura de Un Plan de Negocios de ExportacionGiulianna RivaAún no hay calificaciones
- 1.nuevas Fuentes de ProteinasDocumento29 páginas1.nuevas Fuentes de ProteinasMely CandiaAún no hay calificaciones
- GUÍA #1 Etapas de La Nutrición - La Alimentación.Documento2 páginasGUÍA #1 Etapas de La Nutrición - La Alimentación.Feidimir Alexander Torres DiazAún no hay calificaciones
- Manual Etnografia CulinariaDocumento98 páginasManual Etnografia CulinariarsalazarmadrizAún no hay calificaciones
- Bulimia NerviosaDocumento9 páginasBulimia NerviosaalexiamondragonpAún no hay calificaciones
- Actividades 1° Semana 31Documento12 páginasActividades 1° Semana 31Antonio Garcia CastroAún no hay calificaciones
- Requisito para Registro Sanitario de Matadero y TransporteDocumento8 páginasRequisito para Registro Sanitario de Matadero y TransporteSoledad MamaniAún no hay calificaciones
- 5 - Searching For DisasterDocumento142 páginas5 - Searching For DisasterNathalia Barbosa GranjaAún no hay calificaciones
- Macarons - Biscuit, Rellenos, Variantes y Solucionario (Maytcakes - Manuales de Repostería) (Spanish Edition) - NodrmDocumento11 páginasMacarons - Biscuit, Rellenos, Variantes y Solucionario (Maytcakes - Manuales de Repostería) (Spanish Edition) - NodrmRosa MiñanoAún no hay calificaciones
- CUENTOSDocumento6 páginasCUENTOSRudy GuzmanAún no hay calificaciones
- Prototerios o MonotremasDocumento4 páginasPrototerios o MonotremasmagapviAún no hay calificaciones
- Ia 92 DigitalDocumento38 páginasIa 92 DigitalAna Maria GiraldoAún no hay calificaciones
- DPU18 Recomendaciones Dieteticas Paciente Hemod PDFDocumento2 páginasDPU18 Recomendaciones Dieteticas Paciente Hemod PDFJosé Luis Arellano CorderoAún no hay calificaciones
- Desarrollar Los Siguientes Ejercicidesarrollar Los Siguientes EjerciciosDocumento8 páginasDesarrollar Los Siguientes Ejercicidesarrollar Los Siguientes EjerciciosEVARISTO BRIONES RUIZAún no hay calificaciones
- Alimentos Saludables Recomendados GuiaDocumento70 páginasAlimentos Saludables Recomendados GuiaCrist VillarAún no hay calificaciones
- Banco de Preguntas Icfes - Matemáticas Icfes 2023Documento26 páginasBanco de Preguntas Icfes - Matemáticas Icfes 2023jv.alvarezm057Aún no hay calificaciones
- Práctica 2Documento3 páginasPráctica 2Raymundo Rojas NAún no hay calificaciones
- A.V Desarrollo Ejercicio ClaseDocumento5 páginasA.V Desarrollo Ejercicio Clasenelsy rosales0% (1)
- Micro y MacroDocumento3 páginasMicro y Macrosayuri tomay huertasAún no hay calificaciones
- Colmillo Blanco-Jack LondonDocumento212 páginasColmillo Blanco-Jack Londonjoel lealAún no hay calificaciones
- CASTELLO I - Se Inicia La Aventura de La Ciudad deDocumento11 páginasCASTELLO I - Se Inicia La Aventura de La Ciudad deMercedes Yamila SchaferAún no hay calificaciones
- Documento 14Documento7 páginasDocumento 14Alejandra Guerrero Pineda100% (1)
- Digestivo PDFDocumento4 páginasDigestivo PDFClaudia PinillaAún no hay calificaciones
- Acta Habitos Saludables 24 de MarzoDocumento3 páginasActa Habitos Saludables 24 de MarzoednaAún no hay calificaciones
- TC1 Trabajo Colaborativo 2 Programacion LinealDocumento37 páginasTC1 Trabajo Colaborativo 2 Programacion LinealLedys Judith Correa DelgadoAún no hay calificaciones
- EvaporaciónDocumento3 páginasEvaporaciónAndres IgnacioAún no hay calificaciones
- Caracterización Morfométrica e Índices Zoométricos de Los Grupos Raciales Bovinos Existentes en Los Cantones Orientales Del AzuayDocumento101 páginasCaracterización Morfométrica e Índices Zoométricos de Los Grupos Raciales Bovinos Existentes en Los Cantones Orientales Del AzuayRandyAún no hay calificaciones
- Práctica 5 - Tipos de Cambio Grupos HipólitoDocumento3 páginasPráctica 5 - Tipos de Cambio Grupos HipólitoIrene García FerreroAún no hay calificaciones