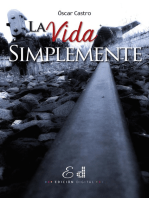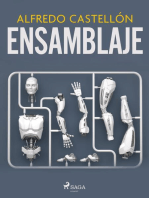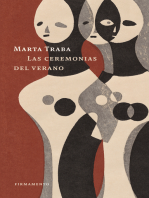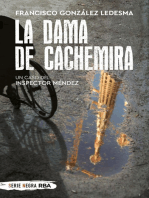Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
El Último Portal
Cargado por
María del Socorro Díaz Colodrero0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
8 vistas2 páginasTítulo original
El último portal
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
8 vistas2 páginasEl Último Portal
Cargado por
María del Socorro Díaz ColodreroCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 2
El último portal
La Maga está a punto de empezar a transformarse. Cruza la calle con aire
cansado pero, de a poco va tomando enviones más precisos. La espera el último portal
(Tomó la decisión hace una semana, después de una discusión absurda con Oliveira, su
Oliveira, y de dos copas de cristal rotas tras una charla que parecía interminable). No lo
buscaría jamás en su casa, no otra vez. Ni en un café, ni sobre el puente, en un texto
de Marx Ernst ni entrando en la pequeña librería con los tickets de metro como si
fueran el mayor tesoro. Avanza con pasos más seguros, “hacia adelante siempre”
piensa, “hacia adelante”. Levanta la cabeza y después mira hacia atrás para ver si no la
siguen. Saca un cepillo de la cartera para despistar, pero no se peina. Se mira en el
espejo y se fija. Nada. Se mira un instante más, su palidez la sorprende. “Ser un árbol
mojado que flota sobre todos los hombres”. Se arregla rápidamente el flequillo, pero
piensa en otra cosa mientras lo hace: “¿Oliveira quiso herirme realmente cuando
arrojó la copa sobre el borde de la cuna?” Tres veces constata que no la siguen. Se
detiene para encender un cigarrillo y avanza. Estira los pasos lo más que puede,
percibe una alegría extraña, una sensación de desapego repentino. Solamente frena en
las esquinas, en las pausas inevitables de los semáforos. Enumera las cuadras, parece ir
pegándose al paisaje, a las ventanas de vidrio y al humo que sale de cada una de las
casas dispersas, ya más aisladas. La Maga se simbiotiza con la humedad extrema de
París y casi canta, casi empieza a reírse, los músculos de la cara se le estiran, se
descontracturan, comienzan a nacer de nuevo, a trastocar el orden vigente y a formar
una casa giratoria de plastilina, los nervios a cambiar de color y, entonces, su piel de
papel y tinta se humedece en el rocío que cae como un presagio de viento sobre sus
pecas, sobre sus manos inquietas y dudosas (que han sido dudosas hasta este
momento), sobre el filo de sus uñas rojas. La silueta de luna de la maga quiere
rodearse de agua, medirse con el tiempo impreciso y desconocido de la ola. Por eso se
desliza hacia el río como una ramita con flores blancas; se acerca a la masa ondeante y
lisa y antigua del agua, al tornasol giratorio de su corriente. Se pincha, la Maga
transparente, se punza con cada una de sus contradicciones, se aproxima en blandas
sucesiones de caracol y la piel ¿se ablanda o se endurece? Se hunde en el horizonte de
plata, arena y plata y ave silenciosa y blanca: “¡Oliveira!”, exclama. Como si,
alejándose, allí también lo hubiera encontrado. Otro último encuentro no pensado.
Avanza la Maga, avanza. (Mientras tanto, disfruta del viaje o hace como si lo
disfrutara) "¿Tendré que empezar a creer en el azar?" Camina entre luces tenues,
ruidos opacos y sonámbulos. Zonas de contrabando. La sombra de la Maga sigue
avanzando, la Maga ya no está pero los planos se hacen cada vez más numerosos. La
reciben con indiferencia los pasillos dobles, los gatos, los pasajes en los que traspasa la
mirada esquiva de visitadores de museos con chalecos desteñidos que supieron estar a
la altura de las circunstancias y ahora son una agrupación de hilos desflecados, actas,
tarjetitas con nombres y apellidos y sellos y maletines saturados de información; viejos
sucios que van a prostíbulos ubicados en sótanos, en esquinas peligrosas escondidas
en carteles falsos de clubes sociales, casinos, quioscos con grandes negocios de la
puerta para adentro.
La sombra alargada de la Maga respira agitada, tiembla un poco como una hoja
debatiéndose entre caer o aguantar, se desprende el botón de su tapado para ir
amigándose de a poco con su desnudez. Sabe que la noche la sorprenderá en
movimiento, en el cruce último de los celos junto al arco que da al Quai de Conti, el
beso furtivo de Oliveira con esa mujer que no es ella, con la vendedora de panchos.
También podría gustarte
- Aprendiendo de Los Mejores Vol IIDocumento17 páginasAprendiendo de Los Mejores Vol IIGeovanni Guardado63% (8)
- Enrique Lihn - Poesía de PasoDocumento50 páginasEnrique Lihn - Poesía de PasoFelipe A.75% (8)
- Haikus en El EspejoDocumento110 páginasHaikus en El EspejoMaría del Socorro Díaz ColodreroAún no hay calificaciones
- Retorno A Roissy - Pauline ReageDocumento56 páginasRetorno A Roissy - Pauline ReageRuth Elena Flores Miroquesada100% (1)
- La línea del horizonteDe EverandLa línea del horizonteJoaquín JordáCalificación: 3.5 de 5 estrellas3.5/5 (42)
- Procedimiento de Instalaciones Electricas y SanitariasDocumento13 páginasProcedimiento de Instalaciones Electricas y SanitariasPedro Diaz50% (2)
- EL TACTO DE LA ARAÑA Sebastián Salazar BondyDocumento44 páginasEL TACTO DE LA ARAÑA Sebastián Salazar BondySergio Ernesto Ríos100% (1)
- No Está en Los Genes - R.C. LewontinDocumento391 páginasNo Está en Los Genes - R.C. LewontinGus Ramos100% (1)
- Aguafuertes Porteñas Selección EspaciosDocumento9 páginasAguafuertes Porteñas Selección EspaciosMariana CerrilloAún no hay calificaciones
- Masallé PDFDocumento121 páginasMasallé PDFLucía Pérez GiabosqueAún no hay calificaciones
- Te Chino en Atlantida - Monica Gutierrez SanchoDocumento783 páginasTe Chino en Atlantida - Monica Gutierrez SanchoDavid Ogalla BrunoAún no hay calificaciones
- Julián Martel - La BolsaDocumento193 páginasJulián Martel - La BolsaLeonardo LoprestiAún no hay calificaciones
- Una Lluvia LejanaDocumento1 páginaUna Lluvia LejanaFran Perez AzulayAún no hay calificaciones
- Bitacoras Ignotas - Lesbia QuinteroDocumento312 páginasBitacoras Ignotas - Lesbia QuinteroLes QuinteroAún no hay calificaciones
- Lemebel - Las Amapolas También Tienen EspinasDocumento3 páginasLemebel - Las Amapolas También Tienen Espinasalejandrarch91Aún no hay calificaciones
- 1 150067 1 10 20160907Documento44 páginas1 150067 1 10 20160907alam_valdiviaAún no hay calificaciones
- Damián Cabrera - Sh... Horas de Contar...Documento39 páginasDamián Cabrera - Sh... Horas de Contar...Antonio Damián Cabrera RodriguezAún no hay calificaciones
- A Timba AbiertaDocumento102 páginasA Timba Abiertasergio monteleoneAún no hay calificaciones
- Triste Eros y Otros Cuentos Estela Smania 4Documento113 páginasTriste Eros y Otros Cuentos Estela Smania 4María de los Ángeles Lértora50% (2)
- Un Amor en La Plaza y SucesosDocumento6 páginasUn Amor en La Plaza y Sucesosnoam123Aún no hay calificaciones
- El Velorio de Mi Casa (I)Documento2 páginasEl Velorio de Mi Casa (I)LabarbeAún no hay calificaciones
- Adelanto Cap. 1 Tatuajes en Cuerpo de NinaDocumento8 páginasAdelanto Cap. 1 Tatuajes en Cuerpo de NinaEducators LabsAún no hay calificaciones
- Casa GarmendiaDocumento8 páginasCasa GarmendiaTamar Flores GranadosAún no hay calificaciones
- Edmundo de Los Rios Los Juegos Verdaeros PDFDocumento8 páginasEdmundo de Los Rios Los Juegos Verdaeros PDFMarco Nina Condori67% (6)
- Llano Del SolDocumento18 páginasLlano Del Solwhitman1Aún no hay calificaciones
- El Profesor SuplenteDocumento3 páginasEl Profesor SuplenteDiana GiraoAún no hay calificaciones
- Jacqueline Goldberg Postales Negras WebDocumento91 páginasJacqueline Goldberg Postales Negras WebNicolas Arce0% (1)
- Alfil03 Rojo PDFDocumento318 páginasAlfil03 Rojo PDFDA CAAún no hay calificaciones
- Alfil03 Rojo PDFDocumento318 páginasAlfil03 Rojo PDFDA CAAún no hay calificaciones
- Papeles de La Villa Hostil - Angel Valdebenito VerdugoDocumento33 páginasPapeles de La Villa Hostil - Angel Valdebenito Verdugoangel valdebenitoAún no hay calificaciones
- Sarduy, Severo - Vampiros Reflejados en Un Espejo ConvexoDocumento10 páginasSarduy, Severo - Vampiros Reflejados en Un Espejo ConvexoAgustín Conde De BoeckAún no hay calificaciones
- Rel1 m80Documento117 páginasRel1 m80api-19772064Aún no hay calificaciones
- Sesiones de Escritura 3 y 4Documento10 páginasSesiones de Escritura 3 y 4Patricia victoriaAún no hay calificaciones
- Poemas para LigeiaDocumento19 páginasPoemas para LigeiaSilvio MattoniAún no hay calificaciones
- John Ashbery - ValentineDocumento3 páginasJohn Ashbery - ValentineDerian PassagliaAún no hay calificaciones
- Sueños EinsteinDocumento20 páginasSueños Einsteinsamantha magañaAún no hay calificaciones
- Haikus en El EspejoDocumento115 páginasHaikus en El EspejoMaría del Socorro Díaz ColodreroAún no hay calificaciones
- Buenos Días, AmorDocumento5 páginasBuenos Días, AmorMaría del Socorro Díaz ColodreroAún no hay calificaciones
- El Paso Del CaracolDocumento60 páginasEl Paso Del CaracolMaría del Socorro Díaz ColodreroAún no hay calificaciones
- Se Desata El Fuego - Libro ElectronicoDocumento107 páginasSe Desata El Fuego - Libro ElectronicoMaría del Socorro Díaz ColodreroAún no hay calificaciones
- Glacioclim: Zongo - Chacaltaya - Charquini SurDocumento170 páginasGlacioclim: Zongo - Chacaltaya - Charquini SurLuis Felipe Román OsorioAún no hay calificaciones
- Sentencias ComercialDocumento4 páginasSentencias ComercialLuisa GómezAún no hay calificaciones
- Caso Comunitario Genesis Muñoz.Documento21 páginasCaso Comunitario Genesis Muñoz.Eladio Andres Betancourt MonteverdeAún no hay calificaciones
- Segunda Actividad EvaluativaDocumento5 páginasSegunda Actividad EvaluativaValentina Jaime OrtegaAún no hay calificaciones
- 3º Unidad 1 Cyt - 2023Documento5 páginas3º Unidad 1 Cyt - 2023ROSA YOLVI FERNANDEZ PIMENTELAún no hay calificaciones
- Etica y Deontologia ProfesionalDocumento6 páginasEtica y Deontologia ProfesionalCricel MarinAún no hay calificaciones
- Teoria de Decisiones (Arboles y Veim)Documento8 páginasTeoria de Decisiones (Arboles y Veim)KM Zaal25% (4)
- Encuesta Sobre La Salsa de Mani (Respuestas)Documento3 páginasEncuesta Sobre La Salsa de Mani (Respuestas)Carlos Martin SanchezAún no hay calificaciones
- Cartilla Nacional de Vacunación.Documento42 páginasCartilla Nacional de Vacunación.Elthon Chang AlonsoAún no hay calificaciones
- Manual - Warm Crystal 2500 - V2Documento64 páginasManual - Warm Crystal 2500 - V2Antonio Machado OliverAún no hay calificaciones
- Boletín - Oficial - 2.010 11 25 SociedadesDocumento52 páginasBoletín - Oficial - 2.010 11 25 Sociedadesalejandrorfb100% (1)
- Taller Eje 2 - Impacto de La Legislación en Riesgos LaboralesDocumento29 páginasTaller Eje 2 - Impacto de La Legislación en Riesgos LaboralesNatalia Sánchez100% (9)
- Trabajo Lady2.0Documento12 páginasTrabajo Lady2.0PepeLuisRodriguezAún no hay calificaciones
- Cómo Hacer Un Plan de Medios - 9 PasosDocumento10 páginasCómo Hacer Un Plan de Medios - 9 Pasosdoctos scribd11Aún no hay calificaciones
- Ingenieria de Requerimientos EJEMPLODocumento44 páginasIngenieria de Requerimientos EJEMPLOLuis Francisco Garcia SoteloAún no hay calificaciones
- Glosario ActDocumento23 páginasGlosario ActMiguel Barbera MartinezAún no hay calificaciones
- Taller Aplicando El PucDocumento3 páginasTaller Aplicando El PucKatherine González100% (1)
- Maravillas y Horrores de La ConquistaDocumento5 páginasMaravillas y Horrores de La ConquistaAlison Andrade VargasAún no hay calificaciones
- Trabajo 01Documento20 páginasTrabajo 01Marcos Chevarria FerreyraAún no hay calificaciones
- Pocsag PDFDocumento2 páginasPocsag PDFmanadaelefAún no hay calificaciones
- BM Unidad 1 - Fundamentos de Biología MolecularDocumento35 páginasBM Unidad 1 - Fundamentos de Biología MolecularJolet van HouwelingenAún no hay calificaciones
- Silabo Primer Ciclo, Pensamiento Logico UntDocumento2 páginasSilabo Primer Ciclo, Pensamiento Logico UntNataly Vilchez VásquezAún no hay calificaciones
- Plan Estrategico Final 1-1Documento46 páginasPlan Estrategico Final 1-1Laura Violeta Vilcherrez ViteAún no hay calificaciones
- Riesgo Biológico en Los Laboratorios de Microbiología de Las Instituciones de SaludDocumento6 páginasRiesgo Biológico en Los Laboratorios de Microbiología de Las Instituciones de Saludmegalo28Aún no hay calificaciones
- Regresiones Aplicadas RESUELTOSDocumento72 páginasRegresiones Aplicadas RESUELTOSLuis AngelAún no hay calificaciones
- Fracciones EquivalentesDocumento2 páginasFracciones EquivalentesBarbara Retamal100% (1)