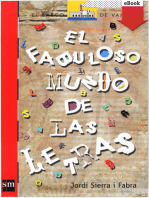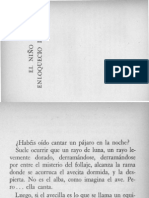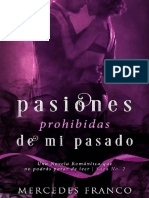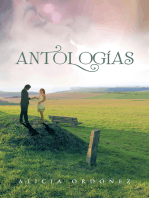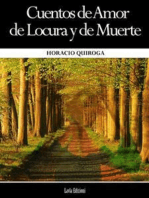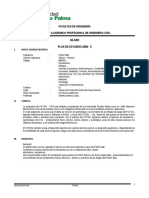Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Un Mendigo Particular
Cargado por
MANUEL VALVERDE CORREADescripción original:
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Un Mendigo Particular
Cargado por
MANUEL VALVERDE CORREACopyright:
Formatos disponibles
Un mendigo particular
Este era un hombre que no mendigaba dinero ni comida, sino tiempo. A
media tarde, llegaba a los parques y plazuelas con un letrero que decía:
“¿Tienes algo de tiempo para mí?”.
A pesar de su pobreza, intentaba vestirse decorosamente, sobre todo para
no espantar a quien se atreviera a leer su letrero y hacerle compañía en la
banca que ocupaba. La gente que pasaba por su lado lo veía con curiosidad,
pero nadie se atrevía a sentarse con él. “Es normal; son adultos”, pensaba el
hombre, y sujetaba con más fuerza su letrero.
Los perros, que por voluntad de la naturaleza no sabían leer, se
acurrucaban a veces a sus pies y le solicitaban una caricia. Él los recibía con
alegría y posaba suavemente sus manos sobre ellos. Eran perros de diversos
tamaños y razas, unos más agraciados que otros, pero nada de eso importaba
cuando se trataba de consentir al corazón.
Un día, casi al finalizar la tarde, una niña se sentó a su lado y le regaló
diez minutos. El hombre se sintió conmovido hasta las lágrimas.
–¿Por qué lloras? –le preguntó la pequeña.
–Porque estás aquí –contestó él.
–¿Acaso mi compañía te entristece?
–Al contrario –contesto el hombre, limpiándose con un pañuelo–, tu
presencia me alegra. Solo que a veces la alegría se expresa así.
Luego se quedó callado y la niña igual, pero sus ojos se veían y era como
si hablaran a través de sus miradas.
–Bueno, tengo que irme –dijo la niña después de un rato.
–Sí, es mejor. Ya pronto oscurecerá.
La pequeña dobló por una esquina y se perdió de su vista. Él se quedó
con una sensación extraña, pero con la certeza de que volvería a verla.
A la tarde siguiente, la pequeña volvió a aparecer a la misma hora. Esta
vez traía consigo un libro con muchas ilustraciones. Como si ya estuviera
acordado, se sentó a su lado y empezó a leerle: “Alicia empezaba a sentirse
cansadísima de estar sentada en un margen del campo, al lado de su hermana,
sin saber qué hacer…”
“Lee muy bien –pensó el hombre–, debe tener diez años”.
–No, tengo nueve –aclaró ella, y él se sintió desnudo en sus
pensamientos–. Pero mejor no te hagas preguntas sobre mi edad. Más bien
escúchame con atención.
Y el hombre ya no volvió a preguntarse más por la edad de la pequeña ni
por otros asuntos relacionados con ella. Solo se dedicaba a escucharla.
Así transcurrieron varias tardes. Ella le leía y él la seguía con interés. Y
así los dos se daban lo que necesitaban.
En una ocasión, la niña hizo una pausa y le dijo:
–Me gusta que me escuches.
–Y a mí escucharte –contestó él.
Y se sonrieron.
En medio de la sonrisa, el hombre recordó que algunas veces ella le había
dicho: “Tal vez mañana no venga”, pero al final terminaba apareciendo
siempre puntual.
Con el tiempo, se fueron acostumbrando a esos breves momentos que
pasaban juntos. Ya habían terminado el libro y habían comenzado otro. Uno
sobre una polilla lectora que buscaba un libro que le dijera el porqué de las
polillas en este mundo. A él le daba risa esa peculiar trama, y ella seguía
leyendo encantadora.
Una tarde, antes de despedirse, ella le preguntó:
–¿Me quieres?
Esa interrogante caló fuerte en su corazón y se sintió conmovido.
–Sí, te quiero –respondió, y fue como si le revelara toda su vida en esa
frase.
–¿Y por qué me quieres?
Él tenía muchas razones para quererla, pero solo dijo:
–Te quiero porque me das tu tiempo, porque me das tu compañía sin que
yo te lo exija, y porque vienes aquí y siento que te alegras de verme.
La niña lo miró con ternura:
–Sí, es cierto lo que dices. Y yo te quiero, además de eso, porque me
escuchas.
Luego se quedaron en silencio y disfrutaron así de los minutos que les
restaban. Al día siguiente, la niña no apareció a la hora, sino más tarde. Llegó
algo agitada.
–Ya no podré venir –le dijo –. Para que no me extrañes, te he traído esto.
De una bolsa sacó unos libros.
–Los leerás e imaginarás que soy yo quien te los lee. Así no te sentirás
solo.
El hombre no supo qué decir y se quedó en silencio.
–No te pongas triste –dijo la niña con un tono que buscó animarlo–. Más
bien quiero que hoy tú me cuentes algo a mí. Deseo grabarme tu voz.
El hombre esbozó una sonrisa que quiso ser alegre y empezó a contarle
sobre su vida. Le habló de sus años de niño, de sus padres, de sus experiencias
en la escuela, de la mujer a la que tanto quiso…
Y mientras contaba todo eso, se iba oscureciendo. Las personas que
retornaban del trabajo pasaban por su lado y lo miraban. Unos con fastidio y
otros con lástima. No faltaba quien le inventara una historia o contara un
chiste de mal gusto sobre él. Pero en la mayoría de los casos era pena lo que
sentían por el hombre. Los entristecía verlo cada tarde en esa banca, solitario,
haciendo gestos como si hablara con alguien que tal vez le sonreía.
LUIS SULCA ROMERO
También podría gustarte
- 3155 o El Número de La TristezaDocumento4 páginas3155 o El Número de La TristezaNoelia Zanassi65% (17)
- El Nino Que Enloquecio de Amor - Eduardo Barrios PDFDocumento38 páginasEl Nino Que Enloquecio de Amor - Eduardo Barrios PDFFabian Boni Gallardo Ferreira60% (5)
- Margaret Rome - Esposa de Segunda Mano PDFDocumento87 páginasMargaret Rome - Esposa de Segunda Mano PDFLeslie Alison Aira CorreaAún no hay calificaciones
- Historia Del KarateDocumento8 páginasHistoria Del KarateJulio PérezAún no hay calificaciones
- Manual CTO 8va Edicion - Otorrinolaringologia PDFDocumento78 páginasManual CTO 8va Edicion - Otorrinolaringologia PDFArmando Alan Jaen Chavez0% (2)
- Nosotros Como GerundioDocumento7 páginasNosotros Como GerundioDafne SAún no hay calificaciones
- El Niño Que Enloqueció de Amor - Eduardo BarriosDocumento65 páginasEl Niño Que Enloqueció de Amor - Eduardo BarriosRodrigo OjedaAún no hay calificaciones
- Un Recuerdo TuyoDocumento59 páginasUn Recuerdo TuyoDaniela OliveraAún no hay calificaciones
- TranceDocumento11 páginasTranceJuan Arias LabadoAún no hay calificaciones
- El Niño Que Enloqueció de AmorDocumento64 páginasEl Niño Que Enloqueció de AmorCatherine De La Fuente100% (3)
- Verdad: La JusticiaDocumento10 páginasVerdad: La JusticiaKiara aylen SosaAún no hay calificaciones
- El Niño Que Enloquecio de AmorDocumento58 páginasEl Niño Que Enloquecio de AmormegajarsoAún no hay calificaciones
- VuDocumento183 páginasVuLiz LizAún no hay calificaciones
- El EmbriagadoDocumento5 páginasEl EmbriagadoCeleste LuccaAún no hay calificaciones
- Crónicas de Octubre Harry Styles y Tú - Octubre 8 Y 9 - Página 2 - WattpadDocumento9 páginasCrónicas de Octubre Harry Styles y Tú - Octubre 8 Y 9 - Página 2 - Wattpadsoulblack12Aún no hay calificaciones
- El Niño Que Enloquecio de AmorDocumento66 páginasEl Niño Que Enloquecio de AmorBertrand MartiAún no hay calificaciones
- El-Nino-Que-Enloquecio-De-Amor - Barrios EduardoDocumento49 páginasEl-Nino-Que-Enloquecio-De-Amor - Barrios EduardocaolateAún no hay calificaciones
- Conversación Con Mi Padre - Grace PaleyDocumento4 páginasConversación Con Mi Padre - Grace PaleySamanta SchweblinAún no hay calificaciones
- CUENTOSDocumento4 páginasCUENTOSSindy Montero ariasAún no hay calificaciones
- Al Final Libro 1Documento12 páginasAl Final Libro 1Fernanda ArreazaAún no hay calificaciones
- Medardo Fraile CUENTOSDocumento4 páginasMedardo Fraile CUENTOSAlejandra Zarpellón100% (1)
- J. M. Machado de Assis - Misa de GalloDocumento14 páginasJ. M. Machado de Assis - Misa de GalloLennin MJAún no hay calificaciones
- Pasiones Prohibidas de Mi Pasado 2 Mercedes FrancoDocumento39 páginasPasiones Prohibidas de Mi Pasado 2 Mercedes FrancomaryAún no hay calificaciones
- De Vuelta A Casa: No me dejes ir, #3De EverandDe Vuelta A Casa: No me dejes ir, #3Calificación: 3.5 de 5 estrellas3.5/5 (4)
- Cuento Sin UDocumento8 páginasCuento Sin UKarla SamaAún no hay calificaciones
- SIN MEDIA NARANJA BlocDocumento5 páginasSIN MEDIA NARANJA BlocKoni S GAún no hay calificaciones
- Flamas Negras PDFDocumento225 páginasFlamas Negras PDFjusto8kevin8ortiz8alAún no hay calificaciones
- Flamas Negras (Muestra)Documento25 páginasFlamas Negras (Muestra)Jian Marco L0% (1)
- Una Mesa para DosDocumento7 páginasUna Mesa para DosLuis SifontesAún no hay calificaciones
- Para AnnieDocumento5 páginasPara Anniepaulina montserrath nolasco navarreteAún no hay calificaciones
- Writer - KTH JJKDocumento30 páginasWriter - KTH JJKJosstorrez TorrezjoselineAún no hay calificaciones
- Amor de FrutasDocumento5 páginasAmor de Frutassergi127Aún no hay calificaciones
- Libro para Leer Un 25 de OctubreDocumento15 páginasLibro para Leer Un 25 de OctubreMy Lady CáceresAún no hay calificaciones
- El Niño Que Enloquecio de Amor v4Documento47 páginasEl Niño Que Enloquecio de Amor v4Claudio ScuniAún no hay calificaciones
- El Ascensor de La VidaDocumento2 páginasEl Ascensor de La VidaCatherine Bonitto50% (8)
- Los Viejos No Lloran Así Por NadaDocumento1 páginaLos Viejos No Lloran Así Por NadaJuan Carlos Atanacio FloresAún no hay calificaciones
- De La Luz Del Dia, Al Negro de La Nada.Documento18 páginasDe La Luz Del Dia, Al Negro de La Nada.Juan Arias LabadoAún no hay calificaciones
- Encuentro InspiradorDocumento13 páginasEncuentro Inspiradoralexssil1092Aún no hay calificaciones
- Misa de Gallo de J. M. Machado de AssisDocumento6 páginasMisa de Gallo de J. M. Machado de AssisVladimir Alvarado RamosAún no hay calificaciones
- Hola Mamá Maria Hortensia LacauDocumento4 páginasHola Mamá Maria Hortensia Lacaugeor rojo herranAún no hay calificaciones
- La Locura Es La Salida NumeradoDocumento278 páginasLa Locura Es La Salida NumeradoMarcelo BourdieuAún no hay calificaciones
- Practica de Tildacion 1Documento4 páginasPractica de Tildacion 1Camilo Torre CamposAún no hay calificaciones
- La Carta de MamáDocumento7 páginasLa Carta de MamáAngelo StylAún no hay calificaciones
- Ventajas de La FriendzoneDocumento47 páginasVentajas de La FriendzoneAníbalCárdenasAún no hay calificaciones
- Trabajo de ReligiónDocumento345 páginasTrabajo de ReligiónSofía SantillánAún no hay calificaciones
- Spanisch: El Ultimo Poema: Spanisch Lernen Für Anfänger: Compact Lernkrimi SpanischDe EverandSpanisch: El Ultimo Poema: Spanisch Lernen Für Anfänger: Compact Lernkrimi SpanischAún no hay calificaciones
- Tinta y La Magia de Los CuentosDocumento7 páginasTinta y La Magia de Los CuentosanaAún no hay calificaciones
- Jacinto y La Sombra AsombrosaDocumento6 páginasJacinto y La Sombra AsombrosaOscar ReyAún no hay calificaciones
- Cuentos de LenguajeDocumento24 páginasCuentos de LenguajeMotesTkAún no hay calificaciones
- Insomnios Por Caricias A Media NocheDocumento71 páginasInsomnios Por Caricias A Media NocheRen StrokeAún no hay calificaciones
- TareaDocumento3 páginasTareaMANUEL VALVERDE CORREAAún no hay calificaciones
- Campo Colorido - DescripcionDocumento1 páginaCampo Colorido - DescripcionMANUEL VALVERDE CORREAAún no hay calificaciones
- F Día Internacional Del Libro y Los Derechos de AutorDocumento2 páginasF Día Internacional Del Libro y Los Derechos de AutorMANUEL VALVERDE CORREAAún no hay calificaciones
- Omnívoros, Veganos y Vegetarianos Cuál Es La Mejor AlimentaciónDocumento3 páginasOmnívoros, Veganos y Vegetarianos Cuál Es La Mejor AlimentaciónMANUEL VALVERDE CORREAAún no hay calificaciones
- La Libertad de Prensa: (N. Del A.)Documento10 páginasLa Libertad de Prensa: (N. Del A.)MANUEL VALVERDE CORREAAún no hay calificaciones
- Plan de Vida SaludableDocumento1 páginaPlan de Vida SaludableMANUEL VALVERDE CORREAAún no hay calificaciones
- Reglamento para El Concurso de Coches de Material RecicladoDocumento5 páginasReglamento para El Concurso de Coches de Material RecicladoJosu SantianaAún no hay calificaciones
- Evaluacion Final SistemasDocumento1 páginaEvaluacion Final Sistemasmarcela Ramirez BaronAún no hay calificaciones
- Historia Del Barcelona Sporting ClubDocumento5 páginasHistoria Del Barcelona Sporting Clubelbajista080% (2)
- Anexo 2 Reclamaciones Titulares de DepositosDocumento42 páginasAnexo 2 Reclamaciones Titulares de DepositosMascota On LineAún no hay calificaciones
- LISTA DE CHEQUEO-transito PDFDocumento30 páginasLISTA DE CHEQUEO-transito PDFGuido Cañari MuñozAún no hay calificaciones
- La NahualaDocumento3 páginasLa NahualaValerio Díaz José Luis0% (1)
- Mi Primer Amor A Primera VistaDocumento2 páginasMi Primer Amor A Primera VistaÁngel FonckAún no hay calificaciones
- Aerodinamica y AgarreDocumento7 páginasAerodinamica y AgarregatofreireAún no hay calificaciones
- Evaluacion Escrita de BalonmanoDocumento2 páginasEvaluacion Escrita de BalonmanoAtleta SantiAún no hay calificaciones
- Jugando Practica Las TablasDocumento36 páginasJugando Practica Las TablasMari AlvarezAún no hay calificaciones
- Rutina de Musculación Casera Con Mancuernas para ChicasDocumento2 páginasRutina de Musculación Casera Con Mancuernas para ChicasEarl_AlbertoAún no hay calificaciones
- Apuntes Masajes para BebésDocumento3 páginasApuntes Masajes para BebésMarceAún no hay calificaciones
- Salutación Al Señor Del CostadoDocumento1 páginaSalutación Al Señor Del CostadoJustin WalkerAún no hay calificaciones
- El Niño Con El Pijama de RayasDocumento1 páginaEl Niño Con El Pijama de RayasJuani Martinez100% (1)
- Oficio Numero 1Documento2 páginasOficio Numero 1ROSAAún no hay calificaciones
- Guia de LubricacionDocumento2 páginasGuia de LubricacionCarlos Israel MolinaAún no hay calificaciones
- Investigcion Sobre La Lateralidad en El DeporteDocumento78 páginasInvestigcion Sobre La Lateralidad en El DeporteRebeh cc100% (1)
- Futsal ..Documento5 páginasFutsal ..Boris FernandezAún no hay calificaciones
- Desarrollo de La Ontogenesis Postural Durante El Primer Ano de Vida 1Documento4 páginasDesarrollo de La Ontogenesis Postural Durante El Primer Ano de Vida 1Nikolaos Urquejo Correa0% (1)
- RepasoDocumento2 páginasRepasoELMER DANTE ROJAS ZUTAAún no hay calificaciones
- Lista de Casas Hasta 30 Personas 1Documento2 páginasLista de Casas Hasta 30 Personas 1Fiorela SanchezAún no hay calificaciones
- Calendario Adviento 2022 Fiesta Del AbrazoDocumento2 páginasCalendario Adviento 2022 Fiesta Del AbrazoJuan Esteban Bernal SilvaAún no hay calificaciones
- Verazas - ResumenDocumento13 páginasVerazas - ResumenJonathan Jesus Verazas MenaAún no hay calificaciones
- HOJA DE RESPUESTAS TEPROSIF CFC Inf PDFDocumento2 páginasHOJA DE RESPUESTAS TEPROSIF CFC Inf PDFjohnnytvAún no hay calificaciones
- Volando AltoDocumento2 páginasVolando AltoGabriel AldanaAún no hay calificaciones
- Programa Nivel IiDocumento156 páginasPrograma Nivel IiUriel Granados ZapataAún no hay calificaciones
- B5 Ciencias Naturales PDFDocumento2 páginasB5 Ciencias Naturales PDFpericles9Aún no hay calificaciones
- El Inspector Cambalache y El Robo en El MuseoDocumento3 páginasEl Inspector Cambalache y El Robo en El MuseoAnie Maria GzAún no hay calificaciones