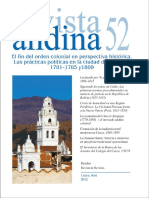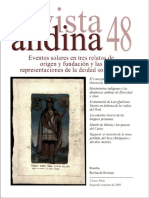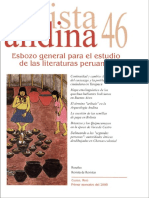Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Haucaypata 13
Haucaypata 13
Cargado por
RCEB0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
40 vistas102 páginasDerechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
40 vistas102 páginasHaucaypata 13
Haucaypata 13
Cargado por
RCEBCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 102
ISSN: 2221-0369
REVISTA HAUCAYPATA
£ + Investigaciones arqueologicas del Tahuantinsuyo
Afio 7- ntimero 13 Lima - febrero 2018
Director y editor
Rodolfo Monteverde Sotil
Comité editorial
José Merrick / Alvaro Monteverde Sotil_/ Roberto Jordan / Jean Valdez / Alexis Nagy
Difusion
Mayra Delgado Valqui
Diseito y diagramacién
Ernesto Monteverde P. A. / Isabel Mansilla
Fotografia de la cardtula
Niftos jugando. Foto tomada por Rodolfo Monteverde Sotil en 2017, Cuzcudén, Cajamarca
Fotografias del indice en espaol, editorial e indice en inglés:
Escolares del colegio de primaria / Ollero / Anciana dirigiéndose a su cocina. Fotos tomadas por
Rodolfo Monteverde Sotil en 2017, Cuzcudén, Cajamarca.
Lémina de la relacién de colaboradores: Chacarero, 1921, Manuel Pantigoso
Las opiniones vertidas en los articulos publicados en esta revista son de entera responsabilidad de cada autor.
‘La revista no se hace responsable por el contenido de los mismos.
© Prohibida la reproduccién total o parcial de la revista sin el permiso expreso de su director
Revista Haucaypata, investigaciones arqueolégicas del Tahuantinsuyo
Afio 7. Niimero 13, febrero 2018
Publicacién cuatrimestral
ISSN: 2221-0369
Hecho el Depésito Legal en la Biblioteca Nacional del Peri N° 2011-00350
LATINDEX: 22532
Hecho por computadora
Jr, La Libertad 119 Santa Patricia, La Molina. Lima-Pera
https://sites.google.com/site/revistahaucaypata/
revistahaucaypata@gmail.com
Todos los derechos reservados
Dedicatoria
Ala memoria de
Erik Maquerat
Beverley Meddens+
oy. REVISTA HAUCAYPATA
del Tahuantinsuyo
Editorial
Relacién de colaboradores
La ocupacién Inca del valle de Acari
Lidio M. Valdez
Naupallacta, un poblado prehispanico de patrén local e Inca. Cuenca alta del rio
Acari, Ayacucho
Marco Taquiri Gonzalez. y Apu Mendoza Pariona
Avances de las investigaciones interdisciplinarias en Machupicchu
José Bastante Abuhadba y Alicia Fernandez Flérez
Una aproximacién bibliogréfica a la zona arqueolégica de Choquequirao, Cuzco
Gori-Tumi Echevarria Lopez y Eulogio Alccacontor Pumayalli
Los caminos incas de Pampa Carachi, nuevos hallazgos. Salta, Argentina
Christian Vitry
Los tofet fenicio-piicos y los sacrificios de infantes en los montes del sur de
Cerdena
Maria Constanza Ceruti
Normas editoriales
34
60
85
oF REVISTA HAUCAYPAT/
Tnvestigaciones arqueolbgicas del Tahuantinsuyo
Editorial
La revista peruana Haucaypata, investigaciones
arqueolégicas del Tahuantinsuyo se enfoca en los
estudios arqueoldgicos ¢ interdisciplinarios del incanato,
realizados en el Perti y Suramérica. La revista nacié
con la intencién de cumplir tres objetivos que todo
arquedlogo y profesional debe proponerse en su carrera:
investigacién, difusién y proteccién de su patrimonio
cultural. Objetivos que hemos mantenido desde el 2011
cuando publicamos el primer niimero de la revista. Con
motivo de nuestro sétimo aniversario les presentamos el
ntimero 13, que contiene seis articulos.
La expansién y asentamiento inea han sido tratados,
ivamente, por el reconocido arquedlogo Lidio
Valder y por los’ jovenes Marco Taquiri y Apu Pariona,
El primero de ellos estudia las diversas aristas
peoliarniades de li ovepitia coquena del valle
iqueno de Acari. Mientras que los néveles arqueélogos
peruanos analizan las caracteristicas arquitecténicas de
Naupallacta, localizado en la cuenca alta del rio Acari en
‘Ayacucho. De Cuzco, otrora capital del Tahuantinsuyo,
nos ha llegado dos importantes articulos. Uno de ellos,
escrito por José Bastante y Alicia Fernandez, nos relata
los recientes trabajos arqueolégicos efectuados en
Machupicchu. El otro, cuya autorfa corresponde a Gori-
Tumi Echevarria y Eulogio Alecacontor, expone una
resaltante y contundente referencia bibliografica sobre
Choquequirao. De Argentina también hemos recibido dos
articulos, escritos por Christian Vitry y Constanza Ceruti.
El primero comenta sobre las evidencias arqueolégicas
de'un tramo de camino inca descubierto en Pampa
Carachi, Salta. Mientras que la autora propone andlisis
comparativos sobre sacrificios de ninos en épocas
incas, estudiando el caso de los tofet, localizados en las
montaiias de Cerdefta.
Como dijimos la revista ha cumplido siete afios, tiempo
enelcual hemos publicado 13 ntimeros. Tenemosplaneado
editar para fines de este ano el ntimero 14. De esta manera
pronto habremos divulgado, de manera gratuita,
casi 100 articulos de temdtica inca. Esperamos seguir
contando con nuestros criticos lectores y con los autores
que hacen posible la revista. Asimismo, agradecemos
@ quienes nos apoyan, de una u otra manera, con la
edicién. No queremos despedirnos sin antes invitarlos
a participar con sus textos académicos para el préximo
niimero y otros que vendrén con el tiempo. Convocatoria
abierta para estudiantes y profesionales de arqueologta
y carreras afines, nacionales e internacionales. Gracias,
con aprecio
Rodolfo Monteverde Sotil
Editor y director
i. REVISTA HAUCAYPATA. 5
Tnvestigaciones arqueolégicas del Tahuantinsuyo
Colaboradores
Eulogio Alecacontor Pumayalli
Arquedlogo, Universidad Nacional San
Antonio Abad del Cusco
José Bastante Abuhadba
Programa de Investigaciones
Arqueol6gicas ¢ Interdisciplinarias en el
Santuario Hist6rico de Machupicchu de la
DDC-Cusco
Constanza Ceruti
Licenciada en Antropologia. Doctora en
Historia. Tnvestigadora lel CONICET.
Profesora titular en la Universidad Catélica
de Salta, Argentina
Gori-Tumi Echevarria Lépex
Arquedlogo, Universidad Nacional Mayor de F
San Marcos (UNMSM)/ Asociacion Peruana
de Arte Rupestre (APAR)
Alicia Fernandez Florez
Arqueéloga del Programa de Investigaciones
Arqueologicas ¢ Interdisciplinarias en el
Santuario Histérico de Machupicchu de la
DDC-Cusco
Apu Mendoza Pariona
Bachiller en Arqueologia. Universidad
Nacional San Luis Gonzaga
Marco Taquiri Gonzélez
Bachiller en Arqueologia. Universidad
Nacional San Luis Gonzaga
Lidio M. Valdez
AArquedlogo, PhD. Department of
Anthropology, Economies and Political
Scienee, MacEwan University, Canada,
Proyecto Arqueolégico Acari
Christian Vitry
Arquedlogo. Universidad Nacional de
Salta, Facultad de Humanidades. Proyecto
CIUNSa Nro. 2108/0. Director del
Programa Qhapaq Nan-Salta. Direccién
‘General de Patrimonio Cultural
REVISTA HAUCAYPATA. 6
Tnvestigaciones arqueologicas del Tahuantinsuyo
La ocupacién Inca del valle de Acari
Lidio M. Valdez
lidiog@yahoo.es,
Resumen
éCémo fue que el estado Inca logré instituir una amalgama de diversidades al establecer el
Tahuantinsuyo? En esta breve exposicién discuto el caso de la diversidad del estado Inca teniendo
como punto de referencia al valle de Acari de la costa sur del Perii. La respuesta a la interrogante
parece ser, primero, la situacién que los incas encontraron en una determinada region, y, segundo,
la particular respuesta que implementaron para un caso especifico. Mas allé de la corta duracién
del estado Inca, que no permitié una asimilacién satisfactoria de los pueblos conquistados, el
Tahuantinsuyo parece haber sido diseftado para mantener la diversidad cultural de estos pueblos.
Palabras claves: Tahuantinsuyo, costa sur, valle de Acari, diversidad y flexibilidad.
Abstract
How did the Inca state establish a great amalgam of diversity? In this brief discussion, I address
the issue of diversity within the Inca state taking the case of the Acari Valley as an example. The
answer to the above question appears to be, first, the particular situation encountered by the Inca
state in a conquered region, and second, the specific measures implemented by the Inca state for a
particular situation. Beyond the short period of duration of the Inca state, which did not allow the
successful assimilation of the conquered peoples, the Inca state appears to have been designed to
maintain diversity.
Keywords: Tahuantinsuyo, South Coast, Acari Valley, diversity and flexibility.
Introduccién
El valle de Acari de la costa sur del Pert, al
igual que otros valles de la regibn, fue incor-
porado al dominio Inca de forma pacifica. La
fecha exacta de esta incorporacién permanece
incierta, De acuerdo a los cronistas espafio-
les citados por Menzel (1959: 126) en su obra
maestra de 1959, el valle de Chincha habria
sido incorporado al dominio Inca en 1476. Para
el caso de la conquista del valle alto de Cafiete
ocupado por los Lunahuana, se sostiene que se
dio en 1450 (Marcus 2017: 177), mientras que
los Guarco del valle bajo de Canete habrian
sido finalmente sometidos por las fuerzas del
estado Inca en 1470 (Marcus 2017: 179). Te-
niendo como puntos de referencia estas tres
fechas y considerando que la incorporacién de
Acari se dio durante la ocupacién euzquefia de
lacosta sur, es posible que este importante pro-
eso se realiz6 aproximadamente entre 1450 y
1470. En Acari, la administracién Inca lleg6
establecer Tambo Viejo para cumplir funciones
tanto administrativas como la de tambo, consi-
derando que el camino real Inca que atraves6 la
region costera pas6 por el valle de Acari,
En este reporte mi objetivo central es discutir el
impacto Inca en el valle de Acari, Partiendo del
supuesto, por un lado, que las poblaciones que
ofrecieron fuerte resistencia a la expansién Inca
una vez conquistadas sutrieron drasticas conse-
cuencias, como fue el caso de los Guarco y, por
otro lado, que las poblaciones que aceptaron la
diplomacia como mecanismo de incorporacién al
control Inca por lo general lograron mantenerse
sin sufrir eambios drasticos, diseuto el caso espe-
Cifico de Acari sobre la base de las evidencias que
se disponen por el momento. En la medida que
nuevas evidencias salgan a la luz es posible que al-
gunas ideas consideradas aqui sean modifieadas.
El estado Inca y la costa sur del Perét
Si las fechas arriba consideradas son correctas,
VALDEZ, Lidio M., 2018. La ocupaci6n Inca del valle de Acari. Revista Haucaypata. Investigaciones arqueolé-
gicas del Tahuantinsayo, Nro. 13: 6-15. Lima.
Lidio M. Valdez, Zz
Ta ocupacion Inca del valle de Acari
(Gi 1000- +
(1200 - 1800)
(GN 600 - 1200
(Jo-600
Elevation in meters
PACIFICO
SITIO ARQUEOLOGICO
I roptapo acruat,
Figura 1. Mapa de ubicacién de los sitios del periodo Inca del valle de Acari. Preparado por Lidio Valdez 2004.
a
y considerando que en 1534 toda forma de
Zobierno establecido por la administracién
Inca habria egado a su fin con la legada de
los espaiioles, la ocupacién Inca de Acari fue
muy corta, apenas algo de 50 afios. En efecto,
pobladores de Acari que fueron testigos de la
Hegada Inca posiblemente también Hegaron
a ver como toda forma de autoridad estable-
cida por los cuzquefios lleg6 a desintegrarse.
En otras palabras, la ocupacién Inca no fue
lo suficientemente larga como para asimilar
de manera satisfactoria a una poblacién que
habia aceptado el control Inca sin resisten-
cia alguna. Por su puesto, durante un tiempo
similar, el estado Inca si logré modificar por
completo la situacién que hallé en el valle de
Cafiete (Hyslop 1985 y Marcus 2017). Por lo
tanto, para comprender las variaciones exis-
tentes entre un caso y otro se hace necesario
REVISTA HAUCAYPATA. 8
Tnvestigaciones arqueologicas del Tahuantinsuyo
tener en consideracién Ia forma como la llegada
Inca fue recibida en una determinada region.
Desde nuestra perspectiva actual, parece que
para el estado Inca fue relativamente ms facil
imponer cambios drasticos sobre una poblacin
‘que se aferré a mantener su autonomia y sobera-
nia (D'Altroy 2003: 207), como fue el caso de los
Guareo de Cafiete (Hyslop 1985). Mientras tanto,
imponer cambios similares a una poblacién que
acepto la via pacifiea, y en consecuencia aliada,
no fue tan simple. En muchos casos las poblacio-
nes que fueron incorporadas al control Inca sin
resistencia alguna habrian sido dejadas intactas
y generalmente bajo el comando de autoridades
también locales. En situaciones como ésta, po-
blaciones “conquistadas” al parecer no tuvieron
otra alternativa sino continuar funcionando en la
forma como lo vinieron haciendo antes de la con-
quista. Delo mencionado hasta aqui, estas serian
Figura 2. Sitio arqueolégico de Otapara. Fotografia de Lidio Valdez 2014.
Lidio M. Valdez 9
Ta ocupacion Inca del valle de Acari
las principales razones por las que los diversos
pueblos que en iiltima instancia formaron par-
te del Tahuantinsuyo fueron afectados de ma-
nera diversa por la administracion Inca.
Sin embargo, es preciso anotar que no todos
los pueblos incorporados al control Inca via
mecanismos diplomaticos fueron tratados de
la misma forma. Al analizar la ocupacion Inca
de la costa sur, Menzel (1959) demostré la exis-
tencia de diferencias significativas entre todos
los valles de dicha region, no obstante que la
costa sur en conjunto habria sido conquistada
de forma pacifica. Por ejemplo, en el valle de
Chincha, la administraci6n Inca aproveché la
existencia de un gobierno centralizado y de su
centro de administracién (La Centinela) para
ejercer su gobierno (Morris y Santillana 2007:
135-136 y Menzel 1959: 129); mientras tanto,
en el valle de Acari, donde no habfa un gobier-
no comparable al de Chincha, la administra-
cin Inca se vio en la necesidad de establecer
un nuevo centro, en este caso Tambo Viejo
(Menzel y Riddell 1986).
De lo comentado resalta que, ademas de la
forma como se dio la incorporacion de una po-
Dlacion, situaciones especificas encontradas
por los Tnca en cada una de las regiones con-
quistadas también fueron tomadas en consi-
deracién, posiblemente en un esfuerzo por es-
tablecer una forma de gobierno eficiente. Esto
implica que la administracion Inca prest6 aten-
ci6n a los minimos detalles, incluido al tamaiio
de la poblacién local, forma de gobierno exis-
tente, recursos disponibles, entre otros. Puesto
en conjunto estas consideraciones, el impac-
to Inca sobre las poblaciones incorporadas al
control del estado Inca tenia que ser variado.
Ami juicio, el Tahuantinsuyo, que fue “la gran
amaigama de unidades que se diferenciaron
en tama, costumbres, estructura politica y
@ menudo en Lenguaje” (Morris y Thompson
1985: 24), fue la suma de estas variables, consi-
deradas hasta aqui en forma resumida.
Elestado Inca en el valle de Acari
Asi como anoté en la secci6n anterior, la con-
quista Inca del valle de Acari result6 en el es-
tablecimiento de Tambo Viejo (Menzel, Riddell
y Valdez 2012). Al tiempo de la Tlegada Inca,
al tamafio de la poblacién local de Acari pa-
rece haber sido bastante modesta y como tal
insuficiente como para ofrecer una resistencia
satisfactoria al ejercito cuzquefio (figura 1). La
mayoria de la poblacién local posiblemente esta-
ba concentrada en Sahuacari (Menzel 1959: 130),
asentamiento establecido en la pendiente de un
certo, pero manteniendo acceso directo hacia la
secci6n agricola mas fértil del valle, el valle me-
dio. Aproximadamente 10 Km valle arriba estaba
el asentamiento de Otapara, pero de tamaiio mu-
cho menor que Sahuacari. Entre estos dos asen-
tamientos estaba un tercero, Lucasi, que parece
haber sido el mas pequefio. Es posible que otros
asentamientos mas pequefios hayan existido en,
otras secciones del valle, pero la poblacién total
presente en todo el valle parece no haber sido ex-
tensa.
La ubicaci6n de Sahuacarf y de Otapara, sin em-
bargo, merece especial atencién. Otapara (figura
2) fue construido sobre una plataforma natural,
proxima al valle, pero a su vez en un lugar des-
de donde se podria ofrecer alguna resistencia de
orden militar. Por su parte, Sahuacari (figura 3)
fue establecida en la pendiente de un cerro que
da hacia el valle. El material de construcci6n fue
canteado del mismo cerro, de tal modo que el si-
tio no es necesariamente visible, especialmente
desde la distancia es dificil distinguir sus estruc-
turas. demas, el contorno del asentamiento esté
protegido por varios muros y todo parece sugerir
que Sahuacarf fue establecido para una posible
resistencia a alguna invasion fordnea. Es viable
que la poblacién de Acari se mantuvo informada
de lo que venfa sucediendo en los valles vecinos,
especialmente al norte con los Guarcos; una po-
blacién que desconoefa la capacidad del ejercito
Inca tal vez tuvo en consideracion dar resistencia
al avance Inca en un intento de mantener su au-
tonomia. Siguiendo este razonamiento, se puede
sostener que la eventual toma del valle de Nazca
por el ejército Inca posiblemente trajo abajo toda
posibilidad de resistencia,
Considerando que la poblacién local fue reduei-
da, Menzel (1959) sostiene que emplear la termi-
nologia ‘conquista’ no es la correcta, puesto que
Acari posiblemente nunca fue conquistado. Lo
que se dio en este valle parece que fue una situa-
cién donde la poblacién local no tuvo otra alter-
nativa que dar la bienvenida a los diplomaticos
Inca y aceptar sus condiciones, que al parecer no
fueron tan drasticas ya que el impacto cuzquenio
sobre la poblacién local fue muy superficial. Esto
es lo que se percibe en la cultura material.
‘Tal como se discute en otro trabajo (Menzel,
F REVISTA HAUCAYPATA 10
Tnvestigaciones arqueologicas del Tahuantinsuyo
il
_— = ee
Figura 4. Plano del centro administrativo Inca de Tambo Viejo. Preparado por Benjamin Guerrero 2017.
Lidio M. Valdez
Ta ocupacion Inca del valle de Acari
Riddell y Valdez 2012), el estado Inca orden6 la
construccién de Tambo Viejo en Acari (figura
4). Sibien el centro fue erigido siguiendo un di-
seiio Inca, no cabe duda que sus constructores
fueron los mismos pobladores locales de Acari.
La forma como las estructuras fueron construi-
das, generalmente de pirca (figura 5) y sin los
detalles resaltantes de las estructuras propia
mente Inca, como son las puertas y nichos tra-
pezoidales, indica que los constructores locales
tuvieron la libertad de llevar adelante el pro-
yecto de una forma que ellos conocian. En otras
palabras, Tambo Viejo es un excelente ejemplo
Nonde'se obaeria, por un lado, el poder del es-
tado Inca para ordenar a la poblacién local rea-
lizar el ambicioso proyecto, y, por otro lado, la
libertad de la poblaci6n local para ejecutar la
orden siguiendo sus propias formas construc-
tivas.
Una vez que Tambo Viejo fue establecido
y puesto en funcionamiento, parece que los
asentamientos encontrados en el valle por los
Incas siguieron siendo ocupados. Sin embargo,
el estado Inca fue capaz de reubicar a algunas
familias en las inmediaciones de Tambo Viejo
(Menzel 1959: 131), tal vez.con el objetivo de pro-
veer apoyo al centro Inca. Por su puesto, las ta-
reas de administracién ejecutadas desde Tambo
Viejo muy posiblemente fueron llevadas adelante
por personal local, quienes habrian sido conver-
tidos en funcionarios del incanato. De ser asi, las
familias reubicadas a las inmediaciones de Tam-
bo Viejo posiblemente fueron familiares de los
funcionarios locales quienes venian trabajando
para el estado Inca.
La influencia Inca en el valle de Acari
Aparte de la reubicaci6n de un mimero reduci-
do de la poblacién local hacia las inmediaciones
de Tambo Viejo, el impacto Inca sobre la pobla-
cidn local fue limitado. Esto es lo que se puede
advertir teniendo en consideracién la cultura
material. No obstante que el volumen de material
Inca, como la cerdimiea, que llegé al valle de Acari
fue muy limitado, los artesanos locales lograron
acceder a una variacién de motivos decorativos
que una vez modificados fueron plasmados en la
cerémica producida en el valle durante el tiem-
po de la ocupacion cuzquefia. Previa a la llega-
da Inca, los motivos decorativos fueron menos
Figura 5. Estructuras de pirea de Tambo Viejo. Fotografia de Lidio Valdez. 2017.
REVISTA HAUCAYPATA. 12
Tnvestigaciones arqueologicas del Tahuantinsuyo
Figura 6. Cerdmica del periodo Inca proveniente de Tambo Viejo. Fotografia de Lidio Valdez. 2017.
diversos. Por lo tanto, lo que se observa en Aca-
ri es un enriquecimiento de la alfareria local,
que obviamente continué siendo manufactura~
da, siguiendo los mismos parametros locales.
Es decir, la pasta y el acabado de la ceramica
fue la misma; los cambios se aprecian solo en
los disefios (Menzel y Riddell 1986).
Aparte de los motivos, los alfareros locales
también empezaron a imitar algunas formas de
Jas vasijas Inca (figura 6). Otras formas, como
es el caso especifico del kero, de lo que se cono-
ce, no fueron imitados. Las razones son desco-
nocidas, pero podria ser el caso que los keros
Inca tal vez. no llegaron a este valle. Estando
las tareas administrativas locales en manos de
personal local tal vez no fue necesario disponer
de materiales de servicio foraneos, y esta seria
una posible raz6n. De ser asi, los alfareros lo-
cales tal vez, nunea llegaron a ver un kero Inca;
si la poblacién local hubiera llegado a verlos,
es posible que éstos también hayan sido imita-
dos, pero parece que esto nunca se dio. Aqui es
oportuno recordar que la ocupacién Inca tuvo
corta duracién. Es posible, a su vez, que el estado
Inca no prioriz6 la asimilacion de las poblaciones
que aceptaron ser aliados Inca. Mientras la po-
blacién local funcioné a satisfaccién del estado
Inca, no habria la necesidad de efectuar cambios
inmediatos, que de otro modo pudo tal vez alterar
el funcionamiento local.
Lo aqui sostenido no implica que el estado Inca
dejé.a la poblacién local libre de todo. El incanato
manten{a control sobre ella, sea cual fuese la for-
ma como esta fue incorporada. En efecto, cl esta~
do Inca parece que invirtié considerable esfuerzo
en implantar su ideologia en la poblacién local.
En Acari la presencia de un centro de la magni-
tud de Tambo Viejo, incomparable a cualquier
establecimiento local, implicé de inmediato el po-
der de quienes legaron desde afuera. Dicho po-
der se expres6, ademas, en las actividades que se
cefectuaron en Tambo Viejo. Por ejemplo, contaba
con espacios amplios (plazas) establecidos para
congregar una numerosa poblacin y a quienes
Lidio M. Valdez 13,
Ta ocupacion Inca del valle de Acari
Figura 7. Posible ushnu Inca asociado a una plaza. Fotografia de Lidio Valdez 2017.
se les podia hacer Hegar mensajes de manera
directa. Al mismo tiempo, Tambo Viejo dispo-
nia de estructuras del todo desconocidas a la
poblacién local. Este es el caso de un largo mon-
ticulo establecido al lado este de la plaza mas
extensa de Tambo Viejo, la misma que posible-
mente fue un ushnu Inca (figura 7). Dicha es-
tructura, en asociacién ala plaza, posiblemente
fue establecida con la finalidad de transmitir la
ideologia Inca a la poblaci6n local. A su vez, el
posible ushnu y la plaza estaban asociados al
camino Inca que conecté Tambo Viejo con el
valle de Jaqut por el sur y el valle de Nazea por
el norte (Von Hagen 1955). Con esto, la pobla-
cidn del valle de Acari, que si bien ya mantenia
contacto con los valles vecinos, especialmente
con los del norte, ingres6 a una red mas am-
plia de interaccién tal vez nunca vista hasta
entonees en la region. Aunque por el momento
es dificil percibir el grado de influencia Inca,
existe la posibilidad que la poblacién local fue
expuesta a nuevas ideas y conceptos forineos,
Durante mi reciente visita al sitio de Otapara
encontré cerca a la cima de la plataforma na-
tural un grupo de tres illas (también conocidas
como conopas) que representan camélidos.
Dos de ellas habfan sido talladas en madera y
latercera en piedra (figura 8), y habian sido colo-
cadas juntas cerca a una roca. Se conoce que las
illas fueron artefactos asociados con los rituales
de los camélidos y al parecer era una practica
vinculada a los incas, La presencia de las illas en
Otapara es otra instancia que sugiere el interés
del estado Inca en transmitir sus conceptos e
ideales hacia la poblacién local.
Comentario final
Delo discutido hasta aqui, son varias las razones
por las que el Tahuantinsuyo terminé siendo lo
que fue: una unidad compuesta por una diversi-
dad (Malpass 1993: 2 y Malpass y Alconini 2010:
3). La diversidad fue resultado de las diversas
circunstancias locales encontradas por el estado
Inca ylas variadas respuestas implementadas por
cl estado Inca. Tal como se aprecia en el caso de
Ja costa sur, incluso una region que acepté una
incorporacién pacifica terminé siendo afectada
de manera diversa. Lejos de establecer el mismo
tipo de gobierno, lo que caracterizé a los incas fue
su flexibilidad, en algunas circunstancias incluso
adaptandose a condiciones locales particulares.
Por tiltimo, el empleo de conceptos como Impe-
rio y Estado, que para muchos implica homoge-
neidad, hace dificil apreciar en su real dimension
REVISTA HAUCAYPATA. 14
Tnvestigaciones arqueologicas del Tahuantinsuyo
Figura 8. Illas provenientes de Otapara. La primera en piedra y las otras dos talladas en madera.
Fotografia de Lidio Valdez 2014.
a formaciones socio-politicas del pasado. En
la medida que se viene aprendiendo mas de
dichas antiguas culturas, como el estado Inca,
nuestra perspectiva va cambiando, a tal punto
que para el caso del Tahuantinsuyo ya existe
cierto consenso que éste fue heterogéneo.
Agradecimientos
Los trabajos de investigacién arqueolégica en
Tambo Viejo se efectiian con el apoyo de una
beca otorgada al autor por la Social Sciences
and Humanities Research Council of Canada.
El plano del sitio fue elaborado por Gerson Ca-
bello y el dibujo final por Benjamin Guerrero.
En el campo se cont con la asistencia de Mai
tin Roque, Sarita Romero, Katherinne Aylas
Miguel Angel Liza y Willy Alarcén,
Bibliografia
D'ALTROY, Terence, 2003. The Incas. Black-
well Publishing. Malden.
HYSLOP, John, 1985. Incahuasi - The New
Cuzco, Caiiete, Lunahuand, Pert. British Ar-
chaeological Reports, International Series 234.
Oxford.
MALPASS, Michael, 1993. Variability in the Inca
state: embracing a’ wider perspective. In. Pro-
vineial Inca: Archaeological and Ethnohistori
cal Assessment of the Impact of the Inca State:
234-244. Michael Malpass (Editor). University of,
Towa Press. Iowa City.
MALPASS, Michael y Sonia ALCONINI, 2010.
Provincial Inca studies in the twenty-first cen-
tury. In Distant Provinces in the Inca Empire:
toward a deeper understanding of Inca impe-
rialism: 1-13. Michael Malpass y Sonia Aleonini
(Editors). University of Iowa Press. Iowa City.
MARCUS, Joyce, 2017. The Inca conquest of Ce-
rro Azul. Nawpa Pacha 37 (2):175-196.
MENZEL, Dorothy, 1959. Inca occupation of the
south coast of Peru. Southwestern Journal of
Anthropology 15: 125-142.
MENZEL, Dorothy y Francis RIDDELL, 1986.
Lidio M. Valdez
15
Ta ocupacion Inca del valle de Acari
Archaeological Investigations at Tambo Viejo,
Acari Valley, Peru 1954. California Institute for
Peruvian Studies. Sacramento.
MENZEL, Dorothy; RIDDELL, Francis y Lidio
VALDEZ, 2012. El centro administrativo Inca de
Tambo Viejo. Arqueologia y Sociedad 24: 403-
436.
MORRIS, Craig y Donald THOMPSON, 1985.
Hudnuco Pampa: an Inca city and its Hinter~
land. Thames and Hudson. London.
MORRIS, Craig y Julian SANTILLANA, 2007.
The Inca transformation of the Chincha capital.
In Variations in the Expression of Inca Power:
135-163, Richard Burger, Craig Morris and Rami-
ro Matos Mendieta (Editors). Dumbarton Oaks.
Washington, D.C.
VON HAGEN, Vietor, 1955. Highway of the Sun.
Duel. Sloan and Pearce. New York.
kar
REVISTA HAUCAYPATA. 16
Tnvestigaciones arqueologicas del Tahuantinsuyo
a
Naupallacta, un poblado prehispanico de patrén local ¢ inca. Cuenca
alta del rio Acari, Ayacucho
Mareo Taquiri Gor
marco.takiri@gmi
Apu Mendoza Pariona
apumendozapariona@gmail
Resumen
Se presentan datos obtenidos en trabajos de exploracién arqueolégicos efectuados en Naupallacta,
un poblado con arquitectura prehispénica tardia, ubicado en la cuenca alta del rio Acaré,
departamento de Ayacucho. Se hicieron estudios sobre la distribucién espacial de la arquitectura,
que condujeron a plantear a hipétesis de la existencia de un poblado con rasgos arquitecténicos
inca, siguiendo los conceptos basicos de la época anterior, posiblemente rukana. Este sitio muestra
en su planeamiento una forma singular de ordenamiento espacial, caracterizado por la adaptacién
de la arquitectura al relieve accidentado del lugar.
Palabras claves: Ayacucho, Naupallacta, rukana, Inca,
Abstract
We present data obtained in archaeological exploration works carried out at the site of
Naupallacta, a town that has late prehispanic architecture, located in the upper basin of the Acari
River, department of Ayacucho. Studies were made on the spatial distribution of architecture,
which led to the hypothesis of the existence of a village with Inca architectural features, following
the basic concepts of the previous era (possibly rukana). This site shows in its planning a singular
form of spatial ordering, characterized by the adaptation of the architecture to the rugged relief of
the place.
Keywords: Ayacucho, Naupallacta, rukana, Inca.
Introduccién
Las fuentes documentales, entre ellas las er6-
nicas y principalmente los estudios etnohisté-
ricos, nos informan sobre la presencia inea en
el territorio de la macroetnia rukana. Segin
Luis de Monz6n (1881 [1586]), corregidor de
Jos antiguos territorios rukana-soras, este es-
pacio comprende las altas planicies de la actual
provincia de Lucanas y las lomas de la vertiente
occidental de los Andes, y corresponde a distin
tos pisos ecolégicos, claramente zonas de facil
transicién y comunicacién natural, favorable
para una complementariedad ecol6gica (Murra
2002). Recientes estudios arqueolégicos han
confirmado la ocupacién inca de esta region
(Cavero 2010 y Meddens y Schreiber 2010).
EI objetivo de este articulo es presentar los
resultados iniciales de nuestra investigacién so-
bre la planificacién prehispénica en Naupallacta.
Los datos que se presentan provienen de los tra-
bajos arqueolégicos de campo realizados en este
sitio; en los cuales se ejecut6 una prospeccién in-
tensiva en Naupallacta y sus alrededores con el
objetivo de identificar la arquitectura y los rasgos
culturales prehisp4nicos. Los resultados iniciales
nos confirman la existencia de un poblado pre-
hispanico con arquitectura rukana ¢ inca.
Naupallacta
Geograficamente se ubica en la margen derecha
del rio Naupallacta, en la cuenca alta del rio Aca-
ri, Politicamente est dentro de la jurisdiccion
del distrito de San Pedro, provincia de Lucanas,
departamento de Ayacucho. El sitio se emplaza
‘TAQUIRI GONZALEZ, Marco y Apu MENDOZA PARIONA, 2018. Naupallacta, un poblado prehispanico de
patrén local e Inca, Cuenca alta del rio Acari, Ayacucho, Revista Haucaypata, Investigaciones arqueolégicas
del Tahuantinsuyo, Nro. 13: 16-33. Lima.
Marco Taquiri Gonzélez y Apu Mendoza Pariona 17
‘Naupallacta, un poblado prehispanico de patron local ¢ Inca. Cuenea alta del rio Acari, Ayacucho
sobre una cadena de promontorios y colinas
que se extienden en una planicie aluvial de-
limitada por los tributarios del rio Acari, rios
‘Naupallagta y San Pedro, cuya geomorfologia
est compuesta por rocas graniticas de origen
fgneo que afloran en la superficie, Naupallacta
se ubica a 3409 msnm, que corresponde a la
eco-zona definida como Bosque Seco Montano
Bajo (Tossi 1960) o region Quechua (Pulgar
Vidal 1967). Asimismo, se asienta en el limite
superior de la region quechua, un “geosistema
de transicién” (Dollfus 1981), es decir entre el
frio delas punas y el templado de la quebradas.
Antecedentes de Investigacion
Informacién etnohistérica
*Pedro Cieza de Len (1880: 178 [1553: Cap.
XLVI). Relata cronologicamente la incursion
de Inca Yupanqui (Pachacutec) en territorio
chanca y la guerra que tuvo contra los soras, asi
como ei inicio de la ocupacién inca de la zona:
“Elrey salié de alliy anduvo hasta la provincia
de Andaguaylas, a donde le fue hecho solemne
recebimiento y estuvo alli algunos dias, deter-
minando si iria a conquistar a los naturales de
Guamanga, o Xauxa, o los Soras y Rucanas;
mas después de haber pensddolo, con acuerdo
de los suyos determiné de ir a los Soras. Y sa-
liendo de alli, anduvo por un despoblado que
iba a salir a los Soras, los cuales supieron su
venida y se juntaron para se defender. Habia
enviado Inga Yupangue capitanes con gente
por otras partes muchas a que allegasen las
gentes a su servicio con la més blandura que
pudiesen y a los soras envi6 mensajeros sobre
que no tomasen armas contra él, prometien-
do de los tener en mucho sin les hacer agravio
ni dafto; mas no quisieron paz con servidum-
bre sino guerrear por no perder la libertad. Y
asi, juntos unos con otros tuvieron la batalla,
la cual, dicen los que tienen de ello memoria,
que fue muy renida y que murieron muchos de
ambas partes, mas quedando el campo por los
del Cuzco [...]°.
*Pedro Pizarro (2013: 160 [1571]). Describe el
camino de “uni6n a los Tlanos” como una via
importante que comunica la region de Nazea
con lasaltas planicies de Lucanas: “Subido pues
Hernando Pizarro, como digo, por la Nazca a
una provincia que se llama Soraz [Soras], de
aqui fue por muchos despoblados y exquisitos
caminos, por que Almagro no supiese donde
iba, a causa de que no le tomase algunos pasos
y le aguardase en ellos; también por desechar
dos rios grandes que se llaman Abancay y Apo-
rima; estos rios van ala Mar del Norte™.
*Cristobal de Albornoz (en Duviols 1967 [1584]).
Entre los afios 1570-1577 efectud una visita a los
antiguos repartimientos de los Rukanas y Soras
en el proceso de “extirpacién de idolatrias”.
“Luis de Monz6n (1881b: 204 [1586]). Jiménez
de la Espada publicé la visita realiza por Luis de
Monzén, quien por instrucciones del Rey Felipe
II de Espana efectué la “Descripcion de la tierra
del repartimiento de los Rucanas Antamarcas”.
En ella describe el area geogritica y las tradicio-
nes culturales de los rukana. Monz6n pone de
manifiesto la funcién que tuvieron los rukanas
de ser cargadores de la litera del inca: “Los indios
de este repartimiento con los de Atunrukana, se
ocupan en traer al inga y levarle por toda esta
tierra donde él queria ir, en unas andas, y asi lo
Uamaban pies del inga®. Gracias a esta funcion
lograron distincién y privilegio: “y respecto des-
to los quiso mucho (el inca] y les dio la mas ga-
lana guaraca por senal, que traen en la cabeza,
que es blanca y colorada’.
“José de Acosta (2003: 395 [1590]). Indica que
los rukana fueron cargadores del inca: “De cada
provincia le traian lo que en ella habia escogido:
de los lucanas, con anderos para llevar su litera
Lr
*Garcilaso de la Vega (1945: 13. y 169 [1609]).
Informa el nimero de la poblacién rukana y la
funcién de ser anderos del inca: “quinze mil vezi-
nos, gente ganada y bien dispuesta. Los cuales,
en llegando a edad de veinte anos, se ensayaban
a traer las andas [del inca] a sesgas”. Agrega que
la provincia de los rukana estaba dividida en dos
parcialidades: Rueanay Hatun - Rueana (Rucana
la grande), y estaba poblada por: “gente hermosa
y bien dispuesta, las cuales redujo [Inca Roca]
con mucho aplauso de los naturales”.
“Santa Cruz Pachacuti (1993: 221 y 265 [1613]).
Segiin el cronista el inca Pachacutec incursiond
en el territorio de los chaneas conquistando las
etnias que formaban parte de la Confederacion
Chanka: “y en el entretanto el dicho Pachacuti
Ynga Yupangui les conquista a toda la provin-
ciade los Angaraes y Lucanas y Soras (...]".
1Eleronistay soldado Pedro Pizarro, relata el desplaza-
miento de Hernando Pizarro, que seguia a las tropasal-
magristas porestaruta, previaala guerra de LasSalinas.
a
Durante el episodio de la guerra entre Huas-
car y Atahualpa, Santa Cruz Pachacuti detalla
la funci6n especial de Jos rukana de ser car-
gadores de la litera del inea Huascar: “y assi
quando estaban todos los orejones turbados
entra Quisquis y Rumi Nahui y Ocumari. Al
fin los derriban a los camauatas y Lucanas,
cargadores del ynga, y assi los prende y gana
el cuerpo del Guasear Ynga Inti Cussi Guallpa
[Huasear], llevdindoles presso a Salleantay”.
*Guaman Poma de Ayala (1980: 304 [1615)).
Describe la geografia y los pueblos que forma-
ban parte de la macro etnia rukana. Ademés,
deseribe una serie de tambos y caminos que
existieron en la regién de Ayacucho, también
se refiere a los puentes de criznejas de Soras y
Aucaré, Guaman Poma escribe sobre un episo-
dio de la conquista de Huayna CApae a la re-
gion de Quito y algunas provincias del norte del
imperio: “Como el ynga pelea con su enemigo
de encima de las andas. Tira con piedras de oro
fino de su pilleo ranpa [andas de color rojo] a
su contrario [...] y conquista la provincia de
Quito, Cayanbi, Cicho, Lataconga, Guanca Bil-
ca, Canari, Chachapoya, Chupaycho y le sugeta
Guayna Capac Ynga”. Este episodio esta repre-
sentado en una ilustracion, donde aparecen los
soras y rukanas cargando las literas del inca”
(figura 1).
*Bernabé Cobo (1892: 273 [1653]). Se refiere
a los rukana como cargadores del inea:* [...] en
la provincia de los Lucanas, que por ser gente
acomodada para cargar las andas del Inca, por
tener el paso segiin ellos dicen Ilano, todos los
anderos del Inca eran de la dicha provincia”
Como hemos visto las crénicas hacen refe-
rencia al rol de los rukanas como cargadores
de la litera del inca, por esta razén gozaban de
privilegio. Si tomamos como referencia el ini-
cio de la incursién de Pachacutec en territorio
rukana en el primer tercio del siglo XV (Rost-
worowski et al, 2012), los rukana cumplieron el
rol de anderos del inca mas de un siglo aproxi-
madamente’. éCual fue la razon de esta distin
cién? Las informaciones histérieas no brindan
suficiente informacién al respecto, pero las re-
cientes investigaciones arqueologicas resaltan
Ja importancia econémica que tuvo esta drea.
Por ejemplo, Contreras et al. (2012) explo
16 las canteras de obsidiana en las punas de
Huancasancos, vidrio volednico perteneciente
al tipo Quispisisa hallado en la costa central y
REVISTA HAUCAYPATA. 18
Tnvestigaciones arqueologicas del Tahuantinsuyo
YR am Jamar aby SY
rs lacatipis a atiog ORES
mV Stine |
Figura 1, Dibujo de Guaman Poma. El Inca Huayna
Capac es llevado en su litera por los indios de los gru-
pos étnicos de Andamarea, Soras, Lucanas y Parina-
cochas (Guaman Poma 1980: fig. 335 [1615}).
sur del Perit (Burger y Glascock 1999). Meddens
y Schreiber (2010) enfatizaron la importancia
2 El rétulo de a ilustracién sefiala: ANDAS DEL INGA,
PILLCO RANPA [andas de color rojo]. Guayna Capac
Ynga ua a la conquista de los Cayanbis, Guanca Bilca,
Canari, Ciecho, Chachapoya, Quito, Lataconga. Llevan
los indios Andamareas y Soras, Lucanas, Parinaco-
chas a la guerra y batalla, de priesa lo leuan. (Guaman
Poma 1980: fig. 335 [1615]).
3 Se ha tomado la referencia de Rostworowski (2011:
423) sobre la posible fecha del principio del mandato
del inca Pachacutec. Al respecto indica: “Sarmiento de
Gamboa y Betanzos sefialan la edad del principe Cusi
Yupanqui [Pachacutec], cuando el ataque chanka al
Cuzco, como de veinte a veintitrés aos”. Consideran-
do el advenimiento de Pachacutec en 1400, se puede
afirmar que su gobierno se inicié en los primeros afios
del siglo XV.
Marco Taquiri Gonzélez y Apu Mendoza Pariona 19
‘Naupallacta, un poblado prehispanico de patron local ¢ Inca. Cuenea alta del rio Acari, Ayacucho
de la agricultura en tiempos inca en los valles
de Sondondo y Chicha- Soras, lo cual se refleja
en la gran inversi6n y construcci6n de terrazas
productivas en estos valles. Ademas se cuenta
con la existencia de ushnus o santuarios de al-
tura en las punas de Lucanas y Huancasancos',
Cavero (2010) resalta la importancia de esta
zona como Area pastoril de vicutias; cuyo pelo
fue apreciado por los incas. Ademis, las inves-
tigaciones comentadas resaltan la importancia
agropastoral y mineral de esta zona, en la cual
los incas desarrollaron diferentes estrategias
de conquista para consolidar su anexién al Ta-
huantinsuyo.
Estudios arqueolégicos de la zona
Estos resaltan la presencia warien la cuenca de
Jos rios mas importantes del sur de Ayacucho,
entre ellos la cuenca de los rios Caracha, Son-
dondo y Chicha-Soras; ademas de la ocupacion
inca en las zonas alto andinas de las provineias
de Lucanas y Huancasancos. Frank Meddens
(a991) exploré la zona de Pampachiri, en el va-
Ile del rio Chicha-Soras, documentando siete
yacimientos arqueolégicos del horizonte me-
dio, el mis grande fue Chiqna Jota. Meddens
(1991: 19) concluye: “No cabe duda alguna
de que para el Horizonte Medio 2, el valle de
Chicha-Soras se encontraba bien adentro de
la zona de dominio wari”. Katherine Schreiber
(1987 y 1991) prospecté el valle de Sondondo,
identificando cambios en el patron de asenta-
miento. En la época 1B del Horizonte Medio se
fund6 Jineamocco, como centro administrativo
wari, y se construyé masivamente terrazas alo
largo del valle. Casi toda el 4rea ocupada en el
Horizonte medio fue abandonada al final de la
época 2B del Horizonte Medio, se dieron eam-
Dios notorios en el patron de asentamiento, se
establecicron nuevos sitios en la cresta de los
cerros y la mayoria de ellas fueron fortificadas.
Al respecto Scheriber (1991: 21) informa: “La
correlacién més notable con la caida de wari
en esta regién es un cambio repentino en los
patrones de asentamiento. Se establecieron
4 Gabriel Ramén (2015) ha resaltado la relacién de
Jos ushnos con la divinidad Ilapa, dios atmosférico
relacionado con Ia lluvia, el rayoyeltrueno. Esteesun
punto importante de anilisis ya que, segtin Baulenas
(2016), esta divinidad estaba relacionada con grupos
pastoriles desde antes de la aparicién de los incas.
nuevas aldeas en una parte més restringida del
valle y la mayoria de ellas estaban fortificadas.
No esta claro si se traté de facciones beligeran-
tes dentro del valle, 0 si su objetivo era la defen-
sa de invasores provenientes de otras zonas. Lo
que sfesté claro es que hubo un gran incremento
enel conflicto, lo que aparentemente comenzé al
momento del colapso de wari”.
Lo interesante es que un hecho similar se ob-
serva en un amplio territorio que constituyé el
centro de desarrollo del estado wari. Schreiber
(2991) comenta que Jincamocco fue despoblado
al final de la época 2B del Horizonte Medio. Isbell
(1978) indica que al final del Horizonte Medio
2B los asentamientos post-wari del valle de San
Miguel fueron edificados en las cumbres mis al-
tas. Valdez y Vivanco (1994) mencionan cambios
en los patrones asentamientos de los poblados
chanka de la cuenca del rio Caracha, ubicdndo-
se estos poblados en lugares estratégicos de ca-
réeter defensivo y de amplia visibilidad. Vivanco
(ag98 y 2003) identified, en la cuenca de los rios
Pampas y Caracha, sitios fortificados con muros
defensivos con estructuras de planta circular sin
aparente planificacion, uno de los factores que
no permitié la planificacién parece haber sido
la accidentada topografia. Al respecto Vivanco
(1998: 179) indica: “La ocupacién de las cimas
de la cadena de montanas asegura el control,
defensa y preparacién para contestar cualquier
ataque que pudiera sufrir de los enemigos, luego
del ocaso wari los incidentes de los movimientos
sociales por dominio de control territorial pudo
haber dado el origen de un nuevo modelo de
asentamiento humano y patrén arquitecténico
expresadas en el cambio brusco y violento en ca-
lidad de produccién alfarera”. Este patrén cons-
tructivo es similar a lo observado por Lumbreras
(2959) en otras partes de esta region.
Como vemos la evidencia arqueologica sugiere
que en el periodo Intermedio Tardio los asenta-
mientos fueron construidos en lugares defensi-
vos en la cima de los cerros y collados, y dentro
de un espacio territorial estratégico que permitié
la actividad agro-pastoral. Una de las investiga-
ciones mis recientes en la zona estuvo a cargo de
‘Yuri Cavero (2010), quien efectu6 prospecciones
y excavaciones arqueolégicas restringidas en el
io arqueoldgico de Osqonta, las cuales fueron
las primeras excavaciones que se realizaron en.
un ushnu inca ubicado en la eco-zona puna de la
provincia de Lucanas.
ak REVISTA HAUCAYPATA 20
Tnvestigaciones arqueologicas del Tahuantinsuyo
Figura 2, Relieve de la cuenca alta del rio Acari, imagen tomada de la cima de Naupallacta en direccin oeste.
Foto de Marco Taquiri.
Los trabajos realizados en el 4rea de invest
gacion, asi como la informacién de los cronis
tas (Cieza 1880 [1553]; Garcilaso 1945[1609];
Monz6n_1965[1881)), hacen referencia a la
ocupacién del area por la macro etnia rukana,
que forma parte de la Confederacién Chanka
(Gonzales Carré 1992 y Lumbreras 1974). La
ubicacién geogrifica y estratégica, los tipos de
construcciones arquitectnicas, la distribu-
cién espacial y la cultura material sugieren que
Naupallacta corresponde a un poblado ocupa-
do durante dos periodos: rukana e inca. Cavero
(2010: 27) comenta sobre las caracteristicas y
el uso del espacio de los poblados del Interme-
dio Tardio en el 4rea rukana: “Después de la
caida del Imperio Wari, ia regién de Ayacu-
cho entra en una etapa caracterizada por la
presencia de una variedad de grupos étnicos;
cuyas Greas de desarrollo se encuentran vin-
culadas a pequeftas cuencas hidrogréficas
y/o valles [...]. Cada uno de estos grupos ét-
nicos tenian su propia identidad y en las par-
tes finales del intermedio tardio formaban
parte de la llamada confederacién chanka”.
La consolidacién del estado inca se inicié con
la expansi6n de su territorio luego de la derro-
ta de los chancas, posteriormente en su avance
anexaron a las diferentes etnias que formaban la
denominada confederacién chanea, utilizando
diferentes estrategias de dominacién. Las cr6-
nicas informan la anexién violenta de los soras
quienes ante la invasion inea, huyeron y se refu-
giaron en ‘un pertol fuerte, questa cerca al rio
de Vileas” (Cieza 1880: 179 [1553: Cap. XLVI).
Cieza posiblemente hace referencia al sitio Puk:
rd, que se configura como un pefiol 0 fortaleza
natural, y est en la actual provincia de Huanca-
ancos (Vivanco 2003). Por otro lado, los incas
para asegurarse el control de los recursos de las
reas fueron anexando de manera pacifica a los
curacas rukana, a través de la mecinica recipro-
ca: “y a este obedecian [al curaca] y este estaba
puesto por el Inga, y que por orden del Inga les
daba mujeres y que heredaban sus cacicazgos t
seforios sus hijos mayores 0 de mas habilidad”
(Monz6n 1881: 188 [1586]).
De esta forma se dieron anexiones violentas y
pacfficas, estableciéndose un control territorial a
través de una compleja y jerarquizada red de c:
minos. A lo largo de estas vias ubicaron una serie
de sitios administrativos euya funcién principal
fue controlar los recursos existentes en cada re-
gidn. Luis de Monz6n, describe el camino inca de
‘Los Llanos, el cual unfa paredones (en Nazca),
Marco
Faquiri Gonzal
jaupallacta, un poblado prehispanico de patron local e Inca, Cuenca alta del rio Acari, Ayacucho
y Apu Mend
Pariona
Figura 3. Vista del monticulo principal (Sector A-urbano). Foto de Marco Taquiri.
Hatun Rukana, Aucara y Soras: “Eleamino real
que viene de Lima al Cuzco, el que dicen de Los
Llanos, pasa por la plaza deste dicho pueblo
de Guayllapampa [Aucaré], y va al pueblo de
San Pedro de Queca y de alli pasa adelante
al pueblo de los Soras” (Monz6n 1881b: 201
[1586]). Entre estos caminos existian tambos y
poblados, los cuales cumplieron diversas fun-
ciones, como posada temporal y centro urbano
de caracter local. Cavero (2010: 24) identifies
poblados y sitios asociados al camino de Los
Llanos, enitre ellos Pulapuco de Lucanas. Con-
siderando la relativa cereania de Naupallac-
ta con el camino inca descrito, posiblemente
existieron ramales de esta importante via, que
conectaban centros poblados, como es el caso
, donde el camino principal,
ste sitio, proviene del lado norte
en direcci6n a Lucanas. Los estudios sobre la
presencia inca en la sierra sur nos muestran la
variedad de estrategias utilizadas por los eu:
quefios. Como parte de ella, construyeron esta-
Dlecimientos locales para su control, el sitio Ar-
queologico Naupallacta no parece formar parte
de la planificacién original inca del sitio, sino
que corresponde a un poblado de caracteristi-
cas locales, con edificios de rasgos arquitect6-
nicos inca. Probablemente la influencia inca en
Naupallacta se originé en las primeras épocas
de la expansi6n inca, considerando la informa-
cidn de los cronistas sobre la primera incursion
del inca Pachacutec en el area ocupado por la
macro-etnia rukana.
Caracteristicas y emplazamiento de
Naupallacta
‘Naupallacta se ubica sobre una colina alolargo
de una cadena de cerros ondulantes, que se ex-
tienden en una ligera planicie por la margen de-
recha del rio hom6nimo. Esta delimitado al sur
por este rio, afluente del Acari, que recorre el
territorio de noreste a suroeste’ (figura 2). Nau-
pallacta est conformado por tres monticulos na-
turales 0 colinas de mediana elevaci6n, las cuales
presentan arquitectura prehispanica tardia. El
monticulo principal tiene forma c6nica al estar
conformado por terrazas y plataformas de gran
dimensién. Sobre la cima del monticulo resal-
ta un afloramiento rocoso, caracteristica que la
hace facil de reconocer desde lejos. Presenta tres
seetores: Sector A (urbano), Sector B (funerario)
y Sector C (cantera).
“Sector A - Area urbana. Se localiza al sur
del conjunto arquitect6nico de Naupallacta. Es el
mds imponente y de mayor extensién, Es cons
derado como el rea urbana de la época local e
inca. Est4 rodeado por terrazas que rematan en
una plataforma superior de caracter ceremonial,
ubicada en la cima del monticulo y en el eje cen-
tral del sitio. Se trata de una plaza ovalada, ala
que se accede desde el norte por una escalinata
de graderias construidas con lajas y piedras pla-
nas. El acceso se pierde a medida que se avanza
ala parte superior, el cual remata en una entrada
que comunica a la cima de la colina. A un lado
de la plaza hay un afloramiento rocoso, rodeado
por un muro bajo que delimita y encierra a esta
piedra. Por su configuracién parece conformar
5 El rio Naupallacta es la fuente de agua més cereana
del sitio arqueol6gico. Esté ubieado a 300 metros en
pendiente desde la planicie hasta el fondo de su eauce
y ha cortado un profundo cafién por donde discurre
hasta confluir con el rio Acar
a
un adoratorio. En el centro de la plaza se en-
contré una piedra con un orificio en la parte su-
perior, este rasgo indica el uso ritual a manera
de repositorio de liquidos u ofrendas. La plaza
funcionaba como un espacio de caracter cere-
monial y la estructura fue un santuario de la
época rukana y fue una huaca importante en la
€poca inca. La propension incaica a incorporar
santuarios preexistentes a su imperio, a medi-
da que se expandian a lo largo de los Andes, ha
sido bien documentada (Bauer et al. 2013: 127).
La mitad oriental del monticulo (flanco oeste)
contiene varias concentraciones de edificios
incaicos, erigidos sobre terrazas acondiciona-
das a la escarpada ladera. La mitad occidental
(flanco este) presenta restos mal conservados
de un poblado rukana (figura 3).
-Flanco este. El lado oriental del Sector A esté
conformado por un grupo arquitect6nico de re-
cintos de planta circular, identificado como el
sector inca. Este lado del monticulo contiene
las terrazas, edificios y plazas mas grandes, con
mayor altura y, posiblemente, los mas impor-
tantes del sitio. Los muros de las terrazas estén
orientados de norte a sur y siguen el desnivel
del terreno logrando una forma sinuosa para
adaptarse a la topografia. Estos muros presen-
tan revestimiento de pirca y sostienen un re-
Teno de material. Por su configuracién forman
terrazas, sobre las cuales se erigen las vivien-
das. Estas son unidades de planta circular, con
el sello distintivo de la arquitectura inca, se en-
cuentran dispersas 0 formando grupos arqui-
tectonicos alrededor de patios compuestos por
terrazas. Los recintos estén interconectados
|. Izquierda: Muestra de roca Ni
copica: Fragmentos de fenoeristal
REVISTA HAUCAYPATA.
Tnvestigaciones arqueologicas del Tahuantinsuyo
e plagioclasas y vidrio volednico. Denomin:
22
por pasajes y aecesos muy estrechos, uno de ellos
asciende a la parte superior (cima). Algunos se
construyeron sobre la ladera escarpada, ade-
cuando las estructuras a las restrieciones topo-
graficas, en algunos casos con una ligera prepa-
raci6n del terreno, en otros, adosando los muros
alas salientes 0 rocas naturales.
-Flanco oeste. El lado occidental del Sector A esta
conformado por un conjunto de unidades arqui-
tectonicas de planta circular, identificado como
el area del poblado local o rukana. Las estructu-
ras principales son recintos circulares erigidos
sobre andenes obtenidos mediante la confor-
maci6n de terrazas. Estan dispersas o formando
grupos arquitectOnicos alrededor de patios o te-
rrazas interconectados por pasajes y accesos muy
estrechos. Por lo general la entrada se orienta al
sur, probablemente en sentido contrario a la di-
reccién del viento, que corre de oeste a este, si-
guiendo el curso de la cuenca alta del rio Acari.
Los edificios cumplieron funcion de vivienda, en
algunos casos se encuentras de dos a tres grupos
de viviendas con entradas independientes. Esto
respondié a la necesidad de tener ambientes dis-
tintos ya que cada unidad podria cumplir funcio-
nes distintas, entre ellas ambientes de cocina 0
reposo. La presencia de restos de artefactos liti-
cos y cerdmica utilitaria cercanos a los recintos
asf lo da a entender.
*Sector B - Area funeraria: Esta configura-
da por una colina natural ubicada al noroeste del
Sector A, lugar proximo al acceso principal que
se prolonga desde el norte. El Sector B esta con-
formado por dos tipos de estructuras funerarias:
chullpas y cavidades funerarias. Las estructuras
ente del Sector C - Cantera
Derecha: Deseripeién mieros-
‘ion: Roca fgnea
volcinica, tufo lapillitico de eomposicién andesitica,
Marco Taquiri Gonvélez y Apu Mendoza Pariona 23
‘Naupallacta, un poblado prehispanico de patron local ¢ Inca. Cuenca alta del rio Acari, Ayacucho
Figura 5, Izquierda: Muestra de roca Nro. 02, fragmento proveniente de la sillerfa de un recinto inca. Dereeh:
Fragmentos de fenocristales y plagio
ico de composicién andesitica.
Descripcién microse6pic:
fgnea volednica, tufo lapill
estn ubicadas en el flanco oriental, fueron edi-
ficadas con una ligera preparacién del terreno
y otras adaptandose a las afloraciones rocosas
y la mayoria tiene su acceso orientado al este.
‘Al pie de la colina se han identificado restos de
una escalinata que conectaba al camino princi-
pal con el area funeraria.
"Sector C - Cantera. Se ubica al norte del
monticulo principal y se extiende en un despe-
fiadero de gran clevacin que abarca un area
de 1.60041 ha. Se trata de un espolon erosiona-
do con afloramiento de rocas igneas. Este lugar
forma el tamulo de andesita mas grande del
rea investigada y contiene material apropiado
para el desbastado y tallado de la sillerfa de los
edificios. El andlisis petrografico ha confirma-
do la similitud en la composicion de la silleria
inca con la roca andesita, lo cual indica que
este material proviene del Sector C. Asimismo,
ha demostrado que el material de los recintos
inca y el material pétreo de la Cantera (sector
C) pertenecen al mismo grupo geoquimico’,
ectonicas en
Tipos y categorias arq
Naupailacta
Arquitectura habitacional
“Tipo A: vivienda local o rukana. Las v
viendas del periodo local presentan planta cir-
cular, fueron edificadas con lajasy cantos natu-
rales unidos con mortero de barro. Los muros
presentan una hilada de técnica rustica con las
piedras, que dan la apariencia de haber sido
labradas toscamente en los ‘ingulos, colocadas
de modo horizontal respecto al eje del para-
mento. Los muros tienen una altura de 1.60
m (recinto mejor conservado) y un didmetro
sobre matriz vitrea. Denominacién: Roca
de 5 a 6 m. Los vanos de acceso rectangulares
presentan lajas y piedras angulosas con junt:
rusticas, la cubicrta posiblemente fue cénica con
armadura de viguetas entrelazadas de ramas
de drbol apoyada sobre el remate de los muros,
luego protegidas con paja o ichu (Stipa ichu), tal
como aparece en las cubiertas modernas de los
pastones de altura (figura 6).
“Tipo B: viviendas inca. Fueron elaboradas
con canteria fina, cuya distribucién espacial in-
dican un uso integral del espacio logrando una
magnifica adaptacion de la arquitectura a la to-
pografia. Claramente la forma deriva de la v
vienda rural de la época local, si bien el tamafio
ya téenica son de la época inca. Es una varian-
ic formal de los recintos del periodo tardio con
planta circular. Por lo general las viviendas in-
caicas fueron erigidas sobre terrazas y fueron
adaptadas a la topografia del lugar. La base y
parte de los muros se sostienen sobre bloques
de roca, adaptindose el edificio perfectamente
al relieve natural. Dichas viviendas presentan
planta circular. Fueron construidas con lajas y
piedras labradas en doble hilada con aparejo del
tipo celular y rustico unidos con mortero de ba-
rro. Los muros tienen una altura de 2.10 m (re-
cinto mejor conservado), un diametro de ocho
a diez metros y presentan una ligera indina-
cidn hacia el interior, caracteristica de la técnica
6 El anilisis petrografico fue realizado en el laborato-
io de Mineralogia de la Universidad Nacional de In-
genieria. Se tomaron dos fragmentos de roca para las
muestras: la primera proveniente del Sector Cantera
(figura 4) y la segunda de un recinto de la época inca
(figura 5).
Figura 6. Izquierda: recinto del periodo rukana, Derecha: dibujo isométrico del recinto. Naupallacta,
Sector A - Urbano/Flanco oeste. Foto y dibujo de Marco Taquiri y Apu Mendoza.
REVISTA HAUCAYPATA. 24
Tnvestigaciones arqueologicas del Tahuantinsuyo
Figura 7. Izquierda: recinto del periodo inca. Derecha: Dibujo isométrico del recinto. Naupallacta,
Sector A Urbano/Flanco este. Foto y dibujo de Marco Taquiri y Apu Mendoza.
inca, Algunos recintos poseen hornacinas pe-
quefias en el paramento interno, los vanos de
acceso trapezoidales exponen piedras labradas
con engaste del tipo almohadillado, en algunos
casos una gran piedra labrada de mas de 1 me-
tro de largo fue colocado como dintel, la silleria
que formaban las jambas del vano se encuentra
dispersa cerca de la entrada’ (figura 7).
Respecto a la técnica constructiva de estas
viviendas, podemos distinguir tres: (1) Almo-
hadillado: las piedras han sido labradas en
formas rectangulares y de poliedros muy bien
encajadas. En Naupallacta el rasgo principal
de la técnica inca es el engaste de las piedras
labradas y el desbastado en sus aristas, lo cual
da como resultado la técnica del almohadillado
de juntas hundidas. Los paramentos presentan
mejor acabado como resultado de esta técnica.
Todos los accesos de los recintos ineas poseen
esta técnica®. (2) Celular: esté formado a base
de piedras ligeramente labradas de tamaiios me-
dianos de formas irregulares, colocadasensu lado
7 Porras Barrenechea (1948: 24)) siguiendo las des-
cripeiones de Guaman Poma indica las earacteristicas
de los poblados rukana: “vivian en casas bajas y pe-
queiias de piedra y de adobes, enlucidas con tierra, y
cubiertas de paja. Las casas de los caciques 0 de in-
dios principales eran algo mayores que la de los indios
ordinarios, denunciando los instintos jerérquicos que
revelara en su obra el cronista Lucana”, En esta des-
cripeién se distingue claramente las diferencias de las
unidades habitacionales. En Naupallacta, durante la
época inca, el uso de las formas arquitecténicas, por
parte de la elite, probablemente es el reflejo de la na-
cionte relacién politica local con el imperio inca.
8 Protzen (2014: 373) indica la técnica del almohadilla-
do inea: “Las juntas hundidas son, al menos en parte,
el resultado de una técnica usada para cortar las aris-
tas de las piedras, técnica que deja un éngulo diedro
entre dos caras adyacentes que excede los 90 grados”.
Marco Taquiri Gonzélez y Apu Mendoza Pariona 25
‘Naupallacta, un poblado prehispanico de patron local ¢ Inca. Cuenea alta del rio Acari, Ayacucho
‘TIPOS DE MAMPOSTERIA INCA EN NAUPALLACTA
A. PARAMENTO DE APAREJO ALMOHADILLADO
B, PARAMENTO DEAPAREJO CELULAR
. PARAMENTO DEAPAREJO RUSTICO
Figura 8. Tipos de mamposteria inca en Naupallacta, Sector A - Urbano/Flanco este. Dibujos de Marco
Taquiri y Apu Mendoza.
mis plano, seguidas de un relleno de piedras,
pequefias asentadas con mortero de barro y
(3) Rustico: se caracteriza por la utilizacién de
piedras alargadas. Los muros presentan doble
hilada de piedras colocadas horizontalmente
y unidas con mortero de barro. El paramento
de los muros son circulares (figura 8), salvo los
aecesos formados por piedras labradas de en-
gaste almohadillado (figura 9).
Arquitectura funeraria
*Chullpas. Presentan planta circular. Han
sido edificadas con lajas y cantos naturales uni-
dos con mortero de barro e inelusiones de pa-
chillas. El muro presenta doble hilada de tée-
nica rustica con las piedras colocadas de modo
horizontal, en algunos casos solo presentan
una hilada. Los muros tienen una altura pro-
medio de 121.70 m y un didmetro promedio de
1.50. a2 m. Fl techado esa base de falsa boveda
con lajas de piedra que sobresalen unas de las
otras creando un techo al unirse todas en un
mismo centro. Algunas chullpas tienen solo un
acceso pequefio y, en algunos casos, se puede
observar un acondicionamiento de la abertura
con lajas planas que sobresalen de las paredes.
En el interior de estas estructuras se aprecian
restos de entierros humanos disturbados? (figu-
ra 10).
*Cavidades Funerarias. Estin conformadas
por un bloque de roca de gran dimensién y un
muro simple que conforma la entrada a donde se
colocaron los entierros. Al interior hay fragmen-
tos de cerdmica, lascas de obsidiana y miniisculos
fragmentos de material 6seo humano (figura 11).
El material cultural: ceramica
Elmaterial cerdmico en Naupallacta esta com-
puesto por dos grupos, cada uno corresponde a
‘9 Guaman Poma (1980: 271 [1615]) describe las cos-
tumbres funerarias que tenfan los Condesuyos de en-
terrar a los muertos en torres funerarias o pucullos: “y
luego para sepultarle edifican una bobedas como hor
no de piedra y los blanquean y los pintan de cobres y
Taman ayap Mactan [pueblo de los muertos] y otros
entierran en pefascos y en los serros los quesos [hue-
sos] questan en quebradas grandes, quesos grandes
as investigaciones arqueologicas han identificado una
variante de esta torre funeraria denominada comiin-
‘mente chullpa, este fue un patron de entierro a lo largo
del territorio Chanka; ademés, de las cavidades fune~
rarias. Segiin Bertonio (2008: 92 [1612]) chullpa
nifica un “entierro o serén donde metian sus difuntos”
‘0. un “serdn como isagna donde ponian el difunto”.
REVISTA HAUCAYPATA. 26
Tnvestigaciones arqueologicas del Tahuantinsuyo
)
Figura 9, Dibujo arquitectonico de acceso con engaste almohadillado. Naupallacta, Sector A - Urbano/Flanco
este. Dibujos de Mareo Taquiri y Apu Mendoza.
Figura 10. Izquierda: Chullpa funeraria. Derecha: dibujo arquitect6nico de la chullpa. Naupallacta,
Sector B - Funerario. Foto y dibujo de Marco Taquiri y Apu Mendoza.
distintos momentos de ocupacién del sitio. El
mas antiguo pertenece al periodo Intermedio
Tardio y se halla disperso en cl flanco oeste del
Sector A (Urbano) y en minima cantidad en la
superficie del Sector B (Funerario). El otro co-
rrespondeal Horizonte Tard{oy se encuentra en,
minima cantidad en el flanco este del Sector A.
La cermica correspondiente al Intermedio
‘Tardio esta constituida por fragmentos corres-
pondientes al estilo Argalla (figura 12). Las
caracteristicas de este estilo han sido descri-
tas por Gonzales Carré (1992: 59). Al respecto
menciona: “Se trata de una cerdmica tosca y
rudimentaria con una superficie alisada irre-
gularmente. Presenta un color rojizo oscuro
y decoracién con aplicaciones plasticas, inci
siones y lineas en el borde de los objetos. Sus
formas son: platos, ollas, cantaros, cuencos y
tazas cuya fincién fue de uso doméstico”.
Se hizo una comparaci6n entre un fragmento
de gollete encontrado en el flanco oeste del see-
tor A (Fragmento 01), con un tiesto del estilo
Arqalla, publicado por Vivanco (1998: 203). En
nuestro caso el fragmento con incisién en el go-
ete, guarda semejanza con el cintaro de gollete
inciso perteneciente al estilo Argalla, identifica-
do por Vivanco (figura 13). Probablemente este
tipo de cantaros con ligeras incisiones estaban
en uso al momento de la legada de los incas a
Naupallacta, considerando que el estilo Arqalla
fue difundido en el area de Ayacucho por los po-
blados del periodo chanca (Vivanco 1998: 180).
Esta opinién se refuerza con la informacion de
Valdez (2002: 406): “El estilo Arqalla esta pre-
sente en sitios fortificados, donde hay ausencia
de elementos incas. Al mismo tiempo, la cerémi-
ca Argalla aparece en sitios con alfareria de la
época inca”.
La cerimica correspondiente al Horizonte Tar-
dio esta constituida por fragmentos de pasta oxi-
dante con poca inchisién de aditivos y con engobe
de color rojizo de buen acabado en la superficie.
La forma predominante de vasija que se ha lo-
grado definir es el cdntaro, de clara filiacién inca.
Marco Taquiri Gonzélez y Apu Mendoza Pariona 27
‘Naupallacta, un poblado prehispanico de patron local e Inca. Cuenca alta del rio Acari, Ayacucho
Figura 11, Izquierda: Cavidad funeraria. Derecha: Dibujo arquitecténico de la cavidad funeraria.
Sector B - Funcrario. Foto y dibujo de Marco Taquiri y Apu Mendoza.
Figura 12. Fragmento 01, céntaro de gollete inciso del estilo arqalla. Naupallacta: Sector A/Flanco oeste. Foto
de Mareo Taquiri.
a
La ceramica local de la época inca en Naupa-
llacta tiene formas en comin con la cerémica
inca. Probablemente en esta época, los cera-
mistas de Naupallacta ya estaban plenamente
influenciados con los estilos cusqueiios"” (figu-
ra14).
Discusion
El fenémeno urbano en los Andes centrales-
presenta tres enfoques tedricos: comparativo,
10 Sobre la presencia del estilo inca en la cuenca
alta del rio Acari se tiene la informacién de Cavero
(2010: 60) con base en los trabajos efectuados en
Osgonta: “La pasta se caracteriza por ser de color
rojo, rosado y anaranjado de acabado fino
Presentan disefios geométricos pintados; los mis-
mos que consisten generalmente en lineas y bandas
de color marrén oscuro dispuestos en forma hori-
zontal y vertical”. El autor también reporta el ha-
lazgo de fragmentos de cntaros en buena cantidad,
que seria una de las formas comunes de cerdmica
fabricada en los sitios locales de ocupacién inca,
REVISTA HAUCAYPATA. 28
Tnvestigaciones arqueologicas del Tahuantinsuyo
pragmitico y axiomatico (Makowski 2012: 10).
Cada uno de ellos presenta una interpretacion
distinta acerca de la aparici6n de los centros ur-
banos en los Andes de los cuales, el pragmatico,
desarrollado por Rowe (1963), posee mejores
criterios formales acerca de los sistemas urbanos
andinos. Segiin este enfoque una ciudad es un si-
tio habitacional permanente de administradores,
artesanos y militares. Ademds, esta propuesta
teGrica establece una categoria y distincién entre
los asentamientos prehispanicos, asi tenemos:
ciudad, centro ceremonial y centro administra-
tivo.
Sobre la base de lo comentado, Naupallacta per-
tenece a la categoria de poblado. Segiin la refe-
rencia de los distintos estudiosos del urbanismo
andino se define a un poblado como un niicleo
urbano de concentracion de refugios artificiales
hechos por el hombre y depende de su densidad
¢ importancia para recibir el nombre adecuado,
teniendo en cuenta el patron urbano y arquitec-
t6nico del sitio (villa, pueblo, ciudad). D’altroy
7
Figura 13. Comparacién entre el fragmento de gollete inciso proveniente de Naupallacta (Fragmento 01) yun
cAntaro del estilo arqalla, a) CAntaro del estilo arqalla, proveniente del Sector A/Flanco oeste (Naupallacta). b)
Cantaro del estilo argalla del periodo Chanka (Vivanco 1998: fig. 07) y C) cantaro del estilo arqalla del periodo
Chanka (Valdez. y Vivanco 1994: fig. 07). Elaborado por Marco Taquiri.
Marco Taquit
Gonzdlez y Apu Mendoza Pariona
indo prehispanico de patron local ¢ Inca. Cuenea alta del rio Acari, Ayacucho
29
ee remus
(er aen Sen =
HB sete Se | Awe ree
ee fae: hates
Cra 6 nL
Figura 14. Fragmento 02 y fragmento 03. CAntaros del estilo inca local. Naupallacta, Sector A - Urbano/Flanco
este, Dibujos de Marco Taquiri y Apu Mendoza.
(2015: 109) indica una tipologia de asenta-
mientos realizada por el Proyecto Umarp
(Proyecto de Investigacién arqueolégica del
Valle del Mantaro). La tipologia utilizada por
D’altroy para describir un poblado o pueblo se
puede resumir asf: pueblo, asentamiento habi-
tado por una poblacién estimada entre 2000
y 7500 personas. El asentamiento de este tipo
presenta una division en un fea residencial de
alta calidad y otra de baja calidad, ademas de
contar con arquitectura publica o arquitectura
civieo-ceremonial definida.
El urbanismo andino ha tenido diferentes ti-
pos y clasificaciones de yacimientos y/o asenta-
mientos arqueolégicos. Por ejemplo, Schreiber
(2000: 427) considera como aldeas a pequefios
grupos de tres o cuatro casas dispuestos en el
area del sitio. Las Villas corresponden a asenta-
mientos agregados, con varias casas, ubicados
juntos y construidos en terrazas artificiales con
una © cuatro casas por terraza, constituyendo
‘grupos de 15 a 40 casas. Por su parte, los pueblos
‘son sitios de mayor tamafio con 50 a 100 vivien-
das mayormente domesticas con las mismas ca-
racteristicas constructivas de las villas. Bauer et
al, (2013: 40) basados en el tamatio de los sitios y
en la densidad del material de superficie estable-
cieron una tipologia de yacimientos usada en el
Proyecto Arqueolégico Andahuaylas. Dentro de
su tipologia el Tipo 4 (aldeas medianas) guarda
a
relaci6n con Naupallacta. Este presenta las si-
guientes caracteristicas: Dispersiones media-
nas a densas de ceramica (15 + fragmentos por
cada 2x2 m) entre 5 y10 ha. Estos yacimientos
representan aldeas y, dependiendo del perio-
do, podrian ser centros regionales. La mayoria
de estos sitios contienen arquitectura intacta.
Considerando el tamatio del nticleo urbano
de Naupallacta, 11.8184 has, este sitio estaria
dentro del tipo 4 propuesto por Bauer y com-
paiiia.
Daltroy (2015) ha planteado una serie adicio-
nal de tipos de asentamiento inca, Dentro de
esta tipologia indica lo siguiente: (1) pequefio
asentamiento inca (estatal), con menos de 500
personas y con frecuencia menos de 100. Ubi-
cado generalmente a la vera del sistema cami-
nero inka. No existe arquitectura civico-cere-
monial, o es de poca importancia y (2) capital
provincial inca, eapaz de dar cabida permanen-
te a 1000 personas y de alojar temporalmen-
te a decenas de miles. Se caracterizaba por la
arquitectura inca, una proporci6n significativa
de la cual consistia en edificios para activida-
des ptiblicas, Considerando el tamaiio del nit
cleo urbano de Naupallacta y la presencia de
estructuras residenciales y espacios piiblico-
(2015), este sitio estaria dentro de la categoria
de capital provincial inca.
Colofon
En la arqueologia de los Andes centrales se ha
lamado periodo intermedio Tardio a la época
en la que hubo una variedad de grupos étnicos
cuyas reas de desarrollo se encuentran vincu-
ladas a pequefias cuencas hidrograficas y valles
(Bauer et al. 2013: 91). Naupailacta fue ocu-
pado por la entidad local rukana, anterior a la
legada de los incas a la regién, Las fuentes ct-
nohistoricas sefialan la existencia de la macro
etnia rukana, que ocupaban el area compren-
dida entre la actual provincia de Lucanas y las
cabeceras de los valles costeros. Los poblados
de este periodo ocupaban la cresta de los cerros
y las colinas, el disefio de las aldeas y la planifi-
‘cacion urbana estan integrados al entorno geo-
grafico. Al respecto Williams (1981: 528) infor-
ma “La arquitectura del Periodo Intermedio
Tardio conformada por viviendas pequenas,
circulares y sub-circulares, agrupadas alre-
dedor de espacios comunales irregulares. La
REVISTA HAUCAYPATA. 30
Tnvestigaciones arqueologicas del Tahuantinsuyo
arquitectura tomé la forma de monticulos bajos
y de plataformas y terrazas en las faldas de las
colinas”. .
El poblado de Naupallacta en la época rukana
tiene como composicion arquitect6nica recintos
circulares que se adaptan a la topografia. Algu-
nos de estos estan construidos sobre terrazas con
mutos de contencién de piedra, con revestimien-
to de pirca al exterior. La distribuci6n espacial
de la arquitectura ha sido aplicada en la ladera
occidental de la colina tomando en cuenta el des-
nivel del terreno existente, que va desde los 3388
a 3419 msnm, teniendo un desnivel total de 31
m de altura y un Area total de construccién ar-
quitecténica de 3.46703 has. El planeamiento y
construccién de este poblado estuvo acondicio-
nado a las restricciones del lugar, de modo que
los recintos construidos sobre laderas y terrazas
se adaptan y explotan al méximo las irregulari-
dades del terreno, La arquitectura de la época es
andloga a los sitios chanca identificados en la re-
gin sur de Ayacucho.
En la época inea el poblado de Naupallacta tuvo
grandes edificios circulares construidos sobre
andenes, algunos de ellos adosados a los bloques
de roca que afloran en superficie, Las unidades
de vivienda individuales estan constituidas por
recintos circulares de fina mamposteria inca, la
mayorfa de ellos presentan de 8 a 9 metros de
didmetro, aunque algunos pueden llegar hasta 10
metros, con una ligera inclinacién de 15° al in-
terior. Los andenes para vivienda se agrupan en
conjuntos, que podrian indicar la existencia de
grupos de poder local o grupos familiares. Estos
andenes tiene muros de contencién revestidos de
pirca externa, la cimentacién presenta una ineli-
nacién de 30°, caracteristica de la técnica inca en
sitios provinciales (Kendall 2008: 11). La distri-
buci6n espacial de la arquitectura ha sido aplica-
da en la ladera oriental de la colina tomando en
cuenta el desnivel del terreno existente, que va
desde los 3392 a 3419 msnm, teniendo un des-
nivel total de 27 m de altura y un rea total de
construccion arquitectonica de 4.43460 has (fi-
gura 15).
La arquitectura en la época inca conservé la
forma estructural de la época anterior (edificios
circulares) introduciendo nuevas técnicas de
tradicién cuzquefia. La influencia inca en el s
tio presenta innovacién en la téeniea construc-
tiva asi como en el tratamiento de los materia-
les, los recintos presentan fina canterfa y solidez
Marco Taquiri Gonzélez y Apu Mendoza Pariona 31
‘Naupallacta, un poblado prehispanico de patron local ¢ Inca. Cuenea alta del rio Acari, Ayacucho
596300 596400 596500 596600 596700 596800
b saTatsaoe.
z ze
& és
3 S
: :
i easel
‘CERRO JATUN LOMA
8364500
8364500
s i
i SECTOR A: URBANO : ad
eo) j
PLANO DE SECTORIZACION
el | seorores: AB + -
$ [eveonaoannuensacta mada 3
i as i
596300 596400 596500 — 596600 596700 “596800
Figura 15. Plano de sectorizacion y distribucién arquitecténica de Naupallacta. Elaborado por Apu Mendoza.
estructural en armonia con el espacio geogra-
fico. El poblado tal vez adquirié mayor érea,
ya que vemos que existe una distribucién es-
pacial de los nuevos tipos de recintos hacia el
flanco este de la colina asociados a andeneria,
espacios vinculados al culto y edificaciones de
canterfa pulida. El planeamiento de Naupallac-
ta en esta época debid obedecer a los factores
dlimiticos, el control territorial y la ubicacién
estratégica del sitio, considerando que repre-
senta un punto importante de comunicacién
entre la cuenea alta del rio Acari y su relativa
cercaniaconellitoral.
E] planeamiento inca en Naupallacta es muy
diferente al patrén urbano incaico, esto se pue-
de afirmar por la ausencia de formas arquitec-
t6nicas tipicas de los patrones incaicos como
canchas y callancas distribuidas alrededor de un
eje central o plaza, la distribucién espacial de las
estructuras presenta viviendas circulares erigi-
das sobre andenes de uso habitacional, algunas
construidas sobre el relieve natural, adaptando la
arquitectura a la topografia del lugar. Este tipo
de estructuras no se asemeja al tipo de planta
a
rectangular inca con sus calles estrechas y rec-
tas que separan las canchas o unidades de vi-
vienda, La arquitectura de la época inca no es
muy diferente al patron arquitecténico local, y
al parecer las elites locales supieron respetar
al patron urbano y arquitect6nico tradicional,
adoptando rasgos de la arquitectura imperial.
Laadopcién de las formas arquitectonicas inca
podria haber significado la naciente relacion
politica de la elite rukana con el estado euzque-
fio. Las crénicas inciden en el rol de los rukana
de ser los cargadores de las andas reales, una
situacién de privilegio que mantuvieron, du-
rante la ocupacién inea de esta region.
Agradecimientos
‘Al doctor Daniel Llanos Jacinto, al magister
Omar Bendezit y al lieenciado Rubén Garcia,
por revisar y criticar esta investigaci6n. Al in-
genicro Cesar Mendoza Tarazona por el ana-
lisis petrografico del material de las canteras
de Naupallacta, al ingeniero civil Halley Santa
Cruz Zamudio por el levantamiento topografi-
co y planimétrico de Naupallacta y a la Junta
Directiva de la Comunidad campesina de San
Pedro de Lucanas - Ayacucho por las facilida-
des para realizar los trabajos de campo.
Bibliografia
ACOSTA, José de, 2003 [1590]. Historia Na-
tural y Moral de tas Indias. Editorial Dastin.
Madrid.
BAULENAS, Ariadna, 2016. La divinidad Illa-
pa. Ediciones El Lector. Lima.
BAUER, Brian; ARAOZ, Miriam y KELLETT,
Lucas, 2013. Los Chankas. Investigaciones Ar
queoldgicasenAndahuaylas(Apurimac, Pert).
Instituto Francés de Estudios Andinos. Lima.
BERTONIO, Ludovico, 2008 [1612]. Vocabu-
lario de la Lengua Aymara, Editorial El Lec-
tor. Arequipa.
BURGER, Richard y CLASCOCK, Michael,
1999. Locating the Quispisisa Obsidian sour~
ce in the Deparment of Ayacucho, Peru. Latin
American Antiquity 11 (3): 258-268.
CAVERO, Yuri, 2010. Inkapamisan: Ushnus y
Santuarios Inka en Ayacucho. Mercantil Aya-
cucho
REVISTA HAUCAYPATA. 32
Tavestigaciones arqueologicas del Tahuantinst
CIEZA DE LEON, Pedro, 1880 [1553]. Crénica
del Pert. Segunda Parte. Marcos Jiménez de la
espada (editor). Biblioteca Hispano-Ultramari-
na. Madrid.
COBO, Bernabé, 1892 [1653]. Historia del Nuevo
Mundo. Marcos Jiménez de la espada (editor).
Sociedad de Bibli6filos Andaluces. Sevilla
CONTRERAS, Daniel; TRIPCEVICH, Nicholas y
Yuri CAVERO, 2012. Investigaciones en la fuente
de la obsidiana tipo Quispisisa, Huancasancos -
Ayacucho. Investigaciones Sociales 16: 185-195.
D'ALTROY, Terence, 2015. El poder provincial
en el imperio inka. Instituto de Estudios Perua-
nos. Lima.
DOLLFUS, Olivier, 1981. El reto del espacio An-
dino. Instituto de Estudios Peruanos. Lima.
DUVIOLS, Pierre, 1967. Un inédit de Crist6bal
de Albornoz: La instruccin para descubrir todas
las guacas del Pird y sus camayos y haziendas.
Journal de la Société des Américanistes. Tomo
56, Nro. 1: 7-39.
GARCILASO DE LA VEGA, Inca, 1945 [1609].
Comentarios Reales de los Incas. Tomo I y II.
Emeecé Editores. Buenos Aires.
GUAMAN POMA DE AYALA, Felipe, 1980
[1615]. Nueva Crénica y buen Gobierno. Tomo I,
Ty Til. Siglo XXT. México.
GONZALES CARRE, Enri
rios Chankas. Universidad
bal de Huamanga. Ayacucho.
ISBELL, Wiliam, 1978. El imperio Huari ¢Estado
o ciudad? Revista del Museo Nacional, Tomo 43:
227-241.
KENDALL, Ann, 2008. Terrazas, una infraes-
tructura agricola como contribucién a las estra-
tegias de manejo de los riesgos climaticos. XI
Congreso de Historia Agraria 1: 1-32.
LUMBRERAS, Luis Guillermo, 1959. Sobre los
Chankas. Actas y Trabajos del IT Congreso Na-
cional de Historia del Peri, ‘Tomo 1: 211-241.
ue, 1992. Los Sefto-
jacional San Crist-
1974. Las fundaciones de Huamanga. Hacia
una prehistoria de Ayacucho. Nueva Educacion.
Lima.
MAKOWSKI, Krzysztof, 2012. Ciudad y centro
Marco Taquiri Gonzélez y Apu Mendoza Pariona 33
‘Naupallacta, un poblado prehispanico de patron local ¢ Inca. Cuenea alta del rio Acari, Ayacucho
ceremonial. El reto conceptual del urbanismo
Andino. Annual Paper's of the Anthropological
Institute 2:1-71.
MEDDENS, Frank, 1991. A provincial pers-
pective of Huari Organization viewed from the
Chicha/Soras Valley. In Huari Administrative
Structure: Prehistoric Monumental Arct
ture and State Government: 215-231. William
Isbell and Gordon McEwan (editors). Dum-
barton Oaks Research Library and Collection.
Washington, D.C.
MEDDENS, Frank y SCHREIBER, Katharina,
2010. Inea strategies of control: a comparison
of the Inca occupations of Soras and Andamar-
ca Lucanas. Naupa Pacha 30 (2): 127-166.
MONZON, Luis de, 1881a [1586]. Descripcién.
de la tierra del repartimiento de San Francis-
co de Atunrucana y Laramati. En Relaciones
geograficas de Indias, Perti. Tomo I: 179-196.
Marcos Jiménez. de la espada (editor). Ministe-
rio de Fomento. Madrid.
1881b [1586]. Descripcién de la tierra del re-
partimiento de los Rucanas Antamarcas. En.
Relaciones geografieas de Indias, Perit. Tomo
I: 197-216. Marcos Jiménez de la espada (edi-
tor). Ministerio de Fomento. Madrid.
MURRA, Jhon, 2002. El mundo andino. Po-
blacin, medio ambiente y economia. Instituto
de Estudios Peruanos. Lima.
PIZARRO, Pedro, 2013 [1571]. Relacién del
descubrimiento y' conquista de los reinos del
Pertt, Editorial Supergrafica E.LLR.L. Lima.
PULGAR VIDAL, Javier. 1967. Andlisis geo-
grafico sobre las ocho regiones naturales del
Perit. Editorial Universo. Lima.
PORRAS BARRENECHEA, Ratil, 1948. El
Cronista Indio Felipe Huaman Poma de Aya-
la. Editorial Lumen S.A. Lima,
PROTZEN, Jean-Pierre. 2014. Arquitectura
Construccién inca en Ollantaytambo. Pontifi-
cia Universidad Catélica del Pert. Fondo Edi-
torial. Lima.
RAMON, Gabriel, 2015. Mas alla y mas arriba
del Cusco: en torno alos ushnu de puna du-
rante el Horizonte Tardio. Revista. Hauca-
ypata. Investigaciones arqueolégicas del
‘Tahuantinsuyo 9: 6-20.
ROSTWOROWSKI, Maria, 2011. Pachacutec.
Instituto de Estudios Peruanos. Lima.
ROWE, Jhon, 1963. Urban Settlements in An-
cient Pert, Naupa Pacha 1: 1-28.
SANTA CRUZ PACHACUTI, Juan, 1993 [1613].
Relacién de Antiguedades deste Reyno del Piru.
Instituto Franeés de Estudios Andinos. Lima.
SCHREIBER, Katharina, 1987. Conquest and
Consolidation: A comparison of the Wari and
Inka Occupation of a Highland Peruvian Valley.
American Antiquity 52 (3): 266-284.
1991, Jincamoco: A Huari administrative center
in the south central highlands of Peru. In Hua-
ri Administrative Structure: Prehistoric Mo-
numental Architecture and State Government:
199-214. William Isbell and Gordon McEwan
(editors). Dumbarton Oaks Research Library and
Collection. Washington, D.C.
2000. Los wari en su contexto local: Nasca y Son-
dondo. Boletin de Arqueologia PUCP 4: 425-447.
TOSSI, Joseph, 1960. Zonas de vida natural
en el Perti. Memoria explicativa sobre el mapa
ecolégico del Perii. Instituto Interamericano de
Ciencias Agricolas de la OA. Lima.
VALDEZ, Lidio, 2002. La alfarerfa de la época
inka en el valle de Ayacucho, Pert. Boletin de Ar-
queologia PUCP 6: 395-419.
VALDEZ, Lidio y VIVANCO, Cirilo, 1994. Ar-
queologia de la Cuenca dei Caracha, Ayacucho,
Pert. Latin American Antiquity §: 144-157.
VIVANCO, Cirilo, 1998. El Poblamiento prehispa-
nico en la cuenca del pampas y Qaracha, Sarhua.
Revista de Arqueologia Conchopata 1: 163-190.
2003, Pukar4: un poblado chanka fortificadoenla
‘cuenca superior de Qaracha, Ayacucho. Revistade
Investigaciones en Ciencias Sociales 1: 121-142.
WILLIAMS, Carlos, 1981, Arquitectura y urba-
nismo en el antiguo Peri. Editorial Mejia Baca.
Lima.
REVISTA HAUCAYPATA. 34
Tnvestigaciones arqueologicas del Tahuantinsuyo
a
Avances de las investigaciones interdisciplinarias en Machupicchu
José Bastante Abuhadba
jose.bastante@ gmail.com
___ Alicia Ferndndez Flérez
icfernandezflorez@gmail.com
Resumen
Este articulo se enfoca en la Temporada 2016 del Programa de Investigaciones Arqueolégicas
¢ Interdisciplinarias en el Santuario Histérico de Machupicchu (PIAISHM). Luego de un breve
resumen sobre tres monumentos arqueolégicos intervenidos y su relacién con la lagta de
Machupicchu, ta discusién se centra en esta tiltima. En funcién a su arquitectura y a las evidencias
halladas en las excavaciones arqueolégicas se ha logrado definir dos momentos constructivos,
ademas de la presencia pre-Inca en la zona, los productos cultivados en el Sector Agricola, el tipo
de ofrendas y algunas consideraciones respecto a la produccién metaltirgica.
Palabras claves: Investigacion, Machupicchu, arqueologia, historia.
Abstract
This article focuses on the 2016 season of the Archaeological and Interdisciplinary Research
Program in the Historie Sanctuary of Machupicchu (PIAISHM). After a brief summary of the work
perform in three archaeological monuments and their relationship with the Llagta of Machupicchu,
the discussion focuses on the latter. Based on its architecture and the evidences found in the
archaeological excavations, it has been possible to define two constructive moments, in addition to
the pre-Inka presence in the area, crops grown in the Agricultural Sector, the kind of offerings and
some considerations regarding metallurgical production.
Keywords: Research, Machupicchu, archeology, history.
Investigaciones durante la Temporada
2016 del PIAISHM
paisaje natural por parte del estado Inca en la
zona del actual SHM-PANM significé la inversion
El Santuario Historico - Parque Arqueolégico
Nacional de Machupiechu (SHM-PANM) com-
prende un area que supera los 370 km® y cuen-
ta con mas de 60 monumentos arqueolégicos
(MA) (figura 1), y si bien la mayor parte de es-
tos se adscriben a la época Inca, en algunos se
evidencia una secuencia de ocupacién humana
desde el Periodo Formativo Tardio, como es el
caso de los MA Salapunku y Wilkaraqay. Di-
chos monumentos se intereonectan a través de
una compleja red de caminos consistente en 40
tramos con una extensién aproximada de 300
kilometros.
Sobre la base de referencias etnohist6ricas' y
observaciones actuales, la transformacién del
de uma masiva cantidad de mano de obra para la
construcci6n y el mantenimiento permanente de
emplazamientos, caminos, sistemas de andene-
ria e irrigacion; ademas de la canalizaci6n del rio
Vilcanota hasta, por lo menos, su confluencia con,
elrfo Ahobamba. De esta manera, resulta eviden-
te que un proyecto de tal envergadura, diseftado
y ejecutado desde el inicio del gobierno del Inca
Pachakuti, fue solamente posible mediante una
intervencién estatal.
Las excavaciones arqueolégicas de la Tempora-
da 2016 del Programa de Investigaciones Arqueo-
logicas ¢ Interdisciplinarias en el SHM-PANM
1 Sarmiento (1572), Mura (1590), Cobo (1653).
BASTANTE ABUHADBA, José y Alicia FERNANDEZ FLOREZ, 2018. Avances de las investigaciones interdis-
ciplinarias en Machupiechu. Revista Haucaypata. Investigaciones arqueolégicas del Tahuantinsuyo, Nro. 13:
34-59. Lima.
También podría gustarte
- Revista Andina 57Documento166 páginasRevista Andina 57RCEB100% (1)
- Revista Andina 53Documento381 páginasRevista Andina 53RCEBAún no hay calificaciones
- Revista Andina 25Documento294 páginasRevista Andina 25RCEBAún no hay calificaciones
- Revista Andina 47Documento200 páginasRevista Andina 47RCEBAún no hay calificaciones
- Revista Andina 52Documento273 páginasRevista Andina 52RCEBAún no hay calificaciones
- Revista Andina 36Documento304 páginasRevista Andina 36RCEB100% (1)
- Revista Andina 42Documento251 páginasRevista Andina 42RCEBAún no hay calificaciones
- Revista Andina 48Documento250 páginasRevista Andina 48RCEBAún no hay calificaciones
- Revista Andina 54Documento242 páginasRevista Andina 54RCEB100% (1)
- Revista Andina 55Documento283 páginasRevista Andina 55RCEBAún no hay calificaciones
- Revista Andina 24Documento265 páginasRevista Andina 24RCEBAún no hay calificaciones
- Revista Andina 49Documento261 páginasRevista Andina 49RCEBAún no hay calificaciones
- Revista Andina 33Documento233 páginasRevista Andina 33RCEBAún no hay calificaciones
- Revista Andina 43Documento280 páginasRevista Andina 43RCEBAún no hay calificaciones
- Revista Andina 43Documento280 páginasRevista Andina 43RCEBAún no hay calificaciones
- Revista Andina 51Documento330 páginasRevista Andina 51RCEB100% (1)
- Revista Andina 56Documento274 páginasRevista Andina 56RCEBAún no hay calificaciones
- Revista Andina 38Documento303 páginasRevista Andina 38RCEBAún no hay calificaciones
- Revista Andina 38Documento303 páginasRevista Andina 38RCEBAún no hay calificaciones
- Revista Andina 26Documento192 páginasRevista Andina 26RCEBAún no hay calificaciones
- MEGGERS, B. y C. EVANS. Como Interpretar El Lenguaje de Los Tiestos. 1969Documento154 páginasMEGGERS, B. y C. EVANS. Como Interpretar El Lenguaje de Los Tiestos. 1969RCEBAún no hay calificaciones
- Revista Andina 22Documento269 páginasRevista Andina 22RCEBAún no hay calificaciones
- Revista Andina 30Documento248 páginasRevista Andina 30RCEBAún no hay calificaciones
- Revista Andina 27Documento273 páginasRevista Andina 27RCEBAún no hay calificaciones
- Revista Andina 46Documento214 páginasRevista Andina 46RCEBAún no hay calificaciones
- Haucaypata 9Documento91 páginasHaucaypata 9RCEBAún no hay calificaciones
- Haucaypata 5Documento97 páginasHaucaypata 5RCEBAún no hay calificaciones
- Haucaypata 4Documento132 páginasHaucaypata 4RCEBAún no hay calificaciones
- Haucaypata 12Documento102 páginasHaucaypata 12RCEBAún no hay calificaciones