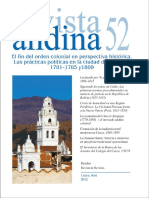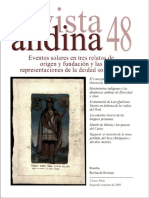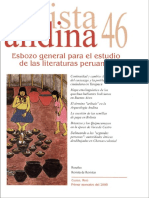Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Haucaypata 12
Haucaypata 12
Cargado por
RCEB0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
28 vistas102 páginasDerechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
28 vistas102 páginasHaucaypata 12
Haucaypata 12
Cargado por
RCEBCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 102
os
VANUATU TAC CUCM e MTOM GTO
Director y editor
Rodolfo Monteverde Sotil
Comité editorial
José Merrick / Alvaro Monteverde Sotil / Roberto Jordan / Jean Valdez
Difusion
Mayra Delgado Valqui
Diseito y diagramacién
Ernesto Monteverde P. A. / Isabel Mansilla
Fotografia de la carétula
Mendigo en Ollantaytambo, Cuzco, 2015. Rodolfo Monteverde Sotil
Fotografias del indice en espaiol, editorial, relacién de colaboradores y del indice en inglés
Nifia estudiando en el mercado de San Miguel / Pastora de Cuzcudén / Cocina en casa de
Cuzeudén / Saliendo de la iglesia de San Pablo. Fotos tomadas por Rodolfo
Monteverde Sotil en Cajamarca (2016)
Las opiniones vertidas en los articulos publicados en esta revista son de entera responsabilidad de cada autor.
‘La revista no se hace responsable por el contenido de los mismos.
© Prohibida la reproduccién total o parcial de la revista sin el permiso expreso de su director
Revista Haucaypata, investigaciones arqueolégicas del Tahuantinsuyo
‘Afio 6. Niimero 12, abril 2017
Publicacién cuatrimestral
ISSN: 2221-0369
Hecho el Depésito Legal en la Biblioteca Nacional del Peri N° 2011-00350
LATINDEX: 22532
Hecho por computadora
Jr, La Libertad 119 Santa Patricia, La Molina. Lima-Pera
https://sites.google.com/site/revistahaucaypata/
revistahaucaypata@gmail.com
Todos los derechos reservados
Dedicatoria
A todos los estudiantes y profesionales que
se dedican a la investigaci6n y protegen su
patrimonio cultural, de a poquitos se hace
mucho.
REVISTA HAUCAYPATA
Investigaciones arqueolégicas del Tahuantinsuyo
indice
Editorial
Relacién de colaboradores
Evidencias arqueolégicas de la conquista hispana y el periodo de transicién halladas por el
Proyecto Ychsma en el edificio B4 de Pachacamac, valle de Lurin (2016)
Estelle Praet, Sylvie Byl, Peter Eeckhout y Milton Lujan Davila
Elcamino de los llanos entre Paramonga y Santa: revisién de los caminos incas de la costa
norcentral del Pert
Jack Chaver, Echevarria
Andlisis e implicancias de un remanente del sistema vial Tahuantinsuyu en Choquequirao,
Gori-Tumi Echevarria Lopez y Zenobio Valencia Gareja
Machupicchu y sus “personajes” ante las nociones de ucronia y reivindicacién en un pais
pluri y multicultural como el Pert
Mariana Mould de Pease
Yangque en el valle del Colea (Caylloma, Arequipa). Historia y cultura en los
Mario Sanchez Davila
iglos XV-XX
Entrevista_al Dr. Peter Beckhout: director del Proyecto Arqueolégico Ychsma,
Investigaciones Arqueolégicas en Pachacamac
Rodolfo Monteverde Sotil
Normas editoriales
23
39
56
68
79
o1
= REVISTA HAUCAYPATA
} Thvestigaciones arqueolbgicas del Tahuantinsuyo
SX
Editorial
La revista. peruana _Haucaypata, _investigaciones
arqueolégicas del Tahuantinsuyo se enfoca en los estudios
arqueolégicos ¢ interdisciptinarios del ineanato, reatizados
en el Pert y Suramérica. La revista nacié con la intencién
de cumplir tres objetivos que todo arquedlogo y profesional
debe proponerse en su carrera: investigacién, difusion y
proteccién de su patrimonio cultural. En esta ocasién nos
place entregarles el niimero 12, el cual contiene cinco articulos
‘con enfoques y propuestas variadas asi como una entrevista.
De esta manera, desde hace seis aftos sequimos adelante con
la importante tarea de difundir el conocimiento de nuestro
pasado a través de esta revista de publicacién recurrente y
de acceso gratuito. Con este nuevo niimero hemos logrado
publicar cerca de 80 textos, entre articulos, notasy entrevistas
asociadas al Tahuantinsuyo.
Desde hace mas de 20 aftos el Proyecto Ychsma viene
investigando en Pachacamac. Resultado de ello es el articulo,
presentado por los colegas belgas Estelle Praet, Sylvie Byl,
Peter Feckhout (director) y el peruano Milton Lujan Dévila
(co director), referido a las evidencias arqueolégicas del
periodo de transicién entre el Tahuantinsuyo y el inicio
del Virreinato peruano, halladas el ato pasado en este
importante santuario costeito. Por su parte, el arquedlogo
peruano Jack Chévez Echevarria nos aleanza un estudio
etnohistérico y arqueolégico sobre los caminos prehispanicos
de los “llanos"o de la costa reutilizados e implementados por
los Incas. Sobre el Cuzco, capital imperial det Tahuantinsuyo,
les presentamos dos importantes articulos escritos por
investigadores peruanos. Fl primero de ellos estudia’ un
remanente de camino hallado en Choquequirao y su autorfa
corresponde a los arquedlogos Gori-Tumi Echevarria Lopez y
Zenobio Valencia Garcia. E1 segundo texto fue escrito por la
destacada historiadora Mariana Mould de Pease y trata sobre
la “propiedad” de Machupicchu. Ademés, el antropélogo
nacional Mario Sanchez Davila presenta un estudio diacrénico
sobre la historia de Yanque, localizado en el valle del Colca,
Arequipa. Finalmente, quien escribe esta editorial les alcanza
una entrevista que le realiz6 recientemente al director del
Proyecto Yehsma, el arqueslogo Belga Peter Eeckhout.
Queremosagradecer anuestro equipo editorial,alosautores
jue hacen posible la publicacién de cada mimero y a nuestros
lectores. Asimismo nuestro més sincero agradecimiento al
Dr. Frank Meddens por su invalorable apoyo con ta revista, y
al Dr. Gabriel Ramén, director del proyecto de Investigacion
Cuzcudén por autorizarnos a publicar varias de las fotos que
aparecen en este ntimero. Los invitamos a visitar la revista
en su pagina de Facebook y en https://sites.google.com/site/
revistahaucaypata/, donde podran leer y descargar gratis
todos nuestros niimeros. Finalmente, invitamos a todos los
arquedlogos y profesionales de diversas disciplinas, tanto
peruanos como extranjeros, a participar en el préximo
ntimero programado para diciembre de 2017.
Rodolfo Monteverde Sotil
| Director y Editor
REVISTA HAUCAYPATA 5
Investigaciones arqueolégicas del Tahuantinsuyo
Colaboradores
Sylvie Byl
Centre de Recherche en Archeologie et
Patrimoine, ULB
Jack Chavez Echevarria
Arquedlogo, Universidad Nacional Federico
Villarreal (UNFV) / Estudios de maestria
cn arqueologia con menci ios
andinos, Pontificia Universidad Catolica del
Perti (PUCP)
Gori-Tumi Echevarria Lopez
Arquedlogo, Universidad Nacional Mayor de
San Marcos (UNMSM)/ Asociacion Peruana
de Arte Rupestre (APAR)
Peter Eeckhout
Centre de Recherche en Archeologie et
Patrimoine, ULB / Director del Proyecto
Yehsma
Milton Lujén Davila
Arquedlogo, Universidad Nacional Federico
Villarreal (UNFY) / Co-director del Proyecto
Yehsma
Rodolfo Monteverde Sotil
Arqueélogo / Universidad Nacional
Federico Villarreal (UNFV)/ Historiador del
arte, Universidad Nacional Mayor de San
Marcos (UNMSM)/ Candidato a magister
en historia del arte latinoamericano y del
Peri, UNMSM
Mariana Mould de Pease
Historiadora de la preservaci6n cultural
y gestora de la Colecci6n Pease en la
Biblioteca Nacional del Pera
Estelle Praet
Programa MEARAP, Universite libre de
Bruxelles (ULB)
Mario Sanchez Davila
Doctorante en antropologia con mencién
en estudios Andinos, Pontificia Universidad
Catélica del Pert (PUCP) / Profesor de
antropologia social, Universidad Peruana de
Ciencias Aplicadas (UPC)
Zenobio Valencia Garcta
Arquedlogo. Universidad Nacional San
Antonio Abad del Cusco (UNSAAC)
REVISTA HAUCAYPATA
Tnvestigaciones arqueolégicas del Tahuantinsuyo
Evidencias arqueolégicas de la conquista hispana y el periodo de
transicién halladas por el Proyecto Ychsma en el edificio B4 de
Pachacamag, valle de Lurin (2016)
Estelle Praet
estelle praet@gmail.com
Sylvie Byl
sylvie.byl@ulb.ac.be
Peter Eeckhout
peeekhou@ulb.ac.be
Milton Lujén Dévila
miltonrid@'gmail.com
Resumen
Relatos tradicionales sobre la conquista del Perti son bien conocidos y universalmente aceptados:
en 1535 Francisco Pizarro creé una nueva capital en el valle del Rimac, hoy ciudad de Lima. Para
ello, desplazé a todos los habitantes de Pachacamac, dejando asi abandonado el mayor sitio inca
de peregrinaje costeito. Nuevas evidencias descubiertas durante las excavaciones realizadas en el
edificio Bg de Pachacamac, por el Proyecto Ychsma en el 2016, estan planteando nuevas preguntas
sobre esta visién tradicional. Duranie la itltima temporada de campo se descubrieron hojas con
texto espariol escritas en pergaminos, que datan del siglo XVI dC. Asociadas a ellas se encontraron
éseos de caballos y burros, una herradura y grafitis. Estas evidencias indican una continuidad,
hasta ahora no reconocida, de la ocupacién y de la construccién de edificios en Pachacamac a
principios del siglo XVI, durante la época de transicién entre las postrimerias del Tahuantinsuyo
yl naciente Virreynato espaol. En este articulo discutimos la ocupacién y usos originales de B4,
asi como sus transformaciones durante las primeras décadas de la presencia hispana en el Pert.
Palabras claves: Inca, mediacién indigena, periodo de transicion, Horizonte Tardio, Pachacamac.
Abstract
Traditional accounts of the conquest of Peru are well known and universally accepted: in 1535
Francisco Pizarro founded a new capital in the Rimac valley, today known as the City of Lima.
To this end, he displaced all the inhabitants of Pachacamac, thus leaving the principal Inca
coastal pilgrimage centre abandoned. New evidence uncovered in the excavations of building B4
at Pachacamac by the Ichma Project in 2016 puts this traditional account in doubt. During the
final fieldwork campaign, Spanish texts written on parchment, dating to the 16th century were
discovered; associated with these were horse and donkey bones, a horseshoe, as well as graffiti.
This evidence denotes a not previously recognised continuity of occupation and the construction
of buildings at Pachacamac from the early 16th century during the transitional period, from the
end of the Inca empire into the nascent viceroyalty. In this article the early occupation and use of
building B4 are discussed, as is its transformation during the first decades of the Hispanic presence
in Peru.
Keywords: Inca, indigenous mediation, transitional period, Late Horizon, Pachacamac.
Introducei6n Perii son bien conocidos y universalmente acep-
Los relatos tradicionales de la conquista del tados: “en 1535, Francisco Pizarro, quien habia
PRAET, Estelle, BYL, Sylvie, EECKHOUT, Petery Milton LUJAN DAVILA, 2017. Evidencias arqueolégicas dela
conquista hispana yel periodode transici6n halladas por el Proyecto Ychsma en el edificio Bq de Pachacamac, valle
de Lurin (2016). Reaista Haucaypata. Investigaciones arqueoligicas del Tahuantinsuyo, Nro. 12: 6-22. Lima
Estelle Praet, Sylvie Byl, Peter Eeckhout y Milton Lujan Davila Zz
Evidencias arqueologicas de la conquista hispana y el periodo de transicion halladas por el
‘Proyecto Ye sma en el Ba de Pachacam ic, valle de Lurin (2016) 7
i i i
out
Topopaphiey oe Dect
i i ;
Figura 1: Plano de Pachacamae, entre la primera y segunda muralla. Se seffala la ubicacién del sector B4.
REVISTA HAUCAYPATA_
Tavestigaciones arqueologieas del Tabuantinsuyo
legado dos aiios antes, decidié crear una nueva
capital en el vecino valle del rio Rimac, que lue-
go seria la actual ciudad de Lima, Para lograrlo,
desplazé a la fuerza a todos los habitantes de
Pachacamac, dejando completamente abando-
nado este gran sitio de peregrinaje inca”. Sin
embargo, los nuevos hallazgos recuperados du-
rante las excavaciones realizadas en Pachaca-
mac por el Proyecto Yehsma en el 2016, espe-
cificamente en el edificio B4, estn planteando
algunas preguntas sobre esta vision tradicional.
En este articulo, nos referiremos a la etapa
acontecida después de la legada de los espa-
foles a Pachacamac con el término periodo de
transicién. Uno de los desafios mayores de los
contextos transicionales es encontrar un con-
cepto que no esté muy connotado y que deje
espacio a la agency 0 mediacién indigena sin
presentar una vision unilateral dominada por
espafioles. Los términos epi-colonial y post-
colonial ponen énfasis en una situacién don-
de los actores son los espafioles y los indigenas
son presentados no como actores sino como
agentes pasivos. Lo que hemos encontrado du-
rante nuestras excavaciones en el edificio B4 de
Pachacamac ilustra una poblacién local que re-
acciona a la legada de los espafioles con ingenio,
apropiandose de los materiales culturales ex6-
genos. Por eso, pensamos que el término transi-
ional deja mas espacio a una agency indigena,
dentro de una propuesta de tiempo y espacio
41 Por ejemplo consultar las crénicas de: Bernabé Cobo
(La fundacién de Lima); Garcilaso de la Ves Cx
tarios reales de los incas); Pedro Cieza de leon (Cronica
del Peri), entre otros. Respecto a estudios académicos
contemporaneos revisar: Bueno (1982), Uhle (1991),
Marfa Rostworowski (1992), ete.
P-03
° asm
Figura 2: Plano de las exeavaciones en B4.
Estelle Praet, Sylvie By
Evidencias arqueologicas de la conquista his
Proyecto Yehsma en el edificio B4
adecuados a los hechos ocurridos a la legada de
los espafioles; ya que nos parecié mas neutral
que otras propuestas. A continuacién expon-
dremos y analizaremos los resultados del tra-
bajo de campo y gabinete ejecutados por el Pro-
yecto Yehsma el afio pasado en Pachacamac;
los cuales nos ayudaran a entender mejor el
periodo de transicién en este sitio durante la
primera mitad del siglo XVI.
Excavaciones en el edificio B4
El edificio Bg se ubica en la parte sureste de la
Segunda Muralla y cubre una superficie apro-
ximada de 4025 m? (figura 1). Un tercio de B4
se compone de dos patios: uno delantero y otro
anexado al sur. El edificio principal es iin re-
cinto de planta cuadrangular con una entrada
central en el lado este. Este edificio da acceso a
un gran patio en cuyo centro hay una platafor-
ma rectangular asociada a un patio pequefio ro-
deado de muros bajos con aberturas, que per-
miten un facil desplazamiento. Asi, el conjunto
se conforma dentro del recinto cuadrangular
mayor, una especie de deambulatorio alrede-
dor de la plataforma y su patio.
Durante la temporada 2016 el Proyecto Yehs-
ma realiz6 intervenciones arqueol6gicas en 4
reas funcionalmente diferentes del sector 0
edificio B4 (figura 2). El resultado de las exca-
vaciones y andlisis estratigrafico de cada uni-
dad nos liev6 a definir una sucesién de etapas,
las cuales han sido fechadas de manera provi-
sional sobre la base del material cultural iden-
tificado en el campo. El anilisis completo de
este material, asi como los fechados absolutos,
estén en curso, La secuencia se puede resumir
enla Tabla 1. Asimismo, la ocupaci6n inicial
del edificio queda por precisar. Sin embargo,
eter Eeckhout
Milton Lujan Davila,
y el periodo de transicion halladas por el
Pachacamac, valle de Lurin (2016)
es muy posible que haya tenido una ocupacion
transicional del Intermedio Tardfo al Horizonte
‘Tardio, de acuerdo a una vision preliminar de la
cultura material (cerémica) hallada dentro del
contexto estratigrafico in situ.
Durante el incanato el sector o edificio B4 sufti6
modificacionesen suarquitectura, vinculadas con
cl ineremento de una ocupacién ritual y domésti-
ca de los peregrinos que arribaron a Pachacamac.
Esto concuerda, bastante bien, con la hipétesis
de que este edificio sirvié para acoger a diversos
peregrinos que acudian a Pachacamac, quienes
desarrollaron actividades asociadas a ofrendas,
ceremonias diversas, comensalia, entierros, en-
tre otras (Eeckhout 2014: 8). Se tiene que subra-
yar el indole informal de esta ocupacién, tal ver,
reflejado en los que “van y vienen”; es decir de
la gran cantidad de personas que se quedan en
al sitio durante periodos relativamente cortos.
Esto eneaja con el modelo del peregrinaje incaico
descrito en las crénicas virreinales*. En este texto
nos enfocaremos sobre la etapa siguiente, es de-
cir durante el periodo de transicion ocurrido en-
tre el Tahuantinsuyo y el Virreinato. Al respecto,
parece que el edificio B4 no fue abandonado du-
rante este periodo, esto esta reflejado en una se-
rie de hallazgos que vamos a detallar en seguida.
En la unidad U131 Ia entrada posterior fue ta-
pada para constrair una banqueta, que luego
seria destruida, mientras se elaboran zanjas
para casas de quincha asociadas a ocupacio-
nes domésticas mixtas, es decir espacios re-
lacionados a evidencias culturales pre y post-
virreinales, que incluyen un basurero en la
zona oeste. La capa 1C de esta unidad es una
2 Por ejemplo consultar: Estete (1924 [1533)) y Pizarro
(872 L153).
Period | Pre- Late Late Horizon | Transitional _| Colonial until
Unit | Horizon Period now
BI 5 43C-3B3-2 [IC 1B-1-0
132 South 3B3A 2B2A 1B-1A-0
132 Centre 4 3 2 1B-0
132 North 3-2 1B 1B-1A-0
133 4 3-2 1-0 1-0
134 43 2-1-0 2-1-0
135 x4 3B-3 1B-0
‘Tabla 1: Unidades/etapas/capas de las exeavaciones en el Bq durante el 2016.
REVISTA HAUCAYPATA_ 10
Tavestigaciones arqueologieas del Tabuantinsuyo
Figura 4: Hallazgo Hg.
Estelle Praet, Sylvie Byl, Peter Eeckhout y Milton Lujan Davila nu
Evidencias arqueol6gicas de la conquista his
Proyecto Yehsma en cl ediicio B4
acumulacién semi compacta de color gris,
compuesta por varios niveles de paja, coproli-
tos, numerosos vegetales (maiz, pacay, hojas de
pacay, licuma, mani), muchos huesos de camé-
lidos (varios con huellas de corte) y cérvidos,
gran cantidad de fragmentos de ceramica, tex-
tiles, etc., presentes en un estrato con pendien-
te hacia el noroeste, que mide de 33 a 74 em de
espesor (figura 3). Los exerementos encontra-
dos podrian ser de équidos que cubren rasgos
arquitect6nicos de la época Inca. En efecto, en
dl fondo de esta capa, cerca al piso se encontré
el Hallazgo 13, que consta de una serie de ele-
mentos aplastados/rotos in situ, evidentemen-
telos restos de una tumba del Horizonte Tardio
saqueada® (figura 4).
No hubo paja o estiéreol por debajo de es-
tos hallazgos, lo que demuestra que el saqueo
probablemente fue muy temprano, es decir en
tiempos de la conquista, evento seguido direc-
tamente por la acumulacién de basura. Asi, el
espacio cubierto por esta capa corresponde a
un corredor que fue separado del resto de la
U1g1 cuando se sell6 el acceso entre los muros
8 y 9 (figura 5). Llama la atencién la presencia
de una especie de estrella de 4 puntas de me-
tal asociada a los vegetales que se observa en
clestrato de relleno (figura 6). Carter y Helmer
(2015) describen exactamente el mismo tipo de
artefacto en una tumba Inca-Chimt hallada en
Samanco, valle de Nepefia. Segiin los autores
(Com. pers. 2016), son de cobre y de origen
prehispanico, sin lugar a duda. Esto refuerza la
idea de un contexto saqueado. Asimismo, esta
capa es muy similar a la descrita por Quilter
para el rea doméstica de una ocupacién virrei-
nal del complejo El Brujo (Chicama). Quilter
(2010: 107), quien asocia esta capa a un cambio
3, Componen el Hallargo 19: Higa: tiestos de cere
mica Inca-Pachacamac; High: tiestos de aribalo
inca; Higd: piel de animal con pelo beige y marrén,
probable mente de un camélido; Hage: Gseo animal
Indeterminado, de 25 em de largo; Higf: textil ma~
rr6n y beige y piel/pelo animal debajo de una piedra
(90 x 65 cm); Higg: dos piezas de cobre en forma de
estrella (4 puntas) de unos gem de didmetro; High:
tiestos de ceramica inca de tipo céntaro; Higi: ce~
rmica llena de maiz, coprolitos, tiestos. Cantaro
de pasta negra que parece fue de uso doméstico. La
pieza estuvo dispuesta sobre unos vegetales (cuerda,
maiz, caflas); Hig): tiestos de cerémica de pasta ana
ranjada-negra y; Higk: una piedra negra cuadrada
deunos 30 em.
y el periodo de transicion halladas por el
Pachacamac, valle de Lurin (2016)
Figura 5: U131- U1g1, sello del acceso entre los muros
8y9.
en el modelo de ocupacién, en términos concre-
tos anuncia que “el cardcter residencial de la
ciudad parece haber cambiado desde una co-
munidad humana a un lugar de pocas personas
con muchas ovejas y cabras”'.
En el caso del Bq de Pachacamae, las heces po-
drian ser de caballos o burros que se mezclan con
paja. Esto nos lleva a proponer que el Area fue
transformada en establos para équidos y, por lo
tanto, corresponde ala época post-conquista, Hi-
pétesis fortalecida por varios hallazgos como una
unachaquiradevidrioazul,un pedazodepapelcon
4“The residential nature of the town appears to have
changed from a community of humans to a locale for
arrelatively few people but great mumber of sheep and
goats”. La traduccin fue realizada por los autores de
este texto.
jerradura (Hallazgo H10)..
Estelle Praet, 8)
Evidencias arqueol
Proyecto Yehsma en el edificio B4
je Byl, Peter Eeckhout
as de la conguista his
Milton Lujan Da
ina y el periodo de transicin halladas por el
ie Pachacamac, valle de Lurin (2016)
Figura 8: Falange un probable bovido.
Figura
escritura y una herradura de metal (figura 7),
encontrados en un hueco dentro de la capa 2
y rellenado con capa 1B de desechos y posible
estiércol. La presencia de caballos en la época
virreinal ha sido documentada por la arqueolo-
gia. Una docena de herraduras se encontraron
en las estructuras internas de Torata Alta, un
centro administrativo nativo de Moquegua del
cual se apoderaron los espafioles (Rice 2011:
502). Otras herraduras también se mencionan
en los sitios de Chimba Alta y Corpanto Vie-
jo (Rice 2012: 250, figura 8). Es importante
): Costillas de un probable bévido.
caballos, pues los pri
nga (Ma
diferenciar entre burros
meros sirvieron como animales de
in
2009: 116), siendo muy explotados y reempla-
zados continuamente, lo que también levaria a
sugerir el reemplazo de las lamas por este ai
mal de carga en esta etapa, mientras que los c
ballos estan asociados a espatioles de alto estatus
(Rice 2012: 249-250). Con respecto a la herra
dura hallada en el edificio B4, su tamaiio y for
ma parecen indiear que pertenecié a un caballo.
La U132-N, que est junto a la U1gi, muestra
mismas evidencias (U132N-capa 1B). Igual se
Hh REVISTA HAUCAYPATA. 14
observa en la U132-5, es decir huaquearia y uso
del lugar como corral y otras actividades do-
meésticas (132-n-capas 2A y 2B). El andlisis pre-
liminar de los restos arqueo-zoolégicos revelé
que en la U135, es decir en la esquina del patio
principal, se encontraron costillas y vertebi
de un probable bévido debajo del derrumbe de
los muros (figuras 8, 9 y 10). Sin embargo, esta
capa esta atin por fechar. Lo mas sorprendente
se observé en la U132-central, pues alli se cons-
truyeron los muros 1, 2, 3, conformando el re-
cinto 1 (U1g2-C-capa 2). Debajo del piso 1 dela
U132 central se encontré dos hallazgos (H18 y
H20) de vegetal y papel con escrituras en cas-
tellano antiguo (figuras 11 y 12). Estos dos ha-
llazgos se evidenciaron por debajo de unos 10
cm del piso, que no fueron disturbados. Otros
fragmentos de papel se encontraron durante la
limpieza de la entrada del recinto. Por lo tanto,
} Tnvestigaciones arqueologicas del Tahuantinsuyo
estos hallazgos virreinales evidencian un fin
postquem para la construccién del recinto, la
cual se ubica a principios del periodo virreinal 0
de transicion.
El enlucido de los muros también corresponde
a esta etapa y se encuentra muy bien conserva-
do e incluyen grafitis: dos peseados eon cabeza
mirando hacia abajo y un jinete que lleva una
especie de easeo con penacho y una espada (fi-
guras 13, 14 y 15). De hecho, no hay animales
que Ileven jinetes en los Andes. El mismo ani-
mal es bastante esquemitico, pero parece que
esté en actitud de carrera, con las patas traseras
levantadas, y lo que se ve por debajo del jinet
podria ser una silla de montar. Fl tocado del ji
nete parece un casco espaiiol con penacho, tiene
una mano hacia el cuello del animal en actitud
de estar montando. Lo que hemos identificado
como espada, por cierto, es un simple trazo, pero
Figura 10: Vértebras de un probable bévido.
Estelle Praet, Sylvie By], Peter Eeckhout y Milton Lujan Davila 15
y el periodo de transicion halladas por el
Pachacamac, valle de Lurin (2016)
Evidencag arqueolGgieas de a eonquista hig
Proyecto Yehsma en el edificio B4
parece tenerla levantada como espada, y no otra
arma que podria ser autéctona. Admitimos que
este tiltimo elemento es muy discutible, pero si
se combina con todo los demas, y si se aceptan
las propuestas, tiene sentido y coherencia.
En un momento posterior, ia entrada este del
recinto 1 fue tapada con diferentes adobes y se
afiade el muro 5, conformando otra entrada ha-
cia el norte (figura 16). Fuera de la entrada del
recinto 132, en la capa superficial, se encontré
una bolsa de piel sin curtir (H1), probablemen-
te virreinal (figura 17), similar a una que Julio
C. Tello (2010: 118) encontré en otro sector
de Pachacamac, varios aiios atras. En la U135
también se construyé un recinto en U (muro
12) con un piso asociado (piso 2), asi como otro
piso posterior (piso 1) (figura 18). Finalmente,
podemos comentar que el edificio B4 fue poste-
riormente abandonado por completo en el pe-
riodo virreinal, incluyendo varios saqueos y co-
lapsos de muros hasta la época contempordnea.
Discusion
Los descubrimientos mas inesperados son, sin
dda, las ofrendas de fragmentos de manuscri
tos (figura 19). El andilisis paleogrétfico prelim
nar, realizado por la profesora Nila Martinez y
Figura 11: Hallazgos H18 de vegetal y papel con
eserituras en castellano antiguo.
Figura 12: Hallazgos H20 de vegetal y papel con eserituras en castellano antiguo,
REVISTA HAUCAYPATA_ 16
Tavestigaciones arqueologieas del Tabuantinsuyo
Figura 14: Grafitis de dos peces con cabeza mirando hacia abajo.
Estelle Praet, $)
ie Byl, Peter Beckhout
Milton Lujan Davila 17
Evidencias arqueol6gicas de la conquista his;
Proyecto Yehsma en cl ediicio B4
y el periodo de transicion halladas por el
Pachacamac, valle de Lurin (2016)
Figura 15: Grafiti: un jinete con una especie de casco con penacho y una espada.
Jimmy Martinez, confirma que estos datan de
principios del siglo XVI. Los fragmentos pare-
cen corresponder a dos documentos diferentes,
uno de tipo oficial, tal vez una especie de acta
notarial, y el otro mas informal. Por desgracia,
no se pudo reconstruir una pagina completa y el
descubrimiento de otros fragmentos dispersos
en varios lugares del edificio sugiere que ofren-
das similares se hicieron y que se dispersaron,
los documentos originales. Lo que hace mas
sorprendente a este hallazgo es su asociacion
directa con una nueva fase constructiva del edi-
ficio. Las ofrendas de fundacién son bastante
‘comunes en la arqueologfa andina, y esta préc-
tica parece haberse perpetuado en el periodo de
transicién. Obviamente no conocemos la iden-
tidad de los constructores y los ocupantes, pero
la técnica utilizada y el disefio general del recin-
to1 del B4 muestran una innegable continuidad
con la tradicién prehispanica local.
Ademis, el estilo y el tema de los grafitis en los
enlucidos son reveladores. Por un lado tenemos
la representacin del pez, con marcado estilo
prehispanico, y por otro un caballero con una es-
pada sobre un caballo; todos ellos representados
de manera esquemitica. Esto nos leva a pensar
en la llegada de los primeros espaiioles a Pacha-
camacen enero de 1533 yen las muchas atrocida-
des que cometieron en este entonces (Estete 1891
[1534]). También las crénicas narran los torneos
con jinetes y caballos combatiendo, como en la
Edad Media, que se realizaron en Pachacamac
entre los primeros conquistadores, particular-
mente cuando el conquistador Pedro de Alvarado
paso por alli en 1534 (Martin Pastor 1942). En
resumen, todo apunta a que fueron los nativos
quienes realizaron los grafitis. Del mismo modo,
todo el material alfarero asociado con la tiltima
REVISTA HAUCAYPATA 18
Tavestigaciones arqueologieas del Tabuantinsuyo
Figura 17: Bolsa de piel sin curtir (Hallazgo H1). Fue probablemente virreinal,
Estelle Praet, Sylvie Byl, Peter Eeckhout y
jégicas de la gonguista bi
icio
Evidencias arqueol
Proyecto Ychsma en el
ocupaci6n es de factura y estilo local Horizonte
Tardio, es decir inca. Esto sugiere una ocupa-
cién mixta que implica gente local y, tal vez, ex-
tranjera con animales importados como eaba-
llos y quizas burros. También hay que destacar
el cambio radical respecto a la funcién del Ba:
un edificio dedicado a los rituales y la comen-
salia se convierte en una especie de establo y
espacio estrictamente doméstico. Es posible
que la funcién original de comensalia explique
por qué se alojaron alli los espafioles en el siglo
XVI, y luego rapidamente lo transformaron en
un espacio doméstico, adaptindolo segin sus
necesidades.
Por supuesto, teniendo en cuenta los fre-
cuentes paseos y estancias de los espafioles en.
Pachacamac a lo largo del siglo XVI, parece ilu-
sorio identificar a individuos 0 a un grupo en
particular. Varios escenarios se pueden ima-
ginar en este sentido. En primer lugar, podria
ser un 4rea domestica ocupada por indigenas,
decomisada para alojar a los caballos de los es-
patioles (sobre todo en el sector sur de la U132,
que presenta una capa compacta de coprolitos).
En seguida, los nativos adquirieron papeles es-
critos que habrian asociado a plantas. De hecho,
ilton Lujan Davila 19
y el periodo de transicion halladas por el
Pachacamac, valle de Lurin (2016)
en aquel entonces, los manuscritos eran artefac-
tos totalmente desconocidos para ellos. En cuan-
to a la relacion entre los nativos con el papel y
la escritura, el estudio de Jeffrey Quilter (2010:
105-106) sobre la reocupacion de areas estratégi-
cas hispanas en el complejo El Brujo es muy in-
teresante. El autor interpreta la reutilizacion del
papel hispano por los indigenas como una forma
de resistencia, y piensa que “los documentos en
papel eran posesiones especificamente espario-
las y herramientas de control de los nativos,
pero una vez abandonados, fueron recogidos y
utilizados por gentes locales*®.
Los distintos hallazgos del B4 ilustran la exis-
tencia de relaciones bilaterales, lo que contrasta
con la visién de colonizador/colonizado usual-
mente presentada. Recientes estudios ponen én-
fasis en el concepto de mediacién indigena (Van
Buren 2010: 151; Liebmann y Murphy 2010: 7-8;
Oland et al. 2012: 4). El mismo, nos permite
5,“Paper documents were uniquely Spanish posses-
Sions and tools of control of native people but once
abandoned, they were gathered up and used by local
people” La traduccion fue realizada por los autores de
este texto,
Figura 18: En la Unidad 135 también se construy6 un recinto con planta en U (Muro 12).
REVISTA HAUCAYPA’
Tnvestigaciones arqueolégicas del Tahuantinsuyo
et
un mejor entendimiento de las realidades co-
loniales alejandose de una vision arraigada en
las practicas post colonialistas. De hecho, no se
trata de una imposicién de las practicas de los
colonizadores, sino mas bien de un proceso di-
namico (Rodrigue-Alegria 2016: 56) con una
resistencia local que también fue notada en la
Sede de Lima de 1536 (Murphy et al. 2010: 62).
Lallegada de los espafioles no implica la ausen-
cia de mediacién de la poblacién local como lo
demuestran distintos hallazgos en Pachacamac
y otros sitios. De un lado, se nota cierta conti-
nuidad de practicas prehispénicas como las tée-
nicas de construccién empleadas en el B4. De
otro lado, nuevas practicas ilustran la mezcla
de dos tradiciones, como el uso de spondylus
en los ritos bautismales (Wernke 2013: 184). El
uso de materiales europeos por los indigenas y
cl uso de materiales locales por los espaifioles,
son dos ejemplos de la numerosas practicas que
ocurrieron en este periodo transicional.
Con respeto al uso de materiales europeos por
los indigenas, el hallazgo de los papeles con
escritura es el testimonio de una dindmica de
resistencia indigena, como fue comentado
anteriormente. Este tipo de pricticas, es decir
f ;
I
EcRea-Patrimoine
20
la reapropiacién de materiales ajenos, también
fue observado en el sitio de El Cabo (Republica
Dominicana) y descrito como una forma de inte-
graci6n a las redes de intercambio (Hoffman et
al. 2014: 598). En el caso del B4, no tenemos su-
ficientes elementos en cuanto a la percepeion del
papel por la poblacién local y tampoco sabemos
si fue intercambiado. Los artefactos que tienen
ambos rasgos fueron descritos como produc-
tos de sineretismo o hibridad. En este caso, los
dos términos tienen inconvenientes siendo res-
pectivamente una connotacién religiosa Tlevada
por el término sincretismo y una idea de mezcla
Diol6gica y de equidad con el término hibridad.
Pensamos que esos dos términos no convienen
para describir los hallazgos 18 y 20: seria mejor
hablar de reempleo.
Si bien es imposible comprender el significa
do mas profundo del papel recuperado, una
cosa si es cierta: el sitio no fue abandonado des-
pués de la conquista. A los hallazgos descritos,
se suman las evidencias de ocupacion posterior
a la conquista descubiertas en otras excavacio-
nes. Se trata mayormente de contextos fune-
rarios en la Tercera Muralla (Uhle 1903: 62) 0
capas superficiales en diversos sectores de la
Figura 19: Fragmentos de manuscritos en proceso de restauracién.
Estelle Praet, Sylvie Byl, Peter Eeckhout y Milton Lujan Davila 21
Evidencias arqueologicas de la con
Proyecto Ychsma en el
juista his;
icio B4
Figura 20: Foto del siglo XIX del monasterio franciscano construido en el acllahuasi de Pachacamac. Se
y el periodo de transicion halladas por el
Pachacamac, valle de Lurin (2016)
re ee
aprecia la adicion de un arco. Imagen amablemente cedida por Francisco Vallejos.
Segunda Muralla de Pachacamae: Pirdmi-
de con rampa III (Eeckhout y Farfin 2000)
y Edificio Bi (Eeckhout y Lujan 2014). Hasta
el momento, los tinicos restos arquitecténicos
virreinales certificados resultan de la transfor-
macién del acllahuasi inca en el monasterio
franciscano, incluyendo la adicién de un arco,
desgraciadamente destruido durante las obras
de restauraci6n realizadas bajo los auspicios de
Julio C. Tello en el siglo pasado (Squier 1974:
36) (figura 20). Futuras excavaciones en el B4 y
en otros sectores del sitio ayudaran a entender
mejor esta etapa de transicion casi desconocida
por la arqueologia en Pachacamae, asi como el
proceso de conquista espafiola versus la resi-
liencia y mediaci6n indigena.
Agradecimientos
El proyecto fue autorizado por el Ministerio
de Cultura del Pert. Contd con el apoyo del
Centre de Recherches en Archéologie et Patri-
moine (CReA), la Fondation ULB, el FNRS, la
Embajada de Bélgica en Peri y Engic. Agrade-
cemos a todos los que participaron en la tem-
porada 2016, asi como a Francisco Vallejos por
sus valiosos comentarios. Un agradecimiento
especial para Céline Erauw (ULB) y Fabienne
Pigiere (IRSNB) quienes se encargaron de la
identificacién arqueozoolégica.
Bibliografia
BUENO MENDOZA, Alberto, 1982. El antiguo
valle de Pachacamae: espacio, tiempo y cultura.
Parte 1. Boletin de Lima, Nro. 24: 10-29. Lima
CARTER, Benjamin y Matthew HELMER, 201:
Elite Dress and Regional Identity: Chimi-h
perforated ornaments from Samanco, Nepefia
Valley, Coastal Peru. BEADS: Journal of the So-
ciety of Bead Researchers, ro. 27: 46-74.
EECKHOUT, Peter y Carlos FARFAN, 2000.
Excavaciones en la piramide con rampa II de
Pachacamac, costa Central del Pera, temporada
1999. En Actas del XIII Congreso Peruano del
Hombre y la Cultura Andina: 53-60. (Editado
or Cristébal Campana y Hugo Ludetia). Univer-
sidad Nacional Federico Villareal. Lima.
EECKHOUT, Peter, 2014. Le projet Yehsma: Re-
cherches archéologiques & Pachacamac, Pérou.
Accesible en internet https://www.clio.fr/secu-
tefilesystem /Eeckhout-Clio%202014-light. pdf
[consulta el 28-04-2017; 16:23 hrs. ].
EECKHOUT, Peter y Milton LUJAN, 2014. Un
complejo de almacenamiento del periodo inca en
Pachacamac. Studium Veritatis, Nro.17:227-286.
ESTETE, Miguel de, 1891 [1534]. La Relacion del
viaje que hizo el senor capitan Hernando Picarro
por mandado del senor governador, su hermano,
desde el pueblo de Caxamalea a Pareama y de alli
4 Xauxa. En Verdadera relacién de la conquista
del Perti por Francisco de Xerez: 119-149. (Tipo-
grafia J.C Garefa), Madrid.
ESTETE, Miguel de, 1924 [1533]. Relacion de la
REVISTA HAUCAYPATA 22
Tnvestigaciones arqueolégicas del Tahuantinsuyo
Conquista del Perti. En Historia de los Incas y
Conquista del Pert: 3-56. Colecci6n de Libros y
Documentos Referentes a la Historia del Pert,
‘Tomo 8, Segunda Serie. Sanmarti y Ca. Lima.
HOFMAN MOL, Angus, HOOGLAND, Menno
y Roberto VALCARCEL ROJAS, 2014. Stage of
encounters: migration, mobility and interaction
in the pre-colonial an early colonial Caribbean.
World Archaeology, Vol. 46, Nro. 4: 590-609.
LIEBMANN, Matthew y Melissa S. MURPHY,
2010. Rethinking the archaeology of “Rebels,
Backsliders, and idolaters”. En Enduring Coi
quests: Rethinking the Archaeology of Resis-
tance to Spanish Colonialism in the America:
3-18. (Editado por Matthew Liebmann y Melis-
Sa S. Murphy). School for Advanced Research
Press. Santa Fe.
MAZIN, Oscar, 2009. L’Amérique espagnole:
XVie-XVHe siécles. Les Belles Lettres, Paris.
MARTIN PASTOR, Eduardo, 1942. El pueblo del
Cacique y los origenes de la Ciudad de Lima. En
Actas y trabajos cientificos del XXVH Congreso
Internacional de Americanistas (Lima 1939),
Vol. 2: 379-397. Libreria e Imprenta Gil. Lima.
MURPHY, Melissa, GAITHER, Catherine,
GOYCOCHEA, Elena, VERANO, John y
Guillermo COCK, 2010. Violence and weapon-
related trauma ‘at Puruchuco-Huaquerones,
Peru, American Journal of Physical Anthropo-
logy, Nro. 142 (4): 536-649.
OLAND, Maxine, SIOBHAN M., Hart y Liam
FRINK, 2012. Finding transitions; global
pathways to decolonizing indigenous histories
In archaeology. En Decolonizing Indigenous
Histories: Exploring Prehistorie/Colonial
Transitions in Archaeology: 1-15. (Editado por
Maxine Oland, Siobhan M. Hart, y Liam Frink).
University of Arizona. Tucson.
PIZARRO, Hernando, 1872 [1533]. A Letter
of Hernando Pizarro to the Royal Audience of
Santo Domingo, November 1533. In Reports on
the Discovery of Peru, Tome If: 111-127. (Edi-
ted by Clemens Markham) Hayklut Society
London.
QUILTER, Jeffrey, 2010. Cultural encounters
at Magdalena de Cao Viejo in the Early Colonial
Period. En Enduring Conquests: Rethinkin
the Archaeology of Resistance to Spanis
Colonialism in the Americas: 103-125. (Editado
or Matthew Liebman y Melissa S. Murphy).
ool for Advanced Research Press. Santa Fe.
RICE, Prudence M., 2011. Order (and Disorder)
in Early Colonial Moguegua, Pert. International
Journal of Historical Archaeology, Nro. 15 (3):
‘481-508.
2012. Vintage Moquegua: History, Wine and
Archaeology on a Colonial Peruvian Periphery.
University of Texas Press. Austin.
RODRIGUEZ-ALEGRIA, Enrique, 2016. The
Material Worlds of Colonizers in New Spain, En
Archaeologies of Early Modern Spanish Colo-
nialism: 39-60. (Editado por Sandra Mont6n-
Subjas, Marfa Cruz Berrocal y Apen Ruiz Marti-
nez). Springer. New-York.
ROSTWOROWSKI, Maria, 1992. Pachacamae y
el Seftor de los Milagros: una trayectoria mile-
naria. Instituto de Estudios Peruanos. Lima.
SQUIER, George, 1974. Un viaje por tierras in-
caicas: crénica de una expedicién arqueolégica
(4863-1865). LosAmigosdel Libro.LaPaz, Bolivia.
TELLO, Julio C., 2010. Arqueologia de Pacha-
camac:restauracindelTemplodelaLuna,1942-
1944. Universidad Mayor de San Marcos. Lima,
UHLE, Max, 1903. Pachacamac: Report of the
William Pepper, M. D., LL.D. Peruvian Expe-
dition of 1986. Department of Archaeology of
the University of Pennsylvania. Philadelphia.
UHLE, Max, 1991. Pachacamac: a reprint of
the 1903 edition by Max Uhle and Pachacamae
archaeology: retrospect and prospect. (Intro-
duction by Izumi Shimada). University of Penn-
sylvania. “University Museum. Philadelphia.
VAN BUREN, Mary, 2010. The Archaeological
Study of Spanish Colonialism. RES, Nro. 18: 151-
201.
WERNKE, Steven, 2013. Negotiated Settle-
ments: Andean Communities and Landscapes
under Inka and Spanish Colonialism. Universi-
ty Press of Florida. Gainesville.
REVISTA HAUCAYPATA 23
Tavestigaciones arqueologicas del Tahuantinsuyo
D
El camino de los Ilanos entre Paramonga y Santa: revisién de los
caminos incas de la costa norcentral del Pera
Jack Chévez Echevarria
jehaveze@puep.pe
Resumen
El camino costero de los incas 0 Camino de los Llanos, segtin los primeros cronistas espaftoles,
uno de los cuales salia de la ciudad de Lima en direccién a San Miguel (Piura), ha sido estudiado
prineipalmente sobre la base de fuentes etnohistéricas y de informacién proporcionada por los
viajeros de los siglos XIX y XX. Especificamente, el tramo Paramonga-Santa, fue investigado por
Alberto Regal, basdndose en una supuesta existencia de tambos inca, que el licenciado Vaca de
Castro, en 1543, reconocié en los poblados de Huarmey, Casma y Santa. El objetivo del presente
ensayo es revisar dicha informacién y contrastarlacon datos arqueolégicos incas para determinar
Ia existencia del tramo Paramonga-Santa.
Palabras claves: Camino inea, camino de los llanos, Paramonga, Casma, Huarmey, Santa.
Abstract
The Inca coastal road or “The Road of the Flatlands (or plains)”, according to the earliest Spanish
chroniclers one section of which exited Lima in the direction of San Miguel (Piura), has primarily
been studied on the basis of ethnohistorical sources and the accounts of 19th and 20th century
travelers. Particularly the section from Paramonga to Santa was studied by Francisco Regal. He
based its route on the assumed existence of Inca waystations identified by the Spanish colonial
administrator Vaca de Castro in 1543 at the settlements of Huarmey, Casma and Santa. The
objective of the current paper is to revise the existing data and to contrast it with archaeological
evidence of the Inca period to determine whether the Paramonga to Santa section existed or not.
Keywords: Inca road, Road of the Flatlands (or plains), Paramonga, Casma, Huarmey, Santa.
Introduecién
Definicién de camino, sureconocimien-
to y filiacién. Entre 1976 y 1978 se empren-
dieron, en la costa norte del Pert, los primeros
estudios arqueolégicos sobre caminos prehis-
panicos, a cargo de Marguerite Beck Colleen,
investigadora de la Universidad de California,
Su trabajo estudié los caminos tempranos en el.
valle de Moche, teniendo como base las inves-
tigaciones del Proyecto Chanchin-Valle de Mo-
che (1969-1974), donde miembros del proyecto
registraron y demostraron la existencia de ea-
minos pre-inea (Beck 1979: 4). En su trabajo, la
autora diferencia Paths (senda) y Road (cami-
no). El primero es definido como una ruta que
se ajusta a la superficie natural de la tierra, no
implica una alteracién planificada de su curso
y su delineamiento es causado por el constante
uso y friecin de los pies con la tierra, asi como
el paso de los animales (figura 1). En el segundo
caso los caminos involucran planificacién y una
considerable inversion de labor (figura 2). Asi-
mismo, la metodologia que utiliz6 para el reco-
nocimiento de caminos se puede resumir en: 1)
estudio de fotografias aéreas, 2) reconocimiento
superficial y 3) recorrido de caminos y restos ar-
queolégicos asociados. Luego empleé para la de-
terminacién de su cronologia relativa el método
de relaciones transversales (cross-cutting rela-
tionships), tomado de la geologia, la asociacion
del material ceramico con los caminos y, princi-
palmente, la asociacién de los caminos con los
sitios arqueol6gicos (Beck 1979 y 1991).
Tiempo después, Hyslop en su trabajo sobre El
CHAVEZ ECHEVARRIA, Jack, 2017. El camino de los llanos entre Paramonga y Santa: revision de los caminos
ineas de la costa noreentral del Pert. Revista Haucaypata. Investigaciones arqueolégicas del Tahuantinsuyo,
Nro. 12: 23-38. Lima.
ick Chaves Echevarria
El camino de los llanos entre Paramonga y Santa: revision de los caminos incas de la costa
norcentral del Pert
Figura 1. Vista de un Paths o senda que bordea una quebrada para luego integrarse a un camino formal. Zona
EI Olivar, valle de Sechin, distrito de Casma. Foto tomada por Jack Chavez Echevarria en el 2012.
Figura 2. Vista de un road o camino, en el sitio de Pallka-Yautan delimitado por muros altos. Foto tomada por
Jack Chavez Echevarria en el 2012.
D
sistema vial inkaico (1984 y 1992), destacable
por sus estudios de campo en varios sectores
del rea andina, define al camino como una
ruta formalmente construida, que emplea cle-
mentos arquitecténicos que ‘pueden ser deli-
neaci6n de banquinas, superficies preparadas,
muros de retencién, peldafios o superficies
elevadas (Hyslop 1992: 32). En términos gene-
rales, el método de reconocimiento y datacién
relativa de los caminos incas que emplea, es el
mismo que apliea Beck para sus estudios de ca-
minos pre-incas de la costa norte.
Otra definicién importante de lo que es un ca-
mino es la que ensaya Trombold, sobre la base
de los caminos antiguos del nuevo mundo. El
autor reemplaza la palabra camino por ruta y
distingue entre rutas formales e informales.
Una ruta formal es aquella que muestra evi-
dencia de planificacién y propésito constructi-
vo, reflejado en su rectitud y elementos asocia-
dos como afirmados, muros laterales, drenajes.
Si bien hasta aqui la definicién coincide con
la expuesta por Beck y Hyslop, el autor afiade
otra caracteristica importante al recalear que
no solo evidencian la inversion de labor cons-
tructiva en el mantenimiento e ingenierfa, sino
que es el resultado de un aparato organizado
responsable de su implementacién y que define
evidencia fisica de rutas de viaje que significan
comunicacién entre dos puntos o Areas de acti-
vidad (Trombold 1991: 3).
Segiin lo anotado, para la presente discusi6n,
el término camino seri entendido como una
via formalmente construida que denota plani-
ficacién, inversion de labor y elementos cons-
tructivos. El cual es elaborado, basicamente,
para el transito de personas, que buscan comu~
nicacién entre dos o més puntos o Areas de ac-
tividad, Ademés, su filiacion sera determinada
teniendo en cuenta, principalmente, a los dife-
rentes asentamientos que se ubiquen préximos
al camino y el material cultural asociado a la
via,
La presencia de un sistema de caminos
puede ser tomado como un indicador
del nivel de complejidad social? Bajo una
perspectiva evolucionista, Timothy Earle (1991:
10-14) sefiala que solos los chiefdoms (jefatu-
ras) y sociedades de tipo estatal fueron capaces
de construir este sistema formal de caminos, y
sociedades menos desarrolladas solo pudieron
haber transitado sobre paths 0 sendas. Si bien
REVISTA HAUCAYPATA. 25
Tnvestigaciones arqueol6gicas del Tahuantinsuyo
este tipo de enfoque es limitado, en la medida
que orienta el desarrollo de manera lineal, nos
puede ayudar a entender, hasta cierto punto, los
cambios sociales; dado que si nos ordenamos en
el tiempo, los primeros contactos interregionales
durante el periodo Arcaico pudieron desarrollar-
se con ausencia de caminos, siguiendo rutas na-
turales, cuyo transito continuo sobre determina-
do espacio pudo generar una senda. Para Hassig
(991: 21-2), la naturaleza de los caminos y lo
que nos pueden comunicar sobre las sociedades
que lo construyeron, puede estar relacionado con
el clima y el terreno local, dado que bajo condicio-
nes favorables o de ligeras variaciones climaticas,
como la superficie de los desiertos, estos pueden
manifestarse en simples construcciones pro-
ducidas por sociedades menos complejas. Esta
hipétesis no tiene un sustento sdlido, dado que
la aparente simplicidad puede reflejar muchos
aspectos sociales como: adecuacién tecnolgica
sobre la naturaleza del terreno, funciones dife-
renciadas y estilo, Ademis, la tecnologia y forma
de construccién de un camino puede mantenerse
© variar poco, durante miles de afios, como lo ha
demostrado Beck en la costa norte del Pera.
Segtin los estudios de Schreiber (1991: 243), en
el valle de Carhuarazo-Ayacucho, los caminos
utilizados por los estados no necesariamente fue-
ron construidos por estos, dado que frecuente-
mente incorporan caminos existentes. Si bien los
caminos a los que alude la autora provienen de la
entidad estatal Wari, reutilizados por los incas,
esta misma estrategia pudo ser aplicada por los
Wari, anexando caminos construidos en el inte-
rior del valle en épocas precedentes.
Sin embargo, podemos asumir a priori lo que
sostiene Hassig (1991: 24): “... las earacteristicas
de un sistema de caminos establecen al menos
los esténdares minimos para reconocer el nivel
de organizacién politica en la que se encuen-
tran...". Esto puede ser deducido a través de la
caracterizacién de los lugares 0 sitios de activi-
dad que comunique, es decir la definicion de los
puntos extremos del camino. Dado que solo de
esta forma podemos acercarnos a conocer al gru-
po social que construy6 el camino, sus propésitos
y motivaciones.
éQué es lo que se conoce en Ia literatu-
ra arqueolégica como camino inca? El
ingeniero Alberto Regal, uno de los pioneros en
la investigaci6n de caminos inca, engloba dentro
de su estudio a todo como camino prehispanico,
Jack Cha
z Echevarria 26
El camino de los Nanos entre Paramonga y Santa: revision de los caminos incas de
norcentral del Pert
dado que reconoce que no puede precisar cud
les fueron verdaderamente los caminos del
inca (Regal 2009: 21). Para Hyslop (1992: 32),
el camino inca es principalmente una ruta usa-
da por los incas, ya sea formal o no, relacionada
a edificios y/o asentamientos vinculados al ma-
nejo del Tahuantinsuyo.
Hyslop, dado que no encuentra una diferen-
ciaci6n tecnol6gica y/o estilistiea mayor entre
caminos prehispanicos, ensaya una definicién
en la que prioriza la utilizacion de los caminos
y sends, por parte de los incas, para construir
el Qhapaq Nan o Sistema vial incaico (figura 3).
Esta postura, aunque tiene sustento metodold-
gico, sobredimensiona la capacidad de un esta-
do en cuanto a inversion de recursos, dado que
al no remarcar los tramos que presentan una
clara asociacin con edificaciones de caric-
ter inca de otros, en cuyo trazo se encuentran
edificaciones pre-incas, presenta una lectura
equivocada del sistema vial. Esta percepcién
no contribuye a entender la dimension cultural
en a que se encontraban las sociedades, sobre
todo de la costa norte, antes de la conquista
inca, dado que presentaban una desarrollada
infraestructura vial, que se remonta al periodo
Formativo como lo senala Beck para el valle de
Moche.
Informacién histérica acerca del cami-
no de los anos
Construccién del camino sobre la base
de una lista de tambos. Tambos segiin
Vaca de Castro. Las ordenanzas de tambos,
claboradas por el licenciado Vaca de Castro
en 1543, a raz6n de observar en su trayecto de
Quito a Cuzco un total despoblamiento de los
“tambos” ubicados en las proximidades de los
caminos, lo cual causaba una excesiva jornada
de caminata a espaiioles y a los indigenas que
servian en el transporte de cargas; ordena el
reactivamiento de los caminos y tambos que
funcionaban en tiempo de los incas. Sobre el
recorrido que se hacia de la ciudad de Lima a
Trujillo, sefiala una serie de tambos como por
ejemplo Guaurua, Supe, Barranca, Paramon-
ga, Guarmey, Cazma, Guambacho y Santa. Las
siguientes lineas abordan una serie de puntos,
mencionados en las ordenanzas, que discuten
la ruta elegida por Vaca de Castro de Quito a
Cuzco y la ubicacién de los supuestos tambos
ineas, dado que algunos fueron construidos
durante el virreinato.
Segiin el documento de ordenanzas, Vaca de
Castro comenta que su recorrido de Quito a
Cuzco lo hizo a través del camino de los Hanos,
pero la mayor parte del trayecto lo efectué por
la sierra (Vaca de Castro [1543] 1908: 428). Sin
dar mayores referencias acerca del camino que
cligié para bajar de la sierra hacia la costa; dado
que hay una mayor probabilidad que tomara el
camino real de la sierra hacia Lima y haya bajado
por Paramonga, como lo hizo Hernando Pizarro
en su viaje de Cajamarca a Pachacamac (Miguel
Estete [1532-1533] 1917). Por lo que es probable
que Vaca de Castro no conociera, por experiencia
directa, un buen tramo del camino de los lanos.
En otro pasaje, en el trayeeto de Villa de la Pla-
ta a Arequipa, Vaca de Castro mand6 a construir
un tambo, porque el camino estaba despoblado
(Vaca de Castro [1543] 1908: 439). Este tipo de
situaciones pudo presentarse con mayor frecuen-
cia en la costa norte, entre los valles de Paramon-
ga y Casma, dado que este tramo parece haber
sido una zona secundaria o periférica durante la
conquista chimii e inca. Asimismo, el licenciado
observé en su trayecto muchos sitios despobla-
dos y quemados a consecuencias de las guerras,
que podrfan ser entre espafioles con los indfgenas
y las guerras civiles entre Hudsear y Atahualpa.
Por ello, dispone que se reparen los caminos, cal-
zadas y puentes, dado que los pobladores destru-
yeron los caminos (Vaca de Castro [1543] 1908:
463). De_esta manera muchos caminos usados
en tiempo de los incas pudieron ser reconfigu-
rados para adaptarlos a un nuevo transporte de
cargas, como el uso de mulas y carretas.
Por otro lado, es preciso sefialar que Vaca de
Castro nunca vio en funcionamiento un tambo,
dado que es reiterativo en sefialar que la ma-
yor parte de sitios asociados al camino estaban
‘despoblados o desolados, y en otras ocasiones el
camino se encontraba destruido, por lo que los
vViajeros se salian de la ruta (Vaca de Castro 1908:
430, 435, 436, 439, 440, 441, 442, 447) .
laminos y tambos segtin Guaman Poma De
Ayala. En su Nueva Cronica y Buen Gobierno,
‘Guaman Poma menciona que en el tiempo de los,
incas habia seis caminos' reales gobernados por
1 En un inicio Guaman Poma menciona seis caminos
reales, pero luego expone siete (Guaman Poma [1614:
3551357] 2006: 327).
REVISTA HAUCAYPAT 27
Tnvestigaciones arqueologicas del Tahuantinsuyo
{ souvia
N Lane rmesca
cgenaBanen ;
BOUVIA
OCEANO PACIFICO ben, yon
CALCHAQUL-TASTIL
CLAVE
— CAMINO INKA
TRAMO ARGENTINA
= ivesticaoo
ESCALA
two 40 a
— g
}
d :
Figura 3. Mapa del sistema vial inca elaborado por Hyslop empleando investigaciones precedentes, principal-
mente las de Alberto Regal. Imagen tomada de Hyslop 1992: 33, figura 1.1,
Jack Chaver Echevarria 28
El camino de los lanos entre Paramonga y Santa: revision de los caminos incas de la costa
norcentral del Perit
un oficial real (Guaman Poma [1614: 355 [3571]
2006: 327), los cuales son los siguientes:
1- El primer camino real, por el arenal del Mar
del Sur, por los llanos
2- El segundo camino real por Choclo Cocha,
Carachi, Quileata, Uata Cocha, Ura Pampa
3- El tercer camino real por Guaylla Cucho,
Queca Machay, Poma Ranra
4- El euarto camino real por Bileas Guaman,
Andaguaylas, y Guamanga
5- El quinto camino real serfa Taya Caxa y Xau-
xa
6- El sexto camino real es por la cordillera de
Ja montafia
7- ¥ el séptimo camino real es de la montaiia
hacia la Mar del Norte
De estos siete caminos reales, “puestos por
los incas”, solo uno de ellos es por los Ianos
o arenal del Mar del Sur, y un segundo cami-
no baja de la montafia hacia el Mar del Norte,
que vendria a ser un camino transversal. Estos
apuntes de Guaman Poma indicarian la gran
importancia que tuvo las comunicaciones por
la ruta de la sierra 0 montafia, ademas que el
camino real lo divide en tramos, muchos de
ellos uniendo asentamientos administrativos
incas como Vileashuam4n y Jauja. Sila percep-
cién de Guaman Poma y las noticias que tuvo
sobre la construccién dé los eaminos hace refe-
rencia a algunos tramos, este modo de presen-
tar los datos nos podria indicar que:
1-Notodos los eaminos fueron construidos por
los ineas, raz6n por la cual no los cita como ca-
minos reales,
2- También se podria pensar que no estarian
asociados a asentamientos importantes de ca-
récter inca y,
3- No fueron construidos por los incas pero
fueron remodelados y/o usados por ellos, colo-
cando tambos a la vera del camino.
Es importante mencionar que en el “Capitulo
primero de los mezones y tanbos reales y tan-
billos de todo este rreyno”, Guaman Poma mar-
ca una ruta de Quito a Lima, teniendo como
puntos Cajamarea, Chinchayeocha y Tarma.
Para llegar a Lima se pasaba por Huarochiri a
través del valle de Lurin hasta la costa, lo que
convertiria a este paso en una de los caminos
transversales de probable construccién inca;
remarcando la ruta de Lima a Jauja y de Jauja
a Quito (Guaman Poma [1614] 2006: 1004). De
esto se desprende que el camino oficial o real
para trasladarse hacia el norte de Lima era a tra-
vés del camino troncal de la sierra via Jauja.
Por otro lado, Guaman Poma ({1614: 1088
[1098] 2006: 1004) sefiala que para ir“... de los
Manos de Lima hazia el Cuzco...” se va por *...
Suleo, tanbo real... Pachacamac... Mala, tambo
de Asyae, Villa de Cariete, Santo Domingo, Villa
de Piscuy...Villa de Ica...” . Seguramente la ruta
continuaba hasta Nazea y Inego subia a Cuzco,
como lo sefiala Vaca de Castro. Esta ruta, docu-
mentada a través de la lista de tambos de Vaca
de Castro, puede estar indicando el camino real
de los llanos, de construecién inea, que menciona
Guaman Poma en su relacién de caminos reales.
Itinerario de Hernando Pizarro de Cajamar-
¢a.a Pachacamac. Segin anota Miguel de Estete
(1917: 83-84), el 6 de enero de 1533 el capitin
Hernando Pizarro partié de Cajamarca rumbo a
Pachacamac, con *... veinte de a caballo y cier-
tos escopeteros... [no se menciona el nimero].
La ruta que emplearon atraviesa la sierra de La
Libertad y del departamento de Ancash, a tra-
vés del valle del rio Santa pasando por Corongo
(capital de provincia) y Pachacoto (provincia de
Recuay). En este punto abandonaron el camino
real de la sierra, que se dirigia al Cuzco, y toma-
ron un camino transversal que desciende hasta
Guaracanga (Huaricanga) y luego a Purpunga,
un poblado que, segiin las descripciones de Es-
tete, estarfa fortificado, haciendo alusién al sitio
conocido actualmente como “Fortaleza de Para-
monga”’.
Siguiendo con su recorrido, Hernando Pizarro
tom un camino “muy ancho que viene hecho a
mano por las poblaciones de la costa, e tapiado
de paredes de ta una parte e de la otra” (Estete
1917: 84), y prosiguié por el camino costero atra-
vesando los poblados de Guamanmayo, Guarua,
Llachay, Suculachumbi, Armatambo hasta llegar
aPachacamac. En todos estos poblados, el eapitan
Hernando Pizarro y su gente son hospedados y
alimentados en algunos sitios mencionados en la
2 Pese a que Guaman Poma no dice que es el quinto,
asumo este ntimero, dado el orden en que va mencio-
nando los caminos reales y ademés el siguiente es el
sexto (Guaman Poma (1614: 355] lsazl2 2006: 327).
3 Urteagae en sus comentarios ‘de pie de pagina (Este-
te 1917: 845 pie de pagina N45), manifiesta que Es-
tete haria referencia al pueblo de Paramonga, donde
se hallan las ruinas, conocidas hoy como Fortaleza de
Paramonga.
ruta de la sierra, donde hay provisiones espe-
ciales para alimentar a los viajeros (como es
el caso del poblado de Guaray! [Carhuay)), ast
también se les proporciona en cada lugar gente
que les ayuda con su cargamento, lo que podria
tratarse de un sistema de tambos inca.
Segiin lo anotado, el camino de los Manos al
norte de Lima, estaria documentado desde el
poblado de Paramonga hasta la altura de Hua-
cho, ysegilodescrito por Estete se encontraria
REVISTA HAUCAYPATA. 29
S arqueologicas del Tahuantinsuyo
delimitado por grandes muros, presumiblemen-
te, de tapial. Ademas, es preciso anotar que el
4 En este poblado de nombre Guaray, que para Ur-
teaga se trataria de Carhuay en concordancia, segiin
menciona este, con Antonio Raimondi [actualmente
conocido como Carhuaz], Estete da cuenta que “[..] es
dle mucho mahts e ganado, tanto que solamente para
dar de comer al dicho capitan e la gente que con é
yba, tenian en un corral més de doscientas cabezas de
ganado” (Estete 1917: 83).
Figura 4. Sitios con cerdmica inca en el valle de Chaneay y Huaura. El mimero 12 es Pisquillo Chico y el
nimero 7 es Quintay. Imagen tomada de Krzanowski 1991: 210, fig. 11.
Jack Chéver Echevarria 30
El camino de los llanos entre Paramonga y Santa: revision de los caminos incas de la costa
norcentral del Perit
camino transversal transitado por Hernando
Pizarro, marcaria otra ruta importante de co-
municacién con la costa.
Anotaciones de Bernabé Cobo sobre los cami-
nos incas. Cobo menciona que habia dos cami-
nos principales: uno por la sierra y otro por los
Tlanos y costa de la mar. Ademés, sefiala que
otros caminos, en niimero de cuatro o seis, cor-
taban a los principales, es decir eran caminos
transversales:
1-El principal de estos caminos partia de Cuzco
y descendia por Arequipa
2- Otro de Tumbes hasta la sierra,
3- Otro desde el valle de Trujillo con direccion
a las provincias de Cajamarea y Chachapoyas,
4- Otro bajaba por el valle de Paramonga y
5- Otro desde Jauja a la ciudad de Los Reyes
6-Y por la provincia de Chuquiabo, otro desde
la costa de la mar hasta las provincias de los
Chunchos.
En esta relacion de los caminos transversales
mas importantes, el camino costero o de los lla-
nos, en el extremo norte del Perit, se disponia
de Tumbes hasta Trujillo y en este tramo exis-
tian dos caminos transversales que subian has-
ta la sierra; por lo que la mayor circulacién de
persona y bienes, en tiempo de los ineas, debi
ocurrir por estas vias, dado que en Tumbes el
mayor centro administrative pudo ser Cabeza
de Vaca y entre los valles de Jequetepeque y Mo-
che los asentamientos Chim con reocupacion
Inca destacan Farfin y Chiquitoy Viejo (Conrad
1977 y Mackey 2003). Luego de Trujillo, no se
menciona otro camino transversal importante
hasta Paramonga, por lo que podria estar indi-
cando que este trecho (Trujillo-Paramonga) se
realizaba por el camino de la sierra y no por la
costa, o por lo menos era la ruta mAs transitada.
Otro dato importante que menciona Cobo,
cuando describe el camino de los lanos en el Area
de Lima, es que observa algunos tramos que van
desde Caraguayllo hasta las lomas de junto a Sur-
co, que comiinmente son Hamados Callejn de
Surco, por los altos muros de tapia que la delimi-
tan, pero estos ya se encontraban en su mayoria
derruidos 0 caidos (Cobo [1580-1657] 1964: 127).
Evidencia arqueolégica del camino de los
Manos
Entre el valle del rio Chilln (Lima) y el
valle de Culebras (Ancash). El camino de los
lanos que sale de Lima con direccién norte est
formado por grandes muros de tapial, algunos de
ellos ain conservados por tramos Visibles hasta la
altura de Oquendo, Marquez y Hacienda Chuqui-
tanta, Existe una clara asociacién entre el camino
yllos sitios, con reocupacién y remodelacién inca,
comolosasentamientosde Cerro RespiroyTambo
Figura 5. Vista de los cuatro caminos formales que parten del valle de Casma hacia el valle de Nepefia. De
izquierda a derecha: Iinea roja (camino 1), linea anaranjada (camino 2), linea verde (camino 3), linea azul
(camino 4). Los caminos 1 y 4 fueron recorridos por Wilson. Imagen trabajada empleando Google Farth.
Investigaciones arqueoldgicas del Tahuantinsuyo
Tnea (Ayala 2008 y 2011). Mas al norte, entre
los valles de Chancay y Huaura, no hay repor-
tes 0 datos arqueolégicos
panicos, pero si se registra ocupacion inca en
la parte media-alta del valle de Huaura en el
sitio denominado Quintay (figura 4). Para e
tos valles Krzanowski (1991: 209-211) sostiene
que la ocupacién inca fue de manera pacifica
y se mantuvieron las buenas relaciones con las
lites de los asentamientos de Pisquillo Chico
y Lauri.
El proyecto de inventario de sitios arqueol6-
gicos en la zona del valle de Culebras, realizado
en el 2002 por la Mision Polaca, no ha reporta-
do caminos prehispanicos, como tampoco edi-
ficaciones o reocupaciones inca (Giersz 2003).
Sin embargo, durante la fase Chaucas Jirca
(1450-1532 dC), el sitio que da nombre a este
periodo muestra cerdmica de estilo inea poli-
cromo y chimii-inca, pero constituye menos del
1% de la muestra total (Przadka 2011: 340).
Valle de Casma, Nepenta y Santa. Los
trabajos de patrones de asentamiento prehii
panico en el valle de Casma, realizados en di-
versas temporadas por David J. Wilson (1994),
arrojaron un total de 138 sitios asociados al pe-
riodo que él denomina Chima-Inca o Manchan
(4350 a-1532 dC), Estos se hallan concentrados
en la parte baja del valle y una agrupacion peque-
fia cerca del poblado de Yautan, ubieado a 40 km
al noreste de Casma y aproximadamente a 750
metros de altitud, La asociacion con este perio-
do se ha realizado teniendo en cuenta el mate-
rial cerdmico, tiestos chimti-inca, no hallandose
fragmentos diagnésticos incas como policromo,
geométrico, helechos y formas tipicas como ari-
balos.
En cuanto a la arquitectura, no se ha registra-
do construeciones de estilo inea y solo se ha re-
portado presencia de ceramica inca local en el
asentamiento administrative chima de Puerto
Pobre. Asimismo, las excavaciones en dicho sitio
muestran una baja proporci6n de esta ceramica y
una ocupacién tardia y débil (Koschmieder 2011:
5 Este periodo abarca la ocupacién chim e inca, dado
que después de la ocupacién inca se siguié confeccio-
nando cermica de estilo chimt sin restriceiones, por
To que resulta, para el autor, un poco dificil distinguir
materialmente ambos periodos.
Figura 6a. Camino de calzada despejada con muros laterales de doble cara y rellenados al interior eon piedras
menudas y arena. P
enta aproximadamente 20 metros de ancho y se ubica en Pampa Colorada-valle de
Casma, Asociados a este camino se registraron cerimica de diversos tipos, como se presentan en las siguientes
figuras by c. Foto tomada por Jack Chavez Echevarria en el 2012.
Jack Chaver Echevarria 32
“El camino de los llanos entre Paramonga y Santa: revision de los caminos ineas de la costa
norcentral del Pera
418-419). Esto puede estar ocurriendo en el
centro regional chimi de Manchan durante la
‘ocupaci6n inca’, lo cual no significa que no se
tuvo un control administrativo considerado, si
revisamos la estrategia empleada por los incas,
en la costa norte, especialmente para el sitio de
Farffin (Mackey 2003).
En Casma se presentan cuatro caminos for-
males paralelos’, que cruzan de sur a norte
el desierto hasta el valle de Nepefia. Estos se
encuentran separados uno del otro en prome-
dio 3 kilémetros (figura 5). Adem4s, en Pampa
Colorada, que es un desierto ubicado entre los,
ios Casma y Sechin, se presenta un sistema de
caminos que une la parte alta del valle de Cas-
ma con el valle de Sechin. Estos caminos datan
de distintos periodos y algunos de ellos han
sido construidos durante el periodo Formati-
posteriormente reutilizados y talvez modificados
estructuralmente por sociedades que les dieron
usos diversos (figuras 6a, 6b y 6c). Wilson anota
que el camino ubicado hacia el extremo oeste (ca-
mino N° 1 para nosotros) es utilizado durante el
periodo Manchan o chimit-inca y estaria conec-
tando el centro administrativo de Manchan con el
sitio arqueoldgico chimti de Huacatambo, ubiea-
do entre el valle de Nepefia y Santa (ver figura 1en
Mackey 1990). Asi, también, el sistemadecaminos
6 Carol Mackey reporta durante sus excavaciones
en Manchan, en la unidad 145, el hallazgo de vasijas,
de cerdmica, una de ellas corresponde a un aribalo
(Mackey 1981: 82).
ZEss eaminos se caracterizan por presentar muros
laterales de piedra de caras planas, teniendo como
maximo tres hiladas. El ancho de estos caminos varia
por tramos, de 13 a 25 metros.
Figura 6b. Tiestos pertenecientes al periodo Formativo (Pallka-Cerro Blanco Nepefia) y periodo Intermedio
‘Tardio (Casma-Chimi). Foto tomada por Jack Chavez Echevarria en el 2012.
ISTA HAUCAYPATA, 33
Tivestigaciones arqueologicas del Tahuantinsuyo
ura 6c. Fragmentos de v
inglesa, testigos del trifico comerci
y costa a mediados del siglo XIX, segiin anota Antonio Raimondi en sus estudios sobre el departamento de
ubicados en Pampa Colorada, de acuerdo a si-
tios asociados con ceramica chimii-inea, repor-
tados a la vera del camino, estarian siendo uti-
lizados en este periodo. Pero su utilizacién mas
intensa data del periodo Choloque (alrededor
de 650-900 dC) u Horizonte Medio Temprano
(figura 7), asociada con el surgimiento de la so-
ciedad Casma (Wilson 1995).
En el valle de Nepetia, los estudios de Donald
Proulx (1968) no reportan asentamientos inca,
pero en cambio registran ceramica chimi-in-
ca, consistente en aribalos negros y uno rojo,
pertenecientes a la colecci6n privada de la Ha-
cienda San Jacinto. En lo referente al periodo
Intermedio Tardio, Proulx identifica 16 sitios
asociados, para lo cual relaciona la ceramica de
estilo chimi y también identifica un estilo cera-
mico que denomina Nepefia Black-on-White,
Ancash. Basado en Raimondi 2006:116. Foto tomada por Jack Chavez Echevarria en el 2012.
que se desarrolla a partir de Nepefia Black-Whi-
te-Red, asociado al Horizonte Medio. Este tiltimo
estilo Vogel y Pacifico (2011: 369) lo asocian con
ceramica funeraria de la cultura Casma, y Wilson
(1989: 13) también la reporta asociada a los ca-
minos que unen los valles de Casma, Nepefia y
Santa, durante el Horizonte Medio Temprano.
En el valle de Santa, Wilson (1988) reporta para
el periodo Tambo Real Tardio (Horizonte Tar-
dio) 78 sitios de los cuales la mayoria son habi-
tacionales; cuya cerdmica corresponde al estilo
Casma-Chimi. Algunos de los sitios se encuen-
tran asociados a dos caminos que unen el valle de
Chao con el valle de Santa. Asimismo, menciona
que estos caminos son mas tempranos y provie-
nen del periodo Tanguche Temprano u Horizon-
te Medio Temprano (Wilson 1988; 224-294), es-
tos estarian asociados con el estilo Casma- inciso.
Jack Chaver Echevarria 34
“El eamino de los Ilanos entre Paramonga y Santa: revision de los caminos ineas de la costa
norcentral del Pert
tN et
ny
Choioque Period (A.
Bi pny conta
650 - 900)
crags road
tenia caer
Figura 7. Red de caminos formales prehispsinicos durante el periodo Choloque (u Horizonte Medio Temprano)
cn el valle de Casma, Imagen tomada de Wilson 1995: 225, figura 13.
Discusi6n: contrastacién de la evidencia
historica y arqueoldgica
Actualmente no existe evidencia arqueolégi-
ca del camino de los Hanos hacia el norte del
rio Chillén, solo por referencias histrieas sa-
bemos que existia un camino costero de Para-
monga hacia Pachacamac, y que en su trayecto
se ubicaron algunos sitios que pudieron fungir
como tambos, cuyos nombres a la fecha siguen
siendo utilizados como Paramonga, Huaura
y Lachay. La existencia de este tramo resulta
verosimil en la medida que Bernabé Cobo lo
menciona como una via importante de comu-
nicaci6n transversal entre la sierra y la costa
a Paramonga. Esta fue la ruta que tom6 Her-
nando Pizarro de Cajamarea a Pachacamac,
sobre la cual Estete proporciona ciertos da
tos que pueden ser contrastados actualmente,
como los nombres de pueblos y descripeién del
camino, que se correlaciona con los grandes
muros de tapial que delimitan el camino, atin
observable, en el valle del Chillon. En cuanto a
la evidencia de sitios arqueolégicos incas 0 con
una clara ocupacién inca, solo se encuentra de-
finido el asentamiento de Quintay en el valle
medio-alto de Huaura, otros sitios ubicados en
el valle bajo, como Pisquillo Chico, no han sido
lo suficientemente estudiados para determinar
como fue el sistema de dominaci6n inca.
Si bien, Vaca de Castro menciona al “tambo de
Huarmey”, como parte del camino de los anos
entre Paramonga y Casma, es probable que se
trate de algiin pequeiio asentamiento de influen-
cia casma-chima. Dado que este tramo se man-
tuvo marginado, sin ningiin interés momentaneo
durante la conquista chimti, en donde las prin-
cipales instalaciones administrativas se encuen-
tran en el valle de Casma (Manchan) y solo un
tio de avanzada en Paramonga. Es por esta razon.
que las comunicaciones con la frontera o perife-
ria no se establecieron mediante caminos forma-
les durante la ocupaci6n chim e inca, sino me-
diante simples sendas en zona de playa o en todo
caso estas estuvieron en proceso de construccién.
Este segmento de camino, quizas, es el mismo
que describe Antonio Raimondi, entre Pativilea-
Huarmey y Huarmey-Casma, mencionando que
recorre a poca distancia del mar, y se trata de
una via cuya mayor parte es de arena suelta (Rai-
mondi [1873] 2006: 113-114). Esta ausencia de
caminos y sitios con una clara asociacién inca, se
presenta hasta el valle de Culebras, donde solo se
ha registrado una minima cantidad de ceramica
de estilo inca policromo y chimi-inca, durante la
Investigacion’
la fase Chaueas Jirea, Cabe mencionar que este
valle alcanza un desarrollo importante solo du-
rante el Horizonte Medio, con el asentamien-
to de Ten Ten, el cual formaria parte de una
confederacién de sefiorios, segiin Vogel (2011:
359), para la organizacién politica casmefa,
cuyo centro principal fue el sitio de Purgatorio
en Casma.
Segiin lo mencionado, los incas no invirtieron
en la construccién de infraestructura en el va~
le de Casma y lo mas probable es que hayan
reutilizado instalaciones chimi para la admi-
nistracién politica y econémica de la regién. En
este punto, es preciso mencionar que Manchan,
se ubicé estratégicamente cerca de un antiguo
camino costeiio norte-sur y una ruta este-oeste
que condueia hacia la sierra de Ancash a tra~
vés del valle de Casma (Moore y Mackey 2008:
792). El investigador David Wilson (1994 y
1995) asocia cl camino costero, norte-sur, al
Horizonte Medio Temprano, caraeterizéndolo
como un periodo muy desarrollado de integra
cidn pan-valle (periodo Choloque - alrededor
de 650 a 900 dC), lo cual vendria a ser el desa-
rrollo temprano de lo que Melissa Vogel (2011)
denomina cultura Casma, que se tratarfa de
una confederacién y no de un estado, cuyo cen-
tro politico fue el Purgatorio en el valle de Cas-
ma, Cerro La Cruz en el valle de Chao y Ten Ten
en el valle de Culebras (Vogel 2011: 358-362).
Estos datos proporcionados por investiga
ciones arqueolégicas en el valle de Casma, nos
estarian indicando, bisicamente, que los incas
no construyeron caminos y que la infraestruc-
tura vial inter valle se habria desarrollado en el
Horizonte Medio Temprano, la cual habria lle-
gado a su maxima expresién con la expansion
chimi, que tenia como capital a Chan Chan en
el valle de Moche. A su vez, se podria asumir
que al sur del valle de Casma, el desarrollo vial-
formal no se desarroll6, dado que los caminos
formales estarfan asociados con la ubicacién de
asentamientos de tipo residencial-administra-
tivo, durante estos periodos.
Comentarios finales
1. La diferenciacion entre camino y senda, se
encuentra en que el primero involucra tres pun-
tos bisicos: a) planificacién, b) fuerza laboral y
c)elementos constructivos. Ademas, el trazo de
un camino puede generarse a partir de una sen-
day su formalizacién por parte de una sociedad
REVISTA HAUCAYPATA. 35,
rqucologic
‘del Tahuantinsuyo
puede obedecer a distintas motivaciones de ca
ricter econdmico, politico e ideolégico; cuyo ana-
lisis supondré el esclarecimiento de las relaciones
generadas entre dos puntos de actividad. Estos
puntos extremos, asi como los diversos elementos
quese encuentren asociadosal camino nosayuda-
rana establecer una filiacion eronolégica relativa.
2. Los caminos y sendas no necesariamente de-
notan jerarquia en la complejidad social, dado
que ambas vias de transito, pueden estar funcio-
nando juntas en un sistema social determinado,
generalmente por razones geogrificas donde las
formaciones naturales como quebradas muy es-
trechas pueden servir como limites y guia de la
ruta, para luego retomar el camino formal.
3. Respectoa lo que se viene denominando como
camino inca, ha primado el enfoque de Hyslop
sobre uso y asociacién de edificios vinculados al
estado inca; por lo cual todo camino construido 0
no por el estado inca fue asumido como Qhapaq
Nan. Desde esta perspectiva, al incorporar cami-
nos preexistentes al estado inca solo por su uso,
se desconoce la tecnologia vial y los propésitos
que motivaron a las distintas sociedades pre in-
cas que las construyeron. Lo que explicaria que la
tecnologia vial caminera “inca” sea tan diversa en
distintos escenarios geograficos y niveles altitudi-
nales semejantes, dificultando su reconocimien-
to. Un ejemplo claro lo constituye el registro de
un tramo de camino costero de 190 km, realizado
por Hyslop y Urrutia, en la costa norte del Pert
(entre Zafia y Jequetepeque); en el cual Hyslop
Teconoce que su construccién estaria asociada a
influencias Chima o Moche tardio, pero al aplicar
su formula de conversion de USO INCA = CAMI-
NO INCA, hace que una tecnologia desarrollada
por una sociedad distinta y aplicada a una rea-
lidad determinada (empleo de postes de sefiali-
zaci6n en el desierto) forme parte del inventario
tecnolégico inca. Esto se puede ver plasmado si
revisamos La Guia de Identificacién y Registro
del Qhapaq Nan elaborada por el Ministerio de
Cultura (2013 y 2016), donde mucha de esta tec-
nologia pre inca es asumida como una modalidad
para el reconocimiento de caminos inca.
4. La informacion etnohistérica consultada so-
bre el camino de los Hanos, especialmente el
tramo norte desde Paramonga a Trujillo, no pre-
senta mayores datos que puedan ser contrasta-
dos con la lista de tambos claborada por Vaca de
Castro. Asimismo, Vaca de Castro deja entrever
que no recorre todo el camino de los Llanos de
Jack Chéver Echevarria 36
“El camino de los llanos entre Paramonga y Santa: revision de los caminos ineas de la costa
noreentral del Perit
Quito a Cuzco, sino que la mayor parte lo hace
por la sierra, por lo que se presenta la duda de
su paso en el tramo discutido. En cambio, el
camino costero Paramonga-Nazca, resulta mas
verosimil en la medida que ha sido parcialmen-
te transitado, en un primer tramo de Paramon-
ga a Pachacamac por Hernando Pizarro, para
Iuego ser delineado por Guaman Poma (en su
ruta Lima-Cuzco) posiblemente hasta Nazca,
en cuya ruta se encuentran diversos asenta-
mientos ineas como: Ineahuasi, La Centinela,
Lima la Vieja, Tambo Colorado, Paredones.
5. Por otro lado, sobre la base de los docu-
mentos discutidos, existié una ruta principal
camino real de Cuzco a Quito, que se hacia a
través de la sierra y que comunicaba diferen-
tes centros administrativos inca. En este punto
la informacion etnohistériea es muy conver
gente, y ademds los datos proporcionados por
Guaman Poma de Ayala nos pueden indicar
que solo algunos tramos pueden ser llamados
caminos reales, en la medida, tal vez, que es-
tos fueron de planificacién inca, o en todo caso
fueron remodelados y/o ampliados de acuerdo
a las estrategias de ocupacién.
6. Los caminos transversales nos proporcio-
nan otro dato importante, dado que fueron las
vias por donde se bajaba de la sierra hacia la
costa y viceversa. Entre los mas transitados
se destaca el de Tumbes hacia la sierra, el de
‘Trujillo-Cajamarca y valle de Fortaleza por Pa-
ramonga. Estos dos tltimos tramos transver-
sales talvez nos estén indicando que se evitaba
transitar por el camino de la costa en el tramo
Trujillo-Paramonga, lo cual puede deberse a
un clima demasiado Arido y dificultoso para
ser caminado 0 que carecia de una adecuada
infraestructura vial de tambos.
7. Los escasos datos arqueol6gicos sobre com-
ponentes inca, entre los valles de Fortaleza y
Santa, pueden estar reflejando una carencia de
investigaciones acerca del tema o una reducida
influencia inca en este sector dela costa norcen-
tral. Respecto a la primera opcién, en este arti-
culo se ha contado con informacion arqueol6-
gica referente a losvalles de Chancay, Culebras,
Casma, Nepefia y Santa, faltando investigar
més exhaustivamente a nivel bibliografico del
valle de Huarmey. A pesar de ello, se tiene una
muestra preliminar considerable. Por lo tanto,
se podria decir que la influencia inea en todo
este sector es imperceptible bajo una dptica
de ocupacién tradicional, comparindolo con
la costa sur, donde el centro administrativo de
‘Tambo Colorado, nos permite establecer las dife-
rencias del caso. Los pocos fragmentos de estilo
chimi-inca hallados en Puerto Pobre y en Man-
chan, no soportan a la fecha una interpretacion
de reocupacion inca de los monumentos admi-
nistrativos Chimt, por lo que habria que esperar
mayores investigaciones en el drea y visualizar
por lo pronto un control desde el valle de Moche,
utilizando la infraestructura vial disefiada desde
el Horizonte Medio, reutilizada y modificada por
los Chimé.
Bibliografia
AYALA CASTILLO, Ronal, 2008. El sitio arqueo-
légico Cerro Respiro: Un caso de residencia de
élite inca en el valle bajo del Chillén. Tesis para
optar el grado de licenciado en arqueologia. Uni-
versidad Nacional Federico Villarreal. Lima.
2011. Cerro Respiro: Un caso de residencia de éli-
te inca en el valle bajo del Chill6n. En Arquitectu-
ta prehispanica tardia: construceién y poder en
los Andes centrales: 339-383. (Editado por Ke-
vin Lane y Milton Lujan). Universidad Catélica
Sedes Sapientiae. Lima.
BECK, Colleen M., 1979. Ancient Road on the
North Coast of Peru. Ph. D. dissertation, Univer-
sity of California at Berkeley.
1991. Cross-cutting relationship: the relative da-
ting of ancient roads on the north coast of Peru.
New Directions In Archaeology, Ancient road
networks and settlement hierarchies in the new
world: 66-79. (Editado por Charles D. Trom-
bold).Cambridge University Press.
COBO, Bernabé, 1956 [1580-1657]. Historia del
Nuevo Mundo. (Editado por Mateos Francisco).
Volumen 2, Madrid.
CONRAD, Geoffrey W., 1977. Chiquitoy Viejo: An
Inca Administrative Center in the Chicama Va-
ley, Peru, Journal of Field Archaeology, Vol. 4,
Nro. 1: 1-18.
EARLE, Timothy, 1991. Paths and roads in evolu-
tionary perspective. New Directions In Archaco-
logy, Ancient road networks and settlement hie-
rarchies in the new world: 10-16. (Editado por
Charles D. Trombold). Cambridge University
Press.
D
ESTETE, Miguel de, 1917 [1532-1533]. La rela-
cin del viaje que hizo el sefior Capitan Hernan-
do Pizarro por mandato del sefior Gobernador,
su hermano, desde el pueblo de Caxamalea a
Pachacamac y de alli a Jauja. En Las Relacio-
nes de a Conquista del Perit, tomo V: 77-102.
(Editado por Horacio Urteaga). Lima.
GIERSZ, Milosz, 2003. Sitios arqueolégicos de
la zona del valle de Culebras. Sociedad Polaca
de Estudios Latinoamericanos: Universidad de
Varsovia.
GUAMAN POMA DE AYALA, Felipe [Waman
Pumal, 2006 [1614]. £1 Primer Nueva Crénica
y Buen Gobierno. (Editado por John Murra y
Rolena Adorno). Jorge L. Urioste (traductor).
Siglo Veintiuno. México.
HASSIG, Ross, 1991. Roads, routes, and ties
that bind. New Direetions ‘In Archaeol
Ancient road networks and settlement hie-
rarehies in the new world: 17-27. (Editado por
Charles D. Trombold). Cambridge University
Press.
HYSLOP, John, 1980. Un camino prehispanico
en la costa norte. Boletin de Lima, Nro. 6: 14-
20.
1984. The Inka Road System. Academie Press.
Orlando.
ian, El Sistema Vial Inkaico.
1992. Qhapa
10 de Estudios Arqueolégicos
Instituto An
(INDEA). Lima.
KOSCHMIEDER, Klaus, 2011. Estraté
subsistencia en la periferia sur del imy
mit el caso de Puerto Pobre, valle
Boletin del Centro de Estudios Precolombinos
de la Universidad de Varsovia. Andes 8: 399-
448. Lima.
KRZANOWSKI, Andrzej, 1991. Influencia inca
eno wales de Hiuaura y Chancay. En Estudios
sobre la cultura Chancay, Perit: 189-213. (Edi-
tado por A. Krzannows ) Miaiverstlad Jague-
Jona, Krakow.
MACKEY, Carol, 1981. Proyecto Chimti Sur:
Informe Parcial. Presentado al Instituto Na~
cional de Cultura. Lima.
2003. La transformacién socioeconémica de
Farfin bajo el gobierno inka, Boletin deArqueo-
logia PUCP, Nro. 7: 321-353. Fondo Editorial
REVISTA HAUCAYPATA 37
Tnvestigaciones arqueolégicas del Tahuantinsuyo
de la Pontificia Universidad Catélica del Pera.
Lima.
Ministerio de Cultura del Peri, 2013. Guia de
identificacién y registro del Qhapag Nan. Lima.
2016, Guia de identificaci6n y registro del Qha-
paq Nan. Lima.
MOORE, Jerry y Carol MACKEY, 2008. The Chi-
En Handbook of South American
83-807. (Editado porHelaine Sil-
yerman and Williams H. Isbell). Springer. New
York.
PROULKX, Donald, 1968. An Archaeological Sur-
vey of the Nepena Valley, Peru. University of
Massachusetts. Departament of Anthopology.
PRZADKA, Patrycja, 2011. La presencia casma,
chimiie inca en el valle de Culebras. Boletin del
Centro de Estudios Precolombinos de la Univer-
sidad de Varsovia. Andes, Nro. 8: 327-355. Lima.
RAIMONDI, Antonio, 2006 [1873]. El departa-
‘mento de Ancash y sus riquezas minerales. Co-
leccién Estudios geolégicos y mineros para la
obra “El Peri” Vol. I. (Compilacion por Luis F.
Villacorta). Universidad Nacional Mayor de San
Marcos, Lima.
REGAL MATIENZO, Alberto, 2009. Los caminos
del inca en el antiguo Peri. Instituto Nacional de
Cultura. Lima.
SCHREIBER, Katharina, 1991. The association
between roads and polities: evidence for Wari ro-
ads in Peru. En New Directions In Archaeology,
Ancientroadnetworksandsettlementhierarchies
in the new world: 243-252. (Editado por Char-
Jes D. Trombold). Cambridge University Press.
TROMBOLD, Charles,1991. An introduction to
the study of ancient new world road networks.
En New Directions In Archaeology, Ancient road
networks and settlement hierarcl Kies in the new
world: 1-9. (Editado por Charles D. Trombold).
Cambridge University Press.
VACA DE CASTRO, Cristébal, 1908 [1543]. Or-
denanzas de tambos, distancias de unos a otros,
modo de cargar a los indios y obligaciones de las
justicias respectivas. Hecho en la ciudad del Cus-
‘co el 31 de mayo de 1543. Revista Histérica, Nro
3: 427-492.
VOGEL, Melissa y
David PACIFICO, 2011.
El camino de los lanos entre Paramonga y Santa: revision de los caminos ineas de la costa
norcentral del Pertt
Arquitectura de El Purgatorio: capital de la
cultura Casma. Boletin del Centro de Estudios
Precolombinos de la Universidad de Varsovia,
Andes 8: 357-397.
WILSON, David J., 1988. Prehispanic Sett-
lement Patterns in the Lower Santa Valley,
Peru. A Regional Perspective on the Origins
and Development of Complex North Coast So-
ciety, Smithsonian Institution Press. Washing-
ton, D.C.
1989. Caminos, Sitios y Muros Grandes Pre-
hispdnicos de ios Desiertos Entre Los Valles
de Moche y Casma, Costa Norte: Un Informe
Preliminar. Presentado al Instituto Nacional
de Cultura. Lima.
1994. Patrones de Asentamiento Prehispd-
nicos en el Valle de Casma, Costa Norte del
Pert: Resultados Preliminares de la Tempo-
rada 1993 en la Desembocadura Norte del Va-
Tle, Informe presentado al Instituto Nacional
de Cultura, Lima.
1995. Prehispanic settlement patterns in the
Casma Valley, north coast of Peru: prelimnary
results to date, Journal of Steward Anthropo-
logical Society, Nro. 23 (1-2): 189-227.
REVISTA HAUCAYPATA. 39
Tivestigaciones arqueoldgicas del Tahuantinsuyo
Anilisis e implicancias de un remanente del sistema vial
Tahuantinsuyu en Choquequirao, Cuzco, Pert
Gori-Tumi Echevarria pez
goritumi@gmail.com
Zenobio Valencia Garcia
zvalenciagarcia@gmail.com
Resumen
Elarticulo examina el remanente de un camino arqueolégico ubicado sobre la ladera superior
del Sector VIII de Choquequirao, caracterizado por la presencia de andenes con decoracién mural
de lamas, tinica en la arquitectura imperial cuzquena. Segiin los andilisis, los autores plantean
que este camino fue la ruta principal de ingreso a la llacta, desde el noroeste, conectando la zona
interior de Vileabamba con el asentamiento en la cuenca del rio Apurimac. Este camino, que en su
trayecto atraviesa regiones amazénicas, yungas y punas, accedia a Choquequirao por el Sector
VIH (las llamas), haciendo su entrada al centro de la llacta por el mismo Haucaypata y usando uno
de los dos vanos de acceso que existen en la plaza.
Palabras claves: Choquequirao, camino, Haucaypata, portada, Vileabamba.
Abstract
This article examines an archaeological road remnant situated on the upper slopes of section
8 of Choquequirao, characterized by the presence of terracing decorated with mural mosaics
depicting llamas, which are unique in the Inca imperial architecture of Cusco. Resulting from its
analysis the authors propose that this road formed the principal access into the town from the
northeast, connecting the interior of Vileabamba with this settlement in the Apurimac valley. This
road, the route of which ran across the Amazonian jungle lands, foothills and high plains, entered
Choquequirao via sector 8 (of the llamas), arriving at the center of the town across its Haucaypata,
using one of the two access spaces existing in this plaza.
Keywords: Choquequirao, road, Haucaypata, portal, Vileabamba.
Introduceién precedida por una limpieza general y la realiza-
Como parte de los trabajos de investigacién
en la llacta de Choquequirao, en octubre de
2005}, se realizé el estudio de dos remanentes
arquitect6nicos hallados sobre la ladera alta
del Subsector G, correspondientes al Sector
VIIT del asentamiento arqueolégico. Los mu-
ros de estas edificaciones no mostraron una
directa asociacién constructiva, por lo que su
presencia en la ladera se consideré inusual en
términos de la ocupacién del area, contrastan-
do con las extensas edificaciones de andenerias
ubicadas hacia la parte baja del sector; razon
que motivé su examen arqueolégico.
El estudio se hizo mediante observacién,
cién de un pequefio pozo de cateo en una de las
estructuras. Los resultados del examen indica-
ron que los restos constituyen un fragmento de
camino arqueolégico que comunicaba el asenta-
miento imperial con la regin interior de Vilca~
bamba; siendo la tinica via que tenia acceso por
la zona con decoracién de llamas del Sector VITT
de Choquequirao. El anilisis de este hallazgo ha
1 La investigacién en el Sector VIII de Choquequirao
se realiz6 segtin Acuerdo N° 153-2005-CTPA-INC-C
de la Comision Téenica Permanente de Arqueologia de
Ia Region Cusco, y la Resolucin Directoral N° 1140/
INC-DREPH-D, de fecha 22 de agosto de 2005 del
Instituto Nacional de Cultura.
ECHEVARRIA LOPEZ, Gori-Tumi y VALENCIA GARCIA, Zenobio, 2017. Anélisis e implicancias de un
remanente del sistema vial Tahuantinsuyu en Choquequirao, Cuzco, Pert. Revista Haucaypata. Investigacio-
nes arqueolégicas del Tahuantinsuyo, Nro. 12: 39-55. Lima.
Garcia 40
“Andlisis e implicancias de un remanente del sistema vial Tahuantinsuyu
‘en Choquequirao, Cuzco, Pertt
‘Sito erquestégico — m Poblado actual
——
0 40Km
Figura 1. Mapa de ubicacién de Choquequirao en la zona de Vileabamba, entre las cueneas de los rios
‘Apurimac y Urubamba. Dibujado por Gori-Tumi Echevarria Lopez 2011.
permitido inferir la relacién funcional entre
diversas edificaciones a lo largo de las vias de
ingreso a la lacta por el noroeste, asi como el
importante papel que adquirié el Sector VIIT
durante la etapa tardia de la historia del asen-
tamiento.
El Subsector G en Choquequirao
Choquequirao es un extenso asentamiento ar-
queolégico Tahuantinsuyu ubicado en la mar-
gen derecha del rio Apurimac, precisamente
sobre el espol6n elevado del cerro del mismo
nombre, que corresponde a las estribaciones
de la cordillera del Vileabamba en el Cuzco (f-
gura 1). La localizacién del asentamiento en la
montaiia ha condicionado la ubicacién de los
conjuntos arquitect6nicos que la componen (13
sectores), los que se distribuyen basicamente
siguiendo el perfil longitudinal de la cresta del
cerro y sus laderas adyacentes, siendo distin
guibles por su localizacion y tipo de edificacion
arquitectonica (Echevarria y Valencia 2011).
De esta forma, el Sector VIII se sittia hacia el
oeste del asentamiento, emplazado sobre apro-
ximadamente 500 m de talud marcado, cuya
pendiente est orientada hacia el rio Apurimac.
El Sector VIII fue dividido en siete subsectores
(A, B, C, D, E, F,y G) sobre la base de evidencia
arqueolégica y contrastes entre las secciones con
arquitectura monumental dentro del area (figura
2). De toda la divisi6n, el Subsector G es el tinico
que no mostr6 una masiva ocupacién construc-
tiva, caracterizandose por presentar pequefias
edificaciones dispersas y una zona con basura ar-
queolégica y material mueble sobre la superficie
de la ladera (Echevarria y Valencia 2013). Este
Subsector es bastante accidentado, presentando
una pendiente vertical cubierta de vegetacién
amazonica, arboles y permanente maleza.
Inmediatamente sobre el Subsector G se ubican
los Sectores TIT y TV que corresponden a la par-
te monumental més antigua del asentamiento
(Echevarria y Valencia 2008), practicamente el
centro de la Ilacta arqueolégica. Hacia abajo, al
este, se distribuyen los demas subsectores del
Sector VII (figura 3).
Antecedentes
En el 2005, como parte de la prospeccion com-
pleta del Sector VLII, se reconocieron dos edifi-
caciones aisladas con muros expuestos hacia la
parte superior de la ladera del Subsector G, en
la misma Area en la cual también se descubrid
€l {inico basural arqueol6gico de esta parte del
asentamiento. Estas estructuras fueron examina-
das en octubre de 2005, nego de que se termind
Plaza Principal
(SUDAN)
Subsector G
Rete i ahora
Subsector E =
Figura 2. Foto del Sector VIII de Choquequirao, co ct lados. Foto tomada por
Zenobio Vale:
Garcia 42
“Andlisis e implicancias de un remanente del sistema vial Tahuantinsuyu
‘en Choquequirao, Cuzco, Pertt
la excavaci6n de la unidad 36 y de disponer la
investigacién del sistema mayor de andenerias
del sector.
Debido a que las dos edificaciones mostraban
Ja misma naturaleza estructural y técnica, aun-
que emplazadas ligeramente a diferentes altu-
ras, se procedio a la intervencién de solo una de
elas. La edificacién seleccionada (edificacion
1) se present6 como un muro de contencién
aislado y cubierto por maleza y tierra, que no
parecia ser parte evidente de una edificacion
mayor o tener una funcibn especifica aparente.
Para el examen de la evidencia se plantearon
dos hipétesis a nivel funcional. En primer lu-
gar, se consideré que el muro podria haber co-
rrespondido a partes remanentes de antiguas
construcciones hechas para habilitar un cami-
no, ahora colapsado, el cual provendria de la
zona norte del complejo arqueol6gico, donde
aiin quedan fragmentos de esta evidencia, En
segundo lugar, se supuso que la estructura po-
dria haber servido especificamente como un
muro de contencién, levantado para soportar
los deslizamientos que se producen continua-
mente en la ladera en la que se encuentra.
Estos planteamientos justificaron la interven-
cidn del muroseleccionado. A partir de aqui, los
resultados del andlisis y la relacion con la de-
mis evidencia arqueolégica hallada en el asen-
tamiento, podrian permitir la confirmacién
de una de las hipétesis y el establecimiento de
nuevas proposiciones sobre la naturaleza cul-
tural y cronolégica de esta evidencia, asi como
otros aspectos funcionales y arquitecténicos re-
lacionados.
Metodologia
El andlisis de la edificacién 1 se hizo a nivel su-
perficial, mediante una excavacién de poca escala,
tratando de no alterar ningiin contexto de deposi
ibn, Por ellose realizaron las siguientes acciones:
a. Descripcién y registro fotografico extenso de
toda la intervencién.
b. Limpieza completa de la estructura mediante
elretiro de toda la maleza y tierra acumulada, in-
cluyendo su paramento y cima.
c. Exeavacion de un pequetio pozo exploratorio.
en la cima de la edificacion para examinar su es-
tructura interna.
Anilisis y resultados
-La edificacién: Se traté de una construccién for-
mada por un muro de contencién y un relleno de
tierra (figura 4). El muro fue logrado con piedras
de campo, hallandose en situacién de deterioro
estructural y exponiendo los extremos laterales
derruidos y'colapsados. La construecién se em-
plaz6 en una ladera de aproximadamente 50° de
talud, cubierta por vegetacién y tierra hiimeda,
aproximadamente a 20 metros bajo el nivel de
‘Mapa del Sector Vill (Llamas) de Choquequirao.(C) COPESCO NACIONAL.
Figura 3. Mapa del Sector VIII de Choquequirao con los subsectores sefialados en este trabajo. Mapa de
COPESCO Nacional 2005.
Figura 4. Imagen general de la primera edificacion arqueolégica hallada en el talud del Subsector G, Sector
REVISTA HAUCAYPATA 43
Tnvestigaciones arqueolégicas del Tahuantinsuyo
VIII de Choquequirao, en su estado original. Foto de Gori-Tumi Echevarria Lépez 2005.
la plaza principal del Sector III del complejo
arqueologico.
La edificacién expuso un solo paramento
orientado hacia la pendiente en la ladera, por
Jo quees técnicamente una contencién fisica de
la misma. Este se levanté mediante el uso de
rocas metamérficas —esquistos— de diversos
tamatios, colocados en un aparejo irregular de
tendencia lineal horizontal sin mortero eviden-
te, conformando asf un paramento Ilano con un
talud vertical sin inclinaciones (figura 5).
El muro present6 una altura de 0.85 m por
1.35 m de largo, exponiendo un retiro en la
cima de aproximadamente 0.60 m hacia el ta~
lud. Hasta antes de la limpieza no fue posible
reconocer la superficie total de la estructura ni
el material interior de relleno debido a la co-
bertura vegetal presente. En perfil (figura 6), la
estructura corta el talud natural creando una
seecién escalonada, la que se repite del mismo
modo en la segunda edificacién identificada en
Ta ladera, Como mencionamos, al inicio solo se
pudo observar parte del paramento central, no-
tandose ademas que el muro se ubicé entre dos
afloraciones de roca.
Luego de la limpieza, las caracteristicas téeni-
cas de la estructura se confirmaron (figura 7),
corroborandose que los extremos laterales de la
edificacién estaban colapsados cuando debieron
estar originalmente juntos 0 adosados a los aflo-
ramientos rocosos. Aunque la limpieza no alcan-
76 ala base estruetural del muro, para no afectar
su estabilidad, la cima, por el contrario, fue libe-
rada de maleza (figura 8), no encontrndose nin-
gan elemento estructura adicional, excepto los
mismos materiales del remate del muro (figura
9) que se orientaron hacia la fachada sin ningdn
arreglo de aparejo diferenciado (figura 10). La
cima de la edificacién, la plataforma, mostr6 ser
solo la parte superior del relleno interno formado
por material suelto, contenido entre la ladera de
lacolina y el muro.
Como se puede observar, la limpieza expuso mas
claramente las caracteristicas de la estructura
Zenobio Valencia Gare!
44
“Analisis ¢ implicancias de un remanente del sistema vial Tahuantinsuyu
en Choquequirao, Cuzco, Perit
Figura 5, Paramento frontal de la edificacién 1 en
que ya habian sido delineadas, incluyendo
magnitudes, detalles estructurales, forma, si-
tuacion en la ladera y su estado de conserva-
cién. Es importante Tecalcar que el muro no
mostr6 mortero alguno (probablemente perdi-
do por factores naturales), y no se reconocieron,
elementos o rasgos estructurales adicionales u
otros materiales como artefactos de ceramica o
litico asociados a la estructura o en su entorno
inmediato.
De otro lado, la edificacién 2 mostré similares
caracteristicas materiales y tecnoldgicas a la
edificacién intervenida (figura 11), ubicandose
aproximadamente seis metros hacia el norte.
La altura referencial entre estas edificaciones,
fue de aproximadamente 0.30 a 0.40 m des-
de la cima del muro de la primera estructura,
dandole al conjunto una continuidad relativa
en referencia al nivel horizontal sinuoso del
terreno, aunque no se pudo reconocer detalla-
damente la topografia del area por la extensa
cubierta de vegetacién.
Echevarria Lopez 2005.
estado original. Foto tomada por Gori-Tumi
-Excavacién: La excavacién realizada cubrié un
rea cuadrangular de 0.45 m de ancho por 0.70
m de largo y 0.45 m de profundidad y estuvo ubi-
cada sobrela seccién lateral norte dela cima de la
estructura arqueolégica. El pozo de cateo se hizo
siguiendo una depresion en la plataforma (figu-
ras 8 y 9), mediante el retiro de la tierra superfi-
cial que cubria el area y un examen visual directo
de la evidencia. Durante y luego de la interven-
cin, se puedo comprobar que la parte interior de
la edificaci6n, hasta los 0.45 m de profundidad,
no contenia ningiin elemento arqueolégico par-
ticular mas alla de tierra y piedras que formaban
parte de su relleno estructural; no reconociéndo-
se estructuras o divisiones espaciales internas, ni
artefactos muebles de ninguna clase.
La tierra retirada consistié basicamente en ma
terial suelto y suave de color marron con conteni
do de pocas raices y pequefias piedras (menos de
5, cm), estando en su mayor parte seco, sin cons-
tituir humus natural como el que se encuentra en
la ladera del entorno, Esta tierra debié ser traida
REVISTA HAUCAYPATA 45
Tnvestigaciones arqueologicas del Tahuantinsuyo
Figura 6. Dibujo de la seccién del muro de la edificacién 1, Elaborado por Gori-Tumi Echevarria Lopez. 2005.
Gori-Tumi Echevarria Lopez y Zenobio Valencia Garcia
Figura 7. Paramento frontal de la edificaci6n 1 después de su lim
Echevarria Lopez 2005.
secre IT-G
Laer
eapeutons ASIA 4
REVISTA HAUCAYPATA 47
Tnvestigaciones arqueoldgicas del Tahuantinsuyo
Figura 9. Excavaci6n sobre la plataforma de la edificaci6n 1. Foto de Gori-Tumi Echevarria Lopez. 2005.
y depositada exprofesamente para completar la
estructura. Hasta el final de la excavacion, que
no aleanz6 la base del muro, solo se reconocie-
ron grandes bloques de piedras (mas de 20 em)
los cuales aparecieron en posiciones no estruc-
turales (figura 10), por lo que no corresponden
al paramento, siendo tinicamente parte del re-
lleno de la estructura. El po7o, por su escala, no
arrojé mis informacién,
Discusion
Como se pudo ver en el anilisis, la evidencia
recuperada esté muy circunscrita a la estrue-
tura, y sus aspectos técnicos y formales no fa-
cilitan el establecimiento de alguna relacion
funcional directa; no obstante que se pueda
asumir la contencién como una funcion es-
tructural primaria del muro. La contencién, sin
embargo, no debe corresponder necesariamen-
tea la funcién final del disefio de la edificacién,
por lo que es importante ampliar el contexto de
inclusién del material, para intentar una expliea-
cién més coherente. Al respecto, podemos indi-
car que la ladera, de aproximadamente 45 a 55°
de talud, no expone muros de ningiin tipo, no
existiendo una contencibn del declive en toda el
rea directamente asociada, e inclusive en zonas
donde es posible percibir situaciones criticas de
destizamiento. La falta de muros de contencién
en esta secci6n de la ladera, podria indicar que la
edificacin examinada no ha sido usada con tal
fin, respondiendo ms bien a otro caracter.
Descartando la contencién como la funcién
principal, el planteamiento de que la edificacin
es parte de un camino, no obstante su fragmenta-
cién y aislamiento, se puede respaldar por el ni-
vel de asociacién entre las edificaciones halladas
en la ladera, y por el descubrimiento de un vano
de acceso y una seccién de camino arqueolégi-
co (figura 12), sobre una pendiente clevada en el
borde norte del Sector VIII, aproximadamente a
300 metrosal noreste del muro examinado. Estos
48
“Andlisis e implicancias de un remanente del sistema vial Tahuantinsuyu
en Choquequirao, Cuzco, Perti
testimonios permiten establecer un contexto
de articulacién para la evidencia que estamos
revisando; especialmente al considerar todos
estos elementos dentro de un mismo esquema
estructural, como partes constituyentes de una
singular obra de ingenieria arqueolégica.
En este esquema, los muros hallados en la
ladera deben corresponder a seeciones parti-
culares de un camino con ealzada y muro de
contencién (contramuro), siendo la segunda
edificacién la que cumplirfa la filtima funcién
mencionada, Esta variacién funcional explica-
ria la diferencia de nivel entre las estructuras,
en especial para le edificacién 2, cuya calzada
debié colapsar en algtin momento del pasa-
do. Aunque tampoco se hallé evidencia de un
muro de contenci6n arriba de la calzada en la
primera estructura, esta carencia puede en-
tenderse como un hecho normal dentro de un
requerimiento estructural especifico, dada las
condiciones accidentadas de la ladera en que se
encuentra la evidencia.
Siguiendo la alineacién de los muros, es po-
sible proyectar el probable camino hacia el
noroeste en direccién. al vano de acceso y la
seccién de camino ubicados sobre el borde de
la quebrada. Desde ese lugar, y siguiendo la to-
pografia de la quebrada, el camino atravesaria
Figura 11. Imagen general en su
Figura 10. Vista del pozo exeavado en la edificaci6n 1.
Foto de Gori-Tumi Echevarria Lopez 2005.
\do original de la segunda edificacién arqueologica hallada en el talud del
Subsector G, Sector VIII de Choquequirao. Foto tomada por Gori-Tumi Echevarria Lopez 2005.
D
todo el Sector VIII, teniendo como destino final
el Haucaypata o la plaza principal de Choque-
quirao (figura 13). El punto de ingreso al sector,
marcado geograficamente por el borde de la
quebrada, se halla bajo el nivel del muro estu-
diado en la ladera, por lo que el camino avanza
en proyeecién ascendente, lo que permite plan-
tear la asociacién contextual y funcional entre
las estructuras mencionadas.
De igual forma, el vano descubierto esta rela~
cionado al segmento del camino que sube des-
de el rio Blanco, Pinchaunuyog y Pajonal (figu-
ra 14), siendo un puesto de inflexién en la ruta
para el ingreso a la quebrada que forma el Sec-
tor VIII. Este camino, examinado por nosotros
la tiltima semana de noviembre de 2005, esta
formado por una estruetura de piedra asentada
sobre una pendiente leve, edificada usando un
REVISTA HAUCAYPATA. 49
Tnvestigaciones arqueol6gicas del Tahuantinsuyo
aparejo rustico*; con un pavimento de tierra en
la plataforma y sin contramuro. Estos detalles
coinciden, salvo el contramuro, con las caracte-
risticas basicas de la edificacién 1, examinada en.
el Sector VIII, conformado en conjunto el ma-
yor volumen de evidencia vial para el acceso a
Choquequirao desde el norte.
‘Tomando como base la evidencia expuesta, po
demos proponer que durante el Tahuantinsuyu,
el camino arqueolégico que se dirigia a Choque-
quirao desde el noroeste, venfa de la zona de Ya-
nama y Cotacoca e ingresaba a la Iacta por las
andenerias de Pinchaunuyog, subiendo hasta el
2 Este vang fue descubierto en el 2005 por el arque6-
logo Julio Alvarez por cuenta del Proyecto Capac Nam.
3 Las caracteristicas particulares del aparejo no pudie-
Tonser examinadas porque estaba cubierto con maleza.
Figura 12. Vano de acceso sobre el borde norte del Sector VIII, en el camino de acceso a Choquequirao. Foto
tomada por Zenobio Valencia 2005.
Gori-Tumi Echevarria Lopez.
enobio Valencia Garcia 50
“Analisis ¢ implicancias de un remanente del sistema vial Tahuantinsuyu
en Choquequira
Figura 13. Haueaypata o plaza principal de Choquequir
plano los palacios y edificios reales
mas adelante el a
10, Cuzco, Perit
ao, en segundo plano, vista desde el norte. En primer
sso principal a la plaza, con la colina apuntada
‘amada “usno” de fondo. Foto tomada por Gori-Tumi Echevarria Lopez 2005.
Sector VIII —las Llamas—, antes de acceder
finalmente al nticleo central del asentamien-
to imperial. En la actualidad se usa parcial-
mente esta ruta, pero al subir la ladera y pa-
sar sobre Pinchaunuyoq y el sitio tardio —pre
Tahuantinsuyu— de Pajonal, la ruta se orienta
hacia el este escalando la montafia para alcan-
zar el espolén y luego bajar a la zona urbana
de Choquequirao desde el Sector I 0 conjunto
arquitect6nico superior (figuras 13 y 14). Est
iiltima trayectoria del camino actual puede
haberse implementado cuando decayé el asen-
tamiento y el Sector VIII quedé abandonado,
deteriorandose la via por esa zona debido a I
extremadamente accidentadas condiciones de
la topografia. De esta manera se perdié el acce-
soa la llacta desde el noroeste.
No obstante, el camino actual de acceso de:
de el noroeste no tiene que ser necesariamen-
te post Tahuantinsuyu, si consideramos que
existen al menos dos sectores con ocupaciones
anteriores al asentamiento cusquefio en la parte
central de Choquequirao, en el Sector 111 (Talle-
res de vivienda) y en el Sector IX (Pikihuasi), que
se habrian beneficiado de esta ruta de acceso. Si
el camino que atraviesa el Sector VIII se hizo in-
tencionalmente para redireccionar el ingreso ala
lacta, este pudo haber sido habilitado cuando
edificé la primera serie de andenes del Subsec-
tor E en el Sector VIII (figura 3), al inicio de la
ocupaci6n de la quebrada, antes de la edificacion
de la segunda ampliacion constructiva del sector,
que incluyé las lamas blaneas. El camino elabo-
rado bajo el control cuzquefo, habria modificado
el sistema de acceso local a toda la zona desde
el noroeste, que originalmente debi6 seguir un
eje de asentamientos entre Pajonal, el Sector Il
y el Sector IX, replanteando las vias de comuni
caci6n segin las nuevas necesidades urbanisticas
cuzquefias.
Es interesante anotar ademas, que desde el siglo
XIX el camino sobre el espoldn rocoso fue el que
D
se utiliz6 para las primeras exploraciones al si-
tio, tal como detallan las descripciones de De
Sartiges (1999), Angrand (en Romero 2006
[1909]) y Heald (En Bingham 1913); pero nin-
guna de estas expediciones dejo registros expli-
citos de los caminos y sus caracteristicas par-
ticulares*. Lo que es obvio, es que la ruta por
el Sector VIII fue rapidamente descartada y
recién fue descubierta por nosotros y el equipo
del Capaq Nan en el 2005,
Tecnolégicamente la diferencia entre los ca-
minos de acceso descritos es sustancial. Toda
la via imperial por el norte, la misma que atra-
viesa el Sector VIII, esté construida usando
terraplenes y muros de contencién; mientras
que los caminos locales son, aparentemente,
simples senderos sobre suelo natural. Una vez
en la Ilacta, los caminos son pavimentados con
lajas de piedra, como se puede ver al pie del
REVISTA HAUCAYPATA. 51
Tnvestigaciones arqueologicas del Tahuantinsuyo
Sector VII por donde pasa el camino principal
(figura 15), o bien delimitados perfectamente con
4.Una referencia interesante es Ia que deseribe De Sar-
tiges cuando emprendela subida porlaladera que leva
a Choquequirao, viniendo desde Yanama, y que cree-
‘mos es la que esta inmediatamente después de cruzar
el rio Blanco y atraviesa los sitios de Pinchaunuyog
y Pajonal. De Sartiges mando quemar las hierbas de
la zona probablemente para clarear el acceso, él dice:
“En cierto lugar sin nombre, dejamos el lecho del to-
rrente y establecimos nuestro campamento hacia la
izquierda en una meseta rodeada de malezas. Se en-
vi6 a una parte de los indios a quemar las altas hiei
bas y las malezas del sendero que debiamos recorrer
al dia siguiente. Fue un inmenso incendio cuya flama
lanz6 magnificos reflejos sobre la roca cortada a pico
que se hallaba delanté de nosotros a la derecha del to-
rrente. La lluvia, de la que no tenfamos medio alguno
para defendernos, nos interrumpié bruscamente en
nuestra admiracion ante ese gran efecto de luz. Ju-
ramos todos como arrieros” (De Sartiges 1999: 196).
® “Pinchaunuyoc” - - -
(Sector Xi!) ee - L
)) | PPA. pPajonar —S
~ “Pagchayoc”
Wet Spon Ian
(slysiy
Huacaypata h
_\ 8 Plaza inferior
. (Silty. SIV)
isvit a
VIh fy sv |? Ly
CLOT si 8x
Mapa del Complejo arqueologico Choquequirao (C) COPESCO NACIONAL.
0 500m,
Figura 14. Mapa del complejo arqueolégico Choquequirao con los sectores mencionados en este trabajo.
Mapa claborado por COPESCO Nacional 2005.
Gori-Tumi Echevarria Lopez y Zenobio Valencia Garcia 52
“Analisis ¢ implicancias de un remanente del sistema vial Tahuantinsuyu
en Choquequirao, Cuzco, Perit
estructuras y accesos escalonados. No se pue-
de extender una division técnica mayor porque
consideramos que durante el Tahuantinsuyu
existié una plena flexibilidad tecnoldgica en la
edificacién de este tipo de estructuras, lo que se
debe en mucho a la variacin en las condicio-
nes medioambientales en las que se presentan
estas edificaciones; hecho que ha sido recono-
cido tipolégicamente en Vileabamba (Duffait
2005).
Un aspecto relevante de comentar concierne
al vano de acceso ya mencionado, el cual fue
hallado sobre una pefia rocosa hacia el borde
norte de la quebrada que forma el Sector VIII,
y que presenté 2.30 m de alto por 1m de ancho
(figura 12). La escala de esta medida sugiere
definidamente que este camino tenfa un uso
restringido, donde el vano tendria una fun-
cién complementaria especial. La estrechés del
vano, en comparaci6n con la proporcién antro-
pométrica de los camélidos, indica claramente
que solo podrian transitar animales sin carga
y personas en filas singulares. El disefio del
Figura 15. Camino pavimentado en el Sector VII de Choquequirao. Foto tomada por Gori-Tumi
camino y el vano, que se dirigia directamente
al Haucaypata a través del sector con la eseena
de llamas (figura 16), confieren jerarquia a esta
ruta, Se puede inferir entonces, que el vano fue
elaborado como un punto especial de control
para el ingreso a la llacta durante la vigencia del
‘Tahuantinsuyu.
La ubicacién del vano es bastante indicativa
de su funci6n, pero hay que aclarar que este no
corresponderia al de una portada principal de
entrada a Choquequirao. Consideramos que el
ingreso a la llacta se encuentra en el mismo con-
junto arquitecténico que conforma el Haucaypa-
ta; donde han existido al menos dos accesos prin-
cipales con sus respectivos vanos. Uno entre la
kallanea de las argollas y el inicio de las Paqchas
ceremoniales®, y el segundo por el vano monu-
mental de dobie jamba, que comunica la plai
principal con la zona posterior del Sector TV (fi-
gura 17), hacia el sur. Es bastante probable que
el punto de acceso a la lacta haya variado segiin
crecia el sentamiento, y cambiaba el sentido fun-
cional de la arquitectura. El camino y los vanos
Echevarria Lépez 2005.
También podría gustarte
- Revista Andina 57Documento166 páginasRevista Andina 57RCEB100% (1)
- Revista Andina 53Documento381 páginasRevista Andina 53RCEBAún no hay calificaciones
- Revista Andina 36Documento304 páginasRevista Andina 36RCEB100% (1)
- Revista Andina 43Documento280 páginasRevista Andina 43RCEBAún no hay calificaciones
- Revista Andina 43Documento280 páginasRevista Andina 43RCEBAún no hay calificaciones
- Revista Andina 49Documento261 páginasRevista Andina 49RCEBAún no hay calificaciones
- Revista Andina 24Documento265 páginasRevista Andina 24RCEBAún no hay calificaciones
- Revista Andina 25Documento294 páginasRevista Andina 25RCEBAún no hay calificaciones
- Revista Andina 52Documento273 páginasRevista Andina 52RCEBAún no hay calificaciones
- Revista Andina 48Documento250 páginasRevista Andina 48RCEBAún no hay calificaciones
- MEGGERS, B. y C. EVANS. Como Interpretar El Lenguaje de Los Tiestos. 1969Documento154 páginasMEGGERS, B. y C. EVANS. Como Interpretar El Lenguaje de Los Tiestos. 1969RCEBAún no hay calificaciones
- Revista Andina 54Documento242 páginasRevista Andina 54RCEB100% (1)
- Revista Andina 38Documento303 páginasRevista Andina 38RCEBAún no hay calificaciones
- Revista Andina 38Documento303 páginasRevista Andina 38RCEBAún no hay calificaciones
- Revista Andina 47Documento200 páginasRevista Andina 47RCEBAún no hay calificaciones
- Revista Andina 27Documento273 páginasRevista Andina 27RCEBAún no hay calificaciones
- Revista Andina 26Documento192 páginasRevista Andina 26RCEBAún no hay calificaciones
- Revista Andina 55Documento283 páginasRevista Andina 55RCEBAún no hay calificaciones
- Revista Andina 42Documento251 páginasRevista Andina 42RCEBAún no hay calificaciones
- Revista Andina 46Documento214 páginasRevista Andina 46RCEBAún no hay calificaciones
- Revista Andina 30Documento248 páginasRevista Andina 30RCEBAún no hay calificaciones
- Revista Andina 51Documento330 páginasRevista Andina 51RCEB100% (1)
- Revista Andina 22Documento269 páginasRevista Andina 22RCEBAún no hay calificaciones
- Revista Andina 56Documento274 páginasRevista Andina 56RCEBAún no hay calificaciones
- Revista Andina 33Documento233 páginasRevista Andina 33RCEBAún no hay calificaciones
- Haucaypata 9Documento91 páginasHaucaypata 9RCEBAún no hay calificaciones
- Haucaypata 4Documento132 páginasHaucaypata 4RCEBAún no hay calificaciones
- Haucaypata 13Documento102 páginasHaucaypata 13RCEBAún no hay calificaciones
- Haucaypata 5Documento97 páginasHaucaypata 5RCEBAún no hay calificaciones