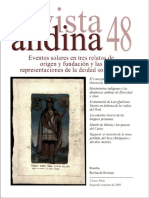Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Haucaypata 4
Haucaypata 4
Cargado por
RCEB0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
35 vistas132 páginasRevista de investigaciones arqueologicas del Tawantinsuyo
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoRevista de investigaciones arqueologicas del Tawantinsuyo
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
35 vistas132 páginasHaucaypata 4
Haucaypata 4
Cargado por
RCEBRevista de investigaciones arqueologicas del Tawantinsuyo
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 132
Iss
REVISTA HAUCAYPATA
Investigaciones arqueologicas del Tahuantinsuyo
Lima-ju
ie
REVISTA HAUCAYPA‘
Director y Editor
Rodolfo Monteverde Sotil
Revisores de articulos
Cristian Jacob / Ivan Leibowicz / Sheylah Vasquez Salcedo / Rodolfo Monteverde Sotil / Tatiana
Stellian
Difusién
Mayra Delgado Valqui
Diseno y diagramacién
Ernesto Monteverde P. A.
Fotografia de la carétula
Rodolfo Monteverde Sotil, 2007. Niiios de Huancavelica. Huancavelica
Imégenes de los indices y de la relacién de colaboradores
Camilo Blas, 1924. La Cashua (detalle) / 1955. El rescate de Atahualpa (detalle) / 1925. Paucartambo
(detalle).
Las opiniones vortidas, on los articulos publicados en esta revista, son de entera responsabilidad de eada au-
tor. La revista no se hace responsable por ol contenido de los mismos.
© Prohibida la reproduccién total o parcial de la revista sin el permiso expreso de su Director.
Revista Haucaypata. Investigaciones arqueolégicas del Tahuantinsuyo
‘Aflo 2. Ntimero 4, junio 2012
Publicacién cuatrimestral
ISSN: 2221-0369
Hecho el Depésito Legal en la Biblioteca Nacional del Per N° 2011-00350
Hecho por computadora
Jr, La Libertad 119 Santa Patricia, La Molina. Lima-Pertt
https: //sites.google.com/site/revistahaucaypata/
revistahaucaypata@gmail.com
Todos los derechos reservados
Dedicatoria
Varios regalan objetos que se compran,
otros invitan almuerzos
que rapidamente desaparecen
y algunos dan abrazos improvisados.
Yo, por el dia del padre,
le obsequio este cuarto mimero a mi papa,
a quien le he escuchado decir de todo,
menos “estoy cansado”
gracias.
. REVISTA HAUCAYPATA
F Tavestigaciones arqueologicas del Tahuantinsuyo
Indice
Editorial
Relacién de Colaboradores
La Luna como objeto liminal en la concepcién del tiempo indicativo entre los incas
Ricardo Moyano
Construyendo narrativas de la Capacocha
Cristian Jacob e Ivan Leibowicxz
Tiana: asiento Inca
Victor Faleén Huayta
Evidencias materiales de dos huacas del sistema de Ceques cuzqueno: Chincana Grande y
Lago. Parque Arqueolégico de Sacsayhuamdn-Cuzco
Heteite Monteverde Sot
Cultos, rituales y paisajes sagrados en los Andes Centrales, siglo XVII: Apo Parato, Junin
Andrea Gonzales Lombardi y César Astuhuamén Gonzales
Vasijas incas en los confines del imperio: los aribalos y platos ornitomorfos de la Quebrada
de Humahuaca, provincia de Jujuy, Argentina
Maria Andrea Runcio
Una reseiia sobre El Shincal: Una capital administrativa Inka al Sur del Kollasuyu.
Catamarea, Argentina
Guillermina Couso
Entrevista al Dr. Juan Ossio Acufia
Rodolfo Monteverde Sotil
Normas editoriales
7
30
47
7
96
107
116
125
REVISTA HAUCAYPATA
Tavestigaciones arqueologicas del Tahuantinsuyo
La Revista Haucaypata. Investigaciones arqueolégicas del Tahuantinsuyo es
una publicacién peruana cuatrimestral que se centra en los estudios arqueolégicos
¢ interdisciplinarios, tanto nacionales como internacionales, del Imperio incaico. La
revista nacié con la intencién de cumplir tres objetivos que todo Arqueslogo debe
proponerse en su carrera: la defensa del patrimonio arqueolégico, su investigacion
y divulgacién de dichas investigaciones. Después de haber publicado tres ntimeros en
nuestro primer aito, 2011, le alcanzamos el cuarto mimero, que contiene seis articulos,
una resena y una entrevista.
El Arqueélogo Ricardo Moyano nos hace llegar un interesante articulo sobre la
Luna y la concepcién del tiempo entre los incas. Cristian Jacob e Ivan Leibowicz nos
proponen una discucién y andlisis hermenéutico sobre los documentos coloniales y las
publicaciones arqueolégicas que tratan sobre la Capacocha. Victor Faleén Huayta,
colega peruano, nos presenta un estudio sobre la Tiana en tiempos incas y la Colonia.
Rodolfo Monteverde nos expone un andlisis, en base a evidencias arqueolégicas, de
dos importantes sitios en el Parque Arqueolégico de Sacsayhuamdn, considerados
como huacas del sistema de Ceques cuzqueno. Andrea Gonzales Lombardi y César
Astuhuamén Gonzdles, estudiante y Dr. en Arqueologia, respectivamente, partiendo
de un documento del Archivo Arzobispal de Lima, plantean una discucién te6rica
para estudiar la localizacién y las caracteristicas del culto a Apo Parato(n) en el
departamento de Junin, sierra central del Perti. ¥ Maria Andrea Runcio, nos hace un
alcance, basado en los estudtios desu tesis doctoral, delos aribalosy platos ornitomorfos
incas en la Quebrada de Humahuaca, provincia de Jujuy en Argentina.
Guillermina Couso, investigadora del actual equipo de arquedlogos que estan
trabajando en El Shincal de Quimivil, Catamarca-Argentina, nos expone una resefta
sobre este importante sitio del Kollasuyo. Finalmente, quien escribe les presenta
una entrevista realizada, en el mes de junio de este ano, al Dr. Juan Ossio Acuna,
Antropélogo e Historiador peruano, quien fuera nuestro primer Ministro de Cultura.
Como siempre, queremos expresar nuestro mds sincero agradecimiento a todos
‘aquellos que han colaborado con sus articulos y participado en larealizacién del cuarto
mimero de la Revista Haucaypata. Investigaciones arqueolégicas del Tahuantinsuyo;
con el cual iniciamos nuestro segundo ao de publicaciones cuatrimestrales. Ademds,
queremos agradecer a los lectores por los comentarios criticos y por la buena acogida
de los mimeros anteriores de la revista. Con la entrega del presente mimero podemos
decir que estamos orgullosos de seguir cumpliendo con la meta de publicar tres
miimeros anuales. Con esta cuarta entrega, hemos logrado difundir 25 articulos de
temdttica incaica, cuatro entrevistas realizadas a cientificos sociales y han participado
25 autores de distintas partes del Peri y del mundo
Desde ya invitamos a todos los arqueslogos, estudiantes de Arqueologia y
profesionales de otras ciencias a publicar en el quinto mtimero de la Revista
Haucaypata, programado para el mes de octubre del 2012.
Rodolfo Monteverde Sotil
Director y Editor
Editorial
rrrrrrrrrryr
Tavestigacion
Colaboradores
César Astuhuamén Gonzales
Doctor en Arqueologia (University College
London). Coordinador del Departamento
Académico de Arqueologia (Universidad
Nacional Mayor de San Marcos)
Guillermina Couso
Licenciada en Antropologia. Facultad de Ciencias
Naturales y Museo (Universidad Nacional de
La PLata). Division Arqueologia (Museo de La
Plata).
Victor Faleén Huayta
Licenciadoen Arqueologia (Universidad Nacional
Mayor de San Marcos).
Andrea Gonzéles Lombardi
Estudiantede Arqueologia (Universidad Nacional
Mayor de San Mareos).
Cristian Jacob
(Universidad de Buenos Aires). Instituto de
Arqueologia IDA.
Ivan Leibowiez
Licenciado en Arqueologia (Universidad de
Buenos Aires). Instituto de Arqueologia IDA.
Rodolfo Monteverde Sotil
Maestristaen Arqueologia (Pontificia Universidad
Catélica del Peri). Licenciado en Arqueologia
(Universidad Nacional Federico Villarreal).
Ricardo Moyano
Posgrado Arqueologia (Escuela Nacional de
Antropologia e Historia)
Maria Andrea Runcio
Doctora en Arqueologia (Unversidad de Buenos
Aires)
REVISTA HAUCAYPATA
igicas del Tahuantinsuyo
REVISTA HAUCAYPATA 6
Tnvestigaciones arqueologicas del Tahuantinsuyo
o
La Luna como objeto liminal en la concepcién del tiempo indicativo entre los
ineas
Ricardo Moyano
mundosubterraneo2@yahoo.es
Resumen
En este trabajo se presentan aspectos relacionados con la observacién y la percepcién de la Luna
en los Andes prehispdnicos. Nos centramos en el periodo Inca, exponiendo evidencia proveniente
de fuentes coloniales y sus posteriores reinterpretaciones. La intencién es contrastar los datos
manejados con la teoria de los ritos de paso a partir de la nocién del tiempo social indicativo. Los
resultados indican la existencia deun concepto ciclico del tiempo, relacionado con aspectos liminales
y cualitativos de la actividad humana, en especial, relativo a los ciclos agricolas. Se discuten
conceptos del mes sideral y sinédico dentro de la estructura del calendario del Cuzco. Concluimos
en la existencia de relaciones significativas entre el ciclo sinédico lunar y la concepcién del tiempo
indicativo entre los incas, mediado por los conceptos de separacién, margen y agregacién
Palabras claves: ciclos lunares, ritos de paso, tiempo indicativo, Tawantinsuyu
Abstract
This paper presents aspects related to the observation and perception of the Moon in the
prehispanic Andes, We focus on the Inca period, showing evidence mainly from colonial sources
and its subsequent interpretations. Our aim is to contrast available data with the rites of passages
based on the notion of indicative social time. The results indicate the existence of a cyclic conception
of time, associated with liminal and qualitative social aspects of human life, linked specifically
to agricultural cycles. Also, we present concepts of sidereal and synodic lunar cycles within the
calendar system of Cuzco. We conclude with the existence of significant social relations between
the synodic hmar cycle and the conception of indicative time among the Incas, mediated by the
concepts of separation, margin and aggregation.
Keywords: lunar cycles, rites of passage, indicative time, Tawantinsuyu.
Introduceién
El propésito de este ensayo es presentar al-
gunos aspectos centrales del ciclo lunar entre
Ios incas*. Para ello se introduce el concepto del
tiempo social indicativo, desarrollado por Nils-
son (1920), Scaglion y Condon (1979), Pauke-
tat y Emerson (2008) y Iwaniszewski (2009),
para contextualizar el fendmeno del cambio a
una escala social. Desde el punto de vista de la
teorfa de los ritos de paso (Turner 1984, 1988 y
2008 y Van Gennep 1982), las fases lunares se
explican por el caracter sincrénico de la sepa-
racién, margen y agregacion de la Luna. La cual
es clasificada socialmente en 2, 3 6 4 partes y
vinculada directamente con los ciclos agricolas.
Para los aficionados de la observacién del
cielo, 1a Luna resulta en extremo interesan-
te, pues a simple vista deja ver un sinndimero
de detalles topograficos. Las regiones oscuras,
bautizadas por Galileo como “maria” (mares)
corresponden a mesetas oscuras cubiertas de ba-
saltos, originada por antigua actividad volcdnica.
Mientras que las regiones claras se corresponden
con zonas de montaiia salpicada por impactos
*En palabras de Gurvitch (1964:32), el tiempo ciclico
configura un tiempo replegado en si mismo, continuo
¥ cualitativo, correspondiendo mas bien al tiempo de
comunidades arcaicas (pensamiento magico-religio-
so) donde el pasado, presente y futuro se encuentran
interconectados en todo momento
MOYANO, Ricardo, 2012. La Luna como objeto liminal en la concepcién del tiempo indicativo entre los incas.
Revista Haucaypata. Investigaciones arqueolégicas del Tahuantinsuyo. Nro. 4: 6-16. Lima.
Ricardo Moyano 7
Ta Luna como objeto liminal en Ia concepcion del tiempo indicativo entre los incas
meteéricos, lamadas “terra” (laniszews-
ki 2010: 137). En términos comparativos,
generalmenie es asociada como la pareja del
Sol, vinculandosele con ciclos menstruales, ac-
tividades agricolas, periodos de gestacién, cre-
cida y retroceso de cuerpos de agua, augurios
meteorolégicos, entre otros. Al menos en los
Andes, se le relaciona con una calidad femeni-
na, por ejemplo Quilla o Mara entre los grupo
quechua-aymaras del Perd y Bolivia®. En ambos
casos, se le asocia también con la palabra mes.
El tiempo como categoria social indicativa, se
relaciona con la capacidad humana de vineu-
lar un hecho concreto con una cualidad espe-
cifiea. Es decir, con una secuencia cualitativa
de eventos que siguen un orden establecido, no
importando la extensién del mismo. Desde un
punto de vista histérico, antecederia al tiempo
calendarico, resaltando ante todo la condicion
cualitativa de la concepcién del tiempo. De alli,
que entender el significado social de la Luna,
equivale a interpretar el contexto en el cual se
desenvuelve la misma practica social. En otras
palabras, y como una categoria analitica, re-
sultado de las inter-relaciones entre los seres
humanos, y de éstos, con el resto de agentes
(Sociales) que les rodea
El tiempo indicativo no se relaciona con dura-
ciones especificas, sino con eventos dentro de
un sistema nemotécnico, que concibe al mismo
como una estructura simbélica, _ incluyendo
conceptos del tiempo cotidiano como son la
noche y el dia, el mes y el aito, entre otros (Lu-
cas 2005). En este sentido, estudiar el tiempo
equivale a conocer las categorias sociales im-
plicitas en un sistema social clasificatorio 0
calendario. Un ejemplo clasico es el calen-
dario mesoamericano de 260 dias. Al respecto,
Iwaniszewski (2005) seiiala la existencia de un
* La relacién Luna femenina y Sol masculino es
cultural. Quedando ampliamente demostrado en
el trabajo de Lévi-Strauss (2008: 206-207), donde
ademas de ejemplos, se plantea la importancia del
mito y el contexto de uso de la lengua como deter-
minantes del género de los astros. Por ejemplo, en
algunas regiones de los Andes, Venus como estrella
de la maiana tiene género masculino, pues acom-
paiia a la Luna en el cielo. Por oposicién, adquiere
una connotacién femenina -como estrella de la
tarde- al aparecer por un lapso de tiempo no muy
largo tras la puesta de Sol (Arnold et al. 2007: 309).
sistema de cémputo basado en 20 dias (signos)
combinado con 13 numerales conocido como
tzolkin entre los mayas y tonalpohualli entre los
nahualtecos. Este sistema interpretativo presen-
taria una légica a-causal relacionada mas bien
con Ia sineronicidad de eventos dentro de un
sistema méntico-adivinatorio, vinculandose con
una especie de oraculo numérico que marca in-
tervalos de tiempo cada 7, 9, 13, 20, 36, 52, 65,
80, 91 y 104 dias (Iwaniszewski 2005: 102-103).
La Luna como un parametro social del tiempo,
en estricto rigor, s6lo es itil en la medida que
funcione a la par con otros parametros indicati-
vos como pueden ser los ciclos migratorios de los
animales, la crecida de los rios o los periodos de
siembra y cosecha de la produccién agricola. Por
lo cual, y para efectos de este trabajo, un calen-
dario de horizonte sélo se vincularé con 3 6 4 fe-
chas importantes, no incluyendo intervalos regu-
lares, sino momentos indicativos dentro de una
cuenta de dias (Nilsson 1920), A continuacién se
esbozan los aspectos centrales de la teoria de los
ritos de paso, para luego centrase en el caso de la
observacién lunar entre los incas y sus aspectos
relacionados con los ciclos agricolas*.
Los ritos de paso
La teoria de los ritos de paso (Turner 1984, 1988
y 2008 y Van Gennep 1982), define a los rituales,
‘como unidades discontinuas, ciclicas y transicio-
nales que intentan en todo momento reducir el
peligro y la incertidumbre al interior de una co-
munidad, incluyendo tres caracteristicas 0 fases:
-Separacién (ritos preliminares): corresponde a
la segregacion de los individuos de su medio co-
tidiano.
-Margen (limen, en latin umbral): refiere ala ex-
istencia de un momento fuera del tiempo social’.
8 Un calendario ademas de un sistema clasificatorio,
corresponde a la representacién colectiva del universo
en términos de conceptos como el espacio y el tiempo,
es decir, reflejo de las distintas visiones de mundo y los
conceptos de identidad social (Iwaniszewski y Vighiani
2010: 253).
“Con respecto a los ciclos agricolas y los tiempos in-
dicativos, Scaglion y Condon (1979) seitalan los tabies
sexuales entre los Abelam de Papéa y Guinea relacio-
nados con Ia produccién del fiame, refiriendo en espe-
cifico a los ritmos de natalidad dentro del aiio deter:
minados por periodos de abstinencia sexual durante la
siembra y periodo de crecimiento del tubérculo.
o
-Agregacién (post-liminal): reincorporacién
del individuo aun estado relativamente estable.
Desde este punto de vista, los rituales fun-
cionaran como marcadores sociales 0 puntos
de vista con respecto a una especie de tiempo
social marcado por la discontinuidad. Dando
lugar a la creacién de mecanismos estruc-
turales que disminuyen la incertidumbre en-
tre un estado y otro estado, ocasionando con
ello un flujo temporal de eventos sincréni-
cos y a-sincrénicos (Iwaniszewski 2009: 229).
Segtin Geist (introduccién, Turner 2008: 7),
este tipo de rituales incluyen la transicién de
un individuo/grupo social de la visibilidad a
la invisibilidad estructural y viceversa. Donde
la fase preliminar se caracteriza por un tiem-
po-espacio estructurado, seguido por una di-
solucién social que lleva a la liminalidad y a
la anti-estructura (communitas), para llegar
a una fase post-liminal que incluye la _agre-
gacién y la resolucién del conflicto social (es-
pacio-tiempo estructurado) (Turner 2008: 9).
De acuerdo con Iwaniszewski (2009), los
ritos de paso también pueden referir al ini-
cio y fin de los ritmos ambientales, ciclos es-
tacionales, asi como movimientos recurrentes
de cuerpos celestes, por ejemplo ciclos del
Sol, la Luna, ete. Semejando ritmos naturales
de la vida de los seres humanos, como son:
el nacimiento, 1a pubertad, la madurez y la
muerte. Siguiendo las ideas de Turner (1984,
1988, 2008), él plantea que estos ritos de paso
se convierten en marcadores simbélicos de
identidad, justificando categorias y divisiones
sociales ya existentes. Desde este punto de
vista, las categorias sociales existentes se re-
afirman o re-configuran a partir del modelo
espacio-temporal clasificatorio a partir de las
recurrencias del medio ambiente socializado.
La liminalidad crea entonces entes sociales
sumisos y ajenos a cualquier posicién social
y status, por ejemplo el especialista fuera del
5 Estos ritos de paso se celebran en momentos
criticos de la vida de los seres humanos o de una
comunidad, los que no superan esta etapa se con-
Vierten por tanto en sujetos socialmente mar
ginados. Dese el punto de vista calendérico, el
umbral funcionaria como una especie de pivote
marcando un momento critico en la secuencia de
acontecimientos (Iwaniszewski 2009: 211, 217).
REVISTA HAUCAYPATA 8
Tnvestigaciones arqueologicas del Tahuantinsuyo
momento mismo del ritual. Este individuo, su-
fre una especie de muerte social - momentanea
- donde se acentia su “vulnerabilidad y desnu-
dez” que busca la regeneracién del mismo como
ser transicional (no-determinado), sometiéndose
al mismo ritual, la autoridad y los intereses co-
munes (Turner 1984: 106, 121 y 1988: 102-103).
Durante este periodo, los iniciados - 0 especial-
istas - seran forzados a reflexionar sobre su so-
ciedad y las relaciones que sostienen “ellos” con
sus nociones del universo. En una especie de co-
municacién sacra, donde los neéfitos adquieren
cierto grado de abstraccién sobre su medio cul-
tural, con matices de la sociedad como punto de
referencia (Turner 1984: 117, 120).
Siguiendo a Iwaniszewski (2009: 211), podria-
mos decir que estos ritos de paso cumplirian al
menos tres funciones: 1) catirtica, relacionada
con canalizar y aliviar las angustias; 2) cognitiva,
vinculada con los conceptos que usa la sociedad
para construirse a si misma; y 3) operativa o
el método que permite actuar a un individuo 0
grupo social de manera coherente.
La liminalidad se representaria por espacios
como la noche y la luna, las cavernas, los tine-
les, las cabafias y las tumbas. Van Gennep (1982:
28-31) llama a este tipo de rituales de “entrada
refiriendo a la metafora de atravesar pérticos 0
umbrales de paso hacia los espacios sagrados.
Donde intervienen divinidades “guardianes del
umbral”, por ejemplo los Mallkus o cerros sa-
grados andinos a través de la ofrenda o “pago
ritual’, para obtener y/o agradecer por el agua
y la fertilidad de la tierra (Castro y Varela 1994
102-103)".
En el caso andino, estos ritos de paso tendrian
una manifestacién concreta en el sacrificio hu-
mano de la capac hucha u “obligacién real” re-
alizado por los incas, generalmente en la cumbre
de los grandes nevados y huacas del estado. Alli,
la victima sacrificial experimenta los tres mo-
mentos del ritual: la separacién, el margen y la
agregacion. El objetivo final de cumplir las obli-
gaciones reales se relacionan con: la propiciacién
de los fendmenos meteorolégicos, el culto solar,
la reafirmacién de las relaciones de reciprocidad
© Van Gennep resalta el hecho que este tipo de ritu-
ales se realice en zonas elevadas, como los portezuelos
‘montaiiosos o los caminosen la montaia(1982: 31-32),
Ricardo Moyano 9
La Luna como objeto liminal en Ia concepei
entre los distintos gobernantes y el Inca, la
celebracién de alguna fiesta, la anexién de al-
guna regidn al Tawantinsuyu, o la sacralizacién
¥ posterior incorporacién (agregacién) de una
huaca local al sistema de huacas estatales.
Tanto en la capac hucha como en otros rituales
realizados en las altas cumbres, el rito de paso
constituye el hecho mismo de preparar, realizar
y culminar la ceremonia en condiciones que se
vinculan necesariamente con la preparacién,
sacralizacién, ejecucién y aceptacién del ritual
Constituyendo en si misma, la expresin del
poder politico y la coercién social llevada por
los incas a su maxima expresién en las pro-
vincias conquistadas (Moyano 2010: 106)’.
En lo que refiere a eventos astronémicos y
ritos de paso, Iwaniszewski reconoce la exis
tencia de una especie de continuidad temporal
relacionada con el transcurso del tiempo. Es-
tos refieren generalmente al cambio de las es-
taciones del aiio, los meses lunares y los dias.
Socialmente se vinculan con ciclos de la natu-
raleza, asi como con el inicio y el fin del dia,
el crecimiento de las plantas, los ciclos rituales
del maiz, ete. La clasificacién social de este
tipo de actividades se determinara socialmente
y por ende tendra un cardcter arbitrario vin-
culado con més bien con la estructura social
que con las caracteristicas fisicas del evento
(2009: 213-214). Con respecto a la Luna, estos
ciclos (indicativos) seran evidentes a partir del
fenémeno de sus fases, en particular el momen-
to de invisibilidad “luna oscura” que separa la
iltima Luna menguante del mes anterior con
la primera Luna creciente del mes siguiente.
Siguiendo las ideas del mismo autor, los
ritos liminales realizados durante esta espe-
cie de umbral aseguraran simbélicamente la
continuidad del ciclo y por ende la del orden
social establecido. Otros ejemplos pueden
ser asociados a los solsticios, salidas helia-
cas de estrellas y planetas, entre otros, donde
se incluyen representaciones del tiempo a
manera de: a) péndulo o discontinuo,
7 En términos calendaricos el sistema de eabaiiu
las puede incluirse dentro de este conjunto de pric-
ticas liminales, pues consiste en la prediccién de
las condiciones climéticas a partir de los primeros
dias de un mes, precisamente el mes de agosto ¢
inicio de las actividades agricolas (Zuidema 1997).
n del tiempo indicativo entre los incas
b) ciclica 0 de flujo y c) sinerénica o de légica
causal (Iwaniszewski 2009: 115-116, 229)
La Luna entre los incas
Paraun observador del cielo las fases lunares son
el ciclo mas obvio de registrar. Estas coinciden
con los periodos fértiles de las hembras, asi como
con actividades agricolas de siembra, el riego, la
poda y las cosechas, de alli el caracter femenino
= no exclusivo - en gran parte de las culturas, por
ejemplo la Quilla entre los quechuas o la Mara
entre los aymaras, asociéndose directamente
con la palabra mes (de una Luna a otra Luna),
El Inca Garcilaso de la Vega en sus “Comentarios
Reales de los Incas”, ofrece antecedentes sobre la
sincronia de los meses lunares con el aito solar,
Jo que se conseguia por medio de la observacin
de los solsticios, asegurando: “Porque contaron
los meses por lunas, como luego diremos, y no
por dias y, aunque dieron a cada aio doze lu-
nas, como el aiio solar ecceda al aiio lunar como
en onze dias, no sabiendo ajustar el un aiio con
el otro, tenian cuenta con el movimiento del Sol
por los solsticios, para ajustar el aito y contarlo,
y no con las lunas. ¥ desta manera dividian el
un aio del otro rigiéndose para sus sembrados
por el aio solar, y no por el lunar” (Garcilaso
de la Vega [1609] 1945: 111, en Bauer y Dearborn
1998: 57).
El ciclo de las fases o sinédico (figura 1) tiene
una duracién moderna de 29.5305 dias (Steele
2000: 9), iniciando arbitrariamente después de
dos o tres dias de invisibilidad (margen o limen),
cuando la Luna aparece por el Oeste cerca de
donde se esta ocultando el Sol, como una delgada
creciente al atardecer. Este fenémeno ocurre con
una distancia angular de +/-13° con respecto al
Sol en el ocaso”.
Desde el punto de vista de la observacién del
cielo, la Luna iniciaré su ciclo desde su primera
creciente (dia 1), manteniéndose sélo por algu-
nos minutos en el cielo. Dando paso a periodos
mas largos de visibilidad hasta aleanzar el dia 7,
una diferencia de 90° con respecto al Sol, coin-
cidiendo con su posicién més alta en el cielo en
cuarto creciente (la mitad del disco). A medida
“Esta distancia se corresponde a algo mas que la pro:
yeceién de una mano empuitada (igual a +/-10°) en el
‘cielo a manera de un clisimetro artesanal
REVISTA HAUCAYPATA 10
Tnvestigaciones arqueologi
s del Tahuantil
Figura 1: Ciclo sinédico lunar (29.53 dias). Foto tomada de Ojo Cientifico.Com. Accesible en internet [http
www. ojocientifico.com/2011/10,
que la Luna crece en el cielo (fase llena, dia
15) ésta sale progresivamente mas temprano y
grande, en direccién opuesta al ocaso solar. En
la segunda mitad del ciclo o menguante, s6lo es
visible a altas horas de la noche y primeras de la
maiiana, finalizando el ciclo en pleno dia, hasta
desaparecerporcompleto(Aveni2005:98-100).
En lo que respecta a la forma de contar por
la fase de la Luna, el Inca Garcilaso de la Vega
({1609] 1960) asegura que los incas tomaron
en cuenta el tiempo que transcurria de una
Luna nueva a otra Luna nueva, describiendo
también una division en cuartos, posiblemente
influenciado por el modelo occidental de las se-
manas de siete dias:
‘Contaron los meses por lunas de una hina
nueva a otra, y asi llaman al mes quilla,
como la luna; dieron sus nombres a cada
mes, contaron los medios meses por la cre-
ciente y menguante de ella, contaron las se-
manas por los cuartos, aunque no tuvieron
nombre para los dias de la semana” (Gar-
fases-de-la-luna]. [Consultada el
12-06-2012, 08:40 hrs.]
cilaso de la Vega [1609, Lib. II, Cap. XXIII,
pag. 74], en Ziolkowski y Sadowski 1992:66).
En lo que refiere a la importancia agricola de la
Luna, Pedro Ciezade Leénen “Cronica General del
Pera” [1553-1554], entrega buenos antecedentes
sobre como los incas miraban el Sol, la Luna y el
uso de algunas “torrecillas pequeiias” para cono-
cer la duracién del ano a las que lamaban guata:
“Conociendo la buelta quel sol hazey las crecien-
tes y menguantes de la luna, Contaron el aiio
porello, al qual llaman guata y lo hazen de doze
lunas (...) y usaron unas torrezillas pequenas,
que oy estan muchas por los collados del Cuzco"
(f1554] 1985: 78, en Bauer y Dearborn 1998: 43).
En lo que respecta a los meses de agosto y sep-
tiembre (figura 2), primero el Cronista Anénimo
vincula la existencia de “cuatro pilares” con la
cuenta de los meses lunares y la fecha de la siem-
bra en algin momento del mes de agosto: “La
luna del mes de Agosto Namauan —Tarpuy-
quilla, Este mesno entendian en otra cosa mas de
sembrar, (...)y este mes de Agosto entraua el Sol
Ricardo Moyano u
La Luna como objeto liminal en Ia concepcion del tiempo indicativo entre los incas
por medio de las dos torrecillas, de las quatro
que por los Yngas estaua senialado...” (Cronis-
ta Anénimo [ea. 1570] 1906: 158, en Bauer y
Dearborn 1998: 52).
Y luego, Guaman Poma de Ayala se refiere a
los festejos de la reina dentro del mes lunar
de septiembre (Cituaquilla): “Dizese este mes
Coya Raymi por la gran fiesta de la luna. Es
coya y senora del sol; que quiere dezir coya,
rreyna, raymi, gran fiesta y pascua, porque
de todas las planetas y estrellas del cielo es
rreyna, coya, la luna y seftora del sol [...] ¥ act
fue fiesta y pascua de la luna y se huelgan muy
mucho en este mes, lo mds las mugeres y las
seoras coyas y capac uarmi [senora pode-
rosa], fiustas [princesa], pallas [mujer noble,
gallana] (a), aui [eampesina] y los capac omis
[senoras aymaras], uayros [?] y otras pren-
cipal mugeres deste rreyno. ¥ conbidan a los
hombres” (Guam4n Poma de Ayala 1615: 253
[255] 1980).
beansa- hayllinrni yneaw
ron
De acuerdo con Zuidema (1989), agosto y sep-
tiembre tenian especial importancia desde el
punto de vista calendarico para los ineas. Desde
el Cuzco, entonces se realizaba la observacién
del Sol en su puesta para los dias del anticenit
(agosto 18 y abril 26), fechas que indican el mo-
mento de la siembra y cosecha ritual, mareando-
se por un conjunto de pilares en cerro Picchu (al
poniente) observados desde el ushnu de plaza de
Haukaypata. Segin el Cronista Anénimo ({ca
1570] 1906), estos pilares se distanciarian a 200
pasos (los exteriores) y a 50 pasos (los interio-
res), marcando las fechas de: agosto 3, agosto 18
y septiembre 2 (Bauer y Dearborn 1998: 93)”.
Otro ciclo lunar menos utilizado en el estudio
de los calendarios corresponde al mes sideral
(del latin sidus, estrella) con una duracién mo-
derna de 27.3216 dias (Steele 2000: 9). Este co-
rresponde al paso de la Luna por el mismo sector
del cielo, por ejemplo si vemos a la Luna transitar
por la constelacién de las Pléyades, estara en la
Figura 2:. Meses de agosto y septiembre, Guaman Poma de Ayala (1615: 250 [252] y 252 [254] 1980)
REVISTA HAUCAYPATA 2
Tnvestigaciones arqueolégicas del Tahuantinsuyo
ORBITA LUNAR,
ECLIPTICA
ECUADOR
ESFERA CELESTE
Ciclo de Regresién de los Nodos
Figura 3: Ciclo regresién de los nodos (18.61 aiios) en relacin al mes draconitico (27.21 dias) y al aito de
eclipses (346.62 dias).
misma posicién 27.3 dias después, pero en
una fase y hora distinta. La fraccién obliga al
observador a tener en cuenta el tercio de dia
° Ziolkowski y Lebeuf (1993), retoman la deserip-
cién del Cronista Anénimo e intentan proponer un
modelo de prediccién de eclipses a partir de la posi-
cién de la Luna en el horizonte poniente del Cuzco.
Para ello se fijan on dos aspectos centrales do la geo-
metria de los pilares en Picchu: 1) Que la diferencia
(8) entre los pilares de agosto 18 y septiembre 2, es
igual a 5°10, distancia cereana a ia inclinacién de la
6rbita con respecto a la ecliptica. 2) Que la diferencia
angular de los pilares exteriores (18°10" y 7°38’) sea
igual a 10°32’, es decir, dos veces la misma distancia
Como consecuencia, si se observa la oscilacién de la
parada menor de la Luna cerea de este pilar, se pue-
de deducir la variacién de la inclinacién lunar. Esto
puede ocurrir para los dias cereanos a febrero 13 y
octubre 30 (paso cenital del Sol), cuando la Luna
cruza por los pilares centrales, donde la distancia
es igual a 2°30’. Diferencia similar al promedio en-
tre una puesta y otra de la Luna en esta parte de la
ecliptica y al tamaiio aproximado de Ia sombra que
la Tierra proyecta hacia la Luna en los eclipses.
(8 horas) de diferencia, es decir, sila primera ob-
servaci6n se realiza a media noche, la siguiente
sera cercana a las 8 am, 27 dias y fraccién des-
pués, resultado en extremo dificil de observar,
pues el Sol ya ha salido y han dejado de ser visi-
bles las estrellas. Una solucién fue seguramente
manejar un ciclo mayor de tres meses siderales,
igual a 82 dias (3 x 27.3 = 81.9), que permite ver
ala Luna (ligeramente desfasada) en una misma
constelacién y a la misma hora, a intervalos de
tiempo sidéreo conocidos (Aveni 2005; 102).
Zuidema (1980, 1982 y 2011) a partir del calen-
dario lunar sideral, propone una aproximacién al
sistema de ceques del Cuzco, Este autor, supone
la existencia de un calendario de 328 dias (igual
al ntimero aproximado de huacas), organizado
en 12 meses sidéreos (12 x 27.3 = 327.6), pudien-
do descomponerse en factores de 8 y 41, que co
rresponden al ntimero promedio de la semana
andina y al niimero de ceques del Cuzco, respec-
tivamente. Este calendario, se complementaria
con la cuenta solar gracias a la observacién del
periodo de invisibilidad de las Pleyades, cerca-
no a 37 dias, entre el 13 de mayo y el 9 de junio,
Ricardo Moyano
Ta Luna como objeto liminal en Ia concepeidn del tiempo indicativo entre Tos i
TROPICOS LUNARES
Hemisferio Sur
Plano de la Ecliptica
Hemisferio Norte
(laniszewski 2010)
Figura 4: Trépicos lunares (parada mayor y menor en relacién a la ecliptica). Ianiszewski (2010),
Cee Ree eee U.tanisa
Figura 5: Salida Luna Ilena supertropical. SSSD; Salida Sol Solsticio de Diciembre; SLES: Salida Luna Extrema
Sur (Vita del Cerro, Norte de Chile, Ianiszewski 06 de julio 2006).
o
vinculado con la cosecha y almacenamiento del
maiz en la altitud del Cuzco (Zuidema 1980,
1982 y 2011). Por desgracia, se desconocen
fuentes escritas que refieran a este tipo de cal-
endario, por cuanto queda propuesto a manera
de hipotesis alterna a la cuenta sinddica de dias,
con referente lunar.
La Luna por efecto de la inclinacién de su ér-
bita con respecto a la ecliptica, igual a 5°00,
puede aleanzar puntos sobre el horizonte un
poco mas al Norte y al Sur que el Sol durante los,
solsticios. A ello, se suma un leve bamboleo con
un periodo de 173.31 dias, que deriva en que la
linea de interseccién de ambos plano o “linea de
los nodos”, no este fija, sino que tiene un mo-
vimiento de precesién cada 18.61 aiios (figura
3). Como consecuencia, dentro de un mes la
Luna ejecuta un movimiento sobre el horizon-
te, similar al del Sol durante el aiio, pero con
la diferencia que sus extremos no seran fijos,
sino que varian no sélo cada mes, sino también
dentro del ciclo nodal. Como resultado la Luna
no tendré dos, sino cuatro detenciones lunares,
0 “lunisticios” dentro de cada ciclo nodal. Las,
declinaciones extremas seran igual al valor de
la ecliptica 23°26’ + 5°09) al Norte y al Sur, es
decir, +28°35' y -28°35' 0 lunisticios mayores
(valor moderno) (figura 4). Donde la Luna lle
na en el solsticio de invierno toma el lugar del
Sol en el solsticio de verano y a la inversa. Los
lunisticios menores ocurriran cuando la Luna
alcance valores de - 5"09', al norte y al sur de
la ecliptica, igual a+18°17’y -18°17, casi nueve
aiios y medio mas tarde (valor moderno). La
Luna estara una media de unos siete aiios en
cada par de lunisticios y unos dos o tres via-
jando entre ellos (Belmonte 1999: 268-269 y
Aveni 2005: 104-105).
Este fendmeno, pudo haber sido conocido
con los incas en'la medida que éstos se iban
desplazando cada ver mas al sur del trépico
de Capricornio, alcanzando latitudes cercanas
a los 28.5°S en la ubicacién de los ushnus de
Vitia del Cerro o el Shincal de Quimivil, Norte
de Chile y NW de Argentina, respectivamente.
Hoy este fenémeno se conoce como una “Luna
lena supertropical” y de acuerdo con Ianisze-
wski (2010) y Moyano (2012), pudo haber de-
terminado la posicién geografica de estos sitios
incas en el Collasuyu (figura 5).
La diferencia de 5°09! con respecto a la eclip-
tica explica el fendmeno de los eclipses. Estos
REVISTA HAUCAYPATA 4
Tnvestigaciones arqueologicas del Tahuantinsuyo
se producen cuando existe una distancia an-
gular de la Luna con respecto al nodo menor a
4.6° (eclipse total). El intervalo entre dos pases
sucesivos de la Luna a través del mismo nodo
se conoce como mes dracénico de 27.2122 dias
(Steele 2000: 10). Entre dos y siete eclipses ocur-
ren al afio, en conjuntos de uno a tres y separados
por 173 dias. Como estos se sincronizan con los
eclipses solares, ocurren en secuencias de uno
solar, o solar, lunar y solar.
Con respecto a este tipo de fendmenos, sélo con-
tamos con la referencia de Felipe Guaman Poma
de Ayala, quien sefala: “Meses y afios y domin-
gos que contauan los Yngas en este rreyno, que
los filésofos y astrélogos antigos contauan la
semana dies dias y treynta dias un mes. Y anci,
por ésta, se seguia y se seruia con ella y conocia
por las estrellas lo que abia de pasar el ato, que
bien sabia que el sol estaua en més alto grado
que la luna y se ponia de encima de ella y se san-
grentaua. ¥ aneé escuricia y creyyjan que abia
de murir y escoricir y caer en tierra el clips de la
Juna y anei hazian gritar a la gente y a los per-
ros y tocauan tanbores y alborotarse la gente”
(1615: 235 [237] 1980).
Desde la perspectiva tedrica que intentamos de-
sarrollar, este fenémeno pudiera ser reconocido
como un momento indicativo, quizas “nico” en-
tre los observadores del cielo en tiempos incas.
No obstante, entrega pistas interesantes para
hablar al menos de un sistema de observacién
sistematica que tomaba en cuenta la posicién del
Sol y la Luna en el cielo en determinadas épocas
del aio,
Comentarios finales
La Luna, al igual que otros objetos del cielo, fue
percibida de una manera social entre los incas.
Para ellos simbolizaba a la Quilla o esposa del In-
ti-Sol, por ende disfrutaba de un lugarimportante
dentro del pantedn de deidades. Desde el punto
de vista de la teoria social del tiempo, la Luna
constituye un claro ejemplo del tiempo indicati-
vo, pues destaca momentos o fases claros dentro
de ciclos mayores, como el Saros y Meténico, en
relacién al aio solar. Ahora bien, si adoptamos
una posicién desde Ia teoria de los ritos de paso,
la Luna ademas se explica a partir de los con-
ceptos de separacién (fase menguante), margen
(invisibilidad) y agregacién (fase creciente), in-
cluyendo la division en 2, 3 6 4 fases claramente
marcadas con una extensién total de 29.53 dias
Ricardo Moyano 15
Ta Luna como objeto limi
(mes sin6dico). Constatandose ademés, la exis-
tencia de una relacién directa entre estos ciclos
menores y los rituales agricolas, en particular
para los meses de agosto y septiembre (en la
latitud del Cuzco), que coincidian mas o menos
con dos meses lunares después del solsticio de
junio (invierno). Lo que marcaba ademas el ini~
cio de las actividades agricolas, con el anticenit
(nadir) en fechas cercanas al 18 de agosto. En
este contexto, la Luna constituye entonces parte
de una matriz interpretativa o calendariea, que
intentaba amortiguar la incertidumbre social
y organizar con ello las actividades cotidianas
relacionadas con la estabilidad productiva de
los incas, En otras palabras, un sistema nemo-
técnico asociado a la simbologia de sus fases,
que incluso pudo ser Ilevado al fenémeno de
los eclipses, como alegoria del nacimiento,
plenitud y muerte de una astro utilizado bajo
los parametros de un oraculo astronémico en
tiempos del Inca.
Bibliografia
ARNOLD, Denise, YAPITA, Juan de Dios y ES-
PEJO, Elvira, 2007. Hilos Sueltos: los Andes
aarde el Textil. ILCA, Plural Editores. La Paz,
Bolivia.
AVENT, Anthony, 2005. Observadores del
aielo en el México antiguo. Fondo de Cultura
Econémica, México.
BAUER, Brian y DEARBORN, David, 1998. As-
tronomia e imperio en los Andes. (Traducido
por Javier Flores). Centro de Estudios _Region-
ales Andinos “Bartolomé Las Casas”, Cuzco.
BELMONTE, Juan, 1999. Las leyes del cielo,
astronomia y civilizaciones antiguas. Edi-
ciones Temas de Hoy, S.A. Madrid.
CASTRO, Victoria y VARELA, Varinia, 1994.
Ceremonias de tierra y agua. Ritos milenarios
andinos. FONDART, Ministerio de Educacién
y Fundacién Andes, Chile
GUAMAN POMA DE AYALA, Felipe, [1615]
1980. El primer nveva crénica i bven gobier-
no. (Edicién de John V. Murra y Rolena Ador-
no, traduceién de Jorge Urioste). Siglo XXI,
México. Accesible en Internet http://www.
kb.dk/permalink/2006 /poma/titlepage/es/
text/2open=id3083608 [Consultada el 07-05-
11, 12:00 hrs.]
Ta concepei6n del tiempo
GURVITCH, Georges, 1964. The spectrum of so-
cial time. D. Reidel Publishing Company, Dor-
drecht-Holland.
IANISZEWSKI, Jorge, 2010. Guia a los cielos
australes. Dolmen Ediciones, Santiago de Chile.
IWANISZEWSKI, Stanislaw, 2005. Leer el tiem-
po. El fenémeno de la sincronicidad en la prac-
tica mAntica teotihuacana. En: Perspectivas de
a investigacién arqueolégica, IV coloquio de la
maestria en arqueologia: 93-107. (Editado por
Walburga Wiesheu y Patricia Fournier). Consejo
Nacional para la Cultura y las Artes- Instituto
Nacional de Antropologia ¢ Historia, México.
IWANISZEWSKI, Stanislaw, 2009 Eventos as-
tronémicos en los ritos de paso. En: Ritos de
paso. Arqueologia y antropologia de las reli-
giones, Vol. III. 207-231. (Coordinado por Pa-
iricia Fournier, Carlos Mondragon y Walburga
Wiesheu). Programa de Mejoramiento del Pro-
fesorado-Instituto Nacional de Antropologia e
Historia, México.
IWANISZEWSKI, Stanislaw y VIGLIANI, Silvina,
2010. El calendario de horizonte y la identidad
Hopi. En: Patrimonio, identidad y complejidad
social: enfoques interdisciplinarios: 220-257.
(Editado por Patricia Fournier y Fernando Lé-
pez). Instituto Nacional de Antropologia e Histo-
Tia- Consejo Nacional para la Cultura y las Artes-
Programa de Mejoramiento del Profesorado,
México.
LEVI-STRAUSS, Claude, 2008 [1979]. An-
tropologia Estructural. Siglo XXI Editores.
México.
LUCAS, Gavin, 2005. The archaeology of time.
Routledge, London and New York
MOYANO, Ricardo, 2010. La mano de Dios en
Socaire: estudio de un calendario agricola en
Atacama, norte de Chile. Tesis de Maestria, Es-
cuela Nacional de Antropologia e Historia, Méx-
ico.
MOYANO, Ricardo, 2012. La Luna como objeto
de estudio antropolégico: el Ushnu y la predic-
cion de eclipses en contextos incas del Collasuyu.
Proyecto tesis doctoral, Escuela Nacional de An-
tropologia e Historia, México.
NILSSON, Martin, 1920. Primitive time-reckon-
ing. Lund, C. W. K Gleerup. New York, Oxford
University Press.
o
PAUKETAT, Timothy y EMERSON, Thom-
as, 2008. Star performances and cos-
mic clutter. Cambridge Archaeologi-
cal Journal. Nro.18:78-85. Cambridge.
SCAGLION, Richard y CONDON, Richard,
1979. Abelam yam belief and socio-rhythmic-
ity: a study in chrono-anthopology. Journal of
Biosocial Science. Nro.11:17-25. Cambridge.
STEELE, John, 2000. Observations an predic-
tions of eclipse times by early astronomers. Ar-
chimedes, Vol. 4. Kluwer Academic Publishers,
Dordrecht, Boston, London.
TURNER, Victor, 1984. La selva de los stm-
bolos. Siglo XXI, Madrid.
TURNER, Victor, 1988. El
Estructura y anti-estructura.
roceso ritual.
‘aurus, Madrid
TURNER, Victor, 2008. Antropologia del
ritual. (Compilado por Ingrid Geist). Consejo
Nacional para la Cultura y las Artes- Instituto
Nacional de Antropologia e Historia, México,
VAN GENNEP, Arnold, 1982. Los ritos de paso.
Taurus, Madrid
ZIOLKOWSKI, Mariusz y ARNOLD, Lebeuf,
1903, Were the Incas able to predict lunar
eclipses? Archaeoastronomy in the 1990s.
REVISTA HAUCAYPATA 16
Tnvestigaciones arqueologicas del Tahuantinsuyo
(Editado por Clive Ruggles): 298-308. Lough
borough Leicestershire Group. D. Publication.
Leicestershire, UK.
ZIOLKOWSKI, Mariusz y SADOWSKI, Robert,
1992. La arqueoastronomia en la investigacién
de las culturas andinas, Ediciones del Banco
Central del Ecuador, Quito
ZUIDEMA, Tom, 1980. El ushnu. Revista de
versidad Complutense. Nro. 28:317-362
ZUIDEMA, Tom, 1982. Catachillay: The role of
the Pleiades and of the Southern Cross, and alpha
and beta centauri in the calendar of the Ineas. En:
Ethnoastronomy and Archaeoastronomy in the
America Tropics. (Editado por Anthony Aveni y
Gary Urton). Nro. 358: 203-229. Annals of the
New York Academy of Sciences, New York.
ZUIDEMA, Tom. 1997. The Incaic feast of the
Queen and the Spanish feast of the Cabaiuelas,
Journal of Latin American Lore. Vol. 20. Nro. 1:
143-160. Los Angeles, CA.
ZUIDEMA, Tom, 2011. El calendario Inca: tiem-
po y espacio en la organizacién ritual del Cusco.
La idea del pasado. Fondo Editorial del Con-
greso del Peri y Pontificia Universidad Catdlica
de] Pera, Lima.
REVISTA HAUCAYPATA 1
Tnvestigaciones arqueolégicas del Tahuantinsuyo
Construyendo narrativas de la Capacocha
Cristian Jacob
zamapurro@yahoo.com.ar
Ivan Leibowiez
Pinocarriaga@hotmail.com
Si hemos de “creer” para poder “entender”,
entonces no hay diferencia entre precomprension
xy una mera proyeccién de nuestros prejuicios.
(Paul Ricoeur)
Resumen
En el siguiente trabajo se pretende ver como a través de las diferentes construcciones narrativas
de la Capacocha, ésta ha tomado un lugar preponderante a la hora de hablar de legitimacién,
ideologia, ritual y poder en el Imperio Inka. Para ello, utilizaremos a la hermenéutica como una
herramienta para interpretar y reinterpretar, por un lado, las fuentes escritas de principios del
siglo XVI y, por otro, las arqueolégicas, findamentalmente las publicadas a comienzos de este
siglo. Para de esta manera ir construyendo esas narrativas en las cuales se halla inserto el concepto
de Capacocha
Palabras claves: Narrativa, hermenéutica, fuentes escritas y arqueolégicas, Capacocha
Abstract
In this paper, we attempt to understand how through the diverse narratives about the Capacocha,
this ritual has taken a main place in the discussions about legitimation, ideology, ritual and power
in the Inka Empire. We will use a hermeneutic approach as a tool to reinterpret, on one hand
the written documents of the beginnings of the 16th century, and on the other, the archaeological
evidence, mainly those published in this century, in order to construct the narrative in which the
Capacocha concept is involved.
Keywords: Narrative, hermeneutic, written and archaeological sources, Capacocha.
Esas viejas nuevas narrativas
En el siguiente trabajo se pretende ver como a
través de las diferentes construcciones narra-
tivas de la Capacocha, ésta ha tomado un lugar
preponderante a la hora de hablar de legitima-
cién, ideologia, ritual y poderen el Imperio Inka
Comenzaremos este escrito explicando en pri-
mer lugar a que nos referimos cuando habla-
mos de esas viejas nuevas narrativas, debido a
que es nuestra intencién utilizar y reutilizar las
tempranas fuentes escritas del siglo XVI (Este-
te (1924 [1535]); Xerez (2003 [1547]) y Ruiz de
Arce 1964 [1543]; entre otros), como asi tam-
bién realizar un anilisis de aquellos articulos
arqueolégicos en los cuales se hace referencia a
la Capacocha en el NOA (Noroeste Argentino),
siempre desde una postura interpretativa y re-
flexiva. Creemos que con esta nueva relectura de
estas diferentes lineas de evidencia, quizas poda-
mos aportar una nueva éptica para entender ala
Capacocha como un todo y no como un fendme-
no aislado y desarticulado, Utilizaremos enton-
ces, a la hermenéutica, como una herramienta
metodologica para reinterpretar las fuentes y la
evidencia arqueolégica; teniendo en cuenta los
obstaculos que pudieran surgir como producto
de la complejidad de la distancia que separa al
intérprete de los objetos analizados o de la propia
complejidad del lenguaje de las fuentes escritas.
Como bien mencionéramos anteriormente la
hermenéutica es la ciencia y arte de la interpreta
cin. Tiene como principal interés tratar de com-
JACOB, Cristian y LEIBOWICZ, Ivan, 2012. Construyendo narrativas de la Capacocha. Revista Haucaypata,
Investigaciones arqueolégicas del Tahuantinsuyo. Nro. 4: 17-29. Lima.
Cristian Jacob Ivan Leibowiez 18
‘Construyendo narrativas de la Capacocha
prender los textos, desarticularlos para ubicar-
los y estudiarlos en sus respectivos contextos
(Lopez 2005). No tiene una limitacién a los
textos escritos, hablados 0 actuados puesto que
puede constituirse en un método para com-
prender todos y cada uno de los lenguajes del
mundo ya sea cultural, arqueolégico, socio-
espacial, visual. En este punto en especial nos
interesa hacer hincapié en la critica planteada
por Suarez (1987: 173-174) en la cual argumen-
ta: “parece bastante claro que la fuente escri-
ta, sea cual fuere su cardcter, es por lo general
Ta més valiosa: lo que diga un escrito siempre
seré més rico que lo que diga una piedra, una
moneda o una fotografia. La historia se hace
con textos, afirmé Fustel de Coulanges y esto
sigue siendo asi a pesar de la desconfianza de
algunos historiadores"
Por otra parte, siguiendo a Ricoeur (2006:
38) creemos que: “en la medida en que la her-
menéutica es interpretacién orientada al texto,
y debido a que los textos son, entre otras cosas,
instancias de lenguaje escrito, no es posible
ninguna teoria dela interpretacién que no lle-
gue a enfrentar el problema de la escritura’
Si entendemos que la escritura es la manifes-
tacién integra del discurso, no debemos pasar
por alto que una de las caracteristicas més im-
portantes del discurso es a quién esta dirigido.
Observamos que del otro lado de la cadena en-
contramos otro interlocutor, digamos otro des-
tinatario que esta recibiendo dicho discurso.
La conjuncién entre el que habla y el que oye
entonces es lo que constituye el lenguaje como
comunicacién (Ricoeur 2006).
Ahora bien, la lectura de cualquier escrito es
un fenémeno social que obedece a ciertos pa-
trones y que, por lo tanto, sufre de limitaciones
especificas. Ricoeur (2006: 101) en este sen-
tido observa que: “Explicar un texto es enton-
ces primordialmente considerarlo como la ex-
presién de ciertas necesidades socioculturales
y como una respuesta a ciertas perplejidades
bien ubicadas en tiempo y espacio
Mas adelante, veremos cémo las fuentes es-
critas del siglo XVI estaban dirigidas solamente
a un determinado sector del publico y cuales
eran las reglas inclusivas 0 exclusivas que es-
taban jugando a la hora de adquirir alguno de
estos escritos para su posterior lectura, Tam-
bién observaremos como la arqueologia se ha
apropiado de fuentes que son posteriores a las
aqui mencionadas (Cieza de Leén 1985 [1553];
Betanzos 1968 [1557]; Arriaga 1920 [1621]; Cobo
1964 [165g]; ete), para generar y/o reafirmar
hipétesis e interpretaciones, cayendo en oca-
siones en afirmaciones redundantes 0 tautolégi
cas.
Ritual y poder en el Tahuantinsuyu
Nuestra intencién es tratar de comprender, en
este apartado, que lugar ocupaba el ritual de la
Capacocha dentro del calendario ritualista inka-
ico y su relacién directa con el poder. Para ello,
nos detendremos a explicar brevemente desde
nuestra perspectiva que entendemos por ritual,
perfomance y poder.
De acuerdo con Rappaport (1978), la aceptacién
de los individuos participantes de la permanencia
de unritual eso que da forma alo sagrado. De esta
manera en el ritual, el transmisor - receptor (en
este caso el individuo participante) se hace uno
con el mensaje que transmite y recibe. Estamos
convencidos que es imposible intentar cualquier
interpretacién del ritual sin conocer primero los,
aspectos relacionados, es decir, sin explorar los
contextos (histéricos, espaciales, situacionales)
dentro los cuales se representa el ritual. Si bien
la performance de un ritual no siempre implica
creer, si implica una aceptacién.
Siguiendo los planteamientos de Boholm
(1996), ereemos que los rituales sirven para ar-
ticular significados simbélicos por medio de los
actos expresivos que tienen lugar en un esce-
nario litargico arreglado de manera formalizada
y estandarizada, dichos rituales portan mensajes
codificados que se suelen expresarse a través de
la actuacién. Aunque también concordamos con
Ja autora en que la mayoria de los rituales refle-
jan de cierta manera las estructuras del poder de
una sociedad y por eso tienen de por si un com-
ponente politico (Boholm 1996). Sin embargo,
los rituales, comunican mensajes que no se suel-
en discutir explicitamente en la vida cotidiana de
una sociedad (Schroedl 2008).
El ritual como una préctica puede contar con
la participacién de un individuo, de un con-
junto familiar o una comunidad entera. Dichos
rituales pueden incluir actos que ocurren habitu-
almente relacionados a los ciclos de la vida de los
individuos u episodios que se realizan de vez. en
cuando, como pueden ser ceremonias o rituales
relacionados con las fases calendaricas del Impe-
rio o la adoracién a wakas, En estos rituales se
REVISTA HAUCAYPATA
Tnvestigaciones arqueolégicas del Tahuantinsuyo
Se COLOMBIA
) &
a ZB
« ECUADOR \_ SY’
\y fe *
OCEANO ee
PACIFICO K PERG ae BRASIL
REFERENCIAS
Camino Inka
Capacocha
Adoratorio de Altura
> pp
Concentracién de
Capacochas en Arequipa
Figura 1, Adoratorios de altura en el Tawantinsuyu. Extraido de Vitry 2008.
Cristian Jacob @ Ivan Leibowicz 20
Construyendo narrativas de la Capacocha
pueden observar también formas performa-
tivas como pueden ser la danza, el juego, el
teatro, entre otros (Tiwari 2010). La perfo-
mance puede comunicar narraciones, his-
torias, mitos, bromas o el mismisimo con-
tenido religioso que se quiera difundir.
El cuerpo es un elemento esencial dentro del
ritual, dado que el mismo se convierte en un
medio para localizar a los rituales dentro de
un espacio. El cuerpo que participa en el ritual
marca el interior y los espacios_exteriores.
dentro de las construcciones arquitecténicas,
como asi también los espacios dentro de la for-
ma construida y los que son externos a ella. Es
por ello que un espacio definido por las estruc-
turas arquitectOnicas se define por la naturale
za de la estructura y las actividades de la que se
producen en ese espacio. En segundo lugar, el
espacio personal refleja las imagenes mentales
y también pueden contener imagenes miticas y
césmicas y por tiltimo se puede colocar el cuer-
po en relacién con el cosmos en ese espacio ar-
quitecténico (Tiwari 2010).
Podemos observar entonces, que el Imperio
Inka se relaciona con los aspectos sagrados y
religiosos de la vida andina. Los poderes sagra-
dos de la topografia en el pasado se incorporan
en la construccién de los monumentos, hacien-
do visible este poder ancestral del paisaje y ala
vex proveyendo potencialidad simbélica para el
control ritual de éste (Tilley 1996).
Es asi, que el Tawantinsuyu valida su domi-
nacién a través de la aceptacién y performance
de mitos y ceremonias cominmente entendi
dos (Farrington 1992). Se apropia de espacios,
mitos y leyendas, transformandose en el nexo
entre las sociedades dominadas y los dioses.
Se introduce en la historia de los conquistados,
situandose en un lugar sagrado o divino. El
nuevo orden se hace manifiesto y se reproduce
en las ceremonias donde los Inkas aparecen
relacionados con las fuerzas sobrenaturales
(Hyslop 1990; Farrington 1992; Bauer 1998;
entre otros).
Ahora bien, por otro lado nosotros enten-
demos a las relaciones de poder como un
elemento integral y recurrente de todos los
aspectos que conforman la vida social de una
comunidad (Miller y Tilley 1984), como la po-
sibilidad de uno o més actores de ejercer su
voluntad (Paynter y Me Guire 1991)
Tilley (1996: 26), refiriéndose a este tipo de
relaciones comenta: “The relationship of indi-
viduals and groups to locales and landscape
also has important perspectival effects. The ex-
perience of these places is unlikely to be equally
shared and experienced by all, and the under-
standing and use of them can be controlled and
exploited in systems of domination’.
De esta manera la capacidad u habilidad de
controlar el acceso y manipular la configuracién
particular de la accién es una caracteristica pri-
mordial del funcionamiento del poder como una
forma de dominacién (Tilley 1996).
De acuerdo con Foucault (1981), creemos que lo
que hace que el poder se mantenga, que sea con-
sentido, es simplemente que no pesa solamente
como algo negativo, sino que también produce
cosas, forma saberes, genera discursos; hay que
considerarlo como una red productiva que pasa a
través de todo el cuerpo social en lugar de como
‘una instancia negativa que tiene por funcién tni-
camente la de reprimir. Sin embargo, y mas alla
de la tematica expuesta en este trabajo, debemos
aclarar que no desconocemos que, como corre-
lato para todas estas estrategias de dominacién,
existen, por parte de aquellos que sufren estos
procesos, acciones que intentaran resistirlas 0
contrarrestarlas. Y que existen quiebres en la his-
toria donde personas 0 grupos perciben las in-
justicias del sistema e intentan cambiarlo. Estas
‘son las acciones que Michel De Certeau (1984)
llama tacticas, una forma de resistencia cotidi-
ana que se contrapone a las estrategias que sur-
gen desde los distintos poderes. Estas tacticas se
ven representadas en los modos en los cuales los
dominados adaptan los espacios de dominacién
y buscan crear dentro de estos, espacios para si
mismos, aunque estos solo sean temporarios (De
Certeau 1984),
Destapando el velo: crénicas tempranas y
construecién de una narrativa legitimado-
ra
En esta parte del trabajo nos enfocaremos y
rastrearemos las menciones que se realizan de
la Capacocha y otros rituales o sacrificios en las
cr6nicas llamadas tempranas; puesto que dichas
fuentes fueron las que moldearon la imagen de
Jo que mas tarde se conoceria como Imperio de
Jos Inkas.
En primer lugar utilizaremos la crénica de Fran-
cisco de Xerez titulada “Conquista del Peri” im-
presa por primera vez en 1547.
o
Xerez (2003 [1547]: 18) refiriéndose a los
sacrificios argumenta: “Tienen otras sucie-
dades de sacrificios y mezquitas, a las cuales
tiene en veneracién. Todo lo mejor de sus
haciendas ofrezcan a ellas. Sacrifican cada
mes a sus propias naturales e hijos, y con la
sangre dellos, untan las caras a los idolos y
las puertas a las mezquitas. Y los mesmos de
quien hacen sacrificio se dan de voluntad ala
muerte, riendo y bailando y cantando; y ellos
la piden después que estén hartos de beber,
antes que les corten las cabezas, también sac-
rifican ovejas...”
Si bien el cronista no nombra expresamente
a la Capacocha en su relato, igual podemos vi
sualizar en su escritura que habla de sacrificios
humanos y animales. Es importante en este
punto tener en cuenta para quien o quienes
escribia el autor esta crénica. Creemos al igual
que Someda (1999) que Xerez, en su discur-
so, lo que hace es reforzar el pensamiento de
una guerra sagrada vigente en este momento
histérico en particular cuando se refiere a que
los inkas realizaban sacrificios humanos, Con
lo cual podemos afirmar, sin temor a equivo-
carnos, que la percepeién de la realidad que
tenia el autor estaba tefiida de preconceptos.
En cambio, Miguel de Estete (1924 [1535]) en
su crénica Noticias del Pera tiene una visién
mas “objetiva” sobre los sacrificios llegando a
comentar que: “...todos tienen una manera de
creencia y ritos y ceremonia y adoran al sol;
sacrifican animales y no hombres...”
Una visién interesante es la que aporta
Juan Ruiz de Arce (1964 [1543]: 88): “Solian
en tiempo antiguo hacer sacrificios de per~
sonas; vieniendo conqnistando aquella tierra
Guuainacaba [Huayna Capac], después que los
conquisté, los mando que no sacrificasen mas
personas, que si quisiesen sacrificar a sus ido-
los, que sacrificasen ovejas, y asi las sacrifica-
ban”
En la narrativa de este cronista que formé
parte efectiva en la conquista del Pera no vi-
sualizamos que su discurso este tenido por los
preconceptos esbozados en otros autores de
los que hemos tratado como dominador/domi-
nado, superior/inferior o hereje/fieles.
En ei caso de Vileas Huaman (Ayacucho), en la
relacién de Chincha de 1558 (Castro y Ortega
Morején 1974), encontramos la siguiente men-
cién sobre el tema de sacrificios: “Los sacri-
REVISTA HAUCAYPATA 21
Tnvestigaciones arqueolégicas del Tahuantinsuyo
{ficios que los Incas haciam en esta provincia eran
‘en esta manera: el Inga ofrecia dos criaturas
muy limpias y escogidas; y estas se las traian
muy compuestas y aderezadas a su usanza, con
lindos vestidos y ofrecianlas, como dicho es, y
matdbanlas degollandolas"
Este es el primer extracto que tenemos de este
siglo en el cual el cronista esta narrando de forma
explicita lo cruento y violento de estos sacrificios
como asi también la posible funcién de los mis-
mos al decir: “... y ofrecian estas cosas pidiendo
la salud y buena andanza para el Inga’
Esimportante, en virtud de lo mencionado ante-
riormente, destacar que estas fuentes, en la época
de su escritura, no eran elementos de circulacién
masiva, Mas alla del registro primigenio, fueren
cuales fueren las causas ligadas a su obtencién, el
producto posteriormente editado 0 publicado en
Europa sélo era accesible, por aquellos que su-
pieran leer. Este dato no es menor, dado que en
aquellos tiempos el analfabetismo era la regla an-
tes que la excepcién, siendo un material escrito
para, y difundido en, los circulos mas elevados de
la sociedad espaiiola y por sobre toda las cosas al
interior de la Iglesia Catdlica
‘A modo de cierre podemos aseverar que los
cronistas escribieron en muchas ocasiones so-
bre los incas extrapolando ideas europeas al ém-
bito andino, fabricando de esta manera con su
narrativa, imagenes de la sociedad andina que
no se correspondian a la realidad.
Como explica Stoll (2010: 1274): “Sobre todo
en la fase inicial, los protagonistas mismos
dieron testimonio del avance de sus expediciones
y legitimaron sus decisiones ante la Corona. Mu-
chos de ellos se dieron cuenta de que vivian ex-
periencias timicas que querian documentar para
la posterioridad, pero evidentemente su objetivo
consistia también en resaltar los propios méritos
y lograr reconocimiento por parte de la Corona.
Asimismo, la Corona exigié, desde el principio,
relatos precisos para controlar, en la medida de
lo posible, las acciones en el nuevo continente y
ajustarlas a la politica de expansién.”
Mis alla de las fuentes, otras voces
Pierre Duviols (1976) describe a la Capacocha
usando la metafora convincente del sistema cir-
culatorio del cuerpo humano, en el sentido de
entender a la Capacocha como un sistema cireu-
latorio que aseguraba el intereambio existencial
entre las provincias y la capital de Cuzco. Este
Cristian Jacob @ Ivan Leibowicz
w
8
Construyendo narrativas de la Capacocha
ritual integraba las distintas partes del Impe-
rio, ya que los nifios eran conducidos desde la
capital imperial hacia los distintos adorato-
rios y podia ser visto incluso como una légica
extensin del sistema de Ceques del Cuzco
(Bauer 1998). Por otra parte, Schroedl (2008)
entiende a la Capacocha como uno de los ritu-
ales mas importantes de los inkas, en el cual
participaban los sitbditos de las cuatro partes
del imperio para dar ofrendas a las wakas del
imperio.
A continuacién ejemplificaremos con casos ar-
queolégicos el fendmeno de la Capacocha y la
forma en que fue tratado en Argentina. Tenien-
do en cuenta que como destaca Vitry (2008) en
la cordillera de los Andes se registraron mas de
190 montahas con restos arqueolégicos, de las
cuales el 96% se localizan al Sur del Cuzco. Este
autor remarca la existencia de tres concentra
ciones de montafias con ofrendas humanas, la
mayor en la zona de Arequipa, Pera, otra en el
NOA, y una tercera en la zona mas austral del
Tawantinsuyu, entre Chile y Argentina (Vitry
2008) (figura 1).
En relacion a una de las ceremonias realizadas
en esta iiltima zona, Gentile (1996) cree que las
razones por la cual los inkas ofrecieron una Ca
pacocha en el cerro Aconcagua fueron porque
éste era un nevado desde cuya cumbre se veia
el mary estaba formado por rocas rojas, uno de
los colores relacionados con el Sol y su culto.
La autora destaca que el interés inkaico en la
zona dejé también huellas en el valle y el rio
que sirven de ruta desde el Océano Pacifico a
la cumbre, puesto que alli se encuentran topé-
nimos relacionados con la Capacocha (Gentile
1996). Otro tépico importante es que el nino
ofrendado fue colocado en el sector donde el
manto de voleanitas andesiticas mira al Oeste y
donde hubo, por lo menos, seis minas de cobre,
ademas de la concordancia con la forma de los
centros ceremoniales (montaiia con espejo de
agua al pie), es decir, el Cerro Piramide (5300
msnm) y una pequefia laguna o cocha asociada
(Gentile 1996).
En cuanto a los trabajos de Costanza Ceruti,
quien tal vez haya documentado mas sitios
en las alturas andinas, consideramos que, en
lineas generales, y mas alla de sus trabajos
arqueolégicos, dicha investigadora realiza la
mayoria de sus interpretaciones basandose en
las fuentes clasicas de fines del siglo XVI (Cie-
za de Leén 1985 [1553]; Betanzos 1968 [1557];
Arriaga 1920 [1621]; Cobo 1964 [1653]; entre
otros), tornando asi su narrativa interpretativa
quizs un tanto idealizada a la hora de expresar
la visién de como se desarrollaban las ceremo-
nias y como actuaban las distintas fracciones
participantes.
Por ejemplo, al analizar la procedencia de uno
de los cuerpos momificados hallados en el Vol-
An Llullaillaco, conocido como la Nifta del Rayo
argumenta: “Cabe también la alternativa de que
la pequena fuese hija de jefes locales y que su
participacién en la capacocha fuese concebida
como estrategia politica para aleanzar favores
de parte del Inca” (Ceruti 2003: 271).
Esta afirmacién forma parte de una construc
cién donde siempre esta sobrevolando la idea
de que los nifos ofrecidos para un ritual son
entregados con gusto por parte de las familias
y poblaciones conquistadas. Que las mismas se
encuentran deseosas de formar parte del Impe-
rio Inka y toda la parafernalia que significaria
la pertenencia al mismo. Siguiendo con nuestro
ejercicio hermenéutico notamos que la conjun-
cidn de las fuentes histéricas y la evidencia ar-
queolégica la llevan a concluir que: “En el caso de
laninia pequena del Llullaillaco, su ajuar de alta
calidad sugiere que pudo haber sido la hija de
un jefe local entregada al sacrificio como parte
de una estrategia de alianza con el poder impe-
rial del Inca” (Ceruti 2003: 272).
Observamos por lo tanto, en este caso y en el
que ofrecemos a continuacién, donde se refiere
al origen de otro de los cuerpos conocido como
la Doncella, que las fuentes histéricas son tanto
utilizadas como inspiracién y disparadoras de
hipétesis y como elementos de validacién de las
mismas, siendo utilizadas de un modo que podria
tomarse como tautolégico: “Es muy probable que
la participacién de la joven doncella en la capa-
cocha del Llullaillaco estuviese precedida por su
incorporacién al sistema de acllas. Al estimarse
su edad de muerte alrededor de 15 aitos, se con-
firma lo enunciado en las fuentes etnohistéricas
acerca de la edad en que las acllas eran escogi-
das y enviadas al sacrificio" (Ceruti 2003: 271).
Otro tipo de trabajos son los llevados adelan-
te por Mignone (2009; 2010) donde a partir
del andlisis de distintas figurillas de camélidos
halladas junto a los cuerpos humanos en el
Llullaillaco, intenta destacar la participacién de
grupos no inkaicos en el desarrollo de este cere-
o
monial. De este modo, plantea que: “los estu-
dios sobre este ritual identifican actores socia~
les principalmente cusquetios, haciendo pre-
valecer la voluntad del Inka y sus fumcionarios
en cuanto al tipo de ofrendas y su destino. En
general, los grupos étnicos en cuyos territo-
jos estas ofrendas se realizaron solo son men-
cionados escuetamente (Reinhard 1993-94 y
2005; Reinhard y Ceruti 2000; Schobinger y
Certtti 2001; Ceruti 2003 y 2005, entre otros)"
(Mignone 2010: 43).
Debemos destacar que, de algiin modo, com-
partimos esta postura; ya en anteriores traba~
jos, hemos intentado entender estos rituales
como parte de un proceso mas amplio de domi
nacién, en el cual observamos como los inkas
se impusieron de distintas maneras sobre las
sociedades locales. Asi, por ejemplo, en el Va~
lle Calchaqui Norte, Salta, Argentina: “Ia cons-
truccién de sitios en las alturas es parte del
mismo proceso de conquista a nivel regional
que ineluye a centros imperiales como Potrero
de Payogasta, Cortaderas 0 La Paya/Guitian”
(Jacob y Leibowiez 2011: 86).
Si bien en trabajos anteriores hemos docu-
mentado en los Nevados de Cachi, en Salta-
Argentina, la existencia de sitios con arquitec-
tura local a 4800 msnm, asociados con sitios
ceremoniales Inka (Jacob y Leibowicz 2011),
esta relacién directa y la profusién de eviden-
cia Inka en la zona (incluyendo una plataforma
ceremonial a mas de 6000 msnm) nos hace du-
dar sobre la existencia preinkaica de estas cons-
trucciones. Esto nos llevé a pensar que la cons-
truccién de los sitios en las alturas, la logistica
de los mismos, debié ser llevada adelante por
las poblaciones calchaquies sometidas, las que
también debieron participar de algin modo en
el ritual. Consideramos que estas ceremonias
son realizadas en tiempos inkaicos, a partir de
conceptos que si bien pueden ser panandinos
y preinkaicos alcanzan una nueva magnitud
durante el Imperio inkaico. Son practicas que
antes no se desarrollaban y que obtienen su
significado en esta nueva época. Creemos que
estos rituales, si forman parte de una estrategia
de dominacién y una parte fundamental de los
mismos es la participacién, presencial, viven-
ial, o al menos el tener conocimiento, de los
pueblos dominados.
Por ello, si bien la participacién local existe, y
es parte de un entramado mas complejo de re-
REVISTA HAUCAYPATA 23
Tnvestigaciones arqueolégicas del Tahuantinsuyo
laciones que incluye a los diferentes asentamien-
tos inkas en la regién, esto no significa que ha-
yan sido actores principales en la misma, ni que
haya primado de algin modo su voluntad. Pero
hay que tener en cuenta algo, adoptar esta vision
no convierte a un investigador en un promotor
de posturas imperialistas, ni significa obviar la
importancia de los pueblos sometidos por los
inkas en la construccién de su imperio. El he-
cho de hablar de la ideologia dominante, de los
miltiples medios que el Imperio tuvo para do-
minar o manifestarse, no conlleva la adhesion a
esas practicas, ni nos convierte en imperialistas,
ni en arquedlogos que tras su fascinacién con el
Tawantinsuyu deciden ignorar la participacién
de las poblaciones locales. A la vez que no con-
vierte, a quien intenta realizar una “reinterpreta-
cidn mds social y localista’ (Mignone 2010: 48),
en alguien que intenta quitar un velo y dar a la
luz la voz de los oprimidos.
Por ejemplo, Mignone (2009) interpreta la pre-
sencia de pequenas figurinas de camélidos, ela-
boradas en Spondylus sp., oro y plata, junto al
nino hallado en el Llullaillaco, como parte de “un
reflejo de la preocupacién pastoril por la viabili-
dad del rebano y de las caravanas que surcaron
la zona” en un contexto que propone una “mayor
inclusién de las comunidades campesinas en la
interpretacién de los rituales en montana duran-
te la presencia inkaica, reconociendo la posibili-
dad de que la férula estatal fuera tan laxa o ajena
a las realidades de la vida en la Puna (especial-
mente en la cima de las montaiias)" (Mignone
2009: 66).
Esto conlleva varios inconvenientes, en primer
lugar, entender que existe una férrea oposicién
entre las practicas estatales ylas domésticas de los
pueblos andinos es obviar la importancia de este
recurso (las Hamas) para el estado y las multiples
manifestaciones en diversos soportes del mismo
(ceramica, arte rupestre, petroglifos, metal, etc.)
Asimismo la estandarizacion de este tipo de figu-
ras, su confeccién en materiales como el Spon-
dylus sp., y su presencia en distintos rituales (no
solo Capacochas) de clara filiacién inkaica en di-
ferentes lugares del Imperio, parecieran indicar,
antes que una impronta local, la reproduccién de
practicas promovidas estatalmente
Aesto debemos sumar que la presencia de ma-
teriales que remiten a actividades domesticas es
una constante en el mundo andino, por ejemplo,
materiales como aribaloides, platos pato, instru-
Cristian
eee el
Figurinas de llamas
en el Tawantinsuyu
RU ROUr
ta lie
Figura 2, Figurinas de cam
élidos provenientes de: A: A
npato, Arequipa (Johan Reinhard) https://plus.google.
com/photos/102424958205286539086/albums?banner=pwa. B: Lago, Cuzco (Guillén s/f{eu linea]). C: Copia-
6, Chile (Johan Re
D: Llullaillaco, Salta-Argentina (Mignone
1985). F:
albu
hard) https://plus. google.com/photos/102424958205286539086/albums?banner=pwa
109). E: Aco!
El Plomo-Chile (Johan Reinhard) https://plus.google.com/photos/10:
banner=pwa, Todas las paginas a exepcidn de la imagen B, fueron consultadas el 12 de junio de
a (Schobinger et al
4958205286539086,
cagua, Mendoza-Argent
20:15 hrs.
mentos pa produccién textil, forman
parte del ajuar de tumbas representativas de
contextos muy diferentes, como las halladas
en las faldas del Cerro Ampato (Arequipa,
Perit), el mismo Llullaillaco 0 en sitios ha
bitacionales de la Quebrada de Hum:
ca como La Huerta (Leibowicz et al. 2011)
Un claro ejemplo de esta situacidn, entre dece-
nas a lo largo de los Andes, es la que se puede
observar en la capacocha del Cerro Aconcagua,
donde Schobinger y colaboradores (1984-1985)
describen una serie de seis estatuillas, tres antro-
o
pomorfas y tres que representan camélidos,
asociados al cuerpo de un nifto. Dichas figuras
se encuentran confeccionadas en los mismos
materiales que aquellas que Mignone (2009)
analiza para el Llullaillaco, es decir, oro, plata
y Spondylus sp. (figura 2). Nos preguntamos
entonces ési la presencia de estas representa
ciones de lamas, formando parte del ajuar de
un nifio sacrificado en la porcién austral del
Tawantinsuyu, corresponde ala misma légica
de “inclusién de las comunidades campesinas”,
si es parte del mismo fenémeno propuesto para
el Llullaillaco?
De ser asi, éno estariamos homogeneizando a
las diversas y miltiples sociedades conquista-
das por los inkas?
Consideramos a su vez que para la realizacién
de este tipo de rituales, y mucho se ha escri-
to y discutido sobre la dominacidn ideolégica
(sensu Godelier 1980), no es estrictamente
necesaria “una férrea presencia militar, una
completa falta de libertad comunitaria, una
reeducacién generalizada hacia el Estado y,
sobre todo, una evidencia arqueolégica que
refleje de forma abrumadora la presencia es-
tatal en una densidad de rasgos inkaicos en los
sitios bajos 0 de montaiia mayor que lo encon-
trado hasta ahora’ (Mignone 2009: 66). Igual-
mente cabe preguntarse cuél seria la presencia
de sitios inkaicos que podria ser considerada
abrumadora para desarrollar tal estrategia de
dominacién y control, mas teniendo en cuen-
ta que, de acuerdo a Mignone (2010), una de
las caracteristicas de los centros de peregrinaje
como el Llullaillaco es “su ubicacién alejada de
centros poblados y, en muchos casos, en regio-
nes fisicamente demandantes" (2010: 47).
Porello, el énfasis en observar lo local de modo
tan preponderante solo responde a contrapo-
nerse a las posiciones antes citadas que igno-
ran por completo la posible interaccién entre
aquellos que ofician la Capacocha y las pobla~
ciones hacia quienes esta accidn est dirigida
dentro de un contexto mas amplio como es la
conquista Inka de una regién. Que entienden
que todos aquellos que participaron en estas
ceremonias, incluso los nifios ofrendados, pro-
vienen del Cuzco, sin tener en cuenta el contac
to con las poblaciones locales.
Enesta direcci6n, es interesante teneren cuen-
ta el trabajo de Bray y colaboradores (2005),
quienes muestran a través del estudio de las
REVISTA HAUCAYPATA 25
Tnvestigaciones arqueolégicas del Tahuantinsuyo
pastas de algunos de los objetos ceramicos de-
positados en varias Capacochas, que a diferencia
de lo que se cree al observarlas exteriormente y
analizarlas de acuerdo a su morfologia y deco-
racién, no todos los especimenes fueron manu-
facturados en Cuzco, sino que varios tienen ori-
genes diversos. Aparecen dentro de la muestra
analizada, que incluye distintos tipos de vasijas,
materiales posiblemente provenientes de Cuzco,
de la Isla del Sol (Bolivia) y de la cereana Catarpe
(Chile). Por ejemplo un plato de la tumba 1 (el
Nino) del Llullaillaco, identificado como de esti-
lo Inka cusqueiio, de acuerdo a su arcilla habria
sido confeccionado en la zona del Lago Titicaca
(isla del Sol).
Esto nos sirve para observar como ciertas ideas
preconcebidas se imponen, se asumen y se re-
producen, mas all de que exista evidencia pre-
via en otra direccién. En relacién a esto podemos
mencionar el trabajo de Paez y Giovanetti (2008:
175) donde al analizar los platos con apéndices
‘ornitomorfos del NOA y compararlos con sus
pares peruanos asumen que: “el conjunto de 10
platos recuperados en el voleén Llullaillaco; el
contexto donde fueron hallados (ceremonia es-
tatal inkaica de Capac Cocha) ha revelado que
tanto los nifios como el ajuar que los acompana-
ba procedian del Cuzco (Reinhard 2005). Esta
documentacién fue apoyada por nuestros and-
lisis, confirmando una gran similitud con las
morfologias peruanas y fuertes diferencias con
las que encontramos para el NOA".
Por su parte, Vitry, quien ha trabajado profusa-
mente este tema y el de la vialidad inkaica, anali-
za la ocupacién inkaica del NOA en general, y la
ceremonia de la Capacocha en particular, desde
las tradicionales visiones sobre el Imperio Inka
(d'Altroy 1987, Murra 1975; Raffino 1981; etc.)
a las cuales les adiciona una perspectiva prove-
niente del andlisis de los paisajes culturales. En
sus palabras: “Los seres humanos nos encarga-
mos de construir paisajes. Le otorgamos vida,
contenido y significado a las manifestaciones de
la naturaleza, creando un universo simbélico en
cada rincon que habitamos......Esto implica que
las espacialidades estin impregnadas de sig-
nificados culturales y sociales, que se expresan
mediante la cultura material, desde lo arquitec-
ténico paisajistico, hasta en objetos mobiliarios
de pequetias dimensiones.” (Vitry 2008: 47-48).
A partir de lo cual la Capacocha es analizada:
“Las grandes distancias recorridas, las horas
Cristian Jacob @ Ivan Leibowicz
Construyendo narrativas de la Capacocha
de trabajo invertidas construyendo recintos
pircados en condiciones extremas propias de
la alta montaiia, las ofrendas humanas de
nifios y sus ajuares suntuosos, entre muchos
otros elementos, dan cuenta de la organiza-
cién del espacio a través de la significacin
religiosa, donde los inkas adaptaron y cons-
truyeron socialmente nuevos paisajes acorde
ala cosmovisién que se estaba imponiendo en
los territorios conquistados” (Vitry 2008: 53).
Acordamos con Vitry (2008), y en relacién ala
diversidad de las manifestaciones inkaicas y la
impronta local en este tipo de expresiones que
intenta observar Mignone (2009, 2010), que:
“Si analizamos comparativamente el patron
arquitecténico de los sitios arqueolégicos de
estas montanas podemos advertir que los ele-
mentos no son suficientes como para estable-
cer una similitud 0 regularidad constructiva
entre todos ellos, pese a tratarse de un mismo
contexto politico religioso y de contener ofren-
das similares, tanto humanas como artefac-
tuales” (Vitry 2008: 56)
Donde no obstante: ‘Si tratamos de establecer
algtin elemento en comtin entre estos adorato-
rios de altura, lo hallaremos en el andlisis de
las geoformas, donde la organizacién y distri-
bucién espacial de las estructuras en relacién
con el relieve y las cumbres de las montanas,
conforman un paisaje similar en todos los ca~
sos.” (Vitry 2008: 56).
Esto no es extraiio alo largo del Tawantinsuyu
donde otros elementos como las formas arqui-
tecténicas o ceramicas adoptan variadas repre-
sentaciones de acuerdo ala zona. Uribe (2004)
ejemplifica este punto para el Norte Grande
de Chile donde: “esas materialidades no son
siempre idénticas con el Cuzco, sino més bien
parecidas y diferentes al mismo tiempo. Asi,
en la arquitectura como ta cerémica se repli
caron las formas més que su perfeccién o las
decoraciones, a pesar de ser mensajes mas di-
rectos y particulares de la presencia estatal.”
(Uribe 2004: 322)
‘A modo de cierre de este apartado es impor-
tante tener en cuenta que en la mayoria de los
articulos arqueolégicos analizados se utilizan,
como fuente historica principal, los escritos de
Betanzos y Cobo. No debemos olvidar que estas
fuentes quizas tienen otra intencionalidad po-
litica, tal vez mareada en la forma discursiva de
narrar los hechos acontecidos. En este sentido
coincidimos con Trebitsch, cuando al hablar de
acontecimientos argumenta: “[...] entre el tiem-
po césmico y el tiempo intimo de la experiencia
se desprende un “tercer tiempo”, el tiempo na-
rrado por el historiador, el vinico que funda-
menta el acontecer histérico [...] la distincién
entre memoria e Historia se esfuma o mas bien
se desplaza: es la narracién, la de los testigos 0
los historiadores, la que pone en orden el sentido
del acontecimiento” (Trebitsch, 1998: 32-33).
Conclusiones
Hemos intentado, a través de estas lineas, co-
menzar a entender como fue tratada la ceremo-
nia inkaica de la Capacocha a lo largo del tiempo.
Focalizandonos, en esta primera aproximacion,
en los relatos que se encuentran en los dos extre-
mos temporales. Primero, aquellas crénicas pri-
migenias, algunas de ellas escritas por los prime-
ros espaioles que pisaron el Pera en la primera
mitad del siglo XVI, que ya describian y daban
noticias sobre este ritual desde diferentes pers-
pectivas. Desde el mero relato de las costumbres
¥ usos de un pueblo desconocido, a la validacion
de una guerra de conquista ante un enemigo que
realizaba brutales sacrificios. En segunda instan-
cia los trabajos arqueolégicos en general, y aque-
los de alta montaia en el NOA en particular. Alli
discutimos el uso de fuentes de fines del siglo
‘XVI 0 comienzos del XVII como referencia om-
nipresente a la hora tanto de plantear hipétesis y
expectativas arqueolégicas, como al momento de
construir y/o validar interpretaciones. Haciendo
hincapié en las dificultades que esto conlleva y el
riesgo de caer en un espiral tautolégico. Asimis-
mo, discutimos la implicancia politica e ideol6gi-
ca de determinadas posturas, y como las mismas,
antes que formar parte de una discusién mas am-
plia que exceda el ambito arqueolégico, se redu-
cen a adoptar determinadas posturas dentro de
la academia
Consideramos, y nosotros en esta ocasién he-
mos caido una vez mas en la trampa, que la Ca-
pacocha, tal vez por la espectacularidad que ro-
dea su hallazgo, por Ia fascinacién que causan
los cuerpos momificados, ha sido observada por
el discurso arqueolégico predominante como el
maximo ritual Inka. Sin embargo contamos con
miltiples referencias de distintos tipos de ritua-
les, tanto en Cuzco como en las provincias que
dada la frecuencia de su realizacién como la po-
sibilidad de ser efectuados ante un piblico su-
o
perior, debieron tener una mayor incidencia en
la produceién y reproduccién de la dominacién
inkaica. Por ello, y volviendo a la zona donde
hemos desarrollado nuestros trabajos, el Va-~
lle Calchaqui Norte (Salta, Argentina), hemos
entendido a la Capacocha como un ritual de
importancia pero que se encuentra formando
parte de un entramado ceremonial mas am-
plio. Por ejemplo, a partir del hallazgo de un
petroglifo-quipu y trabajos arqueoastronémi-
cos hemos relacionado al sitio El Apunao (que
cuenta con un ushnu a 4800 msnm) con ritua-
les relacionados al agua y propiciatorios de ac-
tividades agricolas, y no solo como una parada
previa a la cima dei Cerro Meléndez donde se
halla una plataforma ceremonial a 6150 msnm
(acob et al. 2011)
Asimismo, como intentamos observar la pro-
fundidad temporal en la construccién de na-
rrativas, no debemos olvidar, que a diferencia
de lo que muchas veces se asume, los rituales,
las politicas y demas expresiones del Imperio.
Inka, variaron a lo largo del tiempo. Muchas
veces se cae en el error de pensar que la po-
litica inkaica, sus rituales fueron mantenidos
por mas de 100 aiios. Sin embargo las mismas
crénicas histéricas han remarcado los cambios
producidos bajo cada gobernante. Por ejem-
plo, Niles (1992) aborda desde el estudio de
las fuentes y de la evidencia arquitecténica en
Cuzco y sus alrededores, los cambios ocurridos
anivel arquitectonico, diferenciado estilos per-
tenecientes a cada gobernante Inka e incluso al
interior del grupo dominante, entre las mismas
panacas.
Por ello estamos convencidos que el ceremo-
nial en general y la Capacocha en particular
pudo tener variaciones a lo largo del tiempo,
y que tal ver este ritual solo respondié a una
determinada época y problematica del Tawan-
tinsuyu. Creemos que la arqueologia nos puede
brindar respuestas, que contamos con las he-
rramientas para dilucidar esta problematica,
para preguntarnos cuando y porque sucedie-
ron determinados eventos y a que situaciones
politicas y sociales respondieron los mismo.
En virtud de lo antes planteado, creemos que
una fuente, el texto como un todo, puede ser
comparada con un objeto cualquiera, el cual
puede ser visto desde distintos lados, angulos,
perspectivas, pero nunca desde todos los lados
alavezy al mismo tiempo; y que si bien los tex-
REVISTA HAUCAYPATA 27
Tnvestigaciones arqueolégicas del Tahuantinsuyo
tos escritos van dirigidos a un lector desconoci-
do, cabe resaltar la obviedad que el mismo puede
ser potencialmente leido por todo aquel que sepa
leer. Por ello, planteamos que la interpretacion
es un caso particular de comprensién puesto que
es Ia comprensién aplicada a las expresiones es-
critas de la vida
A modo de cierre debemos decir que si bien las
fuentes escritas o los articulos arqueolégicos re-
feridos a la Capacocha han escapado de sus au-
tores y de sus situaciones particulares, como asi
también han escapado de sus destinatarios ori-
ginales, no debemos olvidarnos que al igual que
nosotros de aqui en adelante puede haber una in-
finita cantidad de posibles lectores cada uno con
una posible interpretacién. En definitiva cree-
mos, como argument6 Ricoeur (2006), que entre
vivir y narrar existe siempre una separacién, por
pequeiia que sea. La vida se vive, la historia se
cuenta,
Agradecimientos
Queremos agradecer en primer lugar a Félix
Acuto, también a aquellos que leyeron alguna ver-
sién anterior del manuscrito: Sofia Chacaltana,
Andrea Gonziles Lombardi y Ricardo Moyano.
Bibliografia
ARRIAGA, Jose de, 1920 [1621]. Extirpacién de
Ia idolatréa del Pert. Sanmarti y Cia., Lima.
BAUER, Brian, 1998. The Sacred Landscape of
the Inca. The Cuzco Ceque System. University of
Texas Press. Austin.
BETANZOS, Juan de, 1968 [1557]. Suma y na-
rracién de los Incas. Biblioteca Peruana, prime-
ra serie, tomo III: 197-296. Editores Técnicos
Asociados, Lima
BOHOLM, Asa, 1996. Introduction. En: Political
Ritual: 1-13, (Editado por Asa Boholm). Institu-
te for Advanced Studies in Social Anthropology,
Gotemburgo.
BRAY, Tamara L., MINC, Leah D., CERUTI, Ma-
ria Constanza, CHAVEZ, José Antonio, PEREA,
Ruddy y REINHARD, Johan, 2005. A composi-
tional analysis of pottery vessels associated with
the Inca ritual of eapacocha, Journal of Anthro-
pological Archaeology 24: 82-100,
CASTRO, Fray Cristobal y ORTEGA MOREJON,
Diego, 1974 [1558]. “Relacién y declaracién del
modo que este valle de Chincha y sus comar-
canos se gobernavan antes que oviese Yngas
y después q(ue) los hobo hasta q(ue) los cris-
tianos entraron en la tierra’. Edicin de Juan
Carlos Crespo. Historia y Cultura 8: 93-104,
Museo Nacional de Historia, Lima
CERUTI, Maria Costanza, 2003. Elegidos de
los dioses: Identidad y estatus en las victimas
sacrificiales del Volcan Llullaillaco. Boletin de
Arqueologia Pontificia Universidad Catélica
del Peri 7. 263-275, Lima
CIEZA DE LEON, Pedro de, 1985 [1553]. La
crénica del Perti, primera parte. Historia 16,
Madrid.
COBO, Bernabé, 1964 [1653]. Historia del Nue-
vo Mundo. Ediciones Atlas, Madrid.
D'ALTROY, Terence, 1987. Transitions in
Power: Centralization of Wanka Political Orga-
nization under Inka Rule. Ethnohistory 34 (1)
78-102. Durham, NC.
DE CERTEAU, Michel, 1984. The Practices of
Everyday Life. University of California Press,
Berkeley, CA.
DUVIOLS, Pierre, 1976. La Capacocha, meca-
nismo y funcién del sacrificio humano, su pro-
yeccién geométrica, su papel en la politica inte-
gracionista y en la economia redistributiva del
Tawantinsuyu, Allpanchis Phuturinga 9:11-57.
Cuzco,
ESTETE, Miguel de, 1924 [1535]. Noticias del
Penti. Coleccién de Libros y Documentos Re-
ferentes a la Historia del Pera, Tomo VIII, Se-
gunda serie, Lima
FARRINGTON, Ian, 1992. Ritual geography
settlement patterns and characterization of
the provinces of the Inka heartland. World Ar-
chaeology 23(3): 368-385. Londres.
FOUCAULT, Michael, 1981. Microfisica del
Poder. Las Ediciones de la Piqueta. Espana
GENTILE, Margarita, 1996. Dimensién politi-
cay religiosa de la Capacocha del Cerro Acon-
cagua. Bulletin de l'Institut Francais d'Etudes
Andines 25 (1): 43-90. Lima.
GODELIER, Maurice, 1980. Origenes y forma-
cidn, Procesos de la constitucién, la diversidad
y las bases del Estado. Revista Internacional de
Ciencias Sociales 32 (4): 667-682.
HYSLOP, John, 1990. Inka Settlement Planning.
University of Texas Press. Austin.
JACOB, Cristian y LEIBOWICZ Ivan, 2011. Mon-
alias sagradas en los confines imperiales. Ne-
vado de Ca chi, Salta-Argentina. Revista Hau-
cayapata. Investigaciones arqueolégicas del
Tahuantinsuyo 2: 71-90. Lima
JACOB, Cristian, MOYANO, Ricardo, ACUTO,
Félix y LEIBOWICZ, Ivan, 2011. Quilca del cielo:
Valle Calchaqui, Salta, Argentina. Boletin APAR
3 (10): 348-350. Limal
LEIBOWICZ, Ivan, ARANDA, Claudia y JACOB,
Cristian, 2011. Materialidad en una tumba inka
de los Andes del Sur. El caso de La Huerta, Que-
brada de Humahuaca, Jujuy-Argentina. Revista
Haucaypata, Investigaciones Arqueolégicas del
Tahuantinsuyo 1: 56-67. Lima.
LOPEZ CARRERA, Juan Cristobal, 2005. La her-
menéutica en la Antropologia, wna experiencia y
propuesta de trabajo etnografico: la descripeién
densa de Clifford Geertz, Ra Ximhai 1 (2): 201-
301. Universidad Autonoma Indigena de México.
Mochicahui, El Fuerte, Sinaloa
MIGNONE, Pablo, 2009. Miniaturas zoomorfas
del volcan Llullaillaco y contraste entre régimen
estatal y vida comunitaria en la capacocha. Bole-
tin del Museo Chileno de Arte Precolombino 14
(2): 55-68. Santiago de Chile.
2010. Ritualidad estatal, eapacocha y actores so-
ciales locales. El Cementerio del volean Llullai-
llaco. Estudios Atacameiios, Arqueologia y An-
tropologia Surandinas 40: 43 - 62. San Pedro de
Atacama.
MILLER, Daniel y TILLEY, Christopher, 1984
Ideology power and prehistory. Cambridge Unt-
versity Press, Cambridge.
MOLINA, Cristobal de, 1943 [1575]. Relacién
de las fabulas y ritos de los Incas. Los peque-
os grandes libros de historia americana, serie
I, tomo IV. (Editado por Francisco Loayza). D.
Miranda, Lima.
MURRA, John, 1975. Formaciones Econémicas
y Politicas del Mundo Andino. Instituto de Estu-
dios Peruanos. Lima
NILES, Susan, 1992. Inca Architecture and Sa-
o
cred Landscape. En: The Ancient Americas.
Art from Sacred Landscapes: 346-357. (Edita
do por R. Townsend). The Art Institute of Chi-
cago, Chicago.
Tnvestigacione:
PAEZ, Maria Cecilia y GIOVANETTI, Marcos,
2008. Intersecciones y Sintesis: Sincretismos
en los platos del Periodo Inkaico en el Noroeste
Argentino. Arqueologia Suramericana 4 (2):
169-190. Bogota.
PAYNTER, Robert y Mc GUIRE, Randall, 1991.
The Archeology of Inequality: Material Cultu-
re, Domination, and Resistance. En: The Ar-
cheology of Inequality: 1-27. (Editado por R
Payntery R. McGuire). Blackwell, Oxford
RAFFINO, Rodolfo, 1981. Los Inkas del Kolla-
suyu, Ramos Americana, La Plata
RAPPAPORT, Roy, 1978. Adaptation and the
structure of ritual. En: Human behaviour and
adaptation: 77-102. (Editado por N. Blurton y
V. Reynolds). Taylor and Francis. Londres.
RICOEUR, Paul, 2006. Teorta de la interpre-
tacién. Discursos y excedente de sentido. Siglo
XXI Editores, México DF.
RUIZ DE ARCE, Juan, 1964 [1543]. Adverten-
cias de Juan Ruiz de Arce asus subcesores. En.
Tres testigos de la conquista del Perti: 67-115,
(Editado por Canilleros, Conde de). Espasa-
Calpe. Coleccién Austral. Madrid
SCHOBINGER, Juan, AMPUERO, Monica y
GUERCIO, Eduardo, 1984-1985. Estatuillas
del ajuar del fardo funerario hailado en el ce-
rro Aconcagiia. Relaciones 16: 175-190. Bue-
nos Aires.
SCHROEDL, Annette, 2008. La Capacocha
como ritual politico. Negociaciones en torno
al poder entre Cuzco y los curacas, Bulletin de
Mnstitut Francais d'Etudes Andines 37 (1): 19
27. Lima.
SOMEDA, Hidefuji, 1999. ElImperio de los In-
cas. Imagen del Tahuantinsuyut creada por los
cronistas. Fondo Editorial Pontificia Universi-
dad Catélica del Pera, Lima.
STOLL, Eva, 2010. Competencia escrita, prag-
mitica’ textual y tradiciones discursivas en
la historiografia colonial (en los siglos XVI y
XVID), En: La renovacién de la palabra en él
bicentenario de la Argentina. Los colores de
REVISTA HAUCAYPATA
jweolégicas del Tahuanti
nyo
mirada lingiiistica. (Editado por Victor M. Cas-
tel y Liliana Cubo de Severino). Editorial FFyL,
UNCuyo Mendoza
SUAREZ, Federico, 1987. La historia y el método
de investigacién histérica. Rialp, Madrid.
TIWARI, Reena, 2010. Space-body-ritual: per-
formativity in the city. Lexington Publishers,
Maryland, Washington.
TILLEY, Christopher, 1996. The Power of Rocks:
Landscape and Topography on Bodmin Moor.
World Archaeology 28, 161-176. Londres.
TREBITSCH, Michel, 1998. El acontecimiento,
clave para el analisis del tiempo presente. Cuad-
ernos de Historia Contempordnea 32: 29-40.
Madrid.
URIBE, Mauricio, 2004. El Inka y el Poder como
problemas de la arqueologia del Norte Grande de
Chile. Chungara, Revista de Antropologia Chil-
ena 36 (2): 313-324. Arica
VITRY, Christian, 2008. Los espacios rituales
en las’ montaitas’ donde los inkas practicaron
sacrificios humanos. En: Paisagens Culturais.
Contrastes sul-americanos: 47-65. (Editado por
Carlos Terra y Rubens Andrade). Universidade
Federal do Rio de Janeiro, Escola de Belas Artes.
Rio de Janeiro
XEREZ, Francisco de, 2003 [1547]. Verdadera
relacion de la Conquista del Pert. Editorial del
Cardo, Madrid.
REVISTA HAUCAYPATA 30
Tnvestigaciones arqueologicas del Tahuantinsuyo
o
Tiana: asiento
Victor Faleén Huayta
vierfalcon@hotmarl.com
Resumen
Elarticulo revisa la etimologia y las diferentes fuentes —arqueolégica y etnohistérica— en donde se
documenta la presencia de la tiana, un pequeno muebleprehispdnico simbolo de estatus. Asimismo,
se examina, preliminarmente, un ejemplar de la épaca colonial que indica la continuidad de su uso
en este periodo, pero con cambios importantes en detalles morfolégicos y decoracién.
Palabras Claves: Tiana, periodo, Inca, Colonia.
Abstract
This article looks through the etymology and different sources archaeological and ethnohistorical-
where the tiana is documented, a little prehispanic furniture symbol of status. Also, preliminary,
it examines a colonial epoch specimen which indicates the continuous of its use during this period,
but with important changes in its morphology’s details and decoration
Key words: Tiana, period, Inca, Colony.
Introduceién
Es conocido que el menaje o muebles de las
viviendas o residencias en tiempos prehispani-
cos eran de reducido inventario. Los asientos,
bancos y estantes, practicamente, estaban in-
corporados en la arquitectura en la forma de
poyos, banquetas u hornacinas. No se tienen
noticias de la existencia de mesas o algo simi-
lar. Aparentemente, no habian sido concebidas
en aquellas épocas.
La arquitectura para la teatralizacién del po-
der sea en recintos especiales 0 espacios
abiertos—jugaba un rol de primer nivel. Asi,
por ejemplo, tenemos: “cdmo Atagualpa Inga
desde los bafios se fue a la ciudad y corte de
Cajamarca y Ilegando con su Majestad y cer
cado de sus capitanes, con mucho mas gente
doblado de cien mil indios... en la plaza pibli-
ca, en el medio en su trono y asiento, gradas
que tiene, se lama usno, se asenté Atagualpa
Inga...” (Guaman Poma 1993: 293[1615]). De
este modo, las fuentes ceremoniales ~impro-
piamente Ilamados “baios”-, complejos resi-
denciales, caminos, plazas y usnos, entre otros,
eran simbolos del poder imperial Inca.
En la pompa de los actos piiblicos y ceremo-
nias la indumentaria, los accesorios y arte-
factos asociados al cuerpo también jugaban
un rol importante para alcanzar la solemnidad
que se requeria y conformar la atmésfera domi-
nante en estas sociedades autoritarias y estricta-
mente jerarquicas. Entre los artefactos asociados
al poder o autoridad se encontraba un mueble
singular que fue usado por las élites andinas
pre y post conquista hispana: la tiana, asiento 0
banco, también poseia un sobresaliente caracter
simbélico emanado de su forma, uso y funcién’.
EI “asiento, para los dirigentes andinos, era la
insignia principal” dice Martinez (1994:35), ¥
* Aqui vale la pena hacer un breve comentario sobre
el articulo femenino que siempre acompaiia a la pala-
bra tiana. Parece probable que el articulo femenino es
una influencia del castellano sobre el quechua. Asi, se
ha “femenizado” al objeto por su terminacién con la
vocal “a”. Sin embargo, el objeto en si y sus significa-
dos implicitos no tendrian un género ~o contenido con
implicancias de género~ especifico. Una observacin
similar fue hecha por Pierre Duviols al argumentar y
proponer el articulo masculino “el” a la palabra huan-
ca en vex del generalizado “Ia” (Duviols 1979). No en-
contramos una razén similar para cambiar el artieulo
generalmente usado con Ia palabra tiana, motivo por
el cual seguimos su uso comin a pesar que el diccio-
nario de Lira y Mejia (2008: 494) le asigna el género
masculine.
FALCON HUAYTA, Victor, 2012. Tiana: asiento inca, Revista Haucaypata. Investigaciones arqueolégicas del
Tahuantinsuyo. Nro. 4: 30-46. Lima,
Victor Faleén Huayta 31
Tiana: asiento inca
su uso se prolongé hasta la Colonia que, como
veremos mas adelante, se llegé a representar
en una propuesta de heréldica nativa de aque-
Ia época
No sobrevivieron muchas tianas precolonia-
les aunque las habian hechas de varios mate-
riales, desde el oro hasta los humildes juncos,
segiin la jerarquia del dignatario que las usaba
Hoy, los museos casi no tienen ejemplares que
mostrar y cuando las exhiben no parecen lla-
mar mucho la atencién pues las que sobrevi-
vieron son de madera Ilana, sin mayor elabora-
cién ni decoracién, en comparacién con otros
objetos mas vistosos 0 “museables”, como los
consabidos objetos de metales preciosos hasta
las vasijas decoradas pasando por las primo-
rosas telas. Sin embargo, este humilde objeto
era, tal vez, el mas personal de las posesiones
simbélicas de los poderosos del mundo andino
antes de Pizarro”
Desde el punto de vista de la etimologia tene-
mos tres referencias importantes. En el Léxico
Quechua de Fray Domingo de Santo Thomas
(1560) aparece la palabra tiana, tiana o tyana
con el significado de “asiento, banco, escano
pequefio, morada, poyo para asentarse, silla,
silla para asentarse’, y la frase wawa tiyana
que significa “madre do concibe la mujer, ma-
dre donde estd el niito en el vientre” (Szemiiis-
ki 2006:568). Es interesante constatar también
que en el diccionario de Gonzalez Holguin figu-
ran la frase Tiyani tiyacuni que significa “Sen-
tarse estar sentado, estar en algin lugar morar
habitar” (Gonzalez Holguin 1989:340{1608}).
Finalmente, segin el moderno diccionario de
Jorge Lira y Mario Mejia Huaman la palabra
tidna o tiyana se refiere a una “m. sentadera,
objeto que sirve de asiento. f, Base de los ob-
jetos en que se quedan firmes.” (Lira y Mejia
2008:494). Como vemos, el vocablo estaba vin
culado, ademas de a un “asiento o banco”, a los
conceptos de“morada” o “habitat” y,en relacion
a un nonato, con el vientre de la mujer. Todas
estas acepciones son importantes para definir
* Los espaiioles también las lamaron con la palabra
de origen caribe diiho: “Asiento bajo, de madera o
de piedra, usado por los indios” (Diccionario de la
Real Academia Espaiiola, RAE). Fuente: http://
catalogomuseolarco. perueultural. org, pe/detail
asp?NumeroIngreso=11399 [Consultada el 5-11~
2009; 11:32 hrs.]
los conceptos asociados a la tiana, como veremos
después.
Tianas precoloniales
La evidencia arqueolégica indica que la tiana
remontaria sus antecedentes al Periodo Interme-
dio Tardio (s. XII- XV d.C.). A este respecto, dos
ejemplares, pertenecientes al Museo Arqueolégi-
co Rafael Larco Hoyle (MARLH) de Lima, proce-
dentes de la costa norte, son bastante represen-
tativos. A continuacién consignamos sus rasgos
mas importantes? para, posteriormente, hacer
breves comentarios sobre cada una de ellas
Namero Ingreso: 11399
Cédigo Catalogacién: ML400010
Cédigo MARLH: XXM-000-012
Material: Madera
Largo: 33-7¢m
Ancho: 15.2 em
Altura: 8. 9 em
Peso: 0.985 Kg
Figura 1: Tiana ML4o0010, Vista lateral.
La tiana ML4o0010 se encnentra en regular es-
tado de conservacién pero esta integra. Su mor-
fologia es tipica de las tianas de madera, Notese
el ancho de los pedestales, su altura (menos de 10
8 Fuente: http://eatalogomuseolarco. perucultural org.
pe/detail.asp?Numerolngreso=11399 [Consultada el
§-11-2009; 11:32 hrs.]
o
cm) y cémo el borde de la sentadera es de labio
agudo (es decir, tiene filo”). La tiana fue talla-
da de una sola pieza de madera, vale decir, no
tiene empalmes. Finalmente, un detalle intere-
sante es que —de acuerdo con la observacién de
los anillos de crecimiento concéntrico que se
ven en la sentadera~ el bloque de madera fue
extraido en forma trasversal al fuste 0 tronco
del Arbol que aporté Ia materia prima y cuya
especie no ha sido identificada
Figura 2: Tiana ML400010. Vista superior
Numero Ingreso: 11398
Cédigo Catalogacién: ML4o0009
Cédigo MARLH: XXM-000-011
Material: Madera
Largo: 40.5 em
Ancho: 24.7 cm
Altura: 15 cm
Peso: 1.436 Kg,
Figura 3: Tiana ML400009. Vista lateral.
REVISTA HAUCAYPATA 32
Thvestigaciones arqueologicas del Tahuantinsuyo
S
Figura 4: Tiana ML400009, Vista superior.
|
Figura 5: Tiana ML400009. Actualmente en exhi-
bicién en el Museo de Arte Precolombino del Cusco.
Foto: Vietor Faleén,
La tiana ML400009 posee una estructura si-
milar a la anterior, sin embargo, es de mayores
dimensiones y ostenta rasgos que le dan una
apariencia mas elaborada, Las patas —o pedesta-
les— son mas anchas y tienden a abrirse hacia la
base 0, al menos, da esa impresin por el cala-
do del centro que define una figura triangular, a
la par que muestra los bordes externos cortados
en zigzag 0 escalonado, lo cual otorga a la pie-
za mayor prestancia y sofisticacién. Igual que el
ejemplar anterior, esta tiana fue tallada de una
sola pieza de madera, Muestra buen estado de
conservacién, a pesar de haber perdido los dos
extremos —que terminan en punta roma- ubica-
dos hacia un lado de las bases horizontales.
Victor Faleén Huayta
33
Tiana
Una tiana colonial
La tinica tiana colonial de la que tenemos co-
nocimiento es una pieza excepcional que per-
tenece a la coleccién del Field Museum (FM)
de Chicago en los Estados Unidos de Nortea-
mérica. Mide 29 em. de alto por 40.5 em. de
largo. Este ejemplar colonial también es el
finico ornamentado que se conoce. Cronolégi-
camente, ha sido ubicado en la parte final del
siglo XVI y lleva el cédigo N° 2832 (Burger y
Salazar 2004:215,216). Vale la pena mencionat
también que el web site del FM exhibe una foto
parcial de la pieza como muestra de la “Montez
Collection"; el departamento de antropologi
de ese museo “holds an exceptional collection
of ancient Peruvian objects purchased in the
1th century from a private Peruvian collector.
This collection consists of approximately 1,200
objects, of which the vast majority are ceramic
vessels from the Inca Period” (http: //fieldmu-
seum.org/explore/our-collections/montez-co-
lection) [Consultada el 23-2-2012, 3:03 hrs]
asiento inca
La forma de la tiana de Ia colecci6n Mo
tez
La estructura basica de la tiana del FM corres-
ponde ala de aquellas precoloniales. Los dos lis-
tones de la base han sido tallados con el borde
superior ligeramente convexo y los lados restan-
tes ~incluyendo el extremo 0 “punta’— quedaron
planos. Desde estas bases arrancan dos
pedestales en forma de felinos tallados que sos-
tienen la plataforma ovalada y de fondo céncavo
que constituye la sentadera‘. Asimismo, se perci-
ben anillos de crecimiento en la superficie cénca-
va de la sentadera que seiialan que la madera fue
extraida en forma trasversal al fuste de un arbol,
como sucedié con aquéllas antes deseritas. Como
se ve, el ejemplar del FM reviste mayor altura y
sofisticacién en su talla, asi como, en su decora-
cién, la cual es mayormente figurativa
La sentadera es de forma oblonga y ovoide, de
superficie eéneava pero con bordes o filos rec-
tos que da lugar a estrechos espacios planos so-
bre los cuales se desplegé una iconografia que
figura 6. Tiana de la coleccién del Field Museum
de Chicago. Vista de perfil, Foto: Nicola Sharratt, 23-02
2010.
=
comentaremos luego. Como se ha dicho, los
“pies” estan constituidos por esculturas de feli-
nos tridimensionales, parados y dispuestos en
sentido contrario, No lo podemios aseverar con
absoluta certeza —pues no hemos tenido acceso
directo a ella— pero lo mas probable es que toda
la pieza haya sido tallada desde un solo bloque
de madera, como lo eran las tianas precolonia-
les. Como vemos, sobre un esquema estructural
“tradicional” esta tiana presenta rasgos morfo-
logicos nuevos’. Su estado de conservacién es
bueno.
La explosién de la imagen, la decora-
cion
Este aspecto de la tiana del FM es completa-
mente nuevo en relacién a las tianas precolo-
‘La palabra “sentadera’ no esté en el diccionario de
la RAE. Nosotros la usaremos aca en sentido des
criptivo para seiialar la parte céncava de la tiana que
sirve para posar las nalgas.
aS
Figura 7. Tiana de la coloccién del Fiold Museum. Vista desde arriba. Foto: Nicola Sharratt, 23-0:
REVISTA HAUCAYPATA 34
Thvestigaciones arqueologicas del Tahuantinsuyo
a
2010,
niales, ya sea en el estilo de las imagenes ejecu-
tadas para decorarlo, en la aplicacion del color
o en Ia técnica. En el estrecho borde recto de la
SAqui, es interesante traer a colacién una cita de Cobo:
“No tenfan en sus casas sillas, escatios ni género de
asientos, porque todos, hombres y mujeres, se senta-
ban en el suelo, sacandio los caciques y grandes serio-
res, que, por merced y privilegio del Inca usaban de
asiento dentro y fuera de sus casas, al cual lamaban
Duho y era un banquillo de madera labrado de una
pieza, largo de dos palmos y alto uno semejante en la
hechura aun animal que tuviese las piernas cortas, la
cabeza baja y la cola alta; porque, cominmente,
le daban figura de animal." (Bernabé Cobo 1653,
citado en Flores ot al. 1998:103. Nogritas mias). Néte-
se que Cobo no menciona la palabra andina tiana sino
la caribeiia duho, sin embargo, sus descripciones son
detalladas y juiciosas, no habria raz6n para dudar de la
existencia de tianas con forma de animal para la época
“del Inca” a la que se refiere la cita, pero éstas no se
han encontrado. Asimismo, tenemos que considerar
que cuando Cobo redacta su crénica ya habia pasado
mas de un siglo desde la llegada de Pizarro.
Victor Faleén Huayta 35
Tia
sentadera, la pieza est decorada con figuras
policromas geométricas a modo de tocapus®
Los felinos escultéricos tridimensionales estan
pintados de negro con marcas pardas sobre la
piel, a modo de anillos, pero el vientre y la par
te interior de las patas estén pintados de blan-
co, En la foto de Burger y Salazar (2004) no se
nota, pero sélo uno de los felinos tiene un tra-
20 en zigzag que corre sobre la parte posterior
de sus patas. Asi los dos felinos son similar
pero no iguales. Ademés, los rasgos de los ros-
tros de los animales, igualmente, estén bien de-
lineados mediante la talla, los dientes pintados
de blanco y nariz y los ojos de rojo encendido,
estos iiltimos contorneados de verde.
EF
‘a: asiento inca
A su vez, los dos listones de madera que pisan
los felinos estan decorados en toda su superficie,
excepto el lado interno de los mismos. Los lados
externos de los listones ostentan una composi-
cién en donde dos felinos blancos —con manchas
negras~ vomitan de sus fauces una banda roja
debajo del cual un arco tricolor cubre una cabeza
que luce un tocado inca sobre un fondo blanco.
Los extremos o puntas aplanadas de los listones
también tienen decoracién que, en este caso, se
limitan a tocapus. Finalmente, la parte superio
© Hacia el centro de la sentadera los tocapus se encuen
tran borrados, lo que puede deberse al uso de la tiana
7
sa
jgura 8. Tiana de la coleccién del Field Museu
Vista lateral. Foto: Nicola Sha
at, 23-0
REVISTA HAUCAYPATA a
Thvestigaciones arqueologicas del Tahuantinsuyo
de estos listones tiene paneles rectangulares
dentro de los cuales se disponen aves blancas
¥ otros motivos estilizados rojos sobre un fon-
do verde. Al parecer, la técnica para aplicar los
colores ha sido el llamado “encaustico”, usada
para decorar los conocidos queros incas de la
colonia
Las tianas en Ia crénica de Guaman
Poma de Ayala
Existen pocos ejemplares de tianas —tanto
precolombinas como coloniales-, sin embargo,
si consideramos las mostradas por la iconogra-
ia de los queros inca-colonial, asi como, a la
detallada mencién ¢ ilustraciones que se hacen
de ellas en la crénica Felipe Guaman Poma de
Ayala, la situacién cambia notablemente, Has-
ta donde conocemos a través de la arqueologia,
las tianas precoloniales no ostentaban decora-
cién sobre sus superficies. A lo mas, podia ha-
Figura 9. Tiana de la coleccién del Field Museum, Detalle decorativo de la base. Foto: Nicola Sharratt, 23-02
2010.
ber tianas de formas més sofisticadas lo que, uni-
do asu altura y material de confeccién, implicaba
una jerarquia, la cual iba paralela a la importan-
cia de la persona que las usaba. La diferenciacion
nas nos la proporciona Guaman Poma en
nica de 1615 (1993). Para un mejor analisis
mencionaremos los contextos en donde aparecen
mencionadas (todas las negritas son mias)
“fue Cépac Apo Topa Inga Yupanqui, rey y se-
Ror hijo del sol, tenia una sila lamada tiana,
de oro finisimo, tan alto como un codo’, fue rey
e Inga en todo este reino...” (1993: 349 [1615])
“Huno apo, este dicho principal ahora sirve de
segunda persona, y ansi sino llegaba a cien mil
? Segiin el diccionario de la RAE un codo geométrico
equivale a 41.8 em
Victor Faleén Huayta 37
Tiana: asiento inca
Figura 10. Tiana de la coleccién del Field Museum. Detalles decorativos de la base, Fotos: Nicola Sharratt,
29-02-2010.
7 mame mE Hm wf
Figura 11. Tiana de la coleccién del Field Museum, Detalles decorativos de la base. Fotos: Nicola Sharratt,
02-2010.
o
indios tributarios, que en tiempo del Inga les
lamaban huno Aucacamayoc, y si no llegaba a
tantos indios no se les daba titulo ni tiana ni
sehorio. Y tenia su tiana de palo, medio codo
ano, y la boca de la tiana le tenia pintado,
estos dichos caciques principales y segundas de
una provincia..." (1993: 349 [1615]).
“El dicho curaca dela guaranga... ha de tener
tiana de palo, un palmo® y un jeme de alto,
y.no ha de ser pintada sino Ilano, y ha de ser
el dicho curaca de mil indios tributarios...”
(1993: 351 [1615]).
“El dicho curaca de pisca pachaca ha de ser
tributario de quinientos indios tributarios, ha
de tener tiana de palo un palmo de alto...”
(2993: 351 [1615]).
“ni Apo ni curaca, sino allicac camachisea; y
dicho allicac tenia tiana de chiuca, de cana de
monte, como don Diego lo tenia, y no tiene que
entremeterse a los demds caciques principa-
les, y ha de ser tributario; como ahora les dice
a los espanoles capitén.
Desde aqui entran los mandones que llaman
ayllo camachicoc, que quiere decir mandones
de este reino; pachac camachicoe mandén de
cien indios de tasa, tenia tiana de palo lano
cuatro dedos de alto a manera de plato, ha de
tener tal camachicoc cien indios cabales...”
(1993: 351 [1615]).
“Pisca chunga camachicoc. A él tiene de darle
tiana de socos, de cana de monte por tiana, y
sino lo tuviere cincuenta indios de tasa caba-
les no se le de titulo.
Aqui entran los indios mandoncillos que quie~
re decir mandoncillos que han de tener tiana
de matara, de heno, coho, ha de tener diez in-
dios tributarios.
Segdn la RAE un palmo es la “distancia que va des-
de el extremo del pulgar hasta el del meaique, estan-
do la mano extendida y abierta (aproximadamente
20 cm), y un jeme es la “distancia que hay desde la
extremidad del dedo pulgar a la del indice, separado
el uno del otro todo lo posible” (aproximadamente
17m).
REVISTA HAUCAYPATA 38
Thvestigaciones arqueologicas del Tahuantinsuyo
Pisca camachicoc de cinco indios, un mandonci-
No sobre cinco indios de tasa, ha de tener tiana
de paja llamada chillona; estos mandoncillos
sirven de marca camayoe, que son veedores y
regidores de cada pueblo... ¥ han de servir por
quipocamayos cantadores [sicl...” (1993: 352
hers),
“Como cacique principal y principe han de di-
ferenciar el hébito, ha de vestirse como espaiiol
‘pero diferencie, que no se quite los cabellos que
se la corte al oido, traiga camisa, cuello, jubén y
calza botas, y su camiseta y capa, sombrero y su
espada, alabarda y otras armas como senior y
principal, y caballos y mulas; y se siente en una
silla, tiana; y que no tenga barbas, porque no
parezea mestizo, y que no pruebe vino ni chicha
ni coca en su vida, ni sea jugador ni mentiroso,
y que no tenga criados espanoles, ni mestizos ni
mulatos, sino que si quisiere tenga negros casa-
dos con negras porque no haya daiio en la pro-
vincia. ¥ que se trate como espaiiol en el comer
yeneldormir, y vajillas y haciendas, y que no le
estorben los corregidores ni padres ni encomen-
deros, y que sea muy buen cristiano; que sepa
latin, leer, escribir, contar, y sepa hacer peticio-
nes, ellos como su mujer e hijos e hijas, y que no
case a sus hijas con indios mitayos ni con espa-
oles sino con sus iguales para que salga buena
casta en este reino.” (1993: 605 [1615]).
“Segundas personas de este reino y cabildo dela
dicha provincia por su Majestad, ha de obedecer
ala cabeza mayor, y le ha de servir y honrar
en todo lo que fuere mandado; y en cada pro-
vincia ha de haber una segunda persona solo,
conforme a la ley antigua. ¥ ha de diferenciar
el habito y traje, vestido como espaiiol; que no
se quite los cabellos y traiga sombrero, camisa
cuello, jubén, calzén, medias, zapatos... y traiga
un caballo con su silla y en otro su cama, y no
tenga barbas; y asi se diferenciaré del cacique
principal y parecerd su segunda persona de este
reino. Dos indios reservados en sus ganados,
y dos muchachos para su tiana...” (1993: 605
{h615]).
“Caciques de la guaranga; estos son curacas
reservados y cabildo de la dicha provincia por
su Majestad; han de diferenciar en el traje, que
traiga su sombrero, un paiio de manos colgan-
do en el cuello y su ualén y botas, y su manta y
Victor Falcén Huayta 39
Tiana: asiento inca
camiseta; que diferencia de la segunda perso-
nay que sea honrado como seitor de mil indios
tributarios... Tenga residencia y sea sujeto y
obedezca al cacique principal y mayor, y ten-
ga un caballo ensillado y enfrenado, y tenga
su tiana y un muchacho que le sirva en sus
ganados...” (1993: 608 [1615]).
“Mandén Mayor. De aqui entran los man-
dones indios tributarios y mandones y cabil-
do de las dichas provincias por su Majestad;
estos han servir por alealdes mayores para
hacer acudir a las minas y plaza, y tambo,
puentes y caminos reales, y para el servicio
del cacique principal... El dicho camachicoc de
pisca pachaca ha de ir por capitan de los in-
dios a las minas o plaza, y han de diferenciar
de la guaranga. ¥ que traiga un sombrero y
un pano colgado en el cuello y su ualén, botas
de vaqueta, y su manta y camiseta, y tenga
un muchacho con su tiana de alto un jeme...”
(1993: 611 [1615))
“¥ en el traje, habito, ha de diferenciar del
mandén de quinientos indios para que sea
conocido; antepares y zapato, y su camiseta
y manta; y tenga su tiana de palo de alto de
cuatro dedos y un muchacho que le traiga y
que le sirva...” (1993: 614 [1615}).
“Mandoncillo de cincuenta tributarios y cabil-
do por su Majestad de este reino, y han de te-
ner oficio de regidores indios tributarios, y que
sirvan en todos los servicios personales y minas
y plazas, y obedezca al caique principal... Este
dicho mandén menor son indios pecheros ellos
y sus hijos, han de hacer mita, y diferenciar en
el habito que trajere del mandén de la pacha-
ca: traiga un sombrero y su calzén, zapatos y su
manta y camiseta, y traiga un caballo, y traiga
un muchacho para su tiana de chiuca, cana de
monte...” (1993: 614 [1615))
“y ha de hacer acudir a tas minas y plazas, y ha
de entregar a los capitanes. Y ha de diferenciar
en el habito y en el traje, ha de tener su sombre-
ro y calzén, y alpargatas, y su manta y cami-
seta natural, que diferencie del mandén de pis-
ca chunga. ¥ le dé un muchacho de la doctrina
para su tiana de hongo matara...” (1993: 617
f6i5)).
“Mandoneillos. Son indios tributarios y cabildo
de su Majestad. Estos han de servir en el oficio de
alcaide o pregonero, 0 verdugo de este reino, los
indios mandoncillos de cinco tributarios... Todos
estos dlichos mandones se hacia para que no fal-
tasen indios de sus parcialidades y ayllo, para el
servicio de Dios y de su Majestad, y que se han
Autoridad Tributarios | Materia prima dela Altura
tiana
‘Topa Inga Yupanqui| Tahuantinsuyw Oro Un codo de altura.
Heenan 100,000 Palo, Tiana pintada. Medio codo Ilano,
seacamayor
Curaea de Guaranga 1,000
Curaca Pisca_
achaca_
Allicac camachisea
Pachae camachicoe
Pisca chunga
camachicoc
Pisca camachico
[| alien ciadenone |_|
| 00 | __ Palo. Tiana llana, Cuatro dedos de alto.
[ef eae} |
monte.
‘Tiana matara, de heno, de
coho.
‘Tiana de paja chillona.
Un palmo y un jeme de
alto.
Palo. Tiana Tana.
Cuadro 1.
o
de diferenciar en el traje de chunga camachi-
coc, que traiga su hébito natural y su tiana de
heno depaja chihuta, y que tengaun muchacho
de la doctrina para ello...” (1993: 617 [1615).
De la tabulacién de las menciones de Guaman
Poma nos resulta el cuadro’ 1.
‘A partir de las citas de la pagina 605, Gua-
man Poma prescribe una serie de pautas para
la indumentaria de las autoridades nativas que
incluyen vestidos espanoles en la mayor parte
de los casos, excepto para los “mandoncillos”
° Mi tabulacién difiere ligeramente de la propuesta
de Martinez 1995: 75
REVISTA HAUCAYPATA 40
Thvestigaciones arqueologicas del Tahuantinsuyo
que deben de llevar “su habito natural (1993: 617
[1615]). Sin embargo, todos sin excepcién debian
llevar una tiana y un muchacho que se encargara
de portarla, De modo que, de acuerdo con lo que
Guaman Poma nos transmite, podemos concluir
que la tiana era un elemento simbélico de primer
orden que denotaba estatus en el mundo colonial
indigena, En ningiin caso se menciona decora-
cién-u ornamento sobre ellas —a lo mas alguna
pintada— lo que podria marcarnos una pauta
para la asignacién temporal del ejemplar del FM
antes expuesto.
Representaciones de tianas aparecen en varias
laminas de la “Nueva Corénica’. Mencionaremos
sélo tres de ellas para ilustrar la importancia que
Figura 12. EL PRIMER NVEVA CORONICA I BVEN GOBIERNO CONPVESTO POR DON PHELIPE GVA-
MAN POMA DE AIALA, S[ENJOR I PRI[NICIPE. SV S[AN]TIDAD / S[acra] C[atélica] R[eal] M[agestad] / F.
G.P.D. ATALA, p
yaquare[nt]a y ssays pliegos ~ 146. Tomada de: http://www. kb.dk/pert
ncipe / EL REINO DE LAS INDIAS / quinientas y nobe[n]ta y [siete] oxas - 597 foja / ciento
link/2006/poma/o/es/text/) [Consul-
tada el 12/04/2012, 20:18 hrs]
También podría gustarte
- Revista Andina 24Documento265 páginasRevista Andina 24RCEBAún no hay calificaciones
- Revista Andina 53Documento381 páginasRevista Andina 53RCEBAún no hay calificaciones
- MEGGERS, B. y C. EVANS. Como Interpretar El Lenguaje de Los Tiestos. 1969Documento154 páginasMEGGERS, B. y C. EVANS. Como Interpretar El Lenguaje de Los Tiestos. 1969RCEBAún no hay calificaciones
- Haucaypata 5Documento97 páginasHaucaypata 5RCEBAún no hay calificaciones
- Revista Andina 48Documento250 páginasRevista Andina 48RCEBAún no hay calificaciones
- Haucaypata 13Documento102 páginasHaucaypata 13RCEBAún no hay calificaciones
- Revista Andina 56Documento274 páginasRevista Andina 56RCEBAún no hay calificaciones
- Haucaypata 9Documento91 páginasHaucaypata 9RCEBAún no hay calificaciones
- Revista Andina 49Documento261 páginasRevista Andina 49RCEBAún no hay calificaciones
- Revista Andina 51Documento330 páginasRevista Andina 51RCEB100% (1)
- Haucaypata 12Documento102 páginasHaucaypata 12RCEBAún no hay calificaciones
- Revista Andina 57Documento166 páginasRevista Andina 57RCEB100% (1)
- Revista Andina 55Documento283 páginasRevista Andina 55RCEBAún no hay calificaciones
- Revista Andina 43Documento280 páginasRevista Andina 43RCEBAún no hay calificaciones
- Revista Andina 38Documento303 páginasRevista Andina 38RCEBAún no hay calificaciones
- Revista Andina 30Documento248 páginasRevista Andina 30RCEBAún no hay calificaciones
- Revista Andina 38Documento303 páginasRevista Andina 38RCEBAún no hay calificaciones
- Revista Andina 52Documento273 páginasRevista Andina 52RCEBAún no hay calificaciones
- Revista Andina 25Documento294 páginasRevista Andina 25RCEBAún no hay calificaciones
- Revista Andina 54Documento242 páginasRevista Andina 54RCEB100% (1)
- Revista Andina 33Documento233 páginasRevista Andina 33RCEBAún no hay calificaciones
- Revista Andina 43Documento280 páginasRevista Andina 43RCEBAún no hay calificaciones
- Revista Andina 47Documento200 páginasRevista Andina 47RCEBAún no hay calificaciones
- Revista Andina 46Documento214 páginasRevista Andina 46RCEBAún no hay calificaciones
- Revista Andina 36Documento304 páginasRevista Andina 36RCEB100% (1)
- Revista Andina 42Documento251 páginasRevista Andina 42RCEBAún no hay calificaciones
- Revista Andina 26Documento192 páginasRevista Andina 26RCEBAún no hay calificaciones
- Revista Andina 27Documento273 páginasRevista Andina 27RCEBAún no hay calificaciones
- Revista Andina 22Documento269 páginasRevista Andina 22RCEBAún no hay calificaciones