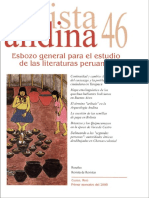Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Haucaypata 5
Haucaypata 5
Cargado por
RCEB0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
53 vistas97 páginasRevista de investigaciones arqueologicas del Tawantinsuyo
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoRevista de investigaciones arqueologicas del Tawantinsuyo
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
53 vistas97 páginasHaucaypata 5
Haucaypata 5
Cargado por
RCEBRevista de investigaciones arqueologicas del Tawantinsuyo
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 97
ISSN: 2221-0369
WY REVISTA HAUCAYPATA
y | Investigaciones arqueologicas del Tahuantinsuyo
Ato 2- Numero 5 Lima-diciembre 2012
VELA: Malz :
SE CURA EL SUSTO.
PASA CUY: COFTR.
NICED ORS
F MUESOS -MASAUES 4
MESADAS ALos CUATRO.
Swy0s PARA AUMENTO
Director y Editor
Rodolfo Monteverde Sotil
Revisores de articulos
Cristian Jacob / Ivan Leibowicz / Rodolfo Monteverde Sotil / Tatiana Stellian
Difusion
Mayra Delgado Valqui
Diseno y diagramacién
Ernesto Monteverde P. A
Fotografia de la caratula
Rodolfo Monteverde Sotil, 2012. Huancavelica
Imagenes de los indices y de la relacién de colaboradores
Rodolfo Monteverde Sotil, 2012. Obreras en excavacién en Tiahuanaco. Bolivia / Familia Quispe
Huata de Taquile, Puno-Perd, / Martin de Muraa (2004 [1590]). Sinchi Roca. Detalle.
Las opiniones vertidas, en los articulos publicados en esta revista, son de entera responsabilidad de cada autor.
La revista no se hace responsable por el contenido de los mismos.
© Prohibida la reproduceién total o parcial de la revista sin el permiso expreso de su Director.
Revista Haucaypata. Investigaciones arqueolégicas del Tahuantinsuyo
Aiio 2. Némero 5, diciembre 2012
Publicacién cuatrimestral
ISSN: 2221-0369
Hecho el Depésito Legal en la Biblioteca Nacional del Pera N° 2011-00350
Hecho por computadora
Jr. La Libertad 119 Santa Patricia, La Molina. Lima-Perd
hitps: //sites.google.com/site /revistahaucaypata/
revistahaucaypata@gmail.com
Todos los derechos reservados
Dedicatoria
Amimadre, por su constante lucha,
no puedo hacer nada mas,
que solo apoyarla
(RMS)
REVISTA HAUCAYPATA
& Tuvestigaciones arqueologicas del Tahuantinsuyo
indice
Editorial
Relacién de Colaboradores
Hallazgos de Canis familiaris en el santuario de Pachacamac
Isabel Comejo, Denise Pozzi-scot, Katiusha Bemuy, Enrique Angulo y Lats Miguel
Tokuda
Proyecto arqueolégico Yehsma. Breve informe metodolégico de las investigaciones
arqueobotanicas de la temporada 2012 en Pachacamac, Lima
‘Tatiana Stellian
El Curacazgo de Coayllo durante el Imperio Inca
Rommel Angeles Faleon
Arqueologia y arte en dos viajeros franceses del siglo XIX. Elcaso deChoquequirao,
Cusco
Gori Tumi Echevarria Lépez y Zenobio Valencia Garcia
Camino-Tambo-Chaskiwasi. El Qhapaq Nan a través de las fuentes etnohistéricas
andinas
Reinaldo Andrés Moralejo
Resefia de la conferencia: Los incas, propuestas y debates interdisciplinarios
Rodolfo Monteverde Sotil
Normas editoriales
27
46
62
82
90
REVISTA HAUCAYPATA
é Tuvestigaciones arqueologicas del Tahuantinsuyo
La Revista Haucaypata. Investigaciones arqueolégicas del Tahuantinsuyo, es
una publicacién peruana cuatrimestral que se centra en los estudios arqueolégicos
e interdisciplinarios, tanto nacionales como internacionales, del Imperio incaico.
La revista nacié con la intencién de cumplir tres objetivos que todo arquedlogo debe
proponerse en su carrera: la defensa del patrimonio arqueolégico, su investigacion y
divulgacién de dichas investigaciones. Después de haber publicado cuatro mimeros
entre el 2011 y el 2012, les alcanzamos el quinto niimero, que contiene cinco articulos
y una resefa.
Unequipo interdisciplinario conformado por Isabel Cornejo, Denise Pozzi-Escot,
Katiusha Bernuy, Enrique Angulo y Latis Miguel Tokuda, nos entregan losresultados de
las excavaciones y andlisis de perros (Canis familiaris) encontrados en Pachacamac.
La doctorante en arqueologia Tatiana Stellian, nos presenta un breve informe de las
investigaciones arqueoboténicas realizadas por el Proyecto arqueolégico Ychsrna en
la temporada 2012 en Pachacamac. El Licenciado Rommel Angeles nos alcanza una
interesante muestra de las evidencias arqueolégicas en el valle de Asia ante y durante
la presencia del Tahuantinsuyo.
Por su parte, los arquedlogos Gori Tumi Echevarria Lépez y Zenobio Valencia
Garcia, analizam los aportes arqueolégicos y artisticos de dos viajeros franceses del
siglo XIX, especificamente acerca del sitio Choquequirao. El colega argentino Reinaldo
Andrés Moralejo realiza una exhaustiva revisin de las fuentes etnohistoricas
para estudiar los caminos, tambos y chaskiwasis en épocas del incanato y de la
colonia. Finalmente, quien escribe les hace entrega de una resena de la conferencia
que organizéramos’ en el mes de setiembre, del presente aio, titulada: Los incas,
propuestas y debates interdisciplinarios.
Como siempre, queremos expresar nuestro mas sincero agradecimiento a todos
aquellos que han colaborado con sus articulosy participado en larealizacién del quinto
nuimero de la Revista Haucaypata. Investigaciones arqueolégicas del Tahuantinsuyo.
Ademés, queremos agradecer a los lectores por los comentarios criticos y por la buena
acogida de los ntimeros anteriores de la revista. Con la entrega del presente mimero
podemos decir que estamos orgullosos de seguir cumpliendo con la meta de publicar
una revista arqueolégica e interdisciplinaria de temética incaica en casi dos afios
consecutivos. Con esta quinta entrega, hemos logrado difundir 31 articulos, cuatro
entrevistas realizadas a cientificos sociales y han participado 33 autores de distintas
partes del Perii y del mundo.
Desde ya invitamos a todos los arqueslogos, estudiantes de arqueologia y
profesionales de otras ciencias a publicar en el sexto niimero dela Revista Haucaypata,
programado para el mes de marzo del 2013.
Rodolfo Monteverde Sotil
Director y Editor
COSCOSCESCSG Tl
REVISTA HAUCAYPATA 5
Tavestigaciones arqueologicas del Tahuantinsuyo
Colaboradores
Rommel Angeles Faleén
Licenciado en Arqueologia (Universidad
Nacional Mayor de San Marcos), Museo Huaca |=
Malena-Asia.
Enrique Angulo
Médico veterinario (Universidad Nacional Mayor
de San Marcos). Museo de sitio de Pachacamac |
(MSPAC).
Katiusha Bernuy
Arquedloga (Universidad Nacional Mayor de
San Marcos). Jefe del Area de Investigacién del
Museo de Sitio de Pachacamac (MSPAC).
Isabel Cornejo Rivera
Arqueéloga (Universidad Nacional Mayor de San
Marcos). Asistente del Area de Investigacion del
‘Museo de Sitio de Pachacamac (MSPAC).
Gori Tumi Echevarria Lépez
Arqueélogo y Candidato a Doctor en Historia
del Arte (Universidad Nacional Mayor de San
Marcos). i
Rodolfo Monteverde Sotil
Maestristaen Arqueologia(PontificiaUniversidad
Catélica del Peri). Licenciado en Arqueologia
(Universidad Nacional Federico Villarreal).
Reinaldo Andrés Moralejo
Doctor en Ciencias Naturales. Licenciado en
Antropologia (Facultad de Ciencias Naturales y
Museo-Universidad Nacional de La Plata).
CONICET. Divisién Arqueologia, Museo de La
Plata
Denise Pozzi-Escot
Arquedloga (Universidad Nacional Mayor de
San Marcos). Directora del Museo de Sitio de
Pachacamac (MSPAC). Ministerio de Cultura
Tatiana Stellian
Doctorante del Fonds National de la Recherche
Scientifique-Bélgica (Université Libre de
Bruxelles)
Luis Miguel Tokuda
Artista plastico (Escuela Nacional Superior
Auténoma Bellas Artes) (Universidad Peruana
de Ciencias Aplicadas)
Zenobio Valencia Gareia
Arquedlogo (Universidad Nacional San Antonio
Abad del Cusco).
REVISTA HAUCAYPATA 6
é Thvestigaciones arqueologicas del Tahuantinsuyo
Hallazgos de Canis familiaris en el santuario de Pachacamac
Isabel Cornejo
icornejo@meultura.gobpe
Denise Pozzi-Escot
dpozzi@meultura.gob.pe
Katiusha Bernuy
kbernuy@meultura.gob pe
Enrique Angulo
Iuamachito@yahoo.com
Luis Miguel Tokuda
yoshitokuda@hotmail.com
Resumen
El santuario arqueolégico de Pachacamac, con una ocupacién de més de 1200 aitos, durante el
Horizonte Tardio (1470 — 1533 d.C.) extendid su fama como el més importante centro ceremonial
de la costa peruana al cual acudian peregrinos de diversos lugares. De las intervenciones
arqueolégicas realizadas en la Segunda Muralla y la Pirémide con Rampa 07 (PCR 07) del
santuario, efectuadas por el equipo del Museo de sitio, se han recuperado una serie de hallazgos,
entre los que se encuentran los restos de mas de una veintena de canes con pelo (Canis familiaris).
Gracias al trabajo multidisciplinario realizado (arqueologia, medicinaveterinaria, artes pldsticas),
se ha podido determinar la identificacién de la especie, la variedad de las caracteristicas fenotipicas
de los canes y proponer una hipétesis sobre la variedad y la presencia de éstos en el santuario.
Palabras claves: Pachacamac, Segunda Muralla, Piramide con Rampa 07, Canis familiaris,
Abstract
The Pachacamac archaeological sanctuary, with an occupation of more than 1200 years, during
the Late Horizon (1470 - 1533A.D.) extended his reputation as the most important ceremonial center’
of the Peruvian coast to which there were coming pilgrims of diverse places. Of the archaeological
interventions realized in the Second Wall and the Pyramid with ramp 07 (PCR 07) of the sanctuary,
effected by the equipment of the Museum of site, have recovered a series of findings, between which
they find the remains of more than one score of khans with hair (Canis familiaris). Thanks to the
multidisciplinary work (archaeology, veterinary medicine, plastic arts) realized, one could have
determined the identification of the species, the variety of the phenotypic characteristics of the
khans and to propose a hypothesis on the variety and the presence of these in the sanctuary.
Keywords: Pachacamac, The Second Wall, Pyramid with Ramp 07, Canis familiaris.
ElsantuarioarqueolégicodePachacamac un afloramiento rocoso recubierto por arena de
El santuario de Pachacamae se ubica a 31km. —_origen edlico que forma parte del tablazo de Lu-
al sur de la ciudad de Lima, en la margen dere- rin, provocé la aridez del sitio a pesar de limitar
cha del rio Lurin, frente a las costas del Océa- por el sur con la franja cultivable del rio Lurin,
no Pacifico. Su emplazamiento elevado, sobre __y al oeste con un area de lagunas y humedales.
CORNEJO, Isabel; POZZI-ESCOT, Denise; BERNUY, Katiusha; ANGULO, Enrique y TOKUDA, Luis Miguel,
2012. Hallazgos de Canis familiaris en el santuario de Pachacamac. Revista Haucaypata. Investigaciones ar-
queolégicas del Tahuantinsuyo. Nro. 5: 6-20. Lima,
Isabel Cornejo, Denise Pozzi-Escot, Katiusha Bernuy, Enrique Angulo y Luis Miguel Tokuda Z
Hallazgos de Canis familiaris en el santuario de Pachacamac
Océano
Pacifico
Leyenda
Ee] valle agricola
WY Santuario de Pachacamac
Figura 1. Mapa de ubicacién del santuario de Pachacamae. Pert.
Q Islas Pachacamac
Q
ry
Por el norte limita con la Quebrada de Atocon-
goy por el este con el valle y las primeras estri-
baciones andinas. El clima de la zona es carac-
teristico de la costa central: arido, semicélido
y hiimedo, con bajo indice de precipitacién
pluvial (2 milimetros anuales segiin la Estacién
Meteorolégica — Museo de Sitio de Pachaca-
mac). Todas estas condiciones, han favorecido
notablemente la preservacién de los restos or-
ginicos recuperados en las intervenciones ar-
queolégicas (Figura 1).
‘La ocupacién y construccién del santuario fue
continua, desde el periodo Intermedio Tem-
prano (300 a 700 d.C.) hasta el Horizonte Tar-
dio (1470 a 1533 d.C). Fue un centro ceremo-
nial que en el Horizonte Tardio llegé a extender
su fama como oraculo (Fernandez de Oviedo
1945: 46-54 [1535: Libro XII, Capitulo XT}; Cie-
za 1986: 213 - 214 [1553: Capitulo LXXII, folio
97v], Villar 1935: 212). Bajo el dominio Inca,
acudian al santuario peregrinos de diversos y
lejanos lugares del imperio para realizar con-
sultas y obtener vaticinios del oréculo
En la actualidad el area intangible del santua-
rio comprende 465 hectareas, donde se distri-
buyen importantes edificaciones construidas en
base a adobes y piedra, como el Templo del Sol,
el Templo Viejo, el Templo Pintado, el Acllawasi
y alrededor de quince PCR*. Estas edificaciones
se encuentran distribuidas en sectores deli-
mitados artificialmente por murallas y por un
eje de calles internas (Norte-Sur y Este-Oeste)
que mantenian conexién con el Gran Camino
0 Qhapaq Nan?. Dicha infraestructura habria
servido para controlar tanto el flujo de las pere-
grinaciones (Paredes 1991) como el crecimien-
toy ordenamiento interno de sus edificaciones.
Desde el aio 2010 el equipo del Museo de sitio
de Pachacamac viene realizando excavaciones
en la Segunda Muralla y en la PCR 07. Como
parte de estos trabajos, hemos recuperado una
serie de hallazgos de la época Inca, entre ellas
los restos de mas de una veintena de canes con
pelo (Canis familiaris) de distintas edades y en
buen estado de conservacién. El trabajo multi-
disciplinario que conjuga la arqueologia, la me-
1 PCR es la abreviatura para las edificaciones conoci-
das como Pirimide(s) con Rampa(s).
2 Este camino articulé buena parte de la region de
los Andes Centrales antes de la conquista espaiola.
REVISTA HAUCAYPATA, 8
Tnvestigaciones arqueologicas del Tahuantinsuyo
dicina veterinaria y las artes plasticas, nos _per-
mite realizar propuestas basadas en recons-
trucciones fenotipicas®, sefialar el modo en que
fueron utilizados estos animales y formular un
planteamiento hipotético sobre su variedad y
presencia, relacionada a las peregrinaciones, en
el santuario.
Hallazgos de canes en el santuario
Evidencias de canes con pelo, similares a nues-
tros hallazgos, han sido encontradas en varias
edificaciones del santuario: en el Templo del Sol
a fines del siglo XIX (Uhle 2003 [1806]); en la
PCR 02, al pie del Templo Viejo (Paredes y Fran-
co, 1984 y1989); en la PCR 03, 07 y 13 (Eeckhout,
1995 y 2008; Pozzi-Escot y Chavez 2009; Pozzi-
Escot y Bernuy 2010) y en la PCR 08 (Malaga
2008)
Entre estos restos, se ha podido determinar que
solo algunos presentaron evidencias de enfarde-
lamiento por los fragmentos o restos de textiles
que tenian en el cuerpo o sobre la cabeza. Se
resalta el hecho de que los mejores conservados
tienen un caracteristico pelaje corto, lacio y de
color marrén amarillento y/o marrén oscuro.
El entierro de estos canes como “acompaiantes
de entierros humanos” para los periodos tardios
(1000 — 1533 4.C) fue recurrente en el santua-
rio (Uhle 2003{1896]; Eeckhout 1995; Paredes y
Franco 1984). Asimismo, fueron ofrendados en
las nuevas construcciones de edificaciones o ele-
mentos arquitecténicos del santuario (Eeckhout
2008; Malaga 2008),
El reporte de hallazgos de canes en el santua-
rio es bastante frecuente. Sin embargo, en esta
oportunidad la participacién de especialistas en
los andlisis biolégicos y zoolégicos nos ha permi-
tido confirmar su identificacion a nivel de sexo y
especie y otras caracteristicas que a continuacién
describiremos y comentaremos.
Otras evidencias de canes en Ia costa pe-
ruana prehispanica
Los diversos hallazgos de canes registrados en
el santuario se diferencian de los canes de las re-
presentaciones iconograficas Moche y Nazca (In-
termedio Temprano) que son de talla pequefia,
cola enroscada sobre el lomo, pelo corto y de co-
lor blanco con grandes manchas oscuras negras
3 Conjuntos de rasgos visibles de un organismo.
Escot, Katiusha Bernuy, Enrique Angulo y iguel Tokuda
Hallazgos de Canis familiaris en el santuario de Pachacamac
Figura 2. Foto drea de los aiios 70 del santuario de Pachacamac con indicacién de las areas de excavacién en
Ja Segunda Muralla y PCR 07,
6
(ver Donnan y MacClelland 1999: 89, Fig.
4.29). También difieren de los canes sin pelo
de las representaciones Chancay (Intermedio
Tardio) (ver Weiss 1976:41, Lam. III); asimis-
mo de los conocidos como “perros pastores” de
Chiribaya (Intermedio Tardio) excavados en
Ilo por Sonia Guillen y del ejemplar recupera-
do por Engel en un cementerio localizado en la
peninsula de Paracas, que son de talla menor,
orejas semicaidas, patas cortas y pelo largo de
color amarillento o blanco en casi todo el cuer-
po (ver Engel 1987: 125, Fig, III-19).
Esta comparacién general, pone en evidencia
que los canes de Pachacamac no parecen tener
relacién directa o descienden de ellos, debido
a las evidentes diferencias de forma de cuerpo,
pelaje y color.
Los hallazgos en la PCR 07 y Segunda
Maralla del santuario
El conjunto de hallazgos de canes con pelo,
identificados como Canis familiaris, provienen
de las excavaciones realizadas en la PCR 07 y
en la Segunda Muralla que delimita la concen-
tracién de edificaciones del santuario, princi-
REVISTA HAUCAYPATA.
Investigaciones arqueologicas del Tahuantinsuyo
10
palmente a las PCR (Figura 2).
Los hallazgos en la PCR 07 corresponden a una
excavacién realizada al pie del acceso que conec-
taba la Calle Norte-Sur a una de las plazas late-
rales de dicha PCR. El hallazgo en su conjunto
procede de los tltimos niveles de utilizacion de
la plaza durante la época Inca; cinco de los canes
se encontraron asociados al entierro del fardo de
un nif y un sexto can fue localizado al interior
de un pequeiia intrusién hecha en uno de los
apisonados de la plaza (Pozzi-Escot et al. 2012)
(Figura 3).
En la Segunda Muralla, en un tramo colindan-
te con la via conocida como Calle Este-Oeste,
area aprovechada para configurar una plaza rec-
tangular, se recuperaron los restos de diversas
ofrendas entre los que resaltan objetos de estilo
local y foraneos consistentes en dos escultura en
madera de estilo Chimi e Ychsma, vasijas ceré-
micas de estilo Yehsma, Inca y Casma moldeado,
asi como los restos de una veintena de canes de
distintas edades en buen estado de conservacién
Por las caracteristicas estilisticas de las vasijas y
esculturas, se ha podido establecer que este con-
junto de hallazgos dataria del Horizonte Tardio.
capa 6
Elemento 3
Capa 8 Nivel 1
Capa 8 Nivel 2
Capa S Nels
No Excavado
0
Pao de wane LS
1m
Figura 3. Corte Transversal de la excavacién en la plaza lateral de la PCR 07 con distribucién de los hallazgos
de canes (CNS426, CNS427, CNS428, CNS429, CNS430 y CNS431).
Figura 5. Variedad de los restos de canes recuperados de las excavaciones en Ia Segunda Muralla y PCR o7.
6
Sin embargo, el contexto fue disturbado por
un huaqueo probablemente de la época Colo-
nial (Figura 4).
Los restos de los canes recuperados, en su
mayoria, se encuentran muy bien conservados
(piel, pelos y huesos articulados). El tratamien-
to mortuorio es diverso, algunos se encuentran
envueltos con textiles de algodén (enfardela-
dos), otros no tienen ningtin tipo de envolto-
rio, otros tienen solo una tela envolviéndoles
la cabeza (a la altura de los ojos) y al menos
uno tiene las extremidades amarradas con una
soguilla de fibra vegetal (Figura 5). Los textiles
usados no parecen haber sido elaborados ex-
clusivamente para fines mortuorios ya que evi-
dencian desgaste, recortes, falta de orillos, todo
lo cual indicaria que provienen de otras piezas
textiles que tuvieron otro uso previo
Metodologia de estudio
Para el estudio de nuestros recientes hallazgos
de canes, hemos realizado examenes anatémi-
cos-forenses para determinar aspectos como
sexo y especie, edad, tamaio, patologias 6seas
y traumas pre o perimortem que podrian aso-
ciarse a posibles causas de muerte, etc. Para
ello, utilizamos una coleccién de material éseo
comparativo de individuos modernos y fuentes
bibliograficas especializadas (Fiennes y Fien-
nes 1968; Smith y Jones 1962; Blanco et al.
2009), asi como la revision de informacién so-
bre hailazgos similares en Pachacamac que he-
mos desarrollado en la parte inicial del articulo.
La edad fue determinada teniendo en cuenta
el tamaio y estado de fusion de las epifisis y
diafisis de los huesos largos, en los dientes se
observé si éstos eran deciduos‘ 0 permanen-
tes, los cuales terminan de erupcionar alre-
dedor de los siete meses, asi como el desgaste
en dientes incisivos, premolares y molares en
los adultos. Con esta informacion se agrupa-
ron a los canes por rangos de edad (Tabla 1)
Para el calculo de la altura de los canes se con-
sideré la sumatoria de las medidas de las fa-
langes, radio-cibito, htimero y escapula’. Para
el largo del cuerpo se consideré la medida en
4 Los deciduos son dientes provisionales que se van
reemplazando por permanentes, esto se completa a
os 7 meses con Jo que el animal se reconoce como
un individuo adulto joven.
REVISTA HAUCAYPATA. 12
Investigaciones arqueologicas del Tahuantinsuyo
centimetros de la distancia desde el pecho hasta
la base de la cola, El peso corporal fue obtenido
en base al tamafio aproximado del can mejor
conservado (Figura 6) y comparado con un perro
vivo de similares caracteristicas fisicas, Todo esto
nos dié una aproximacién al tamaiio que habrian
tenido los canes.
Para caracterizar el tipo de erineo, se emples
la propuesta veterinaria de Dyce et al. (2004),
quienes realizaron una tipologia basada en la
forma y tamaiio del erdneo en canes: dolicocefa-
lica, mesocefélica y braquicefélica (ver Dyce et al
2004: 398, Fig, 11-1).
‘Tabla 1. Rango de edad en canes. Propuesta a partir
de los cambios observados en el crecimiento del ani-
mal: aparicién de dentadura permanente y el estado
de fusion de los huesos, ete.
Las reconstrucciones fenotipicas del conjunto
de hallazgos analizados corresponden a ejem=
plares que representan la variedad del grupo
Estas se han realizado mediante la observacién
directa de los restos éseos. El primer paso para
la reconstruccién fue la realizacién de bocetos
hechos en base al esqueleto armado de los ejem-
plares seleccionados (Figura 7); el boceto con-
sidera las medidas de los huesos y la forma de
craneo. El siguiente paso fue la reconstruccién
de los planos musculares (miol6gica), En un ter-
cer paso se agregaron las caracteristicas corpo-
rales como las dimensiones y colores del pelaje
mediante el uso de lapices de colores y conside-
rando la intensidad y distribucién de la pigmen-
tacién del pelaje observado en cada uno de los
ejemplares; las imagenes fueron digitalizadas y
editadas en el programa Adobe Photoshop CS3,
donde se trabajaron por capas para retocar cada
5 Medida tomada de uno de los miembros anteriores,
Isabel Cornejo, Denise Pozzi-Escot, Katiusha Bernuy, Enrique Angulo y Luis Miguel Tokuda 13
Hallargos de Canis familiaris en el santuario de Pachacamac
Figura 6, Restos de can en buen estado de conservacién (Hallazgo CNS430) proveniente de las excavaciones
en la Plaza lateral de la PCR 07.
| a
Figura 7. Intervencién del Médico-Veterinario Enrique Angulo en la reconstruceién del esqueleto de uno de los
ejemplares y realizacién del boceto base por el artista plistico Luis Miguel Tokuda.
s REVISTA HAUCAYPATA. 14
Investigaciones arqueologicas del Tahu
Paso
wees
Sobre el dibujo anterior, s
retosa cada uno de us deta
regan Ins carcteristicns corporal de! pero (
tipo de pelaje, ec). Finalmente, ta imagen se dgitaliza, se
comm la intnsidad de color, el tamato de ojos, cola orejas.
Figu
ra 8. Proceso de reconstruccién fenotipica mediante dibujos y toma de medidas, realizado por el artista
plastico Luis Miguel Tokuda.
uno de sus detalles como la intensidad de color, _considerado por el momento el desenfardelamiento de
el tamaiio de ojos, cola y orejas (Figura 8) los hallazgos, por lo que la revisién de los restos
En esta etapa de nuestras investigaciones no hemos se ha realizado aprovechando la condicién de desgas-
Pozzi-Escot,
fe Canis familiar
Figura 9. Imagen del Hallazgo CNS 426 con su correspondiente placa radiografica. Obsérvese que es notorio
que los huesos estan intactos (sin fracturas), sin fusionar y aparentemente hay restos de algunos érganos en la
regidn ventral (zhigado?).
e
te y roturas en que se encuentran los envolto-
rios. Por ahora, y debido a las dimensiones de
los hallazgos, hemos empleado el uso de placas
radiograficas en uno de los pequeiios fardos
para examinar las condiciones del animal al in-
terlor (Por ej. lesiones, fracturas, ete.) (Figura
9.
Tenemos evidencia de restos de pupas de in-
sectos asociadas a cada uno de los hallazgos
que indican que estos quedaron expuestos a la
intemperie por algiin tiempo. A futuro debere-
mos ampliar las investigaciones hacia la ento-
mologia forense, lo que permitiré identificar al
tipo de insecto al que pertenecen, los posibles
traslados de cuerpo y las caracteristicas de las
zonas de procedencia.
El anilisis histopatolégico® se ha incorpora-
do recientemente a nuestros estudios. En esta
etapa inicial, se ha realizado un examen visual
de los ejemplares mejor conservados (momifi-
cados) y que no tienen lesiones éseas aparen-
tes, El examen ha incluido la toma de muestras
REVISTA HAUCAYPATA 16
Investigaciones arqueologicas del Tahuantinsuyo
correspondientes al hallazgo SM162, éstas co-
rresponden a restos orginicos oscuros disemina-
dos sobre y alrededor de las vertebras cervicales,
que por sils caracteristicas y apariencia podrian
tratarse de restos de coagulos de sangre (Figura
10), indicio probable de que la causa de muerte
fuera por ahorcamiento. Los resultados del and-
lisis nos brindaran informacién mas detallada y
abriré un nuevo campo de evaluacién sobre la
causa de muerte de los estos animales.
Conclusiones preliminares
Hemos realizado el estudio de los restos de al
menos 26 Canis familiaris 0 perros domésticos.
Y en su mayoria'se trata de cachorros de 1 sema-
na hasta adultos jévenes de 18 meses de edad.
‘Comunmente a la idea del perro prehispanico
que se tiene y gracias a que las condiciones clima-
6 Estudio al microscopio de tejidos y restos de érganos
en biisqueda de anomalias.
Figura 10. Restos de can en buen estado de conservacién (Hallazgo SM162) procedente de la Segunda Muralla,
con indicacién de la zona de recoleccién de muestras para andlisis histopatolégicos.
Isabel Cornejo, Denise Pozzi-Escot, Katiusha Bernuy, Enrique Angulo y Luis Miguel Tokuda___17
Hallazgos de Canis familiaris en el santuario de Pachacamac
ticas de las costa peruana que han permitido la
preservacién de los restos estudiados, los canes
analizados tienen pelaje de tamaiio corto o me-
dianamente largo (entre 12cm. y 3.a4.5cm.),
y principalmente en dos colores: marrén ama-
rillento y marrén oscuro que se manifiestan de
forma individual o en combinacién. Eran canes
de talla mediana (38 - 42 cm. ala cruz’) y gran-
de (45- 52 em. ala cruz), de orejas cortas, cola
larga, con estructura rectangular del cuerpo y
miembros y, con un peso corporal entre 12 - 14
kilos para los de talla mediana y entre 18 - 22
kilos para los de talla grande.
El tratamiento mortuorio es variado e indi-
ca que el enfardelamiento no fue planificado.
Casi todos se encontraron en posicién cubito-
lateral; los encontrados en las excavaciones
de la Segunda Muralla, y que mantuvieron su
posicién original, nos indican que fueron en-
terrados dentro de fosas individuales de poca
profundidad.
En al menos tres canes, se ha identificado
patologias éseas compatibles a raquitismo y
desnutricién (Figura 11). No se encontraron
evidencias de cortes o lesiones en los huesos de
los ejemplares analizados que nos den certeza
sobre la causa de muerte de los animales. Fu-
turos andlisis toxicolégicos (por ejemplo: en-
venenamiento) y los resultados de los analisis,
histopatolégicos nos podran ayudar a deter-
minar con seguridad los indicios que tenemos
sobre la muerte por ahorcamiento y/o sacrificio,
Si bien las causas de muerte de estos animales
pueden sernaturales y/o intencionales, solo iden-
tificamos su utilizacin en contextos rituales.
La variabilidad en el pelaje (longitud y den-
sidad), la distribuci6n de colores y caracteristi-
cas éseas del crineo indican que estamos ante
tres diferentes fenotipos de canes (Figura 12).
Y, aunque no hay una correlacién entre el tra-
tamiento mortuorio y los fenotipos sefialados,
consideramos que esias caracteristicas deberfan
ser estudiadas a futuro para poder determinar si
se tratan de indicadores de procedencia. En cuyo
caso, seria posible plantear que los canes fueron
trafdos al santuario por peregrinos provenientes
de diversos lugares (locales y foraneos), y fueron
dados como acompanantes de entierros huma-
nos u ofrendas para el ordculo
Sobre la utilizacién de los canes como “acompa-
iiantes en la otra vida” existen varias referencias
en crénicas y otros documentos, tal como lo su-
giere una referencia recogida del Padre Arriaga,
extirpador de idolatrias del Pera del siglo XVII,
que sefala que “los muertos van a la tierra del
silencio pasando por un puente de palos y lle-
7 Lugar ubicado en el lomo del perro, a la altura de
las paletas de la escépula. Es el eruce entre una linea
vertical (patas delanteras) y una horizontal (columna
vertebral)
44)
| |
0
Som
Figura 11. Evidencias 6seas compatibles con raquitismo y desnutricién. A la izquierda: Vertebras dorsales, se
observa el crecimiento 6seo asimétrico del cuerpo de una de ellas (Hallazgo CNS 427). A la derecha: Epifisis de
costillas dilatadas en forma de copa (Hallazgo CNS 431).
Fenotpo 1. Canes de erinco mesooslo,
tala media reas coras cola mediona,
pele coro (25-3 em) de color maron
(sty tua aati,
Fenotipo 2. Canss de crine> mssocfil
tulle grande, fess coras, cola tg (15 em
plage donso y lar
marin oscue y matréa aie cho,
REVISTA HAUCAYPATA 18
Investigaciones arqueologicas del Tahuantinsuyo
Fenotipa 3. Comes de cinco aq,
tala mecina, ors cores, cola mean
pelaje cota (18-2 cm) y de colo marin
(3.3 = 4 cm) de color
Figura 12. Fenotipos de canes del santuario de Pachacamac, propuesta basada en los hallazgos de canes de la
Segunda Muralla y PCR 07.
vados por perros negros, que en algunas par-
tes los crian para ese fin” (Citado por Weiss
1976: 43).
‘Asimismo, en el incanato los perros habrian
formado parte de los cultos relacionados a la
peticion del agua realizados bajo la presencia
de la luna o en el mes lunar cuando escasea el
agua. Guaman Poma y Garcilaso de la Vega re-
fieren que los incas amarraban y golpeaban a
sus llamas a sus perros en las plazas, mientras
que ellos mismos y sus hijos lloraban y hacian
ruidos con caracoles, tambores y otros instru-
mentos; expresaban dolor, exponiendo sus su-
frimientos y los de sus animales para atraer la
atencion de la luna, que segiin Garcilaso “Ua-
masen la luna, que por cierta fabula que ellos
contaban, decian que la luna era aficionada
a los perros, por cierto servicio que le habian
hecho, y que oyéndolos lorar, habria lastima
de ellos” (Garcilaso 1941: 182-183 [1609: Libro
Segundo, capitulo XXIII]),
Los canes procedentes de diversas edificacio-
nes del santuario (Templo del Sol, Templo Vie-
jo, PCR 02, PCRo3, PCR 08 y PCR 13) guardan
similitudes anatomicas con los tres fenotipos
propuestos en base a los recientes hallazgos.
Muy por el contrario, este conjunto no parece
tener relacién directa con los tipos de canes en-
contrados en otros sitios de la costa peruana,
debido a las diferencias de forma de cuerpo,
pelaje y color, que permitan establecer relaciones
de descendencia y/u otros aspectos biolégicos y
culturales:
La importancia de estas evidencias hace necesa-
rio continuar y desarrollar nuestra investigacion
mediante los andlisis propuestos (entomologia
forense, patologia forense, etc), el estudio de
contextos similares de los Andes Centrales, fuen-
tes etnohistéricas etc. En un nivel comparativo,
lo que podremos obtener es una visién amplia
sobre su procedencia, variantes en sus caracte-
risticas fenotipicas y las diversas formas en que
fueron utilizados éstos animales por las socie-
dades prehispanicas involucradas en el culto a
Pachacamae, a través del tiempo y del territorio
andino
A Sonia Quiroz Calle; Marfa Luisa Patron; Dr.
Héctor Guzman Iturbe de la Clinica Veterinaria
“Las Garzas’, quien nos apoyé con la radiogra-
fia de uno de los fardos; Dr. Ivanoe Vega por su
colaboracién con los andlisis de patologia vete-
rinaria y a todo el equipo del Museo de Sitio de
Pachacamac.
jografia
BLANCO, Alicia; RODRIGUEZ, Bernardo y VA-
LADEZ, Rail. 2009. Estudio de los cénidos ar-
Isabel Cornejo, Den
Hallargos.
jueolégicos del México Prehispénico. Instituto
lacional de Antropologia e Historia - Instituto,
de Investigaciones Antropolégicas de la Uni-
versidad Autonoma de México. México.
CIEZA DE LEON, Pedro, 1986 [1553]. Créni-
ca del Perti. Primera Parte. Coleccion Clasicos
Peruanos. (Dirigida por Franklin Pease). Se-
gunda edicién. Fondo editorial Pontificia Uni-
versidad Catdlica del Pera. Academia Nacional
de Historia. Lima
DONNAN, Christopher _y MACCLELLAND,
Donna, 1999. Moche Fineline Painting its Evo-
lution and its Artists. Fowler Museum of Cul-
tural History / University of California. Los
Angeles,
DYCE, K ; SACK, W. y WENSING, C., 2004.
Anatomia’ Veterinaria. McGraw-Hill Intera-
mericana. México.
EECKHOUT, Peter, 1995, Piramide con rampa
N° 3 de Pachacamac, Costa Central del Peri.
Resultados preliminares de la primera tempo-
rada de excavaciones (zona 1 y 2). Boletin del
Instituto Francés de Estudios Andinos Nro. 24
(001): 65-106, Lima.
EECKHOUT, Peter, 2008, Proyecto Ichma. In-
vestigaciones Arqueolégicas en el sitio de Pa-
chacamac, temporada 2008 - Informe Final
Universidad Libre de Bruselas, Fondo Nacio-
nal Belga de la Investigacion Cientifica. Lima
y Bruselas. Ms.
ENGEL, Fréderic, 1987. De las begonias al
maiz, vida y produccién en el Perit antiquo.
Universidad’ Nacional Agraria La Mofina
Lima
FERNANDEZ DE OVIEDO, Gonzalo, 1945
[1535]. Historia General y Natural de las In-
dias, Islas y Tierra Firme del Mar Océano.
Editorial Guarania. Asuncién del Paraguay.
FIENNES, Alice y FIENNES, Richard, 1968
The Natural History of the Dog, the world
naturalist (Bditedo por Rickand Carrington)
Weindenfeld and Nicolson, Londres.
GARCILASO de la VEGA, Inca. 1941 [1609].
Comentarios reales de los Incas. Coleccion
Historiadores Clasicos del Pera, Tomo I. Lima,
HOCQUENGHEM, Anne Marie. 2005, Sacrifi-
cio y Calendario ceremonial en las sociedades
.¢ Pozzi-Escot, Katiusha Bernuy, Enrique Angulo y Luis Miguel Tokuda___19
Canis famitiaris en el santwario de Pachacamac
de los Andes Centrales, Eni Chamanismo y cio
y calendario ceremonial en las sociedades de los
Andes Centrales. En: Chamanismo y Sacrificio,
Perspectivas arqueolégicas y etnolégicas en so-
ciedades indigenas de América del Sur: Tomo
179: 75-104. CEditado por Chaumeil, P: Pineda,
R y Bouchard, J.) Serie de Trabajos del Instituto
Francés de Estudios Andinos. Lima.
MALAGA, Maria, 2008. Arquitectura doméstica
en las Pampas de Pachacamac durante el Hori-
zonte Tardio: excavaciones en el sector SW de
las unidades A-2, A-3 y A-4. Tesis para optar por
el Titulo de Licenciada en Arqueologia. Pontificia
Universidad Catélica del Perd. Lima
PAREDES, Ponciano y FRANCO, Régulo, 1984
Proyecto Pirdmide con Rampa N°3: “Limpieza,
Excavacién y Consolidacién de la Pirémide con
Rampa N° 3” Informe de Campo. Instituto Na-
cional de Cultura. Lima, Ms.
PAREDES, Ponciano y FRANCO, Régulo, 1989.
Proyecto: Templo Viejo de Pachacamac. Segun-
do informe Parcial. 2 da Temporada de Excava-
ciones (Junio 1988-Abril 1989). Instituto Nacio-
nal de Cultura. Museo de Sitio de Pachacamac
Fundacién Augusto Wiese. Lima. Ms.
PAREDES, Ponciano, 1991, Pachacamac: Mura-
las y Caminos Epimurales. Boletin de Lima, Nro.
74: 85-95. Lima.
POZZI-ESCOT, Denise y CHAVEZ, Anibal, 200
Informe final de las labores de Conservacién de
Emergencia, Instituto Nacional de Cultura, Mu-
seo dé Sitio de Pachacamac. Lima. Ms.
POZZI-ESCOT, Denise y BERNUY, Katiusha,
2010. Proyecto de Investigacion Arqueolégioa
Calle Norte-Sur y Segunda Muralla del Santua-
rio de Pachacamac. Informe Final. Temporada
II — Afio 2010. Ministerio de Cultura. Lima. Ms.
POZZI-ESCOT, Denise; CORNEJO, Isabel; AN-
GULO, Enrique y BERNUY, Katiusha, 2012. Es-
tudio preliminar de hallazgos de Canis familiaris
recuperados en la plaza lateral de la Piramide con
Rampa N°7 del Santuario de Pachacamac - Pert,
Revista del Museo deAntropologia 5, Editorial de
la Facultad de Filosofiay Humanidades, Universi-
dad Nacional de Cérdova, Argentina. (En prensa)
SMITH, Hilton y JONES, Thomas, 1962. Patolo-
ja veterinaria: (Traductor: Manuel Chavarria)
Grin Tincaxitica Editorial Hispano Americana
México
is de] Tahuai
x REVISTA HAUCAYPATA.
isuyo
UHLE, Max, 2003[1896]. Pachacamac: Infor- VILLAR, Pedro, 1935, Arqueologia del departa-
me de la expedicién Peruana Wiliam Pepper mento de Lima. Ediciones Atusparia. Lima.
1806. Serie’ Cldsicos Sanmarquinos. Tradue-
tor: Manuel Beltroy Vera. Fondo editorial dela WEISS, Pedro, 1976. El perro peruano sin pelo
Uni versidad Nacional Mayor de San Marcos. _Paleobiologia. Publicaciones del Museo Nacional
Lima de Antropologia y Arqueologia, 1: 33-54. Lima.
REVISTA HAUCAYPATA 21
Investigaciones arqueologicas del Tahuantinsuyo
snvertorgeto arqueologicg Yehsma, Breve informe metodolégico de las,
investigaciones arqueobotanicas de la temporada 2012 en Pachacamac, Lima
‘Tatiana Stellian
tstellia@ulb.ac.be
El Proyecto Yehsma y las excavaciones arqueolégicas en Pachacamac
El Proyecto Ychsma realiza desde el alio 1999 excavaciones arqueolégicas en Pachacamac,
importante sitio prehisp4nico localizado en el valle bajo del rio Lurin (distrito de Lurin, departamento
y provincia de Lima). En un inicio fue dirigido por Peter Eeckhout y Carlos Farfan, hasta el 2008,
y en a tiltima temporada del 2012 por Eeckhout y Milton Lujan. Las metas del Proyecto han sido
entender el desarrollo, la influencia, el funcionamiento y los vinculos de Pachacamac con otros sitios
contemporéneos a él, y que también presentan piramides con rampa (Béarez et al. 2003; Shimada
2007 y Eeckhout y Farfan 2008). De esta manera, se ha podido delimitar el desarrollo de la frontera
de influencia de Pachacamac en el valle Lurin durante el Intermedio Tardio. Frontera que iba hasta
el sitio arqueolégico de Chamallanca (1000-1200 msnm). Pero que al empezar el Horizonte Tardio y
durante toda la dominacién Inca, disminuyé y alcanz6 sélo hasta el area de Huaycén-Chontay (450-
700 msnm) (Eeckhout 1999).
Hasta la actualidad, el Proyecto sigue reali-
zando levantamientos topograficos, planos,
una maqueta de Pachacamac y una cronologia
y tipologia de la ceramica local del Intermedio
Tardio y del Horizonte Tardio (Eeckhout s/f).
Desde la temporada 2003, se extendieron las
excavaciones a la Calle Sur, la Sala Central 26 y
otras piramides (las 4, 9, 11013 y15) (Eeckhout
y Farfan 2003; 2004; 2005; 2008 y Pachaca-
mac-Museo del Sitio s/f [disponible online]).
También cabe resaltar, que el Proyecto Ychs-
ma, pone énfasis en la conservaci6n y restaura-
cién de los sectores intervenidos y del material
arqueolégico excavado en Pachacamac (Farfan
2004 y Eeckhout y Farfan 2008).
‘A partir del 2004 las excavaciones se concen-
traron en el patio posterior de la Piramide con
Rampa 13, donde se encontré un Cementerio
(Unidad 58'). En él se descubrieron unos far-
dos funerarios del Horizonte Medio y del In-
termedio Tardio (fases 6-7). Lo cual evidencié
la importancia de realizar entierros en esta
zona (Eeckhout y Farfan 2005). Esto se podria
explicar por la falta de espacio para realizar
entierros cerca de la muralla sagrada. Segiin
Eeckhout (s/f) conforme se iban realizando
estos entierros, inevitablemente las personas
se encontraron con tumbas anteriores; para lo
cual, para disponer de un espacio donde ente-
rrara sus muertos, no dudaron en desplazar alos
anteriores.
Los entierros encontrados tienen varias pato-
logias y traumatismos. Segin los andlisis antro-
pofisicos realizados, los entierros mas tardios
presentan una anormal cantidad de patologias
graves, tal como cancer, sifilis, ete. Por el contra-
Tio, los mas tempranos presentan un estado de
salud relativamente bueno, donde, las patologias
y los traumatismos son mayormente el resultado
del trabajo fisico y de la vejez (Eeckhout y Farfan
2005 y Owens 2008). Estas diferencias podrian
explicarse en un cambio de la poblacién; es de-
cir, las tumbas mas tempranas corresponderfan
auna poblacién de agricultores locales, para pos-
teriormente pertenecer a migrantes, tal vez atrai-
dos por la fama de curador del dios de Pachaca-
mac. Buscar la sanacién a los males fisicos en
Pachacamac parece ser una tradicién desarrolla-
da desde el Intermedio Tardio, que los Incas ha-
brian dado una extensién pan-andina (Eeckhout
y Farfén 2005). Finalmente, al término del Ho-
rizonte Tardio, ala llegada de los espaiioles, todo
fue abandonado y el culto a Pachacamac perdid
importancia (Eeckhout y Farfan 2005).
Este aiio, las excavaciones continuaron en la
Unidad 58’. Ademas, también se excavé la_uni-
dad 100, ubicada al Oeste de la 58! para verificar
si el Cementerio se prolongaba en esta direccién,
STELLIAN, Tatiana, 2012, Proyecto arqueolégico Ychsma. Breve informe metodolégico de las investigaciones
arqueobotinicas de la temporada 2012 en Pachacamac, Lima. Revista Haucaypata. Investigaciones arqueolégi-
cas del Tahuantinsuyo. Nro. 5; 21-26. Lima.
Tatiana Stellian 22
Proyecto arqueologico Yehsina. Breve inform
metodologico de las Investigaciones arqueobotanicas de Ta
temporada 2012 en Pachacamae, Lima
lo que fue confirmado con el descubrimiento
de numerosos entierros. Asimismo, también
se llevaron a cabo excavaciones en el Edificio 8
(E8) localizado en el lado NW de Pachacamac.
El cual esté compuesto por 20 depésitos (col-
cas). Delante de estos depésitos existe un re-
cinto de planta rectangular orientado aun gran
patio igualmente rectangular.
Investigaciones arqueobotanicos, tem-
porada 2012
Durante los trabajos de andlisis para la elabo-
racién de mi tesis de maestria (Stellian 2011),
noté que el muestrario de los restos boténi-
cos visibles a simple vista, realizados por los
arqueélogos que participaron en anteriores
temporadas de excavacién en Pachacamac, no
contenian restos de tamafo micro. En conse-
cuencia, me propuse realizar, ademas de la me-
todologia del muestrario de los restos visibles
a simple vista, el muestrario de sedimentos,
que pudieran ser obtenidos por flotacién de
las muestras arqueobotanicas que se tomaron
en los sectores excavados en Pachacamac en el
2012 (Cementerio y Edificio E8),
La flotacién del material arqueobotanico fue
realizada con la ayuda de los bidlogos Cindy
Vergel Rodriguez (quién ademas me ayudé en
la identificacion de los restos botanicos obteni-
dos con la flotacién) y Adolfo Miguel Quevedo
Calatayud. Asimismo, participaron los arqueé-
logos Billyban Oscco Llanos y Laura Vasquez
Ruiz,
Debo sefialar que los trabajos que vengo rea-
lizando con las muestras arqueobotanicas de
Pachacamac se enmarcan ademas en mi inves-
tigacién para poder elaborar mi tesis doctoral
en Historia del Arte y Arqueologia en la Uni-
versidad Libre de Bruselas (Bélgica). Y que la
identificacién de los restos arqueobot4nicos de
Pachacamac se ha basado en mis conocimien-
tos personales y las del equipo que forma par-
te del proyecto Ychsma. Ademas, estos restos
han sido comparados con fotografias de semi-
llas disponibles en la publicacién de Martin y
Barkley (1961).
Para el andlisis del material arqueobotanico
obtenido en las excavaciones del Cementerio
se recogieron los restos botanicos presentes en
el interior de algunas vasijas de ceramica y de
piezas de mates (Lagenaria siceraria). Por su
parte, en el Edificio ES se tomaron muestras
detierray arena, en bolsas plasticas de gy 5 itros,
quecomponianlascapasestratigrficasevidencia
las en su interior, y que presentaban material bo-
tanico macro prehispanico como maiz (Zea mays
sp.), liicuma (Pouteria hicuma sp.), entre otros.
Luego de analizar 20 muestras de sedimentos
(20 tomadas en bolsas de 3 litros de sedimentos
y otras 10 tomadas de los mismos contextos en
bolsas de 5 litros) se podra determinar cual volu-
men de las muestras se debe identificar. Por eso,
usaramos curvas de rendimiento mostrando el
némero de nuevos taxones y el ntimero de indivi-
duos por cada tax6n. Asi se podré ver si hay una
diferencia entre estos nimeros. Si el ntiimero de
taxones queda constante o con muy poca diferen-
cia entre las muestras de 3 y 5 litros, se elegira
por el andlisis de las primeras. En caso contrario,
se optara por las segundas.
Para poder realizar con éxito los trabajos de
flotacién de los materiales arqueoboténicos ob-
tenidos en las excavaciones, el proyecto Yehs-
ma financié la construccién de una maquina de
flotacién. Esta maquina (figura 1) consta de un
tanque con capacidad para 170 litros de agua que
entran a través de una manguera. Al interior del
tanque hay un balde con una malla de 0,5 mm.
en la base. Del tanque sale un dueto de descarga
que lleva el agua del tanque hacia 5 recipientes
con mallas de 4 mm. 2 mm., 1mm, 0,5 mm.
y 0,25 mm., respectivamente y en los cuales se
van depositando los restos arqueobotanicos. El
tanque presenta en su parte inferior una valvula
de salida para permitir el buen funcionamiento
de la maquina, ya que es necesario botar regular-
mente el barro que se acumula en su base.
Las muestras echadas en la maquina de flota-
cién (figura 2) se separan gracias a la diferencia
de densidad de los diferentes elementos presen-
tes en ellos. Asi, los mas densos caen al fondo y
los menos densos flotan hacia el exterior de la
maquina, La malla de 0,5 mm. en el fondo del
tanque permite recuperar los restos que se han
hundido y que normalmente deberian flotar
(probablemente por que estan Ilenos de agua,
son prisioneros de otros sedimentos 0 por que el
flujo del agua es demasiado fuerte). Estos cons-
tituyen la fraccién pesada. La fraccién ligera se
compone de los restos recuperados en las mallas
de 4mm, 2 mm, 1mm, 0,5 mm. y 0,25 mm. de
los recipientes externos (figura 2). Finalmente,
cada fraccién del material arqueobotanico obte-
nido por flotacién fue puesta a secar en bolsas de
balde con una
malla de 0.5 mm.
tanque
de 170 It
REVISTA HAUCAYPATA 23
Tnvestigaciones arqueologicas del Tahuantinsuyo
soporte de
descarga
del agu
del tanque
recipientes
externos
con malas
de 4 mm., 2mm.
1 mm., 0.5 mm.
y 0.25 mm.
Figura 1. Maquina de flotacién del Proyecto Yehsma.
algodén (figura 3). En dichas bolsas se senalé el
niimero de cada muestra
Luego de la flotacién, se procedié a la identi-
ficacion de los restos arqueobotanicos, para lo
cual empleamos un microscopio Zeiss DVR4/
DR, que tiene un aumento éptico de x32 (figu-
ra 4), Cabe resaltar que a la actualidad seg
mos realizando la identificacién de los restos
arqueobotanicos. Estos restos estan siendo
separados por especies, contados y envasados
en bolsas y tubos de plastico. Las bolsas y tu-
bos se estén rotulando con los niimeros de CS#
(ntimeros de mi inventario de andlisis). Asi-
mismo, estamos realizando la identificacion de
cada taxon.
‘Ademis, se ha elaborado una ficha de registro
para cada muestra. Cada ficha comprende las
informaciones sobre la procedencia de la mues-
tra, los nombres de las personas involucradas
en su muestrario, su flotacién e identificaci6n, y
el volumen de cada muestra (esto tiltimo tinica-
mente en el caso de los restos flotados). Asimis-
mo, hemos anotado los nombres cientificos de las
diferentes especies presentes en cada contexto,
asi como la cantidad y la parte de la planta que se
estaba registrando (P.e. el exocarpo, la semilla,
la hoja, ete.), Cuando tuvimos una duda sobre la
planta identificada, indicamos la posible identifi-
cacién con un “ef” (confer). En algunos casos, los
restos no pueden ser identificados a un nivel mas
preciso que el de la familia (como “Cucurbita-
ceae") 0 del género (como “Cucurbita”). Y cuando
dudamos de algunas especies o también cuando
los restos no pueden ser identificados sin otros ti-
pos de anilisis (fitolitos, almidén), atribuimos un
numero de desconocido (“unkYch' -Nuimero”).
* Abreviatura de unknown Yehsma,
Tatiana Stellian 24
Figura 2. Vertido de la muestra arqueobotén
ca al interior del balde que hay dentro del tanque
(foto superior) y su separacién en los recipientes
con mallas de 4 mm.,2 mm, 1 mm., 0.5 mm. y
0.25 mm., cuando salen del tanque (foto inferior)
En las muestras hay también a veces restos no
botanicos, tales como conchas, huesos, copro-
Proyecto arqueologico Yehsma. Breve informe metodologico de las investigaciones arqueobotanicas de Ta
temporada 2012 en Pachacamae, Lima
litos, etc., los cuales igualmente estin siendo se-
parados ¢ inventariados en las mismas fichas,
En lo que respecta a los. restos arqueobotan
cos de las unidades 58’ y 100 (Cementerio) es-
tos seran analizados en términos de presencia-
ausencia para indicar la ubicuidad de los restos
en diferentes contextos. Esta ubicuidad se va a
representar en porcentaje, o sea como frecuen-
cia. En base a esto, trataremos de determinar si
existe un modelo de ofrendas de plantas especi-
ficas segin algunas variables observables y men-
surables como el sexo, la edad o las patologias
de los muertos. Y si estos presentan un contexto
funerario asociado a un material arqueobotanico
especial. Estos andlisis se realizaran de manera
sincrénica y diacrénica.
Palabras finales
Las muestras arqueobotanicas provenientes de
Pachacamac todavia estan en estudio y los re-
sultados finales de su investigacién seran verti-
dos en una publicacién posterior. Sin embargo,
ya puedo decir que, como lo habia supuesto, se
identificaron en las muestras flotadas restos di-
ferentes de los visibles a simple vista, como por
ejemplo taxones provenientes de la familia de las
Chenopodiaceae, de las Amaranthaceae, de las
Cactaceae, de las Poaceae, pero también restos
de tabaco, verbena y aguaymanto,
Los restos arqueobotanicos tomados del Edi-
ficio E8 (depésitos) indican los productos que
fueron almacenados en ellos. Sin embargo, preli-
minarmente podemos decir que algunos taxones
encontrados no corresponden a tiempos prehis-
panicos y pueden ser simplemente el resultado
de la contaminacién ambiental (accién edlica),
antropogénica u otros. Finalmente quiero men-
cionar que nuestro trabajo no se limitara al reco-
nocimiento de los diferentes taxones para luego
simplemente identificar a que plantas correspon-
den; sino que ademas investigaremos sobre sus
utilizaciones en tiempos prehispanicos y sus pro-
piedades, por ejemplo, alimenticias o curativas.
Agradecimientos
‘Al Fonds National de la Recherche Scientifique
(ENRS-Bélgica) por financiar mi tesis doctoral.
Al Doctor Peter Eeckhout por haberme dado la
oportunidad de integrar su equipo, trabajar el
material arqueoboténico y por sus comentarios.
También agradezco por su participacién en el
trabajo de flotacién y/o de andlisis del material a
x REVISTA HAUCAYPA
Investigaciones arqueologicas del Tahuantinsuyo
Figura 4. Trabajo de identificacién de los restos arqueobotanicos, provenientes de las flotaciones, con un mi-
croscopio Zeiss DVR4/DR.
‘Tatiana Stellian
Proyecto arqueologico Yehsia, Breve informe metodologico de las investigaciones arqueob
temporada 2012 en Pachacamac, Lima
Adolfo Miguel Quevedo Calatayud, Billyban
Oseco Llanos, Laura Vasquez Ruiz, especial-
mente a Cindy Vergel Rodriguez, y a Luis Ro-
dolfo Monteverde Sotil por sus correcciones
en el presente informe y por sus sugerencias
Y quiero agradecer en especial a mi familia por
apoyarme siempre en mi trabajo y dejarme se-
guir con mi sueno, incluso cuando eso implica
una separacién de un aio (Je remercie spécia-
lement ma famille qui me soutient toujours
dans mon travail et me laisse poursuivre mon
réve méme si cela implique une séparation
dim an). Finalmente quiero decir que las opi-
niones y errores presentes en el texto son ex-
clusivamente responsabilidades del autor.
Bibliografia
BEAREZ, Philippe; GORRITI, Manuel y Peter
EECKHOUT, 2003, Primeras observaciones
sobre el uso de invertebrados y peces marinos
en Pachacamac (Peri) en el siglo XV (Perio-
do Intermedio Tardio), Bulletin de Institut
Franeais d'Etudes Andines 39(1):51-67. Lima,
EECKHOUT, Peter, 1999. Pachacamac durant
Mintermédiaire récent. Etude diun site monu-
mental préhispanique de la céte centrale du
Pérou. British Archaeological Reports Inter-
national Series 747. British Archaeological Re-
ports, Oxford.
s/f. Pachacamac, céte centrale du Pérou.
Le projet Ychsma. Accesible en Internet
http: //dev.ulb. ac. be/crea/AccueilFrancais.
php?page=Pachacamac [Consultada el 02-07-
12; 09:34 hrs],
EECKHOUT, Peter y Carlos FARFAN, 2003,
Proyecto Yehsma. Investigaciones Arqueolégi-
gas y Estudios de Restauraciones en el Sitio de
Fachacamac. Temporada 4 (2003). Informe
Final. Universidad Libre de Bruselas y Fondo
Nacional de Investigacién Cientifica. Bruselas.
2004. Proyecto Yehsma. Investigaciones Ar-
queolégicas en el Sitio de Pachacamac. Tem-
porada 2004. Informe Final. Universidad
Libre de Bruselas y Fondo Nacional de Inves-
tigacién Cientifica. Bruselas.
2005, Proyecto Yehsma, Investigaciones Ar-
queolégicas en el Sitio de Pachacamac. Tem-
porada 2005. Informe Final. Universidad
Libre de Bruselas y Fondo Nacional de Inves-
tigacién Cientifica. Bruselas.
2008. Proyecto Ychsma. Investigaciones Ar-
queolégicas en el Sitio de Pachacamac, Tem-
porada 2008. Informe Final. Universidad Libre
de Bruselas y Fondo Nacional de Investigacion
Cientifica. Bruselas.
FARFAN, Carlos, 2004. Aspectos simbélicos de
las piramides con rampa. Ensayo interpretativo.
Bulletin de UInstitut Francais d'Etudes Andines
33(3):449-464. Lima.
MARTIN, Alexander y William BARKLEY, 1961
Seed Identification Manual. University of Cali-
fornia Press. Berkeley.
OWENS, Lawrence, 2008. Anexo 2: Restos an-
tropofisicos y entierros. Sitio Arqueolégico de
Pachacamac. Temporada Febrero-marzo 2008.
En: Proyecto Yehsma. Investigaciones Arqueo-
légicas en el Sitio de Pachacamac. Temporada
2008. Informe Final: 140-148. (Editado por Pe-
ter Eeckhout y Carlos Farfan). Universidad Libre
de Bruselas y Fondo Nacional de Investigacion
Cientifica, Bruselas.
Pachacamac-Museo del Sitio (PMS), s/f. Traba-
jos arqueolégicos. Accesible en Internet http://
achacamac. perucultural. org. pe/traba. htm
[eonsuitada 24-03-2010, 23:14 hrs |
SHIMADA, Izumi, 2007. Las prospecciones y
excavaciones en Urpi Kocha y Urpi Wachaq
Estudio preliminar. En: Cuadernos de Investi-
jacién del Archivo Tello n°5. Arqueologia de
‘achacamac: Excavaciones ‘en Urpi Kocha y
Urpi Wachak: 13-18. (Editado por Rafael Vege
Centeno Sara-Lafosse). Museo de Arqueologia y
Antropologia de la Universidad Nacional Mayor
de San Marcos, Lima
STELLIAN, Tatiana, 2011, Liusage des plantes 4
Pachacamac: une approche archéo- et ethnobo-
tanique. Tesis de Maestria en Historia del Arte y
Arqueologia de América Precolombina. Facultad
de Filosofia y Letras de la Universidad Libre de
Bruselas. Bruselas.
REVISTA HAUCAYPATA 27
Investigaciones arqueologicas del Tahuantinsuyo
e
El Curacazgo de Coayllo durante el Imperio Inca
Rommel Angeles Faleén
huacamalena@yahoo.com
Resumen
Los incas emplearon diversas estrategias para dominar los territorios que conquistaron. El
presente articulo se refiere a la presencia Inca en un pequefio valle al sur de Lima y su relacién
con el curacazgo de Coayllo, que dominé el valle durante el Intermedio Tardio hasta la llegada de
los cuzquerios, momento en que se produjeron una serie de cambios en la distribucién espacial,
arquitectura, cerémica y textiles; aspectos que son discutidos en este trabajo.
Palabras clave
mperio, Inca, costa centro sur, Asia, Uquira
Abstract
The incas used different strategies in order to dominate the conquered territories. This article
speaks about the inca presence in a valley at the south of Lima and its relation with the Coayllo
curacazgo. This last one dominated the valley during the Late Intermediary up to the inca conquest.
At this moment, there were various changes in the spatial distribution, architecture, ceramic and
textiles. This article speaks about those changes.
Keywords: Empire, Inca, central-south coast, Asia, Uquira
Introduccion
Durante la expansién territorial Inca, los as-
pectos religioso, politico y econdmico jugaron
un rol fundamental. Las conquistas permitie-
ron mejorar las condiciones politicas y econé-
micas del Inea y su panaca, quienes se hicieron
administradores de nuevas tierras y recursos.
El control de dichos territorios generalmente
era indirecto a través de curacas locales supe-
ditados al gobierno Inca
En su maximo desarrollo el Imperio Inca
abarcaba cuatro grandes divisiones territoria-
les conocidas como “suyus": Antisuyu, Chin-
chaysuyu, Contisuyu y Collasuyu. La costa cen-
tral, entre otras regiones, qued6 comprendida
en el Chinchaysuyu. Esta anexién fue lograda
por el décimo Inca Tapac Yupanqui, a cuya
panaca le correspondié heredar y administrar
estas tierras. El pequeiio curacazgo de Coayllo
cocupaba el valle del mismo nombre y habria
sido anexado al Imperio del Tahuantinsuyo
probablemente entre 1450 y 1480 d.C.
El Chinchaysuyu era una de las regiones mas
grandes y desarrolladas, ocupaba la parte nor-
te del Imperio incluyendo los territorios desde
‘Arequipa hacia el norte; en donde estaban com-
prendidos Pachacamae, el reino Chimi y Tumi-
bamba (Ecuador), por citar los mas importantes.
Laconquista Inca, en el caso de los Coayllo, impli-
cé la implantacién de instituciones incaicas en el
valle y la modificacién de los asentamientos loca-
les, Se observa que a pesar de que la dominacién
habria sido pacifica, la presencia Inca fue fuerte
yen este periodo el acceso a bienes suntuarios se
multiplicé. Los sitios con ocupacién Inca ocupan
ambas margenes del valle de Asia u Omas (Figu-
ra 1), en muchos casos son estructuras nuevas
y en otras son edificaciones sobre sitios tardios.
Estas caracteristicas se dan en otros sitios de la
costa, ya sea en forma masiva como en Pachaca-
mac donde los incas imponen grandes edificacio-
nes dedicadas a la administracién y a la imposi-
cién de la religi6n Inca (Uhle 1996), o en forma
discreta como en Huaycan de Cieneguilla donde
la edificacién Inca sigue los patrones arquitect6-
nicos locales en cuanto a los materiales de cons-
truccién, pero modifica el patron de distribu-
cién de los recintos, s6lo por citar dos ejemplos.
ANGELES FALCON, Rommel, 2012. El Curacazgo de Coayllo durante el Imperio Inca. Revista Haucaypata.
Investigaciones arqueolégicas del Tahuantinsuyo. Nro. 5: 27-45. Lima
Rommel Angeles Faleén 28
“El Curacazgo de Coayllo durante el Tmperio Inca
@ = Sitio inca
O Adoratorio de los felinos
Sequilao
~@ tambo de Asia
Sarapampa Sitios Inca en el valle de Asia
Redibujado de Huaman: 2011
Figura 1. Mapa con la ubicacién de los sitios Inca en el valle de Asia.
El valle de Asia durante el Intermedio — Caiiete por el sur. Segiin Rostworowski (1978)
Tardio: Los Coayllo la sede de los Coayllo, el pequeiio curacazgo que
El valle de Asia se ubica en la costa centro sur dominaba el valle, se encontraba en el valle me-
del Peri entre los valles de Mala por el norte y dio, a 18 kilémetros del litoral y en el actual dis-
6
trito de Coayllo. A la altura del poblado actual
de Coayllo en la margen izquierda del valle y
sobre la boca de una quebrada lateral, hay un
extenso sitio compuesto por recintos, plazas y
pirkiuides que daben edfresponder al centro
principal de los Coayllo. Los espaiioles crea-
ron el actual pueblo de San Pedro de Coayllo
con un trazado en damero que ain subsiste,
por lo que consideramos que éste fue erigido
cerea al pueblo prehispanico y un poco aleja-
do del centro administrative Inca de Uquira,
probablemente estos hechos corresponden al
gobierno del Virrey Toledo (siglo XVI), quien
impuso las reformas creando pueblos de espa-
fioles para controlar mejor a las poblaciones lo-
cales, de esta forma los asentamientos prehis-
panicos fueron abandonadbs y las poblaciones
trasladadas al nuevo pueblo. A la llegada de los
espaiioles el valle era conocido con distintos
nombres: Oquilla, Hoar y Cosillo, segin obra
en distintos documentos (Coello 1993).
Los Coayllo limitaban con los curacazgos de
Mala y de Calango por el norte, con los Yauyos
por ei este y con los Guarco y Runaguana por
el sur (Angeles 2010: figura 1). El curacazgo
de Mala por ejemplo, ocupaba el valle bajo del
mismo nombre y el de Calango ocupaba el valle
medio. De acuerdo a Coello (1998), existieron
rutas transversales hacia los valles vecinos de
Mala y Cafiete que permitian la comunicaci
de los valles medios a través de las quebra-
das laterales. Es evidente que las condiciones
geogrdficas, una mayor cantidad de agua y
tierras cultivables, hicieron que los valles de
Mala y Caiete tuviera una mayor poblacién y
sus asentamientos hayan sido mas grandes en
comparacién al valle de Asia
Parcialidades
De acuerdo a las concentraciones de asenta-
mientos y segin la toponimia local, probable-
mente los Coayllo se dividian en tres parciali-
dades:
= Asia u Ocsa: Ocupaba el valle bajo de mane-
ra dispersa en zonas cercanas al litoral para
el uso de hoyas de cultivo y la pesca. El sitio
mis destacado corresponde al Tambo de Asia
ubicado en el anexo de Rosario (Tello 2000)
frente al litoral, que tiene una ocupacién tar-
dia, Inca y Colonial. Probablemente su limite
llegé al sector denominado Socsa y su terreno
incluye lomas que reverdecen en el verano; las
REVISTA HAUCAYPATA 20
Investigaciones arqueologicas del Tahuantinsuyo
cuales contin‘ian siendo explotadas hasta la ac-
tualidad como zonas de pastoreo temporal por
las comunidades de la sierra que bajan en el in-
vierno. El valle bajo que corresponde al actual
distrito de Asia, tiene muy pocas evidencias ar-
quitect6nicas tardias, Del Tambo de Asia sale un
camino que sube al valle con direccién a la sierra.
Un sector presenta arquitectura colonial y un se-
gundo sector incluye grandes estructuras de ta-
pia similares a los caminos que corren paralelos
alo largo de un kilémetro. Entre los curacas que
realizaron regalos a la delegacién de espaiioles
que lleg6 a Pachacamac estaba el de Ocsa, el cual
probablemente venia del valle de Asia, esta pro-
puesta se plantea por toponimia, ya que pasando
la zona de Esquina de Asia hay un sector deno-
minado Soesa.
- Coayllo: Ocupa la parte central del valle medio,
presenta puquios que permiten una agricultura
mis estable que en el resto del valle. Los prin-
cipales asentamientos se encuentran en la mar-
gen izquierda del rio donde se ubica su sitio ex-
tenso, hoy desaparecido por la ampliacién de la
frontera agricola. Este sitio corresponderia a la
sede principal de los Coayllo. En la margen de-
recha destaca el sitio de Sequilao (Figura 2), ex-
cavado recientemente por Jorge Pacheco (Com.
Pers, 2010), En el Area se identifican al menos
tres grandes poblados tardios: Piedra Hueca, Se-
quilao y Coayllo. Piedra Hueca se encuentra a la
salida del pueblo de Coayllo, su arquitectura es
menor y tiene reocupacién Inca. Sequilao, tam-
bien se encuentra sobre la ladera del cerro, inclu-
ye Areas habitacionales y cementerios. Los incas
lo reutilizaron estableciendo depésitos con gran-
des vasijas incrustadas en los patios, asi como la
construccién de una seecién de muro con horna-
cinas rectangulares con dinteles de cana Guaya-
quil y de lajas de piedra
- Uquira: Se extiende desde el sector denomina-
do Quelca o Piedra Estrella hasta la Yesera, un
asentamiento reocupado en el periodo Inca. Los
sitios en este sector son de menor dimensién
que los de Coayllo, destacan los sitios ubicados al
frente como en las cercanias al sitio Inca de Uqui-
ra, Subiendo el valle llegamos al territorio de los
Yauyos, el curacazgo de Omas probablemente
formaba parte de la confederacién Yauyo. En él
destaca el sitio de Pueblo Viejo estudiado por Oli-
ver Huamén (2010). El sitio de Quela o Piedra
Estrella, no solo tiene funciones habitacionales,
en él se encuentra una gran piedra rodeada de
Rommel Angeles Fal
EI Curacargo a
‘oayllo durante el Tmperio Tnea
Figura 2. Sequilao, sitio Coayllo con ocupacién Inca ubieado en la margen derecha del valle,
REVISTA HAUCAYPATA
Investigaciones arqueologicas del Tahuantinsuyo
Figura 4. Arquitectura correspondiente a ventanas y hornacinas estilo Coayllo,
Rommel Angeles Faleén
‘go de Coayllo durante el Imperio Ine:
Figura 5, Detalle del corte de un muro Coayllo, nétese el uso de piedra, barro y relleno de piedras menudas de
Figura 6. Tejido listado de algodén procedente de sitio Coayllo frente a la quebrada San Lucas.
e
plataformas que corresponde a un lugar sagra-
do y sobre el cual existen mitos locales de gran
antigiiedad. Allado de éste se encuentra un pu-
quio que tiene agua permanente todo el aiio.
Arquitectura
La arquitectura de los Coayllo esta elaborada
con piedra y barro; las piedras utilizadas pro-
vienen de Ios cerros, el uso de cantos rodados
de rio se utilizan mayormente para las bases de
algunos recintos. Los asentamientos ocupan la
boca de las quebradas y las laderas de cerros
donde establecen terrazas habitacionales con
un sistema de estrechos pasadizos de circu-
lacién (Figura 3). Algunos recintos presentan
pequefias ventanas rectangulares e inclusive
colocan huesos 0 astas de venados incrustados
en los muros cerca a sus hornacinas rectangu-
lares o sus ventanas. Las hornacinas rectangu-
lares aparecen a distinta altura, a veces en la
parte superior o en la parte media de los muros
(Figura 4). Esta caracteristica también la ob-
servamos en sitios del valle de Mala y del valle
medio de Caiiete y no se observan en el valle de
Lurin ni en el valle de Chincha, lo que puede
considerarse como una caracteristica local de
esta regién. Algunas edificaciones probable-
mente las principales, presentan una capa de
barro a manera de enlucido y una sucesion de
hornacinas frente a una pequefia plataforma
Las hornacinas presentan lajas de piedra y, en
otros casos, troncos de arbustos 0 adobes cua-
drangulares en el dintel.
Los muros tienen una altura entre 1.5 m.y 2m.
con un espesor de 30 cm. aproximadamente
Cuando ocupan las laderas de las quebradas, se
adaptan a la morfologia del terreno e integran
grandes piedras del lugar a sus muros. Es bas-
tante frecuente el uso de plataformas con relle-
no de piedra y barro para formar los desniveles
en la arquitectura. Los muros mas anchos in-
cluyen un relleno de piedras menudas de cerro
(Figura 5) y los mas delgados no poseen este
relleno,
Los muros, al igual que en muchos sitios en
el valle medio de Mala o Lurin, con frecuen-
cia presentan ligeras sinuosidades, tienen una
base de piedras uniformes probablemente de
rio y en la cabecera hay un nivel de 15 a 20 em
de piedras menudas de cerro.
Los Coayllo no construyen piramides con ram-
pa frente a patios, esta tradicién arquitecténica
REVISTA HAUCAYPATA 33
Investigaciones arqueologicas del Tahuantinsuyo
propia de la costa central sélo se observa hasta el
valle de Lurin, siendo ausente desde Chilea hacia
elsur. Las rampas sin embargo s6lo aparecen de
forma muy discreta como elemento arquitecténi-
co y no son el detalle principal de la arquitectura
palaciega o religiosa
La cerémica
La ceramica de los Coayllo ha sido poco estudia
da, se conoce muy poco acerea de su morfologia
y los estilos relacionados, En su mayoria se trata
de cantaros de labio reforzado hacia el exterior,
presentan un engobe de color marrén (Angeles
y Pozai-Escot 2004: fig, 13). Pocos cantaros po-
seen una banda color crema en la base del cue-
Ilo 6 aplicados cerca al cuello. Se observan boles
pequenos de cuerpo céncavo y labio reforzado al
exterior. También aparecen grandes vasijas alisa-
das de color anaranjado marron y labio reforzado
hacia el exterior que corresponden a recipientes
para almacenamiento.
Los tejidos y entierros
Los tejidos Coayllo, que pueden observarse en
los cementerios del valle medio, son panos de al-
godén listados en colores naturales de crema, y
variantes del marron (Figura 6), la presencia de
paiios de algodén simples usados como envolto-
Tios funerarios son un indicativo de que los entie-
rros se realizaron en fardos.
Hemos observado al menos dos tipos de ente-
rramientos: (1) en cementerios al lado de asen-
tamientos habitacionales, como en el caso de Se-
quilao. En este sitio los cementerios son abiertos
y se hallan sumamente disturbados. No puede
definirse si se trata de tumbas miltiples o indi-
viduales por el alto grado de destruccién de los
cementerios. Se observa en superficie, fragmen-
tos de redes de pesca, envoltorios externos ela-
borados en tela Ilana de algodén de color crema y
tejidos de algodén listados de color crema y ana-
ranjado.
YY (2) en camaras cuadrangulares ubicadas en las
laderas de los cerros donde existen centros habi-
tacionales como Uquira 2 y el sitio ubicado frente
a la Quebrada de San Lucas, Estas camaras cua-
drangulares, elaboradas en piedra y barro (Figu-
ra 7) y adosadas al cerro y tienen dos secciones:
la superior consiste en una camara enlucida con
un ingreso rectangular de 30 por 40 cm., proba-
blemente para depositar ofrendas. Y la inferior
corresponde a la camara funeraria donde se en-
Rommel Angel
34
El Curacazgo de Coayllo durant
cuentra el cadaver, esto se deduce por algunas
camaras que han sido saqueadas tiempo atras.
Economia
De acuerdo a Rostworowski (1980), los Coa-
yllo tenian buenas relaciones con los Mala y
‘acudian en apoyo para actividades comunales,
como en el caso de la pesca de lisas que se reali-
zaba en una laguna con acceso al mar, ubicada
en el actual distrito de San Antonio en el valle
de Mala. La reciprocidad por el apoyo consistia
en.una parte de la pesca.
Otra informacién interesante acerca de la eco-
nomia de los Coayllo se relaciona a la explota-
cién de madera que extraian probablemente de
las lomas y bosques que atin existen en Coayllo.
Sin embargo de acuerdo a la observacién de los
basurales prehispanicos asociados a los sitios
Coayllo, se observan huesos de cérvidos, maiz,
mani, semillas de frutales y conchas marinas
tales como Mesodesma donacium “macha’,
Concholepas concholepas ‘‘chanque’, Donax
sp. “morocho” y Thays chocolata “‘caracol”, lo
imperio Inca
que implica una economia que combinaba la ex-
plotacion agricola, el uso de las lomas y productos
de playas arenosas y rocosas dentro de su dieta
Asimismo, existen recintos que sirvieron de de-
pésitos. Se tratan de estructuras de hasta tres ni-
veles o plataformas, de 14 m. de largo y en cada
uno presentan un patio y un depésito rectangular
semisubterraneo ubicado cerca al ingreso (Figura
8). Es evidente que la construccién de estos de-
pésitos implicé una fuerte inversion de fuerza de
trabajo y que las areas de depésito solo podian
almacenar pequefias cantidades de productos,
esta situacién fue transformada durante el Im-
perio Inca cuando aparecen una mayor cantidad
de depésitos mediante el uso de grandes vasijas
enterradas en patios. En sitios Coayllo igualmen-
te se encuentran recintos circulares semi subte-
rraneos de piedra que debieron ser otro tipo de
depésitos.
Los Incas conquistan a los Coayllo
El Qhapaq Nan o sistema vial Inca, la religion
y el quechua fueron los elementos integradores
Figura 7. Camara funeraria de piedray barro con hornacina superior.
REVISTA HAUCAYPATA 35
Investigaciones arqueologicas del Tahuantinsuyo
Figura 8. Estructura Coayllo utilizada como almacén y patio.
del Imperio. Estos cambios que se produjeron
fueron de gran impacto en el vasto territorio
conquistado que hasta la fecha se observa en
los nombres de lugares, en las leyendas y en de-
cenas de palabras que forman parte del voca-
bulario comin. Todo indica que los conceptos
andinos de reciprocidad, dualidad, triparticién,
cuatriparticién, entre otros, tienen un origen
mas antiguo al de los incas.
Los Coayllo debieron participar en los diversos
trabajos comunales para la construccién de las
nuevas edificaciones incas, esto es evidente por
la serie de detalles arquitecténicos utilizados es
sitios como Uquira, para integrar a este peque-
fio curacazgo al sistema Inca. La conquista del
territorio de los Coayllo debié ser pacifica como
plantea Rostworowski (1980) tanto por la poca
poblacién que éste tenia como por lo pequefio
de su territorio. Los sitios Coayllo no denotan
recintos amurallados que indiquen medidas de
proteccién contra los incas, probablemente el
sistema de conquista debié iniciarse con la lle-
gada de funcionarios y soldados incas al valle
ofreciéndoles al curaca local someterse pacifi-
‘camente o por las armas. Lograda la conquista,
arribaron ingenieros, arquitectos y funcionarios
para trazar las nuevas edificaciones administrati-
vas y las vias de comunicacién.
Las evidencias conocidas a la fecha indican que
el curacazgo de Coayllo tuvo buenas relaciones
con los incas, a quienes les permitieron acceder a
tierras de cultivo en el valle bajo de Caiiete tego
de la conquista Inca de los Guareo (Rostworowski
1980). Coello (1991 y 1993) sefiala que el interés
Inca en el valle se centré en la existencia de mi-
nas de oro, este hecho explicaria las monumenta-
les edificaciones que se construyeron como el pa-
lacio de Uquira, asi como la iglesia que se erigio.
en el pueblo de Coayllo en época colonial. En la
parte media del valle y hacia el curso superior del
tio se realizan hasta hoy extracciones artesanales
de oro lo que apoya esta hipétesis. El padre Liza-
rraga (1907a [1591]) indica también acerca de la
riqueza aurifera del valle
Conociendo la existencia de caminos transver-
sales entre la costa y la sierra en diversos puntos
de la costa: valle de Pativilea, valle del Chillén,
valla de Lurin, valle de Asia y valle de Pisco, en-
Rommel Angeles Faleén 36
El Curacazgo de Coayllo durante el Tmperio Inca
tre otros, es obvio que se trataba de una estra-
tegia para unir el camino de la costa, los pobla-
dos costeros y el sistema de tambos y centros
administrativos menores situados a la vera de
los valles rumbo a la sierra, Es evidente que la
construecién del camino Inca en la margen iz~
quierda del valle de Asia u Omas fue un trabajo
comunal de gran envergadura, Cabe resaltar
que no existen evidencias de caminos formales
anteriores al periodo Inca en el valle.
El primer tramo de la red vial Inca se encuen-
tra en la localidad de Rosario en Asia, sector El
Tambo donde se desarrolla a manera de una
calle amurallada con tapiales_y esta asociado
aestructuras de tapia. El lugar conocido como
el tambo de Asia (Tello 2000), corresponderia
al “Tambo de la mar” mencionado por Vaca de
Castro (1908 [1543]) y (Huaman 2010). Exis-
ten documentos coloniales en el Archivo Gene-
ral de la Nacién que indican sobre un camino
que saliendo de El Tambo de Asia, sube ala sie~
rra hasta llegar a Huancayo y de alli se conecta
al Cusco.
El tramo cereano a Uquira esta mejor conser-
vado, va pegado al cerro, es sobre elevado a
una altura promedio de 2 m., sobre el nivel del
valle, es uniforme en altura y tiene un relleno
de piedras de cerro con capas de barro. Su an-
cho aproximado es de 1.5 m
El camino en si, se superpone en algunos sec-
tores a antiguas estructuras menores de inicios
del Horizonte Medio que contienen ceramica
de estilo Cerro del Oro.
La arquitectura Inca en Coayllo
Los Incas construyen edificaciones puiblicas a
lo largo del valle, en especial en lugares donde
existian importantes poblados Coayllo o donde
servirian para sus propésitos de optimizar el
control politico, econémico y religioso.
Las principales caracteristicas de la presencia
Inca en el valle se dan por el uso de grandes
adobes rectangulares en edificaciones princi-
pales, la introduccién de plazas y canchas para
actividades o ceremonias piblicas, el uso de
horacinas y ventanas trapezoidales, asi como
el.uso de depésitos 0 coleas
Dos sitios en el curacazgo de Coayllo guardan
un claro estilo Inca; Uquira y Uquira Templo,
ambos se hallan en las inmediaciones del pue-
blo actual de Uquira, arriba de Coayllo
= Uquira, reconocido como el principal sitio
tardio del valle (Figura 9), se encuentra ubicado a
25 km. del litoral, en la margen izquierda del rio
Asia, que en la zona toma el nombre de Coayllo,
el lugar se halla sobre una altura de 400 msnm.
Presenta arquitectura monumental construida al
ingreso de una pequena quebrada lateral sobre
una plataforma de 7 m. de altura y delimitada
por un largo muro de tapia y piedra. Sobre la pla-
taforma se distribuyen los diversos sectores del
conjunto. El lugar ha sido ampliamente descrito
(Negro: 1983; Agurto 1992a, 1992b y 1992¢; Co-
ello 1993 y Baca 2004). El lugar esta dividido en
sectores 6 conjuntos arquitect6nicos de distinta
morfologia y por ende diferentes usos, como: pa-
tios, canchas, recintos con hornacinas trapezoi-
dales, depésitos y muros con disenos escalonados
elaborados en adobe que recuerdan a Tambo Co-
lorado en el valle de Pisco. Uquira pose grandes
tumbas con camara mucho mas elaboradas que
las ubicadas en los asentamientos Coayllo, lo que
indicaria el uso de una tradicién local. Un apor-
te de este periodo también es el uso de la tapia,
esto se observa tanto en el Tambo de Asia, Piedra
Hueca, Uquira y La Yesera
El sitio de Uquira debié ser el centro adminis-
trativo del valle, con su monumentalidad, impo-
ne la presencia Inca en un valle donde los edi-
ficios principales no se distingufan mucho del
resto de construcciones. La presencia de plazas
con un sistema de cubiertas parciales y rampas
en sus cuatro lados habla de complejas ceremo-
nias que en ellas se realizaban. El sitio no parece
haber sido terminado, pero también fue fuerte-
mente ocupado a inicios del periodo colonial,
segiin los resultados de las excavaciones de Baca
(2004: 424). La existencia de grafitis coloniales
vinculados a la religién catdlica nos indica que el
lugar sirvi6 para la eatequizacién de los poblado-
res del valle. Asimismo, Uquira presenta venta-
nas clausuradas con adobes en el sector I, las que
estan orientadas a otras que estan al frente, en el
sector III, probablemente con algin significado
simbélico
= Uquira Templo, es un sitio recientemente re-
descubierto (Angeles ms.). Coello (1998) sefiala
que es un sitio Inca, y el reciente hallazgo de un
muro decorado muestra la importancia sagrada
del lugar. Uquira Templo se ubica en el pueblo
de Uquira y es uno de los mejores ejemplos de
la forma en que los incas expanden sus cultos
religiosos. El lugar consiste en una estructu-
ra ovalada con una pequeiia plataforma que se
REVISTA HAUCAYPATA
Investigaciones arqueologicas del Tahuantinsuyo
Figura 10, Uquira templo, vista del muro de piedra con hornacinas trapezoidales estilo Inca
Rommel Angeles Faleén
Figura 11. Detalle de una pareja de felinos de barro ubicados en el sitio de Uquira Templo.
Figura 12. Vasija de gran formato colocada en plataforma para ser usada para almacenamiento.
6
ubica al pie de un cerro con formaciones roco-
sas bastante particulares que semejan un ros-
tro de perfil echado y un batracio, Se trataria de
un lugar sagrado de los Coayllo, una formaciéi
geoldgica natural que de acuerdo a las concep-
Giones andinas corresponderia a una deidad
transformada en piedra. El lugar fue interve-
nido por los incas mediante la construccién de
una estructura de piedra a manera de muro que
circunda una plataforma, el muro es de piedras
y presenta hornacinas trapezoidales estilo Inca
al interior del recinto (Figura 10). El recinto tie-
ne tres plazas a desnivel y al pie del cerro exis-
te una pequena plataforma con frisos de barro
en forma de tres parejas de felinos en posicion
de perfil, al mas puro estilo Inca (Figura 11). El
muro estaba cubierto por un muro de adobes
probablemente para ser ocultado durante la
extirpacién de las idolatrias que destruia todo
vestigio de religién andina
Consideramos que esta edificacién es de ca-
récter religioso, que se trataria de una huaca
local que los ineas ampliaron y mejoraron otor-
gandole fina arquitectura de estilo Inca, esta
condicién implicaria la “captura” de esta huaca
para ser convertida en un foco de difusién de
lareligién Inca, en esta oportunidad, represen-
tada por las parejas de felinos. Esta situacion
también puede observarse en el santuario de
Pachacamac donde la primera muralla que en-
cierra la zona sagrada construida por los incas
encierra, aparte del templo del Sol, también a
los antiguos templos de Pachacamac (Templo
Pintado) y el templo Viejo de Pachacamac. En
caso de rebelién o conflicto, como dice el ero-
nista Bernabé Cobo (1964 [1653]) los incas dis-
ponian del objeto mis valioso de la comunidad,
sus idolos o huacas lo que permitia un control
total de las comunidades subyugadas.
La administracién
La presencia Inca en el valle implicé para las
poblaciones locales, una mayor acumulacién
de recursos destinados para pagar los tributos
al Imperio. Es en este periodo cuando aparece
otro sistema de almacenaje. Se trata de plata-
formas de barro y piedra donde colocan una
serie de grandes vasijas cénicas de aproxima-
damente 1.3 m. de diametro, destinadas a guar-
dar granos u otros productos (Figura 12), estas
aparecen en especial entre Coayllo y Uquira
Otra forma de almacenaje que llega con los
REVISTA HAUCAYPATA 39
Investigaciones arqueologicas del Tahuantinsuyo
incas consiste en cantaros para almacenar liqui-
dos probablemente chicha y que también se dis-
tribuyen en las laderas de los cerros junto a sitios
habitacionales. Hemos observado que estos gran-
des recipientes como los cantaros mencionados,
aparecen en Pachacamac y en otros sitios de la
costa central durante el Imperio Inca
El control de las elites locales
‘Como es usual en el Impero Inca, los mismos
curacas locales mantenian la administracién de
sus curacazgos recibiendo dones del Cusco y por
Jo general utilizando vestimenta a la usanza Inca
Es probable que ello haya ocurrido en el valle de
Asia. Una evidencia de primera mano correspon-
de al hallazgo de una banda de tapiz estilo Inca
que fue encontrada hace muchos anos en Uquira.
Corresponde a la parte media de un uncu Inca
con tocapus (paneles policromos conteniendo el
disefio de rombos consecutivos); al cual habian
recortado con probabilidad para obsequiar al cu-
raca local o a alguien de alto rango (Figura 13).
Efectivamente, los estudios de Ann Rowe (1978),
indican que una gran cantidad de tejidos Inca
con representacién de tocapus, aparecen recor-
tados y son evidencia de los tejidos que servian
de regalos del estado Inca a curacas o guerreros
principales. Esta pieza de caracteristicas tinicas y
en buen estado de conservacidn esta en posesion
de los comuneros de Uquira y cada afio son en-
tregados en cargo. Otro ejemplo de la influencia
Inca en el control de las elites locales es el tocado
de plumas hallado en una tumba disturbada del
valle bajo, sector de Sarapampa lo que explica la
distribucién de elaborados bienes suntuarios ad-
ministrados por los representantes del Inca. Se
trata de un tocado de plumas de papagayo y de
pato con una estructura de soporte y con sogui-
lla a ambos lados para ser sujetada a la cabeza
(Figura 14), esta fue hallada dentro de una bolsa
Inca asociada a una tumba de élite lamentable-
mente saqueada. Asimismo, hace algunos aiios
fue hallado un quipu Inca en la margen izquierda
del valle a la altura de San Juan de Quisque, dis-
trito de Coayllo (Figura 15), éste era de algodén
en diversas tonalidades y pose cuerdas resii-
menes. De acuerdo a Alejo Rojas, seria un quipu
poblacional que registra un censo. (Rojas Com.
Pers, 2008; Angeles 2003 y Pozzi-Escot y Ange-
les 2011: 156).
La cermica del periodo Inca, en el area que
ocupaba el curacazgo de Coayllo, es escasa
Rommel Angeles Faleén
El Curacazgo de Coayllo durante el Tmperio Inca
Figura 14. Tocado Inca de plumas procedente de Sarapampa. Coleccién Museo Municipal Huaca Malena.
embargo, hay ceramica con caracteristicas pro-
pias del estilo Puerto Viejo del valle bajo de
Mala, ceramica Inca, Chimi Inca y probable-
mente Ica Inca, de acuerdo a lo observado en
superficie. En el valle bajo de Asia durante las
construcciones de casas de playa, se han des-
cubierto una serie de tumbas. En el alto 2005
accedimos a dos colecciones de ceramica pro-
cedentes de dicha zona. La primera de ellas
consistia en un céntaro llano marrén oscuro y
de labio engrosado, segin nos informaron, es-
tuvo asociado a un cadaver adulto en posicién
de cuclillas con unos palos que lo rodeaban y
una estera de fibra vegetal que lo envolvia, su
nica ofrenda asociada era el cantaro indica-
do cuyo estilo esta relacionado al estilo Puerto
Viejo (Angeles y Pozzi-Escot 2005: fig. 19). El
segundo lote incluye un cantaro cara gollete
estilo Puerto Viejo, céntaros pequeiios de co-
lor negro, entre otros (Figura 16)
ciones de Baca (2004) y Baca et al. (2008) en
Uquira reportaron ceramica Inca Imperial asi
como una serie de fragmentos de estilo local
Tavestigaciones arqueologi
ISTA HAUCAYPATA, a
5 del Tahuantinsuyo
Los incas imponen su poder a través del estable-
cimiento de una serie de instituciones de control
y de difusién en el valle de Asia, las que colocan
de manera aislada, eliminando probables edifica-
ciones previas del lugar que ocupan, como es el
caso de Uquira. Las construcciones ceremonia-
les son de gran importancia y estan destinadas
a la difusion de la religion Inca, como Uquira
Templo. Asimismo, construyen edificaciones
con §
de centros habitacionales Coayllo, tal es el caso
de Sequilao. El sitio Uquira Templo es una edi-
ficacién representativa de los incas en la costa
central por presentar hornacinas trapezoidales
en piedra y frisos de barro con incrustaciones de
concha, hallazgos tinicos a la fecha (Angeles ms.).
El camino Inca sube por la margen izquierda
del valle donde estan los centros administrativos
y religiosos incas, la otra margen del valle si bien
tiene al menos dos sitios del periodo Inca, estos
son discretos y no presentan arquitectura neta-
mente incaica
ades adobes hechos en molde al interior
mel Angeles Faleén
lo durante el Imperio Inca
Figura 16, Cerimica estilo Puerto Viejo procedente de tumba multiple frente al litoral de Asia (Coleccién
privada).
e
Los textiles del periodo Inca en el valle de
Asia, incluye finos tapices, fajas de fibra de ca-
mélido, bolsas en técnica cara de urdimbre de
fibra de camélido (Figura 17), estas fueron ha-
Nadas por Emily Baca (2004). En la coleccién
del Museo Municipal Huaca Malena, del distri-
to de Asia también aparecen algunos ejempla-
res ya indicados.
El estilo Puerto Viejo, descrito por Duccio Bo-
navia (1959) en el litoral del valle de Mala se
caracteriza por cantaros cara gollete con pintu-
ratricolor, presenta mayormente un personaje
con pintura facial, en el cuerpo de la vasija se
representa sus brazos con tatuajes y llevan un
pez en las manos por lo general. La distribucién
de este estilo llega al valle de Lurin y por el sur
hasta el valle de Asia. En el santuario de Pacha-
camac aparece este estilo asociado al periodo
Inca y que junto a una serie de estilos tardios,
en algunas ocasiones ha sido nombrado como
estilo Yhsma, y que llega a distribuirse entre
los valles Rimacy Asia. Sin embargo, falta pre-
cisar la distribucién, el origen y la morfologia
de este estilo, sabemos que la mayor densidad
de sitios con esta ceramica se encuentra en el
valle de Mala (Guzman 2008, Angeles 2008 y
Tantalean 2008), por lo que el estudio especia-
lizado de este valle aclarara este tema.
Amodo de conclusién
El valle de Asia, durante el periodo Interme-
dio Tardio, estuvo habitado por un pequeiio cu-
racazgo denominado Coayllo. Este tuvo su sede
en el valle medio de Asia y habria mantenido
independencia, pero con fuertes relaciones con
elvalle de Mala. Su arquitectura muestra dife-
rencias con el valle de Lurin tanto a nivel de edi-
ficaciones administrativas asi como en detalles
arquitecténicos, y se relaciona mas con el area
delacosta centro sur de Mala. La ceramica Coa-
yllo parece ser un rasgo mas independiente, lo
que es necesario definir en el futuro. Los Coay-
Mo son conquistados por los incas quienes cons-
truyen importantes edificaciones vinculadas a
la administracién y a la imposicién de nuevos
cultos, controlando la religién local. Los incas
sin embargo tuvieron especial tratamiento con
los Coayllo ya que les permitieron acceder a fi-
nos tejidos y tocados de plumas probablemen-
te entregados a la elite local como una forma de
reforzar sus relaciones y por los bienes entre-
gados en tributos, que al parecer se vincularian
REVISTA HAUCAYPATA 43
Investigaciones arqueologicas del Tahuantinsuyo
Figura 17. Detalle de bolsa listada de estilo Inca pro-
vineial procedente de Sarapampa, asociada al tocado
de plumas. Coleccién Museo Municipal Huaca Malena.
a la explotacién de minas de oro en la zona
Desarticulado el Imperio Inca, los espaiioles im-
ponen la religién cristiana y trasladan de sus po-
blados a los Coayllo hacia el nuevo pueblo de San
Pedro de Coayllo cuyo planeamiento en damero
subsiste hasta la actualidad.
Agradecimientos
Alas municipalidades de Asia y Coayllo, ala Co-
munidad Campesina de Uquiray alos editores de
la revista por permitimos incluir este articulo.
Bibliografia
AGURTO Calvo, Santiago, 19920. Uquira, un
centro administrativo Inca en la costa central
(primera parte). Ingentero Civil, Nro. 76: 58-59.
Lima.
AGURTO Calvo, Santiago, 1992b. Uquira, un
También podría gustarte
- Revista Andina 49Documento261 páginasRevista Andina 49RCEBAún no hay calificaciones
- Revista Andina 36Documento304 páginasRevista Andina 36RCEB100% (1)
- Revista Andina 48Documento250 páginasRevista Andina 48RCEBAún no hay calificaciones
- Revista Andina 25Documento294 páginasRevista Andina 25RCEBAún no hay calificaciones
- Revista Andina 53Documento381 páginasRevista Andina 53RCEBAún no hay calificaciones
- Revista Andina 43Documento280 páginasRevista Andina 43RCEBAún no hay calificaciones
- Revista Andina 43Documento280 páginasRevista Andina 43RCEBAún no hay calificaciones
- Revista Andina 54Documento242 páginasRevista Andina 54RCEB100% (1)
- Revista Andina 57Documento166 páginasRevista Andina 57RCEB100% (1)
- Revista Andina 47Documento200 páginasRevista Andina 47RCEBAún no hay calificaciones
- Revista Andina 27Documento273 páginasRevista Andina 27RCEBAún no hay calificaciones
- Revista Andina 24Documento265 páginasRevista Andina 24RCEBAún no hay calificaciones
- Revista Andina 26Documento192 páginasRevista Andina 26RCEBAún no hay calificaciones
- Revista Andina 52Documento273 páginasRevista Andina 52RCEBAún no hay calificaciones
- Revista Andina 42Documento251 páginasRevista Andina 42RCEBAún no hay calificaciones
- MEGGERS, B. y C. EVANS. Como Interpretar El Lenguaje de Los Tiestos. 1969Documento154 páginasMEGGERS, B. y C. EVANS. Como Interpretar El Lenguaje de Los Tiestos. 1969RCEBAún no hay calificaciones
- Revista Andina 38Documento303 páginasRevista Andina 38RCEBAún no hay calificaciones
- Revista Andina 38Documento303 páginasRevista Andina 38RCEBAún no hay calificaciones
- Revista Andina 33Documento233 páginasRevista Andina 33RCEBAún no hay calificaciones
- Revista Andina 55Documento283 páginasRevista Andina 55RCEBAún no hay calificaciones
- Revista Andina 22Documento269 páginasRevista Andina 22RCEBAún no hay calificaciones
- Revista Andina 51Documento330 páginasRevista Andina 51RCEB100% (1)
- Revista Andina 30Documento248 páginasRevista Andina 30RCEBAún no hay calificaciones
- Revista Andina 46Documento214 páginasRevista Andina 46RCEBAún no hay calificaciones
- Revista Andina 56Documento274 páginasRevista Andina 56RCEBAún no hay calificaciones
- Haucaypata 4Documento132 páginasHaucaypata 4RCEBAún no hay calificaciones
- Haucaypata 13Documento102 páginasHaucaypata 13RCEBAún no hay calificaciones
- Haucaypata 9Documento91 páginasHaucaypata 9RCEBAún no hay calificaciones
- Haucaypata 12Documento102 páginasHaucaypata 12RCEBAún no hay calificaciones