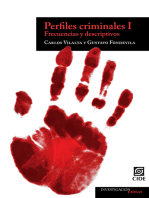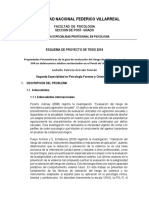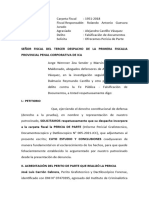Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Diagnóstico Criminológico en Pena Privativa de La Libertad 3
Diagnóstico Criminológico en Pena Privativa de La Libertad 3
Cargado por
CaroTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Diagnóstico Criminológico en Pena Privativa de La Libertad 3
Diagnóstico Criminológico en Pena Privativa de La Libertad 3
Cargado por
CaroCopyright:
Formatos disponibles
DIAGNÓSTICO CRIMINOLÓGICO EN PENA PRIVATIVA DE LA
LIBERTAD – Lic. Diana María Porta
Hemos visto que el diagnóstico en ámbitos penitenciarios presenta
particularidades que lo diferencian del diagnóstico en el ámbito privado, ya
que mientras que en este caso se trata, por lo general, de una evaluación
disciplinar, en los primeros nos encontramos ante la necesidad de realizar
evaluaciones interdisciplinarias. Y esto es así porque la persona objeto de
nuestra intervención se halla atravesado por un proceso judicial, en el caso que
nos ocupa por la determinación de una sentencia judicial que impone una pena
de cumplimiento en institución penitenciaria, en cualquiera de sus niveles
asegurativos (cerrada, semi abierta, abierta). Esto hace que nuestro ejercicio
profesional responda a dos tipos de demandas, en un nivel, a una demanda
social, mediatizada por organismos jurisdiccionales (Poder Judicial) y
administrativos (Servicios Penitenciarios) y, en otro nivel, a las demandas de
los sujetos privados de la libertad. Por lo tanto, nuestro accionar sucede en
espacios institucionales que demarcan y configuran la modalidad de nuestra
intervención. Tal como comprendimos en el práctico anterior, nuestro rol está
inmerso en un determinado contexto institucional, la cárcel es la situación,
entendiendo por situación el conjunto de realidades en cuyo seno el hombre
realiza los actos de su existencia.
El diagnóstico criminológico se enmarca dentro del campo de la Criminología
Clínica. Técnicamente se puede definir a la Criminología Clínica como la
ciencia multidisciplinaria que estudia al delincuente en forma particular, a fin
de conocer la génesis de su conducta delictiva teniendo en cuenta tres niveles
de análisis: individual, familiar y social. Estos tres niveles son inseparables,
pues el individuo nace, crece y se desarrolla dentro de un grupo familiar,
comprendido, a su vez en un contexto social, por lo que su conducta antisocial
lesiona al grupo social en su totalidad y no sólo a la víctima directa de su acto.
Expresamos, entonces, que el diagnóstico criminológico es uno de los
elementos esenciales de la Criminología Clínica y conduce al conocimiento
del hombre con una conducta antisocial.
Decimos que diagnosticamos cuando evaluamos los distintos aspectos del
fenómeno que observamos. Desde esta perspectiva podemos conceptualizar el
diagnóstico criminológico o criminogénesis como un proceso que comprende
el análisis de todos los elementos relacionados con el delito, con el
delincuente y con la víctima, que permite comprender “ese” acto delictivo en
“esa” persona. Es la comprensión de la dinámica delictiva de un sujeto desde
una perspectiva interdisciplinaria.
¿POR QUÉ DIAGNOSTICAMOS?
La L.P.N 24660 expresa, en su Art. 1º, primer párrafo, que “La ejecución de
la pena privativa de la libertad, en todas sus modalidades, tiene por finalidad
que el condenado adquiera la capacidad de comprender y respetar la ley
procurando su adecuada reinserción social, promoviendo la comprensión y el
apoyo de la sociedad.”
Esa es la finalidad que marca el instrumento jurídico, pero, ¿cómo la
logramos?
En el segundo párrafo plantea: “El régimen penitenciario deberá utilizar, de
acuerdo con las circunstancias de cada caso, todos los medios de
tratamiento interdisciplinario que resulten apropiados para la finalidad
enunciada.”
Esto es, la L.P.N. 24660, establece reconocer las circunstancias de cada caso,
o sea, analizar al individuo particular, permitiendo reemplazar la expresión
“de acuerdo con las circunstancias de cada caso” por la de “de acuerdo a la
evaluación diagnóstica de cada caso”, con el objetivo de poder pautar un
tratamiento penitenciario (siempre que hablamos de tratamiento necesitamos,
previamente, un diagnóstico que nos permita elaborarlo) para atender a la
finalidad de una adecuada reinserción social.
Más adelante, la L.P.N.24.660, en el Cap.II, Modalidades Básicas de la
Ejecución, Sección 1º “Progresividad del Régimen Penitenciario”, menciona
los Períodos que conforman el Régimen de Ejecución de la Pena y en el
primero, Período de Observación, expresa claramente “Realizar el estudio
médico, psicológico y social del condenado, formulando el diagnóstico y el
pronóstico criminológico…”
El diagnóstico criminológico es, así, condición necesaria para la aplicación del
tratamiento penitenciario, no hay tratamiento sin diagnóstico.
Entonces, frente a la pregunta de por qué diagnosticamos debemos
respondernos que la razón de elaborar un diagnóstico está dada por la
necesidad de pautar, programar un tratamiento, porque el diagnóstico es
un instrumento que nos permitirá vislumbrar los pasos a dar en el tratamiento,
es resorte del tratamiento. Y es el inicio de la individualización penitenciaria,
que continuará con el tratamiento que de él se derive.
¿PARA QUÉ DIAGNOSTICAMOS?
Se desprende de la letra de la Ley (“de acuerdo con las circunstancias de
cada caso”) que el tratamiento a formular debe ser el conveniente en cada
caso, o sea, que el tratamiento penitenciario debe ser individualizado.
El diagnóstico criminológico es el instrumento que permitirá pautar un
tratamiento penitenciario individualizado.
¿QUÉ DIAGNOSTICAMOS?
Siguiendo a Basaglia, citado por Varela, podemos sostener que la conducta
antisocial es consecuencia de desajustes tanto individuales como sociales. Al
estudiar las conductas que tienen que ver con lo delictivo o conductas
antisociales debemos registrar, no solamente los factores psicológicos del
autor, sino también todos aquellos factores familiares y sociales que, de
manera directa o indirecta, incidieron para que se produzca dicha conducta,
pues distanciando al interno de su familia y de la sociedad se lo aísla y aleja de
su realidad. En este marco, debemos consignar en el diagnóstico
criminológico en condena los siguientes elementos:
1- Circunstancias internas y externas que rodearon al sujeto como autor
del acto delictivo: Sabemos que toda conducta está determinada por la
interacción entre el individuo y el medio en cuanto al interjuego de demandas
y respuestas y que, de acuerdo a los recursos internos, cada persona
responderá con mayor o menor adecuación. Tomamos en cuenta una visión
general de los elementos que puedan asociarse a la aparición de conductas
delictivas, tales como dificultades en el proceso de socialización, en su
desempeño laboral, carencias afectivas y sociales.
2- Elementos dominantes y subsidiarios de la motivación delictiva:
Registramos los elementos desencadenantes, de mayor peso, y los de
importancia secundaria pero que resultan también significativos. La
consideración de estos puntos abarca distintos niveles de abordaje: individual-
psicológico, familiar y social:
2.1- Individual- psicológico:
*Aspectos psicodinámicos de la personalidad: fortaleza o fragilidad yoica:
sistema defensivo, estado y calidad de los mecanismos de defensa y de qué
manera mediatizan entre el mundo interno y el mundo externo logrando mayor
o menor adecuación a la realidad.
*Capacidad de reparación: posibilidad de compromiso con la transgresión,
reconocimiento del daño causado a la víctima, a la sociedad, a sí mismo.
Tratamos de esclarecer si ese compromiso es genuino o actúa como medio
para obtener beneficios secundarios.
*Capacidad de espera.
*Nivel de tolerancia a la frustración.
*Nivel de impulsividad y capacidad de control de impulsos.
*Posibilidad de paso al acto.
Y, en general, todo dato que brinde información sobre las respuestas del sujeto
a las demandas del entorno y su modo personal de establecer contacto con la
realidad interna y externa.
2.2- Familiar:
*Conformación del grupo familiar (familia numerosa, mono o biparental,
lugar
que ocupa el sujeto en la descendencia).
*Extracción social del grupo familiar (procedencia: urbana, marginal, urbano
marginal, rural).
*Características de la vivienda (cómo ésta influyó en la dinámica familiar, si
sufrían hacinamiento, si se contaba con dormitorios para menores, si se
presentaban condiciones de promiscuidad).
*Grado de inserción laboral (si estaban insertos en el mercado laboral, cómo
eran las características de esos trabajos: estables, formales, informales; si la
familia contaba con cobertura social; cuál era el nivel de remuneración; si
había cambios laborales frecuentes). Valor que la familia otorgaba a la
actividad laboral, la consideración de este punto es importante, pues el trabajo
es un medio de inclusión social.
*Escolaridad del grupo familiar. Valor que la educación tenía en a la familia.
También en este caso importa especialmente el registro del dato pues la
educación es, junto con el trabajo, medio de inclusión social.
*Violencia familiar (si la hubo, y en tal caso si eran episodios aislados o una
modalidad de comunicación habitual. Rol que jugaba el sujeto en esa
dinámica: observador, víctima, victimario)
2.3-Social:
*Grado de vulnerabilidad social o carencias, entendiendo por vulnerabilidad la
situación de fragilidad, precariedad e inestabilidad social.
*Relaciones con grupos transgresores o delictivos.
*Consumo de sustancias.
*Institucionalizaciones tempranas.
3- Potencialidades y recursos internos y externos:
Elementos subjetivos y del medio familiar y social que ayuden a la promoción
de conductas favorables para la reinserción social (relaciones familiares, redes
sociales, comunitarias, instituciones del medio).
OBJETIVOS del Diagnóstico Criminológico: El diagnóstico debe permitir
conocer los factores criminalizantes a nivel individual, familiar y social:
evaluar la fragilidad psicosocial y discriminar recursos potenciales a nivel
individual, familiar y social que favorezcan la reinserción social y que nos
permitan considerarlos, a futuro, en la elaboración del tratamiento
penitenciario.
CARACTERÍSTICAS del Diagnóstico Criminológico:
a) Interdisciplinario: el delito es un hecho social, complejo y como tal, el
acto y su actor necesitan de la colaboración de diversas disciplinas para su
abordaje. Un diagnóstico interdisciplinario llevará a pautar un tratamiento
interdisciplinario (principal característica del tratamiento penitenciario).
b) Dinámico: se va actualizando en cada evaluación y está en una relación
dialéctica con el tratamiento penitenciario y con el pronóstico criminológico.
Pues, pensemos que, si un sujeto condenado comienza la ejecución de la pena
siendo analfabeto, dato registrado en el diagnóstico, una de las pautas de su
tratamiento penitenciario será iniciar un proceso de alfabetización que le
permitirá ingresar en un nivel primario de educación formal. Avanzados
algunos meses de su condena, en una próxima evaluación diagnóstica, se
consignará que cursa la escuela primaria y ya no que es analfabeto.
c) Direccional: permite establecer hipótesis y programar acciones tendientes a
elaborar un tratamiento penitenciario individualizado, que le brinde al sujeto
instrumentos para desarrollar una vida acorde a las normativas sociales una
vez que recupere su libertad.
d) Operativo: para deslindar al diagnóstico de un accionar meramente
administrativo tendiente a cumplir con exigencias institucionales, los datos
obtenidos deben operativizarse, concretarse en una serie de acciones que
posibiliten el tratamiento penitenciario.
e) Preventivo: A nivel general: lo es desde una perspectiva criminológica,
pues el conocimiento de las causas y factores que llevan a un individuo a
delinquir, permitirá elaborar estrategias de anticipación a otras conductas
delictivas. A nivel especial: podrá colaborar en minimizar los efectos de
institucionalización durante el alojamiento del sujeto y a evitar la reincidencia
mediante la aplicación del tratamiento penitenciario.
f) es el inicio de la individualización penitenciaria en la medida que permite
la elaboración de un tratamiento individualizado.
PRONÓSTICO CRIMINOLÓGICO: si hablamos de diagnóstico no
podemos eludir hablar de pronóstico. El pronóstico hace referencia a “la
ponderación de la evolución personal del interno, de la que sea deducible su
mayor o menor posibilidad de reinserción social” (Art. 101 L.P.N. 24660).
Aparece en la Ley bajo el título de Concepto y se refiere a un pronóstico
concerniente a la vida en libertad, una consideración sobre las posibilidades
del sujeto de utilizar las herramientas adquiridas mediante el tratamiento, para
que su retorno a la vida libre se desarrolle de manera armónica con las leyes
vigentes.
Está en íntima relación con el diagnóstico pues a medida que el diagnóstico
varíe, se modificará la apreciación pronostica, por ejemplo, si un sujeto, al
comenzar su condena registra en su diagnóstico que es delincuente habitual,
que no conoce oficio y que su medio de subsistencia ha sido el delito, su
pronóstico será valorado como desfavorable, pues no contaría con medios
lícitos de subsistencia en caso de un retorno a la vida extramuros. Pero si
mediante la aplicación del tratamiento logra acceder a un oficio, podrá
retornar a la vida en libertad teniendo la posibilidad de ejercerlo. Cuenta, así,
con un instrumento que, al momento de su detención, no contaba. Esto
modifica el pronóstico de reinserción social, pues ahora cuenta con nuevos
recursos que podrían incidir favorablemente en su proceso de reintegro a la
sociedad.
CONSIDERACIONES ETICAS
Con la reforma constitucional de 1994, el Estado incluyó en nuestra ley
madre, con rango constitucional, una serie de documentos internacionales
referidos a los Derechos Humanos, muchos de los cuales están referidos
específicamente a las personas privadas de libertad. De este modo, el rol de
los profesionales psicólogos en ámbitos de instituciones totales y de encierro,
atenderá no sólo a los aspectos subjetivos de los sujetos internos, sino que
todas sus intervenciones deberán tender a asegurar el resguardo y respeto de
los Derechos Humanos fundamentales.
En Psicología Jurídica se trabaja con la Administración de Justicia, es decir
que nuestro accionar está estrechamente ligado a instituciones de control como
a requerimientos judiciales. En este marco los informes y evaluaciones sobre
los sujetos privados de libertad que el profesional realice tendrán una
circulación que muchas veces trascenderá los límites de la institución donde se
desempeñe. En este sentido, cada vez que el psicólogo realice un informe
estará ayudando a tomar una decisión que tendrá un impacto en la vida del
sujeto objeto de nuestra intervención (avance en la progresividad de la pena,
salidas transitorias, traslado a un establecimiento abierto, libertad condicional
o asistida, entre otras). El profesional psicólogo debe guardar la máxima
prudencia en la utilización de la información transmitiendo sólo lo pertinente a
los fines diagnósticos, conservando el secreto profesional. Como ejemplo
tomemos en cuenta lo establecido por los distintos códigos de ética que
regulan nuestro accionar: el Código de Ética de la Federación de Psicólogos
de la República Argentina, que, en su Principio A, dispone: “Los psicólogos
se comprometen a hacer propios los principios establecidos por la Declaración
Universal de los Derechos Humanos. Asimismo, guardarán el debido respeto a
los derechos fundamentales, la dignidad y el valor de todas las personas, y no
participarán en prácticas discriminatorias. Respetarán el derecho a la
intimidad, privacidad, autonomía y el bienestar de las personas, grupos y
comunidades.”
Y el Código de Ética del Consejo de Psicólogos de la Provincia de Córdoba,
que en su punto IV-De la utilización de la información, establece:
“Art. 9.- Es obligación del Psicólogo guardar el secreto
profesional………………”.
“Art. 11.- La información acumulada por el Psicólogo en el transcurso del
proceso diagnóstico o de orientación psicológica, en cualquier área que se
desempeñe, ha sido obtenida en circunstancias y con objetivos determinados,
por lo tanto el psicólogo debe ser muy prudente en su utilización y/o
devolución, especialmente cuando ello pueda afectar las actividades en curso
del o los consultantes o se siga un perjuicio para él o los mismos o afecte la
confianza del o los que suministraron la información.”
Referencias Bibliográficas:
VARELA, OSVALDO y otros (1993) Psicología Forense. Artes Gráficas
Candil. Buenos Aires.
YAGO DI NELLA, (Compilador) (2008) Psicología Forense y Derechos
Humanos. (2008) Serie Psicojurídica 4. Gráfica Fenix. La Plata. Buenos Aires.
FOUCAULT, MICHEL, (1975) Vigilar y Castgar. México. Siglo XXI.
DOMINGUEZ LOSTALÓ, JUAN CARLOS, Diagnóstico Criminológico.
Cátedra de Criminología, Escuela de Trabajo Social de la U.N.C.
LEY PENITENCIARIA NACIONAL Nº 24660 DE EJECUCIÓN DE LA
PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD. (1996).
CODIGO DE ETICA DE FePRA.(1999) Disponible en www.fepra.org.ar
CODIGO DE ETICA DEL CONSEJO DE PSICOLOGOS DE LA PCIA. DE
CORDOBA (1987) Disponible en www.profesionales psi.com
También podría gustarte
- Monografia Perfiles CriminalesDocumento56 páginasMonografia Perfiles CriminalesJanet Martinez100% (2)
- ¿Hasta dónde la familia es responsable de la delincuencia?: Historia de jóvenes transgresores de la leyDe Everand¿Hasta dónde la familia es responsable de la delincuencia?: Historia de jóvenes transgresores de la leyCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Etiología Criminal Inicio de Los Estudios Criminológicos T. GrupalDocumento14 páginasEtiología Criminal Inicio de Los Estudios Criminológicos T. GrupalMilciades Ruben Espinola100% (12)
- Técnicas de apoyo psicológico y social en situaciones de crisis. SANT0108De EverandTécnicas de apoyo psicológico y social en situaciones de crisis. SANT0108Aún no hay calificaciones
- Modalidades de Los DelitosDocumento18 páginasModalidades de Los DelitosJordan AcmAún no hay calificaciones
- Cuestionario Código Procesal Penal - 280 Preguntas Pag - 272-318Documento17 páginasCuestionario Código Procesal Penal - 280 Preguntas Pag - 272-318Percy GutiérrezAún no hay calificaciones
- Juicio Ejecutivo MercantilDocumento15 páginasJuicio Ejecutivo MercantilCristi RosasAún no hay calificaciones
- Criminologia Siglo XX Final2Documento27 páginasCriminologia Siglo XX Final2rubenjbastardoAún no hay calificaciones
- La Victima Desde La Perspectiva de La Psicologia JuridicaDocumento13 páginasLa Victima Desde La Perspectiva de La Psicologia JuridicajeffryAún no hay calificaciones
- La presencia intencional en la asistencia sanitariaDe EverandLa presencia intencional en la asistencia sanitariaAún no hay calificaciones
- 14 SCJ Valida Los Mensajes Por WhatsApp Como Medios de PruebaDocumento4 páginas14 SCJ Valida Los Mensajes Por WhatsApp Como Medios de PruebaCarmen MunozAún no hay calificaciones
- Curso de Reactivacion de Obras Públicas 2020Documento112 páginasCurso de Reactivacion de Obras Públicas 2020beto ruizAún no hay calificaciones
- Evaluacion Psicologica en El Medio PenitenciarioDocumento6 páginasEvaluacion Psicologica en El Medio PenitenciarioAlba Linares S.Aún no hay calificaciones
- El Delito PDF Monografia PDFDocumento43 páginasEl Delito PDF Monografia PDFLupix Alej Shahuano Pezo0% (1)
- Del Pópolo - Psicología JudicialDocumento13 páginasDel Pópolo - Psicología JudicialDenise DominguezAún no hay calificaciones
- Alcira Marquez - Problematización de La Categoría de PeligrosidadDocumento9 páginasAlcira Marquez - Problematización de La Categoría de PeligrosidadGarrett AndersonAún no hay calificaciones
- SOCIOCRIMINOLOGIADocumento15 páginasSOCIOCRIMINOLOGIAdiego floresAún no hay calificaciones
- Impacto Social Que Existe Ante Las Tendencias de Criminalidad en La ActualidadDocumento4 páginasImpacto Social Que Existe Ante Las Tendencias de Criminalidad en La ActualidadRafael Condori100% (3)
- El Diagnostico CompletoDocumento29 páginasEl Diagnostico CompletoHamilton Rdz Özil100% (1)
- PSICOLOGÍA CRIMINAL SergioDocumento13 páginasPSICOLOGÍA CRIMINAL Sergioperito29Aún no hay calificaciones
- Tarea 1Documento2 páginasTarea 1cesarsventasAún no hay calificaciones
- Preguntas de Psicologia JuridicaDocumento4 páginasPreguntas de Psicologia JuridicaGiancarlo PadoanAún no hay calificaciones
- Parte FinalDocumento37 páginasParte FinalMARIA FERNANDA DIAZ LÓPEZAún no hay calificaciones
- Tipologia de Los Delitos Mas Comunes Segun El Codigo Penal - PsicoloigaDocumento50 páginasTipologia de Los Delitos Mas Comunes Segun El Codigo Penal - PsicoloigaGilmer Rojas Chahua100% (1)
- CriminodiagnósticoDocumento4 páginasCriminodiagnósticoMarco Antonio0% (1)
- Ensayo Nro. 1-CriminologiaDocumento4 páginasEnsayo Nro. 1-Criminologiamariela perezAún no hay calificaciones
- Ensayo Calificacion de Delito e Infografia de VictimologiaDocumento7 páginasEnsayo Calificacion de Delito e Infografia de Victimologiaalejarca27gmail.com MontesAún no hay calificaciones
- Ensayo - Calificacion de DelitoDocumento7 páginasEnsayo - Calificacion de Delitoalejarca27gmail.com MontesAún no hay calificaciones
- Tesis Fernanda.Documento44 páginasTesis Fernanda.barilo barilo10Aún no hay calificaciones
- Trabajo Aplicativo - PsicologiaDocumento25 páginasTrabajo Aplicativo - PsicologialyeconeAún no hay calificaciones
- Criminologia y CriminalisticasDocumento3 páginasCriminologia y CriminalisticasedwinAún no hay calificaciones
- Resumen Parcial JuridicaDocumento48 páginasResumen Parcial JuridicaNatalia AlvarenqueAún no hay calificaciones
- CUESTIONARIODocumento5 páginasCUESTIONARIOAaronZuritaAún no hay calificaciones
- Psicología Jurídica y Disfunciones Familiares-2Documento66 páginasPsicología Jurídica y Disfunciones Familiares-2Ani100% (1)
- 19 - Teorico 19 PDFDocumento4 páginas19 - Teorico 19 PDFRenata MorabitoAún no hay calificaciones
- Prueba 1 Juridica FinalDocumento8 páginasPrueba 1 Juridica FinalBrandon León PedrazaAún no hay calificaciones
- Psicogenesis de La Conducta CriminalDocumento6 páginasPsicogenesis de La Conducta Criminalisabel100% (1)
- Perfil de Peligrosidad de "El Rafita"Documento19 páginasPerfil de Peligrosidad de "El Rafita"SnorriSturlsonAún no hay calificaciones
- Psicologia Forense y CriminalísticaDocumento6 páginasPsicologia Forense y CriminalísticaGREGORIO MORALES ORTEGAAún no hay calificaciones
- Estrategias de Abordaje Desde La Perspectiva CriminológicaDocumento27 páginasEstrategias de Abordaje Desde La Perspectiva CriminológicaVictor H. Mendez T.Aún no hay calificaciones
- CriminologiaDocumento35 páginasCriminologiaMeryEbhardtAún no hay calificaciones
- Recopilacion Tipo Test Psicologia JuridicaDocumento35 páginasRecopilacion Tipo Test Psicologia JuridicaJUANAún no hay calificaciones
- Actividad 6 Mapa Mental Psicología Criminal NRC 6327 Grupo 4Documento7 páginasActividad 6 Mapa Mental Psicología Criminal NRC 6327 Grupo 4Johnatan Alejandro Betancourt RestrepoAún no hay calificaciones
- Unidad 7 ForenseDocumento13 páginasUnidad 7 Forensefiorelavsanchez1Aún no hay calificaciones
- Patricia Salinas - Proceso de Prisionalización en Personas Privadas de Libertad. Efectos Desubjetivantes Del CoDocumento23 páginasPatricia Salinas - Proceso de Prisionalización en Personas Privadas de Libertad. Efectos Desubjetivantes Del CoCristian PoslemanAún no hay calificaciones
- Paf-Medicina LegalDocumento24 páginasPaf-Medicina LegalAllyson BarrantesAún no hay calificaciones
- 2-3 Psicología Social JurídicaDocumento40 páginas2-3 Psicología Social JurídicaAlexandra CuevaAún no hay calificaciones
- Resumen Psicologia Juridico-ForenseDocumento156 páginasResumen Psicologia Juridico-ForenseMarina BeneditAún no hay calificaciones
- PSC U2 Ea JugdDocumento5 páginasPSC U2 Ea JugdComando GarcíaAún no hay calificaciones
- Unidad 6Documento24 páginasUnidad 6pabloAún no hay calificaciones
- Criminologia ClinicaDocumento6 páginasCriminologia ClinicaCarlha PerezAún no hay calificaciones
- Criminologia Clinica Saul Ulises Mendoza Jordan1Documento9 páginasCriminologia Clinica Saul Ulises Mendoza Jordan1Sol CadAún no hay calificaciones
- Investigación FMMBDocumento5 páginasInvestigación FMMBfatimamontse.11Aún no hay calificaciones
- Salida de La Institucion PenitenciariaDocumento19 páginasSalida de La Institucion PenitenciariaIsidoro Martinez Carpena100% (1)
- 1er Parcial CriminoligiaDocumento6 páginas1er Parcial CriminoligiaGreissy CuetoAún no hay calificaciones
- Informe Psicologia JuridicaDocumento7 páginasInforme Psicologia JuridicaMiguelBonaldeAún no hay calificaciones
- Perfil Del DelincDocumento16 páginasPerfil Del DelincJoshua AnguloAún no hay calificaciones
- Monografia Psicologia Juridica FinalDocumento11 páginasMonografia Psicologia Juridica FinalLuis AlvarezAún no hay calificaciones
- Resumen Examen CriminologiaDocumento59 páginasResumen Examen CriminologiaJohanna Constanza CAún no hay calificaciones
- Psicología CriminalDocumento7 páginasPsicología CriminalJairo TurriateAún no hay calificaciones
- Criminología ContemporáneaDocumento9 páginasCriminología ContemporáneaJonh CastillejosAún no hay calificaciones
- Esquema Del Proyecto de InvestigacionDocumento31 páginasEsquema Del Proyecto de InvestigacionMartin Pintado ValdiviezoAún no hay calificaciones
- Calculo Flujo Caja - V2Documento29 páginasCalculo Flujo Caja - V2SebastianAndresMuñozAún no hay calificaciones
- 31 - Escrito A Fiscalia PIDIENDO INC. PERICIADocumento2 páginas31 - Escrito A Fiscalia PIDIENDO INC. PERICIAmarvinbarrientos1986Aún no hay calificaciones
- Oficios Remitidos - 2023Documento413 páginasOficios Remitidos - 2023GUADALUPE IRIGOINAún no hay calificaciones
- Cooperativas y Reglamentos (Prueba 2)Documento17 páginasCooperativas y Reglamentos (Prueba 2)crisnoahAún no hay calificaciones
- Resolucion 182 2024 Sunafil TFL Primera SalaDocumento39 páginasResolucion 182 2024 Sunafil TFL Primera Salaamanda.castanedaAún no hay calificaciones
- Estimado Utilidad K2Documento40 páginasEstimado Utilidad K2Texaco LacuestaAún no hay calificaciones
- Derecho de Peticion SerfinanzaDocumento5 páginasDerecho de Peticion SerfinanzaNevis Vanegas Cuello100% (2)
- Resolucion de Alcaldia # - AmpliacionDocumento4 páginasResolucion de Alcaldia # - AmpliacionSolano Q. JennyAún no hay calificaciones
- Facilven, S.A. C. Coca Cola Argentina S. A. y OtrosDocumento3 páginasFacilven, S.A. C. Coca Cola Argentina S. A. y OtrosSilvina Daniela CassanoAún no hay calificaciones
- Responsabilidad Del EstadoDocumento130 páginasResponsabilidad Del EstadoSantiago PosadaAún no hay calificaciones
- Data BancariaDocumento144 páginasData Bancariasandra vilchezAún no hay calificaciones
- Del Ministerio Publico Pruebas de CargoDocumento9 páginasDel Ministerio Publico Pruebas de CargoAlvarito Puente GomezAún no hay calificaciones
- Modelos Informes de Auditoría 2021Documento69 páginasModelos Informes de Auditoría 2021yiying chenAún no hay calificaciones
- Apuntes DonacionDocumento11 páginasApuntes DonacionCarlos GuizánAún no hay calificaciones
- Pagare de Joselo y JulitoDocumento1 páginaPagare de Joselo y JulitoTamy GuerreroAún no hay calificaciones
- QQQQDocumento25 páginasQQQQVictor Audel DominguezAún no hay calificaciones
- Recurso de Revisión, Procedencia, Competencia, Efecto Del RecursoDocumento4 páginasRecurso de Revisión, Procedencia, Competencia, Efecto Del RecursoAngel ParraAún no hay calificaciones
- 05 - VFBases - PTRI CAI B GCPY 88692 TUL41 2021Documento113 páginas05 - VFBases - PTRI CAI B GCPY 88692 TUL41 2021Santiago BorjaAún no hay calificaciones
- F Silabo Constitucion Politica y Derechos HumanosDocumento4 páginasF Silabo Constitucion Politica y Derechos HumanosBrayan Quispe EscalanteAún no hay calificaciones
- Antecedentes Historicos de La Propiedad IntelectualDocumento7 páginasAntecedentes Historicos de La Propiedad IntelectualJudith Alejandra Villalobos RiveraAún no hay calificaciones
- Práctica 2 - Mbello.Documento10 páginasPráctica 2 - Mbello.IN COMMENDAM TRUST SERVICESAún no hay calificaciones
- Contrato CompraventaDocumento8 páginasContrato CompraventaTristan SanchezAún no hay calificaciones
- Guia Concentraciones Empresariales 04-11-15Documento32 páginasGuia Concentraciones Empresariales 04-11-15millerAún no hay calificaciones
- 30151-S02-Complementario-Ejercicio IfycpnDocumento10 páginas30151-S02-Complementario-Ejercicio IfycpnJennifer CelisAún no hay calificaciones
- Acta de Patrimonio Familiar LnajeraDocumento14 páginasActa de Patrimonio Familiar LnajeraLIGIA EUNICE NAJERA BLANCOAún no hay calificaciones
- Fisica EjerDocumento5 páginasFisica Ejerfelixfamiliar131Aún no hay calificaciones