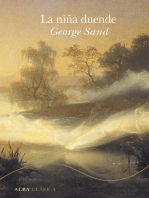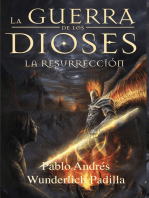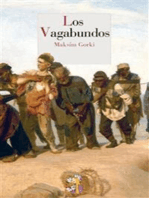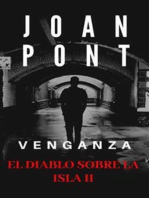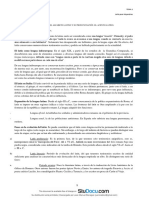Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Cuento Literario
Cargado por
Nolberto Vasquez CarrscoTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Cuento Literario
Cargado por
Nolberto Vasquez CarrscoCopyright:
Formatos disponibles
Cuento literario: El tuco y la paloma
Cuando el tuco canta tres veces, muere un vecino.
Así la niña entró en la sombra. (Es sombra nomás la muerte). En eso que se iba padeciendo río
abajo, por unas tierras desconocidas, oyó el zureo de la paloma.
Dijo paloma y supo que había oído el canto de la paloma; es decir, que había vivido.
¿Para esto?, dijo. ¿Para esto he vivido? ¿Para morir? Volvió a oír a la paloma, y supo que era
hermoso el canto, porque le traía recuerdos de sus padres, de su pueblo, de su perro juguetón;
es decir, supo de verdad que había vivido, y supo que había sido bueno.
Antes de olvidar la luz del día, con los ojos cerrados, volvió a oír el canto. Ha estado bien, dijo.
Sonrió muy hondo, y siguió caminando río abajo abandonada de su pensamiento.
En ese instante los vecinos dijeron:
-¡Como tres veces ha cantado el búho!
Vivíamos en La Banda. Al otro lado del río, donde de vez en cuando podía oírse la oración, y
eso, con oído atento. Nosotros éramos abuelo, el Toño y yo. Mamá que se iba de viaje.
Había mañanas amenazantes que crecían al revés como si fueran noche. Solamente que
alumbraban. A media tarde, cuando la abeja venía serruchando el aire solitario, sonaban las
palabras como abejas.
La gente, azonzada, reía seriamente.
– Ha pasado un toro negro -decían.
Eran los que se iban dejándome un toro imenso, sin cuerpo. Me acordaba entonces de los
árboles que lloraban. Y cómo se vencían, gimiendo ahora. Tenía miedo de don Fidel, borracho.
Pensaba en si vendría qué haría. Ya me dolía la nariz de miedo, como calambre.
Después, cuando cantaba el búho, pensaba en aparecidos. No eran los hombres que habían
cruzado el día. Pero asomaba a la oscuridad. Trataba de ver en el duraznal de enfrente. Una
mañana dijo abuela:
– ¡Tres veces ha cantado el búho!
Otra mañana, tempranito, no habló el Toño.
Amarillo, con los ojos congelados, miraba. En ese tiempo yo no sabía de muertos.
Creía que el viejo crecía, después se achicaba y crecía de nuevo. No sabía del panteón. Como
vivíamos solos, nuestra conversación era sí, no. Y escuchar la chacra. Entonces, de anochecida,
entramos al pueblo. Iba el Toño bajo la luna, con los faroles alumbrándole el camino. De lo que
recuerdo, atravesaba recién el puente con mis pies.
Hollaba un terreno de aires contrariados. Para llegar, en el corredor, estaba colgado un
carnero. Me quedé mirando las ollas grandes, la cantidad de mote, las viejas conversadoras.
Allí supe que se entierra a la gente. (Recordé cuando sembramos un pajarito para cosechar
palomas y lo encontré después con gusanos. Sus ojitos huecos).
No fue pena, fue como rencor contra alguien lo que me nació.
– A su nombre, tata -saludaban.
Cocinaban para los enterradores, para los acompañantes y para los caminantes que se
detenían. – A su nombre, mama -contestaban otros.
Se servían y luego esperaban para el cortejo. Mamá me había dicho: «¿Por qué lloras? Tendré
otro hijito».
– Que vas a tener igual -le contesté.
Y al verla llorar, lloraba.
Se admiraba de cómo, tan pequeñito, podía sufrir. Después, sin que nadie me hiciera caso,
suspiraba.
Es decir sentía. Tal vez sería por mí, por mi soledad. Meses recordaba el entierro, las flores.
«Flores nomás comerá», pensaba. «¿Ha llegado mamá dulce?» De lo que reíamos. Nos veían
sufrir y sufrían por nosotros.
– Tres hijos que se le van al pueblo -contaban.
Por mamá hablaban contra el cielo:
– Dios, ni siente ni padece. Si existirá. No existirá.
La gente iba como quien se iba para siempre. No se sabía si de un momento a otro habrían de
dejarnos. Su palabra anunciaba otra vida. Otros modos más ambiguos. Como si estos caminos
no fueran sino el tránsito hacia otro mundo. El tiempo de la muerte, y era don Santiago, Padre
del Pueblo, que se nos iba.
– De lo que estaba diciendo gato, gato, hoy no dicen nada -repetían.
Las coronas estaban ya zafando. Qué frescura de lo verde. Había un olor a merienda de
agasajo. Y estaban los que en lo íntimo dudaban de sí mismos. Los casaderos, especialmente.
«Habrá, pues, cantado el búho», pensé aceptando lo inevitable.
Me aseguré entre los que masticaban la coca de la despedida. Había viejos que tomaban la
lampa, se escupían la mano, y con qué seguridad cavaban otra tumba. Algo se iba gastando
continuamente como las nubes. «Su propia tumba», me convencí. Los vi como si abrieran su
propia fosa y los pesares se acabaron: Resignado a la verdad tuve ganas de contarle a alguien
lejano, que también él estaba con nosotros al atardecer, en el cementerio, en un terreno
ausente en donde nadie sabía nada.
Para entonces las nubes desaparecieron totalmente. Hubo silencio y recogimiento de chacra
abandonada. Me quedé chiquito. Sin embargo, cualquiera hubiese dicho que amanecía: Un
chihuanco empezó a cantar.
En un árbol muerto golpeado por el viento cantaba el pájaro muy dueño de sí mismo seguro
de su canto.
Eleodoro Vargas Vicuña
Biográfica
Nació en La Esperanza, Cerro de Pasco, en el año 1924. Conocido como "el poeta del cuento"
por su parquedad narrativa. Su niñez transcurrió en una aldea pequeña, pobre, olvidada y
miserable.
Trayectoria literaria
Empezó con sus breves textos entre 1950 y 1951. Inscrito por los estudiosos de la literatura en
la generación del cincuenta, fue animoso y hasta espectacular animador de la vida cultural del
país y en Arequipa, donde vivió como estudiante de la universidad San Agustín en los últimos
años de la década del cuarenta. Su temática aborda los avatares diarios del hombre andino,
dentro de una naturaleza hostil y trágica, presentando los múltiples conflictos del hombre
andino con la naturaleza y su entorno.
Muerte
Fallece en Lima en 1998 a la edad de 74 años.
Obras
Entre sus obras se encuentra:
Nahuín (1953)
Taita Cristo (1964)
El tiempo de los milagros
La Mañuca Suárez
Chajra
Esa vez del huayco.
A LA DERIVA
(Cuentos de amor, de locura y de muerte, (1917)
El hombre pisó blanduzco, y en seguida sintió la mordedura en el pie. Saltó adelante, y al
volverse con un juramento vio una yararacusú que arrollada sobre sí misma esperaba otro
ataque.
El hombre echó una veloz ojeada a su pie, donde dos gotitas de sangre engrosaban
dificultosamente, y sacó el machete de la cintura. La víbora vio la amenaza, y hundió más la
cabeza en el centro mismo de su espiral; pero el machete cayó de lomo, dislocándole las
vértebras.
El hombre se bajó hasta la mordedura, quitó las gotitas de sangre, y durante un instante
contempló. Un dolor agudo nacía de los dos puntitos violetas, y comenzaba a invadir todo el
pie. Apresuradamente se ligó el tobillo con su pañuelo y siguió por la picada hacia su rancho.
El dolor en el pie aumentaba, con sensación de tirante abultamiento, y de pronto el
hombre sintió dos o tres fulgurantes puntadas que como relámpagos habían irradiado desde la
herida hasta la mitad de la pantorrilla. Movía la pierna con dificultad; una metálica sequedad
de garganta, seguida de sed quemante, le arrancó un nuevo juramento.
Llegó por fin al rancho, y se echó de brazos sobre la rueda de un trapiche. Los dos
puntitos violeta desaparecían ahora en la monstruosa hinchazón del pie entero. La piel parecía
adelgazada y a punto de ceder, de tensa. Quiso llamar a su mujer, y la voz se quebró en un
ronco arrastre de garganta reseca. La sed lo devoraba.
—¡Dorotea! —alcanzó a lanzar en un estertor—. ¡Dame caña!
Su mujer corrió con un vaso lleno, que el hombre sorbió en tres tragos. Pero no había
sentido gusto alguno.
—¡Te pedí caña, no agua! —rugió de nuevo. ¡Dame caña!
—¡Pero es caña, Paulino! —protestó la mujer espantada.
—¡No, me diste agua! ¡Quiero caña, te digo!
La mujer corrió otra vez, volviendo con la damajuana. El hombre tragó uno tras otro dos
vasos, pero no sintió nada en la garganta.
—Bueno; esto se pone feo —murmuró entonces, mirando su pie lívido y ya con lustre
gangrenoso. Sobre la honda ligadura del pañuelo, la carne desbordaba como una monstruosa
morcilla.
Los dolores fulgurantes se sucedían en continuos relampagueos, y llegaban ahora a la
ingle. La atroz sequedad de garganta que el aliento parecía caldear más, aumentaba a la par.
Cuando pretendió incorporarse, un fulminante vómito lo mantuvo medio minuto con la frente
apoyada en la rueda de palo.
Pero el hombre no quería morir, y descendiendo hasta la costa subió a su canoa. Sentóse
en la popa y comenzó a palear hasta el centro del Paraná. Allí la corriente del río, que en las
inmediaciones del Iguazú corre seis millas, lo llevaría antes de cinco horas a Tacurú-Pucú.
El hombre, con sombría energía, pudo efectivamente llegar hasta el medio del río; pero
allí sus manos dormidas dejaron caer la pala en la canoa, y tras un nuevo vómito —de sangre
esta vez—dirigió una mirada al sol que ya trasponía el monte.
La pierna entera, hasta medio muslo, era ya un bloque deforme y durísimo que reventaba
la ropa. El hombre cortó la ligadura y abrió el pantalón con su cuchillo: el bajo vientre
desbordó hinchado, con grandes manchas lívidas y terriblemente doloroso. El hombre pensó
que no podría jamás llegar él solo a Tacurú-Pucú, y se decidió a pedir ayuda a su compadre
Alves, aunque hacía mucho tiempo que estaban disgustados.
La corriente del río se precipitaba ahora hacia la costa brasileña, y el hombre pudo
fácilmente atracar. Se arrastró por la picada en cuesta arriba, pero a los veinte metros,
exhausto, quedó tendido de pecho.
—¡Alves! —gritó con cuanta fuerza pudo; y prestó oído en vano.
—¡Compadre Alves! ¡No me niegue este favor! —clamó de nuevo, alzando la cabeza del
suelo. En el silencio de la selva no se oyó un solo rumor. El hombre tuvo aún valor para llegar
hasta su canoa, y la corriente, cogiéndola de nuevo, la llevó velozmente a la deriva.
El Paraná corre allí en el fondo de una inmensa hoya, cuyas paredes, altas de cien metros,
encajonan fúnebremente el río. Desde las orillas bordeadas de negros bloques de basalto,
asciende el bosque, negro también. Adelante, a los costados, detrás, la eterna muralla lúgubre,
en cuyo fondo el río arremolinado se precipita en incesantes borbollones de agua fangosa. El
paisaje es agresivo, y reina en él un silencio de muerte. Al atardecer, sin embargo, su belleza
sombría y calma cobra una majestad única.
El sol había caído ya cuando el hombre, semitendido en el fondo de la canoa, tuvo un
violento escalofrío. Y de pronto, con asombro, enderezó pesadamente la cabeza: se sentía
mejor. La pierna le dolía apenas, la sed disminuía, y su pecho, libre ya, se abría en lenta
inspiración.
El veneno comenzaba a irse, no había duda. Se hallaba casi bien, y aunque no tenía
fuerzas para mover la mano, contaba con la caída del rocío para reponerse del todo. Calculó
que antes de tres horas estaría en Tacurú-Pucú.
El bienestar avanzaba, y con él una somnolencia llena de recuerdos. No sentía ya nada ni
en la pierna ni en el vientre. ¿Viviría aún su compadre Gaona en Tacurú-Pucú? Acaso viera
también a su ex patrón mister Dougald, y al recibidor del obraje.
¿Llegaría pronto? El cielo, al poniente, se abría ahora en pantalla de oro, y el río se había
coloreado también. Desde la costa paraguaya, ya entenebrecida, el monte dejaba caer sobre el
río su frescura crepuscular, en penetrantes efluvios de azahar y miel silvestre. Una pareja de
guacamayos cruzó muy alto y en silencio hacia el Paraguay.
Allá abajo, sobre el río de oro, la canoa derivaba velozmente, girando a ratos sobre sí
misma ante el borbollón de un remolino. El hombre que iba en ella se sentía cada vez mejor, y
pensaba entretanto en el tiempo justo que había pasado sin ver a su ex patrón Dougald. ¿Tres
años? Tal vez no, no tanto. ¿Dos años y nueve meses? Acaso. ¿Ocho meses y medio? Eso sí,
seguramente.
De pronto sintió que estaba helado hasta el pecho. ¿Qué sería? Y la respiración también...
Al recibidor de maderas de mister Dougald, Lorenzo Cubilla, lo había conocido en Puerto
Esperanza un viernes santo... ¿Viernes? Sí, o jueves...
El hombre estiró lentamente los dedos de la mano.
—Un jueves...
Y cesó de respirar.
Horacio Silvestre Quiroga Forteza
Biografía
Horacio Silvestre Quiroga Forteza nació en Salto, Uruguay, el 31 de diciembre de 1878.
Hizo sus estudios en Montevideo, hasta terminar el colegio secundario. Estos estudios
incluyeron formación técnica (Instituto Politécnico de Montevideo) y general (Colegio
Nacional).
Biografía Resumida y Obras de Horacio Quiroga
Vivió en su país natal hasta la edad de 23 años, momento en el cual, luego de matar
accidentalmente a su mejor amigo, decidió emigrar a Argentina, país donde vivió 35 años hasta
su muerte.
Mostró una eterna pasión por el territorio de Misiones y su selva, adonde se asentó en dos
oportunidades y cuyo entorno trasladó a la trama de muchos de sus escritos.
Obras
Sus relatos, menudo retratan a la naturaleza bajo rasgos temibles, horrorosos, rodeados de
enfermedad y sufrimiento para el ser humano, por tal motivo es muchas veces comparado con
Edgar Allan Poe.
La jungla, el río, la fauna, el clima y el terreno forman el andamiaje y el decorado en que sus
personajes se mueven, padecen y a menudo mueren.
Trató, además, muchos temas considerados tabú en la sociedad de principios del siglo XX,
revelándose como un escritor arriesgado, desconocedor del miedo y avanzado en sus ideas y
tratamientos.
Entre sus libros más importantes encontramos a:
• Anaconda
Cuento largo publicado en 1921.
• Cuentos de amor de locura y de muerte
Libro de cuentos publicado en 1917.
• Cuentos de la selva
Libro de cuentos para niños publicado en 1918.
• Diario de viaje a París
Único testimonio de la estancia de Quiroga en la capital francesa durante la Exposición
Universal de 1900. Fue publicado en 1900.
También podría gustarte
- Cuento A La DerivaDocumento4 páginasCuento A La DerivaJorian ArforiasAún no hay calificaciones
- A La Deriva de Horacio QuirogaDocumento6 páginasA La Deriva de Horacio QuirogaMargarita para RD100% (4)
- Cuentos de amor de locura y de muerte / Cuentos de la selvaDe EverandCuentos de amor de locura y de muerte / Cuentos de la selvaAún no hay calificaciones
- Actividades para 4to C y D 20-04-2020Documento3 páginasActividades para 4to C y D 20-04-2020Mercedes MedinaAún no hay calificaciones
- La transformación mortalDocumento13 páginasLa transformación mortalSimulador En la Educación43% (7)
- Género NarrativoDocumento7 páginasGénero NarrativoMarcelo LuceroAún no hay calificaciones
- TP Secundaria Diagnóstico PDFDocumento2 páginasTP Secundaria Diagnóstico PDFLeila HeitzlerAún no hay calificaciones
- TIntegrador2 AñoDocumento5 páginasTIntegrador2 AñoVania DavalosAún no hay calificaciones
- Un hombre a la deriva en el ParanáDocumento7 páginasUn hombre a la deriva en el Paranánicomax08Aún no hay calificaciones
- El Tuco y La PalomaDocumento2 páginasEl Tuco y La PalomaAnonymous RP36jrzMz83% (6)
- ACTIVIDADES de COMPRENSION LECTORA 1er AñoDocumento3 páginasACTIVIDADES de COMPRENSION LECTORA 1er AñoNelida Cristina Dos Santos CamposAún no hay calificaciones
- A La Deriva Horacio Quiroga UruguayDocumento4 páginasA La Deriva Horacio Quiroga UruguayJosé Rodas100% (1)
- A La DerivaDocumento4 páginasA La DerivaMeléndez Meléndez John CharlesAún no hay calificaciones
- La niña duendeDe EverandLa niña duendeMaría Teresa Gallego UrrutiaAún no hay calificaciones
- Lectura Comprensiva 1Documento11 páginasLectura Comprensiva 1Abel AlmendrasAún no hay calificaciones
- Cuentos de Amor Locura y MuerteDocumento25 páginasCuentos de Amor Locura y MuertehoalAún no hay calificaciones
- Cuento RealistaDocumento13 páginasCuento RealistaSilvia Paola Polania GuacariAún no hay calificaciones
- Antología de CuentosDocumento20 páginasAntología de CuentosMaximiliano FigueredoAún no hay calificaciones
- A La Deriva Horacio QuirogaDocumento4 páginasA La Deriva Horacio QuirogaGloriana Rivas FallasAún no hay calificaciones
- A La DerivaDocumento12 páginasA La DerivaDiana Sifuentes FloresAún no hay calificaciones
- Un hombre a la deriva tras ser mordido por una yararacuDocumento2 páginasUn hombre a la deriva tras ser mordido por una yararacuPABLOAún no hay calificaciones
- A La DerivaDocumento2 páginasA La DerivaWenseslao Kevin GomezAún no hay calificaciones
- PLG 2doDocumento4 páginasPLG 2doRomina SosaAún no hay calificaciones
- La Resurrección (La Guerra de los Dioses no 4)De EverandLa Resurrección (La Guerra de los Dioses no 4)Calificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- TP 1 - 6toDocumento4 páginasTP 1 - 6toDiego LezcanoAún no hay calificaciones
- Relato de una mordedura de yaracacusúDocumento11 páginasRelato de una mordedura de yaracacusúProf. Emanuel RiveraAún no hay calificaciones
- A La Deriva - Horacio Quiroga - Ciudad Seva - Luis López NievesDocumento4 páginasA La Deriva - Horacio Quiroga - Ciudad Seva - Luis López Nieveshombre petacaAún no hay calificaciones
- A La Deriva - Horacio QuirogaDocumento2 páginasA La Deriva - Horacio QuirogaTania Nova MoralesAún no hay calificaciones
- Cuentos Horacio QuirogaDocumento36 páginasCuentos Horacio QuirogaSantiago MejiaAún no hay calificaciones
- A La Deriva. Comprensión Lectora Sexto GradoDocumento4 páginasA La Deriva. Comprensión Lectora Sexto GradoSofía Galeano0% (1)
- A La Deriva: Horacio QuirogaDocumento33 páginasA La Deriva: Horacio QuirogaJoséAún no hay calificaciones
- A La Deriva - 080519Documento2 páginasA La Deriva - 080519noea77aque4592Aún no hay calificaciones
- Resumen Breve-Cuento A La DerivaDocumento4 páginasResumen Breve-Cuento A La DerivaRti Roldan67% (3)
- Hombres purosDe EverandHombres purosRubén Martín GiráldezAún no hay calificaciones
- Grado Undecimo Junio 30 Del 2020 Lengua CastellanaDocumento2 páginasGrado Undecimo Junio 30 Del 2020 Lengua CastellanaFreddy possu vasquezAún no hay calificaciones
- La casa del sueñoDe EverandLa casa del sueñoJavier LacruzCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (475)
- A La DerivaDocumento2 páginasA La DerivaWenseslao Kevin GomezAún no hay calificaciones
- Cuento Realista A La Deriva Ejerciocios.Documento4 páginasCuento Realista A La Deriva Ejerciocios.Dai AnaAún no hay calificaciones
- Garcia Salas Lisset Inicioacion A La InvestigacionDocumento9 páginasGarcia Salas Lisset Inicioacion A La InvestigacionNolberto Vasquez CarrscoAún no hay calificaciones
- Garcia Salas Lisset Personal BrandingDocumento9 páginasGarcia Salas Lisset Personal BrandingNolberto Vasquez CarrscoAún no hay calificaciones
- Constancia de PosecionDocumento1 páginaConstancia de PosecionNolberto Vasquez CarrscoAún no hay calificaciones
- Lisset Garcia Comprension de TextosDocumento5 páginasLisset Garcia Comprension de TextosNolberto Vasquez CarrscoAún no hay calificaciones
- Garcia Salas Lisset Inicioacion A La InvestigacionDocumento9 páginasGarcia Salas Lisset Inicioacion A La InvestigacionNolberto Vasquez CarrscoAún no hay calificaciones
- Propuesta Técnica y Económica KioskoDocumento3 páginasPropuesta Técnica y Económica KioskoNolberto Vasquez Carrsco100% (1)
- MEDIDAS DE POSICIÓN PARA DATOS AGRUPADOS Cuartiles, Deciles PersentilesDocumento2 páginasMEDIDAS DE POSICIÓN PARA DATOS AGRUPADOS Cuartiles, Deciles PersentilesNolberto Vasquez CarrscoAún no hay calificaciones
- EvaluaciónProyectosMatemáticos4Documento4 páginasEvaluaciónProyectosMatemáticos4Nolberto Vasquez CarrscoAún no hay calificaciones
- Taller de EjerciciosDocumento5 páginasTaller de EjerciciosNolberto Vasquez CarrscoAún no hay calificaciones
- NNN ProyectoDocumento5 páginasNNN ProyectoNolberto Vasquez CarrscoAún no hay calificaciones
- MemorialDocumento2 páginasMemorialNolberto Vasquez CarrscoAún no hay calificaciones
- Porcinos Segunda ParteDocumento10 páginasPorcinos Segunda ParteNolberto Vasquez CarrscoAún no hay calificaciones
- Resolucion Directoral #001Documento1 páginaResolucion Directoral #001Nolberto Vasquez CarrscoAún no hay calificaciones
- Solicitud Devolucion Los PortalesDocumento2 páginasSolicitud Devolucion Los PortalesNolberto Vasquez CarrscoAún no hay calificaciones
- Modelo de Informe de Rendicion de Cuentas 2021Documento37 páginasModelo de Informe de Rendicion de Cuentas 2021Nolberto Vasquez CarrscoAún no hay calificaciones
- Fertilizantes orgánicos vs sintéticosDocumento4 páginasFertilizantes orgánicos vs sintéticosNolberto Vasquez CarrscoAún no hay calificaciones
- Evaluación aprendizajes EE N°10236Documento14 páginasEvaluación aprendizajes EE N°10236Nolberto Vasquez CarrscoAún no hay calificaciones
- POLIGONOSDocumento5 páginasPOLIGONOSNolberto Vasquez CarrscoAún no hay calificaciones
- Producto Clase InvertidaDocumento1 páginaProducto Clase InvertidaNolberto Vasquez CarrscoAún no hay calificaciones
- Empadronamiento agua Cutervo 2023Documento1 páginaEmpadronamiento agua Cutervo 2023Nolberto Vasquez CarrscoAún no hay calificaciones
- Taller de Ejercicios PoligonosDocumento3 páginasTaller de Ejercicios PoligonosNolberto Vasquez CarrscoAún no hay calificaciones
- Solicito SustentacionDocumento1 páginaSolicito SustentacionNolberto Vasquez CarrscoAún no hay calificaciones
- JHOANADocumento1 páginaJHOANANolberto Vasquez CarrscoAún no hay calificaciones
- Cronograma - Deysi Judith Garcia Salas 2021 PDFDocumento2 páginasCronograma - Deysi Judith Garcia Salas 2021 PDFNolberto Vasquez CarrscoAún no hay calificaciones
- Practica 2º Suma y RestaDocumento5 páginasPractica 2º Suma y RestaNolberto Vasquez CarrscoAún no hay calificaciones
- Formatos RA 57 CUTERVODocumento6 páginasFormatos RA 57 CUTERVONolberto Vasquez CarrscoAún no hay calificaciones
- Por Tu Compra Mayor A 12 Soles Reclama Tu Ticket para El Sorteo de Una Canasta NavideñaDocumento1 páginaPor Tu Compra Mayor A 12 Soles Reclama Tu Ticket para El Sorteo de Una Canasta NavideñaNolberto Vasquez CarrscoAún no hay calificaciones
- Cronograma - Deysi Judith Garcia Salas 2021 PDFDocumento2 páginasCronograma - Deysi Judith Garcia Salas 2021 PDFNolberto Vasquez CarrscoAún no hay calificaciones
- Formatos RA 57 CUTERVODocumento6 páginasFormatos RA 57 CUTERVONolberto Vasquez CarrscoAún no hay calificaciones
- El Lado Oscuro de Dragon Ball ZDocumento8 páginasEl Lado Oscuro de Dragon Ball ZAshley Reséndiz RojoAún no hay calificaciones
- La Antropología de J.M Arguedas, Una Historia de Continuidades y Rupturas LienhardDocumento19 páginasLa Antropología de J.M Arguedas, Una Historia de Continuidades y Rupturas LienhardSarahAún no hay calificaciones
- Morfología Narrativa en PigliaDocumento2 páginasMorfología Narrativa en PigliavictorsoberanesAún no hay calificaciones
- L. CastellanaDocumento7 páginasL. CastellanaAlejandro Gallego 8-1Aún no hay calificaciones
- 5 Poemas Cortos de R. DarioDocumento5 páginas5 Poemas Cortos de R. Dariocyber guadalupeAún no hay calificaciones
- Los diarios íntimos de PigliaDocumento12 páginasLos diarios íntimos de PigliaNieves BattistoniAún no hay calificaciones
- LENGUAJE 7° - GUÍA 3 Mulán y GUÍA 4 Héroes CercanosDocumento9 páginasLENGUAJE 7° - GUÍA 3 Mulán y GUÍA 4 Héroes CercanosKatherine Vergara Jofré100% (1)
- Cuando El Gigante AmenazaDocumento2 páginasCuando El Gigante AmenazaJosué GamerAún no hay calificaciones
- Georges Ribemont-DessaignesDocumento4 páginasGeorges Ribemont-DessaignesEleuterio Castro MendozaAún no hay calificaciones
- Evaluación Mito y Leyenda 5tosDocumento5 páginasEvaluación Mito y Leyenda 5tosMary Bascoli Acuña100% (1)
- Cómo Cronos derrocó a Urano y se convirtió en el nuevo gobernante del universoDocumento1 páginaCómo Cronos derrocó a Urano y se convirtió en el nuevo gobernante del universoles_romero_2Aún no hay calificaciones
- El Tigre y La VacaDocumento3 páginasEl Tigre y La VacaVictor HugoAún no hay calificaciones
- Fiestas Patrias GuiaDocumento2 páginasFiestas Patrias GuiaKarin Lorena Gómez schultzAún no hay calificaciones
- Canta Varias Veces El VillancicoDocumento4 páginasCanta Varias Veces El VillancicoMinato NamikaseAún no hay calificaciones
- Guía 3 Com - 2022Documento14 páginasGuía 3 Com - 2022Mateo Vásquez . .Aún no hay calificaciones
- Lengua-y-Literatura 3EGB SinónimosDocumento2 páginasLengua-y-Literatura 3EGB SinónimosCristian VacaAún no hay calificaciones
- Matriz Referencial para El Análisis LiterarioDocumento3 páginasMatriz Referencial para El Análisis LiterarioShantal RoblesAún no hay calificaciones
- Resumen Latin para Hispanistas El Latin en La Historia Morfologia y Sintaxis Del NombreDocumento55 páginasResumen Latin para Hispanistas El Latin en La Historia Morfologia y Sintaxis Del Nombrejuanmabloz100% (1)
- Neblina Por Edwin RodriguezDocumento91 páginasNeblina Por Edwin RodriguezARQ. EDUARDO II ZAMBRANOAún no hay calificaciones
- Analisis Cuentos Raymond CarverDocumento8 páginasAnalisis Cuentos Raymond Carverlunalixi03Aún no hay calificaciones
- Evaluación 8°Documento2 páginasEvaluación 8°EMILSE medinaAún no hay calificaciones
- Genero Narrativo 1 MedioDocumento15 páginasGenero Narrativo 1 Mediokatherine fullerAún no hay calificaciones
- Única Mirando Al MarDocumento6 páginasÚnica Mirando Al MarKaren100% (1)
- Rimas de Bécquer sobre la pasión y el amor imposibleDocumento1 páginaRimas de Bécquer sobre la pasión y el amor imposiblepalingenesiaAún no hay calificaciones
- Manuscritos Creacion Poetica TraduccionDocumento16 páginasManuscritos Creacion Poetica TraduccionPablo MgAún no hay calificaciones
- Actividades para desarrollar en el mes del idioma y día del árbolDocumento6 páginasActividades para desarrollar en el mes del idioma y día del árbolJulián Alberto Velásquez GómezAún no hay calificaciones
- Ruben Dario - La LarvaDocumento9 páginasRuben Dario - La LarvaDiego BarrosoAún no hay calificaciones
- Roberto Fontanarrosa-Puto El Que Lee EstoDocumento4 páginasRoberto Fontanarrosa-Puto El Que Lee EstoDemetrio Ruvalcaba MaciasAún no hay calificaciones
- EL-CUENTO-ESTRUCTURA-Y-ELEMENTOS 6 BasicoDocumento16 páginasEL-CUENTO-ESTRUCTURA-Y-ELEMENTOS 6 BasicoPatricia Margarita Melendez MelendezAún no hay calificaciones
- Aladino Parte 4 y 5Documento2 páginasAladino Parte 4 y 5Will Perez FloresAún no hay calificaciones