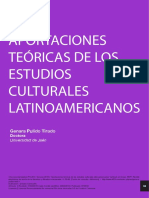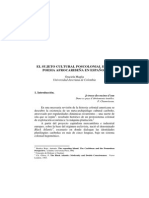Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Carlos Arámbulo - El Sujeto Migrante Posmoderno en La Literatura-Mundo
Carlos Arámbulo - El Sujeto Migrante Posmoderno en La Literatura-Mundo
Cargado por
Karina Díaz MendoTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Carlos Arámbulo - El Sujeto Migrante Posmoderno en La Literatura-Mundo
Carlos Arámbulo - El Sujeto Migrante Posmoderno en La Literatura-Mundo
Cargado por
Karina Díaz MendoCopyright:
Formatos disponibles
Desde el Sur | Volumen 10, número 1, Lima; pp. 217–230 | DOI: 10.
21142/DES-1001-2018-217-230
El sujeto migrante posmoderno en la literatura-mundo
The postmodern migrant subject in world literature
Carlos Manuel Arámbulo López1
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima, Perú
carambulo01@gmail.com
RESUMEN
El presente estudio pretende expandir la categoría de
sujeto migrante propuesta por Antonio Cornejo Polar rea-
lizando dos operaciones. La primera consiste en definir la
migración como un proceso tanto físico como inmaterial
por el cual el sujeto entra en contacto con una cultura dife-
rente. Existiría un desplazamiento espiritual o interior que
ha sido estudiado previamente por Homi Bhabha respec-
to a las migraciones físicas para describir la aparición de
los sujetos transculturales en la sociedad norteamericana.
Asimismo, Appadurai ha analizado la expansión de la mo-
dernidad o globalización de la cultura que hace posible
entrar en contacto con otras semiosferas sin necesidad del
desplazamiento físico. La segunda operación consiste en
definir cómo esta migración abre la puerta para el ingreso
del sujeto a una nueva cultura mundial en la cual predomi-
nan los postulados profetizados por los fundadores de los
estudios culturales de la Escuela de Fráncfort. La categoría
de sujeto migrante quedaría entonces lista para ser em-
pleada en el contexto mayor de la literatura-mundo y su
aplicabilidad constituiría un aporte al estudio de cualquier
sistema literario.
1 Magíster en Literatura con mención en Estudios Culturales por la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos y egresado del doctorado en Literatura de la misma universidad. Ha
publicado en diversas revistas académicas (Universidad de San Marcos, Universidad de Lima,
Universidad del Centro) y de divulgación del medio literario peruano. Es catedrático de la
Escuela de Literatura de la Universidad de San Marcos, profesor del taller de narrativa de la
Maestría en Escritura Creativa de la misma universidad y docente en la Universidad Científica
del Sur. Está en prensa un libro en coautoría: El grupo Narración: 50 años después. Prepara su
tesis doctoral sobre las últimas novelas de Mario Vargas Llosa. Como escritor, ha sido finalista
del Premio Hispanoamericano de Cuento Gabriel García Márquez 2015 con su libro Un lugar
como este, ha obtenido el segundo puesto en la Bienal de Cuento Copé 2014 y, anteriormen-
te, el tercer puesto en el concurso El Cuento de las Mil Palabras de la revista Caretas, entre
otros reconocimientos locales.
Desde el Sur | Volumen 10, número 1 217
Carlos Manuel Arámbulo López
PALABRAS CLAVE
Sujeto migrante, transculturación, literatura-mundo,
posmodernismo, posmodernidad
ABSTRACT
The aim of this study is to expand the «migrant
subject» category proposed by Antonio Cornejo Polar, by
employing two methods. Firstly, by defining migration as
both a physical and immaterial process, through which
the subject enters into contact with a different culture.
This implies a spiritual or internal displacement, studied
previously by Homi Bhabha, who has focused upon phy-
sical migration to account for the emergence of transcul-
tural subjects in US society. For his part, Appadurai has
analyzed the expansion of modernity, or the globalization
of culture, which has enabled contact with other semios-
pheres without the need for physical displacement. The
second method consists of defining how migration opens
the door for the subject to the new global culture foreseen
by the founders of the field of cultural studies who emer-
ged from the Frankfurt School. In this way, the «migrant
subject» category might be applied to the larger context
of world literature, with its application serving as an aid to
the study of any given literary system.
KEYWORDS
Migrant subject, transculturation, world literature,
postmodernism, postmodernity
El sujeto migrante, propuesta teórica de Antonio Cornejo
Polar
El aporte del maestro Antonio Cornejo Polar al estudio de la literatura
latinoamericana y su especificidad está mayormente signado por la vin-
culación de la serie literaria con la serie histórica como mecanismo para
explicar cómo la condición heterogénea encuentra su unidad en la refe-
rencia a la serie histórica2. Cornejo encuentra la especificidad que requiere
la aproximación al fenómeno literario peruano y la producción de nues-
tra literatura en la crítica a la lectura de pensadores anteriores a él que
2 Esta vinculación se encuentra en el origen de la reflexión teórica de Cornejo. En el artículo
fundacional, «Literatura peruana: totalidad contradictoria» (Cornejo, 1983) se reproduce con
variaciones leves el texto preparado por este autor para ser leído en el acto de su incorpora-
ción a la Academia Peruana de la Lengua.
218 Desde el Sur | Volumen 10, número 1
El sujeto migrante posmoderno en la literatura-mundo
subrayaron la pluralidad de literaturas divergentes en el Perú y en una
superación del inmanentismo estructuralista subrayando que luego del
pasado el auge de este tipo de aproximaciones «se reabre en óptimas
condiciones la posibilidad de entender que ese proceso productivo, in-
cluyendo su etapa de recepción, es el verdadero objeto de la disciplina
literaria» (Cornejo, 1983, p. 44). De esta manera, Cornejo logra dar cuerpo
a su postulado de literaturas heterogéneas que conforman una totalidad
contradictoria. El fondo histórico es una especie de océano atravesado
por corrientes marinas que serían las literaturas al interior de un espacio
común. Y define claramente que:
Por lo demás, cuando se proyecta la explicación de la literatura hacia
procesos más vastos, que la envuelven y condicionan y ella reprodu-
ce y hasta transforma, es claro que se trata del proceso histórico de
una sociedad determinada [...] Es obvio que la existencia de varios
sistemas literarios en el Perú no puede explicarse más que recurrien-
do a la historia general de la sociedad nacional (p. 45).
Estos sistemas pueden diferenciarse por la cultura del productor, la del
receptor y el sistema de distribución3. Al remarcar Cornejo cómo estos tres
elementos constitutivos de la literatura pueden entrar en contradicción,
bautiza a esta condición como heterogeneidad, como condición contra-
puesta a la de homogeneidad.
Caracteriza a las literaturas heterogéneas, en cambio, la duplicidad
de los signos socioculturales de su proceso productivo: se trata, en
síntesis, de un proceso que tiene, por lo menos, un elemento que no
coincide con la filiación de los otros y crea, necesariamente, una zona
de ambigüedad y de conflicto (1983, p. 73).
El conjunto de estas literaturas heterogéneas que se dan en el espacio
que llamamos Perú constituye una totalidad de elementos contradicto-
rios entre sí, cuya condición compartida es la historia común; llega de esta
manera a la noción de «totalidad contradictoria»
Los estudios de Cornejo Polar están centrados casi totalmente en
la literatura indigenista, la que constituiría el más claro ejemplo de he-
terogeneidad en la literatura peruana. Esta constante asegura la soli-
dez de su constructo teórico. Los ejemplos propuestos en sus textos de
3 La referencia a «sistemas» es tardía. En un primer momento de lo que David Sobrevilla
(2001) llama la «tercera etapa» de la evolución crítica de Cornejo, menciona este autor que
la categoría de heterogeneidad aparece en Cornejo hacia 1977 en el texto «El indigenismo y
las literaturas heterogéneas: su doble estatuto sociocultural». La noción de sistema aparece
por primera vez en su discurso preparado para la ceremonia de incorporación a la Academia
Peruana de la Lengua y luego lo convertiría en central en su libro La formación de la tradición
literaria en el Perú (Cornejo, 1989).
Desde el Sur | Volumen 10, número 1 219
Carlos Manuel Arámbulo López
investigación son siempre los más adecuados, pero no por ello pueden
catalogarse como excluyentes, es decir, son una literatura peruana, habría
otras no necesariamente indigenistas que no son el foco de la reflexión
teórica de Cornejo, aunque en algún momento llega a dedicarle algunas
reflexiones más que interesantes4.
La porción más conflictiva de este grupo de elementos constitutivos
del pensamiento de Cornejo Polar es, a nuestro juicio, la del productor
del texto. A él dedica Cornejo Polar sus últimos textos, prefigurando una
línea de reflexión llamada a ser más fructífera de lo que su muerte tem-
prana impidió que fuese. Esta categoría es la del «sujeto migrante», la cual
Cornejo descubre como un eje semántico en El zorro de arriba y el zorro de
abajo al señalar que:
En este orden de cosas pretendo examinar, primero, la configuración
de un sujeto que no sustituye pero sí reposiciona a los hasta ahora
privilegiados, el indio o el mestizo, e indagar en el tejido de una red
articulatoria multicultural que, desde este punto de vista, no obede-
ce más que parcialmente a los códigos de la transculturación. Se trata
de la figura del migrante y del sentido de la migración (1995, p. 102).
Esta línea implica una reflexión menos histórica y algo más socioló-
gica-antropológica, supone ingresar en el ser humano; por lo tanto, nos
encontramos ante un culturalismo más humanista que fenomenológico,
una reflexión más cercana a la línea de Edward Said5 que a la de Ángel
Rama, para graficarlo de alguna forma.
Bajo el parámetro de la aplicabilidad, o universalidad del aporte, las
reflexiones de Cornejo Polar implican una mirada hacia dentro de nuestra
literatura nacional (o hacia dentro de nuestras literaturas nacionales) para
generar un andamio teórico propio y que rinda mejor cuenta de nuestras
peculiaridades generadas históricamente. En este sentido, la conquista y
posterior establecimiento del régimen colonial en el Perú son el punto
central del nudo gordiano que es el origen de nuestro trauma fundacio-
nal6. Para Cornejo, las peculiaridades que se dan al interior de la totalidad
que llamamos literatura peruana, son extrapolables a la literatura latinoa-
mericana en cuanto se ajusten a las características de una literatura na-
cida del cruce entre la cultura del conquistador y la del conquistado. La
4 Nos referimos a los autores «de la otra margen» de los narradores urbanos como Salazar
Bondy, Ribeyro, Zavaleta, Vargas Llosa.
5 Principalmente en El mundo, el texto y el crítico (Said, 2008).
6 Cornejo menciona a la conquista como «la primera y más profunda escisión» en nuestra
historia, porque condiciona la imposición y la resistencia cultural. «Es esta tensión social,
hecha de conquista y resistencia, la que soporta históricamente la existencia de los sistemas
literarios que dibujan con trazos étnicos su alteridad» (Cornejo 1983, p. 45).
220 Desde el Sur | Volumen 10, número 1
El sujeto migrante posmoderno en la literatura-mundo
oposición central que nace de este trauma fundacional es «esta oposición
de base, entre oralidad y escritura» (Cornejo, 1983, p. 45). Por ello, la he-
terogeneidad sería una condición en situaciones de conflicto y conquista,
cabría preguntarse por qué no en situaciones en las cuales se manifiesta
otro tipo de colonización que, igualmente, enfrenta a una cultura domi-
nante con otra dominada y origina una forma de expresión nueva, síntesis
creativa de ambas. Estas condiciones se encuentran dadas en el mundo
posmoderno.
La apertura de Cornejo a la cultura posmoderna y sus manifestaciones,
evidente en el texto introductorio de Escribir en el aire, es un ejemplo de
este viraje; el sujeto y su ajuste a las condiciones que impone la globali-
zación pasan a ser objeto de su reflexión. Es, sin embargo, en un artículo
de 1995, año de su fallecimiento, que Cornejo define al «sujeto migrante».
Para él, esta categoría es un constructo del texto que grafica un proceso
de transculturación que se hace evidente en los cruces lingüísticos, en las
inadecuaciones del sujeto que aprende una lengua que no es la suya. Em-
plea el siguiente ejemplo extraído de Arguedas:
—Cierto —dijo don Esteban [...] Quizá el evangélico de Chimbote
es... ¿cómo ostí dice? ¿Desabridoso?
—Desabrido.
—Eso mismo, en quichua, más seguro dice qaima. Pero diga ostí.
Ese desabridoso, qaima, hace conocer al profeta Esaías. Grandazo
es [...]
Cornejo lee en la persistencia del uso anómalo del español (desabri-
doso) y la reafirmación en el uso del quechua (qaima como «más seguro»)
y la aparición de la referencia bíblica con la fonética quechuizada como
«la forma normalizada se instala en el presente y la otra, en algún sentido
intermedia, como que grafica el desplazamiento del sujeto» (1995, p. 107).
Fuera del universo graficado en El zorro de arriba y el zorro de abajo, es
discutible achacar exclusivamente a la migración esta actualización del
lenguaje ajeno por el nativo de otra lengua. Lo discutible es si solamente
el desplazamiento físico trae el aprendizaje de la lengua; en resumen, si
lo que migra no es solo el sujeto, sino también la lengua. Finalmente, si
la lengua migra, la cultura que alberga y la alberga, asimismo, migraría. Y
lo haría bajo el vehículo de la colonialidad cultural, ese otro tipo de colo-
nización que solo se hace posible desde la globalización y gracias a ella.
Colonialidad del saber y migraciones intelectuales
En este acápite seguiremos las reflexiones de Aníbal Quijano para po-
ner en escena la nueva tramoya de la colonialidad del poder (y del saber,
Desde el Sur | Volumen 10, número 1 221
Carlos Manuel Arámbulo López
para todo efecto). Para Quijano, la noción de raza es inexistente hasta poco
después de la conquista de América. Surge de la necesidad de justificar
teóricamente el dominio sobre la población local y el establecimiento de
un sistema de explotación que dio origen a la gran acumulación de capital
que devino en la globalización del sistema capitalista bajo la forma de su
etapa tardía, estudiada por Jameson (2012) con el nombre de tardocapi-
talismo, y por Inmmanuel Wallerstein (1974-1989) como sistema-mundo.
Un sistema de dimensión global, mundial, que se expresa bajo diversas
formas; una de ellas es la literatura mundo.
El establecimiento de razas inferiores definidas como negra, amarilla,
cobriza, y su correspondencia con diferentes etapas de desarrollo del ser
humano que encuentran su meta y objetivo en el hombre blanco euro-
peo justifican la inserción de estas razas bajo un tratamiento diferente en
la división del trabajo. El indígena de América Latina es empleado en la
extracción bajo el sistema de servidumbre aprovechando las antiguas es-
tructuras de las culturas locales7, mientras el negro es insertado como es-
clavo. Por consiguiente, la explotación de la riqueza de América Latina se
optimiza disminuyendo el costo de mano de obra, ya que, a diferencia de
las otras razas, al hombre blanco europeo le corresponde la condición de
asalariado, persona a la cual se le reconoce el valor de su tiempo laboral.
Esta acumulación de riqueza origina las bases del mercado moderno de
capitales y tipifica la inserción de América Latina dentro del sistema mun-
do: una condición que finalmente genera la coexistencia de múltiples eta-
pas de este en un mismo tiempo. Entramos en la modernidad siendo pos-
modernos y en la posmodernidad sin haber sido del todo modernos. Del
dominio político, queda entonces una forma de dominio comercial. Bajo
la óptica de una nueva etapa histórica en la cual todo es mercado, este do-
minio comercial está en la base de la circulación de bienes culturales. Para
todo efecto, se constituye una nueva colonialidad8, que es una forma de
persistencia del régimen colonial primigenio. Los constituyentes de esta
nueva colonialidad son los mismos de la antigua: raza, fetichización del
trabajo y división internacional del trabajo.
La globalización en curso es, en primer término, la culminación de
un proceso que comenzó con la constitución de América y la del
7 Quijano explica cómo «Sobre todo antes de la independencia, la reproducción de la fuer-
za de trabajo del siervo indio se hacía en las comunidades» y luego pasó a hacerse por cuen-
ta propia (Quijano, 2003, p. 207).
8 Siendo estrictos con los postulados de Quijano, podríamos resumir en un solo término
sus ideas sobre colonialidad: raza. A la manera del amauta Mariátegui, que logra concentrar
la reflexión del problema del indio en el de la posesión de la tierra, Quijano postula que el
nacimiento del concepto de raza está en la génesis de la explotación colonial y la construc-
ción de una lógica eurocentrista de dominio global.
222 Desde el Sur | Volumen 10, número 1
El sujeto migrante posmoderno en la literatura-mundo
capitalismo colonial/moderno y eurocentrado como un nuevo pa-
trón de poder mundial. Uno de los ejes fundamentales de ese patrón
de poder es la clasificación social de la población mundial sobre la
idea de raza, una construcción mental que expresa la experiencia
básica de la dominación colonial y que desde entonces permea las
dimensiones más importantes del poder mundial, incluyendo su
racionalidad específica, el eurocentrismo. Dicho eje tiene, pues, ori-
gen y carácter colonial, pero ha probado ser más duradero y estable
que el colonialismo en cuya matriz fue establecido. Implica, pues, un
elemento de colonialidad en el patrón de poder hoy mundialmente
hegemónico (Quijano, 2003, p. 201).
La llegada de la escritura a América Latina manifiesta algunas diferen-
cias respecto al surgimiento de la misma en Europa. La primera de ellas es
que no se dio como un proceso, sino como un hecho terminado y en ins-
trumentación. La segunda es que se dio cuando ya se había desarrollado
la imprenta, lo que ayudó a que esta instrumentalización de la escritura
como herramienta de dominio fuese más veloz y amplia. «La ciudad letra-
da» se convirtió en la estructura ideológica de la colonialidad y dominio
de la metrópoli (Rama, 1984).
En el centro de toda ciudad, según diversos grados que alcanzaban
su plenitud en las capitales virreinales, hubo una ciudad letrada que
componía el anillo protector del poder y el ejecutor de sus órdenes:
una pléyade de religiosos, administradores, educadores, profesiona-
les, escritores y múltiples servidores intelectuales, todos esos que ma-
nejaban la pluma, estaban estrechamente asociados al poder (p. 32)
El acceso a la escritura reprodujo los límites que se impusieron a las
poblaciones de raza diferente a la blanca cuando se trataba de posibili-
dades de trabajo. La escritura, como puerta de acceso al escalafón laboral
era el primer obstáculo a enfrentar.
Para tomar el campo de la literatura, que es sin embargo solo una
porción de la producción letrada, se ha atribuido su poquedad artís-
tica al reducido número de ejercitantes cuando se lo puede atribuir
más correctamente al espíritu colonizado (p. 33).
Los primeros libros que circularían en América Latina son editados en
Europa, casi totalmente en España. Surge, posteriormente, un grupo de
casas editoras en América Latina, con lo cual se rompe el monopolio de
las editoras de la metrópoli en nuestro continente. De esta forma se am-
plía el acceso a la producción local de literatura u otros tipos de saber. Sin
Desde el Sur | Volumen 10, número 1 223
Carlos Manuel Arámbulo López
embargo, el gran mercado sigue siendo Europa por la mayor cantidad de
lectores. Este panorama se mantiene vigente hasta nuestros días9.
Así como la producción del saber es mayoritariamente europea, y esto
se debe a una estructura que facilita la difusión de ese conocimiento, la
producción literaria es, igualmente, europea y expresa la persistencia de
la colonialidad política bajo la forma de la colonialidad del saber, que es
la base del sistema mundo literario o literatura-mundo. Pascale Casanova
define este conflictivo sistema mundo de manera muy similar a la descrip-
ción que hace Cornejo Polar de la «totalidad contradictoria». Para Casano-
va, en la base de este mundo literario existe una internacional literaria que
actúa bajo la lógica del aumento de las ganancias editoriales a corto plazo
y que genera un producto editorial de rápida circulación y desnacionali-
zado (Casanova, 2006, pp. 66-67).
El éxito de este tipo de libro (que ha permitido simplemente pasar de
la literatura de estación de trenes a la de aeropuerto) entre las capas
educadas de los países occidentales ha hecho creer en una pacifi-
cación literaria del mercado, es decir, una progresiva normalización
y estandarización de temas, formas, lenguas y tipos de relato en el
mundo entero. En realidad, la desigualdad estructural del mundo li-
terario provoca la aparición de luchas, rivalidades, concurrencias es-
pecíficas que ponen en juego a la literatura (y la lengua y la definición
de la literatura y la modernidad literaria) y que son la única forma
observable de la puesta en marcha de una unificación progresiva del
espacio literario (p. 67).
Bajo esta lógica cultural global dentro del sistema-mundo, literatura-
mundo, las razones por las cuales el sujeto social migra (búsqueda de me-
jores condiciones de vida, salud, trabajo) son las mismas por las cuales un
sujeto cultural, un productor de bienes culturales, migra intelectualmente
para participar del sistema que le ofrece mayor difusión de su produc-
ción y asume la cultura dominante reproduciéndola en sus textos (para el
caso del escritor, en su obra literaria). Así, proponemos para la categoría
de sujeto migrante una visión desde fuera del texto, ya no anclada en este
sujeto como personaje o producto del texto; nuestra mirada hace foco
en ese sujeto que construye el texto, el productor o escritor y su migra-
ción que se grafica como efecto global del texto. El sujeto migrante en El
9 Reflexionemos sobre los últimos autores peruanos, por ejemplo, para ver hasta qué punto
el éxito comercial está ligado a la producción física del bien libro en la antigua metrópoli y
por las editoras que participan de la mayor participación de mercado en la actualidad. Rama
menciona un elevado número de productores de literatura, pero anota que «Tales cifras no
guardan relación con los potenciales consumidores [...] para esos productos no existía un
mercado económico» (1984, p. 26). ¿Hasta qué punto tal panorama se reedita hoy en día?
224 Desde el Sur | Volumen 10, número 1
El sujeto migrante posmoderno en la literatura-mundo
zorro de arriba y el zorro de abajo es tanto don Sebastián como el mismo
Arguedas. La ampliación de esta categoría puede implicar tanto un pro-
ductor migrante físico (lo son tanto Arguedas como Mario Vargas Llosa)
como migrante intelectual, cognitivo (el ejemplo es, nuevamente, aplica-
ble) que busca ingresar en el campo de la literatura-mundo camino a su
unificación.
La migración al interior de la literatura-mundo
Para llegar hasta la génesis de la literatura-mundo debemos rastrear
en el tiempo hasta arribar a los postulados de los fundadores de la Escue-
la de Fráncfort10. La literatura-mundo es un acontecimiento11 solamente
posible por la aparición de la posibilidad de reproducción mecánica de
la obra de arte combinada con el iluminismo predicho por Horkheimer
y Adorno (1988). El crecimiento del mercado de bienes culturales hasta
alcanzar una escala global solo es posible en la medida en que suceden
dos hechos: la centralización del capital (o de los medios de producción)
y el dominio del mercado local que impulsa al copamiento de mercados
más allá de las fronteras nacionales. La racionalidad posmoderna nace de
la necesidad de asegurar una estandarización de bienes similar a la que
se da en los procesos productivos para alcanzar economías de escala. Re-
cíprocamente, esta estandarización retroalimenta la racionalidad posmo-
derna creando la ilusión de que existe un solo individuo, un solo sujeto y
que este es el sujeto posmoderno, un individuo concebido como ciudada-
no mundial que participa de patrones de cultura aplicables en múltiples
entornos y que facilitan su inserción en cualquier sociedad12. En resumi-
das cuentas, la posmodernidad necesita de esta uniformidad para sobre-
vivir y, por ello, alienta y difunde el arte que participa o ayuda a participar
en esta estandarización. Esta cultura de la posmodernidad está en todos
lados y en ninguno. En América Latina, Beatriz Sarlo ha avanzado en la
compresión de los procesos que anulan las distancias temporales y físicas
(Sarlo, 1994) y además ha enfocado su trabajo teórico en autores que ha-
bían sido dejados de lado por Cornejo Polar y otros formadores de la Crí-
tica Literaria Latinoamericana. De esta manera según Patricia D’Allemand:
10 Aunque resulta conocida la creación del término Weltliteratur por Goethe, es la Escuela de
Fráncfort la primera en anunciar la globalización de las artes por la reproducción mecánica y
la magnificación de la cultura de masas.
11 En el sentido que le da Badiou: «un inexistente que adquiere un valor existencial máximo»
(2010, p. 87). Es decir algo previamente no existente que se genera por una mutación en
exceso.
12 A este respecto cabe notar cuánto se parecen entre sí un joven de clase media educado
en Lima y uno norteamericano (también de clase media) y otro holandés o turco o israelita,
(también de clase media), y cómo comparten el gusto por música muy similar, arte muy
similar, literatura muy similar.
Desde el Sur | Volumen 10, número 1 225
Carlos Manuel Arámbulo López
Para Sarlo lo específico latinoamericano, y en particular argentino,
no está en la supuesta preservación de tradiciones intocadas por lo
foráneo y por ello portadoras de «lo nacional». Por el contrario, Sar-
lo parte de la premisa que el campo intelectual argentino moderno
(todo él y no solo una «élite extranjerizante») está de hecho articula-
do al campo internacional y que ello implica su necesario contacto
con prácticas y discursos importados (2001, p. 163).
De esta forma, el desplazamiento físico, ya desde el periodo moderno,
no es más la única posible migración; se abre la posibilidad de convertirse
en migrante cultural simplemente abriéndose a la nueva estética y a sus
requerimientos de mercado. Si lo analizamos desde la perspectiva de los
teóricos de la escuela de la recepción, entenderemos que lo que ha suce-
dido y viene sucediendo es el triunfo del horizonte de expectativas13.
Esta descripción, en su brevedad y simpleza, describe la lógica cultural
asumida por Vargas Llosa en lo que Oviedo (1982) y García-Bedoya (2012),
por razones diferentes, definen como el segundo periodo de la novelís-
tica de Vargas Llosa; García-Bedoya lo llama posvanguardista, mientras
nosotros preferimos nominarlo como posmoderno, ya que cumple no
solamente con el requisito estético, también lo es en sentido ideológico y
retórico. Esta operación es posible solo si se asume la lógica de la migra-
ción que reconoce la necesidad de asumir esa cultura Otra para sobrevivir
en ella, esa estética Otra para crear dentro de ella, esa sensibilidad Otra
para participar de ella. El sujeto posmoderno sería, por definición, un su-
jeto migrante cultural, es ese sujeto definido por Bhabha (2002) como el
que sobrevive «in between», en el espacio intermedio que cada vez es más
indefinido porque ya no es el de una cultura o estética del Otro vecino; es
una cultura o estética global que genera ciudadanos del mundo.
Posmodernidad migrante y el problema de la apropiación
cultural
El fenómeno de la migración, por lo tanto, ya no es solo un camino de
ida desde la periferia haca el centro. La movilidad y relatividad de los fenó-
menos culturales han desarrollado un mundo sin punto fijo en el cual los
movimientos físicos y cognitivos se dan en doble sentido. Ya no es preciso
desplazarse al centro, a la metrópoli, para participar de su cultura. Del mis-
mo modo, la cultura de la metrópoli ya no necesita del desplazamiento
13 El horizonte de expectativas es un concepto difundido por Hans Robert Jauss, importante
autor de la Estética de la recepción. Lo tomó de Gadamer y se define como el sistema de ideas
y experiencias que el público pone en funcionamiento al momento de la lectura. Es una
preexistencia aplicada a la lectura que condiciona la recepción favorable o la extrañeza del
público ante un texto dado, según este se ajuste, o no, a lo que «se espera».
226 Desde el Sur | Volumen 10, número 1
El sujeto migrante posmoderno en la literatura-mundo
físico de representantes que actúen como embajadores culturales. La
multiculturalidad está en el aire y se transmite masivamente a través de
radio, prensa, televisión, cine e imprenta.
Para participar de esta cultura global, la migración cognitiva consiste
en la adopción de las normas de la nueva estética, en el acogimiento de su
retórica. En textos migrantes, en textos compuestos por sujetos que han
realizado el trayecto ideológico, estético, retórico que los define como su-
jetos migrantes posmodernos, las huellas del cruce de retórica son tan
visibles como aquellas del personaje don Sebastián en El zorro de arriba y
el zorro de abajo citado por Cornejo Polar.
En el caso de un autor del posboom como Vargas Llosa, dentro de un
corpus de textos notoriamente posmodernos (corpus que se inicia en
Pantaleón y las visitadoras de 1977 y llega hasta hoy, 2018), encontramos
momentos de recurrencia al antiguo código. Un ejemplo es el de lo que
Oviedo llamó los vasos comunicantes, momentos en los cuales la narra-
ción une dos conversaciones que se dan en tiempos distintos en un solo
flujo por un mecanismo metonímico que hace semejantes dos discursos
diferentes que nacen de un hecho del pasado. Uno se ancla en el mismo
pasado y otro se construye como referencia al mismo desde el presente
de la narración. Este recurso, síntoma del proceso de cruce de retóricas, se
hace visible, por ejemplo, en Lituma en los Andes cuando Tomasito narra
su romance con Mercedes, «Mechita».
—¿Y ahora qué va a pasar cuando lleguemos a Lima? —preguntó
Mercedes.
—Nos iremos a vivir juntos.
—O sea que ya lo decidiste, tú solito.
—Bueno, si quieres nos casamos.
—Eso se llama ir rápido —lo interrumpió Lituma—. ¿Iba en serio
eso de casarse?
—¿Por la iglesia, con velo y vestido blanco? —preguntó Merce-
des, intrigada (Vargas Llosa, 1993, p. 126).
La inclusión en un texto de narratividad lineal, con estructura en la
cual los sucesos de las tres líneas argumentales no son confluyentes, ya
que las relativas a la violencia senderista funcionan como viñetas, acen-
tos para iluminar la situación actual de un personaje, de un mecanismo
de diálogo que hace recordar los procedimientos habituales en novelas
como Conversación en La Catedral (Vargas Llosa, 1987), se perciben como
una pervivencia, una reedición del repertorio propio de la época vanguar-
dista en una obra ideológicamente posmoderna y con muchas deudas
formales con la posmodernidad como retórica.
Desde el Sur | Volumen 10, número 1 227
Carlos Manuel Arámbulo López
La apropiación cultural reproduce, de esta forma, los mecanismos de
la transculturación, en la cual el sujeto influye y es influido, participa de
la cultura dominante llevando en su migración las huellas de su saber
periférico. Paradójicamente, este saber periférico, de un mundo que no
se agota con una mirada y que se presenta como un cuestionamiento de
nuestra identidad, nació del repertorio de la vanguardia europea de inicios
de siglo (Dujardin, Joyce, Proust), pero retornó a Europa como una apro-
piación reformulada. El locus de enunciación le dio un estatuto diferente
en un determinado momento histórico; en esta migración posmoderna, la
experiencia de la migración se vive a través del locus de enunciación, un
lugar que está dejando de ser periférico para constituirse en global.
Conclusiones
1. La posmodernidad implica la formación de una matriz estético-cultu-
ral global que fue anticipada en los escritos de los fundadores de la
Escuela de Fráncfort.
2. La condición hegemónica de la estética-cultura posmoderna es sus-
tentada por el colonialismo del saber y en el campo literario asume la
forma de literatura-mundo.
3. La posmodernidad configura un nuevo sujeto migrante cultural para
el cual no es requisito excluyente la migración física; basta con inte-
grarse a la estética dominante para devenir un migrante cultural.
4. La novelística de ciertos autores que se integran a la literatura-mundo
demuestra cómo el proceso de migración cultural supone una trans-
culturación que hace posible reconocer huellas de la estética original
en las obras que participan de la estética posmoderna.
5. En el caso de Mario Vargas Llosa, existe un periodo de su narrativa sig-
nado por la asimilación de la estética posmoderna.
228 Desde el Sur | Volumen 10, número 1
El sujeto migrante posmoderno en la literatura-mundo
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Arguedas, J. M. (1987). El zorro de arriba y el zorro de abajo. Lima: Editorial
Horizonte.
Badiou, A. (2010). Segundo manifiesto por la filosofía. Buenos Aires: Manan-
tial.
Bhabha, H. (2002). El lugar de la cultura. Buenos Aires: Manantial.
Casanova, P. (2006) La literatura como mundo. En I. Sánchez Prado (Ed.),
América Latina en la literatura mundial (pp. 63-87). Pittsburgh: Instituto In-
ternacional de Literatura Iberoamericana de la Universidad de Pittsburgh.
Cornejo Polar, A. (1983). Literatura peruana: totalidad contradictoria. Re-
vista de Crítica Literaria Latinoamericana, nro. 18, pp. 37-50.
_______________ (1995). Condición migrante e intertextualidad multi-
cultural: el caso de Arguedas. Revista de Crítica Literaria Latinoamericana,
nro. 42, pp. 101-109.
_______________ (2003). Escribir en el aire. Ensayo sobre la heterogenei-
dad sociocultural en las literaturas andinas. Lima y Berkeley: Centro de Es-
tudios Literarios Antonio Cornejo Polar y Latinoamericana Editores.
D’Allemand, P. (2001). Hacia una crítica cultural latinoamericana. Lima y
Berkeley: Centro de Estudios Literarios Antonio Cornejo Polar y Latinoa-
mericana Editores.
García-Bedoya, C. (2012). Posmodernidad narrativa en América Latina. En
Indagaciones heterogéneas. Estudios sobre literatura y cultura (pp. 113-126).
Lima: Grupo Pakarina.
Horkheimer, M. y Adorno, T. (1988). Dialéctica del iluminismo. Buenos Aires:
Sudamericana.
Jameson, F. (2012). Posmodernismo: La lógica cultural del capitalismo avan-
zado. Vol. 1. Buenos Aires: La Marca Editora.
Oviedo, J. M. (1982). Vargas Llosa: la invención de una realidad. Barcelona:
Seix Barral.
Quijano, A. (2003). Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Lati-
na. En E. Lander (Comp.), La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias
sociales. Perspectiva latinoamericanas (pp. 201-246). Buenos Aires: Consejo
Latinoamericano de Ciencias Sociales.
Rama, Á. (1988). La ciudad letrada. Montevideo: Arca.
Said, E. (2008). El mundo, el texto y el crítico. Barcelona: DeBolsillo.
Sarlo, B. (1994). Escenas de la vida posmoderna. Buenos Aires: Ariel.
Vargas Llosa, M. (1987). Pantaleón y las visitadoras. Barcelona: Seix Barral.
Desde el Sur | Volumen 10, número 1 229
Carlos Manuel Arámbulo López
_______________ (1969). Conversación en La Catedral. Barcelona: Seix
Barral.
_______________ (1993). Lituma en los Andes. Barcelona: Planeta.
Wallerstein, I. (1974-1989). The Modern World-System, 3 vol. Nueva York:
Academic Press Inc.
Recepción: 10/03/2018
Aceptación: 9/04/2018
230 Desde el Sur | Volumen 10, número 1
También podría gustarte
- Animales de La Costa Sierra y SelvaDocumento6 páginasAnimales de La Costa Sierra y SelvaSaul L. Torres100% (2)
- Interculturalidad y sujeto migrante en la poesía de Vallejo, Cisneros y WatanabeDe EverandInterculturalidad y sujeto migrante en la poesía de Vallejo, Cisneros y WatanabeAún no hay calificaciones
- Sas. Sociedad Por Acciones Simplificada. 2019. Alejandro RamirezDocumento402 páginasSas. Sociedad Por Acciones Simplificada. 2019. Alejandro RamirezMacarena Soledad Benegas100% (1)
- Mundos (casi) imposibles: Narrativa postmoderna mexicanaDe EverandMundos (casi) imposibles: Narrativa postmoderna mexicanaAún no hay calificaciones
- Texto Del Estudiante Sociales 6to EgbDocumento112 páginasTexto Del Estudiante Sociales 6to EgbLisseth Vera100% (1)
- El maíz se sienta para platicar: Códices y formas de conocimiento nahuaf, más allá del mundo de los librosDe EverandEl maíz se sienta para platicar: Códices y formas de conocimiento nahuaf, más allá del mundo de los librosCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Activi BoomDocumento19 páginasActivi BoomIris CaramésAún no hay calificaciones
- Resumen Michelini - BanfiDocumento35 páginasResumen Michelini - BanfiBRUNO MoralesAún no hay calificaciones
- CUESTIONARIO DE HISTORIA 6º Primer BloqueDocumento2 páginasCUESTIONARIO DE HISTORIA 6º Primer BloqueDiego HR100% (3)
- El Papel de La Crítica Literaria en El Ordenamiento de Las Configuraciones Del Discurso Literario (1880-1900) - Hacia Una Historia de La Literatura ColombianaDocumento35 páginasEl Papel de La Crítica Literaria en El Ordenamiento de Las Configuraciones Del Discurso Literario (1880-1900) - Hacia Una Historia de La Literatura ColombianaAnonymous VS7QyINhAún no hay calificaciones
- David Sobrevilla - Transculturacion y HeterogeneidadDocumento17 páginasDavid Sobrevilla - Transculturacion y HeterogeneidadGio Iu100% (1)
- Pruebas de EvocaciónDocumento10 páginasPruebas de EvocaciónDayana PalaciosAún no hay calificaciones
- Entender La Postmodernidad Literaria UnaDocumento10 páginasEntender La Postmodernidad Literaria UnaAle RuizAún no hay calificaciones
- Nuevos hispanismos: Para una crítica del lenguaje dominanteDe EverandNuevos hispanismos: Para una crítica del lenguaje dominanteAún no hay calificaciones
- El Reggaetón y Su Reflejo Cultural de Lo PuertorriqueñoDocumento159 páginasEl Reggaetón y Su Reflejo Cultural de Lo PuertorriqueñoZofia KrasińskaAún no hay calificaciones
- Literatura y Globalizacion La NarrativaDocumento40 páginasLiteratura y Globalizacion La NarrativaMare NadlerAún no hay calificaciones
- Ejercicios de Recapitulación Miosotis Beltré B. EO-8865Documento42 páginasEjercicios de Recapitulación Miosotis Beltré B. EO-8865SANTA DIONEIDA Báez franco100% (1)
- Proyecto de Investigación - Fernández Juan CruzDocumento33 páginasProyecto de Investigación - Fernández Juan CruzJuan Cruz FernándezAún no hay calificaciones
- ReseñaDocumento2 páginasReseñaJj TapiaAún no hay calificaciones
- La Literatura Como SistemaDocumento20 páginasLa Literatura Como SistemaCésar González OchoaAún no hay calificaciones
- Literatura Latinoamericana UNLP ProgramaDocumento17 páginasLiteratura Latinoamericana UNLP ProgramaRosa rosaAún no hay calificaciones
- Operaraciones Alrededor de La Tradición: Un Enfoque Antropológico-LiterarioDocumento29 páginasOperaraciones Alrededor de La Tradición: Un Enfoque Antropológico-LiterarioJuan Cruz FernándezAún no hay calificaciones
- Lopez Pellisa Teresa 2021 Prologo RecorrDocumento25 páginasLopez Pellisa Teresa 2021 Prologo RecorrFaustine33Aún no hay calificaciones
- Ajos y ZafirosDocumento7 páginasAjos y ZafirosAxel CevallosAún no hay calificaciones
- De Oralitura Al EtnotextoDocumento17 páginasDe Oralitura Al EtnotextoDanita ArmeroAún no hay calificaciones
- Aportaciones Teóricas de Los Estudios Culturales LatinoamericanosDocumento68 páginasAportaciones Teóricas de Los Estudios Culturales LatinoamericanosAye z.Aún no hay calificaciones
- CORNEJO POLAR ReseñaDocumento4 páginasCORNEJO POLAR ReseñaBárbara Dávila RaffoAún no hay calificaciones
- Laserna. Lit Hispanoamericana I. Trabajo FinalDocumento16 páginasLaserna. Lit Hispanoamericana I. Trabajo FinalRochi LasernaAún no hay calificaciones
- Decolonialidad y PoscolonialidadDocumento21 páginasDecolonialidad y PoscolonialidadOscar Contreras VelascoAún no hay calificaciones
- 2021 Ensayobibliogrfico JA - Gzlez.alcantud Liter-AntropologaDocumento12 páginas2021 Ensayobibliogrfico JA - Gzlez.alcantud Liter-AntropologaISABEL MARÍA VILLAMOR TEJEDORAún no hay calificaciones
- Tomassini Graciela-Stella Maris Colombo - Las Poéticas de La MinificciónDocumento5 páginasTomassini Graciela-Stella Maris Colombo - Las Poéticas de La MinificciónAna KareninaAún no hay calificaciones
- Culturas Críticas de MontaldoDocumento13 páginasCulturas Críticas de MontaldoMaría Graciela DemaestriAún no hay calificaciones
- Nuevas Perspectivas en Los Estudios Literarios Coloniales HispanoamericanosDocumento19 páginasNuevas Perspectivas en Los Estudios Literarios Coloniales HispanoamericanoslinaAún no hay calificaciones
- 2574-Texto Del Artículo-5345-1-10-20131015Documento6 páginas2574-Texto Del Artículo-5345-1-10-20131015hodilegeq-5170Aún no hay calificaciones
- Decolonialidad - 03 - LagosDocumento16 páginasDecolonialidad - 03 - LagosBillAún no hay calificaciones
- (Ángel Héctor Gómez Landeo) Ángel Gómez - Reflexiones Sobre Literatura Peruana y Amazónica. Una Aproximación A La Cosmovisión Andino-Amazónica-Editorial San Marcos (2010)Documento93 páginas(Ángel Héctor Gómez Landeo) Ángel Gómez - Reflexiones Sobre Literatura Peruana y Amazónica. Una Aproximación A La Cosmovisión Andino-Amazónica-Editorial San Marcos (2010)walterbirchmeyer2023Aún no hay calificaciones
- Trabajo - La Cosmovisión Transcultural en La Obra de Juan RulfoDocumento8 páginasTrabajo - La Cosmovisión Transcultural en La Obra de Juan RulfomilagrosbenitezAún no hay calificaciones
- Cultura Popular y Poesía Narrativa MedievalDocumento12 páginasCultura Popular y Poesía Narrativa Medievalfedericoasiss_26Aún no hay calificaciones
- Que - Es - La - Literatura - Latinoamericana. Clases 2021Documento8 páginasQue - Es - La - Literatura - Latinoamericana. Clases 2021Ludmila IsaurraldeAún no hay calificaciones
- Desterritorialización y LiteraturaDocumento11 páginasDesterritorialización y LiteraturaIsabel GonzálezAún no hay calificaciones
- Palabra Literatura y CulturaDocumento14 páginasPalabra Literatura y CulturaAlexander VélezAún no hay calificaciones
- La Literatura Como SistemaDocumento34 páginasLa Literatura Como SistemaJuan PobleteAún no hay calificaciones
- 2565-Texto Del Artículo-8278-1-10-20160225Documento9 páginas2565-Texto Del Artículo-8278-1-10-20160225Sam LouiseAún no hay calificaciones
- Apuntes 4 - Crítica PostcolonialDocumento4 páginasApuntes 4 - Crítica Postcolonialignacia guzmanAún no hay calificaciones
- Variaciones Alrededor de Nada Reflexiones en Torno A La Obra de Jaime Jaramillo Escobar (X-504)Documento58 páginasVariaciones Alrededor de Nada Reflexiones en Torno A La Obra de Jaime Jaramillo Escobar (X-504)Lokiyoo MakyAún no hay calificaciones
- Kelly El Giro Cultural en La Investigación HistóricaDocumento2 páginasKelly El Giro Cultural en La Investigación HistóricaHernan MorlinoAún no hay calificaciones
- FOLKLOREDocumento10 páginasFOLKLOREGloria Maza Oscco100% (1)
- M 2011 Maritza Johanna A Saavedra GalindoDocumento10 páginasM 2011 Maritza Johanna A Saavedra GalindolatinoamericanosAún no hay calificaciones
- UvietaDocumento18 páginasUvietaWilsonFsAún no hay calificaciones
- ADORNO, Nuevas Perspectivas en Los Estudios Literarios Coloniales HispanoamericanosDocumento19 páginasADORNO, Nuevas Perspectivas en Los Estudios Literarios Coloniales HispanoamericanosJaime AlvadoAún no hay calificaciones
- Graciela MagliaDocumento25 páginasGraciela Magliamjramirezv20Aún no hay calificaciones
- 2103 5896 1 PBDocumento25 páginas2103 5896 1 PBNatalia GinzoAún no hay calificaciones
- El Rol Del Académico y El Proceso de Reindigenización MuiscaDocumento9 páginasEl Rol Del Académico y El Proceso de Reindigenización MuiscaCesar SanchezAún no hay calificaciones
- Vitulli (2010) Soberbia Derrota. Imitación en El Apologético de Espinosa Medrano y La Autoridad Letrada CriollaDocumento18 páginasVitulli (2010) Soberbia Derrota. Imitación en El Apologético de Espinosa Medrano y La Autoridad Letrada Criollaabrah-cadabrahAún no hay calificaciones
- MARGARITA Cosmovision Inca en La Trama Del OllantayDocumento19 páginasMARGARITA Cosmovision Inca en La Trama Del OllantayMaria Margarita100% (1)
- Articulo Manuel FernandezDocumento29 páginasArticulo Manuel FernandezFrancisco SimonAún no hay calificaciones
- Libro de Resumenes Congreso Caribe 2018Documento90 páginasLibro de Resumenes Congreso Caribe 2018Carlos AguirreAún no hay calificaciones
- Noticias Del Diluvio, Mónica Marinone/Gabriela TineoDocumento5 páginasNoticias Del Diluvio, Mónica Marinone/Gabriela Tineorosalia_baltar5769Aún no hay calificaciones
- La Filosofía Del BarrocoDocumento20 páginasLa Filosofía Del BarrocoJose Antonio CortinasAún no hay calificaciones
- Antropología PoéticaDocumento17 páginasAntropología PoéticaGabriel Amaru Castillo LopezAún no hay calificaciones
- Resumen Descolonialidad para NiñosDocumento4 páginasResumen Descolonialidad para NiñosFelipe Alejandro González CisternasAún no hay calificaciones
- La Formacion de La Tradicion Literaria en El Peru PDFDocumento6 páginasLa Formacion de La Tradicion Literaria en El Peru PDFLuis ApazaAún no hay calificaciones
- Nuevas Perspectivas en Los Estudios Literarios Coloniales HispanoamericanosDocumento19 páginasNuevas Perspectivas en Los Estudios Literarios Coloniales HispanoamericanosLUIS ALBERTO VALLADARESAún no hay calificaciones
- TEMA 1. Definición de Literatura. Sus FuncionesDocumento6 páginasTEMA 1. Definición de Literatura. Sus FuncionesAntonio GarcíaAún no hay calificaciones
- Poesía Autoetnográfica de Pedro Alonzo RetamalDocumento14 páginasPoesía Autoetnográfica de Pedro Alonzo RetamalRita BritezAún no hay calificaciones
- Andres Ibarra Cordero - Los Estudios Literarios en Tiempos de CrisisDocumento4 páginasAndres Ibarra Cordero - Los Estudios Literarios en Tiempos de CrisisDavid OssabaAún no hay calificaciones
- MARIÑO, Paula - Trabajo FinalDocumento20 páginasMARIÑO, Paula - Trabajo FinalPaula MariñoAún no hay calificaciones
- Pensar América Latina desde la literatura: Relación con los otros y reconstrucción de lo que somos y seremos en Terra nostra de Carlos FuentesDe EverandPensar América Latina desde la literatura: Relación con los otros y reconstrucción de lo que somos y seremos en Terra nostra de Carlos FuentesAún no hay calificaciones
- Informe de Lectura AmericaDocumento2 páginasInforme de Lectura AmericaAlmendra Mandorla Espinoza RiveraAún no hay calificaciones
- Cine LatinoamericanoDocumento119 páginasCine LatinoamericanoErnesto GarcíaAún no hay calificaciones
- LIBRO LAGUNA DE URAO MONUMENTO NATURAL EN MENGUA - Guerrero ContrerasDocumento100 páginasLIBRO LAGUNA DE URAO MONUMENTO NATURAL EN MENGUA - Guerrero ContrerasOmar Antonio GuerreroAún no hay calificaciones
- PDF 24Documento51 páginasPDF 24Arcis2.5Aún no hay calificaciones
- Atlas de UrabáDocumento188 páginasAtlas de UrabáAlfredo Jaramillo VelezAún no hay calificaciones
- 2022-2023 FormatoDocumento3 páginas2022-2023 FormatoWilsonAún no hay calificaciones
- Gary Nash - La Historia Prohibida de Los Estados Unidos MestizosDocumento30 páginasGary Nash - La Historia Prohibida de Los Estados Unidos MestizosHortensio RoselinoAún no hay calificaciones
- 5) Primer ViajeDocumento2 páginas5) Primer ViajeTadeo Sambrenil NovalAún no hay calificaciones
- Jie Guo - The Political Economy of China-LatAm Relations130-135.en - EsDocumento6 páginasJie Guo - The Political Economy of China-LatAm Relations130-135.en - EsDAYANNE VIANEY CENTTI DUEÑASAún no hay calificaciones
- Resistencia IndígenaDocumento15 páginasResistencia IndígenaANAAún no hay calificaciones
- El Uruguay en América 4ºDocumento2 páginasEl Uruguay en América 4ºMarcela NazzariAún no hay calificaciones
- Chernilo, Mascareño-Universalismo, Particularismo, Sociedad MundialDocumento30 páginasChernilo, Mascareño-Universalismo, Particularismo, Sociedad MundialNicolás AngelcosAún no hay calificaciones
- Pensamiento Historiográfico Mexicano Del Siglo XX. La Desintegración Del Positivismo (1911-1935)Documento39 páginasPensamiento Historiográfico Mexicano Del Siglo XX. La Desintegración Del Positivismo (1911-1935)MonjoCraft 333Aún no hay calificaciones
- Interes Geopolitico de EE - UU. en AmericaDocumento3 páginasInteres Geopolitico de EE - UU. en AmericaCaal RosaAún no hay calificaciones
- GD Geo America para PensarDocumento16 páginasGD Geo America para PensardiablohunoAún no hay calificaciones
- Venezuela PotenciaDocumento2 páginasVenezuela PotenciajonAún no hay calificaciones
- Secuencia #1 de 6º.amèrica. Ciencias SocialesDocumento10 páginasSecuencia #1 de 6º.amèrica. Ciencias SocialescarozubianiAún no hay calificaciones
- Teoria Del 'Poblamiento AmericanoDocumento11 páginasTeoria Del 'Poblamiento AmericanoShoy Cruz RomuchoAún no hay calificaciones
- IzadaDocumento3 páginasIzadajohamaldonadobAún no hay calificaciones
- Origen y Caracteristicas de La Epica Prehispanica.Documento2 páginasOrigen y Caracteristicas de La Epica Prehispanica.isaac garrido0% (1)
- Teorías Del Poblamiento Americano - HanamilleDocumento6 páginasTeorías Del Poblamiento Americano - HanamilleMercedes Angelica Bayona FloresAún no hay calificaciones