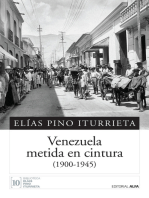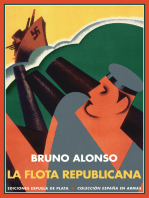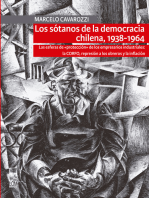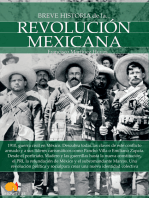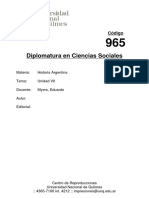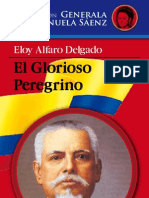Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Estudio Preliminar Resume
Cargado por
Piintuu Woods0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
17 vistas8 páginasTítulo original
ESTUDIO PRELIMINAR RESUME
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
17 vistas8 páginasEstudio Preliminar Resume
Cargado por
Piintuu WoodsCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 8
ESTUDIO PRELIMINAR
El término Caudillo en el vocablo político de los adictos a la revolución pasó pronto
a cubrir aproximadamente el área de sentido que bajo el Antiguo Régimen, había
cubierto el de tirano, reservado ahora al gobernante despótico; aludía a quien
detentaba un poder no apoyado en títulos legítimos, y durante la década de 1810
iba a ser usado sobre todo por quienes ocupaban la cumbre del nuevo Estado
para designar a quienes estaban sustrayendo al control efectivo de éste áreas
cada vez mayores de su territorio. Ese uso le agregó dos connotaciones nuevas,
ambas negativas: el caudillo aparecía contaminado del primitivismo frecuente en
las comarcas marginales en que afincaba su influjo, y su surgimiento oponía un
grave obstáculo a la organización de un Estado nacional. Durante la primera
década revolucionaria, la noción de caudillo evocaba la de montonera; y una y otra
referían a los episodios en que fuerzas reclutadas localmente y comandadas por
jefes ajenos al cuerpo de oficiales regulares, deshacían a las enviadas a su
persecución por el gobierno central, preparando así el terreno para el derrumbe
final de éste a consecuencia de la derrota del ejército nacional por los caudillos
delas nuevas provincias litorales. El espacio que el derrumbe del Estado central
había dejado vacío iba a ser llenado por un conjunto de provincias que seguían
proclamándose unidas, pero sólo reconocían como lazo común a todas el implícito
en la delegación de las relaciones exteriores a la recién creada de Buenos Aires,
que había heredado el aparato administrativo y la mayor parte de los recursos
fiscales del disuelto Estado central. La apertura a la vez esperanzada y paciente
hacia un futuro que se esperaba marcado por el ascenso hacia formas cada vez
menos imperfectas de vida institucional y cívica iba a ser cruelmente
decepcionada cuando las reacciones a una tentativa de restaurar el Estado central
por obra de un nuevo Congreso Constituyente abrieron una nueva era de guerras
civiles. Para las elites porteñas que lo habían apostado todo a esa frustrada
restauración, los responsables de su fracaso eran de nuevo los caudillos. Pero
ahora la palabra no designa ya al mismo actor político que en la década anterior.
En esta nueva encarnación, los caudillos no eran ya jefes rebeldes de fuerzas
irregulares, sino magistrados acusados de reducir a las instituciones de la
república liberal a una cobertura para un sistema de gobierno que les aseguraría
el goce vitalicio del poder absoluto. En la década de 1840, cuando los adversarios
del dominio caudillesco tenían razones para tener definitivamente bloqueado el
camino del futuro, esas indagaciones iban a dar fruto tanto en el máximo clásico
del ochocientos que será Facundo, cuanto en otro clásico más secreto, las
Memorias póstumas del brigadier general José M. Paz , que verían la luz en 1855.
Aunque la imagen del caudillo que tratan las memorias de Paz pone en primer
plano la esfera militar, ello no le impide buscar una explicación de su surgimiento,
que la excede con mucho. El equilibrio entre opuestas tendencias (campo/ciudad,
plebe/gente principal, provincias/capital) fue roto por el influjo del“protoanarquista”,
el “protofederal, el archicaudillo” Artigas. En la visión de Paz, la guerra de
independencia marcó el momento en el que las minorías ilustradas de las
ciudades y las masas ignorantes de la campaña se descubrieron movidas por
aspiraciones incompatibles y tomaron caminos opuestos. La imagen que Paz
construye del surgimiento de los caudillos, es una en que la dimensión militar
relega a todas las demás a un segundo plano. Ello lo lleva muy cerca de proponer
una explicación monocausal de ese proceso, que vendría a ubicarse en el polo
opuesto a la tanto más compleja que se despliega en Facundo
No se trata de una explicación multicausal del enigma argentino, sino la
integración de todos los elementos que ella evoca en una visión holística de un
país dividido contra sí mismo, que pondrá su foco en esa división misma, cuya
clave descubre en la coexistencia de dos modos de vida colectiva
irreductiblemente distintos; el de la ciudad, que viven la del siglo XIX, y el de las
campañas en el que sobrevive el siglo XII. Pese a lo mucho que separa la visión
de Paz de la más influyente de Sarmiento, también tienen rasgos comunes. El
más obvio es que ambas adoptan una visión fuertemente dicotómica de la realidad
argentina. Coinciden además en asignar ciertos rasgos a los bandos opuestos:
campaña y ciudad, y el modo en que una y otra reaccionan frente a la exigencia
democrática. Mientras la revolución quería separar con su tajo pasado y presente,
la perspectiva de Paz introduce una implícita separación espacial, antes que
temporal, entre los campos opuestos, que en Sarmiento se hace del todo explícita.
La imagen del conflicto que esboza Paz y despliega Sarmiento debe acaso más
que a las sugestiones del momento en que fue formulada, al lugar que el origen de
ambos ha comenzado por asignarles en una sociedad en revolución. Uno y otro
tienen sus raíces en el interior que estaba siendo excluidos de los efectos
dinámicos de la apertura mercantil. Ambos eran vástagos de las elites urbanas de
las tierras de antigua colonización, para las cuales la quiebra del Antiguo Régimen
iba a tener consecuencias más graves que para las de Buenos Aires y el Litoral.
Tanto para Paz como para Sarmiento, los caudillos son esos nuevos actores
sociales capaces de tomar a su cargo las nuevas funciones de intermediación que
habían desempeñado las elites letradas, y ello explica que propongan
simultáneamente dos imágenes de su surgimiento que en el contexto del interior
son complementarias. Por una parte, el triunfo de los caudillos se les aparece
como el de la aspiración igualitaria; por otra parte, ese triunfo se les presenta a la
vez como una modificación en el equilibrio interno a la elite que había ocupado la
cumbre de esa sociedad. El lugar institucional del caudillo es el de comandante de
la campaña, pero el ejercicio que éste hace de su autoridad extiende a toda una
provincia el muy tradicional del juez, heredero revolucionario de los magistrados
designados para los distritos de la campaña por los cabildos. Desde esta
perspectiva, lo que había podido parecer una irrupción del caos en un mundo
ordenado no es sino la incorporación al esquema institucional de una dimensión
antes preterida del orden efectivamente existente, y lo que había sido visto como
una explosión de la selvática rebeldía que supuestamente anidaba en las masas
rurales, puede ser reconocido como un testimonio de la docilidad que aun en
situaciones extremas esas masas mantienen frente a la autoridad que siempre las
ha gobernado. Esos caudillos que han surgido como protagonistas gracias a la
eficacia con que desempeñaron el papel de rayos de la guerra n o podrán
conservar ese lugar protagónico una vez que haya sido dejada atrás la crisis en
cuyo marco lo asumieron: en 1821 F. Ramírez no sobrevivirá a su intento de
extender su predominio militar al oeste del Paraná; ya antes de su muerte, F.
Quiroga habrá sido marginado de ese Interior que ha sido teatro de sus victorias.
Otro linaje de caudillos va a poblar la escena abandonada por los señores de la
guerra; el más encumbrado de ellos será Estanislao López, que luego de 1820
hará del acuerdo con Buenos Aires la piedra angular de la política de Santa Fe.
Tanto Paz como Sarmiento registran esa transición hacia un distinto perfil de
caudillo. Paz ve aparecer en todas partes a figuras que pueden sobrevivir por
décadas a todas las asechanzas gracias a su cautela y al virtuosismo con que
practican el doble juego. En la cumbre de la jerarquía caudillesca encuentra a
Felipe Ibarra, que a su muerte habrá gobernado por tres décadas a Santiago del
Estero. Si ese es el caudillo en el poder, el que aún no ha llegado a la cumbre está
admirablemente representado por Manuel López. Cuando Paz escribe sus
Memorias, Manuel López es gobernador de Córdoba impuesto en ese cargo por
Rosas, que encuentra en su mediocridad y extrema cautela la mejor garantía de
una lealtad que sólo comenzará a flaquear cuando el pronunciamiento de Urquiza
inspire de nuevo dudas sobre el futuro del régimen rosista. Sarmiento incluyó en
Recuerdos de Provincia un retrato más acabado del tipo de caudillo ubicado en el
polo opuesto de Ramírez o Facundo. Es Nazario Benavides, gobernador de San
Juan. En el retrato de Benavides se hace del todo explícita una visión alternativa
no sólo del caudillo sino de los rasgos subyacentes de la realidad argentina que
hacen empresa desesperada desarraigarlo de la escena política. Lejos de
significar una anomalía, el predominio de los caudillos no es sino la adecuación
del marco institucional a una Argentina oculta, mejor arraigada que la única antes
visible en las realidades profundas del país. Esta conclusión ofrece algunos
corolarios tranquilizadores: el caudillo como reemplazante del orden con el caos
ha sido tan sólo una presencia fugaz, consecuencia y no causa de las crisis que
los proyectaron al centro de la escena, y junto con él abandona la escena la
montonera. En suma, no hay ya lugar para ningún retorno a crisis como la de1820,
en que fueron las fuerzas irregulares del Litoral las que terminaron de destruir al
Estado revolucionario. Lo mismo es válido para los caudillos; la extinguida estirpe
de los señores de la guerra ha dejado libre la escena para esos “caudillos mansos”
que después de tanta guerra a anda aspiran más que a una vida tranquila para
ellos como para sus gobernados, pero saben que sólo pueden asegurarla al precio
de mantener una lealtad por encima de toda duda hacia el jefe nacional del
federalismo. Puesto que ahora los caudillos están presentes en ambos bandos de
lucha, su presencia no define a ninguno de ellos. En un cuarto de siglo se han
transformado en un elemento permanente del paisaje político argentino y la noción
de que es preciso desarraigarlos cede el paso a otra que reconoce en los
“caudillos mansos” a los árbitros capaces de poner fin al inveterado conflicto
político argentino. Pero cuando el poder de Rosas sucumbe frente a la alianza del
menos manso de esos caudillos y el imperio brasileño, el mismo arte político que
los había mantenido en lealtad a Rosas hace del repudio de al causa caída una
reacción unánime, instantánea y automática. Pero siesos caudillos habían
esperado que la caída de Rosas les habría de asegurar un goce más tranquilo del
poder, pronto iban a verse desengañados: por una década la hegemonía nacional
que esa caída ha dejado vacante va a ser disputada por dos rivales, lo que de
nuevo los obligará a apostar a ciegas frente a un futuro incierto. A lo largo de esa
década se enfrentaran el caudillo entrerriano, que preside la Confederación, y la
derrotada Buenos Aires, que espera obtener el desquite haciendo suya la causa
de los adversarios del poder caudillesco en las provincias confederadas. En 1861,
Urquiza, al precio de aceptar como definitiva una derrota nada abrumadora, salva
su base entrerriana, desde la que cree posible intentar en el futuro una eventual
reconquista pacífica de la primera magistratura bajo la bandera del federalismo. El
coronel Paunero que al frente de una reducida expedición porteña marcha sobre el
Interior, encuentra difícil hacerlo al ritmo de la revolución liberal que avanza en
todas partes frente a adversarios que prefieren ceder el terreno sin combate. El
ejército regular liberal tuvo un papel decisivo en el triunfo liberal, en parte gracias
al temor que su brutalidad despertaba. Pero ese ejército no había repudiado del
todo la herencia de la montonera. Una vasta conmoción pareció volver a poner
todo en entredicho: entre 1866 y 1868 una guerra civil intermitente recorrió como
fuego de paja todo el Interior, desde Cuyo hasta la frontera boliviana. Lo que
empujaba al terreno de la violencia a la vigorosa resaca federalista eran las
exacciones gravosas, impuestas ahora como con secuencia de la Guerra de la
Triple Alianza. ¿La revolución de los colorados del Interior fue en efecto la última
montonera? Sí, en el sentido de que ya no se conocería otra guerra civil que
reservara un papel para esas fuerzas irregulares. Pero por otra parte ya en ella la
montonera deja paso a otro linaje de fuerzas irregulares, que reunían a hombres
de muy variados orígenes geográficos bajo el comando de un jefe, Felipe Varela,
que no tenía en común con el caudillo clásico el arraigo en una bien delimitada
base territorial cuyos recursos humanos y materiales ofreciesen su principal capital
material y político. Cuentan en cambio con esa base los principales adversarios
que Varela debe afrontar en el Interior: Antonino Taboada, caudillo santiagueño y
Octaviano Navarro, jefe del federalismo catamarqueño atraído a las filas liberales.
El beneficiario final será el ejército nacional, que al calor de la guerra civil se ha
instalado sólidamente en el Interior; pronto no habrá ya lugar para jefes
provinciales que combinen poder político y militar. Mientras para Mitre las crisis
sólo son accidentes en el camino que no logran torcer el rumbo de la historia
nacional, para Sarmiento esa historia misma es historia de crisis, desde que la
experiencia colonial ha hecho de la coexistencia de civilización y barbarie el
argumento central para la nación que está tratando de nacer. Gracias a Sarmiento,
el caudillo ha sido promovido a protagonista necesario en esta historia de crisis; el
proyecto de Facundo es arrebatar a éste la clave secreta de la historia nacional.
No fue suficiente el agotamiento de la fe que Mitre había depositado en el futuro
que depararía a la Argentina progresos cívicos dignos de un país que se
preparaba a emular con éxito los avances sociales y económicos de las naciones
más avanzadas, para devolver a os caudillos al centro de la memoria histórica.
Desde que el debilitamiento de esa fe comenzó a insinuarse, hacia 1880, se hizo
en cambio cada vez más frecuente buscar la clave del curso histórico argentino en
la gravitación perdurable de elementos negativos presentes ya en su punto de
partida. Así ocurre en Conflicto y armonías de las razas en América de Sarmiento ,
en El federalismo argentino de Francisco Ramos Mejía , o en La anarquía
argentina y el caudillismo , de Lucas Ayarragaray.
En 1929, el comienzo de la máxima crisis que iba a conocer el capitalismo terminó
con el orden económico mundial. La Argentina, ya radicalmente desorientada por
el derrumbe de ese mundo que hasta la víspera le había sido tan acogedor, fue la
que creyó reconocerse en la lúgubre imagen que de ella trazaba Ezequiel
Martínez Estrada, que si eliminaba el dilema de civilización o barbarie era porque
proclamaba haber descubierto en la civilización una refinada máscara de la
barbarie. Frente a ese pesimismo radical el redescubrimiento de que la historia
argentina había sido una historia de conflicto y crisis, abría por lo menos un
resquicio en ese horizonte sombrío; y por ese resquicio volvieron a invadir el
centro mismo del escenario histórico las figuras de los caudillos. Retorno no
parece ser el término para describir la primera etapa de esa mutación de la visión
histórica, porque el primero en ser convocado al centro de la escena en rigor
nunca la había abandonado; era Juan Manuel de Rosas. La disputa que se abre
en torno de la figura de Rosas es ajena a la problemática y a la temática del
caudillismo: se desata en torno de las grandes orientaciones que deben guiar a
quienes tienen en sus manos el poder nacional. Hubo así un primer revisionismo –
el de los hermanos Irazusta - que creía posible reconquistar la prosperidad perdida
con sólo que la relación con las grandes metrópolis financieras e industriales fuera
puesta en manos de gobernantes tan tenaces como Rosas en la defensa del
interés nacional. Unos años después en el Viejo Mundo la crisis cada vez más
aguda de la democracia no abre paso a ninguna nostálgica resurrección del
Antiguo Régimen, sino a la implantación de dictaduras de masas, que buscan
respuesta a la contracción brutal del comercio mundial acentuando la
autosuficiencia de sus economías nacionales. Bajo estos auspicios José María
Rosa propone una nueva versión del revisionismo, que promueve a Rosas a
paladín de la independencia económica conquistada mediante el recurso al
proteccionismo aduanero y la prohibición de exportar moneda metálica. Aunque
ese rasgo no va ya a desaparecer de la imagen revisada del rusismo, ésta seguirá
sufriendo variaciones estimuladas por otros cambios de escena. El mismo Rosa
iba a proponer varias de ellas. El paralelismo de pasado y presente iba a
mantenerse todavía cuando pareció posible que la interminable crisis argentina se
cerrase con una reconciliación general. De esa reconciliación universal esperaba
que cerrase la crisis abierta en 1930, de la que había sido y seguía siendo
protagonista el Estado nacional. Pero ese no era un desenlace universalmente
aceptado. Esto lo reflejaba la popularidad creciente de otra imagen que contaba
con menos recursos para llegar a las multitudes: era la del coronel Felipe Varela.
Culminaba de este modo un deslizamiento que había venido socavando
gradualmente la posición eminente de Rosas en el panteón de antihéroes que el
revisionismo oponía al de los héroes venerados por la historia oficial. Los
caudillos, que habían dejado huellas menos abundantes y precisas, se prestaban
mejor a ofrecer su patronazgo a las soluciones de futuro que así lo solicitaran. Si
quedaban demasiadas marcas del cuidado que Rosas había puesto en eludir
choques irreparables con Gran Bretaña para que fuese fácil hacer de él un
precursor del antiimperialismo, Felipe Varela no presentaba ese inconveniente, y
gracias a ello la última montonera pudo ser estilizada como un conflicto entre
continentes ( Ortega Peña, Duhalde ). Fue en esa horade alocadas esperanzas
que sirvió de prólogo a la más oscura en la historia nacional cuando culminó el
lento reingreso de los caudillos a la memoria colectiva. ¿Qué iba a quedar de todo
ello una vez disipadas esas esperanzas? Quizás un último paralelo de presente y
pasado, que vinculaba derrota a derrota; ese retorno de los caudillos lo había
encabezado en la hora inicial de la gran crisis del sigloXX la figura imponente de
Juan Manuel de Rosas; quien iba a cerrar la marcha cuando se columbraba ya el
desenlace de pesadilla iba a ser en cambio Felipe Varela. ¿Y qué queda ahora?
Queda un paisaje histórico tan fracturado como el del presente, que se rehúsa a
organizarse sobre el eje de ninguna de las narrativas cuya rivalidad había
espejado las que llenaron con su ruido y su furia un largo trecho del siglo XX
También podría gustarte
- Resumen - Tulio Halperin Donghi (1999) "Estudio Preliminar", en Historias de Caudillos ArgentinosDocumento3 páginasResumen - Tulio Halperin Donghi (1999) "Estudio Preliminar", en Historias de Caudillos ArgentinosReySalmon100% (1)
- Conclusión Revolución y GuerraDocumento6 páginasConclusión Revolución y GuerraAdrianoAún no hay calificaciones
- Resumen de "Revolución y Guerra" - Halperín DonghiDocumento19 páginasResumen de "Revolución y Guerra" - Halperín DonghiLuis Acosta80% (5)
- Chiaramonte LegalidadDocumento22 páginasChiaramonte LegalidadfnaltamiranoAún no hay calificaciones
- Una Nación para El Desierto ArgentinoDocumento7 páginasUna Nación para El Desierto ArgentinoNei TalentoAún no hay calificaciones
- San Martin, de Soldado Del Rey A Heroe de La NacionDocumento4 páginasSan Martin, de Soldado Del Rey A Heroe de La NacionMicael Lozano0% (1)
- Haydee Gorostegui de Torres RRESUMENDocumento25 páginasHaydee Gorostegui de Torres RRESUMENwhatwemustdoAún no hay calificaciones
- Clase Terrateniente.. (Halperin) y Caudillismo (De La Fuente)Documento3 páginasClase Terrateniente.. (Halperin) y Caudillismo (De La Fuente)Yasmin HazanAún no hay calificaciones
- Historiografia Del CaudilloDocumento11 páginasHistoriografia Del CaudilloNa0% (1)
- Resumen de Revolucion y Guerra Halperin DonghiDocumento16 páginasResumen de Revolucion y Guerra Halperin DonghiNadin VallejoAún no hay calificaciones
- El aprendizaje de la libertad: Historia del Perú en el siglo de su independenciaDe EverandEl aprendizaje de la libertad: Historia del Perú en el siglo de su independenciaCalificación: 4.5 de 5 estrellas4.5/5 (4)
- El Surgimiento Del Caudillismo Halperin DolghinDocumento29 páginasEl Surgimiento Del Caudillismo Halperin DolghinEllauchaAKD100% (1)
- Resumen - Jorge Myers (1999) ROSAS (1793-1877) "El "Nuevo Hombre Americano": Juan Manuel de Rosas y Su Régimen"Documento4 páginasResumen - Jorge Myers (1999) ROSAS (1793-1877) "El "Nuevo Hombre Americano": Juan Manuel de Rosas y Su Régimen"ReySalmonAún no hay calificaciones
- Lengua y Literatura - Civilizacion y Barbarie 5toDocumento7 páginasLengua y Literatura - Civilizacion y Barbarie 5tomari1980Aún no hay calificaciones
- Bandoleros, gamonales y campesinos El caso de la violencia en ColombiaDe EverandBandoleros, gamonales y campesinos El caso de la violencia en ColombiaAún no hay calificaciones
- Lengua y Literatura Modulo 3 FINES-52-58Documento7 páginasLengua y Literatura Modulo 3 FINES-52-58CARINA ANDREA COSCI LARICEAún no hay calificaciones
- Ayrolo y Miguez, Reconstrucción Del Orden Político Editado en Jahrbuch Für Geschichte Lateinamerikas, 49, 2012Documento16 páginasAyrolo y Miguez, Reconstrucción Del Orden Político Editado en Jahrbuch Für Geschichte Lateinamerikas, 49, 2012lealicAún no hay calificaciones
- Halperin Donghi - Revolucion y Guerra - Capitulo IVDocumento13 páginasHalperin Donghi - Revolucion y Guerra - Capitulo IVMimo FidelAún no hay calificaciones
- 004 - Halperin Donghi - Mitre y La Formulacion de Una Historia Nacional para La ArgentinaDocumento13 páginas004 - Halperin Donghi - Mitre y La Formulacion de Una Historia Nacional para La ArgentinagonzalezcanosaAún no hay calificaciones
- 10 - Mitre LopezDocumento38 páginas10 - Mitre LopezVictor BarriosAún no hay calificaciones
- Tulio HALPERIN DONGHI, Proyecto y Construcción de Una Nación (1846-1880) .Documento7 páginasTulio HALPERIN DONGHI, Proyecto y Construcción de Una Nación (1846-1880) .Jesus GomezAún no hay calificaciones
- Venezuela metida en cintura: (1900-1945)De EverandVenezuela metida en cintura: (1900-1945)Calificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Treinta Años de DiscordiaDocumento12 páginasTreinta Años de DiscordiaFede TicchiAún no hay calificaciones
- La Flota republicana y la guerra civil de España: Memorias de su Comisario GeneralDe EverandLa Flota republicana y la guerra civil de España: Memorias de su Comisario GeneralAún no hay calificaciones
- Descarga GuardarDocumento13 páginasDescarga GuardarlimaAún no hay calificaciones
- THD Una Nación para El Desierto ArgentinoDocumento4 páginasTHD Una Nación para El Desierto ArgentinoCamila Alanis SorianoAún no hay calificaciones
- Caudillismo - La Ruptura Del Orden Colonial en América Latina 2015Documento3 páginasCaudillismo - La Ruptura Del Orden Colonial en América Latina 2015claukolAún no hay calificaciones
- Lengua y Literatura 3 - GUIA 3Documento4 páginasLengua y Literatura 3 - GUIA 3Micaela PaceAún no hay calificaciones
- HALPERÍN DONGHI. Una Nación para El Desierto Argentino (Versión Accesible)Documento23 páginasHALPERÍN DONGHI. Una Nación para El Desierto Argentino (Versión Accesible)Elsa BerlibreAún no hay calificaciones
- HV7-40 La CosiataDocumento10 páginasHV7-40 La Cosiatacarloschuecos3295Aún no hay calificaciones
- Halperin Donghi T Una Nacion para El Desierto ArgentinoDocumento8 páginasHalperin Donghi T Una Nacion para El Desierto Argentinoemir alejandro paradiAún no hay calificaciones
- Ayrolo Miguez Reconsideración Del Caudillismo en El Río de La Plata PDFDocumento16 páginasAyrolo Miguez Reconsideración Del Caudillismo en El Río de La Plata PDFEllauchaAKDAún no hay calificaciones
- La Caida Del Liberalismo Amarillo PDFDocumento2 páginasLa Caida Del Liberalismo Amarillo PDFzwkudbus100% (1)
- Un Resumen de La Caida Del Liberalismo AmarilloDocumento2 páginasUn Resumen de La Caida Del Liberalismo Amarilloaleyalondra0% (1)
- La Caída Del Liberalismo Amarillo.Documento2 páginasLa Caída Del Liberalismo Amarillo.Nilyan Berti50% (4)
- Rosa, Jose Maria - Rosas Nuestro ContemporaneoDocumento79 páginasRosa, Jose Maria - Rosas Nuestro ContemporaneoMarcelo Molina100% (1)
- El Estado en Guatemala - Orden Con ProgresoDocumento9 páginasEl Estado en Guatemala - Orden Con Progresomarlonmge100% (1)
- Clase 8 El Proceso de Formacion Del Estado Nacion de La Republica Argentina 3Documento18 páginasClase 8 El Proceso de Formacion Del Estado Nacion de La Republica Argentina 3Maria Susana SalinasAún no hay calificaciones
- La Consolidación de Un Actor Político Gabriel Di MeglioDocumento5 páginasLa Consolidación de Un Actor Político Gabriel Di MeglioNatasha MisereAún no hay calificaciones
- 5-10-7 El Nuevo Poder AndinoDocumento6 páginas5-10-7 El Nuevo Poder AndinoJosé Villalobos GuerraAún no hay calificaciones
- Comentario Critico Arg IiDocumento4 páginasComentario Critico Arg IiFelicidad OviedoAún no hay calificaciones
- El problema / La caída del águila: Edición anotadaDe EverandEl problema / La caída del águila: Edición anotadaAún no hay calificaciones
- Guerreros Virtuosos Soldados A Sueldo de Reclutamiento Militar Durante El Desarrollo de La Guerra de in Depend en CIADocumento26 páginasGuerreros Virtuosos Soldados A Sueldo de Reclutamiento Militar Durante El Desarrollo de La Guerra de in Depend en CIAdanielsanzbbcaAún no hay calificaciones
- Trabajo Practico de Investigacion Historica EjercitacionDocumento4 páginasTrabajo Practico de Investigacion Historica EjercitacionMarianaRizzottiAún no hay calificaciones
- Beatriz BragoniDocumento24 páginasBeatriz BragonibelenroldancastroAún no hay calificaciones
- Halperin DonghiDocumento6 páginasHalperin DonghiLucas Cabrera AmbrosettiAún no hay calificaciones
- Breve historia de la Revolución mexicanaDe EverandBreve historia de la Revolución mexicanaCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (1)
- Resumen Una Nacion para Un DesiertoDocumento25 páginasResumen Una Nacion para Un DesiertoDavid GomezAún no hay calificaciones
- La Influencia Francesa en La Caracas de Finales Del Siglo XIXDocumento14 páginasLa Influencia Francesa en La Caracas de Finales Del Siglo XIXLau LCAún no hay calificaciones
- De la conquista a la crisis de 1820, dirigido por Raúl Fradkin, es el segundo de los seis volúmenes de la colección de Historia de la Provincia de Buenos Aires, que abordan la historia de esa provincia en .pdfDocumento4 páginasDe la conquista a la crisis de 1820, dirigido por Raúl Fradkin, es el segundo de los seis volúmenes de la colección de Historia de la Provincia de Buenos Aires, que abordan la historia de esa provincia en .pdfMartinAún no hay calificaciones
- Unidad 7Documento16 páginasUnidad 7Laucha PazAún no hay calificaciones
- Caudillismo y La Pugna Por El PoderDocumento4 páginasCaudillismo y La Pugna Por El PoderGhary LandaetaAún no hay calificaciones
- Roldán, José, Manuel "La Dictadura de César". en La República Romana, Cátedra, 1984, Pp. 625-643.Documento11 páginasRoldán, José, Manuel "La Dictadura de César". en La República Romana, Cátedra, 1984, Pp. 625-643.stefany.rafaelAún no hay calificaciones
- El Hito de Los Comuneros y La Anarquia Del Año 20 Dos Construcciones de Sentido en Torno A Lo Popular en España y en ArgentinaDocumento5 páginasEl Hito de Los Comuneros y La Anarquia Del Año 20 Dos Construcciones de Sentido en Torno A Lo Popular en España y en ArgentinajulianotalAún no hay calificaciones
- Listo Sara Mata de López. La Guerra de Independencia en Salta y La Emergencia de Nuevas Relaciones de Poder.Documento22 páginasListo Sara Mata de López. La Guerra de Independencia en Salta y La Emergencia de Nuevas Relaciones de Poder.algiebahistoriaAún no hay calificaciones
- Salvatore Resumen RosasDocumento15 páginasSalvatore Resumen RosasPiintuu WoodsAún no hay calificaciones
- Tema 8 Bibliografía Obligatoria PerselloDocumento48 páginasTema 8 Bibliografía Obligatoria PerselloPiintuu WoodsAún no hay calificaciones
- Bibliografía Obligatoria Palacio JuanDocumento27 páginasBibliografía Obligatoria Palacio JuanPiintuu WoodsAún no hay calificaciones
- Bibliografía Obligatoria LobatoDocumento88 páginasBibliografía Obligatoria LobatoPiintuu WoodsAún no hay calificaciones
- La Participación Criolla e Indígena en La IndependenciaDocumento1 páginaLa Participación Criolla e Indígena en La Independenciaenrique torres avaloAún no hay calificaciones
- Feinmann, Racionalidad e Irracionalidad en El FacundoDocumento31 páginasFeinmann, Racionalidad e Irracionalidad en El FacundoDayana Di gennaroAún no hay calificaciones
- Rutledge, Ian-El Desarrollo Del Capitalismo en JujuyDocumento35 páginasRutledge, Ian-El Desarrollo Del Capitalismo en JujuyAntonio VilcaAún no hay calificaciones
- Las Guerrillas y RepubliquetasDocumento4 páginasLas Guerrillas y RepubliquetasYecid GomezAún no hay calificaciones
- Fradkin Guerra y Sociedad en El Litoral Rioplatense en La Primera Mitad Del Siglo XIXDocumento30 páginasFradkin Guerra y Sociedad en El Litoral Rioplatense en La Primera Mitad Del Siglo XIXNdRF16Aún no hay calificaciones
- Chile 1815-1817 ¿Guerra de Guerrillas Patriotas o Montoneras Insurgentes?Documento6 páginasChile 1815-1817 ¿Guerra de Guerrillas Patriotas o Montoneras Insurgentes?Ernesto GuajardoAún no hay calificaciones
- Facinerosos Contra CajetillasDocumento4 páginasFacinerosos Contra CajetillasAyelen SantangeloAún no hay calificaciones
- ESCANILLA, Silvia - La Quiebra Del Orden Establecido. Movilización Social, Inestabilidad Política y Guerra en La Costa Central Del Virreinato Del PerúDocumento155 páginasESCANILLA, Silvia - La Quiebra Del Orden Establecido. Movilización Social, Inestabilidad Política y Guerra en La Costa Central Del Virreinato Del PerúJair Adolfo Miranda TamayoAún no hay calificaciones
- Actvidad Chacho PeñalozaDocumento6 páginasActvidad Chacho PeñalozaPamela LazzariniAún no hay calificaciones
- Colección Documental de La Independencia Del PerúDocumento9 páginasColección Documental de La Independencia Del Perúdeivis gonzales aldazAún no hay calificaciones
- Aguilar El CuraDocumento5 páginasAguilar El Curaluisf2010Aún no hay calificaciones
- Los Montoneros PeruanosDocumento15 páginasLos Montoneros PeruanosCiro Álvarez Robles100% (1)
- 16790-Texto Del Artículo-58607-1-10-20191003 PDFDocumento22 páginas16790-Texto Del Artículo-58607-1-10-20191003 PDFHector Saez LedesmaAún no hay calificaciones
- 3.el Caudillismo - GoldmanDocumento9 páginas3.el Caudillismo - GoldmanDayana Eli VarasAún no hay calificaciones
- Guerrillas en El PerúDocumento24 páginasGuerrillas en El Perúmiryanpm100% (1)
- Chile 1815 1817 Guerra de Guerrillas PaDocumento19 páginasChile 1815 1817 Guerra de Guerrillas PaHelbert J. Suyo-ÑaupaAún no hay calificaciones
- El-Militarismo y VideosDocumento16 páginasEl-Militarismo y VideosLeny Maria Ticona Quispe (Len)Aún no hay calificaciones
- Escude, C. & Cisneros, A. - Historia de Las Relaciones Exteriores Argentinas. Capítulo 29Documento40 páginasEscude, C. & Cisneros, A. - Historia de Las Relaciones Exteriores Argentinas. Capítulo 29Fernando Delfino PoloAún no hay calificaciones
- La Presidencia de MitreDocumento2 páginasLa Presidencia de MitreMonica LupiAún no hay calificaciones
- Clases Sociales en Argentina NILCE BOSCO - TRABAJO SOCIALDocumento10 páginasClases Sociales en Argentina NILCE BOSCO - TRABAJO SOCIALlapittuelliAún no hay calificaciones
- Caudillos y Montoneras1Documento27 páginasCaudillos y Montoneras1Alejandro Campomar100% (1)
- Adamovsky - Historia de La Clase Media Argentina Versión ConvertidaDocumento14 páginasAdamovsky - Historia de La Clase Media Argentina Versión ConvertidaLaila IllanesAún no hay calificaciones
- TapoDocumento25 páginasTapoJason Cordova SeguraAún no hay calificaciones
- AlfaroDocumento96 páginasAlfaroMarco Vinicio Manotoa BenavidesAún no hay calificaciones
- Reseña El Gendarme Nesesario, John Lynch.Documento5 páginasReseña El Gendarme Nesesario, John Lynch.stefano100% (3)
- 03 - Gauchos y MontonerasDocumento8 páginas03 - Gauchos y MontonerasMariano Carlos Van BellingenAún no hay calificaciones
- Efemérides RiojanasDocumento109 páginasEfemérides RiojanasFabiana CarrilloAún no hay calificaciones
- La Participación Indígena en El Proceso de La Independencia PeruanaDocumento1 páginaLa Participación Indígena en El Proceso de La Independencia PeruanaYeny SalcedoAún no hay calificaciones
- Historia Política Del Ejército Argentino - Jorge Abelardo RamosDocumento61 páginasHistoria Política Del Ejército Argentino - Jorge Abelardo RamosEduardo Bergonzi100% (1)
- Participación de Huaral y ChancayDocumento5 páginasParticipación de Huaral y ChancayMarino Sifuentes AgüeroAún no hay calificaciones