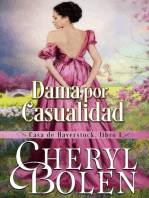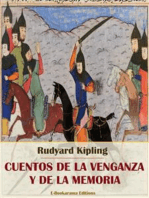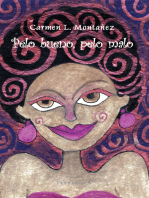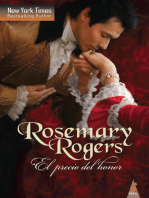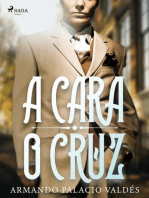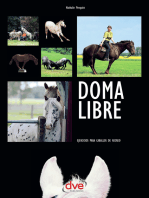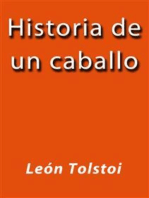Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Las Seductoras Barbara Cartland
Cargado por
Ana Maria Alvarado0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
94 vistas111 páginasnovela romántica de época
Título original
Las Seductoras-FREELIBROS.ORG
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
DOC, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentonovela romántica de época
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOC, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
94 vistas111 páginasLas Seductoras Barbara Cartland
Cargado por
Ana Maria Alvaradonovela romántica de época
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOC, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 111
Las Seductoras
Barbara Cartland
Cándida Walcott debe vender lo que más adora: su negro caballo
Pegaso. Pero el Mayor Hooper, propietario de establos de Londres, que
se lo compra, queda encantado con la belleza de Cándida y le ofrece un
empleo en su escuela de equitación.
Ajena a los ocultos motivos del mayor, Candida consiente en
sumergirse en el mundo de las “bellas entrenadoras ecuestres”. Se
mezcla inocentemente en los círculos de las cortesanas de alto precio,
sin comprender que se le considera como una de ellas.
Y cuando se enamora del atractivo lord Manville, conocido como el
“destrozador de corazones” comienzan sus verdaderos problemas…
Capítulo 1
CALMA muchacho, no hay apuro" −dijo Cándida tirando de las
riendas, aunque al hacerlo comprendiera la necesidad de apresurarse y
que sólo trataba de posponer lo inevitable.
Se siguió diciendo a sí misma:
"Esta es la última vez; la última vez que monto a Pegaso y quizá la
última vez que monto un caballo como él".
Mientras las palabras resonaban incansables en su cerebro, le
parecía que los cascos del caballo repetían interminablemente:
"¡La última vez!"
"¡La última vez!"
"¡La última vez!"
Miró a su alrededor, al paisaje campestre que iba dejando atrás: los
setos florecientes con los primeros capullos primaverales; los prados
recién nacidos de lozana frescura; las prímulas que se asomaban a
través de los macizos de musgo a la orilla del camino, y las anémonas,
que trazaban una alfombra blanca y virginal sobre los bosques.
"¡La última Vez! ¡La última vez!"
−¡Oh, Pegaso! −suspiró, inclinándose hacia adelante para acariciar
el cuello del caballo−, ¿Cómo podré dejarte ir? ¿Cómo llegamos a esto?
Las lágrimas pugnaban por asomar a sus ojos y se mordió el labio
para impedirlo. ¿De qué valía llorar? No había ninguna esperanza. Nada
podía nacer ya por Pegaso; ni siquiera por ella misma.
Debió suponer que aquello ocurriría al fallecer su madre, hacía ya
un año. "Agotamiento del organismo", dijeron los médicos a falta de un
nombre mejor. Sólo Cándida supo cuánto luchó su madre para que su
esposo ignorara las agonías que sufría, o para ocultarle su debilidad,
que crecía día a día.
Comprendió entonces que su padre jamás podría sobrevivir sin su
madre, su afectuoso pero débil padre, cuyo mundo entero se derrumbó
al no tener ya a su amada esposa para confortarle.
Le dio por beber en la taberna "La cabeza del Rey", noche tras
noche, aunque no por buscar compañía, pues no le interesaba, sino por
escapar de la casa vacía, sobre todo del dormitorio donde debía
acostarse sin su esposa Trató de ayudarlo, pero era como un hombre
que se hubiera quedase ciego de repente y no fuera capaz de ver más
allá de su propia oscuridad.
“¿Cómo pudo abandonarme?”, acostumbraba a exclamar furioso
había bebido más de la cuenta.
"¿Adonde ha ido?", reclamaba y a menudo, cuando Cándida lo
ayudaba a daba a subir la escalera para meterlo en la cama, gritaba:
"Emmeline, Emmeline" y su voz resonaba en toda la casa, y el eco
parecía responderle: “¡Emmeline, Emmeline!"
Debió saber también, siguió diciéndose Cándida, que cuando él
salió aquella última noche, jamás lo volvería a ver. El día estuvo frío y
húmedo y al atardecer comenzó a caer una lluvia torrencial.
−No salgas de casa esta noche, papá −le había suplicado al oírlo
ordenar al viejo Ned que le ensillara a Juno, su yegua color castaño.
−Tengo un compromiso −le contestó, pero esquivó la mirada al
hablarle y ella sabía demasiado bien que su compromiso era con una
botella de cognac barato en "La cabeza del Rey".
−Mira, papá, encendí fuego en la biblioteca −le apremió−. Y creo
que abajo hay una botella de tu clarete favorito. La sacaré del sótano y
podrás tomarla aquí, junto a la chimenea.
−¿Solo? −preguntó él, con aspereza y ella percibió la aflicción de su
voz.
−Me sentaré contigo −le dijo un poco tímidamente.
Por un instante, le pareció haber traspasado el muro de misterio
que lo rodeaba.
−Creo que lo harías −repuso él−, y luego me llevarías a la cama.
Eres una buena niña, Cándida.
Se inclinó para besarla y por un instante Cándida abrigó la
esperanza de convencerlo para que se quedara. Entonces, casi
bruscamente, la hizo a un lado.
−Debo acudir a mi cita −dijo, y había una angustia en su voz que
ella conocía demasiado bien.
Fue cuando lo venció la desesperación ante su pérdida que ya no
pudo permanecer en la casa. No se sentía capaz de mirar los objetos
familiares que tanto le recordaban a su esposa: su silla favorita con el
ridículo cojincíto que bordó con cuentas; las mesas en las que colocaba
floreros con fragantes flores; la caja de costura de marquetería que
siempre tenía a mano, a fin de poder ocuparse mientras conversaban o
cuando él leía en voz alta los poemas que escribía y que ella trataba con
tanto empeño de apreciar para complacerle.
Fue debido a esos poemas, según supo Cándida, que la familia de
su madre se opuso al matrimonio. Cuando era niña, a menudo se
pregunto por qué tenía tan pocos parientes, mientras que otras niñas de
su edad tenían abuelos, tías, tíos y primos. Debió ser aún muy pequeña
cuando se percató de que había algo extraño en la soledad en que
vivían.
Eran pobres, lo aceptaba sin discusión. Aunque en ocasiones
recibían algún dinero inesperado de los editores y entonces lo
celebraban: con comida, que era para Cándida como ambrosía; con
vino, un lujo que raras veces disfrutaban y con las canciones que su
madre se sentaba a tocar al piano y que su padre cantaba. La casa
entera parecía tan adornada como dinero ganado por su padre con sus
escritos.
−El abuelo de Gladys le regaló un pony para Navidad −recordaba
haberle dicho una vez a su madre−. ¿Por qué yo no tengo abuelo? Su
mamá la había mirado aprensiva sobre el hombro. −Calla, querida, no
hables de eso ahora −le suplicó−. Inquietarás a tu padre.
−¿Por qué? −preguntó Cándida.
Durante muchos años recibió siempre la misma respuesta evasiva.
Hasta que al fin, por un comentario casual, supo que sus progenitores
se habían escapado para casarse.
−¡Oh, mamá, qué excitante! ¡Cómo pudiste hacer algo tan
valeroso, tan atrevido! −exclamó Cándida−. Cuéntamelo por favor,
cuéntamelo.
Su madre movió la cabeza.
−No puedo, querida. Le prometí a tu papá que jamás le contaría a
nadie acerca de mi vida antes de conocerlo.
−Debes decírmelo, mamá −había insistido Cándida−. Cuando los
otros niños que conozco en el pueblo hablan de sus parientes, me siento
tan tonta, tan rara de no tener ninguno.
−Nos tienes a papá y a mí −le había dicho su mamá−. ¿No es eso
suficiente, querida?
−Desde luego que sí −replicó Cándida, abrazándola impulsiva por el
cuello−. Los quiero; no podría encontrar a una madre y a un padre más
maravillosos, aunque buscara por todo el mundo. Los quiero mucho a
los dos, pero…
Hizo una pausa, y su madre, con una leve sonrisa, terminó la frase.
−… eres curiosa.
−Sí, claro −respondió Cándida−. ¿No puedes comprenderlo?
Tenía entonces doce años y recordaba ahora cuan a menudo se
había sentido incómoda al notar la extrañeza de las gentes porque su
madre nunca hablaba de sus parientes, o de dónde vivió antes de
establecerse en Little Berkhamstead.
Little Berkhamstead era un pueblo pequeño en Hertfordshire con
menos de cien habitantes, y unas pocas casitas alrededor de una iglesia
constada por los normandos. Los padres de Cándida vivían en una
pequeña casa de estilo isabelino.
Tenía techos bajos con vigas de roble, habitaciones pequeñas y un
jardín que era la delicia de su madre y el cual, a diferencia de otras
señoras del vecindario, atendía personalmente, cultivando, no sólo gran
profusión de flores sino también innumerables yerbas, con las que
preparaba remedios para los que se enfermaban y no podían pagar un
médico.
SU madre era profundamente querida en la villa, y cuando fue
enterraron en el pequeño cementerio de la iglesia, no hubo grandes ni
costosas coronas. La pequeña tumba fue cubierta de capullos de flores,
la mayoría de ellos en ramos, pero ofrecidos con amor y gratitud.
−Dime por favor, mamá −le había suplicado Cándida a los doce
años al fin su madre se levantó y caminó hacia la ventana enrejada para
confiar el jardín lleno de flores.
−Soy tan feliz ahora −susurró casi hablando consigo misma−.
Esperaba que el pasado se olvidara.
Cándida no habló, y después de un momento su madre prosiguió:
−Sin embargo, supongo que tienes derecho a saber. Pero debes
prometerme que nunca le dirás nada a tu padre. Cualquier mención
sobre el asunto lo sobresalta, y demasiado sabes que jamás haría nada
que lo disgustara.
−Por supuesto que no, mamá, y te prometo que si confías en mí el
más revelaré tus secretos.
−Parece haber transcurrido tanto tiempo −comenzó a decir su
madre−. Yo era joven y tenía muchas cosas que tú, querida mía, nunca
podrás tener y, desde luego, la clase de vestidos que toda mujer
necesita para desenvolverse en sociedad.
−Oh, mamá, ¡cuánto me hubiera gustado verte! −exclamó
Cándida−. Debes haberte visto bellísima. ¿Usabas crinolina?
−No, pero nuestros vestidos eran muy amplios −replicó su madre−,
porque llevábamos un montón de enaguas, quizá más favorecedoras y
desde luego más confortables que esos estorbosos y enormes
miriñaques que según el "Ladies Journal" todavía están de moda en
1860.
Había cierta tristeza en su voz y, por un instante, Cándida sintió
que extrañaba las sedas y satines a la moda, las joyas, las pieles y
todos aquellos atuendos elegantes en los que sin duda se veía mucho
mejor que en sus sencillos vestidos confeccionados en casa.
−Era todo tan alegre −prosiguió−y sería tonto no reconocer que yo
era muy popular. Tenía muchos pretendientes, Cándida, y mis padres
favorecían a un caballero −cuyo nombre no mencionaré−, pero del cual
te diré que era de noble cuna y muy distinguido.
−¿Era bien parecido? −preguntó Cándida.
−Muy bien parecido y fui muy envidiada porque logré atraer su
atención… Pero entonces conocí a tu padre…
Siguió una larga pausa y a Cándida le pareció que su madre se
había olvidado de ella.
−Continúa, mamá, te lo ruego. Ese no puede ser el final de la
historia.
Algo sobresaltada, su madre pareció volver a la realidad.
−Desde luego que no −respondió−. Fue sólo el principio.
−¿Te enamoraste de él, mamá? −preguntó Cándida.
−Profunda e irrevocablemente −declaró su madre−. No puedo
explicar por qué; claro que era bien parecido, pero no tenía la presencia
ni la distinción de mis otros pretendientes y −lo que más lo desmeritaba
ante los ojos de mis padres−: no tenía dinero.
−¿Ningún dinero? −inquirió Cándida.
−Una mera mensualidad, un pequeño legado de un tío. Pero
pensamos que era suficiente.
−¿Suficiente para qué?
−Suficiente para vivir, suficiente para casarnos, porque nos
necesitábamos el uno al otro desesperadamente.
−Pero, ¿por qué tuvieron que escapar? −preguntó Cándida.
−¡Cuántas preguntas! −exclamó su madre−. Pero como ya he
dicho, tienes derecho a saberlo. La vida podía ser muy diferente para ti
de haber sido la hija del matrimonio que mis padres me deparaban.
−Pero yo no hubiera sido la misma si mi papá no hubiera sido mi
papá, ¿no es cierto?
Su madre la rodeó súbitamente con sus brazos y la estrechó contra
sí.
−No querida −le dijo−y, por supuesto, tienes toda la razón. No
serías la misma, y yo no hubiera tenido estos maravillosos años con un
hombre al que amo y que me adora con todo su corazón.
−¿Por qué tuvieron que huir? −preguntó Cándida, determinada a
escuchar el final de la historia.
−Mi padre −tu abuelo−, estaba furioso. Era un hombre dominante,
voluntarioso, que no estaba acostumbrado a ver contrariados sus
deseos. El había elegido, eso pensaba, un yerno conveniente, y no iba a
ser defraudado por un poeta desconocido y sin dinero. ¡Mi padre
aborrecía la poesía! ¡Arrojó a tu padre de la casa!
−¡Pobre papá! ¿Lo afectó mucho?
−Terriblemente −replicó la madre de Cándida−. Fue tratado en una
forma humillante y brutal. Tu abuelo lo amenazó también con azotarlo
con un látigo si se atrevía a volver a hablarme.
−¡Qué cosa tan cruel! −exclamó Cándida.
−Lo fue, en efecto, y tu padre era el hombre menos resistente que
he conocido para soportarlo. Era demasiado sensitivo, demasiado
decente para que no lo afectara una agresión tan sádica.
−Y no lo volviste a ver −sugirió Cándida.
−Lo volví a ver −replicó su madre, y había ahora un tono de triunfo
en su voz.−. Fui hacia él. Me escabullí de noche y fui a su alojamiento.
Fue algo muy incorrecto, pero tu padre había sido tratado
incorrectamente. Supimos entonces que el único camino que nos
quedaba ya era escaparnos.
−¡Qué valiente, qué valiente de tu parte! −exclamó Cándida.
−Me asustaba que tu abuelo lograra impedir que nos casáramos
−repuso su madre−, pero ello no debió preocuparme. Desde el
momento en que me atreví a contrariar sus deseos, fue como si hubiera
muerto Para él.
−¿Cómo lo supiste? −preguntó Cándida−. ¿Regresaste y le
hablaste?
−No, no podía hacerlo. Pero un año después, cuando naciste, le
escribí a mi madre. Por supuesto que no se lo dije a tu papá, pero sabía
que ella me quería y también que, aunque mi padre no me perdonara,
era aún para ella su hija amada.
−Y, ¿te contestó? −inquirió Cándida.
Su madre sacudió la cabeza.
−No querida. Tu abuelo debió descubrir la carta antes de que
llegara manos, y al reconocer mi letra, la devolvió sin abrir.
−Qué crueldad de su parte −exclamó Cándida.
−Era de esperarse. Supe entonces que ya no podía retroceder:
debía olvidar el pasado, borrarlo como me pedía tu padre.
−¿Lamentaste alguna vez haber huido con papá? −preguntó
Cándida en voz baja.
Una vez más su madre la envolvió en sus brazos.
−¡No, querida, nunca, nunca, nunca! −replicó−. Soy tan feliz y tu
padre es tan maravilloso conmigo. Ninguna mujer podría tener un
esposo tan desinteresado, tan considerado y que me adore tanto. Sólo
me preocupa por ti, el que seamos tan pobres. Me gustaría que
disfrutaras de la vida social, de los bailes, de los lujosos trajes que yo
tuve. Pero no tiene objeto suspirar por la luna, y sólo pido, querida, que
seas algún día tan feliz como yo lo soy.
−Soy feliz, y sabes que los quiero, a ti y a papá −protestó Cándida.
−Si de verdad quieres a papá, jamás le menciones esto −le advirtió
su madre−. Se altera terriblemente al recordar lo mal que fue tratado.
Teme también que yo vaya a comparar mi vida con la que llevaba
cuando me conoció. Es estúpido de su parte: no existe dinero en el
mundo para comprar lo que ahora tengo.
Sonrió.
−Pero cualquier referencia al pasado lo desespera por no poder
proporcionarme las cosas que tuve.
−Lo comprendo, mamá −le aseguró Cándida−, pero no me has
dicho cuál era tu apellido antes de casarte.
Para su sorpresa, los labios de su madre se apretaron y por primera
vez hubo un acento duro en su voz.
−Mi nombre es Emmeline Walcott; no tengo otro. No hay nada más
que debas saber, Cándida.
Cuando Cándida se quedó sola, meditando acerca de aquella
extraordinaria historia, se preguntó repetidas veces quién era su madre.
Era obvio que su abuelo debió ser rico y sin duda un hombre
importante.
Le desilusionaba que su madre no le contara nada más, pero había
tal firmeza en el rechazo de la señora Walcott que se abstuvo de
volverle a preguntar, a pesar de su curiosidad.
Algunas veces forjaba historias en su imaginación en las que su
abuelo era un príncipe o un duque, que repentinamente decidía
perdonar a su madre y las iba a visitar rodeado de un lujo que jamás
soñaron.
Alternaba esta historia con otra en la que su padre lograba súbita
fama. Ya no se vendían tan sólo unos pocos centenares de sus libros de
poemas, como venía sucediendo año tras año, sino que se vendían por
millares, y se convertía de la noche a la mañana en alguien tan famoso,
admirado y aclamado como Lord Byron y su madre podía volver a tener
hermosos vestidos y joyas.
Cándida no deseaba nada para sí misma. Mientras tuviera a
Pegaso, regalo de su padre cuando era apenas un potrillo, sería feliz.
El potro fue un regalo de cumpleaños, comprado aun viajero
traficante de caballos. De un desgarbado, aunque adorable animal de
largas pata se había convertido en un garañón de piel intensamente
negra, como el carbón y de increíble belleza y elegancia. Cándida sabía
que cuando lo montaba suscitaba la envidia y admiración de cuantos se
cruzaban en su camino. Y ahora debía deshacerse de él.
Ya no quedaba nada por vender. Cuando su padre tropezó con
aquella reja de cinco barrotes en la lluvia al regresar de la taberna "La
cabeza del Rey", se desnucó y Juno, que sufrió la rotura de dos
patas,tuvo que ser destruida.
Fue entonces cuando Cándida supo que la casa estaba hipotecada.
Tuvo que vender los muebles para pagarle a los acreedores, obteniendo
una exigua suma. Muchos de ellos, que su madre atesoró y amó, fueron
comprados por los habitantes de la villa, más por bondad que porque le
atribuyeran algún valor a la bien pulida madera o a las doradas tallas
maltratadas por el tiempo.
Algunas cosas pertenecieron a su abuelo paterno, quien falleció
cuando su padre era muy joven, y Cándida siempre las consideró
valiosas. Pero era muy diferente, según descubrió, tener cariño por
ciertos objetos a obtener dinero de ellos. Cuando se dispuso de todo y
se pagaron las deudas, no quedó nada, salvo Pegaso y unos pocos
efectos personales de su madre.
Al principio, le causaba pánico la idea de deshacerse de su caballo,
pero comprendió que debía proveer para el viejo Ned. El trabajó para
sus padres desde que se casaron: fue sirviente, la mano derecha en el
hogar, enfermero, cocinero.
Con casi setenta años era ya demasiado viejo para conseguir otro
trabajo. Debía contar con medios para retirarse y Cándida sólo podía
proporcionárselos vendiendo a Pegaso.
Fue Ned quien le dijo que iba a celebrarse una Feria de Caballos en
Potters Bar. Agobiada por la muerte de su padre, Cándida no tuvo
tiempo de pensar en otra cosa que en la hipoteca, en liquidar las
cuentas atrasadas tendero y en decidir cuáles, entre los escasos libros y
ropas que su madre dejó, deseaba retener.
−¿Una feria de caballos en Potters Bar? −había repetido casi
mecánicamente.
−Ay, señorita Cándida. Es una vez al año, y vienen los traficantes y
algún noble de Londres. Usté pué conseguí precio mejor allí, así dicen,
mas que en ninguna parte del país.
Candida sintió que las palabras de Ned le traspasaban de tal modo
el corazón que estuvo a punto de llorar de pena. Supo entonces, al
mirar sus dinero bondadosos, que Ned pensaba en ella, pues debía
obtener algún dinero para vivir o al menos para mantenerse hasta
encontrar algún empleo.
−Supongo que puedo ser institutriz −murmuró entre dientes,
preguntándose al mismo tiempo cómo obtener una posición sin
referencias.
Pero fuera cual fuera su decisión, tendría primero que vender a
Pegaso. No podía viajar alrededor del País con su caballo, y además
debía asegurarse de que Ned no pasara hambre. Aquella era, pensó,
casi como una obligación Sagrada impuesta por su madre.
"Nuestro querido hombrecito" −solía decirle ella−."¿Qué haríamos
sin él, Cándida? Nos ayuda en todo."
Era Ned quien se aseguraba de mantener el fuego encendido en la
casa, gracias a la madera que recolectaba en los terrenos adyacentes.
Era él quien atrapaba un conejo cuando no había en la casa qué comer.
−¿No lo habrás hurtado? −preguntaba a veces horrorizada la
señora Walcott, pues no ignoraba las fuertes penas aplicadas a los
cazadores furtivos en tierras ajenas.
−Yo a nadie invado su propiedá, si eso quiere dicí, señora
−replicaba Ned−. Si la pobre criatura se perdió en nuestras tierras, es
por tonta.
A veces, algún faisán ocasional también se "extraviaba" y en más
de una ocasión una corneja vino a resolver algún momento
particularmente difícil. Siempre era Ned quien proporcionaba lo
necesario; era injusto mandarlo ahora al hospicio sólo porque era muy
viejo para conseguir otro empleo.
−Soy joven −se dijo Cándida−. Me las arreglaré de algún modo.
Cuando vio en Potters Bar a los caballos que eran conducidos a la
Feria y cuando al llegar se vio envuelta en aquel ruido y agitación, sintió
como si estuviera llevando al matadero al caballo que tanto quería.
Se había acomodado un montón de carretas de heno para formar
un círculo aproximado, dentro del cual se paseaba a algunos caballos,
mientras se llevaba a otros de las riendas por la parte exterior. Algunos
eran animales rústicos, conducidos por un gitano de ojos oscuros o por
un peón de granja de mirada ausente y una paja en los labios.
Otros, con los lomos brillantes a fuerza de ser cepillados, con crines
y colas peinadas y recortadas, eran conducidos por palafreneros del
establo de algún caballero local o montados por el hijo de algún tendero,
ataviado con pulidas botas y pantalones a la moda.
Entre la confusión de las voces destacaban las carcajadas de los
que ya habían visitado la taberna local y los gritos de los niños que
corrían alrededor y que, estimulados por la excitación de sus mayores,
se metían entre las patas de los caballos y se atravesaban en el camino.
Por un momento, Cándida se sintió perdida. Lo único que realmente
deseaba era dar vuelta y regresar a casa, y entonces recordó que su
hogar ya no le pertenecía: había pasado ya a manos extrañas y mañana
debía desocuparlo con sus escasas pertenencias. Experimentó una gran
sensación de alivio al ver a Ned esperándola a la entrada de los terrenos
de la Feria.
−Ah, usté ya stá quí −dijo dirigiéndose a sujetar las riendas de
Pegaso−. Pensiaba en si le pasó algo.
−No podía apresurarme, Ned −contestó Cándida con toda
honestidad.
−−Ya lo sé, señorita −contestó él−. Ande, bájese usté. Vi un
caballero que quizás tá interesado. Ya compró dos o tré de los caballos
más mejores.
−Sí, encárgate de Pegaso −le dijo Cándida mientras se_ deslizaba
hacia tierra. Extendió la mano para tocar al caballo, y al instante Pegaso
volteó la nariz para acariciarle la mejilla con un gesto que ella conocía
muy bien. Al sentir su contacto, Cándida ya no pudo resistir más.
−Llévatelo, Ned −le dijo, y su voz se quebró−. No soporto verlo
irse.
Caminó entre la multitud, con los ojos cargados por las lágrimas.
No le importaba lo que ocurría a su alrededor. Sólo sabía que había
perdido cuanto amaba. Primero fue su madre, después su padre, y
ahora a Pegaso. Eran todo su mundo y ahora no le quedaba nada, nada,
salvo un vacío y una tristeza que le hacían desear morir para poner fin a
su sufrimiento.
No supo cuánto tiempo permaneció allí, con la multitud circulando a
su alrededor, ajena a todo, sin que le importara otra cosa que su pena,
hasta que repentinamente Ned se le acercó.
−Quiere comprarlo, señorita Cándida; más mejor que viene y habla
con él. Ya lo llevé hasta setenta y cinco guinea, pero si la ve a usté dará
un poquito más.
−¡Setenta y cinco guineas! −repitió Cándida.
−No es bastante por Pegaso −dijo Ned −Yo creiba que cien. Venga
y hable con el caballero, señorita Cándida.
−Sí, hablaré con él −repuso ella.
Se dijo que si debía vender a Pegaso sólo lo haría por su justo
valor. No permitiría que se le insultara cediéndolo por la ridicula suma
de setenta y cinco guineas. Ned esta en lo cierto al afirmar que no había
un solo caballo que se le comparara en toda la Feria; no lo había, no
podía haber en el mundo un animal como Pegaso.
Sin decir nada más, siguió a Ned a través de la multitud hasta una
esquina del campo, donde vio a Pegaso sujetado por un palafrenero. A
su lado estaba el caballero que sin duda se interesaba en comprarlo.
A primera vista, Cándida reconoció bien su tipo. Era evidente que
se trataba de un hombre habituado a trabajar con caballos. El mismo
casi parecía un caballo, con su larga, arrugada cara y la piel maltratada
por la vida al aire libre.
El corte de su casaca y de sus pantalones de montar y sus esbeltas
piernas enfundadas en pulidas botas, indicaban que estaba
acostumbrado a cabalgar y era un buen jinete; un recio conductor de los
perros de caza, un hombre que sin duda reconocía un buen caballo al
verlo y que nunca cometía errores.
−Esta la dueña de Pegaso, señor −escuchó decir a Ned, y levantó la
vista para encontrarse una expresión de asombro en el rostro del
hombre.
−Soy el mayor Hooper, señorita. Estoy interesado en su caballo.
−¿Desea comprarlo para montarlo usted mismo? −preguntó
Cándida con su suave voz.
Pudo observar que él no esperaba esa pregunta.
−Poseo una caballeriza,señorita −replicó él−. Abastezco a la
nobleza y a las damas más distinguidas de la ciudad. Su caballo estará
bien cuidado; mis mozos de cuadra conocen su trabajo.
−¿Y Pegaso permanecerá con usted? −preguntó Cándida.
−A menos que se me ofrezca una suma extraordinaria por él
−replicó mayor Hooper−; en ese caso, irá a algún establo ducal. Es un
bello animal puedo prometerle, señorita, que no se le degradará
enviándolo a tirar de la carreta del correo, ni será convertido en caballo
de posta.
Pegaso se había vuelto para rozar su nariz contra la mejilla de
Cándida y ella lo acarició suavemente. Entonces, mirando al mayor
Hooper en lo que a él le pareció un estrecho escrutinio, le dijo:
−Creo lo que me dice, pero éste es un caballo especial, excepcional
en todos sentidos.
Notó una débil sonrisa en los delgados labios del mayor, como si ya
hubiera escuchado cosas parecidas demasiadas veces, por lo que añadió
impulsiva:
−Espere, se lo demostraré.
Le hizo un gesto a Ned, quien comprendió. La ayudó a subir a la
silla, y entonces, tomando las riendas, Cándida guió a Pegaso hacia el
campo cercano, apartado de las multitudes. Había allí poca gente, y sólo
algunas carretas de campesinos con sus caballos atados a una cerca
esperando el regreso de sus dueños.
Cándida hizo que Pegaso ejecutara sus evoluciones. Lo hizo trotar;
primero en la forma ordinaria, luego echando hacia afuera una pata
delantera en cada paso. Después, a una orden suya, Pegaso se arrodillo,
se levantó y giró varias veces sobre sí, primero en una dirección y luego
en la opuesta, hasta que con un toque de su látigo lo hizo pararse sobre
sus patas traseras y caminó, piafando el aire frente a él.
Cándida lo hizo trotar de nuevo por todo alrededor, regresando
despues junto al mayor Hooper.
−Esas son sólo algunas de las cosas que sabe hacer −dijo−, y
debería verlo saltar. Pasa por encima de cualquier cerca, por más alta
que sea, como si tuviera alas.
Se concentró con tanta intensidad en demostrar las habilidades de
Pegaso, que no se percató de que el mayor Hooper se dedicaba a
observar no sólo al caballo, sino a ella. Ahora, mientras ella lo miraba
desde el alto y negro garañón, él se fijaba en cada detalle de su
apariencia: la cara pequeña y ovalada, coronada bajo un maltratado
sombrero de montar con un cabello que jamás vio antes en ninguna
mujer.
Debía ser oro pálido, del color del trigo maduro y sin embargo,
tenía un resplandor de fuego, un matiz rojizo que parecía haber
capturado los rayos del sol.
Tal vez ese tono rojizo en el pelo de Cándida era el responsable de
la blancura de su piel, que semejaba el pétalo de un lirio madona. Suave
e impecable, su cutis no correspondía al de una joven que había vivido
toda su vida en el campo y, a no ser por la pobreza de su atuendo y por
sus maltratadas y raídas botas, el mayor Hooper no hubiera creído
posible que una mujer tuviera una piel así sin recurrir a ningún artificio.
Pero si su pelo y su piel eran sensacionales, sus ojos lo eran aún
más. Con sus oscuras ^estañas, se veían inusitadamente grandes en su
delgado rostro y, aunque trató , no pudó determinar su color.
Cuando la vio al principio, descubrió en ellos destellos verdes, pero
ahora, como se encontraba ansiosa en espera de su decisión, casi se
veían de color violeta.
−¡Dios mío, si es adorable! −se dijo, y enseguida cuando Cándida
se desmontó le dijo bruscamente:
−¿Por qué lo vende?
Pudo observar cómo desaparecía la satisfacción que le produjo el
trabajo de Pegaso, como si se hubiera corrido una oscura cortina frente
a una ventana iluminada.
−Tengo que hacerlo −contestó brevemente.
−Estoy seguro de que podrá convencer a su padre para
conservarlo: los dos hacen una espléndida pareja.
−Mi padre está muerto −replicó Cándida en voz baja−. No
supondrá que me iba a desprender de Pegaso si no me viera obligada a
ello.
−No, puedo comprender lo que significa para usted −convino el
mayor Hooper−. He trabajado con caballos toda mi vida ¡se vuelven
parte de uno, especialmente si se es tan afortunado como para poseer
un caballo como éste!
−Lo comprende entonces −murmuró ella.
Las lágrimas afloraron a sus ojos y el mayor Hooper, al
contemplarla, se preguntaba si podían existir unos ojos de mujer más
expresivos o más necesitados de consuelo masculino.
−Es una lástima que no exhiba usted misma a Pegaso −dijo de
pronto−. Podría obtener un precio adecuado por él en Londres, mucho
mejor del que yo puedo ofrecerle, si lo montase allí.
−Lo haría gustosa −repuso Cándida−, pero, ¿cómo? No conozco a
nadie en Londres.
−¿Qué diría su familia si yo le ofreciera llevarla? −preguntó el
mayor Hooper.
−No tengo familia −replicó Cándida, y después se dirigió al−viejo
sirviente−: Haz que Pegaso camine alrededor del campo, Ned. Me
gustaría que el mayor Hooper lo viera de nuevo a distancia.
Ned tomó las bridas e hizo lo que se le ordenó y tan pronto se
alejó, Cándida dijo:
−Voy a ser franca con usted, señor. Tengo que ayudar a Ned. Sirvió
a mis padres por veintiún años; no puedo abandonarlo sin un centavo.
Cualquier cantidad que usted me dé por Pegaso lo ayudará en su
ancianidad. olo me queda rogarle que sea generoso.
−¿Y qué será de usted? −preguntó el mayor Hooper.
Ella miró a lo lejos, a través del campo, donde Pegaso, muy
animado, Pretendía perseguir un pedazo de papel que flotaba al viento.
−Encontraré algún empleo −repuso con vaguedad−. Tal vez de
institutriz o de dama de compañía.
El mayor Hooper golpeó repentinamente el látigo contra sus botas
de montar, y el ruido la sobresaltó.
−Le daré cien libras esterlinas por Pegaso −dijo−, si viene a
Londres conmigo y lo exhibe en mi escuela.
−¿Escuela? −preguntó Cándida.
−Tengo una escuela de equitación adjunta a mi caballeriza −explicó
mayor Hooper−. Muchos de los caballos que compro necesitan
entrenamiento adicional antes de poder transportar a las damas en una
montura lateral para sus paseos por Londres y el Row.
−¿Podría yo ayudarle en eso?
−Sí, y también exhibir a Pegaso a quienes estuvieran interesados
−dijo el mayor Hooper.
−Me encantaría, sería maravilloso. ¿Está seguro de que no le
causaré molestias?
−Ninguna molestia −le aseguró él.
−P… pero… mi… ropa −tartamudeó Cándida.
−Todo se resolverá −le prometió el mayor−. No tendrá queja de mí
en ese sentido.
−¡Oh, gracias, gracias! −exclamó Cándida−. ¡Podré permanecer
con Pegaso! No sabe lo que eso significa para mí.
−Lo comprendo −dijo el mayor Hooper dudoso−y ahora, debo
regresar a la ciudad. Si me acompaña todo será más fácil.
−¿Así, de pronto? ¿Quiere decir, en este momento, tal como estoy?
−preguntó Cándida.
−Me ocuparé de que no carezca de nada cuando llegue a Londres
−dijo el mayor Hooper−. Si tiene algún equipaje, tal vez su sirviente
pueda llevárselo mañana. Pagaré sus gastos y le daré ahora un billete
de cien libras esterlinas que puede cambiar en un banco. No sería
prudente que anduviera con una suma tan grande de dinero encima.
−No, desde luego que no −replicó Cándida−, es usted muy gentil al
recordarlo.
−Estoy acostumbrado a esta clase de tratos −dijo el mayor
Hooper−. Y si he de serle franco, señorita, le diré que nunca tuve antes
la suerte del encontrar en una feria campestre de este tipo a un animal
tan magnífico y a una dueña tan atractiva.
La vio ruborizarse ante el elogio. Y, por un fugaz instante, la
blancura de lirio de su tez adquirió el suave color de una rosa. Le sonrió
ella entonces y el mayor Hooper sólo acertó a pensar de nuevo que
jamás había contemplado tan fantásticos ojos.
−¡Dios mío, conseguí una ganga! −se dijo mientras la observaba
correr a través del campo para informarle a Ned de las noticias.
Ni aun su desaliñado, raído vestido, era capaz de ocultar su gracia,
y e mayor Hooper, hombre poco dado a sentimentalismos, se encontró
murmurando para sí:
−¡Es adorable, y pagará por ello! ¡Pobrecilla!
Capítulo 2
CENTRAS Cándida llegaba a Londres en el rápido carruaje faetón
amarillo y negro del mayor Hooper, sentada a su lado, comprendía que
un nuevo mundo se abría ante ella.
Poco después, los verdes campos de Potters Bar cedieron paso a las
residencias suburbanas con jardines llenos de flores, y luego el creciente
tráfico le indicó que se acercaban a la gran ciudad, que había visitado
sólo dos veces en toda su vida.
Lo que más le interesaba eran los caballos. Reparó en un par de
bien aparejados roanos que tiraban de un pesado coche familiar
resplandeciente de adornos de latón, cuyo conductor usaba sombrero de
tres picos y se cubría con capa de volantes. En otro vehículo similar, las
cabezas de los caballos se mantenían erectas, gracias a riendas
direccionales y había un par de lacayos empolvados en el asiento
trasero.
Cuando pasaban rápidamente por su lado, vislumbraba a veces una
atractiva cara por una ventanilla o la rosácea nariz de un rico
propietario.
Se le iban los ojos tras los caballos de color castaño que tiraban de
una toria de moda, abierta al sol de la tarde, y que brindaba una visión
femenina de elegancia plasmada en alguna pequeña sombrilla de
encajes.
No podía apartar la vista de los jinetes. Sus lustrosas y bien
cuidadas monturas le hacían preguntarse cómo podría Pegaso
comparárseles, pero una pregunta con una simple respuesta: Pegaso
era, sencillamente, incomparable.
−No estamos pasando por ninguna tienda −dijo el mayor Hooper,
pensando al ver virar curiosa la cabeza a uno y a otro lado, que como
tantas mujeres buscaba con la vista los escaparates.
−¿Las tiendas están sólo en el centro de Londres? −preguntó
Cándida.
−Las que le interesan sí −replicó él−. Yo vivo a un lado del parque
de Lan s Wood, una sección de muy buen tono en este momento,
Lo miró intencionadamente mientras hablaba, como si esperase que
contradijera o que comprendiera el alcance de sus palabras. Pero el
hermoso rostro que se volvió hacia él sólo demostró el interés usual que
una muchacha joven hubiera prestado a su conversación.
−Entonces es un buen lugar para su caballeriza? −preguntó
sencillamente.
Mayor Hooper se aprestó a replicar:
−Mis cuentes están todos a mi alrededor.
−Eso debe ser muy conveniente −señaló Cándida, pero ya no lo
atendía. Observaba ahora a un galante joven, ataviado con sombrero de
copa frivolamente ladeado, que lidiaba con su garañón, asustado por la
barrica de un vendedor ambulante.
Pegaso era conducido a Londres por uno de los sirvientes del mayor
Hooper. El mayor compró otros tres caballos en la Feria, pero Cándida
sabía, sin que nadie se lo dijera, que Pegaso estaría al cuidado del
principal palafrenero.
La despedida de Ned fue conmovedora, pero a él lo abrumó tanto y
quedó tan agradecido ante la vasta suma de dinero que ella le entregó
que estaba casi sin habla.
−Podrás alquilar aquella casita que te gustaba en la villa −le dijo
Cándida−. Y estoy segura de que encontrarás un montón de pequeños
trabajos que realizar que te procurarán algún dinero de cuando en
cuando.
−No se atormente la cabeza por mí −replicó Ned−. Es usté la que
me preocupa.
−Estaré bien −replicó Cándida con fingida valentía, que no engañó
a Ned.
−¿Está segura de hace lo correto, señorita? −le preguntó él,
llevándola hacia un lado para que el mayor Hooper no pudiera escuchar
lo que hablaban.
−Es una oportunidad para estar con Pegaso −replicó Cándida−, y el
mayor Hooper parece un buen hombre.
No era esa la expresión exacta con que hubiera calificado al mayor
Hooper; pero aún no sabí? a qué atenerse con respecto a él. Parecía ser
hombre franco y abierto. A ^emás, ¿qué otra alternativa le quedaba de
no aceptar su ofrecimiento?
No conocía las agencias de trabajo doméstico en las cuales las
señoras distinguidas contrataban a sus sirvientes, y no se le ocultaba
que sin referencias y con su maltrecho vestuario sólo podía aspirar a los
más modestos empleos.
Para empeorar las cosas, su juventud y belleza conspiraban contra
ella. No era vanidosa, pero comprendía que las damas de sociedad no
iban a llenar sus hogares de atractivas jóvenes que no hubieran sido
destinadas a ser sirvientas desde su nacimiento.
No había nada que hacer sino aceptar la oferta del mayor Hooper, y
en realidad le estaba profundamente agradecida por la oportunidad de
permanecer con Pegaso y de saber que podría seguir montando su
caballo, aunque fuera por corto tiempo.
Poco después de las seis de la tarde llegaron a las amplias y bien
cuidadas calles de St. Johns Wood. El mayor Hooper dirigió hábilmente
su faetón hacia un estrecho establo, con caballerizas a cada lado del
empedrado camino. Finalmente llega; 3n a una gran puerta coronada
por un arco en el que se leía "Establo de caballos Hooper".
−¡Ya estamos aquí! −exclamó el mayor Hooper.
Al cruzar la entrada, Cándida se encontró en un patio cuadrado de
rodeado por todos lados por compartimientos de caballos. Sus
ocupantes miraban a través de las puertas semiabiertas, y se vio ante
docenas ¡e atractivos y elegantes ejemplares, más de los que jamás vio
juntos en un solo lugar.
Le pareció como si todos los caballos la observaran descender del
faetón. Tuvo la impresión de que le daban la bienvenida con más
entusiasmo del que podía demostrar ningún ser humano.
Sin esperar al mayor Hooper, caminó hacia la caballeriza más
cercana y acarició a su ocupante, un joven bayo. El animal respondió
con agrado; era el tipo de caballo que cualquier mujer, aun una
amazona inexperta, estaría feliz de montar.
Miró a derecha e izquierda. Había multitud de caballos bayos y
castaños, grises y negros; algunos con una característica mancha blanca
sobre la frente. Cándida sintió arder sus mejillas de excitación y brilló
una repentina luz en sus ojos cuando se volvió hacia el mayor Hooper.
−Qué maravilla que posea tan hermosos animales −exclamó−. ¡En
verdad son magníficos! No me extraña que tenga clientes tan
importantes. Su establo debe ser el mejor de todo Londres.
−Al menos creo que es el más conocido −dijo el mayor Hooper, y
hubo de nuevo un oscuro significado en sus palabras que pasó
desapercibido a Cándida.
−¿Cuándo llegará Pegaso? −preguntó−. Y, ¿dónde lo va a poner?
−Hay dos o tres compartimientos vacíos al otro extremo −replicó el
mayor Hooper con un gesto de la mano−. Mientras tanto, debo
encontrar donde alojarla.
−Sí, por supuesto −dijo Cándida−, pero no tengo equipaje.
−Me he acordado de eso también −le aseguró el mayor Hooper−,
no necesita preocuparse. Visitaré auna dama que conozco que estará
encanta−de acomodarla y de proporcionarle cuanto necesite. Pero
primero me gustaría hablar a solas con ella.
−Sí, por supuesto −convino Cándida.
−De modo que la voy a dejar en la Escuela de Equitación −dijo el
mayor Hooper, mientras caminaba a lo largo del patio del establo.
Cándida caminó tras él. Había otra puerta arqueada que no notó
antes, al extremo del patio. No era tan grande ni tan impresionante
como la entrada a los establos, pero cuando el mayor Hooper abrió la
puerta lo siguió se le escapó un pequeño grito de placer.
Se encontraba en una gran Escuela de Equitación, iluminada por un
techo de cristal Que imitaba, aunque lo ignoraba entonces, a la Escuela
Imperial de Equitación de Viena.
Fue construida, lo supo más tarde, por un viejo Par, cautivado por
la belleza y las habilidades ecuestres de su amante. Le gustaba verla
ejecutar sus evoluciones con los caballo; pero como prefería verla
montar, como montó Lady Godiva, desnuda, era imprescindible que
dispusiera de un lugar privado.
Cuando el Par falleció, el mayor Hooper pudo comprar la Escuela de
Equitación a un precio menos elevado del que costó construirla.
Las artesonadas paredes conservaban aún su color azul, como lo
conservaban los asientos de la galería en la que el Par se sentaba a
observar a su desnuda Venus. Grandes espejos en las paredes
reflejaban a los caballos y a sus jinetes desde cualquier ángulo.
−¡Qué inesperado encontrar algo así en Londres! −exclamó
Cándida.
−Es útil −respondió el mayor Hooper−, y podrá ejercitar aquí a
Pegaso. Como ve, erigí algunas vallas altas. Tengo por el momento dos
o tres caballos que podrían ser vendidos por sumas considerables si
logro convencer a sus futuros dueños de que son capaces de saltar una
cerca muy alta.
−Pegaso puede hacerlo −repuso Cándida con orgullo, pero al
instante deseó tragarse sus palabras, al comprender que Pegaso podía
ser vendido si llegaba a llamar la atención de algún noble rico que
deseara un caballo poco usual.
Como si le adivinara el pensamiento ante su repentino silencio y su
mirada ansiosa, el mayor Hooper dijo tranquilamente:
−No se preocupe, no estoy considerando todavía vender a Pegaso.
−¡Oh, gracias! −exclamó Cándida−. ¡Gracias! ¡Gracias! El es lo
único que tengo. Nunca podré explicarle cómo me sentí hoy cuando me
dirigí a la Feria sabiendo que debía perderlo.
−La entiendo −dijo el mayor amablemente−. Ahora vaya a la
galería. Y si alguien viene por aquí, lo que es poco probable, pues la
escuela está cerrada, quiero que permanezca oculta. No debe hablar con
nadie, hombre o mujer. ¿Comprende?
−Sí, por supuesto −contestó Cándida no sin cierta sorpresa.
El mayor Hooper la observó subir la escalera que conducía a la
galería, antes de salir de la Escuela de Equitación. Al escucharle cerrar
la puerta firmemente tras sí, Cándida caminó hacia el extremo de la
galería y se sentó en una esquina sobre una de las sillas de brocado
azul. Un tenue rayo de sol penetraba por el techo de cristal, y se puso a
calcular los obstáculos uno por uno, pensando cómo lograr que Pegaso
los saltara.
Estaba tan concentrada en sus pensamientos, que casi dio un salto
cuando notó que había alguien en la escuela. No escuchó la puerta
abrirse, y observaba ahora a una dama montada en un vivaz caballo
castaño, al que sujetaba por las riendas mientras se inclinaba para
hablar con un caballero de pie a su lado.
−Voy a hacerlo saltar los obstáculos −la escuchó decir Cándida−, y
podrás juzgar por ti mismo.
−Estoy dispuesto a creerte, Lais, ya lo sabes −respondió el
caballero−Es sólo el precio lo que me preocupa.
Al recordar las instrucciones del mayor Hooper, Cándida se replegó
hacia el rincón y se hundió aún más en su silla. Comprendió que era
muy difícil que advirtieran su presencia. Podía mirar lo que sucedía
abajo, pero no era fácil que la vieran a ella, pequena y encogida en una
esquina.
Los observó a ambos con interés y curiosidad. La dama que
montaba el caballo castaño era adorable. Cándida pensó que jamás
había visto antes a una mujer tan atractiva.
No era sólo su rostro, de pómulos salientes y rasgados y hermosos
ojos, sino también el oscuro pelo recogido en un moño sujeto por un
sombrerito alto del que pendía un velo verde esmeralda que flotaba tras
ella al cabalgar...
Su traje de montar también era verde, y Candida se maravillo ante
sus ajustados hombros y su diminuta cintura. La falda de terciopelo se
movía cuando saltaba para dejar ver una bota estrecha y coquetona de
elevado tacón, en el que atada, relumbraba una espuela terminada en
aguda punta.
Mientras el caballo castaño se acercaba a los obstáculos, la
amazona utilizaba con fuerza su látigo de empuñadura de plata y
Cándida comprendió, al observarla, que era de esas mujeres que
gozaban de su supremacía sobre el caballo y la ejercerían hasta la
crueldad.
Era indudable que la dama del vestido verde esmeralda sabía
montar, y lo hacía espléndidamente. Rodeó varias veces la pista de
equitación, apretando el paso, hasta que casi galopaba entre las cercas,
elevando a su caballo para salvarlas con tal habilidad, que Cándida
estuvo a punto de empezar a aplaudir cuando detuvo súbitamente el
caballo con innecesaria severidad.
−¡Bravo! ¡Bravo! −gritó el hombre que la observaba−. Eso estuvo
muy bien, Lais. Si alguien merece con justicia el título de "Bella
entrenadora ecuestre", eres tú.
−Me complace su aprobación, milord −replicó Lais burlándose−. En
fin, ¿vas a comprarme a Kingfisher?
−Sabes bien que sí −contestó el caballero−aunque Hooper pide una
cantidad exorbitante.
−No tanto −replicó Lais−. Haz que me bajen ahora.
Apareció un cuidador de caballos de entre las sombras y tomó las
riendas de Kingfisher. Lais las soltó y le extendió los brazos al joven,
quien la levantó de la silla. Al hacerlo, Cándida exhaló un doloroso
suspiro. El flanco del caballo estaba teñido de sangre; la amazona debió
clavarle la afilada espuela en cada salto.
"¿Cómo puede ser tan despiadada?", se preguntó, y se dijo que no
podría soportar que nadie tratara a Pegaso así.
Abajo, el caballero había tomado a Lais en sus brazos y no la dejó
tocar el suelo. Se llevaron al caballo y él ciñó con su brazo el esbelto,
elegante cuerpo, apretando los labios con fuerza sobre la risueña boca.
−Pequeña bruja −le dijo−. Sabes cómo seducirme para hacerme
gastar más de lo que me proponía.
−¿No lo valgo? −preguntó Lais.
−Sabes que sí −contestó él con voz ronca.
−Bien, si no estás satisfecho otros lo estarán −le dijo con frialdad,
y soltándose de sus brazos se alejó hacia la puerta.
−¡Maldita! Sabes tan bien como yo −exclamó el caballero−que no
puedo negarte nada, aunque sólo el diablo sabe lo que dirá mi padre si
acabo en la miseria.
−Ese es asunto tuyo −dijo Lais, pero su sonrisa invitadora suavizó
la dureza de sus palabras−. Ahora debo ir a vestirme para la cena.
−¿Cenarás conmigo? −preguntó él ansioso.
−Supongo que sí −replicó ella con una mirada provocativa−, es
decir, si no encuentro una invitación mejor al llegar a casa.
−Malvada Lais, no puedes tratarme así −expresó el caballero, pero
en aquel momento la puerta de la Escuela de Equitación se cerró tras
ellos y Cándida no pudo escuchar más.
Se quedó mirando hacia abajo con los ojos muy abiertos hacia
donde estuvieron ellos. Nunca antes escuchó a un caballero que al
dirigirse a una dama empleara tantos juramentos en la conversación y,
ahora que ya no la distraía mirar sus elegantes ropas y su apariencia a
la moda, Cándida se dio cuenta de que la voz de Lais no correspondía a
la de una persona educada.
"Tal vez sea una actriz" −pensó−"eso explicaría su atractivo y su
sensacional traje".
Apenas había observado al caballero, pero al recordar que él
mencionó a su padre, se percató de que parecía muy joven. También
vestía con suma elegancia: sombrero de copa ladeado en la cabeza;
bastón engastado de oro en la mano; elegantes pantalones de color
pálido, cubiertos por una chaqueta de amplio faldón y bellísimo y fino
chaleco.
Cándida sabía que así se vestían los caballeros de la nobleza de
Londres, pero nunca se imaginó lo bien que lucían en tal atuendo.
La conversación sostenida por la pareja que ahora había
abandonado la Escuela, fue sorprendente y, sin embargo, no había
dudas de que Lais, quienquiera que fuese, sabía montar a caballo…
A corta distancia del establo, el mayor Hooper levantaba el pulido
llamador de la Puerta en el pórtico de una casa de una de las tranquilas
calles cerca de Regents Park. La puerta se abrió casi inmediatamente
por un sirviente que vestía una discreta librea con botones de plata.
−Buenas noches, James −dijo el mayor Hooper −¿Me podrá recibir
la señora Clinton?
−Está sola, señor −replicó el sirviente.
−Eso es lo que quería saber −dijo el mayor Hooper−. Me anunciaré
yo mismo.
Subió los escalones de dos en dos, y abrió la puerta del salón
recibidor en forma de L. La habitación estaba iluminada con gas, y la
luz, suave y seductora, hizo aparecer a la mujer que se levantó junto a
la chimenea encendida para saludarlo más joven y atractiva de lo que
en realidad era.
Cheryl Clinton trabajaba en el teatro, cuando un próspero hombre
de negocios la tomó bajo su protección. Mejoró cuando la favoreció un
distinguido noble, que a su vez la pasó a otros caballeros, muy
conocidos en los clubs de la calle St. James.
Cuando sus encantos comenzaron a desvanecerse, tomó la decisión
de establecerse en los negocios por su cuenta. Su primer protector le
había enseñado muchas cosas sobre el dinero y cómo manejarlo. Los
siguientes caballeros a quienes otorgó sus favores le proporcionaron un
conocimiento directo sobre la atracción que el frágil sexo femenino
ejercía en los hombres. Y supo de la extrema pereza de los ricos y los
aristócratas cuando se trataba de satisfacer sus deseos.
Cheryl Clinton se dedicó a poner en contacto a los caballeros que
podían permitírselo, con el tipo de mujeres jóvenes que deseaban y no
se tomaban el trabajo de procurarse por sí mismos.
Conoció en su juventud a la señora Porter, la que alardeaba de
haber presentado a Harriet Wilson −entonces a la cabeza de su
profesión−, al−Duque de Wellington.
Luego le sorprendió mucho saber que la señora Porter la estaba
pasando mal. Aquello no le sucedería a ella. Si hacía fortuna, pretendía
conservarla.
La señora Clinton estaba convencida de que una podía hacer dinero
fácilmente si se vendía cara. Durante el curso de su vida descubrió que
los hombres siempre estarían dispuestos a pagar por lo mejor, y si ella
se los proporcionaba, obtendría el mejor precio.
Se le podía localizar todas las noches en el agradable recibidor de
su tranquila y bien ordenada casa en St. Jonhs Wood. Los caballeros
acudían a verla. Se sentaban a conversar sobre tópicos generales y
tomaban una o dos copas de champán. Cumplidas las formalidades, iban
al grano.
−Sé exactamente lo que desea, milord −decía ella sonriente−, y
puedo proporcionarle la joven adecuada. En realidad se trata de una
joven casada, cuyo esposo se encuentra de viaje. Le resultará muy
conveniente.
Al decir esto, hacía sonar una pequeña campanilla de plata a su
lado. James abría la puerta y se enviaba un mensaje a casa de la bella y
solitaria esposa, que raras veces vivía lejos.
Había más champán y más conversación hasta que llegaba la dama
en cuestión y entonces su señoría la llevaba a cenar en uno de esos
restaurantes con discretas habitaciones en los altos.
La señora Cheryl Clinton lo calculaba todo con mucha inteligencia.
Era tan bien conocida en el lado oeste de Londres que prácticamente
cada presentación de importancia era manejada por ella.
−Bien, mayor −dijo cuando el mayor Hooper entró en la
habitación−, ¡vaya sorpresa! No lo esperaba esta noche.
−Debe perdonarme por presentarme así −dijo el mayor
Hooper−,pero ne estado todo el día en la, Feria de Caballos de Potters
Bar y no he tenido tiempo de cambiarme.
−Estoy segura de que desea decirme algo importante −repuso la
señora Clinton con una sonrisa−. Por favor, siéntese. ¿Quiere tomar un
poco de champán?
El mayor Hooper movió la cabeza.
−No, gracias; debo apresurarme o su atención será distraída por
otro asunto. Señora Clinton, he encontrado algo inesperado, casi único,
podría decir: a una joven encantadora, pura y sin experiencia. Se trata
de una criatura extrañamente bella, mucho más bella que las que han
patrocinado mi caballeriza en los últimos diez años.
−No lo creo −respondió burlona la señora Clinton−. ¿Quién es ese
dechado de perfección?
−Es una joven bien educada −dijo bruscamente el mayor Hooper−,
dueña de un caballo que cualquier jinete desearía poseer, la clase de
animai que sólo se encuentra una vez en la vida.
−No estoy interesada en el caballo −dijo la señora Clinton con
suavidad.
−Lo sé −repuso el mayor Hooper−, pero los dos van juntos. Le juro
que forman una pareja como jamás vio en su vida.
−¿Quién es ella? −preguntó la señora Clinton.
−Me contó toda su historia. Es una huérfana bien nacida, cuyo
padre se rompió el cuello hace diez días. No tiene un centavo.
−Eso no siempre es una desventaja −replicó en voz baja la señora
Clinton.
−Es también inocente como un recién nacido −continuó el mayor
Hooper.
La señora Clinton levantó las cejas.
−Es cierto −afirmó constatando la duda en sus ojos−. Ha pasado
toda su vida en el campo; su padre era un hombre que vivía recluido,
una especie de escritor. Ignora todo acerca del mundo. Estoy
convencido de que no sólo no oyó nunca la expresión "Bella entrenadora
ecuestre", ni nada parecido, sino que ni se imagina lo que significa.
−No es necesariamente parte de la educación de una joven −dijo
laj señora Clinton sonriendo.
−No, pero sabe lo que trato de decirle −dijo el mayor Hooper−.
Tendrá que manejarla con guantes de seda o se asustará. Le juro que,
aunque su caballo es muy valioso, aumenta cien veces de valor cuando
ella lo monta.
−¿Qué quiere que haga yo? −preguntó la señora Clinton.
−Permitirle que se quede aquí, en primer lugar −repuso el mayor
Hooper.
−¡Eso es imposible! −exclamó la señora Clinton−. Sabe bien que
nunca tengo mujeres en mi casa.
−Esta joven es diferente −replicó el mayor Hooper−. Como le he
dicho, es una dama; quiero hacer énfasis en eso. No se le puede
mandar a una posada o a algún hotelucho. En primer lugar, porque es
demasiado bella. Deje que alguien la vea y todos le caerán alrededor
como las abejas a un panal de miel. Lo único que me asombra es que
nadie la haya descubierto antes.
−Debe ser algo muy especial para afectarlo en esa forma −dijo la
señora Clinton sorprendida−. Creía, mayor, que a usted ya no le
impresionaba mucho el bello sexo, eso es lo que siempre me dijo.
−Lidiaría mejor mil veces con un caballo que con una mujer −dijo
el mayor Hooper−. Pero esto es un asunto de negocios, señora Clinton,
como bien sabe. Puedo conseguir mil guineas por ese caballo si esa
joven va con éi tal vez hasta dos mil. Nuestro arreglo es como siempre:
a partes iguales.
−¿Qué apariencia tiene ella ahora? −preguntó la señora Clinton.
−La de alguien salido de las callejuelas de Drury Lañe −replicó el
mayor Hooper−. Nunca vi un traje como el que lleva; debe haberlo
sacado del Arca de Noé. No nos detuvimos a recoger el resto de su
ropa; sin duda era por el estilo. Tendrá que comenzar desde el principio,
señora Clinton.
−En verdad me intriga usted, mayor Hooper −dijo la señora
Clinton−. No me intereso á menudo por proposiciones semejantes en los
últimos tiempos. Tengo asuntos de sobra y, como están las cosas, hay
más palomas esperando corromperse que hombres que las quieran. Por
supuesto, la calidad no es tan buena como lo fue cuando la guerra de
Crimea: ¡había que ver los nombres en mi lista para creerlo! Pero no me
quejo.
−No tiene motivos −dijo el mayor Hooper−. Desde que se puso de
moda que las "Bellas entrenadoras ecuestres" se reunieran junto a la
estatua de Aquiles, mi negocio se ha duplicado; jamás hubo un mejor
escaparate de exhibición.
−Y sin embargo, sufrimos fracasos −dijo suavemente la señora
Clinton−. ¿Sabe, mayor, que el Marqués de Hartington le ha concedido a
Skittles una anualidad de dos mil libras? Pero no la conoció por mi
conducto.
−¡Pensé que sí! −exclamó el mayor Hooper.
−Por desdicha no −dijo contrariada la señora Clinton−. Skittles
estaba bajo la protección de alguien que yo le presenté, pero había
puesto los ojos en Hartington. Se las arregló para chocar con él y caer a
sus pies en Hyde Park, ¡vaya viejo truco! ¡Lo cautivó en seguida! Se
cree la nueva Duquesa de Devonshire.
−Hay que concedérselo −dijo el mayor Hooper con una sonrisa−.
¡Jamás falló en ningún obstáculo, por alto que estuviera!
−Lo mismo sucedió con Agnes Willoughby −continuó la señora
Clinton−. Se casó recientemente con el joven Windham, que está loco,
pero tiene mucho dinero. Tuvo la gentileza de enviarme cincuenta libras
esterlinas por todo lo que hice por ella. Por lo menos, fue un gesto de
atención, ero Windham no me ha enviado ni un penique. Dice que la
conoció en casa de Kate Cooke, quien, si no me equivoco, será muy
pronto la Condesa De Euston.
−Bien, supongo que la suerte influye en su negocio, igual que en el
mío −dijo el mayor Hooper.
−Puede usted tomado con filosofía, pero yo no. ¡Y le diré que hay
alguien quien me gustaría hacer pagar y pagar y pagar!
−¿Necesito adivinarlo? −preguntó el mayor Hooper con una
sonrisa.
−¡Biern sabe a quién me refiero! −contestó la señora Clinton con
expresión hosca−. Tres de mis mejores chicas me ha quitado mi Lord
Manville, unas y otras −A Mary le proporcionó una elegantísima
residencia y le compró tres caballos.
−¡Qué no adquirió de mí! −exclamó el mayor Hooper.
−Y se puso tan infatuada con su protección −continuó la señora
Clinton−, que cuando la vi en el Parque conduciendo el coche tirado por
un pony que él le compró, ni siquiera me miró.
−¡Nunca me gustó esa chica! −señaló el mayor Hooper.
−Y luego Clarisa −agregó la señora Clinton−. Me gasté no menos
de ciento cincuenta libras en esa desdichada y su señoría la exhibe con
el descaro de un salteador de caminos. Sus zafiros dieron qué hablar en
la ciudad, y ni un penique recibí yo por mi inversión.
−Pues bien, si desea poner a su señoría en su lugar, aquí tiene la
oportunidad −dijo el mayor Hooper−. No hay mejor conocedor de
caballos en toda Inglaterra. De modo que escuche, señora Clinton,
porque no tenemos mucho tiempo. Tengo una idea que nos beneficiará
a ambos.
Se escuchó un golpe en la puerta.
−Excúseme, señora −dijo James−. Su Alteza, el Duque de Wessex,
está abajo, y desea hablar inmediatamente con usted.
−Conduzca a su Alteza al salón de la mañana. Estaré con él en un
momento.
−Muy bien, señora −dijo James respetuoso y cerró la puerta.
−Y, ahora, dígame−prosiguió la señora Clinton.
Mientras esperaba en la Escuela de Equitación, Cándida se sintió
temerosa. Caía la noche y el lugar parecía llenarse de sombras. Se
percató de su soledad y, desde un punto de vista femenino, del
contraste entre su apariencia y la de Lais.
No solía preocuparse sobre su ropa por la simple razón de que tenía
muy poca, pero en aquel momento reparaba en lo maltratado de su
vestido y de sus botas, las que no aceptaban reparaciones. Pensó en su
cabello, enrollado hacia arriba en un moño sin gracia, tan diferente del
de Lais, que lo traía trenzado en un suave, elegante chignon.
¡Era desesperante! ¿Cómo podría arreglárselas en Londres? ¿Cómo
podía atreverse a montar a Pegaso donde alguien los viera? Sería el
hazmerreír de cualquier grupo elegante, y su aspecto no contribuiría
precisamente a incrementar el valor de su caballo.
Se sintió repentinamente melancólica por su hogar, no sólo por su
padre, quien, aunque bebía, era atento y considerado con ella, sino por
todo lo que le había sido familiar: la mísera casita, Ned trajinando por
los alrededores, Pegaso en el establo deteriorado, la tranquilidad; la
seguridad de pertenecerse a sí misma y sentirse libre. Porque a pesar de
la falta de dinero, amigos y vestidos lujosos, era libre, libre para montar
a su caballo, libre para hacer lo que deseaba. Pero ahora, ¿qué le
reservaba el porvenir?
Tuvo un repentino momento de pánico. Tal vez no debió venir; tal
vez debía marcharse. ¿Hubiera aprobado su madre lo que hacía? Y
entonces se preguntó: ¿Hacer qué? ¿Qué había planeado el mayor
Hooper para ella −¿Y qué sabía ella acerca de él?
Impulsivamente se puso de pie. Se movió a lo largo de la galería,
bajó la escalera y caminó por el piso de la Escuela de Equitación.
Extendía la mano para abrir la puerta que conducía al mundo exterior,
cuando apareció el mayor Hooper. Era ya demasiado oscuro para que él
pudiera ver su rostro, pero debió de haberse dado cuenta de su
agitación porque le dijo suavemente:
−Todo está bien, siento haberme demorado tanto. Ven conmigo;
hay una dama que cuidará de ti. Podrás vivir en su casa.
Se volvió para salir, pero Cándida no se movió.
−¿Qué sucede? −preguntó él.
−Yo no pertenezco aquí −dijo Cándida en voz baja y temerosa−.
Creo que mejor me regreso de donde vine. Ya encontraré algo en el
campo.
−¿Estás asustada? −preguntó el mayor Hooper−. Pues bien, no
tienes por qué estarlo. Todo está bien; vivirás una vida feliz y
confortable. Escucha, Cándida, eres una joven muy atractiva. Serás
admirada, festejada, halagada: es lo que todas las mujeres desean.
−No creo que yo lo desee −replicó Cándida.
−¿Entonces, qué? −preguntó él.
−Supongo que anhelo seguridad −le contestó ella−. Quiero un
hogar. . −Eso vendrá después −dijo él rápidamente−. Ahora no
podemos perder tiempo. Hice lo mejor que pude por ti y algún día me lo
agradecerás.
Extendió la mano para tocar su hombro. Ella estaba temblando, y el
mayor pensó que era como una joven yegua que se veía de pronto,
incierta y nerviosa, en un prado desconocido.
−Ven conmigo, jovencita −le dijo bondadoso−. El primer obstáculo
es siempre el peor, lo sabes, y tú tienes el valor de saltarlos todos.
−¿Lo tengo? −preguntó Cándida.
−Estoy seguro de eso −contestó él.
Cándida le sonrió.
Pensara que soy una estúpida −dijo en voz baja−, pero le estoy
agradecida por su gentileza, de verdad que sí.
−No podía yo hacer otra cosa, ¿no crees? −repuso él y a Cándida le
sorprendió la pregunta que se hacía a sí mismo y su tono
repentinamente dudoso.
Caminaron a través del patio. Los compartimientos de los caballos
estaban todos cerrados y ella podía escuchar a los mozos del establo
cantando y hablando en una habitación iluminada en el otro extremo.
−¿A qué distancia está el sitio donde voy a quedarme?
−Sólo a unas Pocas calles de distancia −replicó el mayor Hooper−.
¿Te importaría caminar?
−No, me gusta−respondio ella.
Avanzaron juntos por los empedrados establos. Afuera, en la calle,
los carruajes cerrados de cuatro ruedas, con sus lámparas encendidas,
pasaban lentamente. Parecia haber muchos y todos se veían prósperos:
los caballos, lustrosos, bien alimentados; los cocheros sentados en el
pescante llamativamente vestidos.
Caminaron en silencio hasta que el mayor Hooper se detuvo ante el
pórtico de una casa. Cándida se disponía a subir la escalera cuando la
puerta se abrió. Para su sorpresa, el mayor Hooper la sujetó
fuertemente del brazo y la alejó de allí rápidamente.
−¿Qué sucede? −preguntó sorprendida, cuando a la luz que se
filtraba por la puerta pudo ver a dos figuras masculinas ataviadas con
sombrero de copa.
−No mires a tu alrededor −dijo el mayor Hooper.
−¿Por qué no? −preguntó Cándida.
−No quiero que ellos te vean −le contestó.
Todavía se encontraban caminando calle abajo. El mayor Hooper
miró hacia atrás. Los dos caballeros que salían de casa de la señora
Clinton subían ya a su carruaje, en cuya puerta había grabado un
escudo de armas, símbolo de nobleza. Un sirviente iba parado atrás, y el
cochero azotó con su látigo a los caballos.
−Ya se fueron −dijo el mayor Hooper con alivio−. Ven jovencita, no
quiero perder más tiempo; podría llegar alguien más.
−La señora adonde me lleva tiene una fiesta en su casa, ¿verdad?
−preguntó Cándida nerviosa.
−No, no, sólo está recibiendo… amigos −contestó el mayor.
Cándida observó la pausa que se produjo entre las dos últimas
palabras, pero ya estaban de nuevo ante la casa y el sirviente les abrió
cuando él tocó la puerta.
−La señora dice que sería mejor que pasaran al comedor, señor
−escuchó Cándida decir al sirviente.
−Sí, es una buena idea −replicó el mayor Hooper.
Los condujo a una habitación en la parte trasera de la casa;
pequeña, cuadrada, amueblada con gusto en caoba pulida, y con dos
grandes candelabros de plata a los lados. Los globos de gas en cada
extremo de la chimenea estaban encendidos.
−Le informaré a la señora de su llegada −agregó el sirviente.
Cándida miró aprensivamente a su alrededor. No había nada que
pudiera infundirle temor; la habitación era de buen gusto,y sin embargo
se sentía asustada y le pareció que el mayor Hooper estaba también
nervioso. El se quedó mirándola, pero Cándida no pudo comprender la
expresión de sus ojos.
−¿Por qué no te quitas ese sombrero que te queda tan mal? −le
sugirió.
−Por supuesto, si lo desea −sonrió Cándida−. ¿Verdad que es feo?
−Ningún caballo que se respete a sí mismo se dejaría ver, ni
muerto, con él −replicó el mayor Hooper, y ambos se reían aún, cuando
la señora Clinton penetró en el comedor.
Se detuvo por un momento en el marco de la puerta, evaluando la
imagen de la joven de pie junto al mayor. Era pequeña y frágil, con una
piel sorprendentemente blanca y dos gigantescos ojos que en ese
instante brillaban divertidos.
Pero fue su cabello lo que la dejó sin aliento: una extraña mezcla
de oro pálido que la luz de gas tocaba con pequeñas llamas rojizas.
Se detuvo a contemplarla, encontrando los ojos del mayor Hooper a
través de la mesa del comedor. Había una mirada de triunfo en ellos; la
mirada de un propietario que ha ganado el primer premio en una
exhibición. La señora Clinton le dirigió una débil sonrisa y se dirigió
hacia ellos con las manos extendidas.
−Mi querida niña −le dijo a Cándida−, estoy tan, pero tan contenta
de conocerte.
No es justo! −las palabras parecían estallar en los labios del joven
que estaba parado, tenso y pálido, en el elegante salón de la mañana de
la casa de los Manville que miraba hacia Berkeley Square.
−Es natural que pienses así −replicó suavemente su señoría−, pero
en los años venideros, Adrián, te aseguro que me lo agradecerás.
−No puedo comprender por qué debe darme órdenes de esta forma
−replicó Adrián−. Será mi tutor y tendrá el control de mi fortuna hasta
que yo cumpla veinticinco años, pero eso no le autoriza a interferir en
mi vida ni a evitar que me case con quien desee.
Lord Manville levantó las cejas.
−¿No lo entiendes? −preguntó−. Deberías comprender que esa es
la función de los tutores. Pero de nada te vale discutir conmigo, Adrián.
Ya he tomado mi decisión y la respuesta es no. No puedes casarte
cuando sólo tienes veinte años y estás todavía en Oxford.
−Si Lucy no fuera una dama podría comprender su oposición −dijo
Adrián−, pero ni siquiera puede decir que moralmente no sea una
persona conveniente para mí.
−No sugiero que se trate de un asunto de moralidad −replicó Lord
Manville−. Además, acepto tu palabra de que la dama en la que has
puesto tus afectos es bien nacida y, al ser su padre un clérigo, ello le
confiere un aire de santidad al asunto. Sin embargo, Adrián, todavía
eres demasiado joven.
−Supongo −repuso Adrián con amargura−, que no objetaría nada
si me enredara con alguna bailarina insignificante y le pusiera casa en
St. Johns Wood. Eso se avendría a sus particulares creencias sobre lo
que es correcto a mi edad.
−Aunque pasaré por alto, mi querido muchacho, tu tono de voz
algo ofensivo −dijo Lord Manville, levantándose de la mesa del
desayuno y caminando hacia la chimenea−, te diré que tal relación a tus
años no sólo tendría mi consentimiento sino mi bendición.
−Estoy seguro de eso −replicó Adrián furioso−. Su propia
reputación aPesta. La gente habla de usted y, ¿sabe cómo le llaman?
−Te aseguro que no me interesa saberlo −contestó tranquilamente
Lord Manville.
−Le llaman el "Destrozador de Corazones" −estalló Adrián−. ¡Vaya
forma de describir al tutor de uno! No digo que muchos de mis amigos
no le envidien por su riqueza y hermosos caballos, pero se burlan de sus
conquistas. ¡Se burlan! ¿Me oye?
−¿Cómo podría no oírte −replicó Lord Manville−, si estás gritando?
Trata, mi querido muchacho, de tener más control de ti mismo. Es
extremadamente inapropiado que un caballero de la alta sociedad pierda
los estribos sólo porque no puede obtener exactamente lo que desea.
La serenidad de Lord Manville pareció controlar el furor de su joven
primo. Adrián se atragantó y, atravesando la habitación para mirar hacia
Berkeley Square, dijo después de un minuto en un tono muy diferente:
−Lo siento.
−Acepto tus excusas −dijo Lord Manville−y déjame asegurarte,
Adrián, que, aunque no tes des cuenta ahora, quiero lo mejor para ti.
Sabes muy poco de la vida. Cuando termines en Oxford, irás a Londres,
y conocerás a una gran cantidad de personas, incluyendo a muchas del
sexo femenino. Y entonces, si todavía piensas igual acerca de esta
jovencita que ha cautivado tu corazón, estaré preparado para
escucharte. Adrián giró sobre sí mismo, con los ojos encendidos. −Y
mientras tanto, ¿puedo comprometerme con ella? −De ningún modo
−replicó Lord Manville−. No habrá ningún lazo, ningún reconocimiento
público, nada que dé a entender que hay entre vosotros algo más de lo
que abarca el amplio concepto de "amistad". Aun un " entendimiento^
mi querido Don Juan, te esclavizaría. Quiero que estés libre para ver la
vida como es antes que te encadenes a ninguna mujer, no importa cuan
atractiva, cuan seductora pueda parecerte.
−De modo que quiere que me vuelva como usted −musitó Adrián
con voz triste−. Casi treinta y cinco años y soltero.
−¡Y con la reputación de destrozador de corazones! −agregó Lord
Manville por él−. Bien, Adrián, cada quien sigue sus propios gustos.
Puedo asegurarte que a pesar de lo que tú y tus contemporáneos digan
de mí, soy un hombre feliz.
−Está fuera de época −declaró Adrián−. ¿No comprende que toda
esta vulgar cacería de mujeres es algo que se acostumbraba a principios
de siglo? Los hombres son más serios hoy día; miran a la vida desde un
ángulo muy diferente.
Lord Manville echó hacia atrás la cabeza y se rió como si no pudiera
contenerse.
−¡Oh,Dios mío, Adrián, me vas a matar! −exclamó−. Los
estudiantes son todos iguales: siempre piensan que van a reformar al
mundo, que no son como la generación de sus padres, que están hechos
de un molde distinto al de sus mayores, que sus ideas son
completamente nuevas.
−Pensamos diferente, se lo aseguro −dijo Adrián con vehemencia.
−Ahórrame los detalles, por favor −rogó Lord Manville−. Vuélvete a
Oxford y obten tu título profesional. Entonces hablaremos de lo que
harás con tu vida.
−Sólo hay una cosa que deseo hacer −replicó Adrián.
−Lo sé −dijo Lord Manville−, pero a pesar de todos tus argumentos
no me has convencido. Lo siento, la respuesta todavía es no.
−¿Qué haría −preguntó Adrián lentamente−, si Lucy y yo nos
fugáramos? No me sería muy difícil persuadirla.
−Si fueras tan tonto −dijo Lord Manville, y ahora su voz era de
hielo−, como para hacer algo tan poco convencional y tan perjudicial al
buen nombre de la joven que pretendes amar, entonces yo me sentiría
verdaderamente avergonzado de ti. Pero creo que aun la hija de un
clérigo, acostumbrada como debe estar esa jovencita a vivir en
circunstancias restringidas, hallará muy difícil subsistir sin ingreso
alguno anual. Eso, Adrián, es lo que tendrían.
−¿Me suspendería la mensualidad? −preguntó Adrián incrédulo.
−Inmediatamente −replicó Lord Manville−. Y permíteme decirte
que no se trata de una ociosa amenaza. El día que hagas algo tan poco
convencional, y ciertamente tan despreciable, como conseguir que una
dama bien nacida te acompañe a Gretna Green,* no volverías a ser
digno de mi consideración. De hecho, no me acordaría más de ti hasta
que te entregara tu fortuna −sin duda acrecentada porque habrás
gastado menos−, el día en que cumplieras veinticinco años.
−Entonces, ¿no hay nada que yo pueda hacer, bajo las
circunstancias? −preguntó Adrián,taciturno.
−Nada −convino Lord Manville.
Por un instante, el joven se quedó mirando a su tutor como si fuera
a discutir con él. Entonces, con un sonido ahogado que era a la vez una
explosión de ira y un sollozo a duras penas contenido, salió del salón de
la mañana, golpeando la puerta tras sí.
Lord Manville suspiró, y tomando el diario The Times, leyó los
encabezados. El sol temprano que penetraba por la ventana lo envolvía,
y era−difícil concebir a un hombre más refinado y atractivo, tal como
estaba de Pie, envuelto en una casaca de brocado oriental, bufanda de
satín azul anu−dada alrededor del cuello y piernas ceñidas por ajustados
pantalones amarillos.
El cabello de Lord Manville era oscuro y enmarcaba una frente
cuadrada. Sus rasgos eran casi clásicos de tan perfectos, y aunque
llevaba patinas elegantemente recortadas al estilo de moda, el resto de
su cara estaba umpiarnente rasurado.
Tenía unas cejas que, cuando estaba irritado, casi se encontraban
sobre el puente de su aristocrática nariz. Sus ojos eran agudos y
penetrantes, Pero, cuando estaba de buen humor, resplandecían con un
asomo de malicia.
Era un rostro atractivo, y al mismo tiempo, a pesar de su
afirmación que era un hombre feliz, había un aire de cinismo en sus
labios, los que podían apretarse en una despreciativa línea dura, como si
se detuviera ante la vida y la desafiase a dominarlo.
Lord Manville estaba en el proceso de dejar The Times y tomar Thei
Morning Post cuando el mayordomo entró.
−Perdón, milord, pero la Gran Duquesa de Thorne ha venido a
visitarlo. He conducido a Su Alteza al salón.
−¿Mi abuela a esta hora de la mañana? −Lord Manville miró al reloj
sobre la chimenea−. No; en realidad soy yo quien está atrasado. El
señor Adrián me demoró.
−Se tardó un poco más de lo acostumbrado al bajar a desayunar
−repuso Bates respetuosamente−, pero eran las cinco de la mañana
cuando usted regresó, milord.
−Bien lo sé, Bates −repuso Lord Manville−. Mi cerebro está tan
nublado como un día de noviembre. Dile a Taylor que iré a montar en
una hora. Eso me aclarará las telarañas.
−Un remedio seguro, milord −dijo Bates.
Bates era un anciano que había servido al padre de Lord Manville y
le servía al presente Barón desde que recibió su herencia. Observó
apreciativamente a su señoría mientras subía la escalera y pensó que no
había un noble caballero tan apuesto en todo lo largo y ancho de la Gran
Bretaña.
Antes de diez minutos, Lord Manville entró al salón donde su abuela
lo esperaba. Llegaba ahora elegantemente vestido con un saco de
montar de finísima tela y su corbata exhibía un fistol de perla sobre un
chaleco amarillo, que armonizaba con el clavel del mismo color en el
botón de su solapa.
−¡Grandmamá! −exclamó al dirigirse hacia la anciana dama
sentada en uno de los sofás de satín−. Debes perdonarme por haberte
hecho esperar, pero no anticipé tan inesperado placer.
La Gran Duquesa de Thorne permitió que él alzara hacia sus labios
sus viejas manos reumáticas, enfundadas en mitones negros. Lo miró
aprecianva cuando él se levantó los faldones de la chaqueta y se sentó a
su lado en el sofá.
−¿Qué te trae por Londres? −preguntó Lord Manville.
−Su Majestad, ¿quién más? −replicó la Gran Duquesa−. Puedo
asegurarte, Silvanus, que no haría tan difícil viaje sobre caminos
enlodados por ninguna otra razón.
Como la Gran Duquesa era famosa por aparecerse
inesperadamente e Londres en todas las épocas del año, y tenía, según
palabras de sus hijo» "pies inquietos", Lord Manville se limitó a sonreír.
−Sabes que adoras venir a Londres, Grandmamá −le dijo−. ¿Cómo
enterarías de los últimos escándalos si te quedaras recluida en el campo
P mucho tiempo?
−Trato de aprender de cuanto escucho −protestó ásperamente la
Duquesa−. Su Majestad me ha preguntado cuándo te vas a casar. Es
una lástima que no pueda darle una respuesta apropiada.
−No me hables a mí de matrimonio −suplicó Lord Manville−Ya hr
oído demasiado sobre tan aburrido estado como para desear que la
institución entera se abandone.
−Es sobre eso que vino a verte Adrián? −preguntó la Gran Duquesa
con una luz repentina en los ojos−. Lo encontré a la puerta en un
arrebato de mal humor y pensé que tal vez fueras el responsable.
−Grandmamá, puedo ver que te estás muriendo de curiosidad por
saber qué me visitó Adrián −dijo Lord Manville−. Pues bien, estás en lo
cierto Desea casarse con la oscura hija de un clérigo que conoció en
Oxford.
−¿Y tú se lo prohibiste? −preguntó la Gran Duquesa.
−Naturalmente −replicó Lord Manville−. ¿Puedes imaginarte peor
alianza cuando sólo tiene veinte años?
−Adrián siempre ha sido una criatura sentimental, romántica
−convino la Gran Duquesa−. Espero que estés en lo cierto, aunque
pienso que al prohibirle casarse se sentirá más inclinado a desafiarte.
−Es difícil desafiar a nadie sin dinero −señaló Lord Manville.
−¿De modo que lo amenazaste con cortarle su mensualidad?
−preguntó la Gran Duquesa.
−Lo que me gusta de ti, Grandmamá −exclamó Lord Manville−, es
que nadie necesita ponerle los puntos a las íes ni las rayas a las tes en
lo que a ti respecta. Siempre vas un paso adelante en la conversación.
Desearía que hubiera más gente como tú; eso haría la vida mucho más
fácil.
−El mundo está lleno de tontos −dijo la Gran Duquesa
mordazmente−. Y ahora que ya hemos discutido los problemas de
Adrián ¿qué me dices de los tuyos?
−¿Tengo alguno? −preguntó Lord Manville fingiendo inocencia.
−No trates de hacerme tonta, muchacho −le replicó su abuela−.
Sabes tan bien como yo que eres la habladuría de la ciudad. Aun Su
Majestad debe haber oído algo, y apartó su mente del Príncipe Consorte
lo suficiente para preguntarme cuándo vas a encontrar esposa.
−Su Majestad es tan infinitamente feliz en su matrimonio −observó
Lord Manville−, que desearía que todos sus subditos participaran en el
dichoso estado de "un hombre para una mujer".
−¡No se parece a ti! −expresó la Gran Duquesa−. Pero tienes razón
sobre la reina. Eso de hablar de nada estos días sino sobre las virtudes
del principe Alberto. Si todos los hombres fueran como él, yo hubiera
permanecido virgen.
−Cuidado Grandmamá, mide tus palabras −le advirtió Lord
Manville, con los ojos resplandecientes de risa.
−Nunca he sido cuidadosa con lo que digo −replicó agudamente−no
pertenezco a esta era hipócrita, gracias a Dios. Ya el ambiente es
bastante depresivo en Buckingham Palace para hacerlo más triste aub,
lo cual me hace pensar en que la vida debe ser muy aburrida para la
gente joven hoy día.
−todavía nos arreglamos para divertirnos −dijo Lord Manville.
−sí, tú lo haces, tú eres diferente −señaló su abuela−. Además,
eres hombre y tu sexo siempre encuentra alguien para activar su
fantasía, como las “Bellas Entrenadoras Ecuestres”.
−Caramba, Grandmamá, ¿quién te ha estado contando esas cosas?
−preguntó Lord Manville−. No debías siquiera conocer la expresión, y
mucho menos comentarla.
−No seas absurdo −replicó la Gran Duquesa−. ¿Nunca lees los
periódicos? El Times traía un artículo sobre ellas el otro día. Debo decir
que me sorprendió un poco. No era precisamente la clase de material
que uno espera encontrar en ese diario. Y Lady Lynch me envió un
recorte sobre el asunto que apareció en The Saturday Review.
−¿Qué decía? −preguntó Lord Manville, curioso.
−Decía −replicó la Gran Duquesa−, que en estos días nadie utiliza
la frase "prostituta". Se han encontrado bellos eufemismos que hacen,
presumiblemente, que esa profesión suene más amable. ¡Vaya con las
bellas entrenadoras de caballos! En mis tiempos una ramera era una
ramera…
Lord Manville se rió.
−¡Grandmamá, eres incorregible!
−Puede ser −replicó la anciana señora−, pero háblame de ellas, de
esas "Bellas Entrenadoras Ecuestres".
−¿Para comenzar, qué es lo que sabes de ellas? −preguntó Lord
Manville.
−Lady Lynch tiene tres hijas casaderas −replicó la Gran Duquesa−.
Admito que forman un grupito poco impresionante, pero son virtuosas,
de buena cuna e indudablemente, si tuvieran la oportunidad, harían
intachables esposas y buenas madres. Pero, según me cuenta su
señoría, la oportunidad no se les presenta.
−¿Quieres decir que nadie les propone matrimonio? −dijo Lord
Manville−. ¿Y de quien es la culpa?
−Aparentemente, de las "Bellas Entrenadoras Ecuestres" −replicó la
Gran Duquesa−. Las jóvenes Lynch son invitadas a bailes, bazares, a
desayunos y conciertos; a la ópera, Ascot y al Palacio de Cristal, pero
todo en vano. Los hombros elegibles las sacan a bailar, aun flirtean con
ellas; se sientan a la mesa de sus padres y beben de su vino clarete,
pero, para divertirse, regresan con las "Bellas Entrenadoras Ecuestres".
Lord Manville se rió hasta que las lágrimas asomaron a sus ojos.
−Grandmamá, me vas a matar. ¡Nunca he escuchado una historia tan
triste! Pero, ¿qué puede hacerse, si esas jóvenes no son lo
suficientemente atractivas? ¿De quién es la culpa?
−De ti y de tus amigos −replicó la Gran Duquesa−, por corretear
un grupo de criaturas vulgares con caras lindas. ¿Crees que alguien las
miraría dos veces si vosotros no pagaseis por sus elegantes vestidos y
atrevía sombreros, por sus bien cortados trajes de montar y, por
supuesto, por hermosos caballos? Si se las adorna con volantes y se las
hace aparecer seductoras, a nadie le preocupa si tienen el cerebro del
tamaño de un cahuate o si poseen una onza de sentido común..
−Queridísima Grandmamá −arguyó Lord Manville−r te aseguro el
han existido Dalilas desde el comienzo de los tiempos. Nada que tu o v
podamos decir evitará que los hombres se diviertan con las palomitas
que aletean tan seductoramente y que no insisten en encadenar para
siempre a lado a sus admiradores con un anillo de oro. No me digas que
no estabas enterada de que existían tales criaturas en tus tiempos.
−Desde luego que las había −replicó la Gran Duquesa−, pero o se
trataba de rameras o de mujeres de nuestra propia clase, como las
damas con las que flirteaba el Regente. Las rameras eran criaturas
aparte,de las que no se hablaba y a las que se mantenía fuera de la
vista. Me dice Lady Lynch que si ahora en Hyde Park un hombre se
encuentra conversando con una de esas bien atildadas amazonas, se
quitará el sombrero para saludar a su anfitriona de la noche anterior, o
hasta a su propia madre, si acertara a pasar por allí. En mis tiempos,las
damas hubiéramos preferido ignorarlo a él por completo.
−Debemos ir con los tiempos, Grandmamá −dijo Lord Manville−.
Algunas de esas jóvenes que te interesan tanto son bastante bien
nacidas; la mayoría proviene de un estrato social mucho más elevado
que las rameras de principios de siglo. Debes comprender que las
jóvenes de Belgravia, o de dondequiera que viva Lady Lynch con sus
solteras y virtuosas hijas, hacen poco para atraer al hombre de nuestros
días, como no sea imitar, con muy poco éxito, a las amantes que escoge
¡porque le encantan y le divierten! Claro que ningún hombre es tan
idiota como para pasar toda su vida con una mujer que sólo sabe
divertirlo. Sería como cenar interminablemente azúcar de confitería.
Pero todavía no encuentro en nuestra sociedad a ninguna joven que no
resulte un fastidio increíble después de bailar con ella una corta pieza y
no digamos si se debe pasar algún tiempo en su compañía.
La Gran Duquesa extendió la mano y la apoyó en el brazo de su
nieto.
−Dime Silvanus −dijo en diferente tono de voz−. ¿Todavía sigues
sufriendo por aquella mujer que te trató tan mal cuando acababas de
llegar a Londres?
Lord Manville se puso de pie.
−claro que no, Grandmamá; escapé a tiempo, ¿no? Creí que estaba
enamorado y me encontré que en los lances matrimoniales un Marqués
es muy por encima de un simple Barón.
−se que sufriste −dijo la Gran Duquesa−, pero no creí que te
afectara tanto tiempo.
−olvide el incidente nace mucho −protestó Lord Manville, pero su
abuela, exhalando pequeño aspiro, sabía que mentía.
−Debe haber jóvenes buenas e inteligentes que puedan
interesanrte −sugirió.
−No te preocupes por mí Grandmamá −replicó él−, me siento
perfectamente feliz con mis “Anónimas", dis Danaes y mis Venus.
Podrás llamarlas “Bellas Entrenadoras Ecuestres" o prostitutas; pero
todavía pueden hacer amena y hermosa la vida de un hombre.
−Me gustaría verte casado antes de morirme −dijo quejosa la Gran
Duquesa.
−Eso me concede por lo menos otros veinte años −repuso Lord
Manville con una sonrisa−. Deja de preocuparte por mí, Grandmamá; te
estás . muy aburrida, como la Reina.
−Supongo que todos los enamorados son aburridos −dijo la Gran
Duquesa−. Concentrarse en una persona exclusivamente puede ser el
cielo para uno mismo, pero sólo hace bostezar a quienes tienen que
escuchar el recuento de nuestra felicidad.
−Entonces, por el momento, no te haré bostezar −dijo Lord
Manville dirigiéndose hacia la chimenea para tocar la campanilla−. Voy a
pedirte que bebas una copa de oporto conmigo, ¿O prefieres champán?
Sé que tu médico te ha prohibido ambos, pero estoy convencido de que
no sigues sus consejos más de lo que sigues los míos.
−Tomaré una copa de champán −exclamó la Gran Duquesa−.
Tienes razón, Silvanus. Nunca permitas que la gente te convenza a
hacer algo que no desees. La vida es corta y estamos largo tiempo en la
tumba, de modo que disfrútala mientras puedas.
−Lo que tú siempre has hecho, Grandmamá −respondió Lord
Manville sonriendo.
Apareció un sirviente y su amo le dio una orden, atravesando la
habitación para sentarse de nuevo junto a la anciana señora.
−Cuéntame, Grandmamá −le dijo−, ¿quéfue loque realmente te
trajo a verme? ¡No puedo creer que pensaras sinceramente que podías
persuadirme a casarme! Debe haber otra razón.
−Quería verte −replicó su abuela−. Puede que seas un reprobo,
pero siempre te he querido más que a mis otros nietos. Son criaturas de
buena educación, pero me resulta difícil tolerar su compañía.
−¿Y qué más? −la apremió Lord Manville.
La Gran Duquesa dudó un momento y después dijo con franqueza:
−Se habla de ti y de Lady Brompton.
−¡Son los usuales chismosos que meten las narices en todo! −dijo
Lord Manville.
−Exactamente −replicó la Gran Duquesa−y no puedes esperar que
dejen de hablar de ti cuando eres una persona de tanta importancia y
Lady Brompton una mujer de reconocida belleza. Además, de todos es
bien sabido que ella y su esposo viven vidas separadas.
−Entonces, te haré feliz, Grandmamá −dijo Lord Manville−al decirte
que la aventura terminó. Por un instante −pero sólo por un instante, te
lo aseguro−, estuve tentado a olvidarme de los convencionalismos y
pedirle que se fugara conmigo. Es una criatura salvaje, irresponsable, y
la vida con ella sería tempestuosa, pero entretenida, Pero nunca tomé el
asunto en serio, ni ella tampoco. Lady Brompton ha decidido ahora vivir
en el extranjero. La sociedad de Roma sabe apreciar su peculiar
personalidad.
La Gran Duquesa exhaló un suspiro que parecía arrancado de lo
más profundo de sus entrañas; un suspiro de total y profundo alivio.
Puso la mano sobre el brazo de su nieto.
−Estoy contenta, muchacho −le dijo−. Perteneces a una vieja y
orgu−llosa familia. No hubiera permitido que tu madre se casara con tu
padre, de no haber sabido que los Manville eran dignos de emparentar
con los Thor−ne. Nunca hubo en nuestra familia un escándalo a lo largo
de los siglos; jamás hubo un traidor, un ladrón o un divorciado entre
nosotros; y no iba a permitir que sucediera ahora.
−No sucederá, en lo que a mí concierne −dijo gravemente Lord
Manville−. Puedes estar segura, Grandmamá. Sólo fue una locura de
verano.
−Creo que ése fue el motivo por el que me mandó llamar Su
Majestad −dijo la Gran Duquesa−, Sabía que si venía a Londres te vería.
Pero no podía descender a discutir tan escandalosas murnuraciones,
sabiendo que no había nada en concreto de qué acusarte.
−Nadie puede acusarme de nada −aseguró Lord Manville−.
También yo estoy consciente, Grandmamá, de la historia de la familia, y
te prometo que cuando me case, si alguna vez lo hago, será con alguien
que merezca tu aprobación.
−Supongo que debo estar muy complacida con ese discurso filial
−dijo la Gran Duquesa−, pero preferiría oírte decir que cuando te cases
será con alguien a quien ames.
−Creo que es bastante improbable −replicó Lord Manville.
Se levantó mientras hablaba y caminó a través de la habitación
para tirar de la campanilla. La Gran Duquesa lo observó con una
expresión triste en sus cansados ojos. Sabía, como nadie, que la herida
que aquella joven cazadora de títulos le infligió tan despiadadamente
hacía diez años, todavía estaba abierta.
−El carruaje de Su Alteza −ordenó Lord Manville al sirviente que
respondió al llamado de la campanilla−. Desearía seguir conversando
contigo, Grandmamá, pero mi caballo espera y como es tan vigoroso,
los sirvientes tendrían mucha dificultad para sujetarlo.
−¡Gracias a Dios que te gustan los caballos briosos, como a mí!
−replicó la Gran Duquesa−. Nunca pude soportar esos caballitos de
juguete, esos colchones de cuatro patas en los que la usual mozuela de
sociedad se entretiene en el Parque. Denme un caballo que sea un
caballo y un hombre que sea un hombre; eso es todo lo que siempre le
pedí a la vida.
−Grandmamá, eres un mal ejemplo para mí −dijo afectuoso Lord
Manville−. Si te hubiera escuchado tendría una reputación peor que la
que ya poseo. Aun Adrián está avergonzado de lo que sus amigos dicen
acerca de mí en Oxford.
−¡Avergonzado! −exclamó airada la Gran Duquesa−. ¡Tonto pisa
verde!
−Adrián me informó que me han puesto un sobrenombre −dijo Lord
Manville−, ¿sabes cuál es?
−Por supuesto que lo sé −replicó su abuela−. ¡El destrozador de
corazones! No es tan malo: demuestra que tienes espíritu.
−Como le dije antes,señora, es usted un mal ejemplo −dijo
bromeando Lord Manville−. Presumo que regresas ahora al campo. Si
me agobia demasiado el calor de Londres, iré a visitarte.
−Mejor invierte el tiempo en Manville −sugirió la Gran Duquesa−.
No me gusta imaginar la casa vacía. Además, cuando el amo se
ausentados sirvientes se descontrolan.
−Tomaré en cuenta tu consejo −dijo Lord Manvílle.
−Y tampoco −prosiguió la Gran Duquesa mientras bajaban
lentamente la escalera hacia el pasillo−, dejes que Adrián se quede
demasiado tiempo refunfuñando en Oxford, sin verlo Recuerda que sólo
hay un antídoto para una aventura amorosa, y es otra.
La risa de Lord Manville resonó en el pasillo y después dijo con
bastante seriedad:
−Le escribiré esta noche pidiéndole que venga a Manville tan
pronto como termine el periodo de clases.
−Consigue algunas jóvenes para entretenerlo −le aconsejó la Gran
Duquesa−. Una "Bella Entrenadora Ecuestre" seria capaz de quitarle de
la mente la hija del pastor.
−Eres la mujer más inteligente que he conocido −dijo Lord Manville
mientras la ayudaba a subir a su carruaje.
Era un vehículo anticuado, confortablemente acojinado, con un
cochero y dos lacayos de librea brillantemente coloreada y botones
labrados con el escudo familiar, que habían envejecido al servicio de la
Gran Duquesa.
Los lacayos saludaron a Lord Manville con resplandeciente sonrisa
cuando él se interesó por su salud y les preguntó sobre sus esposas y
sus hijos. Después se hizo a un lado y el carruaje se alejó, mientras la
anciana señora agitaba su mano envuelta en el mitón, desde la
ventanilla.
Apenas el coche se perdió de vista, aparecieron los sirvientes de
Lord Manville conduciendo a Trueno, un fogoso garañón con marcas
blancas que hacía cabriolas y saltaba y pateaba para demostrar su
independencia.
Lord Manville tomó el sombrero de copa y el látigo que le alargaba
el mayordomo. Le costó algún trabajo subirse a la silla de montar, pero
una vez allí, Trueno pareció tranquilizarse, y se dirigieron al Parque.
Tenía mucho en que pensar mientras cabalgaba por Hill Street,
calle abajo. Ignoró el saludo de varios amigos antes de llegar a Park
Lañe, y entró en Hyde Park a través de la entrada de Stanhope.Al
hacerlo, escuchó las campanadas del Big Ben y se dio cuenta de que a
pesar de las interrupciones de aquella mañana y de sus inesperados
visitantes, todavía tendría tiempo de encontrarse con Lais, que lo estaría
esperando en la estatua de Aquiles.
La curva cínica de sus labios se alzó levemente al pensar en ella.
Era muy atractiva, con su pelo negro y sus rasgados ojos, que parecían
tener un leve tinte de misterio. Lord Manville ignoraba aún la verdad
acerca de su nacimiento o de sus antecedentes. Siempre tomaba un
poco de tiempo conseguir que las mujeres fueran honestas sobre sí
mismas. De todas formas, no estaba interesado.
Lo único irrefutable acerca de ella era que sabía montar
sorprendentemente bien. Ya había decidido comprarle un caballo digno
de su belleza que fuera la envidia de sus amigas. Recordaba que le
habló de uno que le gustaba, pero él no podía recordar dónde lo vieron.
Tal vez fue en Tattersalls.
−Debo acordarme de mirar el catálogo −se dijo. Pensó en cómo
disfrutaba gastándose el dinero en Lais. Ella era una nueva adquisición y
ya le había demostrado ampliamente su gratitud por los aretes de
brillantes que le regaló. Y sabía que no pasaría mucho tiempo antes de
que tuviera que aumentarle la colección.
El dinero no tenía importancia. Era rico, podía gastarlo, y si una
mujer lo atraía estaba más que dispuesto a pagar por sus favores.
Recordaba la ansiedad en el rostro de su abuela al mencionar a Lady
Brompton.
−Será la última vez −se dijo−, que me involucraré con alguien de
mi propia clase. Siempre significa problemas.
Sin embargo, fue algo excitante y embriagador mientras duró,
porque desafió los convencionalismos sociales. Pero ahora estaba Lais
con sus ojos rasgados y su invitadora boca roja, ajena a toda barrera
social.
Lá idea de verla de nuevo era agradable. Lord Manville le dio un
ligero golpe a Trueno con el látigo y lo hizo trotar hacia la Estatua de
Aquiles.
Capítulo 3
CUANDO Cándida entró en Hyde Park montada sobre Pegaso a
través de Marble Arch, miró a su alrededor con interés. A su izquierda
estaba Park Lañe, donde sabía que se encontraban las casas de la
nobleza;y en el parque, moviéndose entre los macizos de coloridas
flores y bajo los grandes árboles de hojas primaverales, estaban los
aristócratas en persona, paseando en resplandecientes carruajes tirados
por espléndidos caballos o caminando sobre la suave yerba.
Miró extasiada a los caballeros con sus sombreros de copa que
llevaban bastones de malaca con mango de oro, y admiró la elegancia
de las damas cuyas crinolinas se balanceaban seductoramente al
caminar.
Hacía ya tres "semanas que vivía en Londres, y habían sido las tres
semanas más extrañas que viviera jamás. La señora Clinton le había
dicho la noche en que llegó:
−Comprendes, querida, que no puedes salir ni reunirte con nadie
hasta que estés adecuadamente vestida.
−¿Quiere eso decir que no puedo montar a Pegaso? −se apresuró a
preguntar Cándida.
−Por supuesto que no −intervino Hooper−. Pegaso deberá recibir
muchos cuidados de mis palafreneros, pero tú debes mantenerlo en
forma. Haré arreglos para que lo puedas montar temprano cada
mañana. La gente no acostumbra a salir hasta que el mundo está bien
desempolvado.
Ella se rió con el chiste y la señora Clinton intervino.
−Así es en efecto −asintió−y Cándida encontrará que el programa
que le preparé puede ser aburrido, pero vale la pena.
Cándida no tenía idea de lo que la señora Clinton quiso decir
entones. Pensó al principio que estaría recluida en la casa, salvo cuando
montara a caballo, por lo que esperó obtener libros para pasar las
horas. No necesitaba preocuparse, porque encontró cada segundo del
día prácticamente eno de actividades y cuando al fin podía disponer de
algunos momentos estaba demasiado cansada para leer.
La despertaban a las cinco de la madrugada y a las cinco y media el
mayor Hooper salía con ella de los establos, algunas veces acompañada
por mozos en otros caballos, hacia Regents Park.
Para su contento, Pegaso andaba a galope corto y Cándida podía
admirar la pálida niebla que se elevaba sobre el agua, los capullos en
flor, la fragancia de las lilas y la tierra salpicada con blancas y rosadas
flores de cerezo.
−¡No tenía idea de que Londres pudiera ser tan hermoso! −exclamó
casi una docena de veces, y el mayor Hooper sonrió ante su entusiasmo.
Cuando las calles se iban haciendo más concurridas con los
carretones, las elevadas carretas de los carniceros, con los lecheros en
sus adormilados caballos y los panaderos que pregonaban sus
mercancías, Cándida estaba ya de regreso en la Escuela de Equitación.
Allí auxiliaba al mayor Hooper con los caballos jóvenes que no se
consideraban aptos para que las damas los montaran hasta ser
debidamente entrenados, acostumbrados a la silla lateral y enseñados a
caminar orgullosa−mente sobre los caminos empedrados, sin asustarse
ante los objetos que no les fueran familiares. Era trabajo duro, según
comprobó Cándida, aunque muy interesante.
La señora Clinton le proporcionó un traje de montar para usar
durante los paseos matutinos. Estaba confeccionado en pana azul con
solapas de raso y a Cándida le pareció resplandeciente, pero la señora
Clinton dijo despreciativa:
−Es sólo un vestido de trabajo. Querrás tener algo muy diferente
cuando vayas a pasear a Hyde Park.
Al principio, hasta que le confeccionaron un nuevo par, Cándida
tuvo que usar sus astrosas y casi deformadas botas de montar. La
primera mañana que se apareció con ellas, el mayor Hooper le dijo:
−Dudo que tus botas puedan retener una espuela.
Cándida elevó las cejas.
−No necesito espuela −protestó.
−Por supuesto que la necesitas −dijo el mayor Hooper con
aspereza−. Todas las mujeres usan espuela.
Cándida recordó con un estremecimiento los flancos manchados de
sangre de Firefly después de que Lais lo montó aquella primera noche,
cuando la estuvo observando desde la galería.
Apartó la cabeza con un gesto de repulsión, cuando el zapatero de
la Reina, el señor Maxwell, le tomó las medidas para sus botas de
montar y abrió una caja para que la inspeccionara. En ella, dispuestas
como joyas, en un fondo de terciopelo, había varias clases de espuelas.
−Ignoro cuál preferiría, señorita −le dijo él respetuoso−, pero a la
mayoría de las damas les gusta ésta.
Tomó una espuela larga y afilada del tipo que, según Cándida
sospechaba, había usado Lais.
−Esta −explicó el señor Maxwell−, es del tipo de espuela de cuello
corto con rodela de cinco puntas. Las puntas son lo suficientemente
largas para penetrar el más espeso traje de montar si éste interfiriera
entre el tacón de la dama y el costado del caballo.
Cándida no dijo nada y el señor Maxwell sacó otra espuela de la
caja.
−Esta es aún más popular −continuó−, una sola y larga punta
cubierta con un protector de muelle, para prevenir que el vestidose
rasgue. Las damas me dicen que es el doble de efectiva que la espuela
de rodela.
−Lléveselas −dijo Cándida rápidamente en un tono que para ella
era casi áspero−. Jamás ofenderé a un caballo con armas tan horribles
como esas.
Miró hacia el mayor Hooper desafiante.
−Nunca he usado una espuela con Pegaso −dijo−, y no creo que, si
una entrena a un caballo debidamente, necesite recurrir a tal brutalidad.
−Algunas mujeres gozan en portarse rigurosamente con los
animales −le dijo el mayor Hooper, casi sin reparar a quién se dirigía−.
Mientras más femeninas son, más disfrutan en dominar a su
cabalgadura.
−Entonces no merecen llamarse mujeres −exclamó Cándida con
vehemencia.
El mayor Hooper se encogió de hombros.
−Haz lo que quieras −repuso−, pero hay muchas espuelas que
puedes tomar prestadas más adelante si decides que las necesitas.
Después de observar a Cándida trabajar durante las tres o cuatro
primeras mañanas, el mayor tuvo que admitir que tuvo razón al decir
que podía entrenar a un caballo sin recurrir a la crueldad.
Parecía obtener mejores resultados de sus caballos que cualquiera
de las demás entrenadoras que llegaban más tarde y que utilizaban la
espuela vigorosamente y sin escrúpulos, así como insistían siempre en
valerse de un doloroso freno de boca.
No podía menos que comparar los métodos de aquella joven y
rústica chica que había encontrado en el campo, con las experimentadas
entrenadoras de caballos que, o bien eran pagadas por él para realizar
su trabajo, o se ganaban el privilegio de montar sus caballos en Hyde
Park a cambio de entrenar los nuevos ejemplares que llegaban al
establo.
Pero Cándida no veía nunca a nadie en las caballerizas de
equitación, excepto a los mozos de cuadra y al mayor Hooper. A las
ocho de la mañana ya estaba de regreso en casa de la señora Clinton,
tomando su desayuno y pensando en lo que el resto del día le traería.
Pero no tenía mucho tiempo para divagaciones. Debía someterse a
largas, cansadas, innumerables pruebas de vestidos.
No tenía idea de cuan agotador podía ser permanecer de pie
durante horas, mientras le ajustaban al cuerpo aquellas finas telas con
alfileres. Tampoco imaginó que necesitara de tantos trajes para su labor
que, según creía, consistía en exhibir a Pegaso ante un mundo de
admiradores.
−¿Para qué necesito vestidos de noche? −le había preguntado a la
señora Clinton.
−Espero que te inviten a fiestas −fue la respuesta−. Los caballeros
que se interesan por los caballos, se cuentan, te lo aseguro, entre los
más aportantes y ricos del p"aís, aparte de ser los más alegres. No
puedes estar Contando a caballo todo el tiempo.
−No, por supuesto que no −repuso Cándida, mirando las gasas, los
rasos los encajes y brocados que Madame Elisa había traído para la
aprobación de la señora Clinton.
Había también gran cantidad de ropa interior adornada con encajes
medias, guantes y bolsas; sombreros, sombrillas, capas y abrigos;
tantos y tan variados artículos que Cándida perdió la cuenta.
−¿Debo preguntarle −le dijo a la señora Clinton al fin, con ojos
inquietos−, quién va a pagar por todo esto? Usted sabe que no tengo
dinero, y no puedo permitirle que gaste tanto en mí.
La señora Clinton había esquivado el rostro inquisitivo de Cándida.
−No te preocupes −le respondió−, déjanos todos esos problemas a
mí −y :al mayor Hooper. Sólo tienes que hacer lo que se te diga y tratar
de que tu caballo sea digno de la admiración que ha despertado en el
mayor.
El rostro de Cándida se suavizó al instante.
−No tengo temores en lo que a Pegaso se refiere −contestó−. Más
miedo me da fallarle yo a él, o de que ustedes lleguen a lamentarse de
haber gastado tanto en mí. Como puede apreciar, no estoy
acostumbrada a usar cosas tan hermosas.
−Te ves muy bien en ellas −repuso la señora Clinton−, mientras
Madame Elisa se deshacía en alabanzas.
−Jamás me tocó vestir a una criatura tan bella y elegante −dijo
Madame Elisa,después,a solas a la señora Clinton−, y es tan
encantadora que no hay nada que mi taller no haga por ella. Es
demasiado buena para esos jóvenes petimetres con sus desenfrenos y
borracheras.
−No tengo en mente a ningún joven petimetre para ella −dijo la
señora Clinton.
−Me alegra oírla decir eso −replicó Madame Elisa−. ¡Si no es más
que una niña! ¿Cómo vino a parar con usted?
Madame Elisa, con su elegante cuéntela, podría ser una persona
privilegiada, pero la señora Clinton no compartía sus secretos con nadie.
−Lo que tenemos que hacer, Madame Elisa −se limitó a
responder−, es lograr que Cándida sea la sensación de la temporada, y
usted sabe tan bien como yo cómo cuenta la ropa cuando se trata de
llamar la atención del público, Por eso es que no estoy escatimando
ningún gasto.
−Es lástima que el Príncipe de Gales sea demasiado joven para
interesarse por ella −sonrió Madame Elisa.
−Hay otros hombres tan importantes como él −replicó la señora
Clinton−y mucho más dispuestos a pagar sus cuentas.
Eso fue todo lo que Madame Elisa pudo sacarle, pero fue suficiente
para que se afanara más aún por los vestidos, hasta que Cándida sintió
que se caería desfallecida de puro cansancio si tenía que permanecer
por más tiempo de pie sometida a las pruebas.
Finalmente, cuando el ropero de su habitación ya reventaba de
lleno, comenzó a comprender que el día de su presentación ante el
mundo exterior se aproximaba.
Sin embargo, aparte de los vestidos, había muchas otras cosas que
debía aprender, Acudió un profesor de baile para enseñarle los últimos
pasos de moda y por la tarde, cuando la casa estaba tranquila, los
sirvientes enrollaban la alfombra del pulido piso de la señora Clinton, y
Cándida recibía clases de baile.
Disfrutaba de las lecciones y no paso mucho tiempo antes que su
maestro, un hombre mayor de pelo gris y colgante mostacho, asegurara
que si todo lo demás fallaba, Cándida podía trabajar en el teatro como
bailarina.
−¡Eso parece interesante! −señaló Cándida−. ¿Cree usted que yo
pueda realmente convertirme en una bailarina?
−De ninguna manera −contestó bruscamente la señora Clinton−.
Tengo en mente mejores cosas para ti.
−¿Como cuáles? −preguntó Cándida, pero no recibió respuesta.
Cándida se quedó bastante sorprendida de que el maestro, siguiendo
instrucciones de la señora Clinton, le enseñara a bailar la polka. Oyó
hablar de esa danza, pero entendía que se trataba de un baile popular
entre la clase media. Su padre lo calificó una vez de "Bohemio", ¡la clase
de cosas que uno espera de París!"
−Los caballeros lo consideran muy alegre −le dijo el maestro de
Cándida casi disculpándose, y entonó a medias las palabras de la música
de Offenbach:
"¿Por qué no bailas la Polka?
¿No quieres bailar la Polka?
Los goces de esta tierra valen poco,
Si no bailas la Polka ".
−Oh, ¡qué divertida! −exclamó Cándida−, ¡y tan cansada como
galopar dos millas!
La señora Clinton le enseñó personalmente a conducirse en una
cena donde hubiera una docena o más de platos diferentes y cinco o
seis tipos distintos de vino. También le explicó cómo ordenar un menú y
sentarse a la mesa.
−A la mayoría de los caballeros −le advirtió−, les agrada que las
fiestas que ellos patrocinan estén bien atendidas. La comida y el vino
son sumamente importantes; no lo olvides nunca.
−¿Esas cosas no las atiende el ama de llaves cuando las personas
son ricas? −preguntó Cándida−. Y, desde luego, mi esposo eligiría los
vinos, ¿no?
Por un momento la señora Clinton no respondió, pero al fin dijo:
−El saber llevar una casa te será útil algún día.
−Sí, desde luego −convino Cándida−, pero creo que si me caso
será n alguien pobre y tendré que atenderlo todo como hacía mamá.
−¿Quién desea ser pobre? −preguntó la señora Clinton con voz
incisiva−. Es algo a lo que siempre tuve miedo.
−¿De verdad? −preguntó Cándida soprendida−. Claro que es
molesto poder pagar las cuentas y desesperante deberle su sueldo a
sirvientes tantos como para seguir trabajando a pesar de no recibir
paga. Pero nada de eso importa con tal de ser feliz.
−No concibo siquiera cómo se puede ser feliz bajo tales
circunstancias −dijo fríamente la señora Clinton.
−Mi mamá y mi papá fueron muy felices −replicó Cándida−, y
también lo era yo. Fue sólo cuando murieron que no quedó nada y no
supe qué hacer.
−Entonces, debes comprender ahora que el dinero es importante
−insistió la señora Clinton−. Ahórralo, asegúrate de recibir hasta el
último penique al cual tengas derecho. No seas extravagante, es
innecesario. Deja que otras personas paguen por ti.
Cándida se rió,
−No creo que nadie desee pagar por mí −dijo−. ¿Por qué habrían
de hacerlo?
Durante un instante, la señora Clinton se quedó sin habla y luego
respondió:
−Eres muy hermosa, niña. Encontrarás que los caballeros que te
brinden su admiración desearán darte costosos regalos y tal vez dinero.
Si eres sensata, los aceptarás.
−Pero me parece −respondió Cándida dudosa−, que eso no sería
correcto. Mamá siempre decía que las damas nunca aceptan dinero de
un caballero, ni aun regalos, a menos de estar comprometida con él.
La señora Clinton no dijo nada y Cándida continuó:
−Tal vez yo sea afortunada y me enamore de alguien que pueda
permitirse el lujo de hacerme regalos. Sería encantador no tener que
preocuparse por el futuro y saber qUe podría conservar a Pegaso y a
otros caballos.
Guardó silencio por un momento y entonces, con voz extrañamente
conmovedora, dijo, apretando juntas las manos:
−¡Oh, señora Clinton! ¿Cree usted que el mayor Hooper mantenga
su promesa y no venda a Pegaso? Me lo prometió.
−Estoy segura de que el mayor Hooper mantendrá su promesa
sieso es lo que te dijo−repuso la señora Clinton, y rápidamente cambió
de tema, haciendo que Cándida sumara los libros de cuentas de la casa
durante la semana−. Nunca confíes en tus sirvientes −añadió al
pasárselos−. Por muy leales, por muy honestos que te parezcan,
manten las riendas firmes en relación a las cuentas, 0 te encontrarás
con que tus gastos superan en mucho a lo que has consumido.
Obedientemente, Cándida sumó las cuentas del carnicero, del
panadero, del fabricante de velas y del tendero. Cuando llegó a la
cuenta del proveedor de vinos se qUedó mirándola atónita.
"¿Cómo puede haber consumido tanto champán la señora Clinton?"
pensó, pero le pareció impertinente hacer preguntas. "Deben ser todos
esos amigos que la visitan p0r las noches", se dijo.
Cuando ellos llegaban, se la desterraba a su alcoba, en la parte más
alta de la casa. La habitación, sin embargo, daba al frente, y algunas
veces se dirigía hacia la ventana y miraba a la calle, donde esperaban
los inquietos caballos y los lacayos de librea.
"Desde luego, se decía, como la señora Clinton es una viuda, se
sentiría sola si no recibiera a sus amistades".
Pero era muy extraño que ninguno de los visitantes se quedara a
cenar. Al principio, Cándida creyó que sólo caballeros llegaban a ofrecer
sus respetos a la señora Clinton, pero después vio descender a damas
de carruajes alquilados, resplandecientes en sus voluminosos vestidos y
profusamente adornadas con joyas en el cuello y el pelo.
A menudo deseó poder verlas de más cerca, pero entraban
directamente a la casa y, después de un breve lapso, salían de nuevo,
escoltadas esta vez por un caballero cuyo carruaje las estaba
esperando.
Cándida se preguntaba por qué no llegarían juntos. Pero era
demasiado tímida como para preguntárselo a la señora Clinton, la que
parecía a veces sumirse en una silenciosa reserva que le infundía
respeto.
Lo que más le sorprendía eran las ropas de montar que la señora
Clinton había encargado para ella a un modisto que, según le dijo, era
favorecido por la Corona. Conocía su trabajo; a primera vista
comprendió que jamás tuvo vestido alguno que le sentara tan bien.
Sin embargo, la señora Clinton insistía en que la cintura se viera
aún más pequeña y apretada y la tela se le ciñó al busto de tal modo
que Cándida se sintió un poco preocupada de verse indecorosa. Pero
como, en cierto modo, aqueUo se hacía a causa de Pegaso puso más
interés y más atención en las sesiones de prueba que en ninguna otra.
Lo que más le sorprendía era lo selecto del material.
Cuando terminaba de vestirse esta mañana para cabalgar por el
parque por vez primera, se contempló ante el espejo. Se sintió tímida y
apenada. ¿Era así como la señora Clinton quería que se viera? ¿Qué
habría dicho su madre? La imagen que el espejo le devolvió era la de
alguien muy diferente a la joven que creía ser.
No quería que la señora Clinton la juzgara malagradecida al
expresarle sus dudas, pero después de que el mayor Hooper la ayudó a
subirse a la silla y le arregló la amplia falda sobre sus relucientes botas
nuevas, le dijo en voz baja:
−¿Cree que luzco bien?
El elevó la vista a la ansiosa carita y le respondió:
−Te ves adorable.
−Este vestido, y mi sombrero… me hacen sentirme avergonzada
−susurró Cándida.
El mayor Hooper sabía ya cómo tratar a Cándida. Podía preferir los
caballos a las mujeres, pero sabía cómo manejar a ambos.
−Exhibes a Pegaso a la perfección −le dijo−. No hay nada como
una Razona elegante para Uamar la atención hacia un magnífico caballo.
Sus palabras tuvieron exactamente el efecto deseado. Observó
elevarse a barbilla de Cándida; la vio enderezar los hombros y sonreírle
confiada cuando Pegaso salió trotando hacia el parque.
En Hyde Park la multitud venía reuniéndose desde hacía una hora
frente a la estatua de Aquiles. Nadie sabía a ciencia cierta por qué las
"Bellas Entrenadoras Ecuestres" y en particular su reina, Catherine
Walters, a quien todos conocían como "Skittles", habían capturado el
interés y la atención general, pero las multitudes que esperaban para
verla aumentaban día a día.
No había duda de que ella imponía la moda no sólo entre las demás
miembros de su profesión, sino entre las aristocráticas damas del
mundo elegante que la imitaban en todo lo posible.
Si usaba un sombrero aplastado como pastel de carne, ellas usaban
un sombrero aplastado; si su paletot era confeccionado por Poole,
hacían que Poole les confeccionara sus paletots; si cabalgaba, acudían a
las caballerizas y a Tattersalls en busca de caballos que rivalizaran con
los suyos.
Cuando le dio por pasear en un carruaje tirado por dos hermosos
ponies castaños, los traficantes de caballos recibían ofertas de
quinientas o seiscientas guineas por un par de ponies que estuvieran tan
bien criados y entrenados como los que cabalgaba Skittles.
Nadie sabía en qué forma se aparecería cada día en el parque, pero
la expectación llegaba a su punto máximo cuando las "Bellas
Entrenadoras Ecuestres" se congregaban en la estatua de Aquiles.
Llegaban todas exquisitamente vestidas y en espléndidas cabalgaduras,
tratando cada una de lucir diferente a la otra. Podía vérselas en trajes
de montar azul celeste o esmeralda; en tonos carmesí o coral, negro o
marrón y cada "Bella Entrenadora Ecuestre" se esforzaba por tener un
sombrero más novedoso y divertido que sus amigas.
Algunas usaban tradicionales sombreros de copa con el flotante
velo de moda; otras llevaban pequeños tocados o atrevidos "sombreros
de caballeros de tres picos" adornados con plumas flotantes, mientras
las damas de sociedad que acertaban a pasar atisbaban desde sus
Victorias o sus berlinas, tratando de captar los nuevos dictados de la
moda en aquellas deslumbrantes criaturas que a la vez despreciaban y
envidiaban.
La multitud, que sentada en la yerba o parada alrededor, las
contemplaba con la boca abierta, sólo esperaba esta mañana por una
persona.
−¡Allí está! −exclamó una mujer y todas las cabezas se volvieron
sólo para desilusionarse al ver, no a Skittles sino a una duquesa, de
poca importancia para ellos, o a una convencional marquesa.
−Me pregunto llegará a caballo o a coche sta mañana −observó con
acento cockney, un hombre que llevaba una capa de paño.
Las cabezas se volvieron de nuevo para contemplar a la graciosa
figura que pasaba en un carruaje tirado por caballos grises en dirección
al Row. De pronto, se hizo el silencio. Aun las "Bellas Entrenadoras
Ecuestres que charlaban con sus acompañantes en voz alta o les hacían
seductores pucheritos, se quedaron inmóviles. Había aparecido, en
dirección de la entrada de Stanhope, un caballo que supusieron de
Skittles.
−¡Aquí está! −gritó una mujer, casi histérica.
La amazona montaba a un enorme garañón negro sin una sola
mancha blanca, cuyo lomo había sido pulido hasta brillar como un
oscuro espejo Llevaba las crines y la cola meticulosamente peinadas y
había en él tal de majestad que hizo que todos los conocedores de
caballos entre la multitud contuvieran el aliento, llenos de admiración.
Pero era la amazona, a primera vista demasiado joven y frágil para
controlar a una bestia tan enorme, quien atraía las miradas de todos
haciéndoles apartar los ojos de las "Bellas Entrenadoras Ecuestres". Y,
aunque no distinguían bien su rostro, admiraron su gentil y delicado
porte y su sensacional apariencia.
La desconocida, quienquiera que fuese, llevaba puesto un traje de
montar como nadie se atrevió jamás a usar antes, blanco y virginal
como un lirio. Cortado a la perfección y sujetado al frente con un botón
de perla negra, mostraba las delicadas, casi inmaduras curvas de su
joven cuerpo y se remataba en el cuello por un volante fruncido de
costoso encaje.
Al acercarse, observaron su rostro: la transparente piel, los
grandes, asustados ojos velados por espesas pestañas; y bajo el alto
sombrero de copa, con su flotante y transparente velo, el cabello,
recogido en un chignon, llenó a las demás mujeres de incontenible
envidia.
¡Jamás se vio un cabello de un color semejante! ¡Oro pálido con
vetas rojizas!
Casi se hizo un silencio total cuando Cándida llegó a la estatua de
Aquiles, mientras la multitud la observaba con ojos asombrados. Se
sintió de pronto aprensiva y sus manos, enguantadas en negro,
sujetaron las riendas.
−Sigue cabalgando −le susurró el mayor Hooper.
Lo obedeció, y mirando al frente, pasó junto a la alegre y
efervescente multitud que de pronto se quedó con la boca abierta como
un sorprendido pez dorado. Mientras se dirigía hacia el Row, estallaron
las voces.
−¿Quién es?
−¿De dónde viene?
−¿Por qué no la hemos visto antes? −¿Cómo se llama?
−¿De dónde la habrá sacado el mayor? −preguntó Lais a Lord
Manville quien, como el resto de la gente, observaba al enorme caballo
con su diminuta amazona.
−Ese es un animal magnífico −replicó Lord Manville.
−No te olvides de hablarle al mayor acerca de Firefly −le suplicó−.
Es el caballo que deseo y prometiste que me comprarías el que yo
acogiera.
−No lo olvidaré −contestó Lord Manville automáticamente y, en un
impulso tomó las riendas de su caballo y lo azotó con el látigo−. Le
hablare ahora.
Se dirigió al trote hacia donde Cándida y el mayor galopaban y los
alzo cuando estaban a medio camino del Row.
−Lleva usted un buen caballo, Hooper −dijo en un tono ligeramente
condescendiente.
−Sabía que merecería la aprobación de su señoría −replicó el
mayor hooper, descubriéndose.
¿Cuánto pide por él? "
−No está en venta, milord.
−¡No está en venta!
Cándida llevaba a Pegaso casi caminando. Los dos hombres estaban
un poco atrás, pero podía oír cuanto decían.
−No parece ser usted quien habla, Hooper −continuó Lord
Manville−. Siempre lo vi dispuesto a vender a un precio justo.
−Esto es diferente, milord. La venta debe hacerse con una
condición.
−¿De verdad? −Lord Manville elevó las cejas−. Y, ¿cuál es?
−No creo que éste sea el lugar apropiado para discutirlo, milord
−respondió el mayor Hooper, y su tono era tan respetuoso que le
quitaba fuerza a sus palabras.
Lord Manville no parecía satisfecho.
−Realmente, Hooper, es usted extraordinariamente evasivo
−protestó.
En aquel momento, Cándida urgió a Pegaso a caminar al trote. El
mayor Hooper levantó su sombrero.
−Lo siento, milord −dijo, y partió antes que Lord Manville pudiera
decir más.
En aquel momento, una voz que detestaba le dijo:
−¿Quién es la hermosa "Traviata"? ¿Descubriste su nombre,
Manville?
Lord Manville volvió la cabeza para mirar a Sir Tresham Foxleigh,
uno de sus vecinos en el campo y un caballero hacia el cual sentía
profunda aversión. Sir Tresham era inmensamente rico, tenía una
pésima reputación y era considerado como persona poco deseable en los
clubs de St. James.
−Me interesó el caballo −repuso Lord Manville en un tono casual.
−Excelente combinación −exclamó Sir Tresham, estrechando
ligeramente los ojos, su boca torcida en una torva sonrisa al observar a
Cándida acercarse al Row−. Espero, Manville, que no vayamos a ser
rivales en este asunto como lo hemos sido en tantos otros.
−Espero que no −replicó Lord Manville y dándole la vuelta a su
caballo regresó a la estatua de Aquiles.
Lais lo estaba esperando. Se veía particularmente seductora en un
nuevo traje de montar de terciopelo carmesí, adornado con galones
negros. Sus ojos brillaban interesados cuando Lord Manville se
aproximó.
−¿Le preguntaste acerca de Firefly? −inquirió. −Lo haré después
−contestó Lord Manville.
−¿Pero le hablaste? −insistió Lais.
−No tuvimos tiempo de hablar de negocios −explicó Lord Manville.
Lais se encogió de hombros. Las "Bellas Entrenadoras Ecuestres"
comenzaban a retirarse. Era obvio que Skittles, inexplicablemente, no
visitaría a sus incondicionales subditos esta mañana.
La multitud también se dispersaba. Todos se preguntaban: "¿Quién
será la desconocida amazona?", pues había cautivado su imaginación.
Lo» Manville escuchó los comentarios mientras cabalgaba junto a Lais.
"Maldición", se dijo, ya que se sentía tan curioso como los otro^
¿Dónde diablos encontraría Hooper un caballo y una amazona como
esos?
Había algo que no podía olvidar. Cuando le preguntó al mayor el
Preció del caballo, la joven vestida de blanco volvió la cabeza y miró a
su alrededor. Había una expresión de desesperada ansiedad en su rostro
que era inconfundible.
Entonces, cuando el mayor Hooper dijo que el caballo no estaba en
venta, su expresión cambió de pronto. Se convirtió en una de casi
delirante alivio; Lord Manville no podía encontrar otras palabras para
describirla.
En aquel breve instan te,tan breve que no duró más que el voltear
de su cabeza, comprendió que su primera impresión al juzgarla tan sólo
como una criatura joven y frágil estaba equivocada: la desconocida
amazona era, además>adorable.
Tal vez su piel debiera su perfección a medios artificiales, pero
ningún artificio podía ser responsable de la húmeda belleza de sus ojos
o de aquel extraño, inusitado color de su cabello. No existía tinte alguno
que pudiera producir tal efecto.
Pero, ¿por qué se la escondió hasta ahora? Si ya tuviera un
protector, Hooper no hubiera estado con ella. No, la estaba exhibiendo,
Lord Manville estaba seguro, y lo hizo sagazmente. El escenario había
sido brillante−emente preparado, de un modo que nadie que conociera
a Hooper lo hubiera creído capaz.
No era ese tipo de hombre; estaba dedicado a la venta de caballos,
y las "Bellas Entrenadoras Ecuestres", que habían convertido sus
caballerizas en las más populares y escandalosas de todo Londres, eran
sólo un auxiliar de sus ventas. Había algo detrás de todo esto, decidió
Lord Manville, y en aquel momento Lais interrumpió sus pensamientos.
−¿Irás a ver a Hooper? −le preguntó−. Sé que me has ofrecido los
caballos de tus establos, pero quiero a Firefly. Sabes cómo se
encapricha una en ocasiones con un caballo en especial. Lo he montado
una o dos veces y me conviene. Es todo lo que puedo decirte: me
conviene.
−Te aseguro que le hablaré a Hooper sobre el animal −le prometió
Lord Manville, sintiendo, de una manera inexplicable, que se alegraba de
tener una excusa para visitar la caballeriza. ^ −¿Esta tarde? −inquirió
Lais, esperanzad a.
−Quizá −replicó Lord Manville, y ella tuvo que contentarse con eso.
Sin embargo, con una curiosidad que no era capaz de reprimir, Lord
anville se dirigió por la noche, temprano, a los establos de Hooper.
Espeja deliberadamente hasta que calculó que las "Entrenadoras"
habrían de−e»to sus cabalgaduras y Hooper estaría solo.
Lo encontró, como tenía por costumbre, recorriendo los
compartmentos de los caballos, inspeccionando a los animales, y
cuidando de que estuvieran bien aumentados. No era hombre capaz de
dejar esas tareas a su capataz no importaba cuan hábil fuera. No se
sorprendió al ver a Lord Manville elegantemente vestido y casi
increíblemente bien parecido, que llegaba en su tandem al patio del
establo.
Sabía que vendría y que el pez ya picaba el anzuelo. Su lacayo,
tocado con un Sombrero de tres picos, saltó del carruaje, y corrió hacia
los caballos. Lord Manville caminó por el piso empedrado hasta donde lo
esperaba el Mayor Hooper.
−Buenas noches, Hooper. Oí decir que tenía un caballo llamado
Firefly en venta.
Los ojos del mayor Hooper relampaguearon por un instante.
Entonces, quitándose el sombrero, respondió:
−Buenas noches milord. En efecto, venga a verlo.
Firefly estaba en su caballeriza y cuando se dirigían allá, el mayor
Hooper no pudo evitar el recordar la furia de Cándida al ver las
condiciones en que el caballo era devuelto. Había acabado de llegar de
su cabalgata matutina a las cinco y media y saludaba al mayor Hooper,
cuando el capataz de los palafreneros se dirigió hacia ellos.
−Me olvidé de decirle, señor −le comunicó al mayor−, que Firefly
fue devuelto anoche.
−¿Otra vez? −sonrió el mayor−. ¿Es la segunda o tercera vez?
−Tengo la impresión de que es la cuarta, señor −replicó el
palafrenero−. Ella debe estar obteniendo una pequeña fortuna de ese
animal.
−¿El caballo está bien? −preguntó el mayor Hooper.
−Su flanco izquierdo ha sido demasiado castigado, señor; quisiera
que lo viera.
El mayor Hooper se volvió bruscamente hacia la caballeriza de
Firefly. Cándida lo siguió curiosa. La mujer llamada Lais, que lo montó
aquella primera noche cuando ella observaba desde la galería, parecía
sumamente interesada en que su amigo, el caballero que la
acompañaba, comprara el caballo.
Cándida no podía comprender por qué había sido enviado de nuevo
a los establos. ¿Y qué querían decir el mayor Hooper y el mozo de
cuadra al mencionar que aquella era la tercera o cuarta vez que Firefly
había sido devuelto?
Llegaron al cubículo de Firefly y Cándida vio la herida que la
espuela de Lais le produjo. El caballo se encontraba además muy
nervioso, y caminaba inquieto de un lado a otro.
−Caray, muchacho −dijo el palafrenero, sujetando la cabeza de
Firefly mientras el mayor se agachaba para observar su flanco.
−Será mejor que le pongas un emplasto −dijo.
−Eso pensé, señor, pero primero quería que lo viera.
−¿Cómo puede ella tratar a un caballo de este modo? −estalló
Cándida, sin poder suprimir por más tiempo su indignación.
El mayor la miró sorprendido.
−¿Ella? −preguntó.
−Vi a una dama que montaba a Firefly la primera noche que p&f
aquí −confesó Cándida−. No se lo conté porque sabía que usted no
queria que viera a nadie. No notaron mi presencia: estaba en la galería
observandola saltar los obstáculos en la Escuela de Equitación. Y el
caballero que la acompañaba prometió comprárselo. Se la veía tan
decidida y ansiosa de tener a Firefly: ¿por qué usó la espuela en esta
forma tan terrible?
−Ya te he dicho que algunas mujeres son así −le respondió
brevemete el mayor−. Es una lástima, porque Firefly es un caballo muy
noble bien entrenado. El uso de la espuela es completamente
innecesario.
−No llegó tan mal la última vez −intervino el capataz de los
palafreneros.
−No −convino el mayor−. Y esto va a reducir su precio. Voy a
cobrarle a ella dos semanas de tratamiento veterinario; eso al menos le
enseñará una lección.
−Eso es lo mejor, señor −sonrió el palafrenero−. Tóqueles el
bolsillo, es lo único que entienden.
−Bien, me alegro de que haya devuelto a Firefly −exclamó
Cándida−. La próxima vez, por favor, trate de encontrarle un dueño
bondadoso, alguien que no trate a un caballo tan estupendo de ese
modo.
No reparó en la mirada que intercambió el mayor Hooper con su
palafrenero. Sólo supo, mientras se alejaba del compartimiento de
Firefly, que odiaba a aquella atractiva mujer, capaz de tratar a un
animal en la forma en que trataba al caballo que respondía sin falta a
cuanto se le pedía.
El flanco de Firefly estaba ahora curado; el mayor Hooper lo notó
cuando Lord Manville entró en el compartimiento y el palafrenero retiró
la manta que lo cubría.
−¿Le gustaría verlo afuera, milord! −preguntó el mayor.
−No es necesario −replicó Lord Manville−. Si me garantiza que es
recio contra el viento y bien entrenado, creeré en su palabra.
−Jamás le vendí antes un jamelgo, ¿no es cierto, milord!
−Mejor no lo intente −replicó Lord Manville−. Bien, llévelo a mi
caballeriza. ¿Cuánto pide por él?
−Sólo doscientas cincuenta guineas, milord.
−Eso es cincuenta guineas más de lo que vale; lo sabe bien,
Hooper −replicó Lord Manville−. Partiré la diferencia con usted; no voy a
discutir.
−Muy bien, milord. Me complace mucho satisfacer a un cuente tan
valioso.
−Más vale que así sea −dijo Lord Manville.
Se volvió con aparente intención de marcharse y dijo después con
diferente tono de voz:
−¿Y qué hay de aquel animal que tenía usted en el parque esta
mañana?
Los dos hombres salieron de la caballeriza hacia el patio.
−Tal como le dije, milord, no está a la venta.
−¿Qué trama, Hooper? −inquirió Lord Manville.
−No hay ninguna trama, milord; es sólo que ambos van juntos; son
inseparables, podría decirse, la amazona y el caballo.
−¿Y debo pagar un caprichoso precio por que me la presente,
supongo? −dijo Lord Manville−. Bien, Hooper, no estoy interesado al
menos no por el momento.
−No es cosa de esperar, milord −repuso el mayor Hooper−. Ha
hato−va otros que se interesan, como puede imaginarse.
Lord Manville lo miró pensativo.
−¿Y usted espera que acuda alguien como yo?
−Esa es la idea, milord −convino el mayor.
−Maldito, ¡no va a manipularme! −exclamó Lord Manville−. Me
parece que el precio es demasiado elevado, de todos modos.
−Quizás usted lo crea así, milord −dijo el mayor Hooper−, pero hay
quienes no piensan lo mismo.
−¿Quiere decirme de qué se trata? −preguntó Lord Manville.
El mayor Hooper miró al reloj de la caballeriza.
−Son casi las seis y media, milord. La Escuela de Equitación debe
estar cerrada y me gustaría que viera algo si me acompaña a la galería.
Por un momento, Lord Manville pareció querer rehusar, pero
entonces se rió inesperadamente.
−Muy bien, Hooper −dijo−, me plegaré a.su misterio y a sus
nuevas tácticas. Al menos me divierten. Pero tengo un compromiso para
cenar, de modo que no me detenga por más de diez minutos.
−No será así, milord −prometió el mayor Hooper.
Tratando de parecer más displicente y aburrido de lo que en
realidad se sentía, Lord Manville se dejó conducir a la Escuela de
Equitación y subió a la galería.
Se sentó en el centro de la silla que originalmente fue construida
para su fundador. El olor de la piel de los caballos, el del heno, el del
polvo del tiempo, se mezclaban con el perfume de las amazonas que
impregnaba el aire.
Declinaba el sol dejando pasar uno de sus dorados rayos a través
del techo de cristal de la escuela, lo que confería al lugar un aire de
misterio, y después de una espera de seis minutos, desde la puerta más
lejana, entró Cándida montando a Pegaso.
Vestía el traje oscuro de montar de faena, con sólo una ligera blusa
debajo. No llevaba sombrero, de modo que la luz del sol capturaba los
destellos dorados de su cabello y parecía rodear de un halo su pequeño
rostro puntiagudo.
−Quiero que lo hagas saltar las vallas −escuchó decir Lord Manville
al mayor Hooper−. Las elevé un poco.
−Sí, desde luego −replicó Cándida−. Le hará bien después del
cortés trotecillo en el parque, hoy.
Su voz poseía una inesperada calidad musical, decidió Lord
Manville, y pensó que jamás había visto un rostro tan expresivo cuando,
con los ojos brillantes y los labios sonrientes, llevó a Pegaso hacia las
vallas. Giró y gtfo por todo alrededor, aumentando un poco la velocidad,
pero sin forzar nunca al caballo. La coordinación de sus movimientos era
perfecta; hubiera sido imposible encontrar una falla en su ejecución.
−¡Es suficiente! −Lord Manville oyó decir al mayor Hooper−. Si me
esperas en la oficina, te llevaré a casa.
−Está bien, esperaré −prometió Cándida−, aunque no tendré
dificultad en regresar sola.
Le sonrió mientras conducía a Pegaso fuera de la caballeriza y ^
puertas se cerraron tras ella. El mayor Hooper permaneció de pie,
esperando que Lord Manville descendiera de la galería. Los ojos de
ambos hombres se encontraron.
−Está bien, Hooper, usted gana −dijo Lord Manville−. ¿Cuánto por
el caballo… y la presentación?
Capítulo 4
APENAS Cándida penetró en el patio del establo, comprendió que
algo marchaba mal. No sólo porque el mayor Hooper la saludó con un
gesto brusco y no la miró, sino porque los mozos de cuadra y los
sirvientes se replegaban en una esquina y se dispersaron cuando se
dirigió hacía ellos. Pasaba algo; ¿qué sería?
Corrió detrás del mayor y lo alcanzó antes que se montara en su
caballo, al que los mozos habían sacado de su caballeriza.
−¿Qué ha sucedido? −preguntó con voz ansiosa.
El se volvió a mirarla, pero las palabras murieron en sus labios.
−Se de lo que se trata −susurró Cándida−, ha vendido a Pegaso! El
mayor no tenía que responderle para confirmar su sospecha: podía
adivinarlo en su expresión.
−¿Cómo pudo? −le preguntó dolida−. ¿Cómo pudo hacerlo,
después de que me prometió que no lo vendería?
−Cuando nos conocimos te prometí que no vendería a Pegaso en
seguida −replicó el mayor Hooper−. Lo has conservado por tres
semanas.
−¡Tres semanas! ¿Qué son tres semanas cuando es todo lo que
poseo, todo lo que amo? −exclamó Cándida.
Había pena en su voz y lágrimas en sus ojos. El mayor Hooper
apartó la vista.
−La cosa no es tan mala −le dijo−; tú irás con él.
−¿Con él? −inquirió Cándida−. ¿Pero cómo? ¿Qué haré yo y en
calidad de qué?
−La señora Clinton te lo explicará −repuso el mayor cortante, y
apartándose de ella se subió a la silla de montar.
A todas luces la evadía, y Cándida comprendió que era inútil seguir
interrogándole. Había en él cierta reserva, algo que notó antes y que a
menuao le impedía obtener respuestas a sus preguntas.
Miró a su alrededor, temiendo casi que se hubieran llevado a
Pegaso. ero el capataz de los palafreneros lo conducía al apeadero y
Cándida se encarninó hacia allá y se montó en la silla,
−Lo siento mucho, señorita −le dijo el capataz en voz baja, de
modo que el mayor Hooper no lo escuchara−, pero Pegaso no pudo
conseguir Queño mejor.
Cándida quiso responderle, pero trataba de reprimir las lágrimas. El
ayor Hooper y tres palafreneros en otros caballos salían ahora del patio
y Pudo hacer otra cosa que seguirlos.
Caminaron a galope hacia Regents Park en silencio. Todo el tiempo,
Cándida pasaba por las mismas agonías que la asaltaron el día que
condujo a Pegaso a la feria desde Potters Bar.
Trató de consolarse al recordar que el mayor Hooper le había dicho
que ella iría con Pegaso a la casa de su nuevo dueño, pero, ¿por cuánto
tiempo?
De pronto sintió temor por lo que le esperaba, no sólo por ella
misma sino por Pegaso. ¿Y si lo montaba alguien que usara atrozmente
la espuela con él? ¿Y si se le explotaba por ser tan dulce y obediente? ¿Y
si su nuevo dueño, quienquiera que fuese, era un hombre cruel y lo
hacía cabalgar más allá de su resistencia?
−Preferiría verlo muerto −musitó Cándida para sí.
Regresaron del parque hacia las caballerizas. Cuando llegaron al
camino donde estaba la casa de la señora Clinton, el mayor envió a los
palafreneros adelante.
−Te dejaré en la puerta −le dijo a Cándida.
Sabía que lo hacía porque no deseaba hablarle ni someterse a su
interrogatorio.
−Preferiría ir a ejercitarme a la Escuela de Equitación −le dijo−, y
hacer que Pegaso salte las vallas.
El mayor Hooper no respondió y Cándida exclamó:
−¡Por favor, por favor, déjeme hacerlo! ¿No comprende que tal vez
sea la última vez?
El mayor cedió de mala gana y, al leer el asentimiento en su rostro,
Cándida se volvió y galopó hacia las caballerizas que daban al patio.
Uno de los palafreneros abrió la puerta de la Escuela de Equitación.
Una vez allí, condujo a Pegaso hacia las vallas y él las saltó ligero como
un pájaro, arriba y al otro lado, arriba y al otro lado, una y otra vez,
hasta quedar sudoroso cuando ella lo hizo parar. Vio entonces que el
mayor Hooper la observaba. Se deslizó de la silla de montar y un
palafrenero se llevó a Pegaso para frotarlo.
−Gracias −dijo Cándida.
−Escucha, Cándida −dijo el mayor Hooper con voz ronca−. Sé que
piensas que te traicioné, pero no podía hacer otra cosa.
−¿Por qué no puedo permanecer aquí con usted? −preguntó
Cándida−. He sido tan feliz estas últimas semanas. ¡Me dijo que
trabajaba bien!
¿Por qué no puedo seguir trabajando con usted?
−Es imposible −le contestó−. No podíamos seguir así para siempre.
−¿Por qué no?
El se dispuso a retirarse y ella comprendió que no respondería a su
pregunta. Pero regresó de nuevo.
−Déjame darte un consejo −le dijo−. No luches contra la vida,
déjate llevar por ella. Eres demasiado joven, demasiado vulnerable para
todo esto» pero ¿qué otras alternativas tienes? Por lo que veo, ninguna.
Aprende a tomar las cosas como vienen; trata de adaptarte, de no
luchar; sólo saldría más herida en el proceso.
Sin comprender a qué se refería, Cándida lo miró,húmedos los ojos
de lágrimas no vertidas.
−Usted ha sido muy bondadoso conmigo −le dijo−, pero no
comprende lo que es sentirse completamente sola y ver que lo único
que una ama, lo único que le importa, le es arrebatado.
El mayor Hooper sacudió la cabeza y, como si no pudiera soportarlo
más, salió bruscamente de la Escuela de Equitación hacia el patio.
−Es mejor que regreses a la casa −le dijo sobre el hombro.
Cándida quiso correr tras él para decirle adiós y agradecerle que la
dejara montar sus caballos, pero no pudo hacerlo. Ya no se sentía
resentida contra él, porque comprendía que, a su manera, por extraño
que pudiera parecerle, había sido honesto con ella.
Lo creyó cuando le dijo que no pudo hacer otra cosa y aunque no
entendía lo que había sucedido no podía odiarlo.
Lentamente, sintiéndose completamente abatida, salió de la
caballeriza. No escuchó cuando el capataz de los palafreneros le dijo al
mayor Hooper:
−Sabía que le dolería, señor. ¡Adora a ese caballo!
−Estará en buenas manos −repuso el mayor Hooper
automáticamente, añadiendo después−: No me mires así, hombre. ¿No
sabes que me siento como si hubiera cometido un asesinato?
Se alejó y regañó con tanta furia a un mozo de los establos por una
falta sin importancia, que el muchacho se quedó pálido y tembloroso
cuando terminó con él. A continuación se retiró a su oficina y tiró la
puerta con fuerza.
Cándida llegó a la casa de la señora Clinton y subió la escalera.
Entró a su alcoba, se quitó el vestido, se lavó y se puso una de las
sencillas, pero elegantes batas mañaneras que la señora Clinton le
compró en la primera semana de su llegada.
Todo estaba silencioso y tranquilo. No se permitía que nadie hiciera
el menor ruido por la mañana temprano, porque la dueña de la casa
dormía hasta tarde. Cándida ya sabía que, debido a la gran cantidad de
champán que la señora Clinton consumía habitualmente por las noches,
se levantaba irritable y con los ojos cansados hasta la hora del
almuerzo. Por eso, cuando le era posible, prefería no ver a nadie.
Cándida se quitó las zapatillas, quedándose sólo con las medias, y
se deslizó escaleras abajo hacia el comedor, donde la esperaba el
desayuno. enso que si comía algo se sentiría mal, pero tomó una taza
de té claro y Se quedó sentada tratando de visualizar su futuro y el de
Pegaso.
Se sorprendió cuando la puerta se abrió un poco después y vio a la
señora Clinton, totalmente vestida, en la cabeza un gorro atado con
cintas y un chal sobre los hombros, entrar al comedor. Era evidente que
estaba muy contenta.
−Buenos días, Cándida, querida mía −le dijo−. ¿Disfrutaste de tu
cabalgata? El parque debe haber estado muy agradable esta mañana.
Cándida se retorció los dedos.
−El mayor Hooper me dijo que usted me hablaría acerca de... la
venta de Pegaso −le contestó con voz temblorosa.
−Desde luego que voy a hablarte de eso −replicó la señora
Clinton−. Eres una joven muy afortunada, de verdad muy afortunada.
Cándida no dijo nada. Tan sólo esperó, con el rostro pálido. La
señora Clinton trató de sonreír.
−No te pongas tan trágica, criatura. Vas a estar muy contenta, muy
contenta, cuando te diga lo que he planeado para ti.
−El mayor Hooper me prometió que no vendería a Pegaso
−respondió Cándida en voz baja.
−¡No seas ridicula! −repuso la señora Clinton con dureza−. No
puedes seguir trabajando en una caballeriza por el resto de tu vida. No
te atavié como lo hice ni te convertí en la sensación de Londres para
eso.
−Si no hubieran visto a Pegaso ayer… −murmuró Cándida−. ¡Si no
hubiéramos ido al parque! Conseguimos que alguien quisiera comprarlo,
¿verdad?
−Desde luego que sí −convino la señora Clinton−. Y contribuyó el
hecho de que tú lo montaras. Hacían una magnífica pareja, todo Londres
lo comentaba.
Cándida hizo un pequeño gesto con la mano.
−No quiero oír hablar de eso −dijo−. Sólo quiero saber queva a
sucedemos, a Pegaso y a mí.
−En ese caso te lo diré −repuso la señora Clinton.
Apartó la vista al hablar y Cándida tuvo la impresión de que escogía
las palabras cuidadosamente. Tenía razón; la realidad era que la señora
Clinton había estado ensayando lo que iba a decirle mientras se vestía.
Cándida era ridiculamente inocente, y era casi imposible tratar con
una joven que jamás pensaba en sí misma sino en el caballo que
amaba.
No era extraño que la señora Clinton se encontrara de buen humor.
Fue un momento supremo de triunfo en su vida cuando, la noche
anterior, John subió a comunicarle que Lord Manville deseaba verla.
Era lo que esperaba, lo que planeó, casi no podía creer que la
trama que urdió tan sagazmente con el mayor Hooper resultara tan bien
como se propuso.
−Hazlo pasar, John −le había respondido, tratando de disimular el
tono triunfante de su voz.
Estaba parada junto a la repisa de la chimenea/en el salón,cuando
entró Lord Manville. Lo había visto a menudo antes, pero hasta entonces
no se percató de cuan alto era, cuan devastadoramente atractivo, cuan
anchos sus hombros.
"Con razón −pensó−, se le conoce como el destrozador de
corazones. Es difícil que exista una mujer que no se enamore de él".
Comprendió al verlo entrar en el salón, que acudía a ella sólo
porque se veía obligado. Se había abstenido deliberadamente de
conocerla hasta entonces y comprendía que ahora que el pez había
picado el anzuelo debía tratarlo con extremo tacto.
−Buenas noches, milord −dijo sonriendo y haciéndole una
reverencia−. Es un gran honor. Hace mucho que esperaba que nos
conociéramos.
−Su fama ha llegado a mis oídos, señora Clinton −dijo Lord
Manville y su voz era fría−, pero no necesité de sus servicios hasta
ahora. El mayor Hooper, sin embargo, ha logrado persuadirme de que
sólo usted puede arreglar las presentaciones necesarias en este caso.
−El mayor Hooper le dijo la verdad −le respondió la señora
Clinton−. ¿No se sienta, milord, y toma una copa de champán?
−Gracias, no −replicó Lord Manville con decisión−. Este es un
asunto de negocios, señora Clinton, y desearía concluirlo a la mayor
brevedad posible.
−Muy bien, milord. Lo que usted requiere de mí, es que le presente
a la señorita Cándida Walcott.
−Correcto −convino Lord Manville−. Le he dado ya al mayor
Hooper un pagaré por dos mil guineas. Una suma exorbitante, pero el
caballo es un ejemplar excepcional.
−Encontrará que su amazona es también excepcional −dijo la
señora Clinton suavemente.
−Así lo espero −repuso Lord Manville−. Así lo espero,en verdad.
Entiendo que usted requiere otra suma en pago de vestidos.
−Sí, realmente sí, milord −replicó la señora Clinton−. La joven
llegó a mí sin un…
Lord Manville la detuvo con un gesto de la mano.
−Ahórreme los detalles. No estoy interesado en la historia de esa
jovencita −dijo con brusquedad−. Todo lo que quiero saber de usted es
qué cantidad pide y si la persona en cuestión puede estar lista pasado
mañana para trasladarse a Manville Park.
−Estará lista −prometió la señora Clinton−. ¿Quiere que la mande a
llamar?
−Es completamente innecesario −replicó Lord Manville cortante−.
El coche del equipaje recogerá sus maletas alrededor de las nueve de la
mañana. Yo mismo estaré aquí a las diez y media, si a ambas les resulta
conveniente.
Trató de que las palabras sonaran más como un mandato que como
una petición.
−Cándida le estará esperando −le aseguró la señora Clinton−. Y la
suma que me debe, milord, es de doscientas libras.
−Le será enviada en el curso del día −respondió Lord Manville.
Se volvió hacia la puerta. Al disponerse a salir, inclinó la cabeza.
−Le deseo un buen día, señora.
−Buenos días, milordy gracias −replicó la señora Clinton,
esperando que su voz se escuchara tan fría como la de él.
La puerta se cerró y lo oyó bajar la escalera. Entonces, se llevó los
dedos a la boca para reprimir una carcajada. ¡Aquel tono arrogante,
aquella insolencia!
¡Pero qué hombre! No pudo evitar salir corriendo a través del salón
para observarlo detrás de las cortinas de encaje al cruzar la calle y
subirse a su Tilbury. Tomó las riendas con el largo látigo en su mano
derecha, y el lacayo, soltando el cabestro, corrió a subirse a la parte
trasera del tándem, que ya comenzaba a partir calle abajo.
Los ojos de la señora Clinton siguieron a Lord Manville hasta que se
perdió de vista. Con el sombrero de copa ladeado, con sus rasgos casi
clásicos, su firme barbilla y sus anchos hombros, era un hombre por el
que cualquier mujer suspiraría, aun una tan vieja como ella.
¡Y ahora lo había tenido a sus pies! ¡Lo había obligado a visitarla!
Todos estos años la evadió, a pesar de que ella agasajaba ala mayor
parte de sus amigos.
Pues bien, había ganado la partida. Fueron su inteligencia y su
sagacidad las que consiguieron lo que parecía imposible. Logró captar la
atención del "destrozador de corazones" y lo forzó a solicitar sus
servicios.
Todo el mundo lo sabría, tarde o temprano, lo que favorecía a sus
intereses. Pero, ¿cómo explicarle su victoria a Cándida? Era algo que
venía a turbar su momento de triunfo. Se dijo que estaba siendo
irrazonable. Jamás antes se preocupó en absoluto por ninguna de las
mujeres de que se valía.
Eran sólo nombres; podía ponerlas en una lista en sus libros de
cuentas y su mera existencia le proporcionaba una considerable y
creciente fuente de ingresos.
Pero Cándida era diferente, tan diferente que no deseaba
explicárselo ni a sí misma. En aquel momento, escogió las palabras
cuidadosamente, una por una.
−Es Lord Manville quien ha comprado a Pegaso −dijo, casi
esperando ver resplandecer el rostro de Cándida al escuchar aquel
nombre.
−Es un cumplido caballero −prosiguió al observar su silencio−, y el
mayor Hooper lo juzga el mejor conocedor de caballos de todo el país.
Pegaso es en verdad un caballo muy afortunado al verse incluido en sus
caballerizas.
−El mayor Hooper dijo que iría con él −señaló Cándida−. ¿Qué se
espera de mí?
La señora Clinton se quedó pensativa por un momento.
−Pienso que debo dejar que Lord Manville te lo explique −repuso
lentamente−. Vendrá a buscarte mañana por la mañana para llevarte a
su mansión. He oído decir que Manville Park es un sitio magnífico. Y
ahora, debo visitar a Madame Elisa y pagarle lo que le debo. De modo
que te sugiero que vayas arriba, Cándida y comiences a empacar. Es
mejor que lo hagas tú misma. Rose no sabe manejar los vestidos; tiene
la mano muy pesada.
−No tengo dónde guardarlos −replicó Cándida.
−Caramba, ¿no te lo dije? −preguntó la señora Clinton−. Compré
unos baúles hace pocos días. Le pediré a John que los baje del ático.
−¿Me compró unos baúles? −exclamó Cándida−. Entonce^
esperaba que me fuera. ¿Por qué? ¿Qué hice de malo? Me gusta estar
aquí con usted.
La señora Clinton suavizó la expresión de su rostro.
−Lo sé, querida, y a mí me gusta tenerte conmigo −le respondió−.
Pero no puedes quedarte para siempre, sería imposible. Jamás tuve
antes a una chica en la casa y además…
Hizo una pausa.
−¿Además, qué? −preguntó Cándida.
−Oh, no importa −repuso la señora Clinton con brusquedad−. No
puedo quedarme aquí conversando todo el día. Déjame estas cosas a
mí, Cándida, y confía en que dispondré lo mejor para ti.
−¿No la volveré a ver nunca? −preguntó Cándida.
−Desde luego que sí −replicó la señora Clinton−. Regresarás; todas
regresan. Pero entonces las cosas serán diferentes.
Hablaba casi para sí misma y Cándida la miró perpleja.
−No comprendo −le dijo−. Ojalá me lo explicara.
−No tengo tiempo −replicó la señora Clinton con voz irritada−. Si
no veo a Madame Elisa ahora, tal vez salga a visitar a una cuente. Vete
arriba, Cándida, sé una buena muchachita y comienza a empacar. Te
llevará algún tiempo. Y, por favor, cambia la funda del cojín de raso del
salón. Ese fastidioso Lord Lindthorp le derramó una copa de oporto
anoche. No me explico por qué no bebe champán, que no mancha. Pero
encontrarás otra funda en el estante de blancos.
−La cambiaré −prometió Cándida.
La señora Clinton no había esperado a que ella respondiera. Se
encontraba ya en el pasillo y John le abría la puerta del frente.
Despacio, como si le costara trabajo dar cada paso, Cándida subió la
escalera.
Se sentó en la cama de su pequeño dormitorio, preguntándose, una
y otra vez, qué significaba todo aquello. ¿Por qué nadie se lo explicaba?
¿Qué desearía Lord Manville que hiciera?
Era muy rico, eso era obvio, y tal vez tuviera una Escuela de
Equitación. Sabía que la idea era ridicula, pero le hacía concebir la
esperanza de no tener que despedirse aún de Pegaso. Ya era bastante
triste tener que separarse del mayor Hooper y de la señora Clinton, a
quienes había tomado afecto en las últimas semanas. La señora Clinton
se conducía a veces de una manera enigmática, pero había sido
bondadosa con ella, a su modo.
Cándida reconocía que le había enseñado muchas cosas. Si por
ejemplo, Lord Manville llegaba a pedirle que preparara una cena, sabría
cómo hacerlo. Sabía llevar las cuentas de gastos de la casa y estaba al
tanto de las labores que se esperaban de los sirvientes en una gran
residencia. También, gracias a la señora Clinton, aprendió a bailar, a
conocer las reverencias debidas a cada persona,aun a un Príncipe de
sangre, habilidad pensó, que era *nuy difícil que llegara a necesitar.
Sí, la señora Clinton había sido bondadosa y también el mayor
HooPer. Fue una excitante experiencia entrenar a sus caballos,
enseñarlos a trotar al paso ordenada y obedientemente una y otra vez
alrededor del patio de la caballeriza, a fin de estar preparados para que
los montara un jinete nervioso. Y, además, pudo montar a Pegaso cada
mañana y hacerlo saltar ^ tas vallas de la Escuela de Equitación.
Deseaba llorar al recordar que debía dejarlo todo atrás, pero las
lágrimas no acudían… La interrumpió la llegada de John que traía los
baúles nuevos, con sus redondas tapas recubiertas de reluciente cuero
negro. Le dejó cinco de diferentes tamaños, acomodándolos en la
alfombra de la alcoba.
−Son todos −le dijo con una sonrisa−. Es una pena que se vaya
señorita.
−Y yo no deseo irme −respondió Cándida sintiéndose
tremendamente desdichada.
−Mi mamá acostumbraba decirme: "Lo que no puede curarse, debe
soportarse" −le dijo John−, Mantenga la cabeza alta, señorita.
Algo más tranquila, se dedicó a empacar por casi una hora, hasta
que, sintiendo que le dolía la espalda, decidió bajar al salón a cambiar la
funda del cojín, antes de que la señora Clinton regresara.
Tomó ía funda limpia del armario de ropa blanca. Era de satín rosa
pálido bordada de "no−me−olvides" y Cándida se dijo con una sonrisa
que su madre lo habría considerado de mal gusto. Sin embargo,
exhalaba el aroma de las bolsitas de lavanda que la señora Clinton cosía
cuidadosamente en toda su ropa blanca.
Cándida se dirigió al salón y encontró la funda en la que su señoría
dejó una mancha purpúrea de vino oporto. Tomó el cojín y comenzaba
apenas a reemplazar la funda, cuando escuchó voces.
Una era alta y agresiva, aunque no pudo escuchar exactamente lo
que decía, pero oyó protestar a John.
"Debe ser uno de los caballeros amigos de la señora Clinton",
pensó, "pero es extraño que vengan a esta hora. Jamás vienen antes del
anochecer".
Entonces, para su sorpresa, las voces se hicieron más altas y de
pronto se abrió de par en par la puerta del salón.
−Se lo dije ya, Sir; la señora Clinton no está en casa −casi gritó
John.
−No te preocupes por eso, muchacho −replicó el caballero mientras
entraba a la fuerza−. Esta es la damita a quien quiero ver. No necesito
de la presencia de la señora Clinton.
Mientras hablaba, el caballero empujó la puerta con la mano,
sacando afuera a John. Cándida miró sorprendida al corpulento,
rubicundo hombre de edad madura, cuyo rostro mostraba una expresión
que al instante le infundió temor. Recordando sus enseñanzas, le hizo
una reverencia.
−Me temo que la señora Clinton sabio −le dijo serenamente−.
Puede esperarla si desea; no creo que tarde.
−No tengo prisa por su llegada −replicó el desconocido−. He
tratado de verte, querida, desde ayer por la mañana, y se me ha
impedido hacerlo−Pero al fin lo logré. Presentémonos.
−Lo siento −dijo Cándida rápidamente−, pero tengo asuntos que
requieren mi atención arriba. Tenga la bondad de excusarme.
−No haré tal cosa −replicó él sonriendo.
−No creo que la señora Clinton…
−¡Maldita señora Clinton! −le interrumpió−. ¿Tenemos que seguir
hablando de esa fastidiosa mujer cuando lo que deseo es hablar de ti? A
ver, comencemos de nuevo. Soy Sir Tresham Foxleigh y tú… ¿cuál es tu
nombre?
−Cándida Walcott −replicó Cándida.
−Un nombre muy lindo para una persona muy linda −dijo Sir
Tresham en un tono de aprobación−. Y ahora, vayamos al grano,
¿quieres? Te vi ayer y supe en seguida que eras la clase de mujer que
buscaba. Tengo una agradable villa no muy lejos de aquí, en la que te
sentirías de maravilla y en lo que a caballos se refiere, pongo mi
caballeriza a tu disposición. Y si hay algo más que desees
particularmente, te \o compraré.
−Es muy amable de su parte −repuso Cándida perpleja−, pero…
−¿Amable? ¡Claro que quiero ser amable! −le aseguró él−. Y tú
también serás amable conmigo, ¿no? Te aseguro que sabré apreciar a
una joven tan hermosa como tú, mil veces más que esos enclenques
jóvenes de alcurnia a los que te asocias. Es más, cuidaré de que tengas
el marco apropiado para tu belleza. No hay mujer que no lo desee.
Nadie hay tan hermosa que no necesite de un ambiente adecuado que la
resalte y eso es lo que deseo ofrecerte.
−Me temo que no puedo aceptar regalos de un extraño −dijo
Cándida.
Sir Tresham echó hacia atrás la cabeza y se rió.
−Admirable −replicó−, nada más atractivo: ¡la ingenua,
desinteresada! Eres tan lista como parecías ayer en aquel enorme
monstruo negro. ¡Sabrá Dios de dónde lo sacó Hooper!
Cándida se puso rígida. El caballero estaba sin duda trastornado,
era evidente; al mismo tiempo, no tenía derecho a denigrar a Pegaso.
−Mucho me temo, Sir, que tengo asuntos sumamente importantes
que debo atender −dijo dirigiéndose a la puerta.
Antes que pudiera alcanzarla, él estaba frente a ella.
−No, ¡no vas a huir de mí así! Te he asustado, ¿no? Muy bien, lo
tomaremos con calma. Soy hombre testarudo; sé lo que quiero y llego
adonde sea para conseguirlo. Pero si tú lo prefieres de otro modo,
haremos lo que tú quieras. ¿Podría, mi querida, linda, adorable señorita
Cándida, otorgarme el privilegio de almorzar conmigo o, si lo prefiere,
cenar?
−No, me… me temo… que no −contestó Cándida.
−Tienes ya un compromiso, ¿verdad? −dijo Sir Tresham
sonriendo−. Bien, ¡dile a él que ya no estás interesada! ¡Porque te
aseguro, querida ^ía, que nadie más que yo va a cuidar de ti!
No cabía duda de que el caballero estaba realmente loco, pues se
interpuso entre Cándida y la puerta. A Cándida se le ocurrió una idea.
−Déjeme traerle un refresco, Sir.
Trató de apartarlo, pero él extendió los brazos y la sujetó. −No −le
dijo−. No necesito más refresco que tú. Ven, querida mía, dame un
besito para comenzar nuestra relación y después veremos.
Cándida dio un grito y luchó con él. Se horrorizó ante su
extraordinaria fuerza y de que sus intentos por librarse sólo lo
divirtieran. La acercó más a sí… y, cuando ella lanzó un grito, la puerta
se abrió.
−¿Puedo saber qué es lo que pasa aquí? −preguntó la señora
Clinton.
Sir Tresham se volvió y aflojó la presión de sus manos. Con un
sinuoso movimiento, Cándida se le escapó, pasó junto a la señora
Clinton que estaba en la puerta y saliendo del salón subió la escalera. Le
ardían las mejillas y respiraba con dificultad cuando alcanzó al fin el
refugio de su alcoba. Cerró la puerta y le pasó la llave.
−¿Cómo es posible que un hombre se comporte de ese modo? −se
preguntó en voz alta,
¿Cómo había osado decirle tantos disparates y tratar de besarla
después? Aquello la escandalizó y la disgustó sobremanera, aunque al
mismo tiempo estaba convencida de que Sir Tresham estaba loco. Sólo
a un loco se le ocurriría ofrecerle regalos a alguien que no conocía.
Además, había algo horrible en la forma en que la miró.
No podía explicarlo, sólo sabía que le producía una instintiva
repugnancia. Se sintió avergonzada de haber permanecido tanto tiempo
en el salón.
Abajo, la señora Clinton decía:
−No tiene derecho a entrar a la fuerza en mi casa, Sir Tresham.
John le dijo que yo no estaba y su comportamiento no es lo que yo
hubiera esperado de un caballero.
−Vamos, no me venga ahora con remilgos −repuso Sir Tresham
sonriendo, al mismo tiempo que se instalaba confortablemente en una
de las poltronas−. Usted sabe por qué estoy aquí y mientras más pronto
empecemos a entendernos, mejor. Soy un buen cliente suyo, como bien
sabe.
−¿Como sé yo? −replicó la señora Clinton−. ¡Eso sí que es una
sorpresa! Recordará la última chica que le presenté. Aparentemente no
le satisfizo.
−No sé lo que quiere decir con eso −dijo Sir Tresham.
−Creo que sí lo sabe −respondió la señora Clinton−. Me había
prometido, no sólo cien guineas por presentársela, sino cincuenta libras
por los vestidos que le compré. Pero recordará que cuando se mudó a su
villa, usted adujo que los vestidos no eran nuevos y que habían sido
usados en otras ocasiones. De modo que no me pagó.
Sir Tresham se veía incómodo.
−Soy un hombre rico, señora Clinton −dijo−, pero no me gusta que
me tomen por tonto. Esa joven, como más tarde descubrí, había sido
vista en Cremorne y en la casa de Kate Hamilton usando la mitad de los
vestidos que usted me dijo haber comprado enteramente para mi
deleite. Pero en realidad pensaba pagarle. Tuve a la chica conmigo seis
meses y resultó muy divertida.
−A pesar de eso, todavía estoy esperando ese dinero −dijo la
señora Clinton.
−Y va a obtenerlo −replicó Sir Tresham−. Le extenderé un cheque
ahora mismo o, ¿lo prefiere en efectivo?
Mientras hablaba, sacó un gran fajo de billetes de diez libras del
bolsillo interior de su saco. Contó cinco de ellos y se los dio. La señora
Clinton los tomó y los puso en la gaveta de su escritorio. Entonces dijo:
−Y, ahora, buenos días, Sir Tresham. No trato asuntos de negocios
a esta hora.
−Pero, mire, señora Clinton −protestó−. Vine ayer a las tres de la
tarde y me dijeron que no estaba usted en casa. Volví a las cinco, y de
nuevo a las siete… y recibí la misma respuesta. Deseo a esa muchacha,
y al caballo si fuera preciso, y estoy preparado a pagar por ellos.
La señora Clinton sonrió;
−Lo siento, Sir Tresham, llega usted tarde.
−¿Tarde? ¡Maldita sea! −exclamó−. ¿Quién llegó aquí antes de las
tres?
−Eso es asunto mío −replicó la señora Clinton.
−No voy a permitir que ningún "chasqueador de látigo" me tome la
delantera−repuso Sir Tresham−. ¿Quién la consiguió? ¿Manville?
−Me conoce demasiado bien, Sir Tresham, para saber que jamás
revelo los nombres de mis clientes o discuto sus asuntos personales
−contestó la señora Clinton−. Y ahora, si me excusa, debo pedirle que
se retire. Si desea verme de nuevo esta noche a la hora apropiada,
trataré, desde luego, de conseguirle algo. Hay una viuda muy bonita
que no creo que usted conozca.
−No deseo una viuda muy bonita −rugió Sir Tresham−. Deseo a
esa chica, Cándida, y la voy a tener.
La señora Clinton sacudió la cabeza a la vez que tiró de la cuerda
de la campanilla que colgaba junto a la chimenea.
−Usted no me hará esto a mí −dijo Sir Tresham furioso cuando
John abrió la puerta.
−Sir Tresham se marcha, John −dijo la señora Clinton en una fría,
impasible voz−. Por favor, acompáñalo abajo a su carruaje.
−Maldición; ésta es la última vez que te burlas de mí, mujer −dijo
Sir Tresham con un gruñido.
A pesar de todo, abandonó el salón y bajó la escalera delante de
John.
La señora Clinton exhaló un pequeño suspiro, pero no se la veía
preocupada. Estaba acostumbrada a lidiar con hombres como Sir
Tresham Foxleigh. Siempre hacían escenas si no conseguían lo que
querían, pero ella se quedaba confiada en que, aunque se quedaran
malhumorados y dejaran de ir a verla por unos meses, al final siempre
regresaban.
No existía nadie en Londres que amenazara siquiera rivalizar con
ella cuando se trataba de proporcionar los mejores ejemplares
femeninos.
Al mismo tiempo, esperaba no haber perturbado a Cándida. Nunca
podía saberse qué podría hacer una joven sensitiva e ingenua como ella.
Podía escaparse; hasta podría rehusar marcharse con Lord Manville.
Con ansiosa expresión en el rostro, la señora Clinton subió la
escalera.
Tocó a la puerta del dormitorio de Cándida.
−¿Quién es? −el miedo en la voz de Cándida era inconfundible.
−Soy yo, querida −contestó la señora Clinton.
La escuchó correr a través del cuarto y quitarle la llave a la
cerradura.
−¿Ya se fue? −preguntó Cándida sin aliento.
La señora Clinton penetró en el cuarto y miró a su alrededor.
−Veo que has estado haciendo tu equipaje −dijo−. Eso es
magnífico. Siento que te haya asustado Sir Tresham. Estuvo bebiendo,
desde luego, y apenas se toma unos vasos de vino dice las mayores
tonterías. Espero que no te haya trastornado demasiado.
−Me asusté −explicó Cándida−. Quería besarme.
−Qué indebidamente debe haberse portado −dijo la señora Clinton
comprensiva−. Pero si se pone así es porque es un hombre solitario. Su
esposa se convirtió en una inválida crónica muy poco después de que se
casaron, de modo que nunca tuvo hijos. No puede menos que inspirar
lástima. Y, como te digo, cuando bebe no sabe lo que hace. Mañana ni
siquiera recordará lo sucedido, o siquiera que existes.
−¿Está segura? −preguntó Cándida.
−He conocido a Sir Tresham durante años −respondió la señora
Clinton−. Y, ahora, no pienses más en ello. Le di un regaño porvenir a
tocar a mi puerta cuando se supone que no estoy en casa. Me imagino
que te ha visto en el parque y se le metió en la cabeza que te admiraba
mucho. ¿Te ofreció algo?
−Mencionó que me daría una casa y caballos −explicó Cándida−.
No entendí qué quiso decir con eso.
−No quiso decir nada −la tranquilizó la señora Clinton−. Es un
hombre muy, muy rico y siempre está tirando su dinero con todo el
mundo. Caray, si el otro día oí decir que le dio un billete de diez libras a
un barrendero que pasaba. El hombre casi se muere del susto. Pero así
es Sir Tresham, muy alocado, pero bondadoso en el fondo.
Cándida se rió.
−Ya comprendo −dijo−. Fui una tonta al asustarme, pero no me
dejaba llegar a la puerta y cuando quiso besarme lo encontré repulsivo.
−Tienes razón, lo es −convino la señora Clinton−. Pero supongo
que me he acostumbrado a él como una vieja amiga. Olvídalo, estoy
segura de que él se habrá olvidado ya hasta de tu existencia. Te repito,
se comporta así cuando ha tomado unos tragos.
−Lo… comprendo −dijo Cándida−. Supongo que no tengo mucha
experiencia con los hombres, de modo que no sé cómo manejarlos.
−Aprenderás −profetizó la señora Clinton−. Y ahora, queridita,
acaba de empacar. Tienes que meter los sombreros en sus cajas y
necesitan ufl cuidado especial.
−Lo sé −convino Cándida−, pero ¿cree que pueda ir a la caballeriza
más tarde, por la noche, cuando todos se hayan ido? Quiero ver si
Pegaso está bien.
La señora Clinton, que se había encaminado hacia la puerta, se
detuvo por un momento.
−Ya no vale la pena −le contestó−. Acabo de encontrarme al mayor
Hooper y me dijo que el mozo de cuadra de Lord Manville acaba de
macharse con Pegaso. Debe estar en camino a Manville Park, y lo verás
mañana. Advirtió la expresión del rostro de Cándida y salió de la alcoba
rapidamente.
−Sólo Dios sabe lo que le sucederá a esta criatura −pensó para sí
al bajar la escalera−. Jamás debí aceptarla, en primer lugar.
Capítulo 5
EXACTAMENTE a las diez y media, Lord Manville paró su carruaje
frente a la casa de la señora Clinton. Conducía una calesa Dorsay con un
lacayo detrás y una capota para usarse cuando el tiempo se tornaba
húmedo.
El sol refulgía sobre el arnés de plata del magnífico par de caballos
castaños y el lustroso sombrero de su señoría. Los ornamentos de
bronce del carruaje brillaban como espejos.
La señora Clinton, que había estado espiando su llegada detrás de
las cortinas del salón de la mañana, exclamó:
−Jamás vi llegar a nadie con tanto estilo. A ninguna joven podría
dejar de emocionar que vinieran a buscarla con tal ceremonia.
−¿Ya está realmente aquí? −preguntó Cándida con débil voz.
Sentía los labios secos y sus manos temblaban un poco. La señora
Clinton se apartó de la ventana para mirarla.
−No te pongas nerviosa, criatura −le dijo tratando de
tranquilizarla−. Creo que luces encantadora y su señoría pensará lo
mismo, te lo aseguro. Y ahora, recuerda lo que te he dicho y
encontrarás todo a la medida para hacerte feliz.
−Trataré de recordarlo −respondió Cándida.
La puerta del salón se abrió y la señora Clinton se puso alerta. Pero
sólo vio a. John parado junto a la puerta.
−Su señoría presenta sus respetos, señora, y como sus caballos
están fatigados, agradecería que la señorita Cándida bajara a reunirse
con él.
La señora Clinton apretó los labios. Se daba cuenta de la súbita
solicitud de Lord Manville por sus caballos: había entrado en su casa una
vez y no deseaba hacerlo de nuevo.
Pero, ¿importaba acaso? Llevó a cabo su propósito; obtuvo lo que
quería.
−Baja entonces, Cándida −le ordenó con forzada sonrisa−. Le
harás la reverencia en la calle; cómo contradecir a un hombre que se
inquieta tanto por sus caballos.
Al bajar lentamente los escalones, precedida por la crinolina de la
señora Clinton, Cándida no se sentía capaz de levantar la vista hacia
Lord Manville. De él sólo guardaba una fugaz visión en el parque,
cuando le habló al mayor Hooper y después no hubiera podido decir si el
hombre que ^o cuando volvió la cabeza era rubio o moreno; corpulento
o esbelto.
Aunque, cualquiera que fuera su aspecto, era ahora dueño de su
propió destino, y aunque lo trató, no pudo levantar la vista para mirarlo.
−Buenos días, milord −escuchó decir a la señora Clinton.
−Buenos días, señora Clinton −repuso una honda, sonora voz−.
Presento mis disculpas por no haber dejado mis caballos con un
sirviente, pero son animales muy briosos, por lo que debo marcharme
cuanto antes.
−Lo entiendo perfectamente, milord −repuso la señora Clinton con
voz sosegada−. Y, ahora, ¿me permite presentarle a la señorita Cándida
Walcott? Cándida, éste es Lord Manville.
Cuando Cándida se incorporaba después de hacerle una reverencia,
encontró los ojos de Lord Manville. Había en él una expresión de
curiosidad, a la vez que de crítica, pero al mismo tiempo le pareció que
cuando se miraron algo ocurrió entre ellos.
Se trataba de una sensación tan fugaz, que casi desapareció antes
de producirse, y llegó a creer que sólo la imaginó. Bajó de nuevo los
ojos, mientras Lord Manville, tranquilizando a sus caballos le decía:
−Es un placer conocerla, señorita Walcott. Espero que no tenga
ninguna objeción de viajar en un vehículo abierto.
−Desde luego que no −respondió Cándida tímidamente.
−Adiós, querida −dijo la señora Clinton y cuando Cándida se volvió
hacia ella para estrechar su mano o besar su mejilla, había ya dado la
vuelta para entrar en casa. Cándida la miró perpleja.
−Permítame ayudarla, señorita −dijo John, respetuoso a su lado.
La ayudó a subirse a la calesa, le arregló la falda y colocó una
manta de viaje sobre sus rodillas, envolviéndole los pequeños pies con
ella.
−Gracias, John −le dijo Cándida con amabilidad−, y gracias por
todo lo que has hecho por mí. Me temo que no tengo dinero, de lo
contrario te daría algo.
Hablaba en voz baja, pero Lord Manville la escuchó.
−¿Ningún |dinero? −inquirió−. Eso es algo que debo remediar,
desde luego j−introdujo la mano en su chaleco.
−¿Desea darle una guinea, o dos? −preguntó.
Extendió las monedas en su mano enguantada. Cándida, bajando la
vista, se resistió a tomarlas. Quería rehusar, pero comprendió que John
sufriría por el instintivo escrúpulo que le ordenaba no aceptar dinero de
un caballero.
−Es muy bondadoso de su parte −le dijo con voz tímida−, y tal vez
tenga la gentileza de darle usted mismo el dinero a John.
Lord Manville alzó las cejas, pero le dijo en voz alta al mayordomo,
quien estaba parado en la calle:
−Toma, buen hombre, esto es por tus atenciones.
Una guinea de oro voló por el aire y John la atrapó con destreza.
−Gracias, milord −le dijo sonriendo.
Lord Manville tensó las riendas, acicateó a los caballos .con el
látigo, el lacayo corrió a la parte trasera de la calesa y partieron,
moviéndose, observó Cándida con deleite, con una suavidad y un ritmo
posibles tan solo a un experto conductor. Cuando entilaron nacía el
norte, Candida dijo con cierta turbación:
−Gracias por darle el dinero a John.
−Debió ocurrírseme a mí −replicó Lord Manville y después añadió−:
¿Qué servicios le prestó para que se mostrara tan agradecida? ¿Le trajo
cartas de amor de sus muchos galanes?
Cándida sacudió la cabeza.
−No tengo ningún galán −respondió.
Lord Manville, atento a sus caballos, sonrió con cierto cinismo.
"¿De modo que ése es su estilo, no?", pensó para sí. "Bien, va de
acuerdo con su apariencia: ¡una joven, ingenua doncella!"
Ojalá siguiera con su papel: convendría a sus planes si lo
representaba bien. Aunque no podía engañar a nadie tan experimentado
como él. Conocía todos los fingimientos y poses teatrales de las "Bellas
Entrenadoras Ecuestres". Eran tan duchas en estas artes como en
cabalgar y ningún hombre podía exigirles más.
Algo le complacía y era que no se había equivocado en la impresión
que tuvo de Cándida. Se veía tan elegante y tan atractiva como cuando
montaba a caballo. Por un momento, cuando la vio bajar los escalones
de la entrada siguiendo a esa intrigante bruja, la señora Clinton, pensó
con desacostumbrado sentimentalismo que semejaba un capullo de
rosa.
La señora Clinton había escogido el vestido de Cándida,con cuidado.
Era de color rosa muy pálido, con falda provista de crinolina, trabajada
en alforzas y volantes en una tela que Madame Elisa juraba que venía
de París. Se acompañaba con un ajustado saquito hasta la cintura, de
un tono rosa ligeramente más subido y cerrado con diminutos botones
hasta el cuello.
Su sombrero era de paja rosada, muy sencillo, y la única nota
contrastante de color la proporcionaban las cintas de satín atadas bajo
su barbilla. Eran de un azul "no−me−olvides" y parecían acentuar la
blancura de su piel y el llameante dorado de su cabello.
Viajaron un rato antes de que Lord Manville hablara de nuevo, y en
aquel momento notó que Cándida se inclinaba hacia adelante para
atisbar a los caballos.
−¿Qué le parece ese par? −le preguntó.
−Son magníficos −respondió Cándida−; jamás vi una pareja tan
similar entre sí. ¿Son gemelos?
−No −replicó Lord Manville−. Se llevan un año. Desde luego, son
de la misma madre y engendrados por el mismo semental.
−Es muy raro conseguir una pareja tan similar −dijo Cándida−. La
madre de Pegaso, según entiendo, jamás tuvo ningún otro potro entera
mente negro.
−Es en verdad un ejemplar espléndido −dijo Lord Manville−. ¿Lleva
mucho tiempo montándolo?
−Lo tengo desde que era un potrillo −respondió Cándida.
Lord Manville se mostró sorprendido. Creyó que Pegaso era una de
las adquisiciones de Hooper y que había sido lo suficientemente listo,
con la ayuda de la señora Clinton, para descubrir a una chica que
exhibiera un caballo tan ventajosamente.
En aquel momento ya habían dejado atrás a Londres, pero como los
caminos estaban congestionados, el conducir a sus caballos a través del
tráfico ocupó toda su atención, hasta que la senda se despejó de las
carretas de carga, de los landos familiares y de los carros de los
mercaderes.
El Correo Real venía hacia ellos a toda velocidad: cuatro caballos
que arrastraban un carruaje a todo galope y un escolta que resonaba su
cuerno. Iba lleno de pasajeros y rebosante de equipaje.
−¡Está sobrecargado! −exclamó Cándida casi hablando consigo
misma−. No está bien que traten a los caballos tan mal.
Lord Manville la miró sorprendido.
−La mayoría de la gente se queja de que el correo no vaya más
rápido.
−Porque no son ellos quienes tienen que arrastrarlo −replicó
Cándida−. ¿Sabía que esos caballos sólo son útiles tres años? Después
quedan casi inservibles y a algunos no les espera otro destino que el
carnicero.
Había tal sentimiento en su voz que Lord Manville le digo:
−Veo que le interesan mucho los caballos. Estoy de acuerdo con
usted; los coches que recorren grandes distancias llevan a veces
demasiado peso.
−¿Y los nuevos transportes públicos de cortas distancias que llevan
a casi diez pasajeros −dijo Cándida−, por qué no hacen algo con
respecto a ellos? Alguien como usted, que se sienta en la Cámara de los
Lores, podría lograr que se discutieran esas cuestiones y quizá conseguir
que el Parlamento promulgara una ley que protegiera a los animales,
quienes no pueden defenderse.
−Veo que es usted una reformadora −repuso Lord Manville
secamente.
Cándida sintió aflorar el rubor a sus mejillas y recordó, demasiado
tarde, lo que la señora Clinton le aconsejó con tanta insistencia antes de
que se marchara.
−Recuerda −le había dicho−, que la misión de una mujer es ser
atractiva e interesante. A cualquier cosa que Lord Manville te pida,
Cándida, debes acceder, si es que pretendes conservar tu caballo. Si te
pones difícil o haces escenas, sin duda te despedirá de su lado. Lo que
más le desagrada a los caballeros son las escenas, así como les
desagradan las mujeres que no hacen lo que se les pide. Trata de ser
complaciente, querida, y tu vida será mucho más fácil.
−Trataré −prometió Cándida, preguntándose qué tendría que hacer
para complacer a Lord Manville.
−Las cosas no son siempre como las esperamos −prosiguió la
señora Clinton sin mirarla, hojeando el periódico de la mañana que
estaba junto a ella en la mesa del desayuno.
−Pero no sé qué esperar −se quejó Cándida.
−En cuyo caso muchas cosas te sorprenderán −replicó la señora
Clinton−, y por eso quiero suplicarte, Cándida, por tu propio bien, que
hagas lo que se te pida con los menos aspavientos posibles.
−¿Por qué iba a ponerme con aspavientos? −preguntó Cándida.
−Algunas mujeres gustan de sentirse importantes −dijo la señora
Clinton con presteza−; otras abrigan ideas preconcebidas de lo que
esperan de la vida. Y otras son simplemente desesperantes.
−Trataré de que se sienta orgullosa de mí −le dijo Cándida
sonriendo−. No crea que no le estoy agradecida, porque lo estoy de
verdad. Ha hecho tanto por mí, me ha enseñado tantas cosas y me ha
dado esos maravillosos vestidos. Nadie hubiera sido más bondadosa, ni
siquiera una parienta.
Tuvo la impresión de que la señora Clinton se sentía incómoda al
escucharla y no pudo imaginar por qué. Pensó que quizá fuera del tipo
de personas a quienes no gustaba que le agradecieran su generosidad.
−Has sido muy buena alumna −repuso al fin la señora Clinton−.
Pero recuerda lo que te digo, Cándida. No te va a ser fácil adaptarte a la
sociedad en que ahora te desenvuelves. Sólo recuerda lo que dije antes:
¡a los caballeros les gusta que los entretengan!
Y ahora, mientras la tierra se deslizaba bajo los cascos de los
caballos y el sol resplandecía en sus ojos, Cándida se recriminaba por
ser tan tonta.
"Debo tratar de ser entretenida", se dijo, y se preguntó cómo podía
una serlo con alguien que no conocía y de quien no sabía nada, excepto
que era un buen conocedor de caballos.
"Debemos hablar de caballos −pensó−, por lo menos en eso
tendremos algo en común, pero no debo imponerle mis opiniones".
Llevaban ya recorridos algunos kilómetros,cuando Lord Manville
habló de nuevo.
−Tiene usted un nombre muy poco común para una joven −le dijo.
−Voltaire fue uno de los autores favoritos de mi padre −replicó
Cándida.
−¿Y qué piensa de eso? −le preguntó, refiriéndose a su nombre.
−Lo encuentro muy estimulante −replicó ella hablando del autor−.
Es extraordinario, sin embargo, comprender qué revuelo causó en
Francia. En estos tiempos ya estamos acostumbrados a que la gente
diga lo que Piensa.
−Ignoraba que existiera una traducción de Cándida −dijo Lord
Manville.
−No creo que la haya −repuso Cándida−. Jamás oí hablar de
ninguna.
Lord Manville elevó de nuevo las cejas. De modo que había leído el
libro en el francés original. Oyó decir que muchas de las "Bellas
Entrenadoras Ecuestres" eran mujeres educadas, pero él tal vez no
había tenido ^ucha suerte. Casi todas las que conoció tenían muchas
cualidades, pero la cultura no era una de ellas.
Aquellas a quienes extendió su protección eran más bien como
Skit−ffes: una delicia para la vista, expertas con los caballos, pero con
un lenguaje digno de Rabelais. Los juramentos y las palabrotas de
Skittles enfurecían a los jóvenes de linaje y muchas de las "Bellas
Entrenadoras Ecuestres" la copiaban. Lais era quizá una de las
excepciones.
No empleaba juramentos a menudo, pero tenía una lengua aguda,
que divertía a Lord Manville, y no ocultaba que estaba lista a otorgar sus
favores al mejor postor, quienquiera que fuese.
Lais era un consuelo y un descanso después de las turbulentas
emociones experimentadas en compañía de Lady Brompton. " ¡Nunca
más!", se dijo. ¡No más ataduras, no más citas furtivas, no más
clandestinos rendez−vous, no más ocultarse en callejones oscuros en
medio de la noche!
Era libre; libre para divertirse si lo deseaba y todo lo que pedía para
su comodidad y su deleite era una "Bella Entrenadora Ecuestre" que le
distrajera con sus habilidades como amazona y amenizara su cama con
la misma mundana pericia.
Una de las virtudes de esta bonita criatura que llevaba a su casa
era que no hablaba. Detestaba a las mujeres charlatanas; el señor sabía
bien que era muy poco lo que tenían que decir sin formar un gran
alboroto.
Viajaron por largo rato en silencio y al fin Lord Manville dijo:
−Almorzaremos en Beaconsfield; llegaremos allí al mediodía. Y
entonces sólo nos faltará una hora de camino para llegar a Manville.
−¿Cambiaremos de caballo? −preguntó Cándida.
−No −le contestó. Mi palafrenero les dará un descanso y nos
llevarán hasta Manville Park, aunque en realidad tengo mis propios
caballos de relevo en la mayoría de los caminos de las afueras de
Londres.
Cándida se quedó sorprendida.
−¿No es eso extravagante? −se maravilló.
−Tomo más en cuenta mi comodidad que los gastos −replicó Lord
Manville con aire casual. No me gusta viajar con el tipo de animal que
uno consigue en una estación de posta.
−No, desde luego −convino Cándida. Pero, ¿qué les sucede a sus
caballos de relevo si no viaja en determinada dirección por tal vez un
mes o dos?
−Tienen a sus palafreneros con ellos −le aclaró Lord Manville−. Los
cuidan bien, se lo aseguro.
Un atisbo de risa en su voz hizo que Cándida se apresurara a decir:
−Siento haber parecido impertinente, no era ése mi propósito.
−No necesita disculparse −le dijo−. Es interesante encontrar a una
joven como usted, que se preocupa de verdad del trato que se les da a
los caballos. La mayoría son muy crueles con sus animales.
−¡Innecesariamente crueles! −exclamó Cándida, acordándose de
Lais.
Se preguntó si debía mencionar cuánto le disgustaba el uso de la
espuela, pero decidió que podía dar lugar a controversias, por lo que
prefirió callar.
Cuando el reloj de la torre de la iglesia de Beaconsfield dio las
doce» llegaron a la villa, con sus árboles castaños, sus casas blancas−y
negras y su tiendas de frentes con arcadas. Lord Manville se acercó a la
posada. Lo mozos de cuadra se apresuraron a tomar a los caballos y el
palafrenero o su señoría ayudó a bajar a Cándida.
Apareció la posadera y llevó a Cándida por una escalera de roble a
un dormitorio, donde había agua tibia para lavarse las manos y un
espejo en el que pudo ver que su cabello se había despeinado con el
viento. Al quitarse el sombrero para arreglárselo, la posadera exclamó:
−¡Que hermoso cabello tiene, señorita, si me permite decirlo!
−Gracias −repuso Cándida sonriendo y se alisó los rizos de la
nuca−.
¿Cree que importará que almuerce sin ponerme el sombrero de
nuevo?
−.No lo creo, señorita −replicó la posadera−. No la verá nadie más
que su señoría. El almuerzo se servirá en el salón privado, como es lo
usual cuando su señoría viaja por estos lugares.
−¿Viene a menudo aquí?
−Tengo entendido que este camino conduce a su finca −respondió
la posadera−. Siempre nos alegramos de que nos honre con su
presencia. Es excelente caballero, no como algunos que viajan por esta
ruta y esperan más de lo que nosotros, pobres hosteleros, podemos
proporcionarles.
−Debe ser muy difícil administrar una posada −observó Cándida
comprensiva.
−Lo es, señorita. Nunca se sabe quién va a llegar pidiendo esto o lo
otro, encontrando defectos o buscando problemas. Es una vida dura,
pero somos felices, mi marido y yo. Heredamos la posada de su padre, y
aunque mal está que lo diga, la hemos mejorado mucho.
−Estoy segura de que sí −respondió Cándida−. Y, ahora que estoy
lista, ¿tendría la bondad de acompañarme abajo?
−Es usté una joven muy bonita y no equivocarse −dijo la posadera
mirándola con admiración−. Su señoría ha traído a muchas damas aquí,
pero ninguna de ellas podría sostenerle una vela a usté.
−Gracias −dijo Cándida con un poco de timidez y siguió a aquella
mujer de busto voluminoso, de capa blanca y delantal inmaculado, por
la vieja escalera.
La posadera precedió a Cándida a lo largo de un pequeño pasillo y
abrió la puerta.
−El almuerzo será servido de un momento a otro, milord −le dijo
cuando Cándida entró en el salón.
Era un saloncito de techo bajo de vigas de roble. Había una mesa
redonda junto a la ventana donde se servía el almuerzo y dos sillones de
respaldo ancho frente al hogar. Olía a casa vieja, a tabaco y a vino,
olores que se mezclaban con un dulce aroma de lavanda y de
madreselva. Estos agradables olores provenían, según descubrió
Cándida, del jardín que se contemplaba por la ventana abierta.
−¡Qué hermoso lugar! −exclamó entusiasmada.
Lord Manville, que estaba apoyado contra la chimenea, se dirigió a
la mesa junto a la ventana.
−¿No se sienta? −preguntó−. El posadero me asegura que tiene un
almuerzo excelente para nosotros, así que espero que tenga buen
apetito.
−Tengo hambre −replicó Cándida con sencillez−. Estaba demasiado
nerviosa para desayunar.
−¿De qué estaba nerviosa? −le preguntó sentándose en el lado
opuesto.
−De conocerle −le respondió ella con honestidad.
−¿Inspiro tanto respeto? −quiso saber él.
−Usted impresiona a todo el mundo −replicó ella−. No pretenderá
que a mí no me suceda lo mismo.
El rió ante su seriedad. Estaba impresionado de lo bien que le
sentaba esa timidez y cuan hábilmente se las ingeniaba para
representar a la nerviosa muchacha que se enfrenta al mundo por
primera vez.
Se preguntó cuántos de esos recursos teatrales se debían a su
inspiración o a las instrucciones de la señora Clinton. No se le escapaba
que ésta era una mujer muy sagaz, cuyas presentaciones eran
requeridas con avidez. Sus mujeres sabían cómo comportarse y jamás
se presentaba un caso de chantaje o de mala voluntad cuando una
aventura amorosa terminaba.
Pero su señoría no podía creer que fuera capaz de proporcionar a
menudo jóvenes como Cándida, que supieran representar tan bien su
papel. Obviamente, la señora Clinton poseía más instinto teatral de lo
que se le atribuía.
El posadero llegó muy diligente con palomas cocidas en el asador,
una excelente pierna de carnero, ternera caliente y pastel de jamón,
más un refrigerio, todo lo cual hizo pensar a Cándida que había comida
para alimentar a un regimiento de soldados, más que a dos viajeros de
paso. Se sirvió un poco de ternera y de pastel de jamón y observó que
su señoría probaba con gusto gran variedad de platos.
−Tu esposa es una buena cocinera −le dijo al posadero−.
Transmítele mis felicitaciones y dile que jamás me decepciona en mis
numerosas visitas.
−Mi mamás quien cocina, milord. Acostumbraba a servir antes de
casarse con mi padre y todavía sabe cómo tentar el paladar de un
caballero como usté.
−Vaya si lo hace −dijo Lord Manville sonriendo−. Y ahora, ¿qué
vino me has traído?
−Su clarete favorito, milord.
−¿Le gustará? −le preguntó a Cándida−. ¿O tal vez vino blanco? Y
si prefiere champán, espero que haya una botella por ahí en el sótano.
−Tomaré agua −replicó Cándida.
Lord Manville parecía divertido.
−Creo que es innecesario −le dijo−. Un poco de vino le caerá bien.
−A veces tomo una copa de vino en la noche −dijo Cándida,
recordando las ocasiones en que los escasos recursos de su padre les
permitía celebrar−, pero no creo que deba beber a la hora del almuerzo.
−Como desee −repuso Lord Manville, indiferente.
Aquello era llevar el juego demasiado lejos, pensó, pero la dejaría
hacer las cosas a su modo. ¡Pronto se cansaría, estaba seguro!
El posadero se retiró. Lord Manville hizo algunas observaciones sfl1
importancia y Cándida trató de no contrariarlo en nada. Después, cuand
él terminó de comer, se inclinó hacia delante en su silla y dijo:
−Hay algo que quiero decirle, señorita Walcott. Espero que no haya
malos entendidos ni se incomode por lo que voy a proponerle.
Le sorprendió la expresión preocupada de Cándida y la aprensión
de sus ojos cuando lo miró. No podía saber que, por un terrible
momento, creyó que le había fallado y que iba a mandarla de vuelta.
−Se trata de esto −prosiguió Lord Manville, escogiendo las
palabras−. No le he pedido que viniera a Manville Park para mi…
Iba a decir "para mi diversión", pero cambió de idea.
−… para acompañarme. Es para otra persona que solicité su
presencia y espero que me ayude en lo que a él concierne.
Lord Manville no era en realidad un hombre vanidoso,pero le
complacía captar la usual mirada de admiración en los ojos de las
mujeres. Imaginaba también que si llevaba a una "Bella Entrenadora
Ecuestre" a Manville Park, ella debía suponer que su interés era
personal.
Por ello, le sorprendió notar que al hacer aquella aclaración, la
expresión de Cándida no fuera ya de ansiedad, sino de alivio. Por un
momento, le costó trabajo admitirlo, pero no cabía la menor duda:
aunque todavía lo escuchaba con atención no se mostraba tan ansiosa
como unos segundos antes.
Hasta parecía tener mejor color en las mejillas. Era extraordinario,
algo que casi merecía una explicación, pero continuó diciendo:
−Necesito su ayuda, señorita Walcott y, ahora que nos conocemos
mejor ¿puedo llamarte Cándida?
−Sí, desde luego −convino Cándida.
−El joven a quien me refiero −continuó Lord Manville−, es mi
pupilo y me ha tenido muy preocupado últimamente.
−¿Es un niño? −preguntó Cándida, pensando que quizá esa era la
razón por la que Lord Manville le pidió venir a Manville Park. Nunca
había trabajado como institutriz, pero estaba segura de que podía
hacerlo.
−Desde luego que no −repuso Lord Manville rápidamente,
quitándole al instante la idea de la cabeza−. Adrián tiene veinte años y
es encantador cuando está en su sano juicio.
Observó agrandarse los expresivos ojos de Cándida y añadió en
seguida:
−No quiero decir que esté trastornado mentalmente; es sólo que se
imagina que está enamorado.
Cándida sonrió.
−¿No es eso romántico? −preguntó.
−No, no lo es −repuso Lord Manville con dureza−. No sólo se ha
enamorado sino que quiere casarse con la chica. ¿Cómo se puede saber,
a los veinte años, si ha escogido a la persona adecuada o si su amor no
es sólo un espejismo?
−Veo que desaprueba su elección −observó Cándida. −No conozco
a la dama en cuestión −dúo Lord Manville terminante−. Entiendo que es
enteramente respetable. Su padre es un clérigo en Oxford, y donde mi
pupilo se supone que estudia. La semana pasada se me informó e había
sido suspendido hasta el final del período escolar.
−Me imagino que los sorprendieron escalando −dijo Cándida−. Es
por eso que los suspenden, ¿no?
−Parece que estás empapada del asunto −dijo Lord Manville con
des−agrado−. Cuando estuve en Oxford acostumbraba a escalar
prácticamente todas las noches, pero no fui tan tonto como para que me
sorprendieran.
−Quizá también tuvo suerte −observó Cándida.
−Bien, continuando con Adrián −prosiguió Lord Manville−, estoy
absolutamente decidido a que no se case con esa chica. Y creo que
ayudaría mucho que tú trataras de convencerlo de que hay otros
atractivos en la vida además de los indudables y encomiables encantos
de la dama de la vicaría.
−¿Qué desea exactamente que haga?
−Bien, creo que tu propio sentido común te lo dirá −replicó Lord
Manville−. Tratar de que Adrián comprenda que aún no sabe nada de la
vida y que hay toda clase de entretenimientos que esperan por él antes
que siente cabeza y tome la vida en serio. Habíale de Londres; despierta
su curiosidad acerca de los Casinos, los salones Argyll y sitios como los
de Kate Hamilton y el Mott o cualquiera de los lugares que brindan tanta
diversión nocturna. Pídele que te lleve a cenar a los Jardines Cremorne y
podrán bailar la polka bajo las estrellas.
Cándida emitió un pequeño sonido y su señoría se detuvo a
preguntarle:
−¿Dijiste algo?
−No… n…o −replicó Cándida.
−Cuéntale también a Adrián −prosiguió Lord Manville,
entusiasmado con el tema−, qué divertidos son los cafés cantantes y los
teatros, sin olvidar el ballet. Lo encontrará irresistible cuando conozca a
algunas de las lindas bailarinas.
Se detuvo, tratando de recordar otras instrucciones y, casi
disculpándose, añadió:
−Adrián no conoce los goces de la vida. Hazle comprender que
parte de la experiencia de crecer es probar esos deleites, antes de
asumir la responsabilidad de una esposa y una familia.
Cándida estaba atónita al escuchar lo que Lord Manville le pedía.
¿Cómo podía explicarle que jamás oyó hablar de ninguno de los lugares
a que se refería? ¿Cómo convencerlo de que no conocía nada de
Londres, salvo la caballeriza de Hooper y su único paseo a Hyde Park?
Comprendió que por un colosal error, Lord Manville creyó que ella
sabía de esos lugares y formaría parte de ellos. Recordó entonces el
consejo de la señora Clinton. Si decía la verdad, no había duda de que,
exasperado por su ignorancia, Lord Manville prescindiría de sus servicios
y la enviaría inmediatamente de vuelta a Londres. Sólo podía hacer una
cosa−pretender que iba a cumplir lo que él le pedía y esperar que por
milagro no la descubriera.
−Y bien, ¿lo harás por mí? −lo oyó decir y respondió serenamente−
−Lo haré lo mejor que pueda.
−Eso es exactamente lo que esperaba que dijeras −replicó Lord
Man−yflle satisfecho−. Adrián es un joven extraño. En realidad no lo
entiendo, pero estoy seguro de que con tu ayuda podremos hacerlo
disuadir de este matrimonio, que sería desastroso, estoy seguro.
−Suponga que él la ama realmente −observó Cándida.
−¡Amor! ¿Qué sabe un muchacho de esa edad acerca del amor?
−replicó Lord Manville− Además, el amor puede ser una trampa y una
ilusión a cualquier edad.
Cándida deseaba decirle que el amor era algo que simplemente
ocurría, algo que no se podía prever. Pero justamente a tiempo lo
reconsideró y no dijo nada. Le pareció que Lord Manville estaba
satisfecho y que ya se disponía a reanudar el viaje.
Arrojó algunos billetes sobre la mesa, y Cándida se ató rápidamente
las cintas del sombrero enfrente del viejo espejo con marco de nogal
que colgaba de la pared.
Se vio de nuevo en marcha hacia Manville Park y pudo apreciar que
su señoría se encontraba de buen humor. No comprendía que, de hecho,
había estado preocupado creyendo que ella se pondría furiosa y se
sentiría defraudada cuando él se la pasara a Adrián.
"Lo ha tomado estupendamente", se dijo, "y veré que no sufra a
causa de ello. Adrián no podrá sostenerla, pero yo proveeré lo
necesario. Con un poco de suerte, no volveremos a oír hablar de
matrimonio. Cándida es lo suficientemente bonita para apartar el
recuerdo de cualquier mujer de su estúpida cabeza juvenil".
Vahó la pena llegar a mitad de estación, decidió Lord Manville, a fin
de arreglar los asuntos de Adrián, aunque la noche pasada, cuando Lais
le suplicó que no viniera, se sintió molesto contra el muchacho.
Mayo era la mejor época en Londres: había saraos, bailes y
mascaradas todas las noches; estaban el teatro y el ballet añadidos a la
diversión de presenciar las ejecuciones de las "Bellas Entrenadoras
Ecuestres".
Lais le dijo anoche que Skittles entrenaría un caballo nuevo esta
mañana. Acudirían todos sus amigos, mientras él debía irse al campo
sólo Porque Adrián se estaba portando como un tonto. ¡Eso de que lo
suspendieran en Oxford hacía casi un mes, aparte de todo lo demás, era
suficiente Para enfurecer a cualquier tutor!
¡Pero todo estaba saliendo a las mil maravillas! Adrián obtendría
experiencia de Cándida y cuando regresara de Oxford llevaría la vida de
un frívolo joven de la ciudad.
"Nadie puede decir −se dijo Lord Manville satisfecho−, que yo no
soy un tutor apropiado. Dios sabe que yo no quería hacerme cargo del
muchacho, pero es mi responsabilidad y trataré de hacer lo mejor que
pueda por él".
Miró a Cándida complacido.
"Fue idea de mi abuela −pensó−, y le divertiría saber qué bien
resultó".
Ahora le parecía casi innecesario haberle dicho a Lais que
necesitaba estar tres días sólo en Manville Park antes que ella se le
reuniera. Le pidió que llegara el domingo, y para entonces, si Cándida
cumplía bien con su cometido, podría regresar a Londres.
Consideró decirle a Cándida que la recompensaría con una fuerte
suma por tener que atender a Adrián en lugar de dedicarse a él.
Después de pensarlo un poco, no se decidió. No parecía ser
avariciosa y aún estaba intrigado por la expresión de alivio que
descubrió en su rostro cuando comenzó a explicarle que era a Adrián a
quien debía dispensar sus favores.
"¿Será posible −se preguntó consternado−, que le haya caído mal?"
Era muy extraño, apenas se conocieron aquella mañana. Empero,
nunca sabía uno a qué atenerse con las mujeres; era imposible predecir
su conducta. Aquel era un razonamiento consolador. Bien, hoy era
miércoles; Lais llegaría el domingo y le alegraría verla.
Era un alivio pensar que, a pesar de lo aburrido que pudiera
resultar encerrarse con sólo Adrián y Cándida por toda compañía, había
mucho que hacer en Manville, ya que su propiedad estuvo abandonada
mientras duró su romance con Lady Brompton.
Sabía que su apoderado estaría ansioso de verlo y lo mismo ocurría
desde hacía meses con dos campesinos arrendatarios suyos. El tiempo
pasaría rápido y, ¿qué podía ser más atractivo que la primavera en
Manville?
Cándida pensó lo mismo cuando, después de pasar junto a una
pared alta, los caballos penetraron por una enorme entrada de piedra
coronada por leones heráldicos, seguida por una larga avenida de robles
que corría cuesta abajo. Y entonces, de pronto, divisó a Manville Park.
No esperaba algo así. Jamás imaginó nada tan grande e
impresionante: la gran columnata al frente, las alas laterales sólidas y
cuadradas, las urnas y las estatuas del techo cuyas siluetas se
recortaban contra el azul del cielo. Era todo tan abrumador como su
dueño y al mismo tiempo muy hermoso.
Debió habérsele escapado una exclamación, porque Lord Manville la
miró y le dijo:
−¿Te gusta mi casa?
−Es tan grande −repuso Cándida−, pero es hermosa.
Estaba construida en piedra gris y sin embargo poseía una cualidad
luminosa. La casa estaba situada casi en una hondonada con un lago a
sus pies, y los prados se extendían a cada lado hacia el desierto
horizonte, frescos y verdes.
−¿Todo esto le pertenece? −preguntó Cándida.
−Casi hasta donde abarca la vista −explicó Lord Manville−. A la
derecha, tengo por vecino al Conde de Storr, a la izquierda −no pueden
distinguirse sus linderos, afortunadamente−, vive Sir Tresham Foxleigh.
No se percató del sobresalto de Cándida ni de su expresión de
disgusto, pero un momento después ella lo olvidó, al acercarse a la casa
y distinguir los jardines.
Sólo después supo que los jardines habían estado allí por siglos. Y
Que la casa fue construida por el abuelo de Lord Manville en 1760,
justamente cien años antes. Pero las lilas, púrpura, de color malva o
blancas, los árboles cubiertos de rosados botones de almendras y los
prados, suaves como verde terciopelo, eran el resultado de la labor y el
cuidado de devotas generaciones.
El parque relucía con los narcisos que se extendían hasta el lago,
soplando dorados en la brisa, y los arbustos de fragantes "jeringuillas"
como se llamaba a las diminutas lilas blancas, y los árboles de ébano de
los Alpes recargados de botones dorados, eran hermosos más allá de
toda descripción. −¿Cómo puede alejarse alguna vez de un lugar así?
−preguntó Cándida.
−Me haces comprender que debo venir a casa más a menudo
−replicó Lord Manville y Cándida comprendió que también le conmovía
el esplendor de la primavera en Manville.
Los caballos se detuvieron frente a la puerta principal. Los lacayos,
ataviados en librea color vino, se apresuraron a ayudar a Cándida a
bajar del carruaje y a saludar a su amo.
−Me alegro de verte, Bateson −le oyó decir Cándida a su señoría a
un imponente mayordomo−. ¿Está todo bien?
−Sí, milord. El señor Adrián está en la biblioteca, ¿desea que lo
llame? Creo que no se ha dado cuenta de su llegada.
−No, yo iré averió −repuso Lord Manville−. Ven, Cándida. La
condujo a través de un imponente pasillo de piso de mármol, con
estatuas de tamaño natural de dioses griegos, y de paredes pintadas en
pálido color verde−manzana, antes de llegar a un pasillo ancho en el
que habían colgados hermosos retratos.
Ella y Lord Manville se vieron reflejados en los espejos situados
sobre doradas mesas de consolas. Cándida notó cuan alto era y cuan
pequeña era ella en comparación.
El caminaba rápidamente y sin hablar. Al final del pasillo se veía la
doble puerta de caoba. El lacayo que los seguía no llegó a tiempo. Su
señoría abrió él mismo la puerta y entraron a la habitación más
sorprendente que Cándida jamas vio.
Había libros del piso al techo, tan coloridos y hermosos como el
techo decorado o los valiosos muebles que embellecían la habitación. En
el centro, ante un gran escritorio se sentaba un joven cuyo cabello rubio
le caía sobre la frente al escribir.
−Buenas tardes, Adrián −dijo Lord Manville−. Quiero presentarte a
la señorita…
Antes de que pudiera terminar la frase, su pupilo se puso de pie
detrás del escritorio y lo miró furioso.
−No lo toleraré −exclamó−. Sé lo que te propones y no quiero que
toe la presentes. ¡Llévatela, llévatela inmediatamente!
Mientras hablaba, arrojó la pluma de ave sobre el escritorio y,
dirigiéndose hacia la ventana, permaneció de pie con la espalda hacia la
habitación, toirando al soleado jardín. Cándida lo miró atónita. Lord
Manville se adelantó hacia el escritorio.
−¡Adrián! −dijo, y su voz era como un látigo−. Me harás el favor de
volverte inmediatamente y de permitirme presentarte a la señorita
Cándid Walcott. Esta es mi casa, y mientras permanezcas aquí como mi
huésped te comportarás apropiadamente con una dama que me ha
honrado con su compañía.
La voz de Lord Manville parecía resonar en el vasto recinto y enton.
ees, lentamente, con una repugnancia que Cándida encontró demasiado
obvia, Adrián se volvió a mirarla.
Capítulo 6
ADRIAN SE quedó mirando fijamente a Cándida por un momento.
Entonces, la expresión de su rostro cambió y con una sonrisa regre−só
desde la ventana diciendo:
−Mis disculpas… No me di cuenta… Creí que usted era…
−¡Adrián! −Lord Manville lo interrumpió con voz de trueno,
añadiendo después más calmado−: Cándida, ¿puedo presentarte a mi
algo excéntrico pupilo, el señor Adrián Rushton? Adrián, ésta es la
señorita Cándida Walcott.
Adrián saludó con la cabeza y Cándida hizo una reverencia, ala que
siguió un silencio embarazoso,hasta que Lord Manville, dirigiéndose
hacía la chimenea, dijo:
−Tal vez, Adrián, puedas explicarme por qué fuiste despedido de
Oxford.
−Me sorprendieron escalando la barda a las dos de la mañana
−respondió Adrián.
−Qué descuidado fuiste de dejarte atrapar −repuso Lord Manville
de buen humor−. Espero que la fiesta valiera la pena ¿o debo decir, la
dama?
−Ninguna de las dos cosas −replicó Adrián con voz hosca−. Estaba
solo.
−¡Solo! −exclamó Lord Manville−. ¿Y qué, en nombre del cielo,
andabas haciendo a las dos de la mañana?
Adrián no respondió y su señoría continuó:
−Bien, ¿en dónde estabas?
−Estaba en el cementerio, ya que quieres saberlo −replicó Adrián.
Su tutor lo miró incrédulo.
−Nunca dejas de sorprenderme, Adrián −señaló al fin−. Sin
embargo, lo discutiremos en otra ocasión. Ahora, te agradeceré que
atiendas ala señorita Walcott. Sé que mi apoderado espera para verme,
y por lo menos niedia docena de personas insiste en que yo les conceda
mi atención después de una ausencia tan prolongada. Espero que
ustedes dos, jóvenes, tengan bastante de qué hablar.
Lord Manville salió de la biblioteca al pronunciar las últimas
palabras. Cándida, un poco tímidamente, se quedó parada en medio de
la habitación. Se veía aún más joven que sus años, ataviada con su
vestido rosa pálido y su elegante gorro de cintas. Adrián, sin embargo,
no la miraba. Vigilaba la puerta a través de la cual desapareció su tutor
y exclamó en un tono exasperado de voz:
−¡Allí lo tiene! ¿No es muy propio de él? ¡Si le hubiera dicho que
taba emborrachándome en una fiesta, o burlado la vigilancia, o roto la
mitad de los cristales de la escuela, estaría encantado! O si le hubiera
dicho lo que realmente deseaba escuchar, que estuve con una…
De pronto, pareció comprender con quién hablaba. Las palabras
murieron en sus labios y se volvió petulante hacia el escritorio, tapando
con la mano el papel en el que escribía, como temiendo que Cándida lo
leyera.
−Tal vez le parezca inpertinente mi pregunta −dijo Cándida con voz
suave−, pero tengo curiosidad de saber: ¿por qué estaba usted en el
cementerio?
−¿Realmente quiere saberlo? −preguntó Adrián un poco agresivo−.
Muy bien, se lo diré. Escribía un poema.
No esperó la respuesta de Cándida, sino que continuó en el mismo
tono hostil.
−¡Vamos, ríase! Se preguntará cómo me entretenía con algo tan
realmente despreciable y tonto, en vez de estar corriendo detrás de una
mujerzuela o probándome que era capaz de convertirme en un borracho
petimetre. Pero, por extraño que parezca, esa es la verdad.
Al decir esto, miró a Cándida, dispuesto a recibir un comentario
cínico o una carcajada.
−Pero sí lo entiendo −repuso Cándida amable−. Cuando alguien
escribe un poema se olvida de todo: del tiempo, de lo que le rodea, del
hambre, aun de la necesidad de dormir.
−¿Cómo lo sabe? −preguntó Adrián en un tono muy diferente.
Cándida sonrió.
−Mi padre era poeta −dijo con sencillez.
−¿Su padre? −exclamó Adrián.
−Sí −dijo ella−. Era Alexander Walcott. No creo que haya oído
hablar de él.
−¿No será el Alexander Walcott que tradujo "La Ilíada"? −preguntó
Adrián incrédulo.
−Sí… era mi padre −dijo Cándida sonriendo.
−Pertenecía a la Iglesia de Cristo −exclamó Adrián−, a donde yo
pertenezco, ahora. Mi maestro me pidió, apenas en el último periodo
escolar, que leyera la edición de "La Ilíada" de Walcott; pensó que me
ayudaría.
−Cuánto me alegro de que papá no haya sido olvidado allí −repuso
Cándida suavemente.
−¿Olvidado? ¡Desde luego que no ha sido olvidado! Estamos muy
orgullosos de él en Oxford −replicó Adrián.
Cándida apretó juntas las palmas de las manos.
−¡Oh! Cuánto me hubiera gustado que él pudiera escucharle −dijo.
Adrián salió de atrás del escritorio y se dirigió hacia ella.
−¿Quiere decir que su padre está muerto? −preguntó.
−Si, murió apenas el mes pasado −respondió Cándida y su voz se
quebró.
−Lo siento −dijo Adrián en voz baja−. Desde luego, no supe que
vía hasta ahora; quiero decir… no imaginaba qué edad tendría. Sólo que
disfruté leyendo "La Ilíada". −Hizo una hermosa traducción, ¿no cree?
−preguntó Cándida−¿No ha leído ninguno de sus otros libros?
−No, debe hablarme de ellos −replicó Adrián.
−Y usted debe hablarme de sus poemas −dijo Cándida con timidez.
−Desde luego que sí −convino Adrián y se le iluminaron los ojos,
entonces dirigió una furtiva mirada a la puerta−. Pero prométame que o
se lo mencionará a mi tutor.
−¿Por qué no? −preguntó Cándida.
−No lo entendería −le explicó Adrián−. Verá, quiere que me
convierta en un lechuguino de moda, que me interese en lo que él
considera las ocupaciones normales de alguien de mi posición, o sea, de
alguien que es su pupilo.
−Pero seguramente no le molestará que escriba poemas… −señaló
Cándida.
−Se pondría furioso −declaró Adrián−, y me despreciaría aún más.
Candida iba a refutarle, cuando recordó lo que Lord Manville le
encargó en la posada mientras almorzaban. El escribir poesía no podía
encajar entre las cosas en que se suponía debía interesar a Adrián: los
casinos de Londres, los demás centros de diversión de los que jamás
oyó hablar y los Jardines Cremorne, de los cuales una vez leyó una
descripción en un periódico.
Adrián tenía toda la razón. Lord Manville no aprobaría su
preocupación por la poesía.
−No se lo dirá, ¿verdad? −suplicó Adrián.
−No, desde luego que no −le prometió Cándida.
−¿Y me dejará leerle lo que escriba? −prosiguió Adrián.
−Quizá pueda ayudarle −dijo Cándida cautelosamente−. Solía
ayudar a mi padre.
−¿De qué modo? −inquirió Adrián.
−Bien, conozco un poco de griego.
−¿Puede leer griego? −exclamó Adrián.
−No tan bien como mi padre −aclaró Cándida−. Pero él me decía
que dos cabezas pensaban mejor que una cuando se le dificultaba
encontrar la palabra que buscaba o rimar un pie de verso. También he
leído mucha poesía.
−¡Esto es lo más maravilloso que jamás me sucedió! −declaró
Adrián−. Jamás pensé que encontraría a alguien que se interesara
por lo que hago y mucho menps que me ayudara.
−Bien, me imagino que hay muchos libros que pudieran serle de
utilidad en esta magnífica biblioteca −dijo Cándida mirando a su
alrededor.
−Supongo que sí −dijo Adrián con indiferencia−, pero lo que en
realidad deseo hacer es expresar mis propias ideas. Sé que es muy útil
traducir a los clásicos, pero quiero decir tanto que sólo puede
expresarse en verso…
−¡Es muy cierto! −dijo Cándida juntando las manos−. Papá solía
decir: "un poeta debe expresar lo que yace dormido dentro de él".
−¿De verdad su padre dijo eso? −preguntó Adrián−. Creí que yo
era la única persona que descubrió lo que la poesía era capaz de
significar.
−Creo que a muchas personas −sugirió Cándida−, las ayuda como
ninguna otra cosa.
−Guardo muchos de mis poemas arriba −dijo Adrián−. No los
traigo ahora, porque mi tutor podría regresar, pero si podemos vernos a
solas en algún lado se los leeré.
−Me encantaría −dijo Cándida−. Casi me sentiré como si estuviera
de nuevo en casa, con papá.
−Es muy curioso que a ti, siendo una chica, te guste la poesía
−prosiguió Adrián−. A Lucy no le interesa en absoluto, aunque trate de
comprenderla por darme gusto.
−¿Lucy es…? −preguntó Cándida con cierta vacilación.
−La chica con quien quiero casarme −explicó Adrián adoptando de
nuevo un tono hostil−. Me imagino que mi tutor te lo habrá
mencionado.
−¿Vas a casarte con ella? −preguntó Cándida ignorando la
referencia a Lord Manville.
−El no me deja −dijo Adrián disgustado−. Alega que soy
demasiado joven y todas esas cosas, pero la realidad es que no la
considera lo suficiente para mí. Además, el "destrozador de corazones"
no cree en el matrimonio como institución.
−¿Cómo lo llamaste? −Cándida se mostró curiosa.
Adrián tuvo el tacto de mostrarse avergonzado.
−No debí decir eso −replicó disculpándose−; es sólo que se me
escapó. Es su apodo. Todos lo conocen como el "destrozador de
corazones".
−¿Destroza muchos corazones? −preguntó Cándida con inocencia.
−Por docenas −exageró Adrián−. Advertirás lo apuesto que es. Y
como además es rico y persona de importancia, las mujeres revolotean
a su alrededor como estúpidas mariposas ante una lámpara encendida.
Y después, cuando no se casa con ellas, cuando se cansa de tenerlas
colgadas al cuello, se retiran sollozando amargamente con el corazón
destrozado.
−¡Qué patético! −exclamó Cándida−. Jamás lo hubiera supuesto de
él; inspira tanto temor y tanto respeto.
−A mí también me amedrenta −dijo Adrián en confianza−. Y por
eso no quiero exasperarlo más. Ya bastante disgustado está. Por favor,
prométeme que no dirás nada de mis poemas.
−No, desde luego que no −convino Cándida−. Te he dado mi
palabra y la cumpliré. ¿Pero por qué no haces lo que quiere Lord
Manville?
−Porque quiero casarme con Lucy −contestó Adrián molesto−. No
deseo ir a Londres, no deseo andar correteando con un montón de
estúpidos a quienes sólo interesa cazar una zorra, abatir a un ave, o
participar en carreras temerarias vendados y en ropas de dormir, y en
otros, disparates semejantes.
−¿No te gusta cabalgar? −le preguntó al instante Cándida.
−Claro que me gusta −aseguró Adrián−. Pero no deseo hacerlo en
medio de la noche ni, por una apuesta, lastimar a mis caballos
haciéndolos saltar obstáculos demasiado altos.
−¡Desde luego que no! −exclamó Cándida con vehemencia−. Los
caballeros que abusan de sus caballos con el sólo propósito de divertirse
son tan horribles y tan irresponsables como las mujeres que usan la
espuela con tanta crueldad.
−Veo que concordamos en muchas cosas −dijo Adrián−. ¿Me
ayudarás, ¿verdad?
−¿Con tus poemas? −preguntó Cándida−. Ya sabes que sí.
−No sólo con mis poemas −explicó Adrián−, sino para lograr que
mi tutor me comprenda un poco mejor. Verás, sucede que él controla mi
dinero hasta que yo cumpla veinticinco años, lo que significa que si no
hago exactamente lo que él quiere, puede dejarme mientras tanto sin
un penique.
−Pero, estoy segura de que no lo haría −dijo Cándida.
−Es muy capaz −repuso Adrián hosco−. Ya me amenazó con
hacerlo si me caso con Lucy.
−¡Pero eso está muy mal! −exclamó Cándida impulsiva y enseguida
recordó que su labor era precisamente tratar de impedir que Adrián
realizara un matrimonio que su tutor desaprobaba.
−Desde luego que está mal −asintió Adrián acalorado−, pero él
sabe que tiene todos los ases en la mano y que yo no puedo hacer nada.
No puedo pedirle a Lucy que se case conmigo sin tener ni un penique
para vivir. Y Lucy es una chica tan bonita, que si no me caso con ella
habrá docenas de otros jóvenes que estarán más que deseosos de
ganarse su afecto.
−No creo que eso suceda −intervino Cándida.
−Caray, ¿qué quieres decir? −inquirió Adrián.
−Bien, si el cariño de la señorita Lucy es verdadero, ¡no va a
enamorarse de otro sólo porque tengan que esperar un poco!
−¿Lo crees de verdad? −demandó Adrián.
−Estoy segura −dijo Cándida−. Si una ama realmente a otra
persona, no importan las dificultades que surjan, o cuánto tiempo deba
esperar.
Adrián se quedó silencioso por un momento antes de decir en voz
baja:
−Lucy no pareció muy complacida cuando regresé de Londres
después de hablar de nuestra boda con mi tutor. Creo que esperaba que
yo le ofreciera matrimonio ": cuando no lo hice…
Su voz se fue apagando y Cándida añadió rápidamente:
−Me imagino que estará resentida, o tal vez sólo desilusionada.
Supongo que le habrás dejado creer que todo se resolvería una vez que
hubieras hablado con Lord Manville.
−Supongo que sí −admitió Adrián.
−Tal vez él reconsidere su decisión −dijo Cándida consoladora−,
cuando comprenda la seriedad de tus intenciones.
Adrián le contestó con una risa breve, desolada.
−Eso no sería propio de su señoría −repuso−. Es duro como el
acero y una vez que decide algo nadie puede hacerle cambiar de
opinión.
Hizo una pausa para mirar a Cándida.
−Tú podrías lograrlo −sugirió−. Eres bonita y, naturalmente, al
"destrozador de corazones" le gustan las mujeres bonitas.
−No lo llames así −dijo Cándida.
−¿Por qué no? −preguntó Adrián.
−No sé −replicó Cándida−. Es sólo que suena vulgar y
desagradable. Creo que si eres un poeta no debías decir o pensar cosas
desagradables acerca de nadie. Puede afectar lo que escribes.
−Sabes mucho de eso −dijo Adrián admirado−. ¡Tienes razón,
desde luego que tienes razón! No quiero que mi poesía se mancille con
el resentimiento que tengo contra mi tutor o los celos que no puedo
evitar sentir acerca de Lucy.
−Papá solía decir que un poeta debe ser como un sacerdote:
dedicado a su profesión y sin permitir que el mundo en el cual tiene que
vivir afecte su comportamiento −dijo Cándida−. Pero, desde luego, él no
siguió lo que decía. Se enamoró de mi mamá y se escaparon juntos.
−¿De verdad? −se admiró Adrián−. ¡Qué emocionante! Eso es lo
que estaba pensando hacer.
Una vez más, miró sobre su hombro.
−Si yo fuera tú no le diría nada a mi tutor acerca de tus padres −le
advirtió−. El juzga completa y absolutamente despreciable que un
caballero persuada a una dama a fugarse con él.
−No tiene razón para pensar así −dijo Cándida poniéndose rígida, y
se sintió súbitamente molesta de que alguien dijera algo que impugnara
el honor de su padre.
Entonces, con mucha sensatez, comprendió que tal vez Lord
Manville lo había dicho para desalentar a Adrián de escaparse con la hija
del vicario. Recordando la labor que se le encomendó, se apresuró a
observar:
−No creo que sea recomendable fugarse, salvo que ocurran
circunstancias excepcionales.
−¿Como cuáles? −inquirió Adrián.
−Las dos personas involucradas −repuso Cándida−, deben amarse
tanto que estén preparadas a sacrificar todo: comodidad, posición social
Y cuanto les fue familiar en el pasado.
−¿Es eso lo que tus padres tuvieron que hacer?
Cándida asintió.
−Éramos muy, muy pobres −dijo.
−Debe ser terrible tener que tratar de vivir sin dinero −observó
Adrián.
−Papá ganaba algo, desde luego −replicó Cándida−, pero no
constantemente. A veces nos sentíamos casi ricos y, en otras ocasiones,
cuando alguno de sus libros no tenía éxito, o gastábamos el dinero con
más velocidad de la que él empleaba en escribir, las cosas se nos ponían
difíciles.
−Pero ganaba algo −insistió Adrián.«
−Sí, desde luego −dijo Cándida−. Y siempre tuve la esperanza de
que quizá algún día alcanzara la fama.
−¡Sería maravilloso si yo pudiera hacer lo mismo! −exclamó
Adrián−. Sería la respuesta a mis problemas. No tendría que depender
de mi tutor, tendría dinero propio, dinero sobre el cual nadie tuviera
control.
−¿Por qué no tratas? −preguntó Cándida suavemente.
−¿Por qué no? −repitió−. Me gustaría leerte lo que estaba
escribiendo ahora.
Recogió unos papeles del escritorio y se los llevó a Cándida.
−Tengo dificultad con un verso −le confesó−. Estoy seguro de que
podrás ayudarme.
Cerca de una hora después,Lord Manville volvió a la biblioteca y vio
muy juntas las dos cabezas rubias. Estaban sentados en el sofá y se djo,
torciendo ligeramente los labios, que a la "Bella Entrenadora Ecuestre"
no le había tomado mucho tiempo poner manos a la obra.
Cuando Cándida y Adrián lo escucharon entrar a la biblioteca, se
separaron con aire casi culpable y Lord Manville se preguntó por qué, en
vez de alegrarse, le produjo cierta irritación observar la expresión de
sus rostros.
"Traman algo entre ellos", pensó.
−¿Terminó el asunto con su apoderado? −preguntó Adrián con voz
que a su tutor le pareció un poco afectada.
−Así es −contestó Lord Manville con brusquedad−. Vine a ver si
hay algo que les gustaría hacer.
−Nada −empezó a decir Adrián, pero Cándida lo interrumpió.
−Por favor, Lord Manville, ¿no sería posible que yo viera a Pegaso?
Sé que lo trajeron ayer.
−Desde luego −repuso Lord Manville−. Pensaba ir yo mismo a los
establos. ¿Vienes con nosotros, Adrián?
−Sí señor, desde luego. Me gustaría −contestó Adrián.
Lord Manville creyó adivinar una mirada furtiva entre él y Cándida.
"Ella le ha dicho que me adule", pensó. "Bien, es un paso en la
dirección correcta".
Cándida recogió su sombrero, que había dejado en una de las sillas
de respaldo alto y Lord Manville la vio mirarlo indecisa.
−No hay necesidad de guardar formalidades aquí −le dijo−. Nadie
se dará cuenta si no decides usar ese sombrero, adquirido en la calle
Bond, me imagino.
−¿No necesito usarlo? ¡Eso es espléndido! −exclamó Cándida−.
Odio llevar nada en la cabeza.
−Nada debe ocultar la belleza de tu cabello −dijo Lord Manville.
Cándida se sonrojó ante el cumplido. El la miró aprobador.
"Verdaderamente es una chica increíble", se dijo. "Si uno no supiera
de que establo procede, tanto metafórica como físicamente hablando,
pensaría que jamás recibió un cumplido antes".
Salieron de la casa a la cálida luz del sol. La fragancia de las lilas
parecía impregnar el aire y Cándida, mirando a través de los jardines
con su do−rada alfombra de narcisos, se dijo que aquel era el tipo de
heredad campestre con la que siempre soñó.
Era el lugar ideal para Pegaso; el sitio que, con un dueño
bondadoso podía convertirse en un paraíso para cualquier caballo. Se
dirigieron a los establos.
−¿Quién es Pegaso? −preguntó Adrián curioso.
−Es mi caballo −repuso Cándida impulsiva, añadiendo en seguida:
−Quiero decir, pertenece ahora a Lord Manville. Es el caballo fnás
maravilloso del mundo, jamás hubo otro igual.
−¿Por qué lo llamas Pegaso? −quiso saber Adrián.
−Creo que conoces la respuesta −replicó Cándida.
−Desde luego −respondió−. El famoso caballo alado de la mitología
griega.
Ella le sonrió y, en caso de que Lord Manville pensara que se
estaban poniendo demasiado poéticos preguntó:
−¿Tiene muchos caballos aquí su señoría?
−Unos cuantos −le contestó−, y espero comprar algunos más muy
pronto. Quizá puedas ayudarme a entrenarlos.
−¿Puedo hacerlo? −preguntó Cándida ansiosa y sus ojos
relampaguearon.
−Te ves demasiado pequeña, demasiado débil para vértelas con un
caballo verdaderamente brioso que jamás haya sido entrenado −le
respondió.
−Estuve ayudando al mayor Hooper −dijo Cándida−. Dice que soy
tan buena, si no mejor, que cualquier entrenadora que conociera.
−Y Hooper es, desde luego, un experto −dijo Lord Manville con un
matiz ligeramente burlón en su voz.
−Sus caballos son magníficos ejemplares −repuso Cándida−y están
bien entrenados. Estoy segura de que tiene la mejor caballeriza de todo
Londres.
−Es sin lugar a dudas la más famosa −dijo Lord Manville.
−Eso me imaginé −replicó Cándida con la mayor sinceridad, pero a
pesar de dirigirle una mirada sarcástica él no le dijo nada.
Al llegar a los establos, Cándida lanzó una exclamación de deleite
ante su belleza. Las caballerizas estaban muy bien alineadas,
construidas en viejo ladrillo rojo, con las puertas pintadas en un
brillante, alegre amarillo.
Había muchas caballerizas, pudo advertirlo, y los caballos que
asomaban la cabeza sobre la medía puerta, se veían, como esperó,
dignos del hombre de quien se decía que era uno de los mejores
conocedores de caballos del país.
El capataz de los palafreneros corrió al verlos llegar.
−Buenas tardes, milord. Es un gran placer ver a su señoría.
−Gracias, Garton −replicó Lord Manville−. Cándida, este es Garton,
quien ha estado en Manville desde que yo era un niño.
−Es verdad, milord; hará treinta años en la próxima Michaelmas
−dijo el capataz.
−A la señorita Walcott le interesan mucho los caballos, Garton.
−Entonces tengo mucho que mostrarle, señorita −dijo el capataz
orgullosamente.
−¿Puedo ver primero a Pegaso? −preguntó Cándida impaciente, sin
poder esperar a que alguien más se lo sugiriera.
Ante el sonido de su voz se escuchó un alboroto en una de las
caballerizas.
−Ese debe ser Pegaso, milord −exclamó el capataz−. Se veía un
poco inquieto, de modo que lo encerré.
−¿Lo dejará salir, por favor? −preguntó Cándida−. No necesita que
nadie lo sujete.
El capataz la miró sorprendido y después se volvió hacia Lord
Manville en busca de instrucciones. Lord Manville sonrió.
−Haz lo que quiere la señorita, Garton −le ordenó.
−Muy bien, milord −replicó el capataz y se dirigió refunfuñando por
lo bajo hacia la casilla.
Cándida esperó. Podía escuchar el golpeteo de los cascos de
Pegaso. Después, cuando se descorrieron los cerrojos y se abrió la
puerta, emitió un pequeño silbido. El capataz se hizo a un lado como si
esperara que un ciclón irrumpiera en el patio. Pero Pegaso salió
lentamente. Se veía magnífico con su reluciente lomo y sus crines al
viento.
−¡Pegaso! −llamó Cándida.
Dio un pequeño relincho de deleite, caracoleando para demostrar
su independencia y acudió trotando hacia ella.
−Pegaso −le dijo Cándida suavemente−. ¿Cómo estás, mi amor?
Extendió los brazos cuando él se le aproximó y el gran garañón le
acarició el cuello con la nariz.
−¿Estás bien? −le preguntó−. ¿Te atienden como es debido? Oh,
querido, te extrañé esta mañana.
No tuvo idea del espectáculo que ofrecía, y de que todos los mozos
de cuadra la miraban atónitos, pero escuchó a Lord Manville decir:
−Ves, Garton, la señorita Walcott sabe cómo tratar a los caballos.
−Ya lo veo, milord.
Adrián se acercó a Pegaso y le dio ligeros golpecitos en el cuello.
−Pegaso es el nombre apropiado para él −le dijo suavemente a
Cándida−. Es exactamente como me lo imaginé.
Cándida le sonrió.
−Esperaba que dijeras eso −le dijo.
Lord Manville no dejó de advertir el intercambio de miradas entre
los dos jóvenes. Se alejó entonces a pasos largos de la hilera de
caballerizas.
−Oh, espere, por favor −gritó Cándida, sintiendo instintivamente
que eso no marchaba bien−. ¿Podemos ir nosotros?
−Si no tienen otra cosa que hacer −replicó él indiferente.
−Pero quiero ver todos sus caballos −dijo Cándida−. Si estaba
preocupada por Pegaso fue porque hacía mucho que no lo veía.
−¡Desde ayer! −dijo Lord Manville con ironía.
−A mí me pareció mucho tiempo −le respondió ella.
El bajó la vista para mirar el pequeño, ovalado rostro y aquellos
grandes ojos y a Pegaso parado tranquilamente a su lado.
−Ven y dime algo sobre mis caballos −le dijo en un tono más
amigable−. Presiento que tengo aún mucho que aprender acerca de
ellos.
−El mayor Hooper dice que usted conoce de caballos más que nadie
en el país −dijo Cándida.
−Es la reputación que tengo −repuso Lord Manville−. Ojalá fuera
cierta. Sin embargo, siempre estoy dispuesto a aprender. Dime cómo
enseñaste a tu caballo a venir cuando lo llamas.
−Siempre me ha seguido a todas partes −dijo Cándida−; ni
siquiera necesita brida. Dondequiera que se encuentre en los campos,
sólo tengo que silbar y viene hacia mí.
−¿Oyes eso, Garton? −dijo Lord Manville−. Creo que tus mozos
invierten horas en las mañanas tratando de atrapar a un caballo que no
se deja ensillar.
−Eso es algo que no puede enseñarse, milord −replicó Garton.
−En eso tienes razón −convino Lord Manville−. Ven Cándida, ¿qué
opinas de esta yegua? La compré hace tres años cuando era una
potranca, y creo que admitirás que hoy vale mucho más de lo que
pagué por ella.
Recorrieron los establos cerca de una hora. Cándida disfrutó cada
minuto, revelándose de tal modo como una conocedora de caballos, que
tanto Lord Manville como Garton quedaron sorprendidos.
Les explicó qué yerbas eran mejores para poner emplastos y entró
en la casilla de un caballo que todos los mozos de cuadra temían y el
caballo permitió que ella le acariciara el cuello y se quedó quieto y
tranquilo todo el tiempo que permaneció con él.
−Saldremos a cabalgar mañana por la mañana −dijo Lord Manville
cuando se alejaron de la caballeriza−. ¿Te importaría levantarte
temprano, Cándida?
−No, desde luego que no −replicó Cándida−. Estoy acostumbrada.
En Londres salíamos de los establos a las cinco y media de la mañana.
−Debe haberte resultado muy duro quemar la vela por los dos
extremos −dijo Lord Manville sonriendo−. A la mayoría de las damas les
gusta quedarse en cama por la mañana después de una divertida noche
en la ciudad.
Cándida abrió la boca para decir que jamás había tenido una noche
de fiesta en la ciudad, pero entonces recordó lo que se esperaba de ella.
−Supongo que soy muy fuerte −dijo en su lugar.
−Se necesita serlo para llevar por mucho tiempo ese tipo de vida
−replicó Lord Manville y ella se preguntó por qué sus palabras sonaban
tan desagradables.
Regresaron a la casa, y Lord Manville mandó buscar al ama de
llaves−una austera mujer vestida de crujiente seda negra, y Cándida
tuvo la impresión de que no la miraba con muy buenos ojos.
−Señora Hewson, esta es la señorita Cándida Walcott −dijo Lord
Manville−. Le ruego que le enseñe su alcoba y le dispense todas las
atenciones debidas. Espero que ya hayan atendido su equipaje.
La señora Hewson dedicó a Cándida la reverencia más desganada
de que fue capaz y respondió después respetuosamente:
−Desde luego que sí, milord. Las sirvientas han desempacado todo.
Lord Manville miró su reloj.
−Bajen en una hora −dijo−y, Adrián, trata de ser puntual. Si hay
algo que detesto es enfurecer a mi cocinero porque le estropeamos sus
platillos.
−¿Trajo a su cocinero de Londres? −preguntó Adrián−. Esa es una
buena noticia. No tenía idea de que planeaba dar fiestas.
−No he planeado tal cosa −replicó Lord Manville−, pero creo que la
buena comida y bebida son esenciales para mi comodidad y también,
desde luego, para la tuya.
Sólo Adrián intuyó que había algo detrás de la suave respuesta de
Lord Manville. Y se hubiera quedado atónito al comprender qué sacrificio
hacía su tutor por su causa.
−Si voy al campo −le había dicho Lord Manville a su mayordomo en
Londres−, malditas las ganas que tengo de comer comida campesina.
Ya es bastante desagradable tener que abandonar la ciudad en este
momento, para añadir más molestias teniendo que comer mal.
−La señora Cookson no es mala cocinera, milord −replicó el
mayordomo−. No es, desde luego, de la misma categoría que Alfonse.
Al mismo tiempo, ya sabe cómo son esos franceses. Presiento que él,
como su señoría, no querrá salir de Londres en este momento.
−Dile a Alfonse que confío en él para ayudarme a pasar esos tres
días que, tengo razones para suponer, serán particularmente aburridos
−ordenó Lord Manville.
−Si ese es el mensaje de su señoría, estoy seguro de que Alfonse
pondrá de su parte para hacer más llevadera la situación −replicó el
mayordomo.
Para sorpresa de Lord Manville, no sólo la cena fue un deleite digno
del sueño de un epicúreo, sino que encontró la compañía de Cándida y
de Adrián mucho más entretenida de lo que creyó posible.
Comprendió que había olvidado que los jóvenes disfrutaban de una
alegría propia, acostumbrado como estaba al destructivo y afilado
ingenio de sus contemporáneos y a los ai oficiosos halagos de las damas
a quienes dispensaba su afecto.
Una cosa era flirtear desvergonzadamente con un doble sentido
detrás de cada frase, y otra muy, diferente escuchar a dos jóvenes
bromear entre sí y encontrarse riendo de cosas que en otras ocasiones
le hubieran parecido aburridas o meros lugares comunes y descubrir,
increíblemente, qué los Cantiles juegos de cartas que no jugaba desde
hacía veinte años, eran tan entretenidos como las fuertes apuestas del
Club White.
−Existe un juego muy divertido que solíamos jugar en casa llamado
"Construcción de Palabras" −dijo Cándida y a continuación procedió a
derrotar tanto a Lord Manville como a Adrián.
−Eres extraordinariamente buena −le dijo Adrián en tono de
reproche−, pero eso es porque lo has jugado más a menudo que
nosotros.
Finalizaron con "Consecuencias" y se divirtieron tanto ante las
ridículas situaciones que se producían, que Lord Manville se reía a solas
cuando Cándida y Adrián subían la monumental escalera para retirarse,
llevando en las manos candelabros con velas encendidas.
−Buenas noches, mílord −había dicho Cándida haciéndole una
reverencia−. Me despertaré temprano mañana. Quedamos en que a las
siete en punto, ¿no?
−Puede ser más tarde, si lo prefieres −repuso él.
−Creo que es su señoría el que debía dormir hasta tarde en el
benéfico aire del campo −replicó Cándida.
−Ya veremos −dijo Lord Manville−. Y también veremos cómo te las
arreglas con Pegaso fuera de la Escuela de Equitación o de los confines
de Hyde Park.
−Pegaso prefiere, como yo, verse libre de los convencionalismos,
de las restricciones y de toda pompa −le contestó.
Le sonrió y en seguida, levantando la parte delantera de su vestido
de noche, corrió escalera arriba detrás de Adrián.
−Yo también te suplico que seas puntual −le oyó Lord Manville
decir a su pupilo en voz baja−, y no te desveles. No te ayudará sentirte
soñoliento.
−No; trataré de dormir −respondió Adrián.
Lord Manville se les quedó mirando perplejo. ¿Ayudar a qué? ¿De
qué hablaban? ¿Y por qué, de pronto, sintió que lo excluían?
Se portaron muy amables y alegres en la cena y le estaba
agradecido a Cándida por quitarle a Adrián las preocupaciones de la
cabeza y hacer que todo fuera tan fácil. De hecho, lo había pasado muy
bien, contra lo que esperaba.
Ahora se sentía lleno de sospechas. No sabía de qué se trataba,
pero intuía que algo sucedía a sus espaldas y no le gustó. Después, se
encogió de hombros. Esas "Bellas Entrenadoras Ecuestres" tenían sin
duda su propio modo de hacer las cosas. La chica estaba haciendo lo
que se le pidió. Debía sentirse agradecido, debía estar satisfecho.
Recordaba a su pesar aquella inconfundible mirada de alivio que le
dirigió cuando le dijo que él −personalmente−, no estaba interesado en
ella −¿Qué podía significar? Su actitud hacia él era franca y amigable y a
la hora de la cena ya había perdido algo de su timidez.
Cuando se entretenían con los juegos, lo había tratado en la misma
forma en que lo hizo con Adrián y bromeó con ellos un poco por su
dificultad en encontrar las palabras adecuadas.
Se había reído con espontánea y contagiosa alegría y aquel juego,
que él en otra oportunidad habría desdeñado como una diversión
infantil, le parecía de pronto, excepcionalmente gracioso, sólo porque a
Cándida le divertía.
No había duda; seleccionó a una ganadora en lo que a Adrián
concernía: jamás vio al muchacho más animado ni más razonable en
apariencia. Le sorprendería mucho que, para el fin de la semana, no
hubiera olvidado a la luja del vicario y se enamorara de Cándida.
Era una criatura asombrosa, casi tan asombrosa, a su modo, como
el gran garañón negro que quería tanto. Recordó que Hooper había
dicho lo mismo y apretó los labios.
Considerando quién era, de dónde venía, ¿tramaría algo contra él?
¿Sería tan lista como para engañarlo sin que se diera cuenta?
Lord Manville regresó al salón y se sirvió una copa de brandy.
Atravesó la habitación para mirar a través de la abierta ventana
francesa que daba al jardín. Era una noche estrellada y la luna creciente
se insinuaba en el cielo.
Recibía el fragante aroma de la noche y una cálida brisa le
acariciaba las mejillas. A su alrededor, percibía la quietud de la casa
donde todos dormían y los grandes jardines vacíos que llegaban hasta el
lago.
Lord Manville sintió de pronto que la belleza de su finca le llegaba al
corazón y le conmovía como nunca antes. Manville Park sería siempre su
hogar, el lugar en el que tenía sus raíces, el sitio en que creció.
Le pareció ver el rostro casi burlón de la joven con la que había
querido casarse todos esos años atrás, aquella que soñó convertir en la
dueña de su casa, su esposa y la madre de sus lujos.
La amó intensamente y, aunque después hubo otras mujeres en su
vida, fue la única con quien deseó casarse. Aún podía escucharla decir
en aquella leve, insensible voz:
−Lo siento, Silvanus, pero Hugo tiene mucho más que ofrecerme
que tú.
−Quieres decir −le replicó incrédulo−, que porque él es un marqués
y yo en cambio aún no heredo, lo quieres más que a mí.
−No es que lo quiera más −le había contestado, un poco
apenada−. Es sólo que tendríamos que esperar tanto, Silvanus. Tu
padre aún no es vejo, y si me caso con Hugo seré la novia de la
temporada y dama de compañía de la Reina. Hay muchas otras cosas
que él puede darme, cosas que importan, por mucho que uno no lo
crea, en la vida de una joven.
−Pero, nuestro amor −había insistido él−. ¿Eso no cuenta?
−Te amo, Silvanus −replicó y su voz se suavizó por un momento−.
Pero no puede ser, debes comprenderlo. Tengo que casarme con Hugo,
no Puedo hacer otra cosa. Siempre te recordaré y espero que tú
también lo hagas, pero sería tonto que nos casáramos, de verdad.
Recordaba haberse sentido como si alguien le hubiera dado un
fuerte golpe en la cabeza. Se sintió alelado, casi sin comprender lo que
ocurría.
Después, llegaron el dolor y la ira, y aun el odio −porque alguien
hubiera podido herirlo tan cruelmente.
Jamás se olvidó y jamás deseó casarse con ninguna otra mujer. Le
había hecho el amor a docenas de ellas y ellas lo habían amado,
tratando a toda costa de cautivarlo precisamente porque las eludía.
Siempre había algo, aun en los más íntimos momentos de pasión,
que les hacía comprender que él no les pertenecía, que no se les
entregaba por completo.
−¿Por qué te apartas y te quedas pensativo? −le preguntó una vez
una mujer mientras permanecían muy juntos, alumbrados tan sólo por
el suave resplandor de un fuego que se extinguía.
−¿Qué quieres decir? −le preguntó.
−Sabes muy bien lo que quiero decir −replicó−. Estás siempre un
poco alejado, un poco aparte, jamás uno solo conmigo.
Sabía muy bien lo que quería decir, y aunque ella lo amaba
desesperadamente y él le había tomado mucho afecto, fue una de las
hermosas mujeres que dejó con el corazón destrozado.
No podía evitarlo; algo en él le hacía despreciar y casi odiar a una
mujer mientras la tenía entre sus brazos. Una parte de su cerebro le
hablaba ignominioso:
"Este amor no es suficiente, jamás lo será; jamás te sentirás
completamente unido á nadie".
Se preguntaba si alguna vez llegaría a encontrar una mujer que
fuera tan hermosa como Manville y que le bastara el amor que se
tuvieran.
Pero la idea lo hizo reír cínicamente y, poniendo la copa de brandy
sin tocar sobre la mesa, se apartó de la ventana. El bello panorama le
resultaba ahora intolerable y prefirió retirarse.
Cándida escuchó sus pasos al subir la escalera, pues su habitación
daba al descanso en lo más alto de la escalera monumental. Su alcoba
estaba oscura, y permaneció tensa y excitada en la gran cama de cuatro
postes, en la que, según le dijo una de las sirvientas, pernoctó alguna
vez una reina.
Había estado pensando en Pegaso, pero ahora, al escuchar a Lord
Manville retirarse a sus habitaciones, pensó en él.
−Estuvo muy agradable esta noche −se dijo−y en absoluto
imponente. Creo que quiere ser bueno, tanto conmigo como con Adrián,
pero hay algo que lo detiene.
Se preguntó qué sería y llegó a la conclusión de que se trataba de
una mujer. Alguien lo había herido… Instintivamente, supo que estaba
en lo cierto.
Era como un caballo que hubiera sido lastimado o tal vez tratado
cruelmente y jamás lo olvidó. Era como Pegaso, grande, fuerte y
apuesto y al mismo tiempo ansioso de amor.
"Quizá… pueda hacerle… olvidar lo que lo hizo... sufrir" −se djo
soñolienta.
Y cuando se durmió, Pegaso y Lord Manville estuvieron indivisible
mente mezclados en sus sueños.
CABALGANDO con Lord Manville a un lado y Adrián al otro, Cándida
se dijo que jamás había sido tan feliz. La luz del sol prestaba un suave
color a su rostro y la belleza de Manville Park no cesaba de
impresionarla. Ahora, después de tres días, comprendía que había
empezado a amar ese sitio profundamente.
Había encontrado, pensó, una libertad y una alegría maravillosas
desde aquella primera noche, cuando se dedicaron a pasatiempos
infantiles V después de la cena. Lord Manville no se veía ya lejano e
imponente y había abandonado su actitud de cinismo.
No sólo Lord Manville dejó de asustarle. El formidable ejército de
sirvientes que atendían a sus necesidades en la gran mansión, era ya
tan accesible, que podía hablarles con tanta confianza como lo hacía con
el viejo Ned.
La señora Hewson ya no la miraba con recelo y Cándida supo todo
lo referente a su sobrina, que estaba tísica, y a su hermana, que
trabajaba de ama de llaves con la duquesa de Northaw.
Se enteró de que Bateman, el mayordomo, quien tenía el aspecto
de un arzobispo, sufría de reumatismo en la pierna derecha cuando el
viento soplaba del lado este y de que Tom, el despensero más joven,
padecía de dolor crónico de muelas.
Aquella mañana, mientras se vestía, recordó con cierta excitación
Que partirían a cabalgar inmediatamente después del desayuno y se
felicitó por haber encontrado tantos amigos en Manville Park, y de
sentirse, de un modo que no lograba explicarse, como si perteneciera
allí.
Los tres estuvieron visitando el día anterior las diversas fincas de la
heredad y Cándida quedó extasiada ante las cocinas con techo de vigas
de roble, del que colgaban pedazos de tocino y piernas de puerco.
Observó la naturalidad con que Lord Manville se sentaba a tomar el
té, al que acompañaban panecillos recién horneados, huevos frescos y
lascas de jamón ahumado, según la receta particular que cada esposa
de campesino juzgaba mejor que las de sus vecinos.
Cándida lo escuchaba hablar con sus inquilinos y comprendió que
no sólo lo respetaban como su casero, sino que sentían admiración por
él y algo muy parecido al afecto, como pudo constatar cuando uno de
ellos le dijo al marcharse:
−Su señoría no es sólo un miembro de la nobleza, sino un hombre
muy íntegro.
Sentía también una creciente admiración por Lord Manville al
observarlo controlar a Trueno, que se portaba caprichoso como nunca;
caracoleando, retozando, y aun intentando lanzarse al galope sin
necesidad. Se necesitaba un hombre recio y un jinete experimentado
para dominarlo esa mañana.
Jamás vio a un jinete más experimentado que Lord Manville, ni a
nadie que como él formara casi una sola cosa con su caballo.
Adrián estaba algo silencioso, y Cándida comprendió, sin que él
tuviera que decírselo, que bullía en su mente la idea de un nuevo
poema. Con su ayuda, había logrado mejorar su estilo, y la poesía que
le leyó la noche pasada antes de que Lord Manville llegara a cenar, era
tan buena, que aun su padre la hubiera aprobado.
−¡Es verdaderamente espléndida! −exclamó−. ¡Lo mejor que has
hecho!
Se sonrojó un poco ante su elogio, pero su expresión cambió
cuando ella añadió:
−¿Por qué no se la enseñas a tu tutor?
−No, no −la atajó él−. Su señoría no la aprobaría y no quisiera
estropear su desacostumbrado buen humor.
Deslizó el poema en el bolsillo interior de su chaqueta,justamente
cuando Lord Manville entraba en el comedor, lanzando una mirada de
advertencia a Cándida en caso de que se sintiera inclinada a traicionar
su confianza.
Ella le dirigió una sonrisa tranquilizadora y Lord Manville,
avanzando hacia ellos por el salón, se preguntó de nuevo con una
irritación irreprimible qué le estarían ocultando.
Aquella mañana, sin embargo, no había ninguna nube en el
horizonte y rió con ganas ante una observación de Cándida cuando
cabalgaban hacia la casa.
−La Escuela de Equitación estará lista esta tarde −le dijo−.
¿Haremos practicar a Pegaso?
−¿Podríamos? −preguntó Cándida−. ¡Seríamaravilloso!
Había descubierto que en Manville Park no sólo existía una Escuela
de Equitación en el interior de la mansión, sino que había otra,
construida en la parte exterior y que semejaba una pista de carreras en
miniatura.
Cuando el padre de Lord Manville envejeció, le afligió tan severo
reumatismo que no pudo volver a montar, lo que no le impidió
supervisar el entrenamiento de sus caballos y no permitía que se
domara a ninguno sin su vigilancia.
Las dos Escuelas de Equitación constituyeron un gozo de los últimos
años de su vida. En el invierno, dirigía a sus palafreneros bajo techo y,
en el verano, pasaba muchas horas al día en la encantadora escuelita
situada en la parte trasera de la casa, más allá de la caballeriza,
entrenando, no sólo a sus caballos, sino a quienes los montaban.
−Hice reconstruir las vallas −explicó Lord Manville−, y Garton me
dice que la vieja fosa de agua fue ahondada otra vez y llenada
especialmente para nuestra diversión.
−Será algo nuevo para Pegaso −dijo Cándida−. Nunca saltó antes
sobre agua. Me mortificaría mucho que fallase.
−Estoy seguro de que no fallará −declaró Lord Manville.
Cándida volvió el rostro hacia él, los ojos radiantes de excitación,
los labios entreabiertos, y él pensó entonces, como lo había hecho tan a
menudo en los últimos días, que ella era una de las mujeres más
adorables que jamás vio.
La había estado observando y, sin planearlo conscientemente,
comenzó a tenderle trampas para descubrir si su dulzura y su bondad
eran sólo una fachada. Pero, al igual que a su caballo, no pudo
encontrarle ninguna falla.
"Debe ser bien nacida, de algún modo", pensó y no pudo evitar
compararla con los pura sangre que ella montaba con tanta gracia y
osadía, superando a cualquiera de las otras "Bellas Entrenadoras
Ecuestres", por muy hábil y eficiente que fueran.
Le sorprendía que los caballos que montaba, jamás trataran de
tomar ventaja de ella, no obstante su forma benevolente de tratarlos.
Observó cabalgar antes a muchas mujeres y había comenzado a
creer que las "Bellas Entrenadoras Ecuestres", con su cruel severidad
hacia sus caballos, usaban el método correcto para la doma y el
entrenamiento. Pero ahora comenzaba a ponerlo en duda.
¿No era una extraña, exótica paradoja de su carácter, se había
preguntado, que la dulzura y sumisión de aquellas mujeres en la cama
contrastara tan violentamente con la casi persecución del animal que
cabalgaban?
Cándida era diferente, tan diferente que no podía explicar, ni
siquiera a sí mismo, lo que sentía por ella. Había hecho todo lo que él le
pidió: se portaba de una manera tan encantadora con Adrián que no
podía creer que el joven no estuviera ya completamente enamorado de
ella.
Pero había algo que no le satisfacía, algo que no acertaba a
explicarse.
Se descubrió observándola, escuchando sus palabras, pensando en
ella, aunque estaba convencido de que su franqueza, su infantil
candidez, eran fingidas. Comprendió que casi se había puesto en
guardia contra ella y se rió ante lo absurdo de la Uea.
Era sólo una jovencita, y sólo una jovencita hubiera resultado
adecuada en todos sentidos para Adrián. Una y otra vez se felicitaba de
haber sido tan hábil como para encontrar una "Bella Entrenadora
Ecuestre" como esa Para su pupilo, aunque sin poder explicarse por qué
el buen éxito de su plan le proporcionaba tan poco placer.
Llegaron a la casa y Cándida desmontó y subió a cambiarse de
vestido. Aún faltaba hora y media para que se sirviera el almuerzo y no
volverían a cabalgar hasta las dos de la tarde.
Su doncella le preparó el baño, como era costumbre después de
montar a caballo. El agua estaba perfumada y las toallas olían a
lavanda. Al secarse, Cándida pensó que jamás había vivido con
semejante lujo.
No sólo disfrutaba de aquellas comodidades, sino que la belleza de
Manville le cautivaba.
Aquellos jardines florecidos de capullos; aquella hermosa alcoba
con su enorme cama de cuatro postes y colgaduras confeccionadas
desde el, reinado de Carlos II; aquel espejo de dorados cupidos;
aquellos muebles incrustados y pulidos con cera de la silenciosa
habitación; aquel florero lleno de rosados capullos junto a la cama, las
primeras rosas del verano.
−¡Soy feliz! ¡Soy feliz! −dijo en voz alta y de pronto, sintió la
urgencia de ver de nuevo a Lord Manville, de estar junto a él.
No intentó profundizar en sus sentimientos; lo importante ahora era
darse prisa. No debía desperdiciar ni un segundo de aquel extraño
encantamiento que la invadía.
Su doncella la ayudó a vestirse con un traje de seda verde pálido
cuya falda se adornaba con innumerables flecos de encaje. De encaje
eran también los adornos de sus diminutas mangas abombadas y del
cuello atrevidamente decolleté.
Cuando Cándida protestaba porque Madame Elisa le cosía
demasiado bajos los escotes, la señora Clinton y Madame se limitaban a
sonreír. En aquel momento volvió a lamentarse de que el escote no
estuviera más alto, pero después se olvidó del asunto.
Quería bajar, ver a Lord Manville y, casi antes de que la doncella
hubiera terminado de sujetarle el dorado cabello de reflejos rojizos en
un chignon, había abandonado la alcoba y se precipitaba por la gran
escalera hacia la biblioteca.
Al abrir la puerta no pudo reprimir un gesto de desilusión, porque el
lugar estaba vacío. Quizá él había salido de nuevo, se dijo, y recordó
entonces que le había prometido a Adrián buscar un libro de poemas
griegos que ambos estaban seguros de encontrar en la biblioteca.
Ninguno de los dos recordaba el nombre, pero Cándida confiaba en
conocer la portada en cuanto la viera.
Echó una ojeada a los estantes repletos. Arriba, en lo más alto,
creyó distinguir el libro y acercó con alguna dificultad la alta escalera
portátil de caoba que estaba en el otro extremo.
Tomó el volumen del entrepaño, sólo para descubrir que no era el
que buscaba, aunque se trataba de un libro interesante.
Hojeaba sus páginas cuando escuchó abrirse la puerta a sus
espaldas y bajó la vista para encontrarse a Lord Manville, quien se había
cambiado también. Se veía extraordinariamente elegante. El corazón
comenzó a latirle con fuerza y, sujetando el libro con una mano, trató de
descender la escalera.
−¿Qué esperas encontrar allí, tan alto? −le preguntó Lord Manville
divertido−. ¿Es porque las frutas más sabrosas son las que no están a
nuestro alcance?
Cándida se encontraba a la mitad de la escalera. Volvió la cabeza
para sonreírle y al hacerlo perdió el equilibrio. Por un momento se
tambaleó y cayó casi entre sus brazos.
−Debes tener más cuidado −la regañó él−. Podrías haberte
lastimado.
Entonces la miró a la cara. Cándida tuvo súbita conciencia de la
fuerza con la que la sujetaba y de su cercanía. Apoyaba la cabeza contra
su hombro y, cuando la levanto, sus ojos se encontraron.
De pronto el mundo dejó de existir y estuvieron solos. Algo mágico,
algo infinitamente extraño ocurrió entre ellos, tan extraño que Cándida
contuvo el aliento y no se atrevía a respirar.
El la estrechó entre sus brazos y Cándida se estremeció al sentir
sus labios muy cerca de los suyos.
Debió hacer algún movimiento brusco, porque escuchó un leve
sonido que rompió el hechizo entre ellos y distrajo su atención. Era el
encaje de su vestido que había quedado atrapado en la escalera.
Rápidamente, temerosa y asustada de sus propios sentimientos,
Cándida forcejeó para librarse.
−¡Oh! ¡He destrozado mi vestido! −dijo casi sin aliento y casino
reconoció su propia voz.
−Te compraré otro.
No le quitaba los ojos de encima y hablaba casi como un autómata,
como si no pensara lo que decía. Cándida desenredó su vestido de la
escalera.
−No podría… dejarle hacer… eso −replicó−. No sería... correcto.
−¿Por qué no? −preguntó Lord Manville con una sonrisa−. No tuve
reparo en pagar por el vestido que llevas.
Cándida se volvió hacia él con una expresión que lo dejó atónito.
−¿Usted… pagó… por este… vestido? −preguntó y las palabras
afloraban lentamente a sus labios.
Lord Manville se disponía a contestar cuando los sobresaltó el ruido
de voces y una carcajada. Pareció como si cien personas hablaran a la
vez y un segundo después la puerta de la biblioteca se abrió de pronto.
Asomaron rostros sonrientes, sombreros adornados con plumas,
relucientes joyas, sedas y encajes, muselinas y terciopelos, y faldas con
crinolinas, tan voluminosas que a duras penas entraban por la puerta.
Entonces, alguien se separó del grupo: una joven vivaz, de cuerpo
pequeño y grácil, de piel de magnolia y oscuros ojos rasgados que
recorrieron la habitación buscando a Lord Manville.
−¡Lais!
Cándida lo oyó pronunciar aquel nombre y vio los brazos que se
enredaron en su cuello y escuchó la alegre voz que exclamaba:
−¿No es esto una sorpresa? ¿No te alegras de vernos? No podíamos
abandonarte en tu destierro.
Lord Manville miró por encima del sombrero de plumas de Lais a las
mujeres que se amontonaban en la biblioteca. Las conocía a todas.
Estaba Panny, que procedía de un barrio bajo de Liverpool, pero cuyas
brillantes aptitudes de amazona la convirtieron en una de las más
famosas y sin duda la más costosa de las "Bellas Entrenadoras
Ecuestres".
Estaba Phyllis, la hija de un pastor provinciano, quien se había
enamorado de un hombre casado que la protegió por varios años.
Cuando él retornó a los lazos conyugales, ella se convirtió en una de las
"Bellas Entrenadoras Ecuestres" y se consideraba elegante ser visto en
su compañía.
Estaba Dora, con su cara de niña y sus rizos rubios, que tenía fama
de domar caballos con tanta crueldad que la falda de su vestido siempre
mostraba manchas de sangre, muy diferente a su forma de hacer el
amor, que era como sumergirse en un tazón de espesa, exquisita y
empalagosa crema.
Estaban Nelly, Laurette y Mary Anne, todas ellas bonitas,
ingeniosas y alegres, mujeres que lo habían divertido y hecho pasar
muy buenos ratos y cuya compañía encontraba infinitamente preferible
a la respetabilidad de Belgravia. Y ahora, por alguna extraña razón que
no acertaba a explicarse, no se alegraba de tenerlas en Manville Park.
Detrás de ellas llegaron sus acompañantes; tres oficiales de la
caballería real: el Duque de Dorset, un joven rubicundo, más bien lerdo,
que bebía más de lo que le convenía; el Capitán Willoughby que había
hecho una fortuna antes de cumplir veinticinco años y acumulado otra
en las mesas de juego, el Duque de Feston, cuyas fiestas, las más
dispendiosas que jamás conocieron los Salones Argyll, le traían como
consecuencia el tener que pagar la redecoración del lugar al terminar.
Detrás de ellos, caminando lentamente, con una sonrisa en su
encarnado rostro, llegó Sir Tresham Foxleigh.
−Estamos todos en casa de Foxy −explicaba Lais, cuya aguda voz
destacaba entre las demás "Bellas Entrenadoras Ecuestres", que
saludaban bulliciosas a Lord Manville−. Nos invitó y trajimos algunos
caballos. Se le ha ocurrido una idea espléndida: realizar una
competencia en tu Escuela de Equitación esta tarde, de modo que
espero que nos convides a almorzar, ya que desfallecemos de hambre.
Lord Manville no pudo oponer ninguna objeción. No vio cuando
Cándida, al notar la presencia de Sir Tresham, se quedó rígida y miró a
su alrededor tratando de encontrar una salida para escapar, aparte de la
puerta por donde todos entraban.
No había ninguna y no pudo hacer nada sino observar y escuchar,
inquieta porque los ojos de Sir Tresham se posaron exclusivamente en
ella cuando llegó.
Fue entonces cuando Lord Manville escuchó decir a Sir Tresham por
encima del tumulto y del ruido que hacían sus amigos:
−Señorita Cándida, quisiera que comprendiera que mi único deseo
es disculparme con usted y pedirle que me perdone.
Con súbita, casi irrazonable furia, Lord Manville se preguntó cómo
era posible que Cándida conociera a Sir Tresham o qué razón podía
tener para ofrecerle disculpas. Deseaba oír la respuesta de ella, pero la
voz de Lais resonando en sus oídos se lo impidió y sólo Sir Tresham
escuchó, a Cándida responder:
−No tengo nada que decir, señor.
−Pero debe creer −insistió Sir Tresham−, que estoy muy afligido de
haberla asustado y humildemente apenado.
Cándida no respondió y él volvió a insistir:
−Ve, me acojo a su bondad. No puede ser tan dura de corazón
como para no perdonar a un contrito pecador.
−En ese caso, acepto sus disculpas, señor −repuso Cándida en voz
baja−, pero ahora, si me perdona…
−No, ¡espere! −suplicó él.
Pero ella ya se había deslizado hacia afuera, encontrando la puerta
despejada, y salía corriendo de la biblioteca hacia el pasillo,
tropezándose con Adrián a mitad de la escalera.
−¿Qué ha sucedido? −preguntó él−. ¿Qué significa todo este ruido?
−Ha llegado mucha gente −le respondió−, y ese hombre... ¡ese
hombre horrible, bestial! Esperaba no volverlo a ver jamás.
−¿Quién es? −quiso saber Adrián−. ¿Y por qué te asusta de ese
modo?
Cándida no respondió y Adrián insistió:
−Dime, ¿qué te ha hecho para que te pongas así? ¡Por Dios, si
estás temblando! ¿Quién es?
−Se llama… Sir Tresham Foxleigh −dijo ella tartamudeando.
−Su fama ha llegado a mis oídos −dijo Adrián sarcástico−. Tengo
entendido que es un entremetido. ¡No te mezcles para nada con él!
−No, si puedo evitarlo −replicó Cándida toda abatida−. ¿Pero por
qué está aquí? Lord Manville me dijo que vivía cerca, pero que le
desagradaba,
−No creo que esté mucho rato −le dijo Adrián tranquilizador−.
¿Qué ha hecho para asustarte?
−Se metió a la fuerza en casa de la señora Clinton en Londres
−repuso Cándida en voz baja−. Yo estaba allí… sola.
Se estremeció al recordarlo y agregó sin aliento:
−Trató… de… besarme. Fue terrible.
−¡Te dije que era un entremetido! −exclamó Adrián−. Pero no
puede hacerte daño ahora, en esta casa.
−No quiero hablarle, no quiero que… se me acerque −repuso
Cándida toda alterada.
−No lo hará −dijo Adrián−. Estaré cerca de ti y lo mantendré a
distancia.
−¿Me lo prometes? −preguntó Cándida.
−Te lo prometo −replicó él con una sonrisa−. No te preocupes,
Cándida.
Ella trató a su vez de sbnreírle, pero sus ojos se veían preocupados.
−El almuerzo estará listo en un momento −continuó Adrián,
mirando el gran reloj−. Supongo que se quedarán a almorzar, pero
espero que se marchen después.
−También lo espero yo −dijo Cándida, preguntándose qué
planearían hacer aquella tarde.
Pero sus esperanzas resultaron frustradas. En el almuerzo, Lais,
quien se había situado por su propio derecho a la derecha de Lord
Manviue anunció los planes que habían hecho antes de llegar.
−Fue idea de Foxy −dijo−, que tuviéramos una competencia para
determinar quién cabalga mejor. ¿Y qué crees? Ha ofrecido cien guineas
como premio.
−Es cierto −la voz de Sir Tresham resonó al otro extremo de la
mesa−, ¡cien guineas, Manville! ¿Estás listo a igualarme?
Lord Manville lo miró con frialdad.
−Como la competencia tendrá lugar en mi propiedad, creo que será
lo más apropiado ^replicó−. Ofrezco un premio de doscientas guineas.
Se produjo una pequeña exclamación y varias de las "Bellas
Entrenadoras Ecuestres" aplaudieron. Por un instante, los ojos de Sir
Tresham se estrecharon. Parecía un hombre cruel, el tipo de hombre,
pensó Cándida, incapaz de soportar que nadie lo aventajara en nada.
Pero ahora sonreía.
−Te apuesto, Manville, que mi caballo vencerá al tuyo, cualquiera
que éste sea.
−¿Cuál es tu apuesta? −inquirió Lord Manville y su disgusto era
evidente.
−Hagamos que valga la pena −sugirió Sir Tresham y su oculta
animosidad se hizo evidente en el tono de su voz−. ¿Por qué no
quinientas guineas? ¿O es demasiado para ti?
−Por el contrario −respondió fríamente Lord Manville−. Me
sorprende que seas tan moderado. ¿Puedo preguntarte cuál es la dama
que has escogido?
−Desde luego −repilcó Sir Tresham−. ¿Quién otra sino Lais?
Corrió una ahogada exclamación a lo largo de la mesa. Era obvio
que Sir Tresham se sentía agresivo. Los ojos de los dos hombres se
encontraron y Cándida vio que, aunque había una expresión de desafío
en el rostro de Sir Tresham, Lord Manville no dejó indicar lo que sentía,
o siquiera si se percataba del insulto.
−En cuyo caso −dijo con voz helada después de un momento−, mi
elección será Cándida.
De nuevo se escuchó un murmullo y Cándida comprendió que todos
en la mesa se volvían a mirarla. Por un momento la invadió el pánico,
pero en seguida comprendió que no era a ella a quien apoyaba Lord
Manville sino a Pegaso. ¡Pegaso les demostraría lo que un caballo era
capaz de hacer.
−No me parece bien −exclamó Lais−que Foxy me haya elegido.
Quería cabalgar para ti, Silvanus y hasta traje a Firefly conmigo.
−Me pregunto quién lo dispuso −dijo Lord Manville, dejando
escapar una de sus cínicas sonrisas.
"Hay algo detrás de todo esto", se dijo Cándida.
Se sintió parte de una comedia, de algo planeado de antemano.
¿Quién era Lais, que trataba tan familiarmente a Lord Manville, y que
parecía disfrutar de un sitio especial a su lado? ¿Y por qué Sir Tresham
Foxleigh se portaba de un modo que, aun para alguien tan ignorante y
poco informada como ella, resultaba a la vez agresivo y poco cortés?
Lord Manville había dicho que le desagradaba Sir
Tresham,pero,según parecía, Sir Tresham abrigaba una hostilidad aún
mayor hacia él. Quedó desconcertada, pero en aquel momento sintió la
confortadora mano de Adrián que apretaba la suya bajo la mesa.
−No te preocupes −susurró él−. Son viejos enemigos.
Cándida hubiera deseado preguntar tantas cosas, pero era
imposible. Charlando y riéndose, las damas se levantaron de la mesa y
escuchó que Lais le decía a Lord Manville:
−Iremos a cambiarnos. Foxy lo ha preparado todo, y estamos
seguros de que desearás que nos quedemos a cenar. Podemos bailar y
jugar después. Sería divertido, ¿no?
−¿Tengo alguna opción? −preguntó Lord Manville.
Lais, los rojos labios invitadores, se inclinó para susurrarle algo al
oído. De pronto, Cándida sintió como si todo el lugar se hubiera sumido
en la oscuridad y estuviera sola.
Siguió al bullicioso tropel de las "Bellas Entrenadoras Ecuestres"
cuando salían del comedor, atravesaban el pasillo de mármol y
comenzaban a subir por la escalera principal. Entonces, cuando una de
las mujeres le habló, sintió el impulso de escapar y, sujetándose la falda
de su vestido, subió presurosa el resto de los escalones hacia su
habitación.
No tenía idea de qué o por qué se escapaba. Sólo sabía que todo
había cambiado: se había disipado su felicidad y aquella sensación de
estar casi como en su hogar en Manville Park. Estaba sola, del todo sola
en un lugar extraño, con gente extraña que no comprendía. ¿Qué era lo
que marchaba mal? No pudo encontrar una explicación; sólo supo que
se sentía desesperadamente infeliz.
Alguien tocó a la puerta. Cándida se puso rígida.
−¿Quién es?
−Soy yo, señorita −respondió la doncella.
−Entra −djo Cándida.
La chica entró al cuarto y cerró la puerta tras ella.
−Tengo entendido, señorita, que va a cambiarse a ropa de montar.
−No, no voy a montar −replicó Cándida, pero recordó la apuesta.
¿Cómo podía defraudar a Lord Manville, cómo rehusarse a montar a
Pegaso? Porque si se negaba, ¿no le haría perder quinientas guineas a
favor de ese odioso Sir Tresham Foxleigh?
−Dame mi traje de montar −dijo rápidamente.
Debía seguir adelante, era la única alternativa. Al menos Pegaso les
demostraría a todos que sus caballos eran inferiores a él.
Trataría de no pensar en Lais, en su adorable rostro y en sus
rasgados ojos; trataría de no pensar en la relación que ella tenía con
Lord Manville, cualquiera que ésta fuera; trataría de no pensar en Sir
Tresham Foxleigh con su horrible, insinuante sonrisa. Pensaría sólo en
Pegaso, que era un rey entre los caballos.
Sólo cuando estuvo sentada en la silla, sobre Pegaso, y se dirigía
con los otros hacia la Escuela de Equitación, Cándida se dio cuenta de
que llevaba puesto un traje que usaba por primera vez.
Era azul y destacaba su blanca piel y su cabello como llamas de
fuego. Completaba su atuendo un pequeño sombrero de terciopelo,
adornado con una pluma de avestruz del mismo color curvada bajo su
barbilla.
Sabía que se veía elegante y, mujer al fin, se alegraba de no tener
que avergonzarse de su apariencia entre los coloridos y costosos trajes
de montar de las otras mujeres. Pero entonces vio a Lais, y se sintió
menos satisfecha consigo misma.
Lais llevaba un traje escarlata con flecos dorados y un alto
sombrero de copa con un velo también rojo en la orilla. Se veía no sólo
increíblemente hermosa, sino en extremo seductora. Montaba a Firefly
junto a Lord Manville y sólo Cándida se percató del ligero movimiento
bajo su falda, lo que significaba que aun a galope corto usaba la espuela
con Firefly.
" ¡La odio!" murmuró Cándida para sí. " ¡La odio por maltratar a ese
caballo!" Pero sabía que tenía otras razones para odiarla.
Sir Tresham Foxleigh parecía haber planeado toda la competencia
hasta el último detalle. Cada dama cabalgaría por turnos, y los
caballeros podían apostar uno contra otro o contra él.
−Estoy preparado para dar la batalla −dijo grandilocuente.
Al final se efectuaría una competencia entre la amazona de su
preferencia y la amazona de Lord Manville. Como ya lo había dispuesto
todo, no hubo protestas ni discusiones.
El caballo de Dora trataba de pararse en dos patas, de modo que
ella insistió en saltar primero las vallas, y Cándida observó que no sólo
usába la fusta con innecesaria crueldad, sino que al mismo tiempo le
clavaba el tacón de su zapato, con aquella larga, afilada espuela. Pudo
distinguirla cuando Dora subía los escalones del apeadero y la mera
vista de aquel puntiagudo instrumento de tortura la horrorizó.
El Duque de Dorset apoyaba a Dora contra Phyllis, quien montaría
después. Cobró doscientas guineas y el patrocinador de Phyllis encogió
los hombros de buen humor y pagó sin replicar.
De igual modo, se apostaron fuertes sumas por Fanny, por Mary
Anne, por Laurette y Nelly y al fin, antes de lo que Cándida esperaba
llegó el momento en que Lais, después de cuchichear aparte con Lord
Manville, llevó a Firefly al punto de partida.
Había diez cercas, todas bastante altas, y después el obstáculo de
agua que consistía en una valla impenetrable con una fosa bastante
ancha en el otro extremo. El caballo, al ignorar que ésta existía, se veía
obligado a saltar en el aire a fin de evitar caer.
Nelly falló una vez, por lo que castigó a su caballo severamente y lo
forzó a saltar de nuevo. Pero el caballo calculó mal la distancia y sus
piernas traseras se salpicaron de agua mojando a la vez a su amazona.
El patrocinador de Nelly perdió doscientas cincuenta guineas y Nelly
se mostró hosca y desagradable al montar de vuelta, castigando
duramente a su caballo, por su obstinación, con su afilada espuela.
Lais se veía confiada y no había duda de que se trataba de una
excelente amazona. Firefly era también muy buen caballo. Su ritmo era
perfecto; no fallaba al saltar limpiamente cada valla y el foso con agua.
Entonces, cuando Lais finalizó, en lugar de desmontar, llevó a
Firefly hacia el centro de la escuela, haciéndolo trotar despacio,
marchando con una precisión y una gracia que arrancó exclamaciones
de admiración entre los espectadores.
−Ese caballo es invencible −declaró Sir Tresham en voz alta−, y
también su amazona. ¿No estás de acuerdo, Manville?
−La competencia no ha terminado −repuso Lord Manville con
frialdad.
Estallaron de nuevo los aplausos cuando Lais regresó de las
barreras para unirse a ellos.
−¡Bravo!
−¡Muy bien hecho!
−¿Estás satisfecho de mí? −preguntó Lais, pero no miraba a Sir t
Tresham sino a Lord Manville.
El desvió la vista.
−Ahora, Cándida −dijo−, veamos lo que Pegaso es capaz de hacer.
Le pedía a Pegaso, no a ella, que realizara una hazaña, lo que
facilitaba las cosas. Cándida no temía ya que la vieran montar, ni se
sentía cohibida ante aquellas extrañas mujeres que la observaban, ni
aun de Sir Tresham Foxleigh.
−Calma, muchacho −le dijo suavemente a Pegaso−. No te
apresures.
No había necesidad de decirle a Pegaso lo que se esperaba de él.
Libró cada valla con un pie de ventaja, menospreciando la fosa de agua.
Saltó una, dos veces más, y entonces Cándida lo condujo al centro de la
escuela, como había hecho Lais. Lo hizo trotar gallardamente,
levantando las patas en alto, sólo para demostrar que lo que Firefly era
capaz de hacer, Pegaso lo hacía mejor.
Hizo que realizara todas las evoluciones con que asombró al mayor
Hooper en Potters Bar y una media docena más. Se arrodilló en las
patas delanteras, se sentó, valsó, caminó, y todo lo hacía, al parecer,
sin que ella Usara las riendas o la espuela, disfrutando obviamente cada
momento, con la gracia y la pericia de un animal que había amaestrado
no con crueldad, sino con amor.
Cuando al final se inclinó para saludar, la erguida cabeza a la
izquierda y al frente, todos estallaron en espontáneas exclamaciones
ante la brillantez de su ejecución.
Cándida hizo que su caballo trotara lentamente hacia la
concurrencia. Sólo tenía ojos para una persona y al observar el contento
y la admirada opresión de Lord Manville, comprendió que había logrado
con creces cuanto esperó de ella.
−¡Muy bien hecho!
Su voz se elevó suavemente por encima de los gritos de los demás
que rodeaban ahora a Cándida y le hacían preguntas,exclamando con
deleite:
−¡Qué maravilloso caballo!
−¿De dónde vino?
−¿Cómo le enseñaste tantas cosas?
−¿Puedes explicarnos cómo hacerlo?
De pronto, antes de que pudiera responder, la aguda voz de Lais se
escuchó sobre las otras.
−Voy a montarlo; les enseñaré lo que hará para mí.
Sin esperar respuesta, Lais se desmontó de Firefly y un palafrenero
se apresuró a sujetar al caballo. Se acercó a Cándida, abriéndose paso a
empujones para llegar junto a Pegaso.
−Lo montaré −repitió−. Desmóntate y te enseñaré unos cuantos
trucos nuevos.
−No −respondió Cándida con voz suave.
−No puedes negarte −protestó Lais−. No es tu caballo.
Se volvió hacia Lord Manville.
−Siempre me has dicho, Silvanus, que podía disponer de cualquier
caballo de tu caballeriza. Bien, ahora, debes cumplir tu promesa.
Déjame montar éste y verás algo que vale la pena.
−No −dijo Cándida de nuevo y sus manos apretaron las riendas.
Pegaso comprendió que algo andaba mal y se inquietó un poco,
haciendo apartarse a los espectadores. Pero Lais no cejaba en su
empeño.
−Bájate −dijo furiosa−, no hay quien pueda impedirme montar uno
de los caballos de su señoría, ni tú ni nadie. Te creerás una domadora
de caballos, pero no tienes experiencia. Este caballo trabajará mejor
para mí, así que dámelo.
Observó el desafío reflejado en el rostro de Cándida y con un gesto
inconsciente levantó el látigo. No hubo forma de saber si se proponía
pegarle a Cándida o a Pegaso, porque, con una ligera exclamación de
protesta, Cándida se puso en movimiento. Guió a Pegaso hacia
adelante, obligando a Lais a apartarse y entonces, antes de que nadie
pudiera decir nada o hacer el menor movimiento, emprendió la huida,
saltando una valla de barras y cabalgando locamente por los prados.
Urgió a Pegaso a un raudo galope, y había ya casi desaparecido entre
los árboles antes de que nadie se diera cuenta de lo sucedido.
Creyó que alguien la llamaba y le pareció escuchar la voz de Lord
Manville, pero sólo tenía un deseo, un pensamiento, y era salvar a
Pegaso, evitar que fuera atacado por la espuela de Lais, la mujer que
odiaba con todas las fuerzas de su alma.
Capítulo 8
CANDIDA había ya galopado cerca de un kilómetro, cuando escuchó
una voz a sus espaldas que la llamaba. Volvió de nuevo la cabeza y vio
acortarse la distancia entre ella y Lord Manville, pero aún los separaba
un buen trecho.
Sin embargo, podía escucharlo, y aunque trató de no prestarle
atención, él persistía en sus gritos:
−Detente… Cándida… es peligroso… ¡te matarás… y matarás a
Pegaso!
Fueron las dos últimas palabras las que la pusieron alerta y como
no se atrevió a desatender el aviso tiró de las riendas. Era difícil parar a
Pegaso, pero al fin logró detenerlo por completo y se volvió desafiante y
aprensiva, hacia Lord Manville. El se acercó, Trueno ya no iba al galope
sino a un moderado trote y pronto estuvo a su lado.
−Hay hoyos de grava adelante −le advirtió−. No es fácil verlos,
pero, si cayeras en alguno no habría esperanza para ninguno de ustedes
dos.
Hablaba con voz calmada, pero cuando la miró a la cara, Cándida
replicó con calor:
−¡Preferiría que muriéramos ambos antes de que Pegaso fuera
montado por esa arpía! Ella es cruel, cruel, ¿me oye? ¡Se ensaña en
usar la espuela, no sólo para controlar al caballo sino porque le
proporciona infinito placer!
−Escucha Cándida… −comenzó a decir Lord Manville, pero ella no lo
dejó terminar. Sus ojos relampagueaban y todo su cuerpo temblaba de
ira.
−¡Pude ver a Firefly cuando ella lo devolvió repetidas veces a los
establos, con el flanco izquierdo destrozado por la espuela! Ayudé a
ponerle unos emplastos y odié a la amazona que trataba a ese caballo
de una manera tan brutal.
−Comprendo… −dijo Lord Manville de nuevo, pero sus palabras se
apagaron una vez más cuando Cándida prosiguió:
−Tal vez a usted le divierta −y a los caballeros como usted−,
aplaudir a las mujeres que cabalgan con tanta eficiencia y que se
exhiben tan ostentosamente en el parque o en la Escuela de Equitación.
¿Pero ha pensado alguna vez en el sufrimiento que causan esas
entrenadoras de caballos al usar la espuela para castigar a un animal
que sólo las obedece porque les tiene miedo? Y aunque lleguen a
obedecerlas en todo, continúan espoleandolos sin motivo. ¡Es cruel, es
cruel, le repito! ¡No tomaré parte: en ello!
Cándida se detuvo un momento y añadió con voz lenta: y
quebrantada:
−No me atrevo siquiera a imaginar que Pegaso pudiera ser tratado
así.
Su ira se apagaba y se sentía próxima a llorar. Dejó caer la cal>eza
hacia adelante y su cabello, suelto el chignon, se desparramó en una
gran cascada dorada sobre sus hombros.
−Te juro −le dijo calmadamente Lord Manville− que Lais jamás
montará a Pegaso.
Cándida levantó la cara.
−¿Y ninguna mujer como ella? −preguntó.
−Ninguna mujer como ella −repitió él.
Una expresión de alivio asomó al rostro de Cándida y, ahora que la
tensión había desaparecido, pareció estar a punto de desmayarse sobre
la silla.
−Hace mucho calor −dijo Lord Manville−. Demos un descamso a los
caballos y sentémonos a la sombra.
Señaló, a cerca de cincuenta metros a la derecha, un pequeño y
plateado bosque de abedules. El verde tierno de las hojas destacaba
vivido al sol, cuya luz se insinuaba entre las riberas de prímulas y
violetas que florecían abajo.
Sin decir palabra, Cándida se dirigió al lugar que Lord Manville
indica. Al llegar al bosque se deslizó de la silla, sujetó las riendas sobre
el p orno d el arzón, le dio unas palmaditas a Pegaso y se adentró en la
sombra de los árboles. Lord Manville, que se había desmontado
también, se preguntó si debía dejar libre a Trueno.
Corría el riesgo de no poder atraparlo de nuevo. Pero contó con que
los dos caballos permanecieran juntos y, después de anudar las riendas
parra que no se enredaran entre los pies del caballo, siguió a Cándida.
El bosque crecía en declive, y había un banco de tierra bajo los
árboles, del alto preciso para sentarse. Asomaban violetas lila y blancas
entre las redondas hojas y Cándida se sentó con cuidado, como» si
temiera lastimarlas.
Como tenía calor, se quitó la chaqueta del traje de montar y la dejó
caer en la tierra a sus pies.
Llevaba puesta una blusa blanca de lino, incrustada de encaje, y
levantó instintivamente las manos al pelo. Había perdido su sombrero y
al hacer aquel movimiento se desprendieron las últimas horquillas de su
chignon y le resbaló el cabello sobre los hombros, hasta más abajo de la
cintura.
Trató nerviosamente de recogérselo, pero Lord Manville, que estaba
a su lado, le sujetó las manos.
−No lo hagas −le dijo con voz intensa−. ¡No toques tu cabello! Si
sólo tuvieras una idea de cómo deseaba verlo así.
Ella lo miró sorprendida, y el roce de sus dedos la h izo
estremecerse de un modo indecible.
−Tengo que disculparme −comenzó a decir, y su voz ya no
denotaba ira, mostrando en cambio una ansiosa humildad.
−No; hiciste lo correcto −repuso él−. Soy yo quien debe
disculparse por ser tan descuidado.
−Entonces, ¿comprende que tengo razón de preocuparme por
Pegaso? −preguntó Cándida.
−Desde luego que sí −respondió él−. No desearía que Trueno o
cualquiera de mis caballos fuera tratado así. Siempre creí que la espuela
era imprescindible en la silla lateral, pero tú me has convencido de que
puede ser innecesaria.
El rostro de ella se iluminó con una sonrisa y notó entonces que él
le sujetaba las manos y que se encontraba muy cerca. Agitó sus dedos
entre los de él.
−Debo arreglarme un poco −murmuró.
−¿Por qué? ¿Tienes idea de lo adorable que luces?
Algo en su voz hizo que le diera un vuelco el corazón y le fue
imposible moverse.
−¡Cándida! −murmuró Lord Manville con voz ronca−. Cándida,
¿qué nos ha sucedido?
Ella no pudo responder y él dijo después de un momento:
−¿No quieres mirarme? No creo que me tengas miedo.
−No… en realidad no −musitó ella y se esforzó en volver la cabeza
y mirarlo a los ojos.
El rostro de él estaba muy próximo y acercándose aún más le puso
un brazo sobre los hombros. La sintió temblar y, súbitamente, sus bocas
se unieron. Jamás imaginó que los labios de una mujer pudieran ser tan
suaves, tan dulces, tan rendidamente amorosos, hasta que, con un
pequeño grito, ella apartó la cabeza.
−¿Por qué te apartas de mí? −preguntó él y se veía conmovido−.
¿Es que todavía estás molesta?
−No −susurró ella−, no es… eso.
−¿Entonces qué? −preguntó él−. No puede ser que aún me tengas
miedo.
Ella sacudió la cabeza y murmuró:
−No de… ti, pero… de mí misma… creo.
−Pero, ¿por qué, cariño? −preguntó él−. No comprendo.
−Me… has hecho sentir… extraña −tartamudeó−. No puedo
explicarlo… es sólo que cuando estoy… cerca de ti… como ahora, es
como si no pudiera… respirar, y sin embargo… es verdaderamente...
maravilloso.
−¡Oh, mi amor!
Tomó su mano y la cubrió de besos.
−Oírte hablar así me conmueve más de lo que puedo expresar. ¿No
comprendes, querida mía, que estaba escrito que esto sucediera? Creo
que lo supe desde que te vi en el apeadero, con tu vestido rosado; te
veías tan pequeña, tan absurdamente joven.
−Estaba asustada −dijo Cándida.
−Sé que lo estabas −repuso él−. Tus ojos son muy expresivos,
Cándida, y cuando te dije que te necesitaba para que distrajeras a
Adrián te mostraste aliviada. No puedes imaginar cuánto me ha
preocupado eso. Dime ¿por qué?
−Tú eres tan… ilustre, tan… importante −replicó Cándida−. Tuve
miedo de… fallarte.
−Querida mía −dijo él y una sonrisa asomó a sus labios−. ¿Puede
haber alguien más arrebatadora, más cautivadora que tú? Cándida,
seremos tan felices juntos; deseo mostrarte tantas cosas, hay tanto que
quiero que aprendas. ¿Cuándo supiste que me amabas? Dímelo; ¡tengo
que saberlo!
Tenía él una personalidad tan fuerte, tan viril, que resultaba
irresistible.
−No me di cuenta hasta… este momento −replicó Cándida−, es
sólo que siempre… deseaba estar… contigo. Una habitación parecía...
vacía cuando tú no estabas… allí, y la casa... muy solitaria.
Lord Manville sonrió con inmensa felicidad. Entonces, atrayéndola
hacia él, le levantó la barbilla con la otra mano y le hizo volver la cara.
Esta vez, ella no se apartó. El suave beso que le dio se hizo más
intenso, más posesivo, pero no tuvo miedo.
Algo despertó en su interior, una llama que ardía en todo su cuerpo
y que sólo la hacía tener conciencia de los labios de él, de su cercanía,
de aquella felicidad, más luminosa que la luz del sol.
Le pareció que los pájaros entonaban una bella, gloriosa melodía
que los transportaba al cielo y tembló, no de miedo sino de éxtasis
porque aquel prodigio era casi imposible de resistir.
No supo cuánto tiempo permanecieron allí sentados juntos, pero
cuando sus cabezas se apartaron, Cándida le dijo:
−Debes… regresar… se estarán preguntando qué... te ha sucedido.
−¿Vendrás conmigo? −preguntó él, y a ella le pareció que jamás
había visto a ningún hombre tan feliz.
−Desde luego que sí… si me quieres.
−¡Sí te quiero! −dijo él en voz baja y, tomando sus manos con las
palmas hacia arriba se las cubrió una tras otra de besos−. Ven, querida,
debemos ser valientes y enfrentar las cosas. ¿Qué nos importa lo que
digan?
−¿Se quedarán a cenar? −preguntó Cándida en un susurro.
−Me temo que sí −respondió−. No puedo rehusarme a brindarles
mi hospitalidad; fue lo convenido. Pero después se irán y estaremos
solos, como antes, pero ésta vez será diferente.
−Muy… diferente −añadió Cándida suavemente.
Buscó entre las violetas y encontró suficientes horquillas para
arreglarse el cabello. Lord Manville la ayudó a ponerse la chaqueta,
besándola al hacerlo y de nuevo la volvió hacia él para buscar su boca.
−Este es nuestro bosque −le dijo−. No sabía que tenía un lugar
encantado en mi propiedad. ¿Es real, o tú eres una bruja, Cándida, que
quiere hacerme creer que éste es el bosque más mágico y maravilloso
del mundo entero?
Cándida miró de nuevo a la ladera donde se sentaron y a los rayos
del sol que penetraban a través de los árboles, al intenso azul de las
partes sombreadas a las que no llegaba el sol, a las doradas flores de
primavera y al blanco y morado de las violetas.
−Nuestro bosque encantado −dijo suavemente−, sólo nuestro …
Volvió a levantar la cara hacia él.
−Cándida −dijo él−. Me abruma tu belleza, tu dulzura y el sabor de
tus labios. Soy como un hombre que ha probado el néctar de los dioses
y ya nunca puede volver a ser normal.
−Me siento así… también −musitó Cándida, y tomados de la mano,
salieron del bosque para buscar a los caballos.
Pegaso acudió en seguida cuando Cándida lo llamó y aunque
Trueno hizo caso omiso de la orden, al menos se quedó quieto hasta que
Lord Manville lo alcanzó. Cabalgaron después, juntos, lentamente. Era
casi como si no soportaran regresar al mundo y trataran de eternizar
cada minuto.
Al fin Manville Park apareció ante su vista, y al ver a los
palafreneros que esperaban afuera ante la puerta principal, Cándida
dijo:
−Me voy a mi habitación.
−Baja temprano para la cena −le suplicó Lord Manville−. Quiero
hablar contigo unas palabras antes de reunimos con los demás.
−Trataré −le prometió.
Pero cuando llegó a su alcoba descubrió que era más tarde de lo
que pensó. Después de haber tomado su baño y de que su doncella le
arregló el cabello, comprendió que tendría poco tiempo para estar a
solas con Lord Manville.
Aunque la consumía la impaciencia de verlo de nuevo, quería lucir
lo mejor posible.
Sacó del armario el traje que más le gustaba de cuantos le compró
la señora Clinton. Era blanco, y su falda se adornaba con pliegues de
suave chifón, recogidos en diminutos ramos de campanillas.
A Cándida le pareció que su vestido no podía ser más apropiado:
las flores, símbolo de la primavera, le recordarían a Lord Manville, al
mirarlo, el encantado bosque. En su escote, un ramo adicional de
campanillas, se escondía entre sus senos, recogiendo la suave capa de
chifón que le velaba parcialmente los hombros.
−Se ve muy hermosa señorita −exclamó su doncella cuando
terminó de vestirla−, ¡casi como una novia!
Cándida sonrió al mirarse en el espejo. Pronto lo sabrían todos,
pensó.
−Gracias −repuso suavemente.
−Es usted la joven más hermosa que jamás estuvo aquí −prosiguió
la doncella−, y tampoco es frecuente que alguien sea tan agradable y
bondadosa con nosotras como usted.
−Manville Park es un Sitio muy hermoso −dijo Cándida−. Nadie ni
Hada debe estropear ese encanto.
Pensaba en Lais al decir esto. Esta noche, pensaba, era la última
vez que tendría que ver a esa cruel, horrible mujer, y se hubiera sentido
cohibida de bajar y enfrentarla de no haber sabido que Lord Manville
estaba allí y que ambos se amaban.
Casi no podía creer lo sucedido aquella tarde. El la había estrechado
entre sus brazos y la besó. Solía preguntarse qué sentiría si un hombre
la besaba y ahora lo sabía. Recordaba cómo los labios de él se posaron
sobre los suyos, tiernos primero, exigentes y apasionados después.
Fue como si él apresara el corazón que le temblaba en los labios y
lo guardara para sí. Y eso, pensó, fue exactamente lo que hizo, porque
ella le entregó su alma irrevocablemente. Le pertenecía ahora a él y,
como toda ella había pasado a ser parte de él, se pertenecían,y eran
uno solo para siempre.
Comprendía ahora lo que su madre debió sentir y por qué no le
importó nada salvo casarse con su padre y estar juntos. Así se amaron
ellos y Cándida comprendió que, si tuviera que tomar la misma decisión,
ella también dejaría su hogar, dejaría atrás todo cuanto le era familiar, y
se iría con Lord Manville, aunque él no tuviera un penique, con las
manos vacías, a donde quisiera conducirla.
¿Qué significaban el dinero y la posición social comparados con el
éxtasis que la hizo temblar cuando él la tocó, comparados con aquella
mirada y aquel tono de voz que estremeció su corazón?
−¡Lo amo! ¡Lo amo! −musitó para sí y observó en el espejo que su
rostro se transfiguraba.
Había desaparecido la mirada de ansiedad e incertidumbre
aposentada desde la muerte de su padre. En vez de ello, entreabiertos
los labios, los ojos brillantes, parecía toda ella haber vuelto súbitamente
a la vida. Le costó trabajo reconocerse, y comprendió lo que el amor
podía hacer por una mujer.
−Bien, señorita, ya está lista −djo la doncella, cerrando el último
broche del ajustado traje.
−Gracias −dijo Cándida.
−Un minuto señorita. Creo que debe llevar dos ramitos de
campanillas en el cabello.
−Así es, en efecto −replicó Cándida−. Lo había olvidado.
−Acabo de encontrarlos −señaló la doncella−. Permítame
colocárselos a cada lado del chignon; se le verán muy bien.
−Sí, por favor −convino Cándida−, pero apúrate, se está haciendo
tarde.
Unos minutos después salió presurosa de la habitación y observó
desalentada que ya casi era hora de cenar y que no le sería fácil
encontrar solo a Lord Manville.
Tuvo suerte, sin embargo. Al entrar en el salón, donde supuso que
debían reunirse antes de cenar, lo encontró esperándola, luciendo
increíblemente apuesto en sus ropas formales y su camisa blanca, cuyo
frente se adornaba con dos enormes botones de perlas negras
incrustados de diamantes.
Se detuvo un momento en el umbral y después corrió hacia él. Y él
pensó, al verla aproximarse, que jamás había visto un rostro de mujer
más cálido, más adorable y vivaz. La tomó entre sus brazos.
−Oh, querida mía −le dijo−, creía que jamás vendrías. Cada
momento me pareció una eternidad mientras te esperaba.
−Me apresuré −explicó Cándida−, pero quería lucir lo mejor posible
para ti.
−Te ves muy hermosa −le contestó él, clavando los ojos en sus
labios−. Tan hermosa que quiero besarte.
−No, no −dijo ella con modestia−, Ten cuidado; alguien puede
llegar.
−¿Te preocupa lo que puedan pensar? −le dijo él risueño.
−No, no es eso −se aprestó a decir−, es sólo que no quisiera que
nadie lo supiera… por el momento.
El le sonrió como sonreiría a una niña.
−Será nuestro secreto −le prometió.
−Sólo hasta que se hayan marchado todos −djo Cándida−. No
soportaría oír a esa gente… comentar y reírse acerca de… nuestro amor.
−Comprendo −dijo él.
−Y otra cosa que se me ocurrió −prosiguió Cándida−, por favor, no
me juzgues estúpida pero, ¿podríamos… podríamos casarnos con mucha
sencillez, en una iglesia pequeña sin una multitud… sin que la gente…
nos estuviera observando?
Apenas pronunció esas palabras lo observó ponerse rígido y supo
instintivamente que había dicho algo que no debía. Lo miró a los ojos y
lo que vio en ellos la hizo sentir como si una mano helada le estrujara el
corazón.
−Oh, ¡aquí estás Silvanus! −gritó una voz desde la puerta−.
¿Dónde te escondías? Te proclamo el peor anfitrión de Inglaterra.
Lais se acercaba presurosa, seguida por varias de sus amigas. Era
demasiado lista para hacer una escena, pero fue evidente que miró a
Cándida con odio, aunque sus labios sonreían y su voz no dejaba
traslucir su rencor.
Cándida no se dio cuenta de nada. Se había apartado de Lord
Manville como si él la hubiera golpeado, y se quedó confusa y
desorientada, sin acertar a escuchar ni el bullicio de las voces ni los
cumplidos que le dedicaban los caballeros que llegaban.
Sólo se percató de la nube negra que pareció descender sobre ella,
y de la sensación de asfixia que la invadía, para las que no podía
encontrar ninguna explicación.
Adrián se le acercó y le habló con entusiasmo, contándole cómo
había empleado la tarde en completa soledad y qué versos compuso. Se
esforzó por escucharlo, pareciéndole que sólo él hablaba inglés y los
demás una lengua extraña que no comprendía.
−Habíame de tus versps −se escuchó a sí misma decir y su voz
sonaba, extraña, como la de una persona perdida en la niebla.
Afortunadamente Adrián se sentó a su lado en la mesa.
−¿Te sientes mal? −le preguntó−. Se te ve ausente y no has
comido nada.
−No tengo hambre −respondió Cándida−. Sigúeme hablando de tu
poema.
−Se me ocurrió de pronto −digo Adrián−, y sentí el impulso de
trasladarlo al papel. Es por eso que me escabullí después del almuerzo.
Lo pasaste bien, ¿no?
−Sí, lo pasé bien −dijo Cándida.
¿Fue verdad lo que sucedió en el bosque encantado o lo soñó? ¿Qué
estaba sucediendo? Deseaba llorar, suplicarle a Lord Manville que
llegara a rescatarla de la oscura nube que parecía apartarlo de su vista.
Sin embargo, pudo verlo sentado al extremo de la mesa, teniendo a
cada lado a una hermosa mujer, riendo, charlando, mientras sus voces
crecían en intensidad.
La concurrencia se volvía cada vez más bulliciosa. No comprendía
que los hombres bebían mucho, que las mujeres se mostraban cada vez
más rendidas en medio de las risas, que las bromas subían de tono y se
volvían obscenas. No escuchaba la mayor parte de lo que hablaban y
cuando lo escuchaba no lo comprendía.
Adrián seguía hablándole, como un salvavidas arrojado cuando se
ahogaba. Podía aferrarse a lo que él decía, tratar de comprenderlo,
tratar de encontrar una respuesta.
Debió haberse comportado con razonable sensatez y, cuando se
levantaron de la mesa, se las arregló para decir:
−¿Crees que ya pueda retirarme?
−Todavía no −le aconsejó él−. Molestaría a mi tutor que te fueras
demasiado temprano. Espera y te diré cuándo.
−Hazlo, por favor −suplicó Cándida.
Pensó que las damas se marcharían solas, como de costumbre,
pero escuchó decir a Lais:
−No van a seguir aquí emborrachándose. La orquesta comienza a
tocar, puedo escucharla. Podemos ganar dinero en las mesas de juego.
Ven, Silvanus, no te dejaremos aquí con tu oporto, tráelo contigo.
¡Espero que haya suficiente champán para nosotras, pobres, frágiles
mujeres! Tengo el presentimiento de que vamos a necesitarlo.
Los hombres rieron y siguieron a las damas al salón. Mientras
cenaban, parte de la alfombra había sido retirada y una orquesta de seis
músicos tocaba una de las últimas y más fogosas polkas.
−¿Quieres bailar? −escuchó Cándida decir a Adrián a su lado.
No pudo evitar mirar a Lord Manville, pero Lais le apoyaba una
mano en el hombro y la mano de él la rodeaba por la cintura.
−No −murmuró.
−Entonces, sentémonos aquí tranquilamente en el sofá −sugirió
Adrián−. No tengo dinero para hacer apuestas y me desagradan estos
ruidosos bailes con tanto brinco.
−También a mí −repuso Cándida, sintiendo una súbita repulsión
por las oscilantes crinolinas, los encendidos rostros y los escandalosos
gritos de los que se disponían a bailar.
Parecía que Sir Tresham Foxleigh trataba de eludirla. No hizo el
menor esfuerzo por hablarle antes de la cena y notó cuan
deliberadamente caminó hacia el otro extremo de la mesa cuando
entraron al comedor, como si no deseara siquiera sentarse cerca.
Se alegró, porque no hubiera sido capaz de soportar la repulsión
que le inspiraba si él hubiera buscado su compañía.
Se sentó un rato en el sofá junto a Adrián, notando que, después
de la primera pieza, Lord Manville se había dirigido de la pista de baile
hacia una de las mesas de apuestas, donde algunos de sus huéspedes
desparramaban montones de doradas guineas como si se tratara de
medios peniques.
−Creo que puedo irme ahora −sugirió Cándida.
−Lo disgustarías −le advirtió Adrián.
−Es muy tarde ya −dijo ella desesperanzada−; la cena duró horas.
−Lo sé; siempre sucede en estas ocasiones −replicó Adrián−.
Todos quieren comer y beber hasta la saciedad. Debo decir que ese
espectáculo jamás me ha divertido.
−¿Te das cuenta de que casi es la una? −preguntó Cándida
mirando al reloj sobre la chimenea−. ¿Cuánto suelen durar estas
fiestas?
−Hasta las tres o cuatro de la mañana, me imagino −dflo Adrián
mohíno.
−¡No puedo soportarlo! ¡No puedo! −exclamó Cándida.
Al decir esto observó que Lais dejaba la pista donde había estado
bailando valses con Sir Tresham Foxleigh y atravesaba el salón
dirigiéndose a Lord Manville.
Sé paró de puntillas para susurrarle al oído, y trató de llevarlo hacia
una de las ventanas francesas que conducían al jardín. El no parecía
deseoso de acompañarla, pero ella le tiraba del brazo, persuadiéndolo.
Cándida se puso de pie.
−¡Me voy a la cama! −sabía que había llegado al límite de su
resistencia.
−Haré lo mismo en un minuto −dflo Adrián−. No sería aconsejable
que nos retiráramos juntos. Sabes cómo es esta gente.
Cándida no entendió lo que quiso decirle, y no le importó. Sólo
deseaba una cosa, y era huir, estar sola. Salía de la puerta del salón
cuando escuchó una odiada voz a su lado.
−Señorita Cándida, ¿puedo implorar su atención?
−No −respondió cortante, sintiendo que tener que hablar con Sir
Tresham en aquel momento sería el tiro de gracia en aquella noche
miserable.
−Por favor −suplicó él−. Tengo que pedirle un favor. Acaba de
decirme mi cochero que rno de mis caballos tiene un fuerte dolor. No
sabe si pe trata de una pata quebrada, o algo por el estilo. ¿Sería
mucho pedir que le echara un vistazo?
−No, no… no puedo −respondió Cándida, sin saber siquiera lo que
decía.
−Eso es impropio de usted, señorita Cándida −protestó Sir
Tresham−. Como he dicho, el caballo sufre, y aunque el hombre tiene
experiencia no sabe qué hacer. No quiero molestar a su señoría
pidiéndole un caballo de su establo si puedo evitarlo. Sin embargo, sería
cruel obligar al mío a regresar a Las Torres de no encontrarse en
condiciones de viajar.
−No, eso no estaría… bien −convino Cándida.
−Entonces, ayúdeme, por favor −rogó Sir Tresham−. No le llevatiá
ni un minuto. El carruaje está afuera, muy cerca, ya que tenía intención,
es de marcharme temprano.
−¿Afuera? −repitió Cándida tontamente, sin acertar a entender «de
qué se trataba, o de concentrarse, deseando sólo escapar.
−El caballo de que le hablo está en el patio −le dflo Sir Tresham.
La tomaba del brazo, conduciéndola por el piso de mármol hacia la
puerta principal.
−Sé que usted no permitiría que un animal sufriera −prosiguió−,
sobre todo si es fácil evitarlo. Dígame que vendrá a verlo; le aseguro
que es uno de los mejores de mi caballeriza.
−Muy bien, iré −consintió Cándida.
Sólo le llevaría unos segundos, pensó, y se preguntó qué podría
ocurrirle a un caballo que su propio cochero no pudiera diagnosticar.
El carruaje estaba situado afuera, junto a la puerta principal. Era
una carroza de dos caballos, con el cochero, y el lacayo en el pescante.
Cándida se dirigió al caballo más cercano, pero Sir Tresham la corrigió.
−Es el caballo del lado de afuera −dijo.
Cándida, sujetándose el vestido con las dos manos, dio vuelta a la
carroza, apartándose de la entrada de la casa. El lacayo se había bajado
del pescante y abría la puerta del carruaje, aparentemente en espera de
que su amo se marchara.
Cándida iba a seguir de largo, pero Sir Tresham la tomó de pronto
en sus brazos y la arrojó hacia dentro.
Dio un grito de sorpresa y de horror, pero apenas cayó sobre el
acojinado asiento, una mano se cerró sobre su boca, impidiéndole gritar
de nuevo. Mientras luchaba inútilmente, escuchó el golpe de la puerta al
cerrarse y sintió que el carruaje partía.
Se alejaban, y aunque ella luchó con todas sus fuerzas, pasaron
varios minutos antes de que Sir Tresham retirara la mano de su boca.
−¿Qué es lo que hace? ¡Cómo se atreve! −trató de decir y lo
escuchó reírse.
−Aprenderás, mi hermosa pajarita −dijo−, que yo siempre consigo
lo que deseo. Te deseé a ti, querida, desde el primer momento en que
te vi, y por Dios, ¡ya te tengo!
−Usted está loco −exclamó Cándida y se inclinó para golpear la
puerta−. ¡Deténgase, deténgase! ¡Auxilio!
El se rió de nuevo.
−Mis sirvientes no te harán caso. En realidad no pueden imaginar
que ninguna mujer pueda dejar de estar encantada en mi compañía.
−¿Adonde me lleva? −preguntó Cándida−. ¡Debe estar loco para
comportarse así! No quiero nada de usted, ya lo sabe.
−No puedes elegir, querida −replicó él secamente−, y ahora,
bastaba de tonterías. Seré muy generoso contigo, como te dije la
primera vez que nos vimos. Me atraes como muy raras veces me atrajo
ninguna mujer, y lo que yo deseo… lo consigo.
−Lord Manville no permitirá que esto me suceda −replicó Cándida.
−Es muy improbable que se de cuenta de tu partida hasta mañana
por mañana −dijo Sir Tresham con voz suave−, y tengo el
presentimiento, querida Cándida, que su señoría, como no tiene
particular predilección por mí, no estará muy interesado en ti mañana.
Había un farol en el carruaje que permitió que Cándida distinguiera
a Sir Tresham Foxleigh. Con un patético esfuerzo por mostrarse digna,
dijo:
−Si usted quiere decir lo que me imagino, sólo puedo apelar a su
caballerosidad para que me deje ir. ¡Usted me disgusta, me repele! De
seguro esa es una razón suficiente para que no desee mi compañía.
−Por el contrario −dijo Sir Tresham−, las mujeres demasiado
complacientes me aburren. Me divertirá domarte, querida, como tú
domas a esos magníficos caballos que cabalgas con tanta elegancia. Me
gusta que mis mujeres sean bravías; resulta más agradable acariciarlas
cuando han aprendido quién es el amo.
Al decir esto extendió el brazo y atrajo a Cándida hacia sí. Al sentir
su contacto ella perdió todo control, y comenzó a forcejear y a gritar,
aunque comprendía que era inútil y que se encontraba en su poder.
Lenta e implacablemente él se aproximó, virándole el rostro para buscar
sus labios. Ella sacudió la cabeza a uno y otro lado, y lo arañó, y su
vestido se rasgó entre las manos de él.
De pronto, al observar su desamparo, Cándida temió perder el
sentido. Pero una súbita idea llegó a su mente como un rayo de luz.
Cesó de luchar, y al sentir que la mano de él manoseaba rudamente su
seno, le dijo débilmente:
−Creo... que... voy a desmayarme. ¿Podría… abrir la ventana?
−¿Por qué no? −dijo él−. Hace un calor endiablado aquí.
La soltó un momento para inclinarse hacia la ventanilla a su lado.
Levantó ó el marco y lo dejó deslizarse hacia abajo. En aquel momento
Cándida se puso manos a la obra.
Agarró la manija de la puerta de la carroza a su lado, abrió la
puerta y se dejó caer. Escuchó a Sir Tresham, lanzar un juramento,
aferrado al chifón de su falda que, trabada a medias en el marco de la
puerta, se le despedaza en las manos.
Se produjo un golpe al caer que casi la dejó sin conocimiento y se
encontró rodando por una inclinada cuesta, rodando más y más,
librándose de herirse seriamente las piernas, gracias a su voluminosa
falda y al gran aro debajo. Finalmente se detuvo, atrapada en las ramas
de un arbusto de rododendro.
Por un instante, permaneció atontada, inmóvil, hasta que escuchó
que Sir Tresham le gritaba a los cocheros y el carruaje se detenía.
Sabía que tenía que moverse, porque si se quedaba donde estaba,
él la encontraría. Tambaleándose, se puso en pie y comenzó a correr
entre los arbustos, tropezando con los árboles, cayendo más de una
docena de veces presa aún del pánico, corriendo desesperadamente,
corriendo, corriendo..
En una ocasión, se detuvo y miró hacia atrás. Vio luces y
comprendió que Sir Tresham y sus cocheros la buscaban. Escuchó su
voz.
−¡Cándida! ¡Cándida! ¡No seas tonta! ¡Regresa!
Calló él un momento, esperando recibir respuesta y gruñó después:
−Encuéntrenla, estúpidos. Maldición, la chica no puede estar lejos.
Sepárense y búsquenla.
Cándida no esperó ya más. Sujetó como pudo los destrozados
jirones de su falda y corrió como no había corrido jamás en su vida. La
rodeaban aún los árboles y los arbustos y las ramas le arañaban las
mejillas, la lastimaron y marcaron su piel, tirándole del cabello hasta
que le cayó sobre los hombros. Pero seguía corriendo.
De pronto, la tierra pareció hundirse bajo sus pies y cayó cuan
larga era en una honda zanja.
Por un momento debió perder el conocimiento, hasta que abrió los
ojos y pudo ver las estrellas en el cielo y escuchó el crujir de las hojas
muertas. Le faltaban las fuerzas. Le latía desenfrenadamente el corazón
y el aliento escapaba entrecortado de sus labios. Todo su cuerpo estaba
tenso de terror.
Se quedó inmóvil, escuchando. Si él la encontraba ahora ya no
tendría fuerzas para resistir. Pero todo estaba silencioso y después de
un momento se puso trabajosamente de pie y se arrastró fuera de la
zanja.
Allá en la distancia creyó ver el camino a la pálida luz de la luna. No
se veía ninguna luz; los caballos y el carruaje se habían marchado.
Se sentó en la tierra y apoyó la cabeza entre las rodillas. Ni siquiera
podía llorar; no sentía ya nada, salvo aquella especie de instinto animal
de buscar amparo. Debía regresar a Manville Park.
Lentamente, porque le dolía todo el cuerpo, se zafó penosamente
de los arbustos y vio entonces luces a lo lejos. Había llegado corriendo,
pensó, casi hasta la mitad de los terrenos frente a la casa. Sería más
rápido aproximarse por el otro sendero que por aquel en que Sir
Tresham la llevó a la fuerza.
A pesar de ello, fue un camino largo. No importaba lo que pudiera
pasarle; estaría, al menos, a salvo de Sir Tresham. Sólo el recordarlo
prestaba nuevo ímpetu a sus pies, pero estaba demasiado agotada para
moverse rápidamente.
Apenas había caminado un corto trecho, cuando se sentó de nuevo
y miró hacia la casa. Pensó en Lord Manville y comprendió que lo único
que importaba era verlo de nuevo. Hacía ya mucho −¿o fue apenas
aquella tarde?−, él la había estrechado entre sus brazos.
Recordó cuanto le dijo, recordó el contacto de aquellos labios contra
los suyos y comprendió que la tristeza que la invadió durante Ja cena y
el resto de la noche fue absurda. ¿Acaso él no había esperado por ella
en la biblioteca? ¿Acaso no le dijo que cada minuto que esperó fue como
una eternidad?
"Debo verlo", se dijo, pero se sintió tentada a sentarse y recordar,
a evocar aquel éxtasis que ambos vivieron en el bosque encantado.
Un viento helado que llegaba del lago la hizo estremecer.
Comprendió que sería una locura permanecer allí, en caso de quedarse
dormida. Debía regresar.
Lenta, calmadamente, pues cada magulladura, cada herida de su
cuerpo comenzaba a doler, consiguió ponerse de pie, descubriendo, en
aquel momento, que había perdido una de sus zapatillas.
Capítulo 9
LORD MANVILLE se vio de pronto arrastrado por Lais hacia la
ventana francesa.
−Ven a ver −le suplicó ella−. Estoy segura de que un ladrón trata
de entrar a la casa.
−¡Tonterías! −objetó Lord Manville−. Nadie intentaría introducirse a
una casa tan brillantemente iluminada y tan llena de gente como esta.
−Pero, te digo que lo vi −insistió Lais−. ¡Era un hombre extraño y
de aspecto peligroso!
De buen humor, Lord Manville se dejó llevar hacia la ventana. Era
una noche cálida y el cielo estaba cuajado de estrellas. Sin embargólo se
distinguía mucho del jardín, debido a las luces proyectadas en la terraza
a través de la ventana sin cortinas.
−Estaba allí −djo Lais, corriendo hacia la balaustrada y señalando a
unos enormes arbustos al otro lado de los macizos de rosales.
−No veo a nadie −protestó Lord Manville.
−No creo que esté esperando a que lo atrapes −repitió Lais,
bajando por la escalinata de piedra−. Ven a buscarlo, Silvanus. Temo
por tu valioso servicio de plata.
−Te imaginas cosas −replicó Lord Manville, pero la siguió por los
escalones hasta que llegaron al centro del jardín de rosales donde había
un reloj de sol. Lord Manville miró a su alrededor.
−A ver, ¿dónde está tu feroz intruso? −inquirió.
−Debe haberse escapado −sugirió Lais−, pero no tiene
importancia. En este momento, al menos, eres todo mío.
−¿Es esa tu excusa para traerme aquí? −preguntó Lord Manville.
−No, no; de verdad vi a alguien −repuso Lais−. Pero, Silvanus…
esta es una noche maravillosa.
Al decir esto, rodeó con los brazos el cuello de Lord Manville, pero
él i no la atrajo hacia sí. En su lugar, le dijo con voz serena:
−Yo también quiero hablar contigo, Lais, aunque no pensaba
escoger, este momento en particular.
−¿Debemos hablar? −murmuró ella−. Bésame, Silvanus. Hace
mucho que no siento el sabor de tus labios.
Lord Manville se llevó las manos al cuello para desprenderse de los
brazos de Lais y al hacerlo se escuchó una voz que decía en la
oscuridad:
−¡Parece que estamos de más!
Lais y Lord Manville volvieron la cabeza para ver al Capitán
Willoughby que se acercaba con Dora del brazo. Llegaban, algo
desaliñados. El chignon de Dora estaba hecho una ruina y su escote
todo torcido. El hasta entonces elegante cuello puntiagudo de ancha
vista, del Capitán Willoughby, se veía lastimosamente arrugado.
−Sí, nos interrumpen −respondió fríamente Lais−; deberían tener
más tacto.
−En ese caso, regresaremos en seguida a la casa −dijo el Capitán
Willoughby haciendo un pequeño saludo−. Sabemos cuando estamos de
más. −Iremos con ustedes −dijo Lord Manville con firmeza−. Siento un
deseo irresistible de medir mis fuerzas contigo a las cartas, Willoughby.
−Hace mucho que no jugamos y la última vez, si la memoria no me
falla, ganaste tú −replicó el Capitán Willoughby−. De modo que no
estoy particularmente ansioso de enfrentarte de nuevo.
−¿Cómo sabes si esta noche no ha cambiado tu suerte? −inquirió
Lord Manville.
−Quizá tengas razón −dijo el Capitán Willoughby mirando a Dora−,
aunque, desde luego, existe aquel viejo adagio: "afortunado en amores,
desafortunado en el juego".
Dora estalló en aguda risa, que pareció disgustar a Lord Manville,
porque frunció el ceño y comenzó a caminar apresuradamente hacia la
casa. La mano de Lais se apoyo en su brazo.
−No, espera Silvanus, deseo hablar contigo.
−Ahora no −dijo él con brusquedad−. Debo atender a mis
huéspedes. Creo que hasta tú puedes comprenderlo.
La dureza de su tono hizo que los ojos de Lais se estrecharan por
un momento y apretó la boca con actitud amenazante. Tenía mal genio
y Lord Manville le estaba colmando la paciencia. Pero era demasiado
lista para demostrar su enojo y cuando regresaron al salón extendió la
mano con displicencia al decir:
−Sé mi banquero, por favor; tú y el Capitán Willoughby no son los
únicos que desean probar su suerte esta noche.
Lord Manville le entregó cuanta guinea llevaba en el bolsillo del
chaleco y se alejó. Mirando alrededor del salón advirtió la ausencia de
Cándida y supuso que se había ido a la cama. Se percató de su disgusto
durante la cena y de su turbación ante el ruido y las bromas de la
disoluta concurrencia. Se arrepentía ahora de no haber acudido a su
lado, cuando abandonaron el comedor, como eran sus deseos, pero
temió que si le prestaba demasiada atención, Lais hiciera una escena.
Sabía que debía despedir a su amante, lo cual siempre resultaba
bastante desagradable y no creía que aquel fuera el lugar ni el momento
adecuado para ello.
−Ven, Manville, te estoy esperando −llamó el Capitán Willoughby
desde una de las mesas de juego.
Lleno de alivio por no tener que seguir torturándose lá mente con
los caprichos femeninos, Lord Manville tomó los naipes.
Llevaba poco tiempo jugando, cuando le sorprendió ver acercarse a
Lais, anunciándole que la fiesta llegaba a su fin.Habían ya partido
varios carruajes llevándose al Duque de Dorset, a los oficiales de la
Caballería Keal, a Nellie, a Laurette y a Phyllis, a Fanny y a Mary Anne.
−Me pidieron que los despidiera −dijo Lais−, ya que no deseaban
interrumpirte mientras jugabas, por no estropear tu suerte.
−En verdad, tiene una suerte endiablada −exclamó tristemente el
Capitán Willoughby−. ¡Te debo casi mil guineas, Manville!
−En cuyo caso ha llegado el momento de retirarme −repuso Lord
Manville con una sonrisa−. Pero te desquitarás en otra ocasión.
−No me quejo −dijo el Capitán Willoughby−. Ha sido un día
entretenido. ¿Te veré en Londres esta semana?
−Todavía no he decidido acerca de mis planes −repuso Lord
Manville con vaguedad.
−¡Silvanus! −reclamó Lais.
Pero Lord Manville ya había abandonado el salón y salido al pasillo,
la tiempo de escuchar que un carruaje se alejaba por el camino.
−Así que ahora debo escoltar a dos encantadoras mujeres, ¿no?
−preguntó el Capitán Willoughby mientras un lacayo le ayudaba a
ponerse la chaqueta y Lais y Dora se envolvían en capas adornadas de
marabú−. Debías acompañarnos, Manville.
−No, gracias −replicó Lord Manville−, no he entrado a Las Torres
desde que Foxleigh la compró hace ocho años y no intento hacerlo
ahora. −No te culpo −respondió el Capitán Willoughby con un destello
de malicia en los ojos−. Buenas noches, y gracias de nuevo. −Buenas
noches −replicó Lord Manville.
Le extendió la mano a Dora, pero ella le echó los brazos al cuello y
lo besó en ambas mejillas.
−Ha sido un día maravilloso −le dijo efusiva−. Disfruté cada
momento. Pero ojalá hubiera ganado el concurso. ¡Y la pobre de Lais
perdió doscientas guineas!
−Se las repondré −repuso Lord Manville con frialdad−. Lais, te
enviaré el dinero mañana.
−Preferiría que me lo llevaras tú mismo −susurró ella y le rodeó el
cuello con los brazos, apretando los labios contra su mejillas.
Buscó su boca, pero le desconcertó advertir que, en cierto modo, él
no le correspondía. Estaban ahora afuera y él ayudaba a Dora y a Lais a
subir a la confortable y rápida calesa del Capitán Willoughby.
−Qué magnífico par de caballos −observó Lord Manville.
−Deben serlo −replicó el Capitán Willoughby−. Pagué bastante por
ellos.
Al decir esto, acicateó al caballo guía con su látigo y la calesa se
puso, en movimiento, mientras los demás los despedían a gritos,
agitando las manos. Con un suspiro de alivio, Lord Manville regresó
hacia la casa.
−Puedes cerrar, John −le ordenó al lacayo parado en la puerta.
−¿La señorita Cándida no va a regresar, señor?
Lord Manville, que había llegado ya al pie de la escalera, se dio
vuelta.
−¿La señorita Cándida? −preguntó−. De seguro se retiró hace rato.
−No, milord, salió cerca de la una con Sir Tresham Foxleigh. Lord
Manville lo miró incrédulo.
−¿Te refieres a la señorita Walcott, la que reside aquí?
−Sí, milord.
−¿Estás completamente seguro de que no ha regresado?
−No ha regresado, milord. He estado de guardia desde entonces;
no he dejado la puerta.
−La señorita Walcott se fue... ¿de común acuerdo? −dijo Lord
Manville, escogiendo las palabras con cuidado.
−Oh, sí, milord −respondió el lacayo−. La oí decir a Sir Tresham
"Muy bien, iré" y bajaron juntos la escalera.
−¿El carruaje estaba afuera?
−Sí, milord. Escuché cuando la puerta se cerraba y se marcharon.
La expresión del rostro de Lord Manville asustó al lacayo.
−Espero haber obrado bien al decírselo, milord.
−Puedes irte a la cama −dijo Lord Manville con aspereza−. Yo
cerraré la puerta cuando la señorita regrese.
−Muy bien, milord.
El lacayo se retiró y Lord Manville se quedó parado en el mismo
sitio. Después de un momento, comenzó a recorrer repetidas veces el
pasillo, con pasos nerviosos.
La luz de las velas se extinguía y las sombras se hacían más
intensas. Pero aún no se escuchaba llegar a ningún carruaje y sólo
ocasionalmente, se percibían los usuales sonidos nocturnos: el grito de
una lechuza, o el aullido de una zorra en la lejanía.
Lord Manville miró el reloj más de una docena de veces. Era
increíble que los minutos transcurrieran tan lentamente, y cuando eran
casi las dos y media se dirigió a la puerta.
Con la luz a sus espaldas, permaneció de pie en lo alto de la
escalinata de piedra, atisbando la oscuridad, escudriñando el sendero
solitario, aquel que se dirigía al este, por donde un carruaje debía viajar
a Las Torres.
Escuchó entonces un sonido en dirección al sendero oeste. Volvió
bruscamente la cabeza y abajo, en la grava del patio, distinguió una
figura de mujer.
La ocultaba la sombra de la casa, pero no necesitaba preguntarle
quién era y ni siquiera se detuvo a considerar cómo pudo acercarse tan
silenciosamente que él no la escuchó llegar.
−¡De modo que has vuelto! −dijo.
Su voz, fría y airada, parecía traspasar las sombras y vio que ella,
después de aproximarse más, se detuvo incierta.
−Espero que te hayas divertido −prosiguió él.
Había un acre cinismo en sus palabras, aún más amargas, porque
las pronunciaba en un tono calculado.
−¿Te estuviste escondiendo de tu amigo Sir Tresham entre los
arbustos? ¿O él te llevó bien lejos, de modo que pudieran divertirse
fuera de la vista de alguien como yo, que pudiera hacerles preguntas
impertinentes?
Lord Manville hizo una pausa y al no recibir respuesta continuó:
−Me imagino que intentabas escabullirte en la casa sin que yo lo
supiera y engañarme como lo hiciste esta tarde cuando lograste
hacerme creer que eras diferente a las otras mujeres a las que
pretendías despreciar. Has sido muy lista; lo reconozco. Tu
representación fue perfecta, una muestra soberbia de actuación teatral
que hubiera engañado a cualquiera.
Quedó de nuevo en silencio, pero la frágil figura de ella, allá abajo,
seguía callada.
−Ahora me has revelado claramente la verdad −continuó él−.
Confieso que me incliné a creerte. ¡Fue una treta muy sutil! "Nuestro
bosque encantado…" ¡Dios mío! ¿Cómo pude caer en una tontería tan
infantil? Pero lo hiciste bien, te lo concedo. Sólo me sorprende que no
completaras tu plan, como te proponías, y me condujeras hasta el
pasillo de la iglesia, a tu lado. Eso es lo que buscabas, ¿no es cierto, mi
pequeña Entrenadora Ecuestre? ¡Un anillo en tu dedo, un sitio a la
cabecera de mi mesa!
Lord Manville contuvo el aliento y después dijo, denotando un
profundo disgusto en su voz:
−Maldita seas, ¡casi lo consigues! Casi me atrapas con el timo más
viejo del mundo. Bien, aprendí mi lección, puedes estar segura. Y ahora,
puedes irte. ¡Lárgate y no vuelvas! Y dile a tu amante que no quiero sus
sobras; no me ensuciaré las manos tocando algo que él ya ha manchado
fuera de toda descripción. ¡Vete y Dios te maldiga! Espero no volverte a
ver jamás.
Por primera vez, Lord Manville levantó la voz, gritando las últimas
palabras. Le daba ya vueltas la cabeza y entró en la casa. Temblaba de
ira y se proponía tirar la puerta y asegurarla. Pero algo le impulsó a
mirar hacia atrás, quizá para convencerse de que la silenciosa figura,
que no se había movido ni pronunciado una sola palabra mientras él
hablaba, estaba todavía allí.
Allí estaba, pero ya no de pie. Yacía desplomada en un bulto
informe sobre la grava. Vaciló. Entonces, tronante todavía la voz, le
dijo:
−Levántate, suplicando no conseguirás nada.
Como ella no se movió añadió inseguro:
−Es inútil, Cándida; el juego terminó, debes comprenderlo. Si
Foxleigh se marchó te enviaré a él en un carruaje.
Pero aún la desplomada figura seguía inmóvil, por lo que al fin,
contra su voluntad, Lord Manville se vio obligado a descender la
escalinata.
−Cándida −reclamó imperioso.
Al acercarse vio que el pelo le caía a ella sobre los hombros y algo
en la languidez de su cuerpo le infundió temor.
−¿Cándida? −llamó de nuevo.
Se inclinó y trató de levantarla y comprendió que estaba
inconsciente. Y cuando la subió en brizos por los escalones hacia la luz
contuvo el aliento, y una exclamación murió en su garganta.
Fue su pecho lo primero que vio, arañado, magullado y sangrante
por las ramas a través de las cuales corrió. Tenía el vestido desgarrado,
el chifón le colgaba en jirones y uno de sus senos estaba desnudo.
Sangraban sus brazos y sus manos y su cuerpo se cubría apenas por los
escasos restos de lo que fue un costoso vestido.
Tenía lodo y sangre en las mejillas y su cabello estaba lleno de
hojas muertas y de ramas.
−¡Oh, Dios mío! −exclamó Lord Manville, conduciendo rápidamente
a Cándida por la escalera y, abriendo la puerta de su alcoba, la depositó
suavemente en la cama.
Cuando la desprendió de sus brazos, ella pareció recobrar el
conocimiento. Extendiendo las manos se aferró a la solapa de su
chaqueta con una intensidad producida por el pánico.
−No… permitas… que é.. él me… encuentre… ayúdame… ayúdame…
−murmuró con los labios resecos.
Muy suavemente, Lord Manville le apoyó la cabeza entre las
almohadas y le tomó las manos.
−Todo está bien, Cándida −le dijo−. Estás a salvo. El no te tocará.
−Está… b−buscándome… −murmuró ella tartamudendo y abrió los
ojos.
Por un instante miró aterrorizada a Lord Manville. Entonces, en un
tono más calmado preguntó:
−¿Estoy… a… salvo?
−Estás a salvo, te lo juro −replicó Lord Manville−. Pero, Cándida,
debo saber qué sucedió… dime.
Ella cerró de nuevo los ojos y por un instante él creyó que no lo
había escuchado, hasta que con una voz que era poco más que un
suspiro, tartamudeó :
−Sir Tresham… me dijo… que uno de sus… caballos estaba herido…
Fui a verlo… y me arrojó… a la fuerza… en el… carruaje... Dijo… que
siempre… deseó t−tenerme y… t−tú no… volverías a hablarme… jamás.
Su voz se apagó, pero haciendo un visible esfuerzo continuó:
−Me arrojé… del… carruaje, pero él… y sus s−sirvientes... me
andaban… buscando. Llevaban… faroles.
Lord Manville extendió la mano y tiró media docena de veces de la
campanilla. Cándida debió perder el sentido por un momento, porque
súbitamente profirió un débil grito.
−No… debe… encontrarme… ¡no… debe!
−No te encontrará, te aseguro que no −dijo Lord Manville con voz
tranquila.
−Fue… horrible… Estoy… a−asustada −murmuró.
−Olvídalo −repuso él suavemente−. Jamás volverás a verlo; te lo
prometo.
La observó relajarse y un momento después la puerta se abrió y
entró apresurada la señorita Hewson, el ama de llaves.
−¡La campanilla, milord! −dijo sin aliento.
−Yo llamé −dijo Lord Manville−. Ocurrió un accidente, atienda a
señorita Walcott; ha sido herida.
Al decir esto salió de la habitación, bajando rápidamente la escalera
deteniéndose en el pasillo sólo para tomar su sombrero, sus guantes y
fusta de montar. Salió entonces por la puerta princjpal y atravesó el tio
dirigiéndose a las caballerizas.
Cabalgando por los campos en línea recta hacia Las Torres, Lord
Manville llegó a las propiedad de Sir Tresham muy poco después que el
timo de los invitados. Había aún un lacayo de guardia en el pasillo de
entrada, quien lo miró estupefacto cuando Lord Manville le pasó de largo
y entró en el salón.
Como anticipó, las damas se habían ido a la cama, pero los
caballeros aún bebían y cuando él entró se pusieron de pie y lo miraron
asombrados. Sir Tresham se llevaba en ese momento una copa de
brandy a los labios.
−¡Manville! −exclamó y colocó la copa cuidadosamente en una de
las mesas laterales.
Lord Manville recorrió el espacio que lo separaba de él.
−Yo y mis amigos tenemos muchos vicios −dijo Lord Manville
lentamente, haciendo que cada palabra sonara como un decidido
insulto−, pero no tenemos el de raptar a una mujer que nos rechace y
atacarla.
Sir Tresham contestó con una risa fingida.
−¡Te han contado una historia equivocada, Manville! La chica
estaba más que dispuesta hasta que se puso histérica.
−Tan dispuesta que se arrojó del carruaje en marcha para escapar
de tus odiosas intenciones −dijo Lord Manville−. Y por ello voy a
enseñarte una lección que jamás olvidarás. Voy a retarte, Foxleigh.
¿Qué prefieres, puños o pistolas? No tengo preferencia.
Sir Tresham trató de mirar a Lord Manville a la cara, pero esquivó
sus ojos.
−¡Si crees que voy a pelearme contigo, Manville, a causa de una
indigna palomita que discutió por la cantidad de dinero que le ofrecí,
estás equivocado!
Lord Manville se quitó los guantes de montar, los juntó y con
calculada deliberación abofeteó con ellos a Sir Tresham.
−Y ahora, ¿contestarás a mi reto? −le preguntó.
−No, no lo haré −replicó Sir Tresham en voz alta−. No me voy a
incomodar por culpa de una pequeña prostituta barata.
No pudo decir más, porque Lord Manville, con un rápido
movimiento de su brazo derecho, lo derribó. Quedó tendido en el suelo,
pero en lugar de incorporarse, se cubrió el rostro con las manos.
−Lárgate −le dijo con voz apagada−, ¡sal de mi casa!
Lord Manville bajó la vista hacia él y lo miró con desprecio.
−Siempre supe que eras una persona poco deseable, Foxleigh −le
dijo−, pero no sabía que fueras también un cobarde.
Dio un paso hacia adelante, cambiando la fusta de montar de su
mano izquierda a la derecha. Levantó a Sir Tresham por el cuello de la
chaqueta y comenzó a azotarlo como se azota a un perro desobediente.
Sir Tresham era un hombre más corpulento que Lord Manville, pero
no hizo ningún movimiento para tratar de evitar los golpes, ni gesto
alguno, sino gemir, cubriéndose el rostro con las manos. Lord Manville
usó su látigo una y otra vez. El satín de la elegante chaqueta de Sir
Tresham estaba ya hecho jirones cuando, finalmente, el Capitán
Willoughby dijo:
−Ya es suficiente, Manville; ha aprendido la lección.
Aquellas palabras parecieron romper el hechizo que mantuvo a
todos los caballeros inmóviles y en silencio desde que Lord Manville
entró en el salón. Era como si los hubieran hipnotizado. Pero ahora
comenzaron a murmurar entre ellos como marionetas que regresaran a
la vida.
−En lo que a mí respecta me marcho inmediatamente para Londres
−continuó el Capitán Willoughby, mirando su reloj.
−Y yo me voy contigo −se apresuró a decir el Duque de Dorset.
−Hagamos que un sirviente ordene alistar nuestros carruajes
−sugirió Lord Fenton−. Como tú, Willoughby, no deseo permanecer bajo
el techo de un cobarde.
Sus palabras parecieron reanimar a su anfitrión. Incorporándose
hasta sentarse dijo:
−Les suplico, caballeros, que no me dejen.
Pero antes de que terminara de hablar, el salón ya estaba vacío.
Lord Manville ya se había marchado. Había salido del salón y subido
la escalera. En el descanso, encontró a una doncella, quien le informó
dónde dormía Lais.
Entró a su habitación sin llamar. Estaba ella sentada ante el tocador
envuelta en una transparente bata, enfrascada en quitarse los costosos
pendientes de diamantes que él le regaló. Dio una vuelta en redondo
cuando se abrió la puerta y lanzó una exclamación de asombro.
−¡Silvanus! ¿Por qué estás aquí?
Lord Manville atravesó la habitación y le apretó un hombro. −
¿Cuánto te pagó Foxleigh −preguntó con rudeza−, para entretenerme
en el jardín mientras él se llevaba a Cándida? −Me lastimas −se quejó
Lais. Lord Manville acentuó aún más la presión de sus manos al exigir:
−¡Dime la verdad!
−Está bien −replicó Lais−. No quería dinero; estaba resentida
porque no pareció importarte que Foxy me escogiera para montar en la
competencia. ¡Me dejaste sola en Londres y no pareciste alegrarte de
verme cuando llegué hoy a Manville!
−¡De modo que lo tramaron entre vosotros! −interrumpió Lord
Manville−. Planearon todo el asunto.
−Me lastimas −repitió Lais y después, con un pequeño quejido de
dolor, añadió−: Está bien, lo hice. Me perteneces y no tenías derecho a
tratarme como lo hiciste.
−Eso es todo lo que deseaba saber −dijo Lord Manville soltándola−.
Te enviaré un cheque para compensarte, pero no deseo volverte a ver.
Salió del cuarto, pero Lais se levantó como movida por un resorte
del tocador y corrió tras él.
−Silvanus, ¡no puedes abandonarme así! Te amo.
−¿Me amas? −exclamó él y añadió despectivo−: No conoces el
significado de la palabra.
−Ni tú tampoco −le replicó ella, perdiendo todo control−. No tienes
corazón, tomas todo de una mujer y no les das nada a cambio, nada, ¿lo
oyes?
Pero Lord Manville no esperó a oír lo que tenía que decirle. Estaba
ya corriendo escalera abajo, pasando sin decir palabra entre los
caballeros que hablaban entre sí en el pasillo y, montando su
cabalgadura se dirigió a casa.
No eran aún las cuatro cuando llegó y subió a su dormitorio. En el
descanso de la puerta alta de la escalera principal, se detuvo un
momento ante la habitación de Cándida. ¿Debía entrar, se preguntó, y
asegurarle que jamás volvería a ver a Sir Tresham Foxleigh?
Sir Tresham estaba arruinado socialmente para siempre, porque la
cobardía era algo que el alegre círculo en el que se movía jamás
aceptaba ni olvidaba. Lo único que podía hacer ya era marcharse con su
fortuna y su jactanciosa personalidad al extranjero.
Lord Manville se quedó escuchando, sin lograr percibir sonido
alguno detrás de la puerta de Cándida.
−Estará dormida −pensó−. Es lo mejor que puede sucederle
después de todo lo que sufrió.
En la mañana, le explicaría lo sucedido, decidió, y con una sonrisa
de satisfacción se retiró a su dormitorio.
Quizá fueron sus pasos, o tal vez su mera presencia, pero Cándida
se despertó. Se había quedado dormida después de que la señora
Hewson y la doncella principal le lavaron toda la suciedad y la sangre de
la cara, brazos y cuello y la desvistieron.
Estaba demasiado agotada para abrir siquiera los ojos, disfrutando
del alivio de no tener que preocuparse por sí misma, dejando que la
señora Hewson y la doncella cuidaran de ella. Obedientemente, tomó la
leche caliente con miel que le acercaron a los labios y después se
sumergió en profundo sueño.
Al despertar ahora, su mente estaba clara y, aunque aún sentía
todo su cuerpo rígido, y tenía los brazos hinchados y doloridos,
comprendió que no había sufrido ningún daño de importancia. Fue su
falda de crinolina lo que la salvó, y su juventud, unidas a la fortaleza
adquirida de tanto montar a caballo, por lo que sus heridas físicas
desaparecerían rápidamente.
Cuando volvió a recuperar las fuerzas, recordó, con una amargura
que parecía traspasar su corazón, la voz de Lord Manville que la
injuriaba desde lo alto de la escalinata. No entendió todo lo que dijo,
pero silo suficiente para comprender que la odiaba por considerarse
víctima de un engaño, por todas las cosas de que la creyó capaz y,
sobre todo, por el desprecio que le inspiraban sus supuestas mentiras.
No acertaba a explicarse qué había hecho de malo; sólo sabía que
él la odiaba y que había dejado de amarla. Era un sufrimiento mayor de
cuantos soportó la noche anterior cuando luchó aterrorizada por escapar
de Sir Tresham.
Se levantó de la cama con dificultad y, atravesando la habitación,
descorrió las cortinas y abrió la ventana. Una luz opaca se insinuaba en
el cielo anunciando un nuevo día, las estrellas se apagaban y pronto
llegaría la aurora.
"Tengo que marcharme", pensó.
Le costaba trabajo moverse; sentía mareos y la cabeza atontada.
Aún era presa de aquel terrible, devastador agotamiento de la noche
anterior que hizo que cada paso de vuelta a casa fuera como hundirse
en un abismo insondable de arenas movedizas.
De una cosa estaba segura: debía irse de allí. No podía verlo de
nuevo, no podía soportar que le hablara con aquel cruel, cínico tono de
voz que la destrozó por completo y que la condujo a la negra tristeza
que ahora la consumía.
−¡Debo irme, irme! −se repetía.
Febrilmente, aunque con desesperante lentitud, a su pesar, se
vistió y abrió de par en par las puertas del armario. Hubo un revuelo de
chifón y de encajes, un súbito caleidoscopio de colores cuando revolvió
los brillantes, costosos trajes que la señora Clinton le compró.
En un rincón encontró lo que buscaba: el oscuro traje de montar
que usaba en la caballeriza, muy temprano por la mañana, cuando nadie
la veía. La señora Clinton solía llamarlo despectivamente "tu traje de
trabajo".
Se lo puso, descubriendo que sus botas de montar le lastimaban
terriblemente los pies vendados, pero tenía que soportarlos si deseaba
huir.
Después de vestirse, abrió una gaveta de la elaborada cómoda de
marquetería con manijas de oro, situada contra una de las paredes de la
habitación. Dentro, había un pequeño envoltorio blanco, lo único que
guardó por sí misma y que pidió a las doncellas que no abrieran.
Consistía en un pequeño chal blanco que perteneció a su madre, y
que contenía todo lo que realmente poseía, las únicas cosas personales
que le quedaban.
Ned había llevado toda su ropa a Londres al siguiente día de su
llegada, como el mayor Hooper le prometió. Pero la señora Clinton lo
tiró todo, permitiéndole sólo conservar su envoltorio de tesoros, sus
preciosos recuerdos del pasado.
Tomó el bulto y lo llevó al amplio antepecho de la ventana, donde
podía mirar su contenido. Lo abrió. Allí estaba la miniatura que se le
hizo cuando era una niña; una pequeña cajita de plata en forma de
corazón que tenía dentro unas pocas monedas de cuatro peniques; un
gancho para botones y un peine grabado con las iniciales de su madre.
Las únicas cosas que quedaban en el envoltorio eran libros; los
poemas de su padre, seis delgados volúmenes de cuero verde que su
madre había leído tantas veces y que siempre tenía al lado de la cama.
Y, por último, un libro de oraciones.
Estaba muy usado, porque su madre lo llevaba todos los domingos
a la iglesia, y, desde pequeña, Cándida se aprendía la oración que
tocaba cada semana. Las recordaba todas.
Ahora, al manejar el libro, susurró casi aquellas palabras con que
su madre, desde que Cándida era niña, finalizaba sus plegarias:
"Te rogamos que nos ilumines en la oscuridad, oh Dios, y que tu
infinita misericordia nos defienda de todos los peligros y amenazas de
esta noche…"
Mientras musitaba las hermosas palabras que le eran tan familiares
y que le recordaban tanto su infancia, sintió que las lágrimas asomaban
a sus ojos. No pudo seguir. Se cubrió el rostro con las manos.
−¡Oh, mamá! ¡Mamá! −exclamó−. ¡Ayúdame! ¿Adonde voy a ir?
¿Qué haré? Lo amo… lo amo... ¡pero él me odia! Ya no me quiere aquí.
Ayúdame. ¡Mamá! ¿Qué me sucederá? Estoy tan sola.
La plegaria se extinguió en los labios de Cándida y le pareció que
de pronto su madre estaba a su lado. Ya no se sintió tan desesperada,
tan perdida. No podía explicárselo, pero ahora no tenía miedo. Secó sus
lágrimas. El cielo se veía más brillante.
−Quizá encontraré donde ir −pensó.
Guardó el libro de oraciones con los otros y tomó los extremos del
chal de seda para atarlos juntos. Fue entonces cuando vio, junto a los
poemas, un volumen que no recordaba. Estaba encuadernado en cuero
rojo, en contraste con los de cuero verde de su padre.
Lo miró con curiosidad y después lo tomó entre sus manos. Recordó
haberlo encontrado en la gaveta menos accesible del tocador de su
madre. Fue cuando el comprador sacó los muebles, que se llevó con
cuanto había en la habitación por unas pocas libras, y que Cándida
empleó para pagar sus deudas.
−Nunca vi esto antes −pensó Cándida y recordó que lo había
puesto en el envoltorio con los libros de su madre en el último
momento.
Lo miró ahora con calma y pudo ver que se trataba de Romeo y
Julieta de William Shakespeare. Sonrió levemente al leer el título.
Entendía ahora por qué su madre conservó el libro, pues la recordaba al
decir:
"Era yo muy joven, Cándida, cuando conocí a tu padre, pero lo amé
con todo mi corazón. Aunque jóvenes ambos, comprendimos cuánto
significaba nuestro amor. Como Romeo y Julieta, sabíamos que
estábamos destinados a encontrarnos".
Cándida abrió el libro. En la guarda vio escrito con letra firme de
altos trazos: "Para mi querida hija Elizabeth al cumplir diecisiete años,
de su padre que la quiere".
"¡De modo que ésa fue la razón de que mamá lo escondiera", se
dijo Cándida y miró al ex libris dentro del libro. Al mirarlo con
detenimiento, contuvo la respiración: ¡su madre había escuchado su
plegaria!
Capítulo 10
ADRIAN ESTABA desayunándose, ausente la mirada y un papel en
las manos, cuando Lord Manville entró en el comedor.
Buenos días, Adrián −le dijo, y su pupilo se puso de pie,
escondiendo el papel que sujetaba en el bolsillo interior de su saco.
En otra ocasión, el evidente gesto de Adrián hubiera incomodado a
Lord Manville, pero esta mañana se encontraba de buen humor.
−Espléndido día −dijo alegremente al sentarse a la mesa y
Bateman se apresuró a llevarle una bandeja de plata que contenía
ríñones cocidos con vino y crema. Como Adrián no respondió, su señoría
continuó diciendo:
−¿Cómo te sientes después de la diversión de ayer?
−Me siento muy bien −repuso Adrián−, pero me retiré temprano.
Me pareció sentir cuando usted se iba a la cama, alrededor de las cuatro
de la mañana, aunque tal vez me equivoqué.
−No te equivocaste −replicó Lord Manville−, pero a esa hora ya
había cabalgado hasta Las Torres a enseñarle a su propietario una
lección que no olvidará fácilmente.
−¿Cabalgó a dónde? −preguntó sorprendido Adrián−. Creí que
había jurado no acercarse jamás a ese sitio.
−Jamás volveremos a ver a Foxleigh −dijo Lord Manville satisfecho,
comiéndose otro manjar−. En realidad, presiento que toda la hacienda
de Las Torres saldrá a la venta muy pronto, en cuyo caso la compraré.
−¿Qué ha sucedido? −preguntó Adrián−. ¿Qué me perdí anoche?
Lord Manville miró sobre su hombro a fin de asegurarse de que los
sirvientes ya no estaban.
−Te perdiste −le respondió lentamente−, ver a Cándida cuando
volvió a la casa herida y sangrando. Tuvo que arrojarse del carruaje en
marcha de un cerdo que pretendía raptarla.
−¡Dios mío! −dijo casi gritando Adrián−. Pero, ¿cuándo sucedió
eso?
Después de que Cándida se despidió de mí se fue a la cama.
−Creo que eso intentaba −dijo Lord Manville−, pero Foxleigh la
persuadió a ir a ver a uno de sus caballos, alegando que estaba
lastimado. Fue una trampa, desde luego, pero Cándida no lo sospechó.
−¡Demonios! Que esto le haya sucedido a Cándida… −exclamó
Adrián−. Odiaba a ese hombre, le temía. Me dijo que entró a la fuerza
en la casa donde vivía en Londres y que trató de besarla.
−De modo que fue allí donde lo conoció −reflexionó Lord Manville.
Bateman y dos lacayos regresaron al comedor con el resto del
desayuno. Lord Manville miró al puesto vacío en la mesa y le dijo al
mayordomo:
−Me imagino que la señorita Cándida se está desayunando arriba.
Preséntale mis respetos, Bateman, y añade que me gustaría saber cómo
se siente esta mañana −hizo una corta pausa y añadió−*. Desde luego,
si está dormida, dile a la señora Hewson que no la despierte.
−Lo averiguaré yo mismo, milord −dijo Bateman.
Salió del comedor y cuando el lacayo se retiró a su vez, Adrián
siguió diciendo:
−Apenas puedo creer que esto haya sucedido. ¿Estaba Cándida
muy alterada?
−Como te dije, se arrojó del coche −replicó Lord Manville−. De no
haber tenido el valor de hacerlo, sabe Dios qué le hubiera ocurrido.
−¡Cómo no la acompañé a su habitación! −se reprochó Adrián
amargamente−. Debí imaginar que tenía que ocurrir algo como eso,
estando las escorias de Piccadilly en la casa.
−¿Así juzgas a mis huéspedes? −protestó Lord Manville alzando las
cejas.
−Si quiere saber la verdad, me enferman −replicó Adrián,agresivo.
Lord Manville no contestó y continuó comiendo en silencio. Después
de unos momentos se abrió la puerta y regresó Bateman.
−La señora Hewson me pide que le informe a su señoría que la
señorita Cándida no está en su habitación.
−¿Que no está en su habitación? −exclamó Lord Manville−. ¿Dónde
está entonces?
−La señora Hewson me aseguró, milord, que la señorita se dirigió a
las caballerizas alrededor de las cinco y media de la mañana. Pidió que
le ensillaran a Pegaso y se marchó sola.
−¿Sola? −repuso airado Lord Manville−. ¿Por qué no la acompañó
ningún sirviente?
−Deseaba estar sola, milord; insistió en ello. Siguió un momento de
silencio y Bateman dijo:
−Creo que su señoría debe saber que, según la señora Hewson, la
señorita Cándida se llevó consigo un envoltorio blanco.
−¡Un envoltorio blanco! −repitió Lord Manville curioso. Adrián se
levantó de un salto.
−¡Ya sé lo que es! ¡Eso quiere decir que se ha ido!
Lord Manville se le quedó mirando y le hizo una señal a Bateman
para que se retirara. Cuando estuvieron solos preguntó:
−¿Qué quieres decir? ¿Qué había en ese envoltorio?
−Todo cuanto Cándida poseía en el mundo −repuso Adrián−. ¡Todo
lo que atesoraba! Se ha ido, ¿no lo comprende? ¡Y no volverá! ,
−¿Cómo lo sabes? −comenzó a decir Lord Manville, pero Adrián lo
interrumpió furioso.
−Algo más debe haber sucedido anoche, algo que usted no me ha
dicho. Foxleigh pudo haberla ofendido, pero no iba a marcharse de aquí
sólo por eso.
Lord Manville se veía avergonzado. Se levantó de la mesa y se paró
junto a la chimenea, mirando al hogar vacío.
−Al principio, no supe que se había ido con Foxleigh… contra su
voluntad −dijo con torpeza, como si le costara pronunciar las palabras−.
Cuando regresó… yo estaba algo alterado. Pero después pensé que ella
Comprendía mis razones.
−¿Estaba alterado? −repitió Adrián lentamente−. ¡Quiere decir que
la asustó con uno de sus refinados arrebatos de cólera! ¿Cómo pudo
tratarla de ese modo si ella lo amaba?
−¿Cómo sabes que me amaba? −preguntó Lord Manville,
impulsivamente.
−No me lo dijo, pero era obvio −dijo Adrián−. Hasta usted debe
haberse dado cuenta −elevando un poco la voz añadió−: De modo que
estaba encolerizado con ella y me atrevería a añadir que, con ese tono
helado y sarcástico de voz que taladra a sus víctimas, la destrozó por
completo. Cándida, de quien sabe tan poco, que llegó a creer que se
había marchado de buen grado con un hombre al que odiaba, cuya sola
vista la hacía temblar.
Lord Manville no respondió, y Adrián, casi fuera de sí, continuó:
−Bien, ¡estará feliz! Ha logrado que Cándida se fuera y, o mucho
me equivoco, le ha destrozado el corazón a la persona más dulce, más
gentil que jamás conocí. Como "destrozador de corazones" profesional al
fin, ¡lo ha logrado de nuevo! Añadió otro trofeo a su colección y espero
que eso le satisfaga.
Lord Manville miró a su pupilo con una furia que le desfiguraba el
rostro. Giró entonces sobre sus talones y salió a grandes pasos del
comedor, tirando la puerta al hacerlo.
Adrián no lo vio de nuevo hasta el oscurecer. Mucho después de la
hora de la cena, entró en la biblioteca y se dejó caer en un gran sillón.
Sus pantalones y botas de montar estaban cubiertos de lodo y era fácil
comprender que se encontraba al borde del agotamiento. Bateman se
agitaba solícito a sus espaldas.
−¿Ya cenó, milord?
−No, y no tengo hambre.
−Creo que sería bueno que comiera algo, milord. Alfonse lo tiene
toldo listo. Ha mantenido la comida caliente hasta que regresara.
−¡No tengo hambre! −estalló−, pero puedes servirme un trago.
Bateman le trajo una copa de brandy y lo bebió como un hombre
cuya garganta estuviera reseca y abrasada.
−Es mejor que trate de tomar un poco de sopa o algo parecido
−aconsejó Adrián hablando por primera vez desde el otro lado de la
chimenea−. Se le ve agotado. ¿Ha comido algo desde el desayuno?
−No, y no me importa −repuso Lord Manville−. Tráiganme lo que
Quieran, pero no me molesten.
Bateman le dio instrucciones a un lacayo en voz baja para que le
quitara las botas a su señoría. Otro lacayo le trajo un saco de casa y
Lord Manville se quitó el arrugado corbatín del cuello. Cuando le trajeron
la comida probó unos cuantos bocados y después hizo el plato a un lado.
−No tengo hambre −murmuró.
Adrián esperó hasta que los sirvientes salieron del comedor.
−¿No la encontró? −inquirió.
−Ni señales de ella −dijo Lord Manville, y había una nota de
ansiedad en su voz que Adrián no le conocía−. Tienes que ayudarme.
¿Dónde crees que debo buscar? ¿De dónde vino ella?
−Sus padres están muertos −replicó Adrián−, por eso fue a
Londres.
Lord Manville no dijo nada, pero lo miró intensamente. Se hizo un
corto silencio.
−Su padre era Alexander Walcott −continuó Adrián.
Aquel nombre no pareció provocar ninguna reacción.
−¿Se supone que debo conocerlo? −preguntó Lord Manville.
−Debe haber oído hablar de él cuando estuvo en Oxford −replicó
Adrián−. Su traducción de La Ilíada era materia obligatoria en el plan de
estudios de los alumnos.
Lord Manville se irguió en su silla.
−Alexander Walcott, desde luego. ¡Ese hombre! No tenía idea.
−Creo que es mejor que le diga −dio Adrián con voz desafiante−,
que Cándida estuvo ayudándome. Escribo versos desde hace algún
tiempo, y ahora sé que eso es lo que quiero hacer en la vida.
−¿Por qué no? −preguntó Lord Manville indiferente y añadió de
pronto−: De modo que de eso hablaban. Siempre trataban de que yo no
viera lo que estaban haciendo cuando me veían llegar. Me preguntaba
qué sería.
−No quería que viera mis poemas −explicó Adrián.
−Estuve pensando mientras cabalgaba hoy buscando a Cándida
−dijo Lord Manville−, que quizá he sido un poco intransigente en lo que
a ti concierne. Puedes casarte con la hija del vicario, te daré mi
consentimiento.
−Ya no quiero casarme con ella −respondió Adrián.
−¿Estás enamorado de Cándida?
La pregunta pareció vibrar por todo el recinto. Adrián sacudió la
cabeza.
−Amo a Cándida −replicó−. Creo que es la persona más adorable
que jamás encontré en mi vida. Pero no quiero casarme con ella ni con
nadie más. Además, ella le ama a usted.
Lord Manville murmuró algunos sonidos inarticulados y Adrián
prosiguió:
−Yo también he estado pensando. Algo afligía a Cándida antes de
cenar anoche. Parecía como si se hubiera hundido el suelo bajo sus pies
y apenas estaba consciente de lo que sucedía a su alrededor, lo cual,
desde luego, era lo mejor para ella. Pero se sentía desdichada y
deprimida. Debe haber sido por algo que usted le dijo antes de que
llegáramos a cenar.
−No comprendo −murmuró Lord Manville hablando casi consigo
mismo−. No me di cuenta… de quién era.
−¿De quién era? −repitió Adrián como un eco−. Debió comprender
que se trataba de una dama. Sé que a sus ojos soy un joven inexperto,
pero me di cuenta desde el momento en que la vi por primera vez.
−No comprendes −dijo Lord Manville−. La compré, ¿lo oyes?, la
compré con el caballo de Hooper y Cheryl Clinton, a la mujer que tiene
"Casa de Presentaciones" más notoria de todo Londres. ¿Cómo iba a
imaginar que Cándida no era lo que parecía ser?
Adrián respondió con una risa cavernosa.
−¡Y yo que lo consideraba tan listo! −se burló−. Siempre me hizo
sentir como un ignorante, pero no tengo la cabeza tan dura como para
pensar que Cándida era una de esas vulgares criaturas que estaban aquí
ayer.
−Pero fue Hooper quien la trajo −replicó Lord Manville como si se
encontrara en el banquillo de los acusados.
−Hooper compró a Pegaso en cien libras en la Feria de Potters Bar
−dijo Adrián−. Cuando Cándida le enseñó las evoluciones que podía
hacer con el caballo, se la trajo a Londres. Pero fue lo suficientemente
sagaz para comprender que ella no iba a serle de mucha utilidad a
menos que dispusiera de lujosas pieles y vestidos, para atraer a
caballeros tan melindrosos como usted. De modo que él y aquella mujer
mantuvieron escondida a Cándida por tres semanas. Jamás vio a nadie
excepto a Foxleigh, quien entró a la fuerza en la casa. Cándida les
estaba agradecida, comprende, agradecida porque le permitían montar
a Pegaso y por proporcionarle un techo. Cuando usted mordió el
anzuelo, hizo precisamente lo que esos buitres esperaban.
−¡Dios mío! −dijo Lord Manville poniéndose la mano sobre los ojos.
−Cándida no tenía ni la menor idea de lo que se trataba −prosiguió
Adrián−. Su único pensamiento era permanecer con Pegaso. Fue así
como la persuadieron a que viniera con usted a Manville Park.
Lord Manville se cubría aún el rostro con la mano y Adrián continuó
diciendo:
−Me confesó, confesó, tome nota, que le remordía la conciencia
porque no podía hacer lo que le pidió. No podía introducirme en los
Salones Argyll ni en los de Motts o los de Kate Hamilton, porque no
sabía lo que eran. Jamás oyó hablar de esos lugares.
−Entonces, ¿por qué no me lo dijo? −quiso saber Lord Manville.
−Porque pensó que si lo hacía la enviaría de vuelta, juzgándola
inapropiada para la posición que le ofrecía −replicó Adrián−.
¡Inapropiada!
Su voz quería ser sarcástica pero sonaba lastimosa, como si
estuviera cercano a las lágrimas.
−¿Qué le ha pasado? −gritó−. ¿Adonde pudo ir? Es imposible que
el caballo haya desaparecido, y menos aún Cándida.
−Eso es lo que estuve pensando −dijo Lord Manville−. Y no tiene
dinero.
−¿No tiene dinero? −exclamó Adrián−. ¿No le dio nada?
−No se me ocurrió −repuso Lord Manville−. No parecía haber
necesidad mientras estaba aquí y, además, tenía la impresión de que no
lo aceptaría.
Recordó la reticencia de Cándida al negarse a tomar las guineas
que él le ofreció cuando salieron de casa de Cheryl Clinton y el modo
como decidió que le diera él mismo el dinero a John. ¿Cómo no se dio
cuenta entonces, se preguntó, de que no se trataba de la "Bella
Entrenadora Ecuestre" que imaginaba?
−Fue su primera aparición en Hyde Parklo que me desorientó
−explicó−. Con aquel vestido blanco, y Hooper cabalgando a su lado,
causó sensación.
−Cándida me dijo lo nerviosa y avergonzada que se sentía −dijo
Adrián−. Pero Hooper le aseguró que lo estaba haciendo por Pegaso y
ella lo creyó, aunque no pensaba que intentara vender el caballo. Le
había prometido que no lo haría.
Lord Manville recordó el miedo que descubrió en los ojos de
Cándida cuando él le preguntó al mayor qué precio pedía. ¿Por qué no
comprendió desde el principio que esta chica era diferente? ¿Por qué fue
tan ciego, tan increíblemente estúpido?
−He sido un tonto −confesó en un tono humilde que sorprendió a
Adrián−. Pero estoy resuelto a encontrarla antes que le pase algo. ¿Por
qué no me dices qué guardaba en el envoltorio que llevaba?
−Los poemas de su padre −replicó Adrián−, y uno o dos tesoros
que no se vendieron cuando su casa se fue a la bancarrota. Murió su
madre, después su padre se emborrachó y se rompió el cuello. Cuando
él murió, Cándida se encontró con una enormidad de deudas, a los
tenderos y a todo el mundo en la villa. Lo único que le quedaba de valor
era Pegaso y con el dinero que el mayor Hooper le dio por él atendió a
las necesidades de su viejo sirviente.
−¡Su viejo sirviente! −exclamó Lord Manville−. ¡Allí es donde debe
haber ido! ¿Sabes dónde vive?
−Sí, me lo dijo −respondió Adrián−. Es una villa llamada Little
Berkhamstead, no muy lejos de Potters Bar.
−Iré mañana temprano −prometió Lord Manville, con un nuevo
brillo en los ojos−. Gracias, Adrián, presiento que mañana traeré a
Cándida conmigo.
−Espero que sí −dijo Adrián en voz baja.
Lord Manville se levantó y le puso la mano en el hombro.
−¿Estás seguro de que no deseas casarte? −preguntó−. Me
equivoqué al negarte mi consentimiento.
−Cándida me hizo comprender que no amo a Lucy −dijo Adrián
tranquilamente−. Me hizo ver también que un hombre debe hacer
primero algo con su vida, algo valioso. Cuando vi a esos petimetres que
Sir Tresham trajo ayer aquí, comprendí que ella tenía razón. Jamás
deseé ser un joven mimado por la sociedad y ahora sé que tengo que
trabajar. No para hacer dinero, eso es innecesario, sino para probarme a
mí mismo y, de ser posible, contribuir con algo a las vidas de otros.
−¿Fue Cándida quien te hizo pensar así? −preguntó Lord Manville
maravillado.
−Me hizo comprender tantas cosas en las que no pensé antes −dijo
Adrián−. Verá usted, señor, Cándida podrá haber vivido en el campo,
poidrá ser ingenua e ignorante desde su punto de vista, pero a mí me
parece una chica extremadamente inteligente en las cosas que
realmente importan.
−Empiezo a comprenderlo ahora −dijo Lord Manville, y fue de
habitación en habitación con la cabeza baja.
Cuando Adrián bajó a desayunar por la mañana Lord Manville ya se
había marchado.
−¿Cree usted que su señoría encontrará a la señorita Cándida?
preguntó Bateman ansioso−. Todos en la casa estamos preocupados;
más vi a una joven más agradable, señor, después de haber estado de
servicio aquí por treinta y cinco años.
−Estoy seguro de que su señoría la encontrará −dijo Adrián,
consoador.
"Es obvio −se dijo−, que ella ha vuelto a Little Berkhamstead" y
como no pudo concentrarse en su poema, se dirigió a las caballerizas a
conversar con Garton.
−¿Estás seguro, Garton, de que la señorita Cándida no dijo adonde
iba? −preguntó Adrián. Garton meneó la cabeza.
−No, señor Adrián, su señoría me preguntó lo mismo. No estaba yo
aquí cuando ella llegó, pero escuché que algo ocurría en el patio, de
modo que bajo y me encuentro con que sacan a Pegaso de su
caballeriza y a la señorita Cándida parada esperándolo. Llevaba un bulto
blanco en las manos se veía tan pálida que pensé: qué le pasa. Le digo
a ella: "Será mejor que se lleve a un mozo con usted, señorita Cándida",
pero me responde: "No, gracias, Garton, quiero ir sola. ¡Y no hay otro
caballo, salvo Trueno, que pueda ir a la par de Pegaso!" Era un viejo
chiste entre nosotros y me hubiera reído con ganas si no me doy cuenta
de lo mal que se veía, como si fuera la desmayarse.
Después de una breve pausa, Garton continuó diciendo: "¿Se
encuentra bien, señorita?" y me responde: "Estoy bien. Ayúdame a subir
al caballo, Garton. Me lastimé un poco un brazo". Le digo y sonrió: "No
me diga que ya le atacó el reuma, señorita". "No es eso, contesta. Me
caí y tengo un poco adolorido el brazo, pero pronto se me pasará". La
ayudo a subirse a la silla y la noto ligera como una brizna de yerba.
¡Pero me mira, había algo en su cara que me dolió el corazón, es la
verdad, señor Adrián. Me dice: "Adiós, Garton, y gracias por todas las
atenciones". Y entonces se marchó.
−¿Pensaste en aquel momento que no regresaría? −preguntó
Adrián.
−No me atreví ni a pensarlo −replicó Garton−. No cambiaría a la
señorita Cándida, ni a Pegaso, por todo el dinero del Banco de
Inglaterra.
−Yo tampoco −convino Adrián.
Adrián regresó a la casa y esperó. Trató de imaginar qué tiempo le
tomaría a Lord Manville, cabalgando a través del campo, llegar a Little
Berkhamstead. No sabía con exactitud la distancia, pero la cena se
enfrió una vez más antes de que Lord Manville regresara a casa.
Apenas escuchó los pasos de su tutor a través del vestíbulo, Adrián
comprendió que su búsqueda había sido infructuosa. Pero no pudo evitar
la inevitable pregunta:
−¿Supo algo de ella?
−El viejo sirviente no la ha visto ni sabe nada −replicó Lord
Manville−, pero me dijo muchas cosas sobre Cándida que yo debí haber
adivinado desde que la vi por primera vez. Visité la tumba de sus padres
en el cementerio y la casa donde vivía. Adrián, ¿cómo pude imaginar por
un solo instante que ella fuera una "Bella Entrenadora Ecuestre"? Me
hice mil veces esa pregunta a lo largo del camino de regreso.
Había tanta aflicción en su voz que Adrián le respondió
suavemente:
−¡Supongo que cada quién ve lo que espera ver! Eso fue lo que le
desconcertó. Cándida me dijo una vez que jamás usamos lo suficiente
nuestra intuición en lo que a caballos o personas se refiere.
−Lo cierto es que yo no la usé con ella −dijo con amargura.
Día tras día, con monótona regularidad, Lord Manville abandonaba
la casa por las mañanas y regresaba en la noche. Y cada día, Adrián lo
notaba más bondadoso y más accesible, aunque evidentemente
desdichado.
Se puso tan delgado, que la ropa parecía escurrírsele del cuerpo,
pero ello lo hacía verse más apuesto. Abandonó por completo sus
devaneos y la vida disoluta que, aun a un hombre de su fuerte
constitución, comenzaba a dejar sentir su huella.
Después de la primera semana, Adrián apenas lograba recordarlo
como el hombre que le inspiraba tanto respeto, como aquel imponente
tutor que a la vez odiaba y temía.
Hablaban ahora de hombre a hombre: dos seres que habían
perdido algo que ambos tenían en gran estima, algo que ambos
amaban. A veces, parecía que Adrián era el más viejo y sabio de los dos
y que Lord Manville acudía a él en busca de ayuda y consejo.
−¿Qué puedo hacer? ¿Adonde ir? −preguntaba una y otra vez al
regresar de otra jornada de estéril búsqueda−. ¿De qué vivirá ella? No
tiene nada qué vender −y añadía en voz baja−: Excepto… Pegaso.
−Si lo vendiera, lo encontraríamos de seguro −respondió Adrián−.
Un caballo como ése no pasa desapercibido.
−Ya pensé en eso −dijo Lord Manville−. Ya envié a un palafrenero a
Londres para que vigile los movimientos de Tattersalls y de los demás
Salones de Venta. Y Garton tiene instrucciones de estar, o él, o alguno
de sus palafreneros más capaces, al tanto de cada caballo que se venda
en un radio de ochenta kilómetros.
−¿Y qué me dices de Hooper? −preguntó Adrián.
−Me informa mi secretario que ni Hooper ni Cheryl Clinton han
sabido nada de Cándida desde que llegó aquí y está convencido de que
dicen la verdad.
−Debe estar en algún lado −dijo Adrián−. Aun si hubiera muerto,
existiría un expediente sobre el asunto.
−No digas esas cosas −lo atajó Lord Manville,cortante.
Adrián, sin siquiera mirarlo, se percataba de que sufría como no
creyó jamás que nadie pudiera sufrir, y menos que su señoría pudiera
padecer de ese modo por la pérdida de una mujer.
Una semana después, se recibió la noticia de que Sir Tresham
Foxleigh se había ido al extranjero y que Las Torres estaba en venta.
Lord Manville ordenó comprar la hacienda, pero ni su actitud ni su voz
demostraban gran entusiasmo. Cuando su agente se marchó, Adrián
dijo:
−Es algo que siempre deseaste hacer, ¿no?
−Renunciaría con gusto a la propiedad de esa heredad, y a la mía
propia, si pudiera encontrar a Cándida −repuso Lord Manville y Adrián
comprendió que, por increíble que pareciera, decía la verdad.
−¿Por qué le odiaba Sir Tresham? −quiso saber Adrián−. ¿Cuál era
el problema entre ustedes?
−No era importante −replicó Lord Manville−. Descubrí que trataba
de engañar a un amigo mío, quien se vio forzado a vender sus caballos
para pagar sus deudas. Era joven e inexperto, y Foxleigh intentaba
comprarle los caballos por una suma absurda que no cubría ni
remotamente el costo de los animales. Persuadí a mi amigo a cancelar
la venta y le pagué yo mismo el precio que estimé adecuado por los
animales. Foxleigh se quedó furioso, sobre todo cuando uno de ellos
ganó una carrera en Newmarket. Se portó tan mal y tan insultante, que
le impedí la entrada a un Club del que deseaba formar parte. Juró
vengarse y de verdad que lo consiguió.
−No consiguió a Cándida −añadió Adrián rápidamente−, de eso
podemos estar seguros.
−Pero yo tampoco la conseguí −murmuró Lord Manville.
Dos semanas después, y tres más tarde, desde que Cándida se
marchó, Adrián bajó a desayunar y encontró a Lord Manville terminando
de tomar el café. Adrián acostumbraba,ahora, desayunarse temprano, a
fin de poder ver a su tutor antes de que se marchara a su diaria
búsqueda.
−Siento llegar tarde −dijo Adrián−, pero me quedé despierto hasta
las tres de la mañana escribiendo una poesía.Quisiera leértela cuando
tuvieras tiempo.
−Me gustaría −repuso Lord Manville con la mayor naturalidad−.
Creo que la última fue una de las mejores que has hecho.
−Tengo dudas acerca del último verso −dijo Adrián−. Si Cándida
estuviera aquí me diría en dónde está el error.
−Quizá la encuentre hoy −dijo Lord Manville.
Su voz no abrigaba mucha esperanza, sólo una tristeza opaca que
hizo que Adrián deseara animarlo a toda costa.
−Soñé anoche que estaba de vuelta −le dijo−, y todos estábamos
muy felices. Fue un sueño loco, porque Pegaso estaba parado en el
salón principal comiéndose un florero de claveles.
Lord Manville trató de sonreír, sin resultado.
−Debo marcharme −dio levantándose−. No sé ni adonde ir, no hay
prácticamente un sitio en donde no haya estado.
Bateman entró en el comedor con una expresión en el rostro que
llamó la atención de Adrián.
−Le ofrezco mis disculpas, milord −dijo con voz excitada−, pero el
joven Jim, que trabaja en los establos, desea hablar con su señoría.
−¿Tiene algo que decirme? −se apresuró a decir Lord Manville−.
Dile que pase, Bateman.
Un mozo de las caballerizas, de corta estatura, entró retorciendo
nerviosamente la gorra entre las manos. Lord Manville se sentó de
nuevo.
−Bien, Jim −dijo−. ¿Has encontrado algo?
−Creo’s que sí −respondió Jim−. La noche pasa me fui a casa de mi
tía en Cobbleworth. Stá a seis kilómetros y medio, como sabe su
señoría. Creo que antes de regresa me tomé un jarro de cerveza en la
posada "El Leñador". Stando allí, llegó dos mozos de cuadra. El más
joven empieza charla y me pregunta si vamos a registra algún caballo
para las carreras del condado el mes que viene. Le dije su señoría tiene
caballos hermosos y el contesta: "Tenemos uno en nuestros establos
que puede derrotar a cualquier caballo por estos rumbos". "Alardeas",
digo −"Nones", responde, "Tenemos un gran garañón negro. Tiene
como diecisiete palmos de alto. Y puede vencer en carrera y salto a lo
que sea". Quería preguntarle más cuando el mozo que estaba con él lo
llama; él soltó su jarro de cerveza y lo sigue fuera de la posada.
−¿Quiénes eran? ¿De dónde vinieron? −demandó Lord Manville sin
poder contener su curiosidad.
−Justamente iba a decir a su señoría −replicó Jim−. Pregunto al
posadero, pues conozco de toda la vida, a quién pertenece los dos
mozos. Dice que son muchachos de Storr, y me pregunta por qué no
reconocí la librea.
−¡El Conde de Storr!
Lord Manville pronunció aquellas palabras con tal expectación en el
rostro que Adrián creyó innecesario advertirle:
−¡Tal vez no se trate de Pegaso, Silvanus! No cuentes mucho con
ello.
Después de todo, hay muchos garañones negros.
−Sí, sí, desde luego −dijo Lord Manville−. Gracias, Jim. Si resulta
que el garañón negro es Pegaso, no quedarás sin recompensa. Sabes lo
que he prometido a la primera persona que me proporcione algún dato
que me permita encontrar a la señorita Cándida.
−Sí, milord. Sé yo, milord. ¡Mucha gracia, milordl El mozo se dirigió
hacia la puerta.
Lord Manville se volvió a mirar a Adrián, con una luz en los ojos que
lo transfiguraba.
−Allí es donde debe haber ido… al Castillo Storr. Pero, ¿por qué?
−No te confíes tanto −suplicó Adrián.
Temía que su tutor se desmoronara si aquella última esperanza no
se concretaba.
−Iré a ver a Lord Storr inmediatamente −dijo Lord Manville.
−¡Pero no a las siete de la mañana! −protestó Adrián.
−No, no, supongo que no −admitió Lord Manville mirando al reloj
como si sus manecillas lo engañaran.
−Debes esperar por lo menos hasta el mediodía −dijo Adrián con
firmeza−. No desearás causar innecesarios comentarios.
−Estaré allí media hora antes del mediodía −concedió Lord
Manville−. Ordena mi carruaje, Adrián. Iré a cambiarme.
Salió del salón de desayunar y Adrián lo sintió correr por el pasillo
como un escolar que se preparara para sus vacaciones.
"Si fuera verdad", pensó y para su sorpresa se encontró rogando
"¡Oh, Dios! ¡Haz que Cándida esté allí!"
Eran casi las once y media de la mañana, cuando el Conde y la
Condesa de Storr se sentaban en el Salón Azul del Castillo. El Conde, un
hombre de edad anciana que alguna vez fue extraordinariamente
apuesto, descansaba los pies en un banquillo de terciopelo, mientras leía
en voz alta el Morning Post. Por último, apartó el periódico la un lado y
dijo:
−No estás escuchando, Emily.
−Sí te escuchaba, querido −respondió su esposa, levantando la
vista de su bordado.
−Entonces, ¿qué es lo que te leía? −demandó Lord Storr. Su
esposa dejó estallar una carcajada tan alegre y joven que contradecía
sus cabellos grises cuando repuso:
−Está bien, querido, me agarraste desprevenida, como solía decir
Elizabeth. Pensaba en Cándida.
−Ninguno de nosotros piensa en otra cosa en estos días−replicó
Lord Storr con ademán severo. −No es feliz, Arthur.
−¡No es feliz! −exclamó Lord Storr−. ¿Por qué no? Le hemos dado
cuanto puede desear. Y se ha rehusado una docena de veces a pasarse
una temporada en Londres, a pesar de que le dijiste que le presentarías
a la Reina.
−Llora amargamente noche tras noche sobre su almohada −dijo
Lady Storr bajando la voz−. La señora Denvers me lo dijo, de modo que
en varias ocasiones he tratado de escuchar junto a su puerta. Es terrible
comprender cómo sufre, pero no quiero forzar su confianza. Quizá,
cuando ha ya estado más tiempo con nosotros nos dirá qué le sucede.
−¿Qué puede sucederle? −refunfuñó el Conde.
−Eso es lo que me pregunto −repuso su esposa−. No puedo creer
que la causa de tanta infelicidad sea tan sólo la muerte de su padre.
El Conde resopló agresivamente y su esposa le díjo con aire de
reproche:
−¿Y ahora qué, Arthur?
−Sí, sí, ya sé −la atajó él−. No diré nada acerca de ese hombre que
pueda disgustar a Cándida. Pero cuando pienso que mantuvo alejada a
Elizabeth todos esos años, podría maldecirlo por toda la eternidad.
−Fue por tu culpa, querido −dijo Lady Storr con voz suave−. Sabes
bien que no hiciste grandes esfuerzos por encontrar a Elizabeth cuando
ellos se fugaron, y después, cuando hicimos averiguaciones, no pudimos
descubrir su paradero. Simplemente se evaporaron.
−Muy bien, fue culpa mía −dijo el Conde con voz cansada−. Pero
ahora que Cándida ha regresado a nosotros, debemos tratar de que sea
feliz y esté contenta. Dale todo lo que pida, Emily, todo.
−Desde luego, querido, si está en mis manos −repuso Lady Storr
sin convicción−. Suspiró y su dulce rostro se veía preocupado.
Cuando la puerta se abrió ambos volvieron la cabeza. El
mayordomo cruzó el salón y se dirigió hacia el Conde.^
−Lord Manville solicita verle, milord. Su señoría suplica que lo
reciba para un asunto urgente.
−¡Lord Manville! −exclamó Lady Storr sorprendida y se apresuró a
añadir−: Haz pasar a su señoría y, Newman, sirve el mejor oporto
aunque quizá él prefiera madeira.
−¡Manville! Pensé que nunca venía al campo −observó Lord Storr−.
Un marrullero, por lo que he oído decir.
Esperaron hasta que Newman salió para volver poco después
anunciando estentóreamente:
−Lord Manville, milady.
Lady Storr se levantó cuando Lord Manville se les aproximó.
Llegaba vestido con suma elegancia y no hubiera sido una mujer de no
haber advertido su apuesta apariencia y su seductora sonrisa cuando
estrechó su mano y a continuación la del Conde.
−Me agrada verle, Manville −dijo su señoría−. No puedo
levantarme por culpa de esta maldita gota. Una de las calamidades de la
vejez. A todos nos llega.
−Eso me temo −convino Lord Manville.
−Siéntese, por favor, Lord Manville −sugirió Lady, indicándole una
silla a su lado−. Es un gran placer verle. Su madre fue una querida
amiga mía; jamás pasaba una semana sin que nos visitáramos. Me
temo que chismeábamos mucho, pero disfrutábamos enormemente de
nuestra mutua compañía.
−Mi madre me hablaba a menudo de usted −dijo Lord Manville−. Y
mi padre también solía decirme cuánto disfrutaba compitiendo a caballo
con usted, milord.
−Un magnífico conocedor de caballos, su padre −dijo Lord Storr.
Hubo una breve pausa. Entonces, como si Lord Manville no pudiera
desperdiciar más tiempo en trivialidades, añadió en un tono urgente:
−Solicité verlo, milord, porque creo que usted puede ayudarme.
−¿Ayudarle? −preguntó extrañada Lady Storr−. Desde luego, nos
dará un gran placer, ¿verdad Arthur?
−Sí, sí, naturalmente −repuso Lord Storr−. ¿De qué se trata?
Antes de que Lord Manville pudiera decir nada se produjo una
súbita interrupción.
−Abuelo −gritó una voz desde la ventana abierta−. Abuelo, adivina
qué ha pasado.
Una pequeña figura vestida de blanco entró corriendo al salón. Sólo
tenía ojos para el anciano a quien se dirigió, deslizando su mano en la
de él, mientras se inclinaba para depositar un beso en su frente.
−No lo creerás abuelo −dijo con voz excitada−, pero ¡Pegaso saltó
el río, de verdad! Me vio en la otra orilla y saltó. Sus cascos no tocaron
el agua, y ya conoces la anchura del río. ¿No crees que es fantástico?
−Sí, verdaderamente −replicó Lord Storr−, pero Pegaso es un
caballo extraordinario. Manville, creo que no conoce a mi nieta.
Lord Manville se había puesto de pie cuando Cándida entró en el
salón. Y ahora ella se sorprendió como si alguien hubiera disparado un
arma de fuego a su lado. Sus ojos se encontraron y por un momento
pareció que ambos se volvieran de piedra.
Se quedaron mirándose y la tensión que vibró entre ellos hizo que
todo lo demás desapareciera, como si se encontraran solos en un
mundo diferente, contemplándose.
Entonces, con un grito inarticulado, casi como el de un animal
asustado, Cándida se dio vuelta y huyó. Salió corriendo del salón hacia
la luz del sol. Después de un segundo, murmurando una disculpa, Lord
Manville la siguió.
−¿Qué sucede? ¿Qué es esto? −demandó Lord Storr, irritado−. ¿A
dónde se ha ido Cándida y por qué el joven Manville corrió tras ella?
Lady Storr tomó su bordado.
−Creo, Arthur −le dúo gentilmente−, que hemos descubierto la
razón por la que Cándida se ha sentido tan infeliz.
−¿Quieres decir que Manville la ha trastornado? −preguntó Lord
Storr, furioso−. Pues bien, no lo consentiré, ¿lo oyes, Emily? Y no
permitiré que se la lleve, si eso es lo que busca. Vino a nosotros y si nos
deja ahora será como perder a Elizabeth de nuevo.
−Manville Park está muy cerca −dijo Lady Storr tranquilamente−, y
presiento, Arthur, que jamás perderemos a Cándida del todo, suceda lo
que suceda.
Cándida se había detenido en el extremo de la terraza. Sabía que
Lord Manville la seguía y el orgullo no le permitía correr más allá.
Descansó las manos en la balaustrada de piedra y cuando él se
aproximó notó que estaba temblando.
Apartaba la cabeza y él pudo apreciar la recta línea de la pequeña y
aristocrática nariz, la suave curva de sus labios entreabiertos y el modo
en que levantaba orgullosa la barbilla desde la redonda y blanca
columna de su cuello.
Se preguntó de nuevo, como se lo había preguntado ya mil veces,
cómo pudo ser tan insensato para no reconocer quién era.
Se acercó a ella lentamente y cuando advirtió la pequeña vena que
temblaba en su cuello comprendió que estaba asustada. Después de un
momento, ella dijo con una débil voz que era apenas más que un
susurro:
−¿Has… venido... por Pegaso?
−No −respondió él−. Te he estado buscando.
−Hice mal en llevármelo… cuando tú ya habías pagado por él
−dijo−. Era tu caballo, pero no podía dejarlo... atrás.
−¡No era Pegaso lo que importaba!
Lord Manville hablaba con voz enronquecida y honda. Después,
esforzándose por adoptar un tono más ligero, añadió:
−¿No puedes comprender en qué catastrófica confusión nos has
dejado? La señora Hewson no ha dejado de llorar; Bateman está cojo
del reumatismo; Garton se ha puesto de tan mal humor que la mitad de
sus mozos del establo han amenazado con dejarlo y Alfonse está
preparando las más desastrosas e incomibles comidas que es posible
imaginar.
Cándida intentó insinuar una sonrisa.
−Estoy segura de que no es… verdad −acertó a decir.
−Pero lo es −insistió Lord Manville−. Y Adrián ha escrito tantos
poemas, para romperlos después, que la casa parece un cesto de
papeles.
Por un pasajero instante ella lo miró.
−Entonces, ¿ya sabes que Adrián escribe… versos?
−Me contó cuánto lo ayudaste −dijo Lord Manville suavemente−.
Gracias, Cándida. Has hecho tanto por Adrián. Comprendiste lo que
necesitaba, mientras yo lo trataba de un modo completamente
equivocado.
−¿No estás… enojado conmigo por lo de los… poemas? −preguntó
Cándida.
−No estoy enojado por nada −respondió Lord Manville−. Sólo estoy
contento, y qué palabra más insuficiente es ésta, de haberte encontrado
de nuevo, Cándida.
−Creí que estabas molesto… conmigo −musitó Cándida−. Dijiste…
−¿No podemos olvidar lo que dije? −la interrumpió Lord Manville−.
Estaba loco... y no comprendí lo que sucedió.
−Pero, ¿por qué estás aquí? −preguntó Cándida−. ¿Y por qué está
todavía Alfonse en Manville Park? Creí que habían regresado a Londres.
−He estado buscándote −dijo Lord Manville, simplemente.
−Imaginé que estabas en Londres −dijo Cándida casi por lo bajo−.
Creí que la pasabas… alegre y… divertido con tus… amigos.
−Viajé kilómetros por la campiña. He fatigado a cada caballo de mi
caballeriza hasta dejarlos exhaustos −señaló Lord Manville−. Te hubiera
inquietado verlos, Cándida. Pero te agradará saber que compré cierto
caballo.
Como ella no dijo nada él añadió:
−Es Firefly.
−¡Oh, me alegro!
Por primera vez su voz sonó cálida.
−Estoy esperando que tú lo montes.
Cándida suspiró hondamente.
−Hay algo que quiero decirte −balbuceó con lentitud y el
comprendió el esfuerzo que le costaba−. Estás enojado… conmigo y
aunque no hice... lo que… creíste que hice… de todas formas… te he
decepcionado.
Lord Manville quiso interrumpirla, pero ella levantó su pequeña
mano para impedirlo. Sus dedos temblaban y todo su cuerpo parecía
estremecerse.
−No, no, tengo que decir esto −insistió−. Lo he estado pensando
por mucho tiempo. Sé ahora que cometí… un error al ir a Londres con el
mayor Hooper cuando él me lo pidió… Mamá no lo hubiera aprobado…
pero en aquel momento sólo pensé en Pegaso y no parecía haber otra
alternativa para evitar perderlo. El mayor Hooper fue bondadoso
conmigo, pero sentía… aunque no quería admitirlo… que había algo
extraño con las otras… mujeres que montaban sus caballos. Lo mismo
pasó en casa de la señora Clinton. Sé que a mamá no le hubiera
gustado ella, aunque era tan considerada. Pero fui tan tonta que creí
que me daba esos… vestidos como un… regalo, porque deseaba…
ayudarme. Ignoraba que… tú ibas a pagar… por ellos.
−Cándida −dijo Lord Manville suplicante, pero de nuevo la mano de
ella se movió para callarlo, y comprendió que tenía que dejarla decir
todo lo que quería. Se preguntó cuántas veces habría ensayado esas
palabras mentalmente hasta que llegara el día en que se encontraran.
−Y cuando me llevaste contigo sin una… chaperona −continuó−, y
me hospedé en Manville Park sin ninguna mujer que me acompañara,
supe… sí, desde luego que lo sabía… que estaba mal. Me percataba todo
el tiempo, aunque no parecía haber nada de malo, de que me estaba
comportando de una… manera reprobable, a pesar de sentirme tan
f−feliz.
Titubeó un momento y su voz tropezó con la palabra, pero con un
evidente gesto de resolución prosiguió trabajosamente:
−No… comprendí lo que estaba… sucediendo. Sólo sabía que…
deseaba estar… contigo. Y, cuando me b−besaste supe que… te amaba
y… pensé que… tú también me… amabas.
−Te amaba −murmuró Lord Manville, sin apartar los ojos de su
rostro, como si no pudiera dejar de mirarla.
−P−pero −tartamudeó Cándida−, como fui tan… ignorante y tan
e−estúpida, creí que ello significaba que… íbamos a c−casarnos y a
estar j−juntos para siempre.
−Eso era exactamente lo que debió significar −la interrumpió Lord
Manville.
Cándida sacudió la cabeza.
_V−vi tu cara… aquella n−noche en la f−fiesta, y comprendí que
no… hablabas en serio… y que había algo que estaba muy mal.
−Fui yo quien procedió mal, Cándida.
Ella apartó la cara.
−¡No! Lo que sucedió fue que te decepcioné −dijo ella, y a él le
dolió escuchar cómo se acusaba−. Le pregunté a mi abuelo acerca de
los Salones Argyll y los de Motts y Kate Hamilton y dijo que eran lugares
que ninguna d−dama debía conocer, y mucho menos visitar. Por ello
comprendí que… no me considerabas… una dama.
−¡Cándida, no me tortures! −suplicó Lord Manville−. Fue una
terrible equivocación.
Cándida no pareció escucharle y continuó diciendo:
−Pude decirte la verdad honestamente y quizá todo se hubiera
aclarado. Pero tenía m−miedo de que me d−despidieras y que me
separaras de… Pegaso. De modo que p−pretendí estar dispuesta a lo
que me pedías, ¡pero en vez de eso ayudé a Adrián con sus poemas! Y
entonces… llegaron… esas mujeres.
−¡Mujeres que no debiste conocer jamás o siquiera saber de su
existencia! −exclamó Lord Manville.
−Mientras m−más lo pienso… m−más me doy cuenta de que yo…
era… una de… ellas −dijo Cándida y el rubor asomó a sus pálidas
mejillas−. Fue por eso que… la señora Clinton me hizo vestirme con
aquel vulgar… traje blanco, y por qué el mayor Hooper me llevó a Hyde
Park para que yo fuera como ellas, y t−tú, o alguien como… tú, pagara
un elevado p−precio por Pegaso y… por mí. Yo tuve la c−culpa y…
estoy… avergonzada.
Su voz se quebró y las lágrimas que arrasaban sus ojos corrieron
por sus mejillas.
−No, Cándida, te suplico que no llores −imploró Lord Manville.
−Hay una sola… cosa más −dijo Cándida con la misma voz
apagada−. No le he dicho a mis abuelos que estuve en Londres, ni que
permanecí… contigo en Manville Park. No deseaba… mentir, pero pensé
que... se sentirían lastimados y no comprenderían. De modo que
creyeron que me dirigí a ellos cuando… papá murió y que… me herí y…
arañé porque me caí en el camino. ¡Fue una mentira, pero quizá no
procedí mal al decirla!
Buscó los ojos de él por un instante, como buscando su aprobación.
−No sólo no procediste mal, sino que obraste en la forma más
adecuada −repuso Lord Manville con gentileza−, absolutamente bien. Es
lo que se le hubiera ocurrido a una dama, a una gran dama.
Cuando ella volvió la cabeza, él vio sus ojos interrogantes y las
lágrimas que como gotas de rocío temblaban en sus ojos.
−Entonces, ¿no me desprecias, en... absoluto? −le preguntó.
El le tomó las manos, sintiendo temblar sus dedos entre los suyos,
pero ella no los retiró.
−Cándida −le dijo suavemente−, ¿me concedes el honor de ser mi
esposa? No puedo vivir sin ti.
Ella se quedó muy quieta por un momento y dijo después:
−¿Me pides que me… case contigo porque… te sientes obligado…
debido a que encontré a mis… abuelos?
−No, eso no es cierto −replicó él bruscamente y le apretó las
manos con tanta fuerza que pareció exprimirle la sangre de los dedos−.
Te lo pido porque te amo, Cándida, porque te respeto, porque te honro,
te deseo y porque no concibo la vida sin ti. Todo lo que ha sucedido es
por mi culpa, no la tuya, por mi culpa porque fui ciego y estúpido. Pero
debes tratar de perdonarme, tratar de comprender.
Se desesperaba de convencerla.
−Tengo en mi haber −insistió−, muchas cosas malas y erróneas en
estos últimos años, Cándida. No pretendo que no estés escandalizada
por mi conducta y tal vez disgustada. No tengo excusas, salvo que
alguien me traicionó una vez y no he podido olvidarlo. Sospeché de las
mujeres desde entonces; pensé que todas eran iguales, astutas para ver
qué podían obtener, amorosas sólo si conseguían dinero o posición a
cambio de su amor. Es por eso que cuando te encontré, cariño, no pude
creer que tú fueras diferente ni tan… pura.
−¿Fue una mujer quien… te lastimó? −dijo Cándida con tono
convencido−. Estaba segura de eso.
Estaba segura de que alguna… mujer te
−¿Eso creíste? −repitió él.
−Sí −respondió Cándida−. Estaba segura de que alguna mujer te
había… hecho daño y tenía razón.
−Siempre has tenido razón −repuso él−. Cándida, te digo esto sin
intención de ponerme dramático, pero si me rechazas ahora no me
quedaría nada sino una vida de degradación, una vida, tan inútil, tan
desperdiciada, que sólo podría desear que no durara mucho.
Ella lo miraba aún y a él le dio la impresión de que escudriñaba su
rostro, buscando algo, por lo que exclamó angustiado:
−Cándida, si te casas conmigo, te juro que no te fallaré. Te amo.
Te amo con todo mi corazón. Dicen que no tengo corazón, pero te
aseguro que me ha producido los mayores tormentos cada minuto de
estas tres últimas semanas mientras te buscaba.
−¿De verdad… me extrañaste? −preguntó Cándida,
−¿Que si te extrañé?
Lo absurdo de la pregunta casi lo hizo sonreír y ella observó:
−Hay algo… diferente en ti… no sé lo que es… Una vez más te veo
como… aquel día… en que encontramos… nuestro bosque encantado.
−Cándida, volvamos a vivir ese día −le suplicó−. Olvidemos todo lo
sucedido desde entonces. Todo lo que dije y todo lo que hice aquella
terrible noche fue sólo porque estaba loco de celos. No podía resistir la
idea de que otro hombre te tocara. Pensaba que me pertenecías. Creo
que así era y, si hubiera tenido un mínimo de sentido común, te hubiera
llevado lejos después de esos momentos de felicidad en el bosque. Nos
habríamos ido a un sitio donde pudiéramos estar solos tú y yo.
−Sí… lo hubiéramos… hecho −suspiró Cándida.
−¿No podemos retroceder y comenzar de nuevo? −preguntó Lord
Manville humildemente−. Cándida, ¡di que te casarás conmigo!
−¿Estás completamente… seguro de que… me quieres? −preguntó
Cándida−. Soy… tan ignorante; sé tan poco de la vida que… llevas, de lo
que te gusta y de lo que… te divierte.
−Amor mío −repuso él−. Ni yo lo sé tampoco. ¿No comprendes que
ambos estamos comenzado de nuevo? Sólo sé que todo lo que hice en
el pasado me parece increíblemente aburrido e indigno de recordarse.
Comenzaremos de nuevo en Manville Park. Construiremos una nueva
vida allí, solos los dos, con nuestros caballos y algún día quizá con
nuestros hijos. ¿Será eso suficiente para ti?
Se percató de pronto de que, a través de las lágrimas, los ojos de
ella brillaban como estrellas.
−Eso es lo que siempre… deseé −susurró−, un… hogar… propio…
y…
Se detuvo y los ojos de él le hicieron bajar la vista. Entonces, sin
poder controlarse por más tiempo, Lord Manville la tomó en sus brazos,
ciñéndola más y más hacia él, levantándole la barbilla para encontrar
sus labios.
−Si supieras cuánto he soñado con esto −musitó casi y la besó.
Cándida experimentó otra vez la gloria, el éxtasis, la belleza y la
maravilla que encontró con él en el bosque. Pero ahora, instintivamente,
aunque no pudo explicarse de qué modo, comprendió que había un
fervor en su beso que no existía antes. Los labios de él, suaves
primeros, exigentes luego y apasionados después, despertaron una
llamarada dentro de ella.
Pero había algo también indivisiblemente unido a sus plegarias, a
su fe en Dios y a la gloria del sol.
Impulsivamente, le rodeó el cuello con los brazos y lo acercó hacia
ella. Jamás sabría, pensó, cuan sola y desorientada se había sentido sin
él. Era como si una parte de sí misma hubiera quedado atrás cuando
huyó de Manville Park.
Ahora, con los labios de él sobre los suyos, eran tan sólo un hombre
y una mujer, tan unidos como si se tratara de una sola persona, y ella
comprendió que estarían juntos para siempre.
−¡Oh, Cándida! −murmuró Lord Manville contemplándola−. Te
encontré, te encontré después de que creí que te había perdido. Jamás
me dejarás, jamás volverás a escapar de mí, porque ahora sé que eres
lo único que me importa en la vida y que no puedo vivir sin ti.
−Yo… t−también… t−te amo −murmuró ella, tartamudeando de
pura felicidad, con un fuego en las mejillas y un brillo en los ojos que la
transfiguraban−. T−te… amo, te amo… y nada más i−importa, ¿verdad?
−Nada, cariño −respondió él−. Estamos juntos, tú y yo y, ¿qué otra
cosa puede haber de importancia en el mundo entero?
FIN
___________________
Escaneado y corregido por Mary
También podría gustarte
- Lndenlibrolandi 1111Documento242 páginasLndenlibrolandi 1111tonocossAún no hay calificaciones
- Anécdota de Un ViajeDocumento8 páginasAnécdota de Un ViajeDany Valdez100% (1)
- Dama por Casualidad: Casa de Haverstock, Libro 1De EverandDama por Casualidad: Casa de Haverstock, Libro 1Calificación: 4 de 5 estrellas4/5 (5)
- Wilde, Oscar - La Devoción de Un AmigoDocumento10 páginasWilde, Oscar - La Devoción de Un AmigoCamilekz MorenoAún no hay calificaciones
- Capítulo 1Documento4 páginasCapítulo 1Cami VarillasAún no hay calificaciones
- La Caperucita RojaDocumento5 páginasLa Caperucita RojaYulenita de BorjaAún no hay calificaciones
- 5 Cuentos Populares CortosDocumento6 páginas5 Cuentos Populares CortosDavid CoroyAún no hay calificaciones
- La Pasion Del Conde - AnonimoDocumento141 páginasLa Pasion Del Conde - AnonimoJehormarys GonzálezAún no hay calificaciones
- La Bella y La BestiaDocumento5 páginasLa Bella y La BestiaHaroldo LopezAún no hay calificaciones
- Hans Christian Andersen - El Duendecillo y La MujerDocumento10 páginasHans Christian Andersen - El Duendecillo y La MujerKatia Quispe RamirezAún no hay calificaciones
- Los Cuentos de Mamá GansoDocumento84 páginasLos Cuentos de Mamá GansoLissette Rodriguez VerdugoAún no hay calificaciones
- CUENTODocumento25 páginasCUENTOSummer DiazAún no hay calificaciones
- La Guía de la Dama para el Muérdago y el Caos: La Guía de la Dama para el Amor, #4De EverandLa Guía de la Dama para el Muérdago y el Caos: La Guía de la Dama para el Amor, #4Aún no hay calificaciones
- Capitulares Merged MergedDocumento17 páginasCapitulares Merged MergedCarlos Alberto Restrepo BetancurAún no hay calificaciones
- Caperucita RojaDocumento7 páginasCaperucita RojaSobeidaVasquezAún no hay calificaciones
- Érase Una Vez Una Niña Que Era Muy Querida Por Su AbuelitaDocumento3 páginasÉrase Una Vez Una Niña Que Era Muy Querida Por Su AbuelitaAnonymous v2tzTJG6Aún no hay calificaciones
- Libro de LiteraturaDocumento22 páginasLibro de LiteraturaRJ ArkdesignAún no hay calificaciones
- Quédate en El Castillo MDocumento6 páginasQuédate en El Castillo MSharon Turkington100% (1)
- Coretti Ada - Seleccion Terror 426 - La Mansion de Las SerpientDocumento54 páginasCoretti Ada - Seleccion Terror 426 - La Mansion de Las SerpientRafaelAún no hay calificaciones
- El Velo de La PurísimaDocumento8 páginasEl Velo de La PurísimaErwin OlivaAún no hay calificaciones
- Vuelta de Honor George SaundersDocumento18 páginasVuelta de Honor George SaunderscarlossotonadamasAún no hay calificaciones
- La Bella y La BestiaDocumento14 páginasLa Bella y La Bestiagomez2006lauAún no hay calificaciones
- Otoño en Enfield - Pedro OrlandoDocumento173 páginasOtoño en Enfield - Pedro OrlandoMilko Alejandro García TorresAún no hay calificaciones
- Koen, Karleen - El Oscuro Espejo de Los Días FelicesDocumento646 páginasKoen, Karleen - El Oscuro Espejo de Los Días Felicesaccrassus100% (4)
- Un Marques Escandaloso - Valeriam EmarDocumento117 páginasUn Marques Escandaloso - Valeriam EmarXochitlportilloAún no hay calificaciones
- 2° B - Comunicacion - (12de Agosto Del 2022) Plan Lector 2022Documento6 páginas2° B - Comunicacion - (12de Agosto Del 2022) Plan Lector 2022Alvaro GamboaAún no hay calificaciones
- Cor Rotto - Adrienne DillardDocumento354 páginasCor Rotto - Adrienne DillardJerson ArdilaAún no hay calificaciones
- VankaDocumento11 páginasVankakuik63Aún no hay calificaciones
- La Escuela de Las Novias Nazis: Aimie K. RunyanDocumento10 páginasLa Escuela de Las Novias Nazis: Aimie K. RunyanO ReyAún no hay calificaciones
- Atwood, Margaret - El Huevo de Barba Azul PDFDocumento249 páginasAtwood, Margaret - El Huevo de Barba Azul PDFAndres Garcia100% (4)
- Algo de Mí Mismo PDFDocumento334 páginasAlgo de Mí Mismo PDFJavier Aguila UlloaAún no hay calificaciones
- La Bella y La BestiaDocumento36 páginasLa Bella y La BestiaMonica Ruth Villablanca SandovalAún no hay calificaciones
- La Bella y La Bestia - 230804 - 224800Documento36 páginasLa Bella y La Bestia - 230804 - 224800Isabella BustosAún no hay calificaciones
- La AventuraDocumento3 páginasLa AventuraGoat HncAún no hay calificaciones
- El Corazon de Una Condesa Elizabeth Bowman 2Documento565 páginasEl Corazon de Una Condesa Elizabeth Bowman 2Leona100% (2)
- El Caballito de Madera-D. H. LawrenceDocumento21 páginasEl Caballito de Madera-D. H. LawrenceElsaAún no hay calificaciones
- El Rojo de Las Flores - Anita AmirrezvaniDocumento522 páginasEl Rojo de Las Flores - Anita Amirrezvanimcarmen_uAún no hay calificaciones
- Resumenes de CuentosDocumento2 páginasResumenes de CuentosKarencilla TLAún no hay calificaciones
- Meigas Del NorteDocumento189 páginasMeigas Del NorteElena VelazAún no hay calificaciones
- CUENTOSDocumento6 páginasCUENTOSRudy GuzmanAún no hay calificaciones
- El Principe Cruel-Barbara CartlandDocumento157 páginasEl Principe Cruel-Barbara CartlandIrma Espinosa RiveraAún no hay calificaciones
- Fernandez Jose Manuel - El Hombre Que No Sabia Que Habia MuertoDocumento189 páginasFernandez Jose Manuel - El Hombre Que No Sabia Que Habia MuertoHerman Rafael Velilla BarretoAún no hay calificaciones
- EMBELLECIMIENTO DE PESTAÑAS HaciendoDocumento74 páginasEMBELLECIMIENTO DE PESTAÑAS HaciendoKatiusha Castellanos Santa CruzAún no hay calificaciones
- Prensas de Chatarra ABECOMDocumento1 páginaPrensas de Chatarra ABECOMJ Ferreyra LibanoAún no hay calificaciones
- Tema 1 Comunicaciones OpticasDocumento42 páginasTema 1 Comunicaciones OpticasjcarlosmoleroAún no hay calificaciones
- 7-Materiales PoliméricosDocumento44 páginas7-Materiales PoliméricosJose LemusAún no hay calificaciones
- Modulo Tren de Potencia PDFDocumento67 páginasModulo Tren de Potencia PDFJose VidalAún no hay calificaciones
- Examen de confección de vestidos y la industria textilDocumento5 páginasExamen de confección de vestidos y la industria textilRocio RMAún no hay calificaciones
- Bitacora CrioDocumento15 páginasBitacora Crioabner betancourtAún no hay calificaciones
- Circuitos RLC Sin FuenteDocumento4 páginasCircuitos RLC Sin Fuentealexis basultoAún no hay calificaciones
- MiogelosisDocumento18 páginasMiogelosiszompopo100% (2)
- AZTECASDocumento7 páginasAZTECASALE BURROLAAún no hay calificaciones
- Formato TalleresDocumento4 páginasFormato TalleresVanessa SerranoAún no hay calificaciones
- Lampara de Sodio de Alta PresiónDocumento13 páginasLampara de Sodio de Alta Presiónjose manuel huisa carrilloAún no hay calificaciones
- Qué Son Los 5SDocumento12 páginasQué Son Los 5SLorenzo Gomez OrtizAún no hay calificaciones
- Frascold Semi Her 50 HZ 2013Documento52 páginasFrascold Semi Her 50 HZ 2013jms26985100% (1)
- Informe Final Proyecto Fotovoltaico U ContinentalDocumento69 páginasInforme Final Proyecto Fotovoltaico U ContinentalCRISTIAN DAVID OROYA INFANTESAún no hay calificaciones
- Presentación Unidad 1 P 60Documento13 páginasPresentación Unidad 1 P 60DarineAún no hay calificaciones
- La Piel Del Cocodrilo.Documento7 páginasLa Piel Del Cocodrilo.LUITAM100% (1)
- Microscopía bacteriana: tipos de microscopios y morfología microbianaDocumento5 páginasMicroscopía bacteriana: tipos de microscopios y morfología microbianaLeilaAún no hay calificaciones
- Presentacion Manual Interventoria Obra Publica 2022Documento72 páginasPresentacion Manual Interventoria Obra Publica 2022Lino MartinAún no hay calificaciones
- RM1 Clase 11 Torsión 2 vCLASEDocumento31 páginasRM1 Clase 11 Torsión 2 vCLASEAdriano DanteAún no hay calificaciones
- Altos HornosDocumento23 páginasAltos HornosHernán Morocho CamposAún no hay calificaciones
- Caso Clínico 1. Chalco Barrera María IsabelDocumento15 páginasCaso Clínico 1. Chalco Barrera María Isabelmaria isabel chalco barreraAún no hay calificaciones
- Ecuaciones en Q (Números Racionales)Documento8 páginasEcuaciones en Q (Números Racionales)Luis Angel Devia UruetaAún no hay calificaciones
- Hábitos de Vida Saludable PDFDocumento1 páginaHábitos de Vida Saludable PDFGener EdinsoAún no hay calificaciones
- La Tabla periód-WPS OfficeDocumento6 páginasLa Tabla periód-WPS Officeroxana.glezfdezAún no hay calificaciones
- Ejercicios Tema 1Documento9 páginasEjercicios Tema 1sara condeAún no hay calificaciones
- Ficha Técnica Persona Bajo La LluviaDocumento3 páginasFicha Técnica Persona Bajo La LluviaRicardo Sol100% (1)
- Tecnicas de TiroDocumento67 páginasTecnicas de TiroGruber Enrique Moron PerezAún no hay calificaciones
- Ejercicios de AyudaDocumento3 páginasEjercicios de AyudaDavidAún no hay calificaciones
- Doma libre. Ejercicios para caballos de recreoDe EverandDoma libre. Ejercicios para caballos de recreoCalificación: 3 de 5 estrellas3/5 (2)
- El corral redondo: Primeros pasos para adiestrar al caballoDe EverandEl corral redondo: Primeros pasos para adiestrar al caballoCalificación: 2 de 5 estrellas2/5 (1)
- El Diario de Julia Jones - Libro 7 - Mi Poni SoñadoDe EverandEl Diario de Julia Jones - Libro 7 - Mi Poni SoñadoCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (3)
- Aprendizaje para el salto. Adiestramiento sobre barrasDe EverandAprendizaje para el salto. Adiestramiento sobre barrasCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (2)