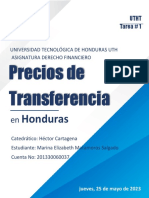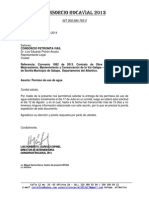Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Perez-Violenciaepistemica Reflexionesentreloinvisibleyloignorable
Perez-Violenciaepistemica Reflexionesentreloinvisibleyloignorable
Cargado por
rutcollazoTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Perez-Violenciaepistemica Reflexionesentreloinvisibleyloignorable
Perez-Violenciaepistemica Reflexionesentreloinvisibleyloignorable
Cargado por
rutcollazoCopyright:
Formatos disponibles
Pérez, “Violencia epistémica…”
Revista de Estudios y Políticas de Género
A RTÍCULOS
VIOLENCIA EPISTÉMICA:
REFLEXIONES ENTRE LO INVISIBLE Y LO
IGNORABLE
EPISTEMIC VIOLENCE:
REFLECTIONS BETWEEN THE INVISIBLE AND THE
IGNORABLE
Moira Pérez
Universidad Nacional de Tres de Febrero - Universidad de Buenos
Aires – / CONICET, Argentina
Doctora en Filosofía (Universidad de Buenos Aires), docente e investigadora. Dicta clases en la Facultad
de Filosofía y Letras (UBA), la Maestría en Estudios y Políticas de Género (UNTREF) y la Maestría
en Estudios de Género (UCES).
Contacto: perez.moira@gmail.com
Número 1 / abril 2019 / pp. 81-98 81
Pérez, “Violencia epistémica…”
Revista de Estudios y Políticas de Género
El lento andar de la violencia epistémica
Pese a su magnitud y persistencia, la violencia epistémica sigue siendo
comparativamente marginal en las Humanidades y las Ciencias Sociales, las
cuales -exceptuando algunas perspectivas enfocadas puntualmente en
cuestiones raciales, coloniales/poscoloniales, o de género- han sido
reticentes a considerar al campo epistémico como un sitio específico de
violencia. Tal vez como consecuencia de ello, esta forma de violencia está
prácticamente ausente de la agenda pública de organismos internacionales,
agencias estatales y movimientos sociales. Sin embargo, se trata de formas
de violencia que pueden ser centrales para la experiencia de los sujetos
marginados, no sólo porque les afectan en sus intercambios epistémicos,
sino porque el desequilibrio que causan en el sistema social alimenta otros
tipos de violencia y exclusión. Como contrapartida, la violencia epistémica
en tanto fenómeno estructural es un soporte clave, aunque poco
reconocido, de sistemas de privilegio tales como el racismo, el sexismo y el
cisexismo, que se fortalece con su propia imperceptibilidad. En este artículo
propongo una mirada filosófica posible, entre muchas otras, para enfrentar
la dificultad de detectar y analizar aquellas formas de violencia menos
evidentes; buscaré además comprender su carácter específicamente
epistémico, y esbozar algunas ideas para su resolución.
La noción de violencia epistémica se refiere a las distintas maneras en
que la violencia es ejercida en relación con la producción, circulación y
reconocimiento del conocimiento: la negación de la agencia epistémica de
ciertos sujetos, la explotación no reconocida de sus recursos epistémicos, su
objetificación, entre muchas otras. Un breve catálogo de “las tramas de
relaciones desiguales en la producción de conocimiento”, propuesto por
Blas Radi, incluye fenómenos tales como “la objetificación epistémica, la
desautorización y descalificación epistémica, el extractivismo académico, la
dependencia epistémica, la división del trabajo intelectual, la construcción de
unx ‘otrx’, las lecturas inapropiadas y distorsivas, el uso instrumental, las
representaciones totalizantes y estereotipadas, y la lógica colonial”1. Al
tratarse de una modalidad de la violencia, tiene consecuencias éticas y
políticas; dado que se trata de una modalidad específicamente epistémica,
conlleva también daño epistémico para lxs individuxs y las comunidades a
las que pertenecen.
1BlasRadi, “Políticas del conocimiento: hacia una epistemología trans”, en López Seoane,
Mariano, Los mil pequeños sexos, Saenz Peña, Eduntref, 2019, p. 31.
Número 1 / abril 2019 / pp. 81-98 82
Pérez, “Violencia epistémica…”
Revista de Estudios y Políticas de Género
En este esbozo introductorio ya se trasluce una de las primeras
dificultades que encontramos para conceptualizar -y abordar en la práctica-
la violencia epistémica: algunas de sus presentaciones no parecerían entrar
en aquellos conceptos de violencia más difundidos en nuestra cultura, tales
como la “acción de utilizar la fuerza y la intimidación para conseguir algo”,
la “coacción”2, o el uso de la fuerza física. Las acepciones tradicionales de
violencia suelen implicar una acción o conjunto de acciones puntuales, un
agente (individual o -en algunas acepciones- colectivo, como la violencia
institucional) y una víctima. En este caso, en cambio, estamos ante formas
mucho más difuminadas de violencia, caracterizadas por su capilaridad, su
temporalidad imprecisa y su cuasi independencia de agentes específicos que
las ejecuten. Entonces, si no queremos inflacionar la categoría de violencia a
tal punto que “todo pueda ser violencia”, pero tampoco queremos dejar por
fuera sus formas menos directas, visibles y puntuales (como es el caso de la
que nos interesa aquí), necesitamos desarrollar una definición de violencia
que dé cuenta de sus distintas modalidades, a la vez que sirva para recortar
su especificidad. Conforme a esta necesidad, en lo que sigue se entenderá a
la violencia no como una acción o un evento, sino más bien como “una
forma de relación social caracterizada por la negación del otro”3, esto es, la
negación, situada histórica y socialmente, de la subjetividad, la legitimidad o
la existencia de otro individuo o comunidad. La violencia, entonces, será
entendida como una estructura, “una fuerza fundamental en el marco del
mundo común y corriente y en los múltiples procesos de ese mundo”4.
Dentro de estos parámetros, la violencia epistémica puede ser entendida
como una forma de lo que Rob Nixon ha llamado “violencia lenta”, es
decir, “una violencia que ocurre gradualmente y fuera de la vista, una
violencia de destrucción diferida que está dispersa en el tiempo y el espacio,
una violencia erosiva que en general no es vista como violencia en
absoluto”5. La violencia lenta, incluyendo lo que Lauren Berlant6 denominó
“muerte lenta”, sucede en una escala distinta y pone en cuestión nuestras
2Diccionario
de la Lengua Española, Madrid, Espasa-Calpe, 2005.
3Agustín Martínez Pacheco, “La violencia. Conceptualización y elementos para su
estudio”, en Política y Cultura, núm. 46, 2016, p. 16.
4Bruce B. Lawrence y Aisha Karim, On Violence. A Reader, Durham y Londres, Duke
University Press, 2007, p. 5.
5Rob Nixon, Slow violence and the environmentalism of the poor, Cambridge y Londres, Harvard
University Press, 2011, p. 2.
6Lauren Berlant, “Slow Death (Sovereignty, Obesity, Lateral Agency)”, en Critical Inquiry,
vol. 33, núm. 4, 2007, pp. 754-780.
Número 1 / abril 2019 / pp. 81-98 83
Pérez, “Violencia epistémica…”
Revista de Estudios y Políticas de Género
nociones habituales de temporalidad, agencia y gravedad en relación con la
violencia. A contrapelo de las concepciones predominantes que la
representan como un evento o acto puntual, explosivo y espectacular,
estamos ante una forma de violencia que es “más bien incremental y
gradual”, pero “con repercusiones calamitosas que se despliegan a través de
toda una gama de escalas temporales”7. La violencia epistémica tal como la
entenderé en este trabajo responde a estas características: una forma de
violencia gradual, acumulativa, difícil de atribuir a unx agente en particular, e
imperceptible para muchxs -incluyendo, con frecuencia, a sus propias
víctimas-.
Estas características hacen que uno de los primeros desafíos que
enfrenta quien busca abordar la violencia epistémica, al igual que otras
formas de violencia lenta, es desandar las concepciones que heredamos
sobre este fenómeno, para entonces poder captar qué es exactamente, cómo
se presenta, y cómo funciona. Y, claro está, para pensar formas alternativas
capaces de enfrentarlo. Para ello, puede ser de utilidad comenzar por
indagar en las distintas formas en las que la violencia epistémica se expresa y
funciona.
Explorando el funcionamiento de la violencia epistémica
Tal como sucede con otras modalidades, la violencia en su vertiente
epistémica toma distintas formas y se presenta en las más diversas
dinámicas. En esta sección, me propongo ofrecer una caracterización
amplia, aunque no exhaustiva, de distintas maneras en las que se despliega la
violencia epistémica. Al tramar este esquema tengo bien presentes las
advertencias de Gaile Pohlhaus, Jr. en su descripción de un fenómeno
estrechamente vinculado con este (sobre el que volveremos en seguida): la
injusticia epistémica. Pohlhaus8 señala que ofrecer una lista cerrada de
formas de injusticia epistémica corre el riesgo de omitir otras modalidades
que no son visibles o relevantes para la persona que escribe, pero pueden
serlo para otras -particularmente, personas que debido a una situación
específica de opresión están expuestas a formas de violencia epistémica que
no afectan a quien escribe-. Es por esto que, en lugar de ofrecer una
taxonomía cerrada, he optado por concentrarme en algunos de sus rasgos
sobresalientes y de sus formas de expresión. A partir de este instrumental,
7Rob Nixon, ob. cit., p. 2.
8Gaile Pohlhaus, Jr., “Varieties of epistemic injustice”, en Ian James Kidd, José Medina y
Gaile Pohlhaus Jr., Routledge Handbook of Epistemic Injustice (12-26), Londres, Routledge,
2017, p. 16.
Número 1 / abril 2019 / pp. 81-98 84
Pérez, “Violencia epistémica…”
Revista de Estudios y Políticas de Género
indudablemente será posible analizar otros fenómenos que, debido a mi
propio posicionamiento o a las limitaciones de otros estudios hechos hasta
el momento, no han sido expuestos aún.
En la base de cualquier forma de violencia epistémica encontramos la
asignación compulsiva de sujetos y sistemas culturales a una de dos esferas
diferentes y discretas: “nosotrxs” y “lxs otrxs”, cada una con su
correspondiente rol epistémico. Este fenómeno, denominado “othering” en
inglés (literalmente “hacer(lo) otro”), funciona mediante el establecimiento
de una distinción infranqueable entre “nosotrxs” o el “uno” -lxs agentes
epistémicxs- y “ellxs” o “lxs otrxs” -implícitamente excluidxs e inferiores,
construidxs en referencia a ese “uno”, pero que a la vez lo hacen posible.
Gayatri Chakravorty Spivak desarrolla el concepto en relación con la
dominación colonial y los modos en que “el significado/conocimiento
intersecta el poder”9, produciendo a la vez “el otro” colonizado y “el otro
texto”, la narrativa histórica alternativa que consolida el proyecto
imperialista10. Parte de la violencia del “othering” es que se fuerza a un sujeto
a ubicarse en el lugar de objeto epistémico (y, en este caso, también político)
del “uno”, y se reconfigura el mundo de quien es sujetadx bajo esa violencia
(el colonizador está “worlding their own world”, “haciendo el mundo de ellxs”,
los sujetos colonizados11).
Este recorte en dos ámbitos opuestos y jerarquizados siembra el
terreno para todas las formas de violencia epistémica que veremos a
continuación. Retomando la definición dada más arriba de violencia como
“la negación, situada histórica y socialmente, de la subjetividad, la
legitimidad o la existencia de otro individuo o comunidad”, podemos pensar
en las distintas maneras en las que se da dicha negación como un hilo
articulador para desplegar estas formas.
En la expresión más extrema de esa negación, la distinción
“uno”/”otro” se profundiza como diferencia entre lo inteligible y lo
ininteligible, esto es, lo que no sólo no será incluido en un intercambio
epistémico como agente autorizado (como veremos en los casos de más
abajo), sino que ni siquiera será concebible dentro de ese sistema. José
Medina se refiere a este grado máximo de violencia como muerte epistémica
(“muerte hermenéutica” en el caso que le interesa a él, ya que se refiere a la
injusticia hermenéutica), es decir, la aniquilación del yo “cuando los sujetos
9Gayatri Chakravorty Spivak, “The Rani of Sirmur: An Essay in Reading the Archives”, en
History and Theory, vol. 24, núm. 3, 1985, p. 255.
10Ibid., p. 257.
11Ibid., p. 253.
Número 1 / abril 2019 / pp. 81-98 85
Pérez, “Violencia epistémica…”
Revista de Estudios y Políticas de Género
no son simplemente maltratados como comunicadores inteligibles, sino que
se les impide desarrollar y ejercitar una voz, esto es, se les impide participar
en las prácticas de construir y compartir sentidos”12. Como expresa Achille
Mbembé, la distinción se traza en términos de diferencia irreductible: en su
análisis sobre el racismo francés del siglo XIX, el autor explica que “señalar
de alguien que es un ‘hombre negro’ equivale a decir que es un ser
predeterminado biológica, intelectual y culturalmente por su irreductible
diferencia. Pertenecería a una especie distinta. Y, como especie distinta,
debería ser descrito y catalogado. Por la misma razón, debería ser objeto de
una clasificación moral también diferente”13. Lo ininteligible queda así
condenando a la abyección epistémica -y, como consecuencia, también
política, moral y social.
Sin necesidad de llegar al punto de la abyección o la ininteligibilidad,
es posible que los sujetos sean fuertemente disminuidos en su rol en un
intercambio epistémico, es decir, que se reduzca su agencia epistémica y se
denigren sus saberes. La idea -y su aplicación- de que ciertas personas o
ciertos tipos de personas no son capaces de producir saberes adecuados, o
no podrán evaluarlos o comprenderlos, es una de las formas más evidentes
de la violencia epistémica, incluso al punto de opacar otras formas más
sutiles, pero igualmente efectivas.
Una práctica históricamente denunciada por las epistemologías
críticas es la de la objetificación, que ya se vislumbraba en lo dicho con
Mbembé más arriba sobre el mandato de describir y catalogar. Aquí, la
distinción “uno”/”otro” se da a través de la división del trabajo intelectual,
en la que una parte es considerada “sujeto” de conocimiento y otra “mero
objeto”. Mientras ese “uno” monopolice el lugar de sujeto, el “otro” servirá
de objeto de sus indagaciones; ninguno de los dos lugares subsiste sin el
otro, y el desplazamiento del “otro” a “uno” significaría una crisis para el
sistema epistémico en cuestión. La objetificación ha sido blanco de críticas
por parte de muchas líneas teóricas posicionadas desde lugares socialmente
marginados, tales como los estudios poscoloniales14, el feminismo, o los
12JoséMedina, “Varieties of hermeneutical injustice”, en Ian James Kidd, José Medina y
Gaile Pohlhaus Jr., Routledge Handbook of Epistemic Injustice (41-52), 2017, p. 41.
13Achille Mbembé, Crítica de la Razón Negra, Buenos Aires, Futuro Anterior Ediciones,
2016, p. 131.
14Ver por ejemplo Edward Said, Orientalismo, Barcelona, Penguin Random House, 2002; y
Chandra Talpade Mohanty, “Under Western eyes: Feminist scholarship and colonial
discourses”, en Feminist review, núm. 30, 1988, pp. 61-88.
Número 1 / abril 2019 / pp. 81-98 86
Pérez, “Violencia epistémica…”
Revista de Estudios y Políticas de Género
estudios trans*15. Estas corrientes han denunciado, por ejemplo, que la
objetificación elimina la agencia de quienes son relegadxs a “meros objetos”
y consolida la idea de superioridad intelectual de los “sujetos”. De acuerdo
con Radi, la “mera objetificación” se da en la conjunción de “objetificación”
(tomar a algo como objeto de estudio) y “descalificación epistémica”
(considerar que no es capaz de cumplir otro rol ni aportar al intercambio):
“En términos prácticos, se configura una relación de dependencia
epistémica, a partir de la cual los cuerpos, las sexualidades y los géneros de
las personas trans* son convertidos en asuntos cuya credibilidad requiere de
la apelación a distintas autoridades intelectuales” cis16. Donna Haraway, por
su parte, ha denunciado cómo la objetificación alimenta sistemas de
desigualdad y explotación que exceden lo epistémico. Según la autora, detrás
de esa concepción del “objeto” como “una cosa pasiva e inerte” y de la
ciencia como el proceso de describir dicho objeto, se esconden “o bien
apropiaciones de un mundo determinado y fijo, reducido a recurso para los
proyectos instrumentalistas de las destructivas sociedades occidentales, o
bien máscaras de intereses, generalmente dominantes”17.
La disminución del rol epistémico de los sujetos puede expresarse
también mediante la negación de su autoridad epistémica, esto es, la
afirmación de que un cierto sujeto, debido a una característica extra-
epistémica, no es una fuente confiable de conocimiento. Incluyo aquí la
injusticia testimonial, uno de los fenómenos que más atención ha recibido
en el campo de la epistemología social en los últimos años. La categoría de
“injusticia testimonial” sirve para señalar específicamente “la injusticia que
sufre unx hablante cuando recibe un grado menor de credibilidad por parte
de quien le escucha, debido a un prejuicio identitario de éste”18. Una
característica importante de la noción de injusticia epistémica tal como la
propuso originalmente Miranda Fricker, que la diferencia de la categoría de
violencia epistémica que estoy utilizando aquí, es que ella entiende a la
15Ver por ejemplo Blas Radi, "Defundamentos y postfundaciones: Revoluciones
conservadoras, tecnologías de apropiación y borramiento de cuerpos y subjetividades trans
en la obra de Preciado", en Sexualidades-Serie monográfica sobre sexualidades latinoamericanas y
caribeñas, vol. 12, 2015, pp. 1-27; y Leila Dumaresq, “Ensaio (travesti) sobre a escuta
(cisgênero)”, en PeriódiCus, vol. 5, núm. 1, 2016, pp. 121-131.
16Blas Radi, “Políticas del conocimiento…”, ob. cit., p. 32.
17Donna Haraway, “Conocimientos situados: la cuestión científica en el feminismo y el
privilegio de la perspectiva parcial”, en Ciencia, cyborgs y mujeres. La reinvención de la naturaleza,
Madrid, Cátedra, 1995, p. 340.
18Miranda Fricker, Epistemic injustice: Power and the ethics of knowing, New York, Oxford
University Press, 2007, p. 4.
Número 1 / abril 2019 / pp. 81-98 87
Pérez, “Violencia epistémica…”
Revista de Estudios y Políticas de Género
primera como un fenómeno no deliberado: a Fricker le interesaba
precisamente dar nombre a un fenómeno frecuente pero difícil de individuar
en el que existe un daño, pero no una manipulación intencional y
consciente19. En este sentido, podríamos decir que la injusticia testimonial es
un tipo específico de violencia epistémica caracterizado, entre otras cosas,
por su no intencionalidad.
Como resultado de estos procesos, existen ámbitos enteros del saber
que son denigrados y marginados, y que redundan en pérdidas para el
sistema epistémico. Esto incluye lo que Foucault denomina “saberes
sometidos”, en particular en su acepción de “el saber de la gente”: “toda una
serie de saberes que estaban descalificados como saberes no conceptuales,
como saberes insuficientemente elaborados: saberes ingenuos, saberes
jerárquicamente inferiores, saberes por debajo del nivel del conocimiento o
de la cientificidad exigidos”20. En otras palabras, el conocimiento y la
experiencia -y los sujetos que los encarnan- están organizados en una
jerarquía de múltiples niveles en la que el lado más privilegiado se afirma
como una "universalidad radicalmente excluyente"21, y el menos privilegiado
-con una gama de saberes más o menos jerarquizados en el medio- es por
completo excluido del sistema epistémico. Aquí encontramos uno de los
puntos clave para pensar la violencia epistémica: además del problema
político y ético que implica la marginación o la instrumentalización de
ciertos sujetos para intereses ajenos, necesitamos atender al daño
específicamente epistémico que conlleva. Volveré sobre esto en la última
sección; baste con decir por ahora que la exclusión de ciertos sujetos y
saberes tiene como consecuencia un empobrecimiento del sistema
epistémico, que pierde conocimientos y capacidad de autocrítica.
Ahora bien, la violencia epistémica no siempre implica el rechazo de
los saberes producidos por sujetos o grupos marginados. En algunos casos,
esos saberes son conocidos y utilizados, pero no reconocidos como
productos de quienes los forjan y como parte de un sistema de pensamiento
más amplio y complejo. Estamos aquí ante lo que Leanne Betasamosake
19Miranda Fricker, “Evolving Concepts of Epistemic Injustice”, en Ian James Kidd, José
Medina y Gaile Pohlhaus Jr., Routledge Handbook of Epistemic Injustice (53-60), Londres,
Routledge, 2017.
20Michel Foucault, Defender la sociedad, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2008,
p. 21.
21Edgardo Lander, “Ciencias sociales: saberes coloniales y eurocéntricos”, en Edgardo Lander (ed.), La
colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas Latinoamericanas (pp. 11-41),
Buenos Aires, CLACSO, p. 17.
Número 1 / abril 2019 / pp. 81-98 88
Pérez, “Violencia epistémica…”
Revista de Estudios y Políticas de Género
Simpson, intelectual de la nación Mississauga Nishnaabeg, denominó
“extractivismo cognitivo”: “Tomemos cualquier enseñanza que ustedes
puedan tener que nos sirva fuera de su contexto, lejos de sus sabedores,
fuera de su lengua, e integrémosla a esta mentalidad asimilacionista”22.
Algunos años más tarde, Ramón Grosfoguel retomaría esta noción para
hablar de “extractivismo epistémico”, esto es, la explotación no reconocida
de los recursos epistémicos de comunidades marginadas. Ambos coinciden
en destacar la conexión entre extractivismo epistémico, extractivismo físico
y extractivismo económico: cada una de estas formas se sustenta en “una
actitud de cosificación y destrucción producida en nuestra subjetividad y en
las relaciones de poder por la civilización «capitalista/patriarcal
occidentalocéntrica/cristianocéntrica moderna/colonial» frente al mundo de
la vida humana y no-humana”23. Las prácticas extractivistas transforman
“los conocimientos, las formas de existencia humana, las formas de vida no-
humana y lo que existe en nuestro entorno ecológico en «objetos» por
instrumentalizar, con el propósito de extraerlos y explotarlos para beneficio
propio sin importar las consecuencias destructivas que dicha actividad pueda
tener sobre otros seres humanos y no-humanos”.24 En los procesos de
extractivismo epistémico, entonces, existe una idea del valor de aquellos
conocimientos, pero no del valor, los derechos o la dignidad de quienes los
produjeron.
Como espero haber dejado en claro hasta aquí, la violencia
epistémica es un fenómeno estructural, alimentado por las acciones
individuales de las personas (bien o mal intencionadas), pero independiente
de ellas. Consecuentemente, los efectos de la violencia epistémica van
mucho más allá del acallamiento de voces individuales, o de la censura
directa desde unos sujetos hegemónicos hacia otros marginalizados.
Incluyen también fenómenos sociales que no pueden ser asignados
fácilmente a agentes específicos, o que ponen en cuestión los enfoques
dualistas de oprimido/opresor. Pensemos por ejemplo en lo que Fricker
22Naomi Klein, “Dancing the World into Being: A Conversation with Idle-No-More’s
Leanne Simpson”, YES Magazine, 5 de marzo de 2013, disponible en http://
www.yesmagazine.org/peace-justice/dancing-the-world-into-being-a-conversation-with-
idle-no-moreleanne-simpson
23Ramón Grosfoguel, “Del «extractivismo económico» al «extractivismo epistémico» y al
«extractivismo ontológico»: una forma destructiva de conocer, ser y estar en el mundo”,
Tabula Rasa, núm. 24, 2016, p. 126.
24Ibid.
Número 1 / abril 2019 / pp. 81-98 89
Pérez, “Violencia epistémica…”
Revista de Estudios y Políticas de Género
llama “injusticia hermenéutica”: la falta de categorías adecuadas para dar
sentido a las experiencias de las comunidades no hegemónicas, debido a su
marginación hermenéutica, esto es, a su exclusión de los procesos y espacios
de producción de sentidos sociales sobre distintos fenómenos. La injusticia
hermenéutica es la forma específica de injusticia en que “una brecha en los
recursos interpretativos colectivos pone a una persona en una desventaja
injusta a la hora de dar sentido a sus experiencias sociales”25, y
particularmente sus experiencias de opresión. Esto puede darse mediante la
inexistencia de categorías hermenéuticas adecuadas, un rechazo directo de
las nociones que desarrollan las comunidades, una falta de voluntad para
comprenderlas o incorporarlas, y/o la ilusión de que pueden interpretar su
propia realidad de manera satisfactoria a partir de las categorías ofrecidas
por los grupos que lxs marginan, lo que en otro trabajo hemos llamado
“espejismo hermenéutico” (esto es, “la ilusión de que existe en efecto una
categoría que da sentido” a un determinado fenómeno, “cuando en realidad
hay poco más que una laguna interpretativa”26). La injusticia hermenéutica
marca los contextos socioculturales en los que nos desenvolvemos
cotidianamente, y muestra lo hospitalarias (o no) que son sus condiciones
hermenéuticas para distintos sujetos y colectivos.
Otro efecto de esta hospitalidad, o la falta de ella, es la disposición
que tienen distintos colectivos al momento de entablar un intercambio
epistémico. Por ejemplo, Kristie Dotson ha llamado la atención sobre los
casos en los que una trayectoria de marginación epistémica da lugar a
estrategias de silenciamiento o selectividad por parte de lxs mismxs agentes.
El resultado, que la autora denomina “ahogamiento epistémico”, es “el acto
de truncar el propio testimonio para asegurarse de que éste incluya
solamente contenidos para los que nuestra audiencia demuestra tener
competencia testimonial”27. Esta modalidad deja aun más en evidencia la
inutilidad de los análisis dicotómicos en lo que hace a la violencia
epistémica: no siempre es perpetrada por agentes específicos (como se vio,
por ejemplo, en el caso anterior), no siempre se trata de una acción que
pueda ser recortada a un momento puntual, y no necesariamente se trata de
una forma de violencia ejercida directamente por una persona
epistémicamente privilegiada hacia una marginada -aunque, por supuesto, las
25Miranda Fricker, Epistemic Injustice…, ob. cit., p. 1.
26Moira Pérez y Blas Radi, “El concepto de 'violencia de género' como espejismo
hermenéutico”, en Igualdad, autonomía personal y derechos sociales, núm. 8, 2018, p. 84.
27Kristie Dotson, “Tracking epistemic violence, tracking practices of silencing”, en
Hypatia, vol. 26, núm. 2, 2011, p. 244.
Número 1 / abril 2019 / pp. 81-98 90
Pérez, “Violencia epistémica…”
Revista de Estudios y Políticas de Género
práctica de “ahogamiento epistémico” surgen de un historial de experiencias
de marginación.
Violencia epistémica, marginación e identidad
Este breve esbozo nos permite captar algunas de las múltiples formas que
puede tomar la violencia epistémica: como represión de una cierta
perspectiva o como no reconocimiento de otras; por parte del sujeto mismo
o desde tercerxs; sobre individuos, conceptos, enfoques o cosmovisiones
enteras. Todas estas formas contribuyen a la división internacional del
trabajo intelectual, es decir, la adjudicación de ciertas comunidades al rol de
agentes epistémicos y otras al rol de objetos, mientras que otros más son
dejados completamente fuera de la zona de inteligibilidad. Esta división del
trabajo puede estructurarse a lo largo de ejes de género, nacionalidad,
lengua, entre muchos otros. En esta sección, me interesa indagar en el
vínculo entre violencia epistémica e identidad, y en particular en cómo
afecta a aquellos sujetos cuyas identidades son blanco de estereotipos
negativos profundamente arraigados, que “les siguen a través de distintos
dominios del mundo social”28.
Aunque no parecería haber nada en la violencia epistémica en sí
misma que la convierta en un fenómeno identitario, es frecuentemente
considerada en términos de relaciones identitarias de poder, dado que
ciertos grupos tienden a ser marginados epistémicamente sobre la base de su
identidad (de género, racial, nacional, u otra). Por otro lado, históricamente
los desarrollos sobre violencia epistémica han estado estrechamente
vinculados con las teorías anti-colonialistas, decoloniales y poscoloniales, en
las que la identidad juega un rol central: en una de las primeras teorizaciones
de ese concepto, Gayatri Chakravorty Spivak elige enfocarse en el proyecto
“remotamente orquestado, extendido, y heterogéneo, de constituir el sujeto
colonial como Otro” y “la obliteración asimétrica de la huella de ese Otro en
su precaria Subje-tividad” [sic]29. Desde la epistemología analítica, por otro
lado, se ha analizado cómo el prejuicio ingresa en nuestro sistema
epistémico, entre otras cosas, a través de los estereotipos que necesitamos
como heurística para definir en cada situación si alguien parece ser confiable o
28Ian James Kidd, y Havi Carel, “Epistemic injustice and illness”, en Journal of applied
philosophy, vol. 34, núm. 2, 2017: 177.
29Gayatri Chakravorty Spivak, “¿Puede hablar el subalterno?”, en Revista colombiana de
antropología, vol. 39, 2003, p. 317.
Número 1 / abril 2019 / pp. 81-98 91
Pérez, “Violencia epistémica…”
Revista de Estudios y Políticas de Género
no30. Es así como la identidad de quien habla pasa a ser un factor
determinante de su vida epistémica: frente a la necesidad inmediata de
evaluar la confiabilidad de nuestrxs interlocutorxs, nuestros juicios de
credibilidad “deben reflejar algún tipo de generalización social acerca de la
confiabilidad epistémica -la competencia y la sinceridad- de las personas que
comparten el tipo social de quien nos habla”31. El punto, según han
advertido las epistemologías sociales desde sus inicios, es que estos
estereotipos, prejuicios y generalizaciones se fundan en factores extra-
epistémicos, poniendo así en riesgo la calidad del intercambio desde el
punto de vista epistémico.
Es evidente que el daño producido por la violencia epistémica no
compete exclusivamente al orden del conocimiento, sino que alcanza a
todos los ámbitos de las relaciones sociales. Por ejemplo, se trata de un
fenómeno que juega un rol importante en las experiencias de marginación
política, dado que se desencadena antes del establecimiento de los términos
de inclusión en (o exclusión de) la esfera pública. En otras palabras, la
violencia epistémica recorta el campo de la participación política previo a la
jerarquización de éste. En palabras de Martín Savransky,
A diferencia de la violencia política provocada por la exclusión en la
definición del demos […], la violencia epistémica tiene un poder mucho
más penetrante, ya que […] se produce previamente al debate sobre el
reconocimiento y la representación (Darstellung). Casi en un juego de
palabras, ya que podríamos decir que la característica de la violencia
epistémica es que no ‘ex-cluye’, para lo cual es necesario primero ‘in-
cluir’, sino que ‘pre-cluye’: acalla, silencia, invisibiliza antes de que se
produzca el debate sobre la inclusión.32
La violencia epistémica puede incrementarse en el caso de personas situadas
bajo múltiples ejes de opresión, tales como las mujeres racializadas o las
personas trans* neurodivergentes. Pensemos por ejemplo en el caso de las
mujeres migrantes: tal como detalla la activista Ursula Santa Cruz, la
experiencia de estas personas incluye la construcción de “un grupo
homogéneo de ‘mujeres migrantes’”, incluyendo su “victimización e
30 Ver por ejemplo Linda Martin Alcoff, "On Judging Epistemic Credibility: Is Social
Identity Relevant?," Philosophic Exchange, vol. 29, núm. 1, artículo 1, 1999; y Miranda
Fricker, Epistemic Injustice…, ob. cit.
31Miranda Fricker, Epistemic Injustice…, ob. cit., p. 32.
32Martín Savransky, “Ciudadanía, violencia epistémica y subjetividad”, Revista CIDOB
d'afers internacionals, núm. 95, 2011, p. 117.
Número 1 / abril 2019 / pp. 81-98 92
Pérez, “Violencia epistémica…”
Revista de Estudios y Políticas de Género
infantilización”, junto con “racismo simbólico y exotización”; además, “sus
experiencias son negadas –sus capacidades, conocimientos, aspiraciones y
necesidades–“, y “sus voces son apropiadas por expertxs, incluyendo
feministas y académicxs”33. Tanto el lugar de “uno” como el de “otro” están
construidos a partir de factores raciales, étnicos, religiosos, geopolíticos de
género, entre otros, que implican experiencias complejas y multifacéticas de
privilegio y/o marginalización.
Este fenómeno constituye una pieza fundamental de la experiencia
cotidiana de los sujetos marginalizados, al punto tal que se hace presente
incluso en el marco de iniciativas bien intencionadas. Tomemos por ejemplo
el análisis que hace Nannette Funk de la política de acogida del Estado
Alemán en 2015-2016 (Willkommenspolitik):
El estado y la sociedad civil con frecuencia actuaban en nombre de lxs
refugiadxs, en lugar de empoderarles -en los casos en que esto fuera posible-
para ser agentes por sí mismxs. […] Los mecanismos de auto-representación
de refugiadxs en la esfera pública eran muy infrecuentes, como por ejemplo
el derecho a hablar en discusiones de la comunidad sobre cuestiones de
refugiadxs que les concernían.34
Vemos aquí un ejemplo de negación de la agencia epistémica, cuando se
excluye de la discusión sobre una política a la perspectiva de quienes serán
directamente afectadxs por ella. En este punto, comprender el
funcionamiento específico de la violencia epistémica resulta central para
abordar sus distintas encarnaciones, que en caso contrario pueden quedar
ocultas tras una política aparentemente inclusiva.
En este mismo sentido, cabe destacar que los movimientos sociales
progresistas y la academia también tienen su cuota de responsabilidad en el
fenómeno. Algunas de las primeras teorizaciones sobre violencia epistémica
se referían explícitamente al activismo como sitio de marginación, como es
el caso de Chakravorty Spivak, quien apunta al feminismo de “los países
compradores” como cómplice de esa distinción uno/otro, debido entre
otras cosas a su “creencia en la factibilidad de las alianzas políticas globales”,
33Katherine Braun y Simona Pagano, “Violence against migrant women: evidencing the
matrix of colonial power. An interview with Ursula Santa Cruz”, en Movements: Journal für
kritische Migrations-und Grenzregimeforschung, vol. 4, núm. 1, 2018, pp. 186-187.
34Nannette Funk, “A spectre in Germany: refugees, a ‘welcome culture’ and an ‘integration
politics’”, en Journal of Global Ethics, vol. 12, núm. 3, 2016, p. 293.
Número 1 / abril 2019 / pp. 81-98 93
Pérez, “Violencia epistémica…”
Revista de Estudios y Políticas de Género
es decir, de un “feminismo internacional”35. El caso mencionado más arriba
en relación con la Willkommenspolitik es otro ejemplo de cómo la violencia
epistémica puede filtrarse en iniciativas de la sociedad civil pensadas como
inclusivas. En cuanto a la academia, aunque la violencia epistémica se da en
todos los ámbitos de la vida social, evidentemente encuentra un terreno
particularmente fértil en los espacios institucionalizados de producción de
conocimiento. Allí es donde se consagran y cristalizan los roles epistémicos
asignados socialmente, en tanto se los recubre de justificaciones que
parecerían no tener ningún sesgo extra-epistémico. Además, con frecuencia
es allí donde se “inventa” al otro36 y se producen los conocimientos que
luego justificarán la distinción uno/otro, que excede a lo epistémico y llega
incluso a “dignificar” un proceso de dominación política. Como detallaba
Edward Said en Orientalismo respecto de los vínculos entre estudios
orientalistas y expansión europea, “lo importante era dignificar la simple
conquista con una idea, transformar el apetito de más espacio geográfico en
una teoría sobre la relación particular que existía entre la geografía, por un
lado, y los pueblos civilizados o incivilizados por el otro”37. Es por esto que
resulta urgente pensar en cómo esas formas de violencia y las disciplinas
académicas institucionalizadas se retroalimentan: “La injusticia epistémica
emerge así no simplemente como rupturas o desgarros en una tela de
justicias epistemológicas, sino como una condición permanente de las
injusticias de las disciplinas mismas”38. Analizar el funcionamiento y
mecanismos de esa “condición permanente” desde una perspectiva
filosófica, y específicamente epistémica, resulta clave para abordarlos en la
práctica y el diseño institucional.
Delicados equilibrios
Las características propias de la violencia epistémica, en tanto ejemplar de la
“violencia lenta”, la hacen casi invisible para quien no reflexiona
sistemáticamente sobre sus propias prácticas epistémicas, lo cual a su vez
resulta en una notable falta de atención en la agenda pública. Al presentar su
concepto de “violencia lenta”, Nixon nota que, aunque se trata de
35Gayatri Chakravorty Spivak, “¿Puede hablar el subalterno?”, ob. cit., p. 329.
36Santiago Castro-Gómez, “Ciencias sociales, violencia epistémica y el problema de la
invención del otro”, en Edgardo Lander (ed.), La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias
sociales. Perspectivas latinoamericanas (pp. 145-163), Buenos Aires, UNESCO/FACES, 2000.
37Edward Said, Orientalismo, ob. cit., p. 291.
38Andrew Keet, “Epistemic 'othering' and the decolonisation of knowledge”, Africa Insight,
vol. 44, núm. 1, 2014, p. 33.
Número 1 / abril 2019 / pp. 81-98 94
Pérez, “Violencia epistémica…”
Revista de Estudios y Políticas de Género
“emergencias cuyas repercusiones han dado lugar a algunos de los desafíos
más críticos de nuestros tiempos”39, sigue existiendo un gran desafío
vinculado con su visibilidad. Esto lleva al autor a preguntarse “cómo
podemos transformar las largas emergencias de la violencia lenta en historias
lo suficientemente dramáticas como para despertar el sentimiento público y
garantizar la intervención política”40. En la propia imperceptibilidad de la
violencia epistémica está su fortaleza: subsiste sin ser detectada, ya sea
porque se presenta en un contexto atravesado por otras formas de violencia
más evidentes, o porque está enmarcada en una propuesta de “buenas
intenciones”, como veíamos más arriba. Es por esto que, como se dijo
antes, para desarticular los mecanismos de la violencia epistémica resulta
fundamental aprender a verlos. Sin embargo, el tópico de la “visibilidad”
resulta algo insuficiente para encarar esta cuestión, ya que al igual que otras
formas de violencia, esta se sustenta en una serie de mecanismos de
privilegio que favorecen la ignorancia o el “no ver”: en muchos casos, la
violencia epistémica es algo “ignorable”. Ignorar que existe violencia
epistémica, e ignorar que se la ejerce, puede resultar en importantes
beneficios para un sujeto epistémicamente privilegiado. Se trata entonces de
un problema de “poder ver”, pero no de uno que se resuelva con la mera
“visibilidad”, si no se aborda también la licencia social para ignorar que
sustenta tal desconocimiento.
Ahora bien, ¿qué sería un sistema epistémico libre de violencia?
Pensando en un modelo ideal -e inalcanzable-, podemos imaginarlo como
un sistema epistémico en el que todas las personas y sus saberes sean
evaluados exclusivamente a partir de factores epistémicos, sin la influencia
de variables extra-epistémicas (tales como los prejuicios identitarios).
Paradójicamente, a fin de acercarnos a ese escenario, necesitamos considerar
los factores extra-epistémicos, y quizás incluso darles centralidad en nuestro
análisis. Esto es porque, como ha demostrado ampliamente la epistemología
social, la desatención a los factores sociohistóricos que hacen a los procesos
de conocimiento sirve de hecho para reproducir los mecanismos de
exclusión que históricamente han ubicado a ciertos sujetos y colectivos en
un lugar inferiorizado. Dado que el lugar social (el nuestro y el de nuestrxs
interlocutorxs) incide en los juicios epistémicos, es fundamental poner “las
39Rob Nixon, ob. cit., p. 3.
40Ibid.
Número 1 / abril 2019 / pp. 81-98 95
Pérez, “Violencia epistémica…”
Revista de Estudios y Políticas de Género
creencias y prácticas culturales de quien investiga” sobre “la mesa de
trabajo”41.
Por otro lado, es importante no perder de vista que, en tanto estamos
hablando de un fenómeno epistémico, las estrategias que diseñemos para
combatirlo deben ser también de naturaleza epistémica, y deben estar
pensadas específicamente para esta forma de violencia. En efecto, las
estrategias pensadas para otras formas de opresión (social, económica, etc.)
pueden no ser efectivas en el campo de la violencia epistémica. Por ese
motivo, junto con las iniciativas diseñadas para enfrentar otras formas de
violencia (tales como las que pueden encontrarse con frecuencia en los
programas gubernamentales o de la sociedad civil para la “inclusión” y “no
discriminación”), necesitamos reformular nuestros “recursos epistémicos y
el sistema epistémico en el que son prevalecientes esos recursos”,
considerando que “pueden ser completamente inadecuados para la tarea de
enfrentar las exclusiones epistémicas que están causando la opresión
epistémica”42. Esto incluye tanto iniciativas para combatir la exclusión,
como otras para alentar la inclusión mediante políticas activas. El trabajo de
Helen Logino nos ha ayudado a comprender que una comunidad debe
"tomar medidas activas para asegurar que los puntos de vista alternativos se
desarrollen lo suficiente como para ser una fuente de críticas y nuevas
perspectivas. No sólo no se deben descartar las voces potencialmente
disidentes; deben ser cultivadas"43. En este sentido, las epistemologías
críticas, cuando son planteadas desde un enfoque realmente interseccional,
pueden ofrecer recursos valiosos para pensar cómo poner sobre la mesa
nuestros sesgos, comprender en qué sentido nos hacen partícipes de la
violencia epistémica, e imaginar cómo podemos comenzar a desarticularlos.
Bibliografía
BRAUN, Katherine y Simona PAGANO, “Violence against migrant women:
evidencing the matrix of colonial power. An interview with Ursula Santa
Cruz” en Movements: Journal für kritische Migrations-und Grenzregimeforschung,
vol. 4, núm. 1, 2018, pp. 179-189.
41Sandra Harding, “Introduction: Is There a Feminist Method?”, en Sandra Harding (ed.),
Feminism and Methodology, Bloomington, Indiana University Press, 1987, p. 9.
42Kristie Dotson, “Conceptualizing Epistemic Oppression”, en Social Epistemology: A
Journal of Knowledge, Culture and Policy, DOI: 10.1080/02691728.2013.782585, 2014, p. 2.
43Helen Longino, The fate of knowledge, Princeton, Princeton University Press, 2002, p. 132.
Número 1 / abril 2019 / pp. 81-98 96
Pérez, “Violencia epistémica…”
Revista de Estudios y Políticas de Género
CASTRO-GÓMEZ, Santiago, “Ciencias sociales, violencia epistémica y el
problema de la invención del otro”, en Edgardo Lander, (ed.), La
colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas,
Buenos Aires, UNESCO/FACES, 2000, pp. 145-163.
CHAKRAVORTY SPIVAK, Gayatri, “The Rani of Sirmur: An Essay in Reading
the Archives”, History and Theory, vol. 24, núm. 3, 1985, pp. 247-272.
CHAKRAVORTY SPIVAK, Gayatri, “¿Puede hablar el subalterno?”, en Revista
colombiana de antropología, vol. 39, 2003, pp. 297-364.
DOTSON, Kristie, “Tracking epistemic violence, tracking practices of silencing”,
en Hypatia, vol. 26, núm. 2, 2011, pp. 236-257.
DOTSON, Kristie, “Conceptualizing Epistemic Oppression”, en Social
Epistemology: A Journal of Knowledge, Culture and Policy, DOI:
10.1080/02691728.2013.782585, 2014.
DUMARESQ, Leila. “Ensaio (travesti) sobre a escuta (cisgênero)”, PeriódiCus, vol.
5, núm. 1, 2016, pp. 121-131.
FOUCAULT, Michel, Defender la sociedad, Buenos Aires, Fondo de Cultura
Económica, 2008.
FRICKER, Miranda, Epistemic injustice: Power and the ethics of knowing, New York,
Oxford University Press, 2007.
FRICKER, Miranda, “Evolving Concepts of Epistemic Injustice”, en Ian James
Kidd, José Medina y Gaile Pohlhaus Jr. (eds.), Routledge Handbook of
Epistemic Injustice, Londres, Routledge, 2017, pp. 53-60.
FUNK, Nanette, “A spectre in Germany: refugees, a ‘welcome culture’ and an
‘integration politics’”, en Journal of Global Ethics, vol. 12, núm. 3, 2016, pp.
289-299.
GROSFOGUEL, Ramón, “Del «extractivismo económico» al «extractivismo
epistémico» y al «extractivismo ontológico»: una forma destructiva de
conocer, ser y estar en el mundo”, en Tabula Rasa, núm. 24, 2016, pp. 123-
143.
HARAWAY, Donna, “Conocimientos situados: la cuestión científica en el
feminismo y el privilegio de la perspectiva parcial”, en Ciencia, cyborgs y
mujeres. La reinvención de la naturaleza, Madrid, Cátedra, 1995, pp. 313-346.
KEET, André, “Epistemic 'othering' and the decolonisation of knowledge”, en
Africa Insight, vol. 44, núm. 1, 2014, pp. 23–37.
KIDD, Ian James y Havi CAREL, “Epistemic injustice and illness”, en Journal of
applied philosophy, vol. 34, núm. 2, 2017, pp. 172-190.
KLEIN, Naomi, “Dancing the World into Being: A Conversation with Idle-No-
More’s Leanne Simpson”, YES Magazine, 5 de marzo de 2013, disponible
en http:// www.yesmagazine.org/peace-justice/dancing-the-world-into-
being-a-conversation-with-idle-no-moreleanne-simpson
LANDER, Edgardo, “Ciencias sociales: saberes coloniales y eurocéntricos”, en Edgardo
Lander (ed.), La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas
Número 1 / abril 2019 / pp. 81-98 97
Pérez, “Violencia epistémica…”
Revista de Estudios y Políticas de Género
Latinoamericanas, Buenos Aires, CLACSO, 2000, pp. 11-41.
LONGINO, Helen, The fate of knowledge, Princeton, Princeton University Press,
2002.
MARTIN ALCOFF, Linda, "On Judging Epistemic Credibility: Is Social Identity
Relevant?," Philosophic Exchange, vol. 29, núm. 1, artículo 1, 1999.
MBEMBÉ, Achille, Crítica de la Razón Negra, Buenos Aires, Futuro Anterior
Ediciones, 2016.
MEDINA, José, “Varieties of hermeneutical injustice”, en Ian James Kidd, José
Medina y Gaile Pohlhaus Jr. (eds.), Routledge Handbook of Epistemic Injustice,
Londres, Routledge, 2017, pp. 41-52.
MOHANTY, Chandra Talpade, “Under Western eyes: Feminist scholarship and
colonial discourses”, Feminist review, núm. 30, 1988, pp. 61-88.
PÉREZ, Moira y Blas RADI, “El concepto de 'violencia de género' como
espejismo hermenéutico”, Igualdad, autonomía personal y derechos sociales, vol. 8,
2018, pp. 69-88.
RADI, Blas, “Políticas del conocimiento: hacia una epistemología trans”, en López
Seoane, Mariano (ed.), Los mil pequeños sexos, Saenz Peña, Eduntref, 2019.
SAID, Edward, Orientalismo, Barcelona, Penguin Random House, 2002.
SAVRANSKY, Martín, “Ciudadanía, violencia epistémica y subjetividad”, Revista
CIDOB d'afers internacionals, núm. 95, 2011, pp. 113-123.
Número 1 / abril 2019 / pp. 81-98 98
También podría gustarte
- Pagura (2019) La ESI Como Política Pública (En Prensa PDFDocumento11 páginasPagura (2019) La ESI Como Política Pública (En Prensa PDFMaria Fernanda PaguraAún no hay calificaciones
- UntitledDocumento406 páginasUntitledAillin HernandezAún no hay calificaciones
- El Cuerpo A Cuerpo Con La Madre de Luce IrigarayDocumento6 páginasEl Cuerpo A Cuerpo Con La Madre de Luce IrigarayAxlib LibAún no hay calificaciones
- DH. TESIS LINARES J PDFDocumento268 páginasDH. TESIS LINARES J PDFMarianela CotignolaAún no hay calificaciones
- Cuerpos Desobedientes (Fernandez)Documento12 páginasCuerpos Desobedientes (Fernandez)FernandoPardoBerriosAún no hay calificaciones
- Como Ver El Mundo Desde El Feminismo.Documento9 páginasComo Ver El Mundo Desde El Feminismo.María Paz Saldías MaulénAún no hay calificaciones
- Construcción Del Caso AiméeDocumento5 páginasConstrucción Del Caso AiméeLinaLondoñoAún no hay calificaciones
- Karothy Rolando - Una Sola Gota de Semen - El Sexo Y El Crimen Segun SadeDocumento283 páginasKarothy Rolando - Una Sola Gota de Semen - El Sexo Y El Crimen Segun Sadesiul100% (1)
- Achilli Conocimiento Completo PDFDocumento11 páginasAchilli Conocimiento Completo PDFMalena OnegliaAún no hay calificaciones
- Declaración Única de Aduanas - LlenoDocumento1 páginaDeclaración Única de Aduanas - Llenokratos milla hernandez50% (2)
- El Autor Alfonso Ortega Castro Define A Las Finanzas ComoDocumento3 páginasEl Autor Alfonso Ortega Castro Define A Las Finanzas ComoNanny SuigeneryAún no hay calificaciones
- Moira Perez y Blas Radi (2018) - El Concepto de 'Violencia de Genero' Como Espejismo HermeneuticoDocumento23 páginasMoira Perez y Blas Radi (2018) - El Concepto de 'Violencia de Genero' Como Espejismo HermeneuticoLucía ManusovichAún no hay calificaciones
- Las Olas Feministas - Debates FeministasDocumento12 páginasLas Olas Feministas - Debates FeministasNICOLL RIVERO BRANDANAún no hay calificaciones
- Los - Estereotipos - Definicion - y - Funciones20190429 120239 1ebcf9f With Cover Page v2Documento12 páginasLos - Estereotipos - Definicion - y - Funciones20190429 120239 1ebcf9f With Cover Page v2Racso Leirbag SerrotAún no hay calificaciones
- Posada Kubissa Filo y Feminismo en Amoros PDFDocumento20 páginasPosada Kubissa Filo y Feminismo en Amoros PDFLuisaAún no hay calificaciones
- El Concepto de Verdad en NietzscheDocumento9 páginasEl Concepto de Verdad en NietzscheMiguelito Diaz JimenezAún no hay calificaciones
- Ficha-Dialectica Del Amo y El EsclavoDocumento2 páginasFicha-Dialectica Del Amo y El EsclavoJoana MarsonAún no hay calificaciones
- Ludmila Da Silva CATELA Derechos HumanosDocumento12 páginasLudmila Da Silva CATELA Derechos HumanosLucía PrestaAún no hay calificaciones
- Judith Butler, Introducción A Su LecturaDocumento3 páginasJudith Butler, Introducción A Su LecturaEliana López RossiAún no hay calificaciones
- Blas Radi Politicas Del Conocimiento Hacia Una Epistemologia TransDocumento12 páginasBlas Radi Politicas Del Conocimiento Hacia Una Epistemologia TranskiekriekokpeAún no hay calificaciones
- Género y Feminismo, Desarrollo Humano y DemocraciaDocumento21 páginasGénero y Feminismo, Desarrollo Humano y Democraciacorcione100% (1)
- Macarena Sabin Paz PDFDocumento12 páginasMacarena Sabin Paz PDFAgusTinaAún no hay calificaciones
- Deleuze Diferencia Entre Ética MoralDocumento9 páginasDeleuze Diferencia Entre Ética MoralJuanAún no hay calificaciones
- THOMAS LAQUEUR - La Construcción Del Sexo. Cuerpo y Género Desde Los Griegos Hasta FreudDocumento2 páginasTHOMAS LAQUEUR - La Construcción Del Sexo. Cuerpo y Género Desde Los Griegos Hasta FreudJavier Suazo CastroAún no hay calificaciones
- Feminismo Genero y Patriarcado Alda FacioDocumento7 páginasFeminismo Genero y Patriarcado Alda FacioMario SanabriaAún no hay calificaciones
- TERESA DE LAURETIS - La Queericidad de La PulsiónDocumento15 páginasTERESA DE LAURETIS - La Queericidad de La PulsiónMariana Daniele RodríguezAún no hay calificaciones
- Judith Butler Sujetos Del DeseoDocumento3 páginasJudith Butler Sujetos Del DeseoDiego Perez RiosAún no hay calificaciones
- Briz Mamen Y Garaizabal Cristina - La Prostitucion A DebateDocumento195 páginasBriz Mamen Y Garaizabal Cristina - La Prostitucion A DebateMartaca VermicelliAún no hay calificaciones
- Amalia Fisher-Los Complejos Caminos de La AutonomíaDocumento13 páginasAmalia Fisher-Los Complejos Caminos de La AutonomíaMorrigan Madretierra100% (1)
- Juego Par e ImparDocumento3 páginasJuego Par e ImparGery50% (2)
- Eduardo Mattio - Vulnerabilidad, Normas de Género y Violencia Estatal, Judith ButlerDocumento14 páginasEduardo Mattio - Vulnerabilidad, Normas de Género y Violencia Estatal, Judith ButlerOlvidoBareaAún no hay calificaciones
- El Papel Del Travestismo en El Pensamiento Político de Judith ButlerDocumento26 páginasEl Papel Del Travestismo en El Pensamiento Político de Judith ButlerRenzo FabrizioAún no hay calificaciones
- Zizek - Kant y Sade, ¿La Pareja PerfectaDocumento7 páginasZizek - Kant y Sade, ¿La Pareja Perfectamariamitre8506Aún no hay calificaciones
- La Izquierda Lacaniana Yannis Stavrakakis Introduccion Cap 6 y Cap 7 PDFDocumento83 páginasLa Izquierda Lacaniana Yannis Stavrakakis Introduccion Cap 6 y Cap 7 PDFGonzalo Baros Sánchez100% (1)
- Zizek Laclau Identidad IdentificacionDocumento30 páginasZizek Laclau Identidad Identificacionfundacionagalma_org_arAún no hay calificaciones
- Narratividad, Fenomenología y Hermenéutica PDFDocumento17 páginasNarratividad, Fenomenología y Hermenéutica PDFmarciagonzalez81Aún no hay calificaciones
- Femenias, La Muerte Del HombreDocumento22 páginasFemenias, La Muerte Del HombreYechi OrAún no hay calificaciones
- El Discurso Argumentativo - Perspectiva Analítica y PragmáticaDocumento19 páginasEl Discurso Argumentativo - Perspectiva Analítica y PragmáticaelozanovaAún no hay calificaciones
- Artículo - de Como El Derecho Nos Hace Mujeres y Hombres.Documento9 páginasArtículo - de Como El Derecho Nos Hace Mujeres y Hombres.Marina AcostaAún no hay calificaciones
- Didáctica de La Enseñanza de La Filosofía. Planificación Didáctica.Documento2 páginasDidáctica de La Enseñanza de La Filosofía. Planificación Didáctica.Ines AbdoAún no hay calificaciones
- La Condicion Del Deseo - Carmen GallanoDocumento3 páginasLa Condicion Del Deseo - Carmen GallanobrelitoAún no hay calificaciones
- Femicidio y Feminicidio. Avances para Nombrar La Expresión Letal de Violencia de Género Contra Las Mujeres - Izabel Solyszko GomesDocumento20 páginasFemicidio y Feminicidio. Avances para Nombrar La Expresión Letal de Violencia de Género Contra Las Mujeres - Izabel Solyszko GomesAlejandraGMAún no hay calificaciones
- El Pensamiento RománticoDocumento10 páginasEl Pensamiento RománticoManuelaAún no hay calificaciones
- Feminismo, Martha LamasDocumento9 páginasFeminismo, Martha LamasrogelioAún no hay calificaciones
- Espacios de Libertad Diana Valle Ferrer ResumenDocumento4 páginasEspacios de Libertad Diana Valle Ferrer ResumenElizabeth FloresAún no hay calificaciones
- Hegemonía y Dominio: Subalternidad, Un Significado FlotanteDocumento9 páginasHegemonía y Dominio: Subalternidad, Un Significado FlotanteAlberto D. LópezAún no hay calificaciones
- Cap3 La Construccion de La Vision de La Mujer en La EpocDocumento19 páginasCap3 La Construccion de La Vision de La Mujer en La EpocCristian David Sierra FlorezAún no hay calificaciones
- Filosofía, Género e IgualdadDocumento45 páginasFilosofía, Género e IgualdadSamuel CuelloAún no hay calificaciones
- 3A - SOBRE - EL - PATRIARCADO - Beechey-Feminist-Review-Trad - LucioDocumento15 páginas3A - SOBRE - EL - PATRIARCADO - Beechey-Feminist-Review-Trad - LucioChiara GaleazziAún no hay calificaciones
- Sobre Ética de La Diferencia SexualDocumento4 páginasSobre Ética de La Diferencia SexualSergio VillalobosAún no hay calificaciones
- Epistemologia FeministaDocumento12 páginasEpistemologia FeministaFlor Fernandez100% (1)
- De Moya, Masculinidad en Cultura DomDocumento10 páginasDe Moya, Masculinidad en Cultura DomReyna SepulvedaAún no hay calificaciones
- Vindicación de Los Derechos de La MujerDocumento6 páginasVindicación de Los Derechos de La MujerCarlos Fernandez LopezAún no hay calificaciones
- Bar Ran CosDocumento8 páginasBar Ran CoslzorzoliAún no hay calificaciones
- Juan Grandinetti (2011) - El Cuerpo y Lo AbyectoDocumento10 páginasJuan Grandinetti (2011) - El Cuerpo y Lo AbyectoAnahí GonzálezAún no hay calificaciones
- Clavreul, Jean. El Orden Médico PDFDocumento322 páginasClavreul, Jean. El Orden Médico PDFadhortizAún no hay calificaciones
- Disenso y melancolía: Breve historia intelectual de EspañaDe EverandDisenso y melancolía: Breve historia intelectual de EspañaAún no hay calificaciones
- Herman Melville: poder y amor entre hombresDe EverandHerman Melville: poder y amor entre hombresAún no hay calificaciones
- Poder Judicial. La última trampa del patriarcado: Debates en los feminismosDe EverandPoder Judicial. La última trampa del patriarcado: Debates en los feminismosAún no hay calificaciones
- Ecob, NOMA0606120003A PDFDocumento9 páginasEcob, NOMA0606120003A PDFConstanza NardelliAún no hay calificaciones
- Rojas-Solís, J. L. (2014) - Hombres Víctimas y Mujeres Agresoras La Cara Oculta de La Violencia Entre Sexos (Reseña Crítica) (Male VI (... )Documento3 páginasRojas-Solís, J. L. (2014) - Hombres Víctimas y Mujeres Agresoras La Cara Oculta de La Violencia Entre Sexos (Reseña Crítica) (Male VI (... )jhanyaurimosc11Aún no hay calificaciones
- Ferrandiz Feixa Antrop Viol 74702710Documento0 páginasFerrandiz Feixa Antrop Viol 74702710asesinotufantasmaAún no hay calificaciones
- Puglisi, R. - Repensando El Debate Monismo Versus Dualismo en La Antropología Del CuerpoDocumento24 páginasPuglisi, R. - Repensando El Debate Monismo Versus Dualismo en La Antropología Del CuerpoMalena OnegliaAún no hay calificaciones
- Citro Et Al, Pasajes Del Ni Una MenosDocumento29 páginasCitro Et Al, Pasajes Del Ni Una MenosMalena OnegliaAún no hay calificaciones
- Estampas Argentinas, Broguet, Corvalán, RodriguezDocumento31 páginasEstampas Argentinas, Broguet, Corvalán, RodriguezMalena OnegliaAún no hay calificaciones
- Merleau-Ponty - Fenom Percep. SelecciónDocumento28 páginasMerleau-Ponty - Fenom Percep. SelecciónMalena OnegliaAún no hay calificaciones
- Leenhardt, M-Do Kamo - CompressedDocumento192 páginasLeenhardt, M-Do Kamo - CompressedMalena OnegliaAún no hay calificaciones
- Oneglia. AMTDocumento14 páginasOneglia. AMTMalena OnegliaAún no hay calificaciones
- Existe Una Antropologia Feminista en La PDFDocumento12 páginasExiste Una Antropologia Feminista en La PDFMalena OnegliaAún no hay calificaciones
- Modelo de Recurso de Agravio Constitucional EXPEDIENTE : […] SECRETARIO : […] ESCRITO : 02-2015 SUMILLA : RECURSO DE AGRAVIO CONSTITUCIONAL SEÑORES JUECES DE LA SEGUNDA SALA CIVIL [NOMBRES Y APELLIDOS DEL DEMANDANTE] en el proceso constitucional de amparo que sigue en contra del […] y otros; a Ud., respetuosamente, digo: I.- PETITORIO 2. Conforme al artículo 18 del Código Procesal Constitucional, interpongo recurso de agravio constitucional (RAC) en contra del AUTO DE VISTA […] que resuelve confirmar la Resolución […] que declara improcedente mi demanda de amparo, para que el Tribunal Constitucional luego de un examen la ANULE y ORDENE1 se reponga el trámite del proceso al estado de calificación de la demanda. II.- BASE LEGAL Sustentamos el presente recurso en el artículo 18 del Código Procesal Constitucional que indica “Contra la resolución de segundo grado que declara infundada o improcedente la demanda, procede el recurso de agravio constitucional ante el Tribunal Constitucional […]Documento29 páginasModelo de Recurso de Agravio Constitucional EXPEDIENTE : […] SECRETARIO : […] ESCRITO : 02-2015 SUMILLA : RECURSO DE AGRAVIO CONSTITUCIONAL SEÑORES JUECES DE LA SEGUNDA SALA CIVIL [NOMBRES Y APELLIDOS DEL DEMANDANTE] en el proceso constitucional de amparo que sigue en contra del […] y otros; a Ud., respetuosamente, digo: I.- PETITORIO 2. Conforme al artículo 18 del Código Procesal Constitucional, interpongo recurso de agravio constitucional (RAC) en contra del AUTO DE VISTA […] que resuelve confirmar la Resolución […] que declara improcedente mi demanda de amparo, para que el Tribunal Constitucional luego de un examen la ANULE y ORDENE1 se reponga el trámite del proceso al estado de calificación de la demanda. II.- BASE LEGAL Sustentamos el presente recurso en el artículo 18 del Código Procesal Constitucional que indica “Contra la resolución de segundo grado que declara infundada o improcedente la demanda, procede el recurso de agravio constitucional ante el Tribunal Constitucional […]Wilfred TerrazasAún no hay calificaciones
- Uchusquillo DistritoDocumento2 páginasUchusquillo DistritoRodrigo Ramirez PeñaAún no hay calificaciones
- Administrador y LíderDocumento9 páginasAdministrador y LíderKarlita EscobarAún no hay calificaciones
- 1 Mandamiento de PagoDocumento2 páginas1 Mandamiento de PagoRansil Tatis MarteAún no hay calificaciones
- El Descubrimiento de AméricaDocumento12 páginasEl Descubrimiento de AméricaOscar Dante Conejeros E.Aún no hay calificaciones
- Cuadro Comparativo. Vidas Paralelas. Sepúlveda y de Las Casas.Documento4 páginasCuadro Comparativo. Vidas Paralelas. Sepúlveda y de Las Casas.Andrea Fuentes100% (1)
- Edición 1655 Mayo 30 PDFDocumento12 páginasEdición 1655 Mayo 30 PDFDiario CentinelaAún no hay calificaciones
- Derecho LaboralDocumento5 páginasDerecho LaboralYani Nuñez PeñaAún no hay calificaciones
- 2023 05 28 12 51 55 201330060037 TAREA 1-MARINA MATAMOROS DERECHO FINANCIERO VFDocumento12 páginas2023 05 28 12 51 55 201330060037 TAREA 1-MARINA MATAMOROS DERECHO FINANCIERO VFAsalia ZavalaAún no hay calificaciones
- Participantes Equivalente X SORTEODocumento96 páginasParticipantes Equivalente X SORTEOboris hernandez alejoAún no hay calificaciones
- Entrega de Resultados Fobam 2020Documento21 páginasEntrega de Resultados Fobam 2020José Angel Arrieta CalderonAún no hay calificaciones
- La Secretaría Del Trabajo y Previsión SocialDocumento12 páginasLa Secretaría Del Trabajo y Previsión SocialAnna LauraAún no hay calificaciones
- Avance Entregable VincularDocumento12 páginasAvance Entregable VincularStephanie G. PicoAún no hay calificaciones
- 201 - CE-SEC3-Rad-15476 Teoría de La Imprevisión ContractualDocumento62 páginas201 - CE-SEC3-Rad-15476 Teoría de La Imprevisión Contractualandres01224Aún no hay calificaciones
- SECUENCIA DIDÁCTIA La PampaDocumento12 páginasSECUENCIA DIDÁCTIA La Pampagisela galloAún no hay calificaciones
- Análisis de La TormentaDocumento3 páginasAnálisis de La TormentaJesus A JGAún no hay calificaciones
- Arquitectura Como Herramienta TerapeuticaDocumento252 páginasArquitectura Como Herramienta TerapeuticaKristy Aury100% (3)
- Oficios VariosDocumento5 páginasOficios VariosJulio David VargasAún no hay calificaciones
- Túpac Amaru IIDocumento9 páginasTúpac Amaru IIyusyAún no hay calificaciones
- Retracto FinalDocumento53 páginasRetracto FinalTaChi TaAún no hay calificaciones
- Derechos Reales 1Documento23 páginasDerechos Reales 1Roberto Carlos Franco CondoriAún no hay calificaciones
- 2 MATEMATICAS Y SU ENSEÑANZA I (Parte 1)Documento174 páginas2 MATEMATICAS Y SU ENSEÑANZA I (Parte 1)Ulises NúñezAún no hay calificaciones
- Ejercicios Deslizamientos Ladera e InundacionesDocumento5 páginasEjercicios Deslizamientos Ladera e InundacionesVeronica Luna MéndezAún no hay calificaciones
- Nilda Susana Redondo - El Lugar y La Patria en Julio CortázarDocumento27 páginasNilda Susana Redondo - El Lugar y La Patria en Julio CortázarGaby AndradeAún no hay calificaciones
- Boe B 2019 31088Documento1 páginaBoe B 2019 31088EsojAmracAún no hay calificaciones
- Sociologia Indicación y Espacio para Enviar La Actividad # 7Documento8 páginasSociologia Indicación y Espacio para Enviar La Actividad # 7Dando mi opinión RDAún no hay calificaciones
- Reflexión Sobre El FascismoDocumento18 páginasReflexión Sobre El FascismohistoriaAún no hay calificaciones
- Los Contratos Colectivos de Trabajo PDFDocumento25 páginasLos Contratos Colectivos de Trabajo PDFfreir87Aún no hay calificaciones






































































![Modelo de Recurso de Agravio Constitucional EXPEDIENTE : […] SECRETARIO : […] ESCRITO : 02-2015 SUMILLA : RECURSO DE AGRAVIO CONSTITUCIONAL SEÑORES JUECES DE LA SEGUNDA SALA CIVIL [NOMBRES Y APELLIDOS DEL DEMANDANTE] en el proceso constitucional de amparo que sigue en contra del […] y otros; a Ud., respetuosamente, digo: I.- PETITORIO 2. Conforme al artículo 18 del Código Procesal Constitucional, interpongo recurso de agravio constitucional (RAC) en contra del AUTO DE VISTA […] que resuelve confirmar la Resolución […] que declara improcedente mi demanda de amparo, para que el Tribunal Constitucional luego de un examen la ANULE y ORDENE1 se reponga el trámite del proceso al estado de calificación de la demanda. II.- BASE LEGAL Sustentamos el presente recurso en el artículo 18 del Código Procesal Constitucional que indica “Contra la resolución de segundo grado que declara infundada o improcedente la demanda, procede el recurso de agravio constitucional ante el Tribunal Constitucional […]](https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/412554348/149x198/9d38d7b201/1559830443?v=1)