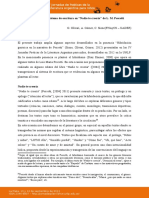Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
El Sofá de Enrique Anderson Imbert
El Sofá de Enrique Anderson Imbert
Cargado por
Anita HernandezDerechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
El Sofá de Enrique Anderson Imbert
El Sofá de Enrique Anderson Imbert
Cargado por
Anita HernandezCopyright:
Formatos disponibles
“El sofá”, de Enrique Anderson Imbert
El gerente del Astoria Hotel encargó al ebanista Sergio un sofá especial: tenía que caber
exactamente en el hueco de cierta pared.
Fue al hotel para tomar las medidas y se enteró de que el sofá decoraría la habitación
reservada para una pareja ejemplar.
—Seré curioso: ¿quiénes son?
—Dos artistas de los nuestros, que han triunfado en Norteamérica — le informó el gerente.
Vienen el viernes 27 para el festival de cine. Bobby Weston y Linda Croce.
Sergio se puso pálido. Cinco años atrás Linda, su antigua mujer, se había escapado con Bobby,
un amigo de los tiempos del colegio. Cuando quiso alcanzarlos se interpuso el taller: tuvo que
quedarse en Buenos Aires, atendiendo su oficio manual, mientras ellos, los románticos, huían a
Hollywood. Ahora volvían famosos, en una visita fugaz como un relámpago de oro. ¡Y él, burlado
y fracasado, debía adornarles el nido!
Aceptó su fiero destino.
Le dieron la llave y lo dejaron solo. Subió a la lujosa cámara y tomó las medidas. Cosa de
minutos, pero se demoró meditando. Premeditando, más bien. Imprimió sobre un trozo de
masilla el perfil de la llave, se familiarizó con las entradas y salidas del hotel y se retiró con un plan
perfecto para asesinar a los traidores.
Al construir el sofá dejó, debajo del asiento, una cavidad donde él pudiera acomodarse. A fin
de que los cargadores, en el momento de transportar el mueble con él adentro, no reparasen en el
exceso de peso, seleccionó maderas y metales livianos para el armazón y gomapluma para los
rellenos. A un costado disimuló una mirilla. Se tocaba un resorte, se abría un escotillón y él se
deslizaba fuera del sofá. Lo demás sería fácil. Esperaría a que estuvieran dormidos, asestaría una
puñalada en cada corazón y, con la llave que se había mandado hacer, tranquilamente se
marcharía.
El jueves 26 llamó al aprendiz y le dijo:
—Esta tarde vendrán los changadores a llevarse el sofá. Yo no estaré, así que usted se va en el
camión con ellos y coloca el sofá donde ya sabe. Ahora váyase a comer.
A la tarde se llevaron el sofá, con Sergio adentro, y lo encajaron en el huevo de la pared.
Por la noche, a través de la mirilla, Sergio vio entrar a Linda y a Bobby, radiantes de felicidad. Al
oírlos en la cama comprendió que nunca antes había padecido, que sólo en ese momento
empezaba a padecer. Aguardó hasta que cayeron dormidos. ¡Ahora, por fin, la venganza! Tocó el
resorte pero ¡maldición! No funcionó. ¡Cómo podía ser, si innumerables veces lo había probado,
siempre con éxito!
Inútil, inútil. Se sintió atrapado en el sofá como un cataléptico que despierta en un
ataúd. Oscuridad, silencio, quietud… Al rato movió un brazo. El espacio le pareció más
holgado. Después advirtió que podía recoger las rodillas, cambiar de posición. Cada vez se veía
más. El acero del puñal clareaba a lo lejos como un horizonte en el alba. Ahora descubrió la
arquitectura interior del sillón. Se arrastró boca abajo. El espacio seguía expandiéndose. Viajó
por grutas, puentes, castillos. Conoció la ciudad de los elásticos y por una arandela de aluminio
desembocó en un campo de forros y entretelas. De pronto se encendió la luz. Por una rendija vio
que Linda, descalza, iba al baño. Sergio se dejó caer por la rendija y con toda la velocidad que sus
patitas le permitían corrió sobre la alfombra. Linda lanzó un grito de asco:
—¡Una cucaracha!
Bobby se estiró desde la cama y de un zapatazo lo aplastó.
También podría gustarte
- La Inmolación Por La Belleza Comprensión-1Documento3 páginasLa Inmolación Por La Belleza Comprensión-1Ana EscurraAún no hay calificaciones
- Tema #2 Género Narrativo y " La Venganza"Documento9 páginasTema #2 Género Narrativo y " La Venganza"Gricelda Rosa GonzalezAún no hay calificaciones
- El Tipo Que Pasaba Por AhíDocumento1 páginaEl Tipo Que Pasaba Por AhíVerónikäRodríguezAún no hay calificaciones
- Configuración de Alarma Sobre El Monitor Windows en El Application ManagerDocumento9 páginasConfiguración de Alarma Sobre El Monitor Windows en El Application ManagerCoreQuinteroAún no hay calificaciones
- Dífono Vocálico EiDocumento7 páginasDífono Vocálico EiDaniela Cornejo JaqueAún no hay calificaciones
- J77KDocumento4 páginasJ77KSmeloAún no hay calificaciones
- 2do Santillana PDFDocumento206 páginas2do Santillana PDFLaura BologneseAún no hay calificaciones
- La Pieza AusenteDocumento2 páginasLa Pieza AusenteYésy GallardoAún no hay calificaciones
- Trabajo Práctico 2Documento2 páginasTrabajo Práctico 2Magali BarretoAún no hay calificaciones
- Negra de Mierda y Vidas PrivadasDocumento9 páginasNegra de Mierda y Vidas PrivadasMarco FerrariAún no hay calificaciones
- Cuadernillo-Para-1-Año-Lengua y Literatura.Documento10 páginasCuadernillo-Para-1-Año-Lengua y Literatura.ShereAún no hay calificaciones
- Criterios Gramaticales PDFDocumento11 páginasCriterios Gramaticales PDFcocodeAún no hay calificaciones
- TFI Análisis de Vidas Privadas. GorodischerDocumento6 páginasTFI Análisis de Vidas Privadas. Gorodischernoam123100% (1)
- Cuento Policial 7-7Documento1 páginaCuento Policial 7-7acidicbasicAún no hay calificaciones
- Actividades - La Casa de AzúcarDocumento1 páginaActividades - La Casa de AzúcarCardoso TamaraAún no hay calificaciones
- Secuencia Didáctica Del Texto Expositivo.Documento6 páginasSecuencia Didáctica Del Texto Expositivo.Silvia Elena PintosAún no hay calificaciones
- Transgresiones Al Sistema de EscrituraDocumento7 páginasTransgresiones Al Sistema de EscrituraAnonymous bT7BtD5ipT0% (1)
- Un Corazón Sencillo - Gustave FlaubertDocumento19 páginasUn Corazón Sencillo - Gustave Flaubertjasbleidi pinedaAún no hay calificaciones
- Planificacion 5° AñoDocumento4 páginasPlanificacion 5° AñoMariano ParraviciniAún no hay calificaciones
- TP Alegorias Del PeronismoDocumento4 páginasTP Alegorias Del PeronismoSabri GrossoAún no hay calificaciones
- Trabajo Practico Grupal de Lengua y Literatura (Maria Del Carmen Aguirre) Nuevo para FidelDocumento4 páginasTrabajo Practico Grupal de Lengua y Literatura (Maria Del Carmen Aguirre) Nuevo para FidelMaie Aguirre0% (1)
- Coherencia y Cohesion TrabajoDocumento5 páginasCoherencia y Cohesion TrabajoGricelda GonzalezAún no hay calificaciones
- Cuento PolicialDocumento2 páginasCuento PolicialCARLOS MAún no hay calificaciones
- Cuento MaravillosoDocumento16 páginasCuento MaravillosoMaria RivasAún no hay calificaciones
- Texto NarrativoDocumento16 páginasTexto NarrativoMicaela BenitezAún no hay calificaciones
- "El Puente de Arena" y "Clase 63"Documento6 páginas"El Puente de Arena" y "Clase 63"Paula Fiorentino75% (4)
- Actividades PAIR NoviembreDocumento12 páginasActividades PAIR NoviembreNataliaFz0% (2)
- Zárate - Literatura 4° - PROYECTO DE INTENSIFICACIÓNDocumento2 páginasZárate - Literatura 4° - PROYECTO DE INTENSIFICACIÓNPablo100% (1)
- Proyecto Abp 7Documento24 páginasProyecto Abp 7Thiago VidelaAún no hay calificaciones
- Cu A Dern Illo Anna FrankDocumento13 páginasCu A Dern Illo Anna Frankclaudio contrerasAún no hay calificaciones
- Cuadernillo de Prácticas Del Lenguaje 1º 1era Secundaria 5Documento56 páginasCuadernillo de Prácticas Del Lenguaje 1º 1era Secundaria 5El taller de AniAún no hay calificaciones
- Practicas Del Lenguaje 3 AñoDocumento3 páginasPracticas Del Lenguaje 3 AñoMarceloNebot100% (1)
- LEYENDASDocumento12 páginasLEYENDASMariana Domínguez100% (1)
- Las Aventuras de La China Iron (Diciembre)Documento9 páginasLas Aventuras de La China Iron (Diciembre)Agostina jujuyAún no hay calificaciones
- Trabajo Práctico de Gramática IIDocumento13 páginasTrabajo Práctico de Gramática IIPaola GalbariniAún no hay calificaciones
- Alberto LaisecaDocumento3 páginasAlberto LaisecaEvaristoAún no hay calificaciones
- Cuadernillo 2017 PDFDocumento50 páginasCuadernillo 2017 PDFManuel TiernoAún no hay calificaciones
- Anillo de Humo - Silvina OcampoDocumento2 páginasAnillo de Humo - Silvina OcampoAnonymous rKqvgmY8bh100% (1)
- Actividades MicrorrelatosDocumento3 páginasActividades MicrorrelatostomAún no hay calificaciones
- TP N°11 Cabecita NegraDocumento2 páginasTP N°11 Cabecita NegraLucia GiacomozziAún no hay calificaciones
- El Leon RendidoinddDocumento3 páginasEl Leon RendidoinddSol LunaAún no hay calificaciones
- Cuadernillo 2 LENGUA Eempa - Docx Versión 1Documento30 páginasCuadernillo 2 LENGUA Eempa - Docx Versión 1Andrea DuroAún no hay calificaciones
- Guia ActividadesDocumento3 páginasGuia ActividadesCristian Alonso Morales Fornells40% (5)
- Secundario2018 Practicas Del Lenguaje 2do Año CuadernilloDocumento64 páginasSecundario2018 Practicas Del Lenguaje 2do Año Cuadernillocintia torresAún no hay calificaciones
- ArltEJE 5 SecundariaDocumento8 páginasArltEJE 5 SecundariaaugustagalaAún no hay calificaciones
- Antología Pablo de SantisDocumento6 páginasAntología Pablo de SantisMonica Patricia RoblesAún no hay calificaciones
- Prac Leng.Documento9 páginasPrac Leng.eugeniaAún no hay calificaciones
- Examen Literatura 5to Año 2020Documento2 páginasExamen Literatura 5to Año 2020Mario GimenezAún no hay calificaciones
- Cuento PolicialDocumento8 páginasCuento PolicialLiliana ManenteAún no hay calificaciones
- Cuadernillo Cuarto AñoDocumento86 páginasCuadernillo Cuarto Añolaura100% (1)
- Trabajo Banfi Don Frutos GomezDocumento7 páginasTrabajo Banfi Don Frutos GomezdaianacuaAún no hay calificaciones
- Genero FantasticoDocumento9 páginasGenero FantasticoLuzAún no hay calificaciones
- Esperar La Tormenta de Juan SoláDocumento2 páginasEsperar La Tormenta de Juan SoláAraceli CoriaAún no hay calificaciones
- Examen de Idioma Español - 2º AñoDocumento1 páginaExamen de Idioma Español - 2º AñoZulma RomaAún no hay calificaciones
- Actividades Sobre El Cuento El Cavador de Samanta SchweblinDocumento5 páginasActividades Sobre El Cuento El Cavador de Samanta Schweblincecilia fioriAún no hay calificaciones
- Fausto Burgos: El SalarDocumento38 páginasFausto Burgos: El SalarDANIEL CARRIZOAún no hay calificaciones
- Lengua 1Documento6 páginasLengua 1candela gomezAún no hay calificaciones
- CUENTO Cuanto Se DivertíanDocumento3 páginasCUENTO Cuanto Se DivertíanAnalia ErbesAún no hay calificaciones
- Panorama del papel como principal soporte documentalDe EverandPanorama del papel como principal soporte documentalAún no hay calificaciones
- La Noche VenerableDocumento76 páginasLa Noche VenerableConsuelo Methol100% (1)
- César BrutoDocumento8 páginasCésar BrutoConsuelo MetholAún no hay calificaciones
- DE DIEGO - Las Novelas de Juan Martini. Una Poética Del ErrorDocumento4 páginasDE DIEGO - Las Novelas de Juan Martini. Una Poética Del ErrorConsuelo MetholAún no hay calificaciones
- SALINGER Un Día Perfecto para El Pez Del PlátanoDocumento25 páginasSALINGER Un Día Perfecto para El Pez Del PlátanoConsuelo Methol100% (2)
- Examen de Cultura TuristicaDocumento3 páginasExamen de Cultura TuristicaoficinassAún no hay calificaciones
- FONDO Raúl Videla FinalDocumento6 páginasFONDO Raúl Videla Finalcecilia_astudillo_1Aún no hay calificaciones
- Luz IntermitenteDocumento6 páginasLuz IntermitenteMarvin Amed Avila Velasco RallyAún no hay calificaciones
- Nov23 Carta Doomo SALON V1 CompressedxDocumento7 páginasNov23 Carta Doomo SALON V1 CompressedxYesenia AlanyaAún no hay calificaciones
- Comprension - Escrita - Ropa y AseoDocumento18 páginasComprension - Escrita - Ropa y AseoMarifuque FuentesAún no hay calificaciones
- 5°grado - Actividad Del 07 de JulioDocumento30 páginas5°grado - Actividad Del 07 de JulioAna BarrantesAún no hay calificaciones
- Respuestas MAMA DE FABRIZIO Chahuayo AroniDocumento2 páginasRespuestas MAMA DE FABRIZIO Chahuayo AroniMarco Chahuayo GarcíaAún no hay calificaciones
- 2021 Octavo - Taller MCUDocumento6 páginas2021 Octavo - Taller MCUluis alberto herrera rinconAún no hay calificaciones
- Tema 9 - El Teatro de PosguerraDocumento7 páginasTema 9 - El Teatro de PosguerramariaAún no hay calificaciones
- La Composici N en La Fotograf ADocumento76 páginasLa Composici N en La Fotograf ABritney QuirozAún no hay calificaciones
- 1G U5 MAT Sesion08Documento7 páginas1G U5 MAT Sesion08Jose Requis CastroAún no hay calificaciones
- Dossier Diego Grande 2013 CevDocumento29 páginasDossier Diego Grande 2013 Cevj934Aún no hay calificaciones
- 4º ESO. Actividades Leyendas BécquerDocumento2 páginas4º ESO. Actividades Leyendas BécquerFran Roselló García67% (3)
- Reserva HotelDocumento5 páginasReserva Hotelitzy bitzyAún no hay calificaciones
- Cómo Detectar y Eliminar Intrusos en La Red WiFiDocumento6 páginasCómo Detectar y Eliminar Intrusos en La Red WiFiEduardo GarciaAún no hay calificaciones
- Recetario KelaDocumento14 páginasRecetario KelaSoledad MichiaAún no hay calificaciones
- Teoría ColpbolDocumento3 páginasTeoría ColpbolJose Luis Educación FísicaAún no hay calificaciones
- Sonsa GastroDocumento8 páginasSonsa GastroFranklin TicuñaAún no hay calificaciones
- ELECTROIMÁNDocumento1 páginaELECTROIMÁNFátima Macias100% (1)
- 02 Qué Es y Cómo Usar NotionDocumento5 páginas02 Qué Es y Cómo Usar Notionlalala lalalalAún no hay calificaciones
- Glosario La IliadaDocumento2 páginasGlosario La IliadaSlasher4Aún no hay calificaciones
- 2 Qué Es Una SonataDocumento9 páginas2 Qué Es Una SonataEsther EscobarAún no hay calificaciones
- Día de Muertos en PátzcuaroDocumento10 páginasDía de Muertos en PátzcuaroSam RbAún no hay calificaciones
- Guia 6 NivelaciónDocumento10 páginasGuia 6 Nivelaciónmariajimenar.1211Aún no hay calificaciones
- Pocket Guide Lala Natural'esDocumento10 páginasPocket Guide Lala Natural'esIngrid GTAún no hay calificaciones
- Prueba de La Película CocoDocumento4 páginasPrueba de La Película CocoMariana Belén Gamboa Carrasco 27CAún no hay calificaciones
- Ver Los Guerreros Wasabi - 1x3 OnlineDocumento2 páginasVer Los Guerreros Wasabi - 1x3 Onlinevam piAún no hay calificaciones