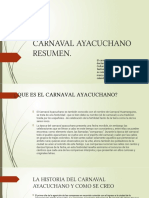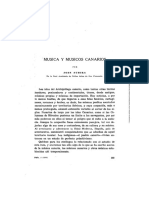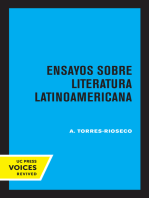Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Consuelo Posada Fiestas Del Caribe
Consuelo Posada Fiestas Del Caribe
Cargado por
Santiago MedinaTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Consuelo Posada Fiestas Del Caribe
Consuelo Posada Fiestas Del Caribe
Cargado por
Santiago MedinaCopyright:
Formatos disponibles
Versos y fiestas en el Caribe colombiano
Author(s): Consuelo POSADA
Source: Caravelle (1988-) , Décembre 1999, No. 73, LA FÊTE EN AMÉRIQUE LATINE
(Décembre 1999), pp. 187-200
Published by: Presses Universitaires du Midi
Stable URL: https://www.jstor.org/stable/40854713
JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide
range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and
facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact support@jstor.org.
Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at
https://about.jstor.org/terms
is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Caravelle (1988-)
This content downloaded from
168.176.5.118 on Tue, 05 Oct 2021 21:41:09 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
CM.H.LB. Caravelle
n° 73, pp. 187-200, Toulouse, 1999
Versos y fiestas en el Caribe colombiano
PAR
Consuelo POSADA
Universidad de Antioquia, Medellín
1. LAS FIESTAS POPULARES Y LA CONSERVACIÓN DE LOS VERSOS
En la vida de los pueblos costeros, las fiestas populares se h
desarrollado como rituales de apoyo a las formas de cohesión social. P
Fais Borda (1986: 122A), el jolgorio de muchas zonas de la Co
Atlántica, en las fiestas colectivas, se consolidó desde mediados del si
pasado y al calor de fandangos y bandas de viento, impulsadas por l
tabacaleros, se estimuló el asentamiento en el Sinú de composito
cantadoras, decimeros, copleros y bailadoras que ayudaron a alterna
música con el trabajo campesino 1.
Las fiestas populares han estado unidas a representaciones adobad
con versos, que sirven para realzar su colorido y se nutren de la tradi
hispánica, de uso colectivo en la región. En general, las zonas con alg
influencia negra conservaron mejor los textos de la tradición española
contraposición a la población indígena que se mantuvo alejada de las f
mas hispánicas, la población negra ha mantenido vigente, y ha enriqu
cido con su uso, el conjunto de formas orales españolas. Los esclavos
gros penetraron, aprendieron y adecuaron las tradiciones hispánicas
fundidas en las colonias. En Colombia, los esclavos importados como t
bajadores para las haciendas y las minas de oro se mantuvieron en es
cho contacto con las casas señoriales. Sus dotes musicales les permitie
1 Este ensayo se apoyará en los materiales de la zona de la Depresión Mompo
recogidos durante la investigación sobre la «Oralidad en los animales de Mompo
desarrollada como parte del trabajo conjunto sobre el «Bestiario Momposino» diri
por Sandra Turbay y cofinanciado por la Universidad de Antioquia y Colciencias.
análisis se hacen extensivos a otras regiones de la Costa Atlántica y se nutren de
documentos y reflexiones producidos en la investigación «Procesos políticos de la copl
Colombia», que la autora de este ensayo adelanta en este momento en la mis
Universidad de Antioquia.
This content downloaded from
168.176.5.118 on Tue, 05 Oct 2021 21:41:09 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
188 CM.H.LB. Caravelle
aprender y apropiarse el patrimonio
mujeres negras siguieron cantando como
de la liberación de los esclavos (Beutler,
Entre las celebraciones regionales sobresa
cadas a santos patronales, como la de San
la de San Sebastián, el 20 de enero y la d
de febrero. Pero, entre noviembre y ma
sión Momposina, las diferentes festivid
ciones religiosas se unen las fiestas paga
Las fiestas señaladas por Oscar Arqu
coinciden con las mencionadas por Cres
gangué, un puerto sobre el río Magdale
fiesta de navidad, el año nuevo, el prime
carnavales y la fiesta de la Virgen del Carm
Salcedo recuenta, con afecto, la parte d
la presencia de los versos: las piquerías,
tamboras, las maracas, que con versos im
otro, hasta encontrarse en la plaza. Su d
los versos:
¡Yo saborié tanto en mi juventud esos festivales en tiempo de navidad!
¡Eso sí es muy bonito, pero muy bonito! ¡Daba gusto! Las contestaciones
de las voces, tanto de una parte como de otra; los encuentros de un barrio
con otro barrio con tambores y tamboras versificadas, piqueriando en
cuartetos los que cantaban. Sale uno de pelao al pueblo y, entonces, hay
procesiones. ¡Y a divertirse usted durante días! Demasiado. (Salcedo,
1976:100)
Y trae estos ejemplos de los versos escuchados en las fiestas:
Tres golpes, tres golpes
tres golpes no más
el baile de la villanueva
fueron tres golpes no más.
Aquella que va bailando
lleva el pollerín afuera,
y el que la va galantiando
dice que es forastera. (Salcedo, 1976: 100)
También las fiestas del carnaval, en la Costa Atlántica, están acompa-
ñadas por textos en verso, en los que se les canta, fundamentalmente, a
los animales. El carnaval de Mompox, como el carnaval de Barranquilla,
le cantó versos a la fauna local: para Arquez, los animales de Africa fueron
reemplazados por la variedad de la fauna del trópico caribe, y en vez de
leopardos, leones, elefantes o búfalos, aparecieron coyongos, garzas, patos
cucharos, peces, burros, goteros, caimanes, perros, tigres o ponches
(Arquez, 1998:219).
This content downloaded from
168.176.5.118 on Tue, 05 Oct 2021 21:41:09 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
Versos y fiestas i 89
Los versos son una constante en la
Además de la coreografía y de los ba
los versos agregan un elemento parti
danzas de goleros, coyongos, chan
espectadores que asisten a las repres
siempre a sentir los versos, en todos
incorporan versos que acompañan las
En la danza de los pájaros, éstos se m
a la música y a las banderas colocad
versos de los personajes: el toche, el t
el sangretoro, el colibrí y la rosita:
De los pájaros del monte
a mí me llaman el toche
y quiero pasar contigo
estas horas de la noche.
Mientras el toche vuelve a su puesto
Cuando sopla el vendaval
me hallo siempre en gran apuro
porque el plátano maduro
es comida de turpial. {Diario del Car
En la danza de coyongos, la gar
coyongos, el rey de los coyongos, el
cazador y el pez, entonan cada uno su
Yo soy el pato cucharo. . .
Yo soy la garza morena. . .
Yo soy el gallito de ciénaga. . .
Las aves y el cazador entonan copla
un ejemplo del texto del cazador:
Vengo en busca de cucharo
y de pájaro gurrión
que van para el playón
a buscar su dormidero.
Soy el cazador constante
que cazo noche y día
Haciéndole cacería
a estos patos ambulantes.
Ahora hablan las aves:
Este bendito cazador
contra mí lanzó su tiro
yo caí al suelo tendido
para calmar mi dolor
This content downloaded from
168.176.5.118 on Tue, 05 Oct 2021 21:41:09 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
190 C.M.H.LB. Caravelle
me calentó el sol
en una playa de arena
llegó la garza morena
y me ayudó a levantar
ya aquí no me quedo
llego y remonto mi vuelo
voy sí directo hacia Mompox
que se quede ese bendito golero 2.
También en la danza de los goleros, la histo
el golero se interpreta con parlamentos contado
Los estudiosos han encontrado en las fiestas del carnaval de Barran-
quilla permanencia de elementos similares a los del carnaval de Mompox,
que permitirían demostrar la ligazón entre estas dos tradiciones. Hoy, el
carnaval de Barranquilla conserva diversos elementos recogidos de la
tradición momposina: esquemas similares en las danzas e identidad en la
historia de base, en los personajes y en los mismos versos.
El carnaval de Mompox aparece como centro embrionario de los car-
navales de la Costa Caribe, que se desplazaron a través del río Magdalena,
y su auge coincide con la época de florecimiento momposino en el siglo
XIX. Recordemos que mientras el río Magdalena fue la vía obligada para
unir la Costa Atlántica con la capital, Mompox era también paso obliga-
do entre Santafé y Cartagena. La llegada a Barranquilla se ubica a prin-
cipios del siglo pasado: Arquez (1998:216) sitúa entre los años 1804 y
1815, en Barranquilla, las celebraciones de carnaval que, en fiestas sepa-
radas, eran organizadas por colonias provenientes de Santa Marta y
Mompox.
En el movimiento de estas fiestas tradicionales es importante conside-
rar el papel del río. Por el río llegó el carnaval a Barranquilla y también
por el río llegaron los versos y muchos de los cantos populares. Por el río
viajaban los alimentos, el ganado y también las canciones que iban
llegando a todas las poblaciones ribereñas.
Crescencio Salcedo le dedica un gran espacio al papel del río como
lugar de encuentro y regocijo para la fiesta. Para señalar el movimiento
del puerto de Magangué, cuenta que en las primeras décadas de este siglo
salían de allí hasta cien barquetas en un día y, durante los carnavales, allí
se embarcaban todos los disfrazados en barquetas grandes (Salcedo, 1976:
29-33 y 101). Además, los barqueteros dormían en los pueblos estable-
ciendo así una relación estrecha con los pobladores y esta circunstancia
intervino, para Salcedo, en la difusión de las canciones, que se fueron
extendiendo por las poblaciones de la ribera del río.
Aunque en la zona de Mompox, las celebraciones colectivas están casi
desaparecidas, los informantes relatan con detalles las fiestas del tiempo
pasado. Allí se cuenta el papel de las mujeres cantadoras que llegaban
2 Informante, Tomás Ernesto Palmera. Zona de Mompox.
This content downloaded from
168.176.5.118 on Tue, 05 Oct 2021 21:41:09 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
Versos y fiestas 191
para animar la fiesta con gritos aleg
sabían o reelaboraban en el momento.
Para el bullerengue, en Evitar, Geo
coro que canta los estribillos y palm
Sólo los tamboreros permanecen sen
están de pie, con los músicos y bail
asistentes (List, 1994: 136)3.
Muchas de las fiestas colectivas pr
esquema de forma dialogada, con est
Dame la mano prima
yo no puedo prima,
la mano la tengo enferma
y después me la lastimas 4.
List hace extensivas sus notas sobr
en toda esta zona, combinan letanías
coplas «dentro del flujo del verso le
Esta forma responsorial, con un d
coro, que puede alternarse con elem
el golpe de tambores y la participaci
batir de las manos de los presentes
rasgos negros presentes en la músi
telli, 1980:49)5.
Fais Borda coincide en la condición negra de estos bailes cantados,
como la tambora y el bullerengue, y trae diversas menciones de mujeres
cantadoras, que como Juana Conde, Candelaria Bacunares y Claudina
Causado acompañaban el «fandango cantão» que se tocaba y bailaba en la
calle en época de Pascuas. Estas fiestas giran en torno a una cantadora
que entona los versos al pie del tamborero, el público que acompaña, lle-
vando el compás con las manos o a veces coreando los versos y una pareja
que baila suelta dentro del círculo de la gente (Fais Borda, 1986: 124 A).
También Tomás Carrasquilla se detiene, en La Marquesa de Yolombó,
en algunas celebraciones, identificadas en la tradición local, como la fiesta
3 La obra de List se basa en las observaciones etnográficas realizadas en Evitar, un pueblo
pequeño y aislado que pertenece al municipio de Mahates, en el departamento de Bolívar.
En las inmediaciones de Evitar se encuentran la ciénaga de Quintanilla al norte (que se
comunica con el Canal del Dique) y al sur las poblaciones de Mahates y San Basilio de
Palenque, lugar en el que se formó el palenque de San Basilio en el siglo XVII. Esto
último sitúa a Evitar dentro de una zona con una fuerte influencia de la cultura negra.
Para nuestra investigación, las observaciones de List sobre los cantos relacionados con
animales en Evitar pueden extenderse a la zona de Mompox: los dos sitios están ubicados
en el mismo departamento y unidos por la vía del río Magdalena a la vida ribereña.
4 Informante, Etilvia Murillo. Saragoza, Antioquia.
-> Se debe recordar que las manifestaciones de esta influencia negra están hoy mezcladas
en la heterogeneidad de las formas finales, que son el producto de la fusión cultural.
Además, el contenido de las coplas es fundamentalmente hispánico.
This content downloaded from
168.176.5.118 on Tue, 05 Oct 2021 21:41:09 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
192 CM.H.LB. Caravelle
del «Fandanguillo con verso cantado», y
grupo», al son del musiqueo6:
Venga el fandanguillo,
De los chapetones,
Que siembran pepinos
Y arrancan melones.
Las descripciones siguen con un ambiente
a la música, son la parte fundamental y cad
una estrofa. Hay una manera de coqueteo d
y una forma dialogada, en la que se intercalan
primera estrofa masculina:
Toma niña este clavel
Qu'es mi regalo mejor;
No nació cosa má rica
En lo jardine de amor
Le siguen los versos de la dama:
No te recibo el clavel
Y lo rechazo sin pena,
Que de un negro tan candongo
Nunca vino cosa buena. (Carrasquilla, 1974:315-316)
En las diferentes fiestas cantadas de la Costa Atlántica colombiana, las
mujeres son las encargadas de abrir la celebración: ellas dan los gritos
iniciales, escogen los parejos y toman la iniciativa del baile y también ellas
inician el canto de los versos, que declara abierta la fiesta. En los testimo-
nios recogidos y en los documentos encontrados se reitera la importancia
protagónica de las mujeres. Mientras una mujer canta, las demás «tocan
palmas» con las manos y responden con el coro. La cantadora comienza
con un grito bullanguero, el grito pas cuero: «Pascueeeeeee» y todo mundo
contesta: «Pascué, pascué».
Aquí empezaba el calor de la fiesta. Sólo cuando la cantadora alzaba
los brazos, abría la pollerona y empezaba con sus gritos, el tambolero
se animaba porque ya tenía la compañía de los cantantes. Entonces,
empezaban los versos de la mujer:
Por aquí me voy metiendo
como raíz de cañabrava
la mujer es la que pierde
y el hombre no pierde nada
Entonces las otras cantaban: Ay, Juanita llora, Juanita llora, Juanita
llora, pero tocándole las palmas y ella seguía su canto:
6 Aunque se trate de la zona antioqueña, Carrasquilla recuenta tradiciones esclavas, de la
población negra vinculada al trabajo en las minas.
This content downloaded from
168.176.5.118 on Tue, 05 Oct 2021 21:41:09 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
Versos y fiestas 193
Por encima corre el agua
por debajo piedrecitas
desde lejos se conoce
a mujer que es señorita!.
Aunque las fiestas con textos cant
olvidada, durante la investigación e
fiesta, alrededor de La Chula, un
pudo comprobarse que todavía h
colectiva donde están integrados los ve
Con la ayuda del ron, para los m
bailar y tocar puya, cumbia, fandango
enlace entre el pasado y el presen
vuelven a ser y a través de los rela
alcanzamos a recomponer la imagen
2. ENTRE LA IMPROVISACIÓN Y LOS VERSOS TRADICIONALES
En los rituales, unos versos se repiten y otros se improvisan. Según los
informantes, los cantadores conocían previamente los textos, aunque en
algunos casos improvisaban nuevas variantes. En general, los versos de
celebraciones colectivas aparecen, en su mayoría, tomados del conjunt
de la tradición oral popular.
Los diferentes cantos están hechos de coplas populares y construidos
en la medida octosílaba, de tradición española. Es común encontrar qu
versos idénticos se utilizan en diversos contextos. Así, una misma estrof
puede escucharse en las fiestas populares, los velorios, los cantos de trab
jo, o acompañar tradiciones religiosas o celebraciones de carnaval. Un
ejemplo importante de este uso múltiple de los versos tradicionales pued
mostrarse en los cantos de vaquería 9. Aquí aparecen muchas estrofas qu
hacen parte de los cancioneros de coplas tradicionales colombianas. Los
siguientes ejemplos, recogidos en Mompox como cantos de vaquerí
repiten versos populares de otras regiones de Colombia:
' Relato de Hermes Rodríguez. Esta entrevista fue realizada en San Fernando, Mompox,
por el estudiante Jonathan Echeverri, auxiliar de esta investigación, y se encuentra en s
Diario de Trabajo de Campo, preparado en el transcurso de este trabajo.
8 Diario de Campo. Sandra Turbay.
Cl T t » *■"% 11* • • ««■«« ■■
J Los cantos de
ganado, por gr
Bolívar. Para
muestra la adap
de la región. L
propios temas,
temas de los can
This content downloaded from
168.176.5.118 on Tue, 05 Oct 2021 21:41:09 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
194 CM.H.LB. Caravelle
Yo no me caso con viuda
ni porque vista de seda
porque mula que otro amansa
algún resabio le queda
Cuando yo tengo tabaco
fumo y le doy al diablo
y ahora que no lo tengo
ando recogiendo cabos
El pato para volar
las alas las encartucha
la mujer para bailar
se adorna con caracuchas
Arriba de aquel cerrito
me invitaron a comer
costillas de puerco flaco
y rabadillas de mujer
Eeeeeeeeeeeehh
La guayabita madura
le dijo a la verde verde
el hombre cuando es casado
se acuesta pero no duerme
Aaaaaayyyyy ooooo tooo
Sobre el tema de las fiestas de negros, que se acompañan con versos,
en las minas de Antioquia, Tomás Carrasquilla (1974) cita algunos frag-
mentos, tomados de romances de tradición española, que califica de un
«verde bien intenso», en consonancia con la «indecencia» del lenguaje de
«la negrería, educada entre tanta palabrota». Entre estas tonadillas escoge
una que reacomoda los versos del romance de «Doña Leonor la asesina»:
...Le dio a beber el veneno,
En sus labios de candela,
y Juan se fue consumiendo,
cual se consume una vela.
Y le robó el corazón
A Don Gil, con toda calma,
Y al pobre, sin confesarse,
al punto se le fue el alma (Carrasquilla, 1974: 316).
Además de los versos tradicionales, los cantadores elaboran nuevas
composiciones que también se interpretan en los diferentes rituales. Pero
es necesario relativizar la improvisación y reconocer que la poesía popular
de tradición oral es siempre repetición reelaborada. Por esto, los improvi-
sadores hacen versos aparentemente nuevos, combinando variantes de
estrofas ya conocidas y se apoyan en la memoria para reelaborar las coplas
anteriores, con nuevos versos que introducen algunas variantes a las
This content downloaded from
168.176.5.118 on Tue, 05 Oct 2021 21:41:09 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
Versos y fiestas 195
formas anteriores y se acomodan a la
ley de los materiales folklóricos, que
grado mínimo de improvisación y
compositor se da en la reelaboración
la base de las estructuras, los temas
juego de combinaciones y variaciones
Los versos cantados por el grupo de
recogidos en San Valentín (cerca de M
tre tradición e improvisación. La Ch
nos de la zona, vinculado al canto, y du
losa frente a la autoría de sus textos
por otros cantautores en grabacione
ella defendió como propias estas com
hacen parte de la tradición oral de la
versos de uso colectivo en la región.
Vola, vola, vola, pajarito
vola, vola, vola pajarito
Mi papa y mi mama
mi hermanito y yo
comimos de un huevo
y la yema sobró.
Cuatro garigaris
y un garrapatero
bajaron de un palo
a comer del huevo
Esta fue la garrapata
la que a Felix le picó
y una roncha le dejó
y este es un rasca que rasca
y es la garrapata 10.
Este proceso de reelaboración sobr
sido estudiado para la décima impro
aprenden de memoria, recitan y la m
de versos, cuyo metro tienen vivo en
las reglas, pero sin embargo reconoce
nimas, de estas reglas porque poseen
melódicas y métricas. List acepta, p
que los decimeros experimentados t
décimas, con temas comunes, que ut
una piqueria (List, 1994:395). Esta
10 Los versos pueden verse en el Diario de C
visita a campo del equipo de investigación de
This content downloaded from
168.176.5.118 on Tue, 05 Oct 2021 21:41:09 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
196 CM.H.LB. Caravelle
entonces, que los decimeros necesitan el c
para componer y adobar sus décimas.
Pero para la interpretación de la tradic
miento de los versos tradicionales. Más allá de la memorización de co-
plas, cantos de cuna, retahilas, adivinanzas y otras expresiones tradicio-
nales en verso, dentro de toda comunidad, la presentación ante un pú-
blico exige que los intérpretes posean otras habilidades, unidas al canto,
como la capacidad de narración y la seducción de los espectadores.
De otro lado, aunque se trate de cantos tradicionales, conocidos y
manejados colectivamente, el uso espontáneo de los versos requiere la
presencia de circunstancias especiales, con un lugar adecuado y con un
público que estimule el espectáculo. Sólo la unión de estos elementos
puede crear la atmósfera requerida para el recuerdo de los versos. Estas
mismas condiciones son necesarias, de manera más estricta para los versos
improvisados: además de un contexto definido, con un momento y un
lugar determinado, debe garantizarse un ambiente creado por la música,
la danza, el canto, las gesticulaciones y el ron.
Como ingrediente festivo, el alcohol apareció siempre unido a las
celebraciones colectivas y en uno de los relatos recogidos se cuenta que en
las celebraciones populares de la región, aquel que no sabía bailar o tocar
el tambor estaba obligado a comprar el ron.
En las historias recogidas, las mujeres viejas traían un pañolón grande,
similar a una pañoleta. Después formaban un ruedo y se iban aproximan-
do los varones hasta que se formaba una rueda grandísima. «Entonces la
bailadora cogía el pañuelón ese y se lo echaba al hombro y ella se iba así por
dentro de la rueda. Se iba, se iba, se iba viendo a ver cuál era el hombre que
le servía pa ella echarlo al centro» y cuando una de ellas quería escoger un
parejo para el baile, le tiraba un pañuelo especial, sólo medio tocándolo,
y así «ya él sabía que él estaba amarrado», esto es, que estaba obligado a
bailar.
Cuenta el relato que si el escogido sabía bailar, salía con la pareja pero
de lo contrario debía someterse a la «multa». La mujer lo llevaba primero
donde el tambolero y le decía: «- Levántese y démele el tambor a él, que
él va a tocar ahora». Pero si tampoco el hombre tocaba el tambor debía
encargarse de traer el ron para la fiesta. «Así que lo multaban, a eso le lla-
maban multa. Entonces le decían que, como no sabía tocar tambor, entonces
tenía que mandar una botella de ron. Entonces, bueno, el cliente iba,
compraba la botellita y se la ponía ahí para la cantante y el tambolero y el
cajero» (Hermes Rodríguez. Diario de campo Jonathan Echeverri)11.
Cuando no se cumplen estas condiciones, y ante todo cuando falta el
ron, la recolección de materiales orales se convierte en una tarea difícil
11 Fais Borda reafirma este canje de deudas de baile, que se pagan con ron, con un
testimonio de su experiencia personal en un baile con la exalcaldesa, en una calle de San
Martín de Loba (1986: 125 A).
This content downloaded from
168.176.5.118 on Tue, 05 Oct 2021 21:41:09 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
Versos y fiestas 197
pues los «versiadores» no se sienten
dicionales conocidos en la zona,
como los mejores depositarios, utiliza
mación y alegan el olvido de los ve
logró animar a los hombres, crear
los informantes la memoria de la o
3. PASADO DE VERSOS Y TAMBORES
La fiesta tradicional, unida a los rituales, es hoy, en muchos lugares de
la Costa Atlántica colombiana, una celebración casi desaparecida. En la
indagación realizada en la zona de Mompox, resultó que los versos
integrados a las danzas y a las fiestas populares eran cosas del pasado.
Los relatos recogidos hablan de épocas anteriores, de fiestas que ya no
se celebran y, ante todo, de maneras especiales de realizar las celebracio-
nes, unidas a rituales de otros días, como el de los tambores. Cuentan los
habitantes, que cuando llegaba el 25 de noviembre, que era la noche de
Santa Catalina, sonaban los tambores por todas partes. «Se rompieron los
tambores esta noche», se oía decir a la gente. El sonido del tambor se oía
de una población a otra y como su eco resonaba a gran distancia, cada
toque era respondido por otros tambores, de otras poblaciones al otro
lado del río: «A uno le respondían por allá para las Margaritas, los Galvis,
la Pacha, se oía, purità apenas, el tambor, porque el sonido del tambor se
oye lejos, retumba, cuando está en silencio la noche, mucho más»
(Hermes Rodríguez. Diario de campo Jonathan Echeverri).
Por la noche, los días de baile, el tamborilero sacaba su tambor y se
ponía en un asiento a llamar al público, a golpes de tambor. Pero los
tamborileros se fueron entre las muchas familias que se marcharon de los
pueblos y con ellos se fue la tradición del tambor. «Ellos fabricaban sus
tambores, porque no podían estar sin tener un tambor porque ése era el
espíritu de ellos» (Hermes Rodríguez. Diario de campo Jonathan
Echeverri).
Los testimonios oponen la época de los bailes con tambores y caja, al
tiempo presente, con los pic6^> y se lamentan porque ahora los mucha-
12 El compositor Andrés Landero, en una entrevista sobre cantos de vaquería se resistía a
cantar versos conocidos por fuera de un contexto apropiado porque «van a salir así sin
gracia, porque no me siento inspirado». En Mompox fue necesario, en casi todas las
entrevistas, ofrecer licor a los informantes, en el intento por reconstruir unas condiciones
rituales que propiciaran la llegada de los materiales orales.
VD George List aclara que la palabra pico es la pronunciación local del ingles «pickup»,
que se refiere a un fonógrafo portátil con motor de gasolina. El aparato consta de tres
partes: el motor con el generador, la tornamesa y el parlante. Al dividir el equipo en estos
tres componentes separados, se facilita el transporte y se hace más flexible su colocación.
Describe un picó de 1970, encontrado en Evitar, con el parlante puesto en el piso fuera
de la casa de bahareque, el motor y la tornamesa adentro y un parlante adicional en forma
This content downloaded from
168.176.5.118 on Tue, 05 Oct 2021 21:41:09 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
198 CM.H.LB. Caravelle
chos, en lugar de versos tradicionales, can
comercialmente, como los de Diomedes Día
Salcedo describe festividades, como la d
Palomino, con las plazas llenas de tamboras
de acordeonistas, de gaiteros y de muleros.
no hay oficios y «la gente toda se dedica
sancocho, poner varas de premio, hacer co
ellos tienen para divertirse» (Salcedo, 1976
George List se detiene en algunas celebra
con versos y asociadas a fiestas religiosas.
bailarines callejeros se ubican frente a una
sona con el nombre del santo que se festej
Juan o Juana. Al llegar, le gritan su nomb
un solista canta, con estilo que parezca im
conoce como el «canto de gallo», que se
hecho para despertar a la persona a quien
desde su primer viaje a Evitar, en 1964, el
lizado durante la noche de San Juan porqu
que acostumbraba a cantarlo, Israel Sán
incapaz de hacerlo. Por tanto, el canto de
por la actuación de un fandango al frente
recibía la serenata» (List, 1994: 158).
La entrevista al último depositario de esta t
coger solamente algunos versos incoherent
como ejemplo de la copla del canto de gal
municipio de San Jacinto.
A nana nanana nana nana
Levántate, Juanita,
i nana nana nana nanana
que aquí te vengo a traer gallo.
0 nana nana nana nanana
Ahora por la mañanita
1 na vine con mi tocayo (List, 1994: 158).
También List reporta el cambio en los rituales de las bodas formales.
En la fiesta que ofrece la familia de la novia, con ron, comida y música
para bailar, tradicionalmente la música era tocada por un conjunto de
cumbia o de gaitas, que en los últimos años fue sustituido por un picó
(List, 1994:146).
Esta pérdida en las fiestas con versos está ligada a la pérdida gradual
de rituales tradicionales. Cuando List muestra que las décimas se unen a
de cuerno, que colgaba del alero de la casa (List, 1994: 142). A esta nota se debe agregar
que el término se usa actualmente en la Costa Atlántica, aplicado a otros equipos de
música que, aunque más modernos, cumplen la misma función de amplificar el sonido en
fiestas colectivas.
This content downloaded from
168.176.5.118 on Tue, 05 Oct 2021 21:41:09 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
Versos y fiestas 199
los amigos, al trago y a los doming
está hablando de los rituales que nu
se realizan piquerías en Evitar y se
festivos, es comprensible la compr
cuando explica que los jóvenes ya no
a hacer décimas.
Se pierde la tradición de la décim
que la perpetúan en la comunidad, a
naval porque desaparecen las fiesta
Porque las décimas como los versos
vivir, que se mantengan vivas otras
improvisación. Las fiestas, las décim
de la poesía tradicional y se alimen
permanencia está ligada a las celebr
ciones rituales de la comunidad.
A ese pasado de ritualidades desapa
los cantos que en ellos se hacían a l
en el carnaval de Mompox están casi
las celebraciones que los nutrían y l
recordar los cantos. En Barranquill
tradición del carnaval, permanecen l
pleta de los animales que participa
vivos los versos, los cantos y las
tradición y ayudan a fortalecerla.
Podríamos hablar de un apoyo cruzad
tas sin versos y tampoco versos por
ción de los rituales festivos ayuda a la
lidad y, a su vez, los versos son parte
BIBLIOGRAFIA
Aretz, Isabel. «Música y danza». En: Africa en América Latina. México,
Siglo XXI, 1977, p. 238-278.
Aretz, Isabel. «La música como tradición». En: América Latina en su
música. México, Siglo XXI, 1980.
Arquez Van-Strahlen, Osear. «El carnaval en la región momposina». En:
Boletín Historial, Organo de la Academia de Historia de Santa Cruz de
Mompox, Año LVI, No 29-30, 1998, p. 21 1-228.
Beutler, Gisela. Estudio sobre el romancero español en Colombia en su
tradición escrita y oral desde la época de la conquista hasta la actualidad
Bogotá, Instituto Caro y Cuervo, 1977.
This content downloaded from
168.176.5.118 on Tue, 05 Oct 2021 21:41:09 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
200 C.M.H.LB. Caravelle
Carrasquilla, Tomás. La marquesa de Yolo
Cuervo, 1974.
Diario del Caribe. (Suplemento litera
Domingo 18 de febrero de 1997.
Fais Borda, Orlando. Retorno a la tie
Editores, 1986.
List George. Música y poesía en un Puebl
Patronato Colombiano de Artes y Cienc
Locatelli de Pergamo, Ana María. «Raíces
en su música. 2a. ed. México, Siglo XXI,
Posada, Consuelo. Canción vallenata y
versidad de Antioquia, 1986.
Villegas, Jorge y Grisales, Hernando
Medellín, Hombre Nuevo, 1976.
RESUMEN-E1 ensayo muestra la fuerza de lo
Caribe colombiano. Hoy, se han erosionado l
pueblos de la zona y se pierden gradualment
lares. De esta manera, comienzan a olvidars
parte de la poesía tradicional y que están u
comunidad.
RÉSUMÉ- Cet essai donne à voir la force des
Caraïbe colombienne. Les formes de vie col
région ont subi une érosion et les cérémoni
peu à peu. Aussi commence-t-on à oublier les
la poésie et sont unis aux rituels collectifs de
ABSTRACT- This essay shows the importan
festivals of the Columbian Caribbean. Collec
villages have experienced a decline and pop
slowly disappearing. Also, one begins to fo
that are constitutive of the community's coll
PALABRAS CLAVES .'Versos, coplas, fiestas, tr
This content downloaded from
168.176.5.118 on Tue, 05 Oct 2021 21:41:09 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
También podría gustarte
- El Folklore PanameñoDocumento11 páginasEl Folklore Panameñonotengo320081% (16)
- Música Folklórica de CentroaméricaDocumento9 páginasMúsica Folklórica de CentroaméricaEliza Bonita67% (3)
- Chants Des Llaneros Du CasanarDocumento104 páginasChants Des Llaneros Du CasanarDiego Leonardo DuarteAún no hay calificaciones
- Historia Del Carnaval de RiohachaDocumento16 páginasHistoria Del Carnaval de Riohachasandra bueno quintanaAún no hay calificaciones
- Plan - Lector - Roberto - Última Semana.Documento4 páginasPlan - Lector - Roberto - Última Semana.Anonymous riqqFCAún no hay calificaciones
- PoeticaDocumento4 páginasPoeticaMaximiliano OlivaresAún no hay calificaciones
- Carlos Ortiz - El Rescate de La Copla PopularDocumento8 páginasCarlos Ortiz - El Rescate de La Copla PopularRenzo ZamoraAún no hay calificaciones
- 5 Danzas TradicionalesDocumento9 páginas5 Danzas TradicionalesCarol ChomáAún no hay calificaciones
- Paucartambo 1981Documento67 páginasPaucartambo 1981rrhhmunihuancaraniAún no hay calificaciones
- Taller de CumbiaDocumento19 páginasTaller de Cumbialemarz100% (1)
- Benites. El Folklore en Moquegua. 1986Documento15 páginasBenites. El Folklore en Moquegua. 1986Ivan Esteban Carbajal Gómez0% (1)
- Danzas Del CarnavalDocumento8 páginasDanzas Del CarnavalLucy K RicardoAún no hay calificaciones
- wwwudenareduco2Frecursos2Fwp content2Fuploads2F20192F042FUNAL Informe PDocumento5 páginaswwwudenareduco2Frecursos2Fwp content2Fuploads2F20192F042FUNAL Informe PFernando YamamotoAún no hay calificaciones
- Danzas Folkloricas CentroamericaDocumento5 páginasDanzas Folkloricas CentroamericaAngel Chamuco100% (3)
- La CumbiaDocumento24 páginasLa CumbiaElieth Danessa Donado TorresAún no hay calificaciones
- Danzas de CentroamericaDocumento5 páginasDanzas de Centroamericaluiher87Aún no hay calificaciones
- Danzas y BailesDocumento30 páginasDanzas y BailesCarmen J Cordova CAún no hay calificaciones
- La Danza Del Congo GrandeDocumento5 páginasLa Danza Del Congo GrandeMiguel JimenezAún no hay calificaciones
- Bullerengue. ContextoDocumento25 páginasBullerengue. ContextoNancy Catalina Gutierrez OrtizAún no hay calificaciones
- Danzas Carnaval DebarranquillaDocumento4 páginasDanzas Carnaval DebarranquillaMarcela PulidoAún no hay calificaciones
- Expresion Cultural LA REGIÓN ANDINADocumento8 páginasExpresion Cultural LA REGIÓN ANDINAJazmin Janeth ReyesAún no hay calificaciones
- Grupo 67 Taller 10 Flavio CortésDocumento15 páginasGrupo 67 Taller 10 Flavio CortésFlavio Ernesto Cortés CabezasAún no hay calificaciones
- Alegoria de Temas PopularesDocumento8 páginasAlegoria de Temas PopularesJULIOAún no hay calificaciones
- FolclorDocumento4 páginasFolclorOscar AguilarAún no hay calificaciones
- Danzas Folkloricas de El SalvadorDocumento7 páginasDanzas Folkloricas de El SalvadorCarlos Alexander L. HernandezAún no hay calificaciones
- Todo Sobre CañarDocumento7 páginasTodo Sobre CañarsoloqueriauncorreoparaeldotaAún no hay calificaciones
- Trabajo de Maestria 2023Documento7 páginasTrabajo de Maestria 2023Carlos AlbertoAún no hay calificaciones
- SOCIOLOGIADocumento7 páginasSOCIOLOGIAVanessa MartzAún no hay calificaciones
- Carnaval AyacuchanoDocumento11 páginasCarnaval AyacuchanoCachique Amasifuen MariitaAún no hay calificaciones
- El Corrío Apureño Estudio Antología y Vocabulario Cristobal JiménezDocumento236 páginasEl Corrío Apureño Estudio Antología y Vocabulario Cristobal JiménezSiddharta Mejias100% (1)
- Carnaval AyacuchanoDocumento9 páginasCarnaval AyacuchanoPatricia Paola Quispe RamìrezAún no hay calificaciones
- La Música Son de Negro y Son de Pajarito, Punto de Convergencia de La Cultura Tradicional y La Oralidad de Las Comunidades Del Bajo MagdalenaDocumento24 páginasLa Música Son de Negro y Son de Pajarito, Punto de Convergencia de La Cultura Tradicional y La Oralidad de Las Comunidades Del Bajo MagdalenaJean Paul GiraldoAún no hay calificaciones
- Trabajo de DayronDocumento10 páginasTrabajo de DayronFernando RomeroAún no hay calificaciones
- Mono de CaicaraDocumento9 páginasMono de CaicaraRene Manzanares0% (1)
- Carnaval de BarranquillaDocumento2 páginasCarnaval de BarranquillaChiry de JesusAún no hay calificaciones
- PlanesDocumento5 páginasPlanesjuliana0% (1)
- TrabajoDocumento5 páginasTrabajoMundo ANIMEAún no hay calificaciones
- Reseñas de Danzas PracticadasDocumento3 páginasReseñas de Danzas PracticadasLucero Cahuana GutierrezAún no hay calificaciones
- Danza de La QuijadasDocumento22 páginasDanza de La Quijadasdavidlb83Aún no hay calificaciones
- La CarrangaDocumento7 páginasLa CarrangapaolaAún no hay calificaciones
- Calipso de El Callao 22Documento7 páginasCalipso de El Callao 22Carolina Perez0% (1)
- Danzas de Guatemala 2017Documento3 páginasDanzas de Guatemala 2017Nebur NochAún no hay calificaciones
- Bailes Tipicos de VenezuelaDocumento30 páginasBailes Tipicos de VenezuelaLeidy Jhoanna25% (4)
- Deber Cultura Fisica Proyecto QuimestralDocumento6 páginasDeber Cultura Fisica Proyecto QuimestralAlexa BerrúAún no hay calificaciones
- BailesDocumento20 páginasBailesJaneth PeñalbaAún no hay calificaciones
- Herencia AfricanaDocumento27 páginasHerencia AfricanajennymontenegroAún no hay calificaciones
- Costa Atlantica Trabajo de DanzasDocumento20 páginasCosta Atlantica Trabajo de Danzaskaren pintoAún no hay calificaciones
- La Diversidad Cultural de CentroaméricaDocumento4 páginasLa Diversidad Cultural de CentroaméricaYuvi MeridaAún no hay calificaciones
- Danzas RegionalesDocumento24 páginasDanzas RegionalessophiaAún no hay calificaciones
- A Región AndinaDocumento12 páginasA Región AndinaAuxiliar SeguridadAún no hay calificaciones
- Carnavales en El PerúDocumento3 páginasCarnavales en El PerúAlexis TkmAún no hay calificaciones
- Folclor CaucanoDocumento15 páginasFolclor CaucanoJohn JamesAún no hay calificaciones
- Plan de Trabajo Comparsa 16 de Junio de 2023Documento5 páginasPlan de Trabajo Comparsa 16 de Junio de 2023Smer Humberto QuirogaAún no hay calificaciones
- Carnaval MarqueñoDocumento5 páginasCarnaval MarqueñoSisary PeruAún no hay calificaciones
- Música y Músicos CanariosDocumento53 páginasMúsica y Músicos CanariosJuan Alonso AgujetasAún no hay calificaciones
- Valicha Danza Cuzco PeruDocumento3 páginasValicha Danza Cuzco PeruDanny GibsonAún no hay calificaciones
- Folklore PeruanoDocumento13 páginasFolklore PeruanoJoshelin GonzalesAún no hay calificaciones
- Danzas Cuyanas Del Folklore RegionalDocumento26 páginasDanzas Cuyanas Del Folklore RegionalSebastian RojoAún no hay calificaciones
- Bailes Típicos de Guárico y OrigenDocumento1 páginaBailes Típicos de Guárico y Origendccg1112100% (3)
- Las Esferas Del Dragon-Reyna de Huajuapan - Partes-1 PDFDocumento15 páginasLas Esferas Del Dragon-Reyna de Huajuapan - Partes-1 PDFVania Reynoso100% (1)
- Cuando Nada Te Debía (Arr. Cangiano)Documento2 páginasCuando Nada Te Debía (Arr. Cangiano)JOSE JOSEAún no hay calificaciones
- Nuevas Visibilidades Políticas de La Ciudad y Visualidades Narrativas de La ViolenciaDocumento19 páginasNuevas Visibilidades Políticas de La Ciudad y Visualidades Narrativas de La ViolenciaJesús Martín BarberoAún no hay calificaciones
- Formato Malla Curricular Artisitica Grupo Martinez Rojas AlvaroDocumento14 páginasFormato Malla Curricular Artisitica Grupo Martinez Rojas AlvaroMariaa Alejandra NuñezAún no hay calificaciones
- Griego II (2016-2017)Documento41 páginasGriego II (2016-2017)Adrián GamazaAún no hay calificaciones
- Programa de Educación FísicaDocumento292 páginasPrograma de Educación FísicaLuis Solano QuesadaAún no hay calificaciones
- Nothing Else Matters - Partitura y PartesDocumento5 páginasNothing Else Matters - Partitura y PartesmelinachossAún no hay calificaciones
- Evaluacion Acumulativa TerminarDocumento18 páginasEvaluacion Acumulativa TerminarAngie Milady Carrillo LopezAún no hay calificaciones
- TEST Unit #2 " Around Town"Documento2 páginasTEST Unit #2 " Around Town"Ingrid E DuhaldeAún no hay calificaciones
- El Secreto de La Dama AzulDocumento269 páginasEl Secreto de La Dama AzulpilarolgaAún no hay calificaciones
- SONIDOS DE LA TIERRA ARROYOS Y ESTEROS - Score and PartsDocumento47 páginasSONIDOS DE LA TIERRA ARROYOS Y ESTEROS - Score and PartsRogers Felipe Gaete JaraAún no hay calificaciones
- S3 - A1 Ondas SonorasDocumento4 páginasS3 - A1 Ondas SonorasDANIELAún no hay calificaciones
- Monoprice All in One DJDocumento9 páginasMonoprice All in One DJWallaceAún no hay calificaciones
- IntroDocumento3 páginasIntroPaulino Saldaña MarínAún no hay calificaciones
- Dictado MelódicoDocumento35 páginasDictado MelódicoLeticia Paredes SánchezAún no hay calificaciones
- Vibrafono Su Historia XDDocumento4 páginasVibrafono Su Historia XDaraucana0% (1)
- 3° Grado ArtísticaDocumento62 páginas3° Grado ArtísticaVanesa RomeroAún no hay calificaciones
- Diversidad Cultural TripticoDocumento2 páginasDiversidad Cultural Tripticoflor100% (3)
- Mordenos TemposDocumento4 páginasMordenos TemposMarcos SilvaAún no hay calificaciones
- Las Tradiciones Musicales de Los Negros de La Costa Norte Del PerúDocumento3 páginasLas Tradiciones Musicales de Los Negros de La Costa Norte Del PerúJoel Vidal Mayta EscobedoAún no hay calificaciones
- No Faltaba MásDocumento126 páginasNo Faltaba MáslucioAún no hay calificaciones
- Carnaval de BrasilDocumento20 páginasCarnaval de Brasilafrunp5186Aún no hay calificaciones
- Vanguardias y Tendencias. Clase 8. Paul Klee 26 MarDocumento81 páginasVanguardias y Tendencias. Clase 8. Paul Klee 26 MarAgustinAún no hay calificaciones
- BiografiadepitagorasDocumento2 páginasBiografiadepitagorasJuan Cervantes RuizAún no hay calificaciones
- El PianoDocumento5 páginasEl PianoSalvador NimaAún no hay calificaciones
- Reyes Invitacion MODIFICADODocumento2 páginasReyes Invitacion MODIFICADODiego ChugarAún no hay calificaciones
- Cartilla de Ensamble 3Documento69 páginasCartilla de Ensamble 3Nohelia CepedaAún no hay calificaciones
- Ven A Celebrar CDocumento1 páginaVen A Celebrar CSamuel Arturo EvginAún no hay calificaciones
- 01 Introduccion Robotica PDFDocumento79 páginas01 Introduccion Robotica PDFLuis CarlosAún no hay calificaciones