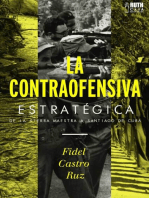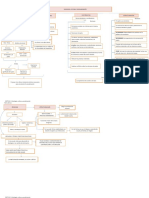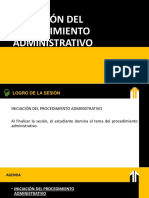Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Resumen-Mearsheimer-Capitulo 1 y 2
Resumen-Mearsheimer-Capitulo 1 y 2
Cargado por
Agustin landajoTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Resumen-Mearsheimer-Capitulo 1 y 2
Resumen-Mearsheimer-Capitulo 1 y 2
Cargado por
Agustin landajoCopyright:
Formatos disponibles
lOMoARcPSD|8503933
Resumen - Mearsheimer La tragedia de la política de las
grandes potencias (0-35 35-67 67-118)
Relaciones Internacionales (Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos
Aires)
StuDocu no está patrocinado ni avalado por ningún colegio o universidad.
Descargado por Agustin Landajo (jeroposadas@yahoo.com.ar)
lOMoARcPSD|8503933
La tragedia de la política de las grandes potencias
John Mearsheimer. Universidad de Chicago
Traducción. Mg. Nevia Vera
CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN:
Muchos en Occidente parecen creer que la “paz perpetua” entre los grandes poderes esta finalmente al alcance
de la mano. El final de la Guerra Fria (…) marco un cambio radical en como los grandes poderes interactúan
entre ellos. (…) hay pocas opotunidades de que las potencias se involucren en una competencia por la
seguridad, mucho menos en la guerra, que se ha vuelto una empresa obsoleta (…) el fin de la Guerra Fria nos ha
traido “el Fin del a Historia”.
(…)as grandes potencias ya no se perciben como potenciales rivales militares, son como miembros de una
familia de naciones, miembros de los que a veces es llamado “comunidad internacional”. Las perspectivas para
la cooperación son abundantes en este prometedor nuevo mundo, un mundo que probablemente traiga mayor
prosperidad y paz a todos los grandes poderes.
(…)l a afirmación según la cual la competencia y la guerra entre las grandes potencias han sido purgadas del
sistema internacional, está equivocada. En efecto, hay mucha evidencia de que la promesa de una paz eterna
entre las grandes potencias nació muerta. Consideremos, por ejemplo, que, aunque la amenaza soviética haya
desaparecido, Estados Unidos aún mantiene alrededor de cien mil tropas en Europa y aproximadamente el
mismo número en el Noreste de Asia. Lo hace porque reconoce que probablemente emergerían peligrosos
rivales entre las mayores potencias de estas regiones si las tropas estadounidenses fueran retiradas. (…) la
posibilidad de un enfrentamiento entre China y los Estados Unidos por Taiwán no es tan remota. Esto no quiere
decir que tal guerra sea probable, pero la posibilidad nos recuerda que la amenaza de guerra entre grandes
potencias no ha desaparecido.
El triste hecho es que la política internacional siempre ha sido un negocio despiadado y peligroso, y es probable
que continúe siéndolo. (…)El objetivo primordial de cada Estado es maximizar su porción de poder mundial, lo
que significa obtener poder a expensa de otros Estados. Pero los grandes poderes no se esfuerzan simplemente
para ser los más fuertes de todas las grandes potencias, aunque ello sea un resultado bienvenido. Su objetivo
final es ser el hegemón, la única potencia del sistema
No hay potencias statu quoístas en el sistema internacional, excepto por el hegemón ocasional que busca
mantener su posición dominante frente a potenciales rivales. Las grandes potencias rara vez se contentan con la
distribución de poder actual; por el contrario, se enfrentan a constantes incentivos para cambiarlo a su favor.
Casi siempre tienen intenciones revisionistas, y usarán su fuerza para alterar el balance de poder hacerse un
costo razonable. (…) los costos y los riesgos de tratar de modificar el equilbrio de poder son demasiado grandes
(…) Como es probable que ningún Estado alcance la hegemonía global, sin embargo, el mundo esta condenado
a una competencia perpetua entre las grandes potencias.
(…) las grandes potencias están preparadas para la ofensa. Pero las grandes potencias solo buscan incrementar
su poder a expensas de otros Estados, sino que también frustrar a los rivales empeñados en ganar poder a sus
expensas. Asi, la gran potencia defenderá el equilibrio de poder cuando un cambio inminente favorezca a otro
Estado, e intentara minar el equilibrio cuando la dirección del cambio este a su favor.
¿Por qué se comportan de esta manera las grandes potencias? (…) la estructura del sistema internacional fuerza
a que los Estados que solo busca estar seguros, actúen de forma agresiva entre ellos. Tres características del
sistema internacional se combinan para generar que los Estados se teman: 1) la ausencia de una autoridad
central por sobre los Estados que pueda protegerlos de los otros; 2) el hecho de que los Estados siempre tienen
alguna capacidad militar ofensiva; y 3) el hecho de que los Estados nunca pueden tener certeza de las
intenciones de los otros. Dado este temor (…) los Estados reconocen que cuanto mas poderoso sean con
Descargado por Agustin Landajo (jeroposadas@yahoo.com.ar)
lOMoARcPSD|8503933
respecto a sus rivales, mejores serán sus chances de supervivencia. (…) la mejor garantía de superviviencia es
ser un hegemon, porque ningún otro Estado puede amenazar seriamente a un Estado tan poderoso.
(…)Las grandes potencias que no tienen razón para enfrentarse unas a otras (…) no tienen (…) mas opción que
la de perseguir el poder y buscar dominar a los otros Estados del sistema. (…)
(…)Por ejemplo, una de las cuestiones clave de la política exterior que enfrentan los EEUU es como se
comportará China si su rápido crecimiento económico continuara y efectivamente la convertiera en un Hong
Kong gigante. Muchos estadounidenses creen que si China fuera democrática y se integrara en el sistema
capitalista global, no actuaria de forma agresiva; por el contrario, se contentaría con el statu quo en el Noreste
Asiatico. (…) EEUU debería involucrar a China para promover su integración en su economia mundial, una
política que también busca alentar la transición china hacia la democracia. Si (…) tuviera éxito, los EEUU
podrian trabajar con una China democrática y rica para promover la paz mundial.
Desgraciadamente, una política de compromiso o involucramiento esta destinada al fracaso. Si China se
convierte en una potencia económica, lo mas probable es que traduzca su poder económico en poder militar y
que intente dominar el Noreste Asiatico. Que China sea democrática y este profundamente integrada en la
economia global, o que sea autocratica e autarquita tendrá poco efecto en su comprotamiento porque a las
democracias les preocupa tanto la seguridad como a las no democracias, y la hegemonía es la mejor manera en
que cualquier Estado puede garantizar su propia supervivencia. Por supuesto, ni sus vecinos ni los EEUU se
quedarían de brazos cruzados viendo como China incrementa su poder (…) intentarían contener a China, (…)
tratando de formar una coalición de equilibrio. El resultado seria una intensa competencia de seguridad entre
China y sus rivales (…) China y EEUU están destinados a ser adversarios a medida que el poder de China
crece.
REALISMO OFENSIVO:
Este libro ofrece una teoría de política internacional que desafia al optimismo prevaleciente sobre las relaciones
entre los grandes poderes. (…)
Comienzo con los componentes claves de esta teoría (realismo ofensivo). Propongo una serie de argumentos
sobre como las grandes potencias se comportan entre ellas, enfatizando que buscan oportunidades para ganar
poder a expensas una de otras. Además identifico las condiciones que hacen el conflicto mas o menos probable.
(…) también intento proveer explicaciones convicentes sobre los comportamientos y los resultados que se
encuentran en el centro de la teoría. (…)
La teoría se enfoca en las grandes potencia spoque estos Estados tienen el mayor impacto en lo que acontece en
la política internacional. Los destinos d elos Estados (…) son determinadas principalmente por las decisiones y
acciones de aquellos con las mayores capacidades. (…)
Las grandes potencias se determinan en gran medida sobre la base de su capacidad militar relativa. Para
calificar como gran potencia un Estado debe poseer suficientes activos militares como para poder presentar un
batalla seria en una gran guerra convencional total contra el Estados mas poderoso del mundo. El candidato (…)
debe tener alguna posibilidad razonable de convertir un conflicto en una guerra de desgaste que deje al Estado
dominante seriamente debilitado, incluso si este ultimo termina la ganando la guerra. En la era nuclear, las
grandes potencias deben tener disuasivos nucleares que puedan sobrevivir un ataque nuclear en su contra, asi
como también formidables fuerzas convencionales. En el poco probable evento de que un Estado gane
superioridad nuclear sobre todos sus rivales, sería tan poderoso que se convertiría en la única gran potencia del
sistema. El equilibrio de fuerzas convencionales sería enormemente irrelevante si un hegemón nuclear
emergiera.
Mi segunda tarea en este libro es demostrar que la teoría nos dice mucho sobre la historia de la política
internacional (…) el foco de las relaciones entre grandes potencias desde el comienzo de la Revolucion
Francesa y las guerras napoleónicas en 1792 hasta el final del siglo XX. Se presta mucha atención a los grandes
Descargado por Agustin Landajo (jeroposadas@yahoo.com.ar)
lOMoARcPSD|8503933
poderes europeos porque dominaron la política mundial durante la mayor parte de los últimos 200 años. (…)
hasta que Japon y EEUU alcanzaron su status de grandes potencias en 1895 y 1898 (…)
El libro también (…) sobre la poltiica del Noreste Asiatico, especialmente en relación al Japon imperial entre
1895 y 1945, y China en los 90’. EEUU también figura prominentemente (…) para poner aprueba el realismo
ofensivo frente a los eventos del pasado.
Tercero, utilizo la teoría para hacer predicciones sobre la política de grandes potencias en el siglo XXI. (…)
todo pronostico político esta destinado a incluir algun error. Aquellos que se aventuran a predecir, (…) deberían
por lo tanto proceder con humildad, cuidarse de no exponer confianza injustificada, y admitir que es probable
que la comprensión retrospectiva revele sorpresas y errores.
En resumen, el mundo puede ser utilizado como un laboratorio para decidir qué teorías explican mejor la
política internacional. Con ese espíritu empleo el realismo ofensivo para mirar el futuro, consciente tanto de los
beneficios como de los riesgos de tratar de predecir eventos.
Las virtudes y los límites de la teoría
Las teorías de ciencias sociales generalmente son representadas como especulaciones ociosas de académicos
con la cabeza en las nubes, que tienen poca relevancia par a lo que ocurre en el “mundo real”. (…) la teoría
debería ser patrimonio casi exclusivo del ámbito académico, mientras que los hacedores de política deberían
confiar en el sentido común, la intuición y la experiencia práctica para llevar a cabo sus deberes. Esta visión
está equivocada. De hecho, ninguno de nosotros podría entender el mundo en que vivimos o tomar decisiones
inteligentes sin teorías. En efecto, los estudiantes y practicantes de la política internacional se apoyan en teorías
para comprender sus alrededores.
(…)las teorías generales sobre cómo funciona el mundo juegan un rol importante en cómo los decisores
identifican los fines que buscan y los medios que eligen para lograrlas. Sin embargo, eso no significa que
deberíamos aceptar cualquier teoría ampliamente sostenida, no importa qué tan popular sea, porque hay tanto
teorías malas como buenas. (…) El secreto está en distinguir entre teorías firmes y teorías defectivas. Mi
objetivo es persuadir a los lectores que el realismo ofensivo es una teoría rica que arroja luz considerablemente
sobre el funcionamiento del sistema internacional. Al igual que con todas las teorías, sin embargo, hay límites al
poder explicativo del realismo ofensivo. Unos pocos casos contradicen las principales afirmaciones de la teoría,
casos que el realismo ofensivo debería ser capaz de explicar pero que no puede hacerlo. (…)
Las teorías encuentran anomalías porque simplifican la realidad enfatizando algunos factores al tiempo que
ignoran otros. El realismo ofensivo supone que el sistema internacional moldea fuertemente el comportamiento
de los Estados. Factores estructurales tales como la anarquía y la distribución de poder, sostengo, son los que
más importan a la hora de explicar la política internacional. La teoría presta poca atención a los individuos o a
las consideraciones políticas domésticas tales como la ideología. Tiende a tratar a los Estados como cajas negras
o bolas de billar. (…)
(…)el realismo ofensivo no responde cada pregunta que surge en la política mundial porque habrá casos en que
la teoría es consistente con varios resultados posibles. (…)
(…)el realismo ofensivo es como una poderosa linterna en un cuarto oscuro: aunque no puede iluminar cada
rincón, generalmente es una buena herramienta para navegar a través de la oscuridad.
(…)el realismo ofensivo es principal- mente una teoría descriptiva. Explica cómo los grandes poderes se han
comportado en el pasado y cómo es probable que se comporten en el futuro. Pero también es una teoría
prescriptiva. Los Estados deberían comportarse de acuerdo a los dictados del realismo ofensivo, porque éste
describe la mejor forma de sobrevivir en un mundo peligroso.
(…)si quieren sobrevivir, las grandes potencias deberían actuar siempre como buenos realistas ofensivos.
Descargado por Agustin Landajo (jeroposadas@yahoo.com.ar)
lOMoARcPSD|8503933
La búsqueda de poder
(…)el concepto central de “poder”. Para los realistas, los cálculos de poder yacen en el corazón de cómo los
Estados piensan el mundo a su alrededor. El poder es la moneda corriente de la política de los grandes poderes,
y los Estados compiten entre ellos por obtenerlo. Lo que el dinero es a la economía, el poder lo es a las
relaciones internacionales.
(…)seis preguntas que tratan sobre el poder. Primero ¿por qué las grandes potencias quieren poder? ¿Cuál es
la lógica subyacente que explica por qué los Estados compiten por obtenerlo? Segundo ¿cuánto poder quieren
los Estados?¿Cuánto poder es suficiente? Estas dos preguntas son de suma importancia porque tratan sobre los
temas más esenciales del comportamiento de las grandes potencias. (…)
Tercero ¿Qué es el poder? ¿Cómo se define y se mide ese concepto central? Con buenos indicadores de poder
es posible determinar los niveles de poder de Estados individuales (…)es fácil determinar si un sistema es
hegemónico (dirigido por una sola potencia), bipolar (controlado por dos grandes poderes) o multipolar
(dominado por tres grandes potencias o más). (…) ¿contiene el sistema a un potencial hegemón –es decir, a una
gran potencia que es considerablemente más fuerte que cualquiera de las grandes potencias rivales?
Cuarto ¿qué estrategias persiguen los Estados para incrementar su poder, o para mantenerlo cuando otra gran
potencia amenaza con perturbar el equilibrio de poder? El chantaje y la guerra son las principales estrategias
que emplean los Estados para adquirir poder, y el equilibrio y “pasar la pelota” (buck-passing) son las
principales estrategias de los grandes poderes para mantener la distribución de poder al momento de enfrentar
un rival peligroso. Con el equilibrio, el Estado amenazado acepta la carga de disuadir a su adversario y compro-
mete sustanciales recursos a alcanzar esa meta. Con el “pase de pelota” la gran potencia amenazada trata de
conseguir que otro Estado se haga cargo del peso de la disuasión o la derrota del Estado amenazante.
La quinta es: ¿cuáles son las causas de la guerra? Específicamente ¿qué factores relacionados al poder hacen
que sea más o menos probable que la competencia por seguridad se intensifique y convierta en un conflicto
abierto?
Sexto: ¿cuándo es que las grandes potencias amenazadas equilibran frente a un adversario peligroso, y cuándo
intentan “pasar la pelota” a otros Estados amenazados?
Liberalismo versus realismo
El liberalismo y el realismo son dos cuerpos teóricos que mantienen posiciones de privilegio en el menú teórico
de las relaciones internacionales. (…)Para ilustrar este punto, consideremos los trabajos realistas más
influyentes del siglo XX: 1) “La crisis de los veinte años: 1919 – 1939” de E. H. Carr (…);2) “Política entre
las Naciones”, de Hans Morgenthau; 3) “Teoría de la Política Internacional”, de Kenneth Waltz.
Estos tres gigantes realistas critican algún aspecto del liberalismo en sus escritos. Por ejemplo, tanto Carr como
Waltz discrepan con la afirmación liberal según la cual la interdependencia económica fortalece las perspectivas
para la paz17. De forma más general, Carr y Morgenthau frecuentemente critican a los liberales por sostener
visiones utópicas sobre la política que, si se siguieran, llevarían a los Estados al desastre. Waltz por ejemplo,
desafía la afirmación de Morgenthau de acuerdo a la cual los sistemas multipolares son más estables que los
bipolares18. Además, mientras Morgenthau argumenta que los Estados buscan incre- mentar su poder porque
tienen un deseo inherente por el poder, Waltz sostiene que la estructura del sistema internacional fuerza a los
Estados a buscar poder para mejorar sus perspectivas de supervivencia. Estos ejemplos son solo una pequeña
muestra de las diferencias entre los pensadores realista.
Liberalismo
La tradición liberal hunde sus raíces en el Iluminismo, ese periodo de la Europa del siglo XVIII en que los
intelectuales y los líderes políticos tenían un poderoso convencimiento de que la razón podía ser empleada para
hacer del mundo un lugar mejor (…)los liberales tienden a mostrarse esperanzados con respecto a las
perspectivas de hacer del mundo un lugar más seguro y pacífico. La mayor parte de los liberales cree que es
Descargado por Agustin Landajo (jeroposadas@yahoo.com.ar)
lOMoARcPSD|8503933
posible reducir sustancialmente el flagelo de la guerra e incrementar la prosperidad internacional. Por esta
razón, las teorías liberales a veces son etiquetadas como “utópicas” o “idealistas”.
La visión optimista de la política internacional del liberalismo se basa en tres creen- cias centrales, que son
comunes a casi todas las teorías del paradigma. Primero, los liberales consideran que los Estados son los actores
principales de la política internacional. Segundo, enfatizan que las características internas de los Estados varían
considerablemente y que estas diferencias tienen efectos pronunciados sobre el comportamiento21. Además, los
teóricos liberales generalmente creen que algunos órdenes internos (por ejemplo, la democracia) son
inherentemente preferibles a otros (por ejemplo, las dictaduras). Por lo tanto, para los libera- les hay Estados
“buenos” y “malos” en el sistema internacional. Los Estados buenos buscan políticas cooperativas y casi nunca
desatan guerras por su cuenta, mientras que los Estados malos causan conflictos con otros Estados y son
propensos a utilizar la fuerza para salirse con la suya22. De esta forma, la clave para la paz es poblar el mundo
de Estados buenos.
Tercero, los liberales creen que los cálculos sobre el poder importan poco para explicar el comportamiento de
los Estados buenos. Otros tipos de cálculos políticos y económicos importan más, aunque la forma de esos
cálculos varía de teoría a teoría, como se hará evidente más abajo.
Los Estados malos pueden estar motivados por el deseo de incrementar su poder a expensas de otros Estados,
pero eso es solo porque están equivocados. En un mundo ideal donde solo haya Estados buenos, el poder será
en gran medida irrelevante.
El primero argumenta que altos niveles de interdependencia económica entre los Estados hace menos probable
que luchen entre ellos23. La raíz principal de la estabilidad, de acuerdo a esta teoría, es la creación y el
mantenimiento de un orden económico liberal que permite el libre intercambio económico entre Estados. Tal
tipo de orden hace a los Estados más prósperos, reforzando de esta forma la paz, porque los Estados prósperos
están económicamente más satisfechos, y los Estados satisfechos son más pacíficos. Muchas guerras son
libradas para incrementar o mantener la riqueza, pero los Estados tienen muchos menos motivos para iniciarla si
ya son ricos. Además, los Estados ricos con economías interdependientes se arriesgan a disminuir su
prosperidad si luchan entre ellos, al morder la mano que los alimenta. Una vez que los Estados establecen lazos
económicos amplios, en resumen, evitan la guerra para poder concentrarse en su lugar en acumular riqueza.
La segunda, la teoría de la paz democrática, afirma que las democracias no van a la guerra contra otras
democracias24. Así, un mundo que contenga solo Estados democráticos sería un mundo sin guerra. El
argumento aquí no es que las democracias son menos propensas a la guerra que las no-democracias, sino más
bien que las democracias no luchan entre ellas. Hay una variedad de explicaciones para la paz democrática, pero
poco consenso sobre cuál es la correcta. No obstante, los pensadores liberales concuerdan en que la teoría de la
paz democrática ofrece un desafío directo al realismo y provee una poderosa receta para la Paz.
Finalmente, algunos liberales sostienen que las instituciones internacionales mejoran las perspectivas de la
cooperación entre Estados y de esta forma, reducen la probabilidad de la guerra. Las instituciones no son
entidades políticas independientes que yacen por encima de los Estados y los fuerzan a comportarse de formas
inaceptables. Por el contrario, las instituciones son conjuntos de reglas que estipulan las formas en que los
Estados deben cooperar y competir entre ellos. Prescriben formas aceptables de comportamiento estatal y
proscriben tipos inaceptables de comportamiento. Estas reglas no son impuestas sobre los Estados por algún
Leviatán, sino que son negociadas por los Estados, quienes acuerdan acatar las reglas que crearon porque ello
responde a su interés. Los liberales afirman que estas instituciones o reglas pueden cambiar de forma
fundamental el comportamiento estatal. Las instituciones, según el argumento, pueden disuadir a los Estados de
calcular el interés propio sobre la base de cómo cada movimiento afecta su posición de poder relativa y, por lo
tanto, alejan a los Estados de la guerra y promueven la paz.
Realismo
(…) los realistas son pesimistas cuando se trata de la política internacional. Los realistas concuerdan en que
crear un mundo pacífico sería deseable, pero no le ven una solución al duro mundo de la guerra y la
Descargado por Agustin Landajo (jeroposadas@yahoo.com.ar)
lOMoARcPSD|8503933
competencia por la seguridad. (…)Esta visión sombría de las relaciones internacionales se basa en tres creencias
centrales. Primero, al igual que los liberales, los realistas tratan a los Estados como los principales actores en la
política mundial. Sin embargo, los realistas se enfocan mayoritariamente en las grandes potencias porque estos
Estados dominan y dan forma a la política internacional y también, causan las guerras más mortíferas. Segundo,
los realistas creen que el comportamiento de las grandes potencias es influido primordialmente por su contexto
externo, no por sus características internas. La estructura del sistema internacional, con la cual todos los Estados
deben lidiar, moldea en gran medida sus políticas exteriores. Los realistas tienden a no trazar distinciones
agudas entre “buenos” y “malos” Estados porque todas las grandes potencias actúan en consecuencia con la
misma lógica, independientemente de su cultura, sistema político o gobierno. Por lo tanto, es difícil diferenciar
entre Estados, salvo por las desigualdades en poder relativo. Esencialmente, las grandes potencias son como
bolas de billar que solo varían en tamaño.
Tercero, los realistas sostienen que los cálculos de poder dominan el pensamiento de los Estados y que éstos
compiten por poder entre ellos. Esa competencia a veces requiere ir a la guerra, que es considerada un
instrumento aceptable de la política. (…) esa competencia está caracterizada por una calidad de suma cero, lo
que a veces la torna intensa e implacable. Los Estados pueden cooperar entre ellos en alguna ocasión, pero en el
fondo, tienen intereses conflictivos.
(…) el realismo de la naturaleza humana, que es expuesto en “política entre las Naciones” de Morgenthau, y el
realismo defensivo, representado principal- mente por la “Teoría de Política Internacional” de Waltz. Lo que
distingue a estos trabajos de aquellos de otros realistas y los hace tanto importantes como controvertidos, es que
proveen respuestas a las dos preguntas fundamentales detalladas más arriba. Específicamente, explican por qué
los Estados buscan el poder -es decir, tienen algo que decir sobre las causas de la competencia en seguridad- y
cada una ofrece un argumento sobre cuánto poder es pro- bable que quiera un Estado.
(…)Los trabajos de Carr y el diplomático estadounidense George Kennan se ajustan a esta descripción. En su
influyente ensayo realista “La crisis de los veinte años”, Carr critica extensamente al liberalismo y argumenta
que los Estados están motivados principalmente por consideraciones de poder. Sin embargo, poco dice sobre por
qué a los Estados les importa el poder o cuánto quieren (…)
El realismo de la naturaleza humana, a veces denominado “realismo clásico”, dominó el estudio de las
relaciones internacionales desde finales de la década de 1940, cuando los escritos de Morgenthau comenzaron a
atraer una gran audiencia, hasta los primeros años de la década de 1970. Está basado en la simple premisa según
la cual los Estados están liderados por seres humanos que tienen un “deseo de poder” inoculado o programado
en ellos desde su nacimiento. (…) los Estados tienen un hambre de poder insaciable, o lo que Morgenthau
denomina “un deseo ilimitado de poder” lo que significa que constantemente buscan oportunidades para tomar
la ofensiva y dominar a otros Estados (…)Los realistas de la naturaleza humana reconocen que la anarquía
internacional – la ausencia de una autoridad que gobierne por sobre las grandes potencias- genera que los
Estados se preocupen por el equilibrio de poder. Pero ese constreñimiento estructural es tra- tado como una
causa de segundo orden en el comportamiento de los Estados. La principal fuerza motriz de la política
internacional es el deseo de poder inherente en cada Estado del sistema, y éste empuja a cada uno de ellos a
buscar la supremacía.
El realismo defensivo, al que generalmente se denomina “realismo estructural”, entró en escena en los últimos
años de la década de 1970 con la aparición de la “Teoría de la Política Internacional” de Waltz. (…) Waltz no
supone que las grandes potencias son inherentemente agresivas porque están imbuidas de un deseo de poder; en
cambio, afirma que los Estados simplemente buscan sobrevivir. Principalmente lo que buscan es seguridad. Aun
así, sostiene que la estructura del sistema internacional fuerza a las grandes potencias a prestar una cuidadosa
atención al equilibrio de poder. En particular, la anarquía fuerza a los Estados buscadores de seguridad a
competir entre ellos por poder, por- que el poder es el mejor medio para la supervivencia. Mientras que la
naturaleza humana es la causa primordial de la competencia por seguridad en la teoría de Morgenthau, la
anarquía juega ese rol en la teoría de Waltz.
Descargado por Agustin Landajo (jeroposadas@yahoo.com.ar)
lOMoARcPSD|8503933
(…)Para Waltz, en resumen, el equilibrio da jaque mate a la ofensa41. Además, pone el acento en que las
grandes potencias deben cuidarse de no adquirir demasiado poder porque “la fuerza excesiva” probablemente
genere que los otros Estados equilibren en su contra, dejándolos, de esta forma, peor de lo que hubieran estado
si se hubieran abstenido de buscar incrementos adicionales de poder.
Las opiniones de Waltz sobre las causas de la guerra reflejan aún más el sesgo del statu quo de su teoría.
Particularmente en que no sugiere los importantes beneficios que po- drían extraerse de la guerra. De hecho,
poco dice sobre las causas de la guerra más allá de argumentar que las guerras son en gran medida el resultado
de la incerteza y los cálculos errados. En otras palabras, si los Estados supieran más, no iniciarían guerras.
Mi teoría de realismo ofensivo también es una teoría estructural de política internacional. (…)mi teoría percibir
a las grandes potencias preocupadas principalmente con entender cómo sobrevivir en un mundo donde no hay
agencia que proteja a unas de otras; rápidamente se dan cuenta que el poder es la clave de la supervivencia. El
realismo ofensivo se separa del realismo defensivo en la cuestión de cuánto poder quieren los Estados. Para el
realismo defensivo, la estructura internacional provee a los Estados con pocos incentivos para buscar
incrementos adicionales de poder; en su lugar, los empuja a mantener el equilibrio de poder existente. Preservar
el poder, antes que aumentarlo es el objetivo principal de los Estados. Los realistas ofensivos, por otro lado,
creen que es raro encontrar potencias status quoístas en la política internacional, porque el sistema internacional
crea poderosos incentivos para que el Estado busque oportunidades de incrementar el poder a expensas de sus
rivales, y que tome ventaja de aquellas situaciones en las que las ventajas superen a los costos. El objetivo
primordial de los Estados es el de ser el hegemón del sistema.
Debería ser aparente que tanto el realismo ofensivo como el realismo de la naturaleza humana retratan a las
grandes potencias como incesantes buscadoras de poder. La diferencia clave entre ambas perspectivas es que el
realismo ofensivo rechaza la afirmación de Morgenthau según la cual los Estados están dotados con una
personalidad de tipo A. Por el contrario, creen que el sistema internacional fuerza a las grandes potencias a
maximizar su poder relativo porque es la forma óptima de maximizar su seguridad. En otras palabras, la
supervivencia impone un comportamiento agresivo. Las grandes potencias se comportan agresivamente no
porque quieran o porque posean un impulso interno a dominar, sino porque como tienen que buscar más poder
si desean maximizar sus chances de supervivencia.
La Tabla 1.1 sintetiza cómo las principales teorías realistas responden las preguntas fundacionales descriptas
arriba).
Tabla 1.1. Principales teorías realistas
Realismo de la natura-
leza humana (clásico)
Realismo defensivo Realismo
ofensivo
¿Qué causa que los Deseo de poder inhe-
Estados compitan rente a los Estados
Estructura del sistema Estructura del
sistema
por poder?
Todo el que puedan No mucho más de lo Todo el que
puedan
¿Cuánto poder quie- obtener. Los Estados que tienen. Los Esta- obtener. Los
Descargado por Agustin Landajo (jeroposadas@yahoo.com.ar)
lOMoARcPSD|8503933
Estados ren los Estados? maximizan poder re- dos se concentran en
maximizan poder re- lativo, y la hegemonía mantener el equilibrio lativo, y la
hegemonía
es su fin último. de poder. es su fin
último.
La política de poder en la América liberal
Los estadounidenses parecen tener una apatía especialmente intensa hacia el pensa- miento basado en
equilibrio de poder. La retórica de los presidentes del siglo XXI, por ejem- plo, está repleta de ejemplos de
maltrato al realismo. Woodrow Wilson es probablemente el ejemplo más conocido de esta tendencia, debido a
su elocuente campaña en contra de la política del equilibrio de poder durante e inmediatamente después de la
Primera Guerra Mundial. Sin embargo, Wilson difícilmente sea el único; sus sucesores frecuentemente se han
hecho eco de sus opiniones. En el último año de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, Franklin Delano
Roosevelt declaró: “En el mundo futuro, el mal uso del poder como está implícito en el término de ‘política de
poder’ no debe ser el factor controlador de las Relaciones Internacionales”. Más recientemente, Bill Clinton
ofreció una opinión muy similar, al proclamar que: “en un mundo donde la Libertad, no la tiranía, está en
marcha, el cálculo cínico de la política de poder pura simplemente no computa. No es adecuado para una nueva
era”.
Tuvo los mismos argumentos cuando defendió la expansión de la OTAN en 1997, afirmando que la acusación
según la cual esta política podía aislar a Rusia estaba basada en la creencia errónea “de acuerdo a la cual la
política territorial de las grandes potencias del siglo XX dominará el siglo XXI”. En su lugar, Clinton enfatizó
su creencia en que “el iluminado autointerés, así como los valores compartidos, alentarán a los países a definir
su grandeza de manera más constructiva… y nos impulsará a cooperar”
Por qué a los estadounidenses no les gusta el Realismo
En particular, el realismo no encaja con el sentimiento profundamente arraigado de optimismo y moralidad que
permea gran parte de la sociedad estadounidense. El liberalismo, por otro lado, encaja perfectamente con esos
valores. No es sorprendente entonces, que el discurso de política exterior en los Estados Unidos generalmente
suene como su hubiera sido extraído directamente de un curso introductorio sobre Liberalismo.
Los estadounidenses son básicamente optimistas. Ven el progreso en la política, ya sea a nivel doméstico o
internacional, como algo deseable y posible. (…)El realismo, por el contrario, ofrece una perspectiva pesimista
sobre la política internacional. Describe un mundo repleto de competencia por seguridad y guerra, y ofrece
poca promesa de un “escape de la maldad del poder, independientemente de lo que uno haga”58. Tal
pesimismo no concuerda con la poderosa creencia estadounidense que, con tiempo y esfuerzo, los individuos
razonables pueden cooperar para resolver problemas sociales importantes. El liberalismo ofrece una
perspectiva más esperanzadora sobre la política mundial, y los estadounidenses naturalmente la encuentran más
atractiva que el espectro sombrío ilustrado por el realismo.
(…)La mayoría de los estadounidenses tienden a pensar sobre la Guerra como una espantosa empresa que
debería ser abolida de la faz de la Tierra. Puede ser utilizada justificadamente para elevados objetivos liberales
como la lucha contra la tiranía o la expansión de la democracia, pero es moralmente incorrecto librar guerras
simplemente para cambiar o preservar el balance de poder. (…)
La proclividad americana a moralizar también entra en conflicto con el hecho de que los realistas tienden a no
distinguir entre Estados buenos y malos, sino que en su lugar diferencian entre Estados de acuerdo, en gran
medida, a sus capacidades de poder relativo. (…)
Los teóricos liberales sí distinguen entre los Estados buenos y malos, por supuesto, y generalmente identifican
a las democracias liberales con economías de mercado como las más valiosas. No es ninguna sorpresa que los
estadounidenses tiendan a encontrar agradable esta perspectiva, porque identifica a los Estados Unidos como
una fuerza benevolente en la política mundial y retrata sus rivales reales y potenciales como alborotadores
equivocados o malvados. (…)
Retórica versus práctica
Como a los estadounidenses no les gusta la realpolitik, el discurso público sobre política exterior en los Estados
Unidos está generalmente escondido en el lenguaje del liberalismo. (…)A puertas cerradas, sin embargo, las
Descargado por Agustin Landajo (jeroposadas@yahoo.com.ar)
lOMoARcPSD|8503933
élites que deciden la política de seguridad nacional hablan mayoritariamente el lenguaje del poder, no el de los
principios, y los Estados Unidos actúan en el sistema internacional de acuerdo a lo que dicta la lógica realista
(…)
(…) La política exterior de Estados Unidos usualmente se ha guiado por la lógica realista, aunque las
declaraciones públicas de sus líderes puedan llevar a pensar distinto.
(…) la brecha entre la retórica y la realidad generalmente pasa inadvertida en los mismos Estados Unidos. Dos
factores dan cuenta de este fenómeno. Primero, las políticas realistas a veces coinciden con los dictados del
liberalismo, en cuyo caso no hay conflicto entre la búsqueda de poder y la persecución de principios. Bajo estas
circunstancias, las po- líticas realistas pueden ser justificadas con la retórica liberal sin tener que discutir las
realidades de poder subyacentes. Esta coincidencia hace que sea fácil venderla. (…)
Segundo, cuando las consideraciones de poder fuerzan a los Estados Unidos a actuar de una forma que entra en
conflicto con los principios liberales, aparecen “doctores del giro” y cuentan una historia que concuerde con los
ideales liberales (…)
CAPÍTULO 2: ANARQUÍA Y LA LUCHA POR EL PODER
(…)el sistema está poblado con grandes potencias con intenciones revisionistas en su esencia. Este capítulo
presenta una teoría que explica esta competencia por el poder (…)
Por qué los Estados buscan el poder
Mi explicación sobre porqué las grandes potencias compiten por el poder y luchan por la hegemonía se deriva
de cinco supuestos sobre el sistema internacional. (…)En particular, el sistema alienta a los Estados a buscar
oportunidades de maximizar su poder frente a otros Estados.
Supuestos básicos
El primer supuesto es que el sistema internacional es anárquico, lo que no significa que sea caótico o esté
atravesado por el desorden. (…) la noción realista de la anarquía no tiene nada que ver con el conflicto; es un
principio ordenador, que afirma que el sistema comprende diversos Estados independientes que no tienen una
autoridad central por sobre ellos (…)
El segundo supuesto es que las grandes potencias poseen inherentemente alguna capacidad militar ofensiva, lo
que les da los medios para herirse y posiblemente para destruirse. (…)
El tercer supuesto es que los Estados nunca pueden tener certeza sobre las intenciones de otros Estados.
Específicamente ningún Estado puede estar seguro que otro Estado no utilizará su capacidad militar ofensiva
para atacar al primero. (…)La incertidumbre con respecto a las intenciones es inevitable, lo que significa que
los Estados nunca pueden estar seguros de que los otros Estados no tengan intenciones ofensivas en línea con
sus capacidades ofensivas.
El cuarto supuesto es que la supervivencia es el objetivo primordial de las grandes potencias. Específicamente,
los Estados buscan mantener su integridad territorial y la autonomía de su orden político doméstico. La
supervivencia domina a los otros motivos porque, una vez que un Estado es conquistado, es poco probable que
esté en posición de perseguir otras metas.
El quinto supuesto es que las grandes potencias son actores racionales. Son conscientes de su ambiente externo
y piensan estratégicamente sobre cómo sobrevivir en él. Particularmente, consideran las preferencias de otros
Estados y cómo es posible que su propio comportamiento afecte el comportamiento de esos otros Estados, y
cómo es probable que el comportamiento de esos otros Estados afecte sus propias estrategias de supervivencia.
(…) cuando los cinco supuestos se combinan, crean un poderoso incentivo para que las grandes potencias
piensen y actúen de forma agresiva con respecto a las otras. En particular, tres patrones de comportamiento
resultan de ello: miedo, autoayuda, y maximización de poder.
Comportamiento estatal
(…)Hay poco espacio para la confianza entre Estados. Sin lugar a dudas, el nivel de miedo varía a través del
tiempo y el espacio, pero no puede ser reducido a un nivel trivial. Desde la perspectiva de cualquier gran
potencia, todas las otras son potenciales enemigas.
La base de este miedo es que en un mundo donde las grandes potencias tienen la capacidad de atacarse entre
ellas y podrían tener motivos para hacerlo, cualquier Estado decidido a sobrevivir debe al menos sospechar de
los otros Estados y debe ser reticente a confiar en ellos. A ello debe agregarse el problema del “911” – la
ausencia de una autoridad central hacia la cual puede acudir un Estado amenazado en busca de ayuda- y los
Descargado por Agustin Landajo (jeroposadas@yahoo.com.ar)
lOMoARcPSD|8503933
Estados tienen incluso mayores incentivos para temerse unos a otros.
Las posibles consecuencias de ser víctima de una agresión amplían aún más la importancia del miedo como
una fuerza motivadora en la política mundial. (…) La competencia política entre Estados es un asunto mucho
más peligroso que las simples relaciones económicas; la primera puede llevar a la guerra, y la guerra
generalmente implica la matanza en masa en los campos de batalla, así como el asesinato masivo de civiles. En
casos extremos, la guerra puede incluso llevar a la destrucción de Estados. (…)El antagonismo político, en
resumen, tiende a ser intenso, porque hay mucho en juego.
(…)Cada Estado tiende a verse a sí mismo como vulnerable y solo, y, por lo tanto, busca asegurarse su
supervivencia. En la política internacional, Dios ayuda a aquellos que se ayudan a sí mismos. Este énfasis en la
autoayuda no imposibilita que los Estados formen alianzas.
Los Estados que operan en un mundo de autoayuda casi siempre actúa de acuerdo a sus propios intereses y no
los subordinan a los intereses de otros Estados, o los intereses de la tan mentada comunidad internacional.
Aprehensivos sobre las intenciones primordiales de otros Estados, y conscientes de que operan en un sistema
de autoayuda, los Estados rápidamente entienden que la mejor forma de asegurar su supervivencia es ser el
Estado más poderoso en el sistema. Cuanto más fuerte es un Estado con respecto a sus potenciales rivales,
menos probable es que cualquiera de esos rivales lo ataquen y amenacen su supervivencia. Los Estados más
débiles serán reticentes a comenzar peleas con Estados más poderosos porque es probable que sufran una
derrota militar.
(…)buscan oportunidades para alterar el balance de poder a partir de la adquisición de incrementos adicionales
de poder a expensas de potenciales rivales. Los Estados emplean una variedad de medios –económicos,
diplomáticos y militares– para modificar el equilibrio de poder en su favor, aun si hacer eso genera sospechas o
incluso hostilidad en los otros Estados. Como la ganancia de poder de un Estado es la pérdida de otro, los
grandes poderes tienden a poseer una mentalidad de suma–cero al momento de relacionarse entre ellos.
Incluso cuando una gran potencia alcanza una ventaja militar distintiva sobre sus rivales, sigue buscando
oportunidades de incrementar su poder. La búsqueda de poder se detiene solo cuando se alcanza la hegemonía.
La idea de que un gran poder se pueda sentir seguro sin dominar el sistema, siempre y cuando tenga una
“cantidad apropiada” de poder, no es convincente por dos razones. Primero, es difícil evaluar cuánto poder
relativo tiene que tener un Estado sobre sus rivales para sentirse seguro.
Segundo, determinar cuánto poder es suficiente se vuelve incluso más complicado cuando las grandes
potencias contemplan cómo se distribuirá el poder entre ellas en los siguientes diez a veinte años. (…)Solo un
Estado equivocado dejaría pasar la oportunidad de ser el hegemón del sistema por haber pensado que poseía
suficiente poder para sobrevivir. Pero incluso aunque una gran potencia carezca de los medios para alcanzar la
hegemonía (…), igual actuará ofensivamente para acumular tanto poder como pueda, porque los Estados casi
siempre están mejor con más antes que con menos poder. En resumen, los Estados no se convierten potencias
status quistas hasta que no dominen completamente el sistema.
Todos los Estados están influidos por esta lógica, que significa que no solo buscan oportunidades para sacar
ventajas unos de otros, sino que además trabajan para asegurar que otros Estados no obtengan ventajas a sus
expensas.
El “dilema de seguridad” que es uno de los conceptos más conocidos de la literatura de Relaciones
Internacionales, refleja la lógica básica del realismo ofensivo. La esencia del dilema es que las medidas que un
Estado toma para incrementar su propia seguridad generalmente disminuye la seguridad de otros Estados. De
esta forma es difícil para un Estado incrementar sus propias chances de supervivencia sin amenazar la de otros
Estados.
Debería ser evidente de esta discusión que decir que los Estados son maximizadores de poder es lo mismo que
decir que les importa el poder relativo, no el absoluto. Hay una distinción importante aquí, porque los Estados
preocupados por el poder relativo se comportan de forma distinta a aquellos interesados en el poder absoluto86.
Los Estados que maximizan el poder relativo se preocupan principalmente por la distribución de capacidades
materiales. (…)A los Estados que maximizan poder absoluto, por otro lado, les importa solo el tamaño de sus
propias ganancias, no las de los otros Estados. (…)
Agresión calculada
Obviamente hay poco espacio para potencias status quoistas en un mundo donde los Estados se inclinan por la
búsqueda de oportunidades para incrementar su poder. Aun así, las grandes potencias no siempre pueden llevar
Descargado por Agustin Landajo (jeroposadas@yahoo.com.ar)
lOMoARcPSD|8503933
a cabo sus intenciones ofensivas porque el comportamiento es influido no solo por lo que los Estados quieren,
sino también por su capacidad de concretar estos deseos. (…)Mucho depende en cómo se distribuye el poder
militar entre las grandes potencias. Una gran potencia que tiene una marcada ventaja de poder sobre sus rivales,
probablemente se comporte de forma más agresiva, porque tiene tanto la capacidad como el incentivo para
hacerlo.
Por el contrario, las grandes potencias que enfrentan oponentes poderosos estarán menos inclinadas a
considerar acciones ofensivas y más preocupadas con defender el equilibrio de poder existente de las amenazas
por parte de sus oponentes más poderosos.
(…)antes de llevar a cabo acciones ofensivas, las grandes potencias piensan cuidadosamente sobre el equilibrio
de poder y sobre cómo otros Estados reaccionarán a partir de sus movimientos. Sopesan los costos y riesgos de
la ofensa frente a los beneficios probables. Si los beneficios no superan los riesgos, esperan por un momento
más propicio. Los Estados tampoco comienzan carreras armamentísticas que es poco probable que mejoren su
posición general.
No obstante, las grandes potencias de vez en cuando hacen malos cálculos porque invariablemente tomar
decisiones importantes sobre la base de información imperfecta.(…) Este problema tiene dos dimensiones. Los
adversarios potenciales tienen incentivos para representar equivocadamente su propia fuerza o debilidad, y para
ocultar sus verdaderos objetivos.
Por otro lado, un Estado empeñado en la agresión probablemente enfatice en sus objetivos pacíficos al tiempo
que exagera sus debilidades militares, así la potencia víctima no aumenta su armamento y de esta forma se hace
vulnerable a un ataque.
Algunos realistas defensivos llegan al punto de sugerir que los constreñimientos del sistema internacional son
tan poderosos que la ofensiva raramente tiene éxito, y que las grandes potencias agresivas invariablemente
terminan siendo castigadas. Como se mencionó, enfatizan que 1) Estados amenazados equilibran en contra de
los agresores y en última instancia los aplastan, y 2) hay un equilibrio de ofensa – defensa que en general se
inclina fuertemente hacia la defensa, haciendo que, en consecuencia, la conquista sea especialmente difícil..
Los límites de la hegemonía
Un hegemón es un Estado que es tan poderoso que domina todos los otros Estados del sistema. Ningún otro
Estado tiene los medios para presentar una lucha seria en su contra. En esencia, un hegemón es la única gran
potencia en el sistema.
La hegemonía implica dominio del sistema, que usualmente es interpretado como dominio del mundo entero.
Es posible, sin embargo, aplicar el concepto de un sistema de forma más estrecha y utilizarlo para describir una
región en particular como Europa, Asia del Noreste y el Hemisferio Occidental. Así, uno puede distinguir entre
hegemones globales, que dominan el mundo, y hegemones regionales, que dominan áreas geográficas
distintivas.
Mi argumento, que desarrollo en detalle en los capítulos subsiguientes, es que excepto en el improbable caso de
que un Estado alcance superioridad nuclear inequívoca, es virtualmente imposible que algún Estado alcance
hegemonía global. El principal impedimento para el dominio mundial es la dificultad de proyectar poder a lo
largo de los océanos hasta el territorio de una gran potencia rival. (…)En resumen, nunca ha habido un
hegemón global, y por lo pronto, es probable que nunca lo haya.
El mejor resultado que puede esperar una gran potencia es el de convertirse en hegemón regional y
posiblemente controlar otra región cercana y accesible por tierra. Estados Unidos es el único hegemón regional
de la historia moderno (…)
Los hegemones regionales intentan monitorear los aspirantes a hegemones en otras regiones porque temen que
una gran potencia rival que domina su propia región sea un enemigo especialmente poderoso que es
esencialmente libre de causar problemas en el patio trasero de la temerosa gran potencia.
Además, si un hegemón potencial emerge entre ellas, las otras grandes potencias de la región podrían ser
capaces de contenerlas ellas mismas, permitiendo al hegemón distante permanecer en los márgenes. Por
supuesto, si las grandes potencias locales fueran incapaces de hacer su trabajo, el hegemón distante tomaría las
medidas adecuadas para lidiar con el Estado amenazante.
(…)Pero si un hegemón regional es confrontado con un competidor par, ya no sería un poder status quoísta. En
efecto, iría hasta extremos considerables para debilitar y tal vez destruir a su rival distante. Por supuesto,
ambos hegemones regionales estarían motivados por la misma lógica, lo cual derivaría en una feroz
Descargado por Agustin Landajo (jeroposadas@yahoo.com.ar)
lOMoARcPSD|8503933
competencia por la seguridad entre ellos.
Poder y temor
Cuánto se temen mutuamente los Estados es muy importante porque la cantidad de miedo entre ellos determina
en gran medida la severidad de su competencia por seguridad, así como la probabilidad de que vayan a la
guerra. (…) La lógica es simple: un Estado asustado va a buscar arduamente formas de reforzar su seguridad, y
estará dispuesto a perseguir políticas riesgosas para conseguir tal objetivo. Por lo tanto, es importante entender
qué causa que los Estados se teman mutuamente con mayor o menor intensidad.
Aunque la anarquía y la incertidumbre sobre las intenciones de otros Estados crean un nivel irreducible de
temor entre los Estados que lleva a un comportamiento de maximización de poder, no pueden dar cuenta de por
qué algunas veces ese nivel de poder es mayor que en otras ocasiones. La razón es que la anarquía y la
dificultad de discernir las intenciones de los Estados son hechos constantes de la vida, y las constantes no
pueden explicar variaciones. La capacidad que tienen los Estados de amenazarse mutuamente, sin embargo,
varía de caso en caso, y es el factor clave que empuja los niveles de temor hacia arriba y hacia abajo.
Esta discusión sobre cómo el poder impacta en el miedo nos lleva a preguntarnos ¿qué es el poder? Es
importante distinguir entre poder potencial y poder real. El poder potencial de un Estado se basa en el tamaño
de su población y su nivel de riqueza. Estos dos activos son las mayores piedras basales del poder militar.(…)
El poder real de un Estado está arraigado principalmente en su Ejército y en sus fuerzas naval y aérea, porque
son los instrumentos centrales para conquistar y controlar territorio, el objetivo político supremo en un mundo
de Estados territoriales.
Las consideraciones de poder afectan la intensidad del temor entre los Estados de tres formas. Primero, es
probable que Estados rivales que posean fuerzas nucleares que puedan sobrevivir a un ataque nuclear y tomar
represalias, tengan menos temor mutuo que si no poseyeran armas nucleares.(…) La lógica aquí es simple:
como las armas nucleares pueden infligir destrucción devastadora en un Estado rival en un corto periodo de
tiempo, rivales nuclearmente armados serán reticentes a luchar entre ellos, lo que significa que cada bando
tendrá menos razón para temer al otro, de la que tendría si otros fuera el caso.
Segundo, cuando las grandes potencias están separadas por grandes cuerpos de agua, en general no tienen
mucha capacidad ofensiva entre contra de la otra, independientemente del tamaño relativo de sus ejércitos.
Tercero, la distribución de poder entre Estados en el sistema también afecta marcadamente los niveles de
temor. El tema central es si el poder está distribuido de una forma más o menos equilibrada entre las grandes
potencias o si hay asimetrías de poder muy agudas. La configuración de poder que genera más temor es el
sistema multipolar que contiene un hegemón potencial: lo que yo llamo “multipolaridad desequilibrada”
La relación clave, sin embargo, es la brecha de poder entre el hegemón potencial y el segundo Estado más
poderoso del sistema: debe haber una brecha marcada entre ellos. Para calificar como hegemón potencial, un
Estado debe tener – por un margen razonablemente grande – el ejército más formidable, así como el mayor
poder latente entre todos los Estados localizados en esa región.
La bipolaridad es la configuración de poder que produce la menor cantidad de temor entre las grandes
potencias, aunque de ninguna forma insignificante. El temor tiende a ser menos agudo en la bipolaridad,
porque generalmente hay un equilibrio aproximado entre los dos mayores Estados en el sistema.
La discusión sobre cómo el nivel de temor entre grandes potencias varía con los cambios en la distribución de
poder, no con la evaluación sobre las intenciones del otro, plantea un punto relacionado. Cuando un Estado
inspecciona su entorno para determinar qué Estados plantean una amenaza a su supervivencia, se enfoca
principalmente en las capacidades ofensivas de rivales potenciales, no en sus intenciones.
La jerarquía de objetivos del Estado
La supervivencia es el objetivo número uno de las grandes potencias, de acuerdo a mi teoría. En la práctica, sin
embargo, los Estados también persiguen metas no relacionadas a la seguridad. Por ejemplo, las grandes
potencias invariablemente buscan una mayor prosperidad económica para mejorar el bienestar de sus
ciudadanos. A veces buscan promover hacia afuera una ideología particular (…)La unificación nacional es otra
meta que a veces motiva a los Estados(…)Las grandes potencias también tratan, en ocasiones, de fomentar los
derechos humanos.
El realismo ofensivo ciertamente reconoce que las grandes potencias pueden perseguir estas metas no
relacionadas con la seguridad, pero tiene poco para decir sobre ellas, excepto por una cuestión importante: Los
Estados pueden buscar satisfacer estos objetivos en tanto y en cuanto el comportamiento requerido no entre en
Descargado por Agustin Landajo (jeroposadas@yahoo.com.ar)
lOMoARcPSD|8503933
conflicto con la lógica del equilibrio de poder, como generalmente es el caso. En efecto, la búsqueda de estas
metas no vinculadas a la seguridad a veces complementa la persecución del poder relativo.
Algunas veces, la búsqueda de objetivos no relacionados con la seguridad no tiene casi ningún efecto en el
equilibrio de poder de una forma u otra. Las intervenciones por los derechos humanos generalmente se ajustan
a esta descripción porque tienden a ser operaciones a pequeña escala que cuestan poco y no desvirtúan las
perspectivas de supervivencia de una gran potencia.
Pero a veces, la búsqueda de metas no relacionadas a la seguridad entra en conflicto con la lógica del equilibrio
de poder, en cuyos casos los Estados usualmente actúan de acuerdo a los dictados del realismo. (…)Cuando las
grandes potencias se enfrentar a una amenaza seria, en resumen, le prestan poca atención a la ideología en la
medida en que buscan aliados.
La seguridad también triunfa sobre la riqueza cuando estas metas entran en conflicto, porque “la defensa”,
como escribió Adam Smith en La riqueza de las Naciones, “es mucho más importante que la opulencia”.
Creando orden mundial
Suele afirmarse a veces que las grandes potencias pueden trascender la lógica realista trabajando juntas para
construir un orden internacional que fomente la paz y la justicia. La paz mundial, parecería, puede solo mejorar
la prosperidad y la seguridad de un Estado.
A pesar de esta retórica, las grandes potencias no trabajan en conjunto para promover un orden mundial per se.
En cambio, cada una busca maximizar su participación en el poder mundial, lo cual probablemente choque con
la meta de crear y sostener órdenes internacionales estables.(…) trabajan duramente para disuadir guerras en
las cuales seguramente ellas serían las víctimas probables. En tales casos, sin embargo, el comportamiento del
Estado es impulsado en gran medida por cálculos estrechos sobre el poder relativo, no por un compromiso de
construir un orden mundial independiente de los intereses del propio Estado.
El orden internacional particular que se obtiene en un momento determinado es principalmente el derivado del
comportamiento auto-interesado de las grandes potencias del sistema. La configuración del sistema, en otras
palabras, es la consecuencia no intencional de la competencia por seguridad de las grandes potencias, no el
resultado de los Estados actuando conjuntamente para organizar la paz.
Las grandes potencias no pueden comprometerse con la persecución de un orden mundial pacífico por dos
razones. Primero, es poco probable que los Estados se pongan de acuerdo sobre una fórmula general para
impulsar la paz.(…) Pero más importante, los decisores políticos son incapaces de acordar en cómo crear un
mundo estable.
Además, consideremos el pensamiento americano sobre cómo alcanzar la estabilidad en Europa en los
primeros días de la Guerra Fría. Los elementos clave para un sistema estable y duradero ya existían a principios
de los 1950. Incluían la división de Alemania, el posicionamiento de fuerzas terrestres americanas en Europa
Occidental para disuadir un ataque soviético y asegurar que Alemania del oeste no buscaría construir armas
nucleares.
Segundo, las grandes potencias no pueden dejar de lado consideraciones de poder y trabajar en pos de
promover la paz internacional, porque no pueden estar seguros de que sus esfuerzos tendrán éxito. Si los
intentos fallan, es probable que paguen un precio muy alto por haber descuidado el equilibrio de poder, porque
si un agresor aparece en puerta, no habrá respuesta cuando disquen al 911.
Cooperación entre Estados
Los Estados pueden cooperar, aunque la cooperación es a veces difícil de alcanzar y siempre difícil de sostener.
Dos factores inhiben la cooperación: consideraciones sobre las ganancias relativas y las preocupaciones sobre
el engaño.
Dos Estados cualesquiera que estén considerando cooperar deben tener en cuenta cómo se distribuirán las
ganancias o beneficios entre ellos. Pueden pensar en una división en términos de ganancias relativas o
absolutas (…). Con las ganancias absolutas, cada lado se preocupa con la maximización sus propias ganancias
y le importa poco cuánto gana o pierde el otro lado en el trato. A cada bando le importa el otro en tanto y en
cuanto el comportamiento del otro afecte las propias perspectivas de alcanzar ganancias máximas. Por otro
lado, con ganancias relativas, cada bando considera no solo su ganancia individual sino también qué tan bien le
fue en comparación con el otro bando.
Como a las grandes potencias les importa profundamente el equilibrio de poder, su pensamiento se enfoca en
las ganancias relativas cuando consideran cooperar con otros Estados. (…)La cooperación es más difícil de
Descargado por Agustin Landajo (jeroposadas@yahoo.com.ar)
lOMoARcPSD|8503933
alcanzar, sin embargo, cuando los Estados están sintonizados más con las ganancias relativas que con las
absolutas. Esto es así porque los Estados preocupados con las ganancias absolutas deben asegurarse que si la
torta se expande, obtendrán al menos una porción del incremento, mientras que los Estados que se preocupan
por las ganancias relativas deben prestar cuidadosa atención a cómo se divide esa torta (…)
Las grandes potencias generalmente son reticentes a entrar en acuerdos cooperativos por temor a que el otro
bando defeccione en el acuerdo y gane una ventaja significativa. Esta preocupación es especialmente aguda en
el ámbito militar, causando un “especial peligro de defección” porque la naturaleza del armamento militar
permite rápidos desplazamientos en el equilibrio de poder.
A pesar de la existencia de estas barreras a la cooperación, las grandes potencias sí cooperan en un mundo
realista. La lógica del equilibrio de poder frecuentemente genera que las grandes potencias formen alianzas y
cooperen contra enemigos comunes. (…)El resultado final, sin embargo, es que la cooperación tiene lugar en
un mundo que es esencialmente competitivo, uno donde los Estados tienen incentivos poderosos para
aprovecharse de otros. Este punto es gráficamente resaltado por el estado de la política europea en los cuarenta
años previos a la Primera Guerra Mundial. Las grandes potencias cooperaron frecuentemente durante este
periodo, pero eso no les impidió ir a la guerra en agosto de 1914.
CAPÍTULO 10: LA POLÍTICA DE LAS GRANDES POTENCIAS EN EL SIGLO XXI
Un gran corpus de opiniones en Occidente sostiene que la política internacional sufrió una transformación
fundamental con la finalización de la Guerra Fría. La cooperación, y no ya la competencia por seguridad y el
conflicto, es la característica definitoria de las relaciones entre las grandes potencias. (…)Por lo tanto,
necesitamos nuevas teorías para entender el mundo que nos rodea.
(…)a todos los mayores Estados del mundo aún les importa profundamente el equilibrio de poder, y están
destinados a competir por el poder entre ellos en el futuro cercano. En consecuencia, el realismo ofrecerá las
explicaciones más ponderosas de la política internacional durante el próximo siglo (…) En resumen, el mundo
real sigue siendo un mundo realista. Los Estados aún se temen mutuamente y buscan incrementar su poder a
expensas de los otros, porque la anarquía internacional –la fuerza motriz detrás del comportamiento de las
grandes potencias– no cambió con el final de la Guerra Fría, y hay pocas señales que indiquen que eso
sucederá en el corto plazo.
No hay duda, sin embargo, que la competencia por el poder a lo largo de la década pasada ha sido moderada.
Pero, aun así, hay potencial para una intensa competencia por seguridad entre las grandes potencias que puede
llevar a una gran guerra.
Estas circunstancias relativamente pacíficas son en gran parte resultado de distribuciones de poder benignas en
cada región. Europa sigue siendo bipolar (Rusia y Estados Unidos son las potencias mayores), lo que
representa el tipo de estructura de poder más estable. El Noreste asiático es multipolar (China, Rusia y Estados
Unidos) una configuración más propensa a la inestabilidad; pero afortunadamente no hay hegemón potencial
en ese sistema. Además, la estabilidad es reforzada en ambas regiones por las armas nucleares, la presencia
continua de las fuerzas estadounidenses y la debilidad de China y Rusia.
Anarquía persistente
La estructura del sistema internacional, como fue enfatizado en el capítulo 2, es definida por cinco supuestos
sobre cómo se organiza el mundo, que tienen algo de base en hechos: I) los Estados son los actores clave en la
política mundial y operan en un sistema anárquico; II) las grandes potencias invariablemente tienen alguna
capacidad militar ofensiva; III) los Estados nunca pueden tener certeza sobre si los otros Estados tienen o no
intenciones hostiles hacia ellos; IV) las grandes potencias dan suma importancia a la supervivencia; y V) los
Estados son actores racionales que son razonablemente efectivos en diseñar estrategias que maximicen sus
posibilidades de supervivencia. Estas características del sistema internacional parecen estar intactas en los
comienzos del siglo XXI. El mundo aun comprende Estados que operan en un escenario anárquico.
Además, virtualmente cada Estado tiene al menos alguna capacidad militar ofensiva, y hay poca evidencia que
indique que el desarme mundial esté a la vista. Por el contrario, el comercio mundial de armamentos florece, y
la proliferación nuclear, no su abolición, es la preocupación más probable de los futuros tomadores de
decisiones.
Soberanía a raya
Descargado por Agustin Landajo (jeroposadas@yahoo.com.ar)
lOMoARcPSD|8503933
Algunos sugieren que las instituciones internacionales están creciendo en número y en su habilidad de empujar
a los Estados a cooperar entre ellos.
A pesar de la retórica sobre la fuerza creciente de las instituciones internacionales, hay poca evidencia que
sugiera que pueden conseguir que las grandes potencias actúen de forma contraria a como dicta el realismo.
(…)Las Naciones Unidas es la única organización mundial con alguna esperanza de blandir tal poder, pero ni
siquiera pudo acabar con la guerra en Bosnia entre 1992 y 1995, mucho menos podrá darle órdenes a una gran
potencia.
Por supuesto, los Estados a veces operan a través de las instituciones y se benefician al hacerlo. Sin embargo,
los Estados más poderosos en el sistema, crean y moldean instituciones de forma tal que puedan mantener, si no
incrementar, su propia participación en el poder mundial.
Otros argumentan que el Estado se está debilitando frente a la globalización o debido a los actuales niveles sin
precedentes de la interdependencia económica. Particularmente, se afirma que las grandes potencias son
incapaces de lidiar con las poderosas fuerzas desatadas por el capitalismo global y se están convirtiendo en
jugadores marginales en la política mundial. (…)Para algunos, el actor central en el mercado son las
corporaciones multinacionales (CMN), las cuales se piensan que amenazan con abrumar al Estado.
Otra razón para dudar de estas afirmaciones sobre la pronta desaparición de los Estados es que no hay
alternativa plausible en el horizonte. Si el Estado desaparece, presumiblemente alguna nueva entidad política
tendría que tomar su lugar, pero parece que nadie ha identificado ese reemplazo aún.
Finalmente, hay buenas razones para pensar que el Estado tiene por delante un futuro brillante. El nacionalismo
es probablemente, la ideología política más poderosa en el mundo, y glorifica al Estado. En efecto, es evidente
que un gran número de naciones alrededor del mundo quieren su propio Estado, o, mejor dicho, su Estado-
nación, y parecieran tener poco interés en cualquier arreglo político alternativo.
La futilidad de la ofensa
Algunos sugieren que las grandes potencias ya no tienen una capacidad militar ofensiva significativa para
luchar entre ellas, porque las guerras entre grandes potencias se han vuelto prohibitivamente costosas. En
esencia, la guerra ya no es un instrumento útil de la política. (…)La Primera Guerra Mundial fue una prueba
decisiva, argumenta, de que la guerra convencional entre las grandes potencias había degenerado al punto en
que era esencialmente una carnicería sin sentido. La falla principal de esta línea argumental es que las guerras
convencionales entre grandes potencias no tienen por qué ser asuntos sangrientos y prolongados.
La variante más persuasiva de este argumento es que las armas nucleares hacen casi imposible que las grandes
potencias se ataquen entre sí.
Intenciones certeras
La teoría de la paz democrática se basa en las premisas según las cuales las democracias pueden tener mayor
certeza sobre las intenciones de las otras y que esas intenciones son generalmente benignas; de esta forma, no
luchan entre ellas.
Otra razón para dudar de la teoría de la paz democrática es el problema de la reincidencia. Ninguna democracia
puede estar segura de que otra democracia no se convertirá algún día en un Estado autoritario, en cuyo caso la
democracia restante ya no estaría a salvo ni segura.(…) Pero aun si uno rechaza estas críticas y acepta la teoría
de la paz democrática, sigue siendo poco probable que las grandes potencias del sistema se tornen democráticas
y permanezcan así en el largo plazo.
El constructivismo social provee otra perspectiva de cómo crear un mundo de Estados con intenciones benignas
que son fácilmente reconocidas por parte de otros Estados. Sostienen que la forma en que se comportan los
Estados con respecto a otros no es una función de cómo se estructura el mundo material –como argumentan los
Descargado por Agustin Landajo (jeroposadas@yahoo.com.ar)
lOMoARcPSD|8503933
realistas– sino que está en gran medida determinado por cómo los individuos piensan y hablan sobre la política
internacional. (…)Pero desafortunadamente, dicen los constructivistas sociales, el realismo ha sido el discurso
dominante por lo menos durante los últimos siete siglos, y el realismo demanda a los Estados que desconfíen de
otros Estados y que se aprovechen de ellos siempre que pueden.
Supervivencia en la comunidad global
El pensamiento realista sobre la supervivencia es desafiado en dos sentidos. Los defensores de la globalización
generalmente argumentan que los Estados hoy están más preocupados en alcanzar la prosperidad que en su
supervivencia. Conseguir riquezas es el objetivo principal de los Estados post-industriales, tal vez sea la meta
por excelencia. La lógica básica aquí es que si todas las grandes potencias prosperan, ninguna tiene incentivo
para comenzar una guerra, porque el conflicto en la economía mundial interdependiente actual redundaría en
desventaja para todos los Estados (…) Si la guerra no tiene sentido, la supervivencia se convierte en una
preocupación mucho menos saliente de lo que los realistas quieren hacernos creer, y los Estados pueden
concentrarse en cambio en acumular riquezas.
Hay problemas con esta perspectiva también. En particular, siempre existe la posibilidad de que una crisis
económica seria en alguna región importante, o en el mundo en general, socave la prosperidad que esta teoría
necesita para funcionar.
Pero aun en la ausencia de una gran crisis económica, más de un Estado pueden no prosperar; tales Estados
tendrían poco que perder económicamente y tal vez tengan algo que ganar comenzando una guerra.
Hay otras dos razones para dudar de esta afirmación según la cual la interdependencia económica hace poco
probable la guerra entre grandes potencias. Los Estados generalmente van contra un solo rival, y apuntan a
obtener una victoria rápida y decisiva. También buscan, invariablemente desalentar a los otros Estados de unirse
al otro bando durante la contienda. Pero es poco probable que una guerra contra uno o dos oponentes dañe de
manera significativa la economía de un Estado, porque generalmente solo un pequeño porcentaje de la riqueza
del Estado está vinculado a relaciones económicas con cualquier otro Estado.
Otro desafío a la perspectiva realista sobre la supervivencia enfatiza que los peligros que los Estados enfrentan
en la actualidad no provienen del tipo de amenazas militares tradicionales por las que los realistas se preocupan,
sino de amenazas no tradicionales como el SIDA, la degradación ambiental, el crecimiento poblacional
descontrolado y el calentamiento global. Los problemas de esta magnitud, de acuerdo a este argumento, puede
ser resuelto solo a partir de la acción colectiva de los mayores Estados del sistema.
En suma, las afirmaciones según las cuales el fin de la Guerra Fría conllevó cambios profundos en la estructura
del sistema internacional son, en última instancia, poco persuasivas. Por el contrario, la anarquía internacional
permanece intacta, lo que significa que no debería haber cambios significativos en el comportamiento de las
grandes potencias durante la última década.
El comportamiento de las grandes potencias en los 1990s
La aseveración de los optimistas de que la política internacional ha sufrido una gran transformación aplica
principalmente a las relaciones entre las grandes potencias, que se supone que ya no deben involucrarse en la
competencia por la seguridad e ir a la guerra entre ellas, o con potencias menores en su región.
Los optimistas no arguyen, sin embargo, que la amenaza de conflicto armado ha sido eliminada de regiones sin
grandes potencias tales como i) el subcontinente del sur de Asia, donde India y Pakistán son enemigos
acérrimos con armas nucleares atrapados en una violenta disputa sobre Cachemira; ii) el Golfo Pérsico donde
Iraq e Irán están decididos a adquirir armas nucleares y no muestran signos de convertirse en potencias status
quoístas; o iii) África, donde siete diferentes Estados están librando una guerra en la República Democrática del
Congo que algunos están denominando “la Primera Guerra Mundial de África”160. Tampoco afirman que las
grandes potencias ya no libren guerras con Estados en estas regiones conflictivas (…)
Descargado por Agustin Landajo (jeroposadas@yahoo.com.ar)
lOMoARcPSD|8503933
No caben dudas de que la competencia por seguridad entre las grandes potencias en Europa y el Noreste de Asia
ha sido aplacada durante los 1990s, y con la posible excepción de la disputa de 1996 entre China y Estados
Unidos sobre Taiwán, no ha habido indicios de guerra entre ninguna gran potencia. (…)Pero esto no significó
entonces, ni significa ahora, que las grandes potencias hayan dejado de pensar y comportarse de acuerdo a la
lógica realista.
Competencia por seguridad en Noreste de Asia
Los Estados Unidos estuvieron cerca de pelear una guerra contra Corea del Norte en junio de 1994 para evitar
que ésta adquiriera armas nucleares. (…)Si tal guerra ocurriera, las fuerzas estadounidenses y surcoreanas
probablemente derroten el ejército norcoreano invasor, creando una oportunidad para atacar al norte del paralelo
38 y unificar ambas Coreas. Esto es lo que ocurrió en 1950, alentando a que China, que comparte fronteras con
Corea del Norte, a sentirse amenazada y a ir a la guerra contra Estados Unidos. Esto podría probablemente
ocurrir nuevamente si hay una segunda guerra coreana.
Taiwán es otro lugar peligroso donde China y Estados Unidos podrían terminar en una fugaz guerra. Taiwán
parece determinado a mantener su independencia de facto de China, y posiblemente, a ganar independencia de
jure, mientras que China parece igualmente determinada a reincorporar a Taiwán a China. De hecho, China ha
dejado pocas dudas sobre sus intenciones de ir a la guerra para evitar la independencia taiwanesa. Estados
Unidos, sin embargo, está comprometido a ayudar a Taiwán a defenderse si es atacado por China, un escenario
que posiblemente podría llevar a las tropas americanos a luchar junto a Taiwán en contra de China.
Es necesario enfocarse más en China, la principal gran potencia rival de los Estados Unidos en el Noreste de
Asia. De acuerdo a un prominente sinólogo, China “bien puede ser la Iglesia Alta de la realpolitik de la Guerra
Fría”. Esto no sorprende si se considera la historia de China en los últimos 150 años y su entorno de amenaza
presente. Comparte fronteras, de las cuales varias aún están en disputa, con trece Estados diferentes. China
luchó por territorio con india en 1962, con la URSS en 1969 y Vietnam en 1979. Todas estas fronteras se
encuentran aún en disputa. China también reclama la propiedad de Taiwán, las islas Senkaku / Diaoyutai, y
varios grupos de islas en el sur del Mar de la China, muchas de las cuales ya no controla.
Asimismo, China tiende a ver tanto a Japón como a Estados Unidos como potenciales enemigos. Los líderes
chinos mantienen un profundo temor de que Japón vuelva a tener capacidad militar, como antes de 1945.
Vale la pena notar que las relaciones de China con Japón y los Estados Unidos han empeorado –no han
mejorado- desde el final de la Guerra Fría. Los tres Estados estuvieron alineados en contra de la Unión
Soviética durante los 1980s, y tuvieron poca razón para temerse.(…) Hacia mediados de los 1990s, sin
embargo, la posición japonesa sobre China se había “endurecido considerablemente” y mostraba evidencias de
“un realismo ansioso sobre las intenciones estratégicas de China”.
Otro indicador de la competencia de seguridad en el Noreste de Asia es la floreciente carrera armamentista en
misiles balísticos en la región. Corea del Norte ha estado desarrollando y testeando misiles balísticos a lo largo
de los 1990s, y en agosto de 1998 disparó un misil por sobre Japón. En respuesta la creciente amenaza
misilística norcoreana, Corea del Sur está procediendo a incrementar el rango de sus propios misiles balísticos,
al tiempo que Japón y los Estados Unidos están moviéndose hacia la construcción de un sistema de teatro de
defensa antimisiles (STDA) para proteger a Japón, así como a las tropas americanas estacionadas en la región.
Estados Unidos también está decidido a construir un sistema nacional de defensa antimisiles (SDAN) para
proteger el interior estadounidense de ataques nucleares por parte de pequeñas potencias como Corea del Norte.
Finalmente, el hecho de que los Estados Unidos mantengan cien mil tropas en el Noreste de Asia contradice la
afirmación según la cual la región está “preparada para la Paz”
La competencia de seguridad en Europa
Consideremos la serie de guerras que se han librado en los Balcanes en los 1990s, y el hecho de que los Estados
Descargado por Agustin Landajo (jeroposadas@yahoo.com.ar)
lOMoARcPSD|8503933
Unidos y sus aliados han estado directamente involucrados en la lucha. El poder aéreo estadounidense fue
utilizado contra las fuerzas terrestres serbias en Bosnia durante el verano de 1995, ayudando a finalizar la lucha
en ese país en guerra. En la primavera de 1999 OTAN fue a la guerra contra Serbia por Kosovo. Fue un
conflicto menor, con seguridad, pero el hecho es que en los años desde la finalización de la Guerra Fría, Estados
Unidos ha luchado una guerra en Europa, no en el Noreste de Asia.
Las acciones de OTAN en los Balcanes y su expansión hacia el Este han enojado y asustado a los rusos, que
ahora ven al mundo claramente desde una lente realista y ni siquiera fingen apoyar la idea de trabajar con
Occidente para construir lo que Gorbachov llamó “una casa europea común”.
Rusia también dejó en claro en 1993 que iniciaría una guerra nuclear si su integridad territorial se viera
amenazada, abandonando así la promesa de larga data de la Unión Soviética de no ser el primer Estado en usar
armas nucleares en una guerra.(…) Más evidencia de que la guerra entre grandes potencias sigue siendo una
amenaza seria en Europa emerge del hecho de que Estados Unidos mantiene cien mil tropas en la región, y sus
líderes frecuentemente enfatizan la importancia de mantener la OTAN intacta. Si Europa estuviera “preparada
para la Paz” como muchos afirman, OTAN seguramente habría sido disuelta y las fuerzas estadounidenses,
enviadas a casa.
Estructura y paz en los 1990s
Para entender por qué las grandes potencias fueron tan dóciles en los 1990s, es necesario considerar la
distribución general de poder en cada área, lo que significa determinar cuánto poder es controlado por cada gran
Estado en la región, así como por los Estados Unidos.
Europa permanece siendo bipolar con el fin de la Guerra Fría, con Rusia y Estados Unidos como los principales
rivales de la región. Hay tres aspectos particulares de la bipolaridad europea que la hacen especialmente estable.
Primero, tanto Rusia como Estados Unidos poseen armas nucleares, que son una fuerza de paz. Segundo,
Estados Unidos se comporta como un equilibrador off shore en Europa, actuando principalmente como control
de cualquier gran potencia local que trate de dominar la región. (…)Tercero, Rusia, que es la gran potencia local
que podría tener ambiciones territoriales, está demasiado débil militarmente como para causar problemas serios
por fuera de sus propias fronteras.
El Noreste de Asia, por otro lado, es ahora un sistema multipolar equilibrado; China, Rusia y Estados Unidos
son grandes potencias relevantes, y ninguna tiene la calificación de hegemón potencial. (…)Primero, China,
Rusia y Estados Unidos todos tienen arsenales nucleares, lo que hace que sea menos probable que inicien una
guerra entre ellos. Segundo, aunque Estados Unidos es claramente el actor más poderoso en la región, es un
equilibrador off shore sin aspiraciones territoriales. Tercero, ni los ejércitos chinos ni los rusos tienen mucha
capacidad de proyección de poder, lo que hace difícil que se comporten de forma agresiva hacia otros Estados
del área.
Hay dos posibles objeciones a mi descripción de cómo el poder se distribuye en Europa y en el Noreste de Asia.
Algunos pueden argumentar que el mundo de la post-Guerra Fría es unipolar, que es otra forma de decir que
Estados Unidos es el hegemón global. Si esto fuera verdad, difícilmente habría algún tipo de competencia por
seguridad en Europa o en el Noreste de Asia (…)
Pero el sistema internacional no es unipolar. Aunque Estados Unidos es un hegemón en el Hemisferio
Occidental, no es un hegemón global. Ciertamente es la potencia económica y militar preponderante en el
mundo, pero hay otras dos grandes potencias en el sistema internacional: China y Rusia.
Problemas en el horizonte
Predecir cómo será la distribución de poder en Europa y en el Noreste de Asia hacia 2020 implica dos tareas
estrechamente relacionadas: 1) calcular los niveles de poder de los actores principales localizados en cada
región, prestando especial atención a si hay un hegemón potencial entre ellos; y 2) evaluar la probabilidad de
Descargado por Agustin Landajo (jeroposadas@yahoo.com.ar)
lOMoARcPSD|8503933
que Estados Unidos permanezca militarmente involucrado en esas regiones, lo que depende en gran medida de
si hay un potencial hegemón entre las grandes potencias locales que pueda ser contenido solo con la ayuda
estadounidense. Es difícil predecir el equilibrio de poder en la región, porque depende en buena parte de
determinar qué tan rápido crecerá la economía de cada Estado, así como la viabilidad política a largo plazo
Aún es posible, sin embargo, emitir juicios fundamentados sobre las arquitecturas que probablemente emerjan
en Europa y el Noreste de Asia en los próximos veinte años. Podemos comenzar con el supuesto prudente de
que no habrá un cambio fundamental en la riqueza relativa o la suerte política de los principales Estados de cada
región.
Creo que las estructuras de poder existentes en Europa y en el Noreste de Asia no son sostenibles hasta el 2020.
Dos futuros alternativos se vislumbran en el horizonte, ambos probablemente menos pacíficos de los 1990s. Si
no hay cambio significativo en la riqueza relativa o la integridad política de los Estados clave en cada región,
Estados Unidos probablemente regrese sus tropas a casa, porque no serán necesarias para contener un potencial
hegemón. Desplazar las fuerzas americanas de la región, sin embargo, cambiaría la estructura de poder en
sentidos que harían más probable el conflicto de lo que es hoy.
Pero si el cambio económico o político fundamental tiene lugar en cualquiera de estas regiones y emerge un
potencial hegemón que no puede ser contenido, las tropas estadounidenses probablemente permanezcan en sus
lugares o vuelvan a la región para equilibrar frente a la amenaza. Si eso ocurriera, probablemente sobrevenga
una intensa competencia por la seguridad entre el potencial hegemón y sus rivales, incluyendo los Estados
Unidos.
El futuro del pacificador americano
El objetivo central de la política exterior estadounidenses, (…) es ser el hegemón del hemisferio occidental y no
tener hegemones rivales ni en Europa ni en el Noreste de Asia. Estados Unidos no quiere un par competidor.
En la persecución de esta meta, Estados Unidos históricamente se ha comportado como un equilibrador offshore
en Europa y en el Noreste de Asia. (…) Por lo tanto, el futuro de los compromisos militares estadounidenses en
Europa y el Noreste asiático dependen sobre si hay un potencial hegemón en esas regiones que pueda ser
controlado solo con ayuda americana.
Estados Unidos, el pacificador
Estados Unidos, según este argumento, tiene un profundo interés en mantener la paz en Europa y el Noreste de
Asia y retirar sus tropas probablemente derive en inestabilidad y tal vez incluso a la guerra entre las grandes
potencias.
La paz en estas regiones es de vital importancia para los Estados Unidos por dos razones. Por un lado, la
prosperidad económica estadounidense sería socavada por una gran guerra en cualquiera de esas regiones.
Además, Estados Unidos invariablemente es arrastrado en guerras distantes entre grandes potencias, lo que
significa que es una ilusión para los estadounidenses pensar que pueden quedar fuera de una gran guerra ya sea
en Europa o en el Noreste de Asia.
Pero incluso si el análisis es incorrecto y una guerra en Europa o el Noreste de Asia hiciera menos próspero a
Estados Unidos, aún seguiría siendo poco probable que éste luche en una gran guerra solo para asegurar la
continuidad de la prosperidad económica.
Los 1990: ¿anomalía o precedente?
(…)un análisis más minucioso sobre la situación revela que ha pasado demasiado poco tiempo desde que
finalizó la Guerra Fría para emitir un juicio sobre si las fuerzas estadounidenses permanecerán en Europa y el
Noreste de Asia en la ausencia de la Unión Soviética o una amenaza equivalente de una gran potencia. La Unión
Descargado por Agustin Landajo (jeroposadas@yahoo.com.ar)
lOMoARcPSD|8503933
Soviética se desmoronó a finales de 1991, solo hace diez años, y lo último de las tropas rusas fue removido de
la ex Alemania del oeste en 1994, hace apenas siete años.
Dada la brusquedad del colapso soviético, así como su profundo efecto en el equilibrio de poder de Europa y el
Noreste de Asia, no cabía duda de que Estados Unidos necesitaría tiempo para entender qué implicarían las
nuevas arquitecturas en cada región para sus intereses.
La simple inercia también es un factor importante en el retraso del retiro estadounidense.
Además, mantener fuerzas en Europa y el Noreste de Asia desde 1990 ha sido relativamente barato e indoloro
para Estados Unidos.
Dejando de lado la cuestión del retraso temporal, hay considerable evidencia que muestra que Estados Unidos y
sus aliados de la Guerra Fría se están “distanciando”. Esta tendencia es más aparente en Europa, donde la guerra
de 1999 de la OTAN contra Serbia y sus enmarañadas consecuencias han dañado las relaciones transatlánticas e
impulsado a la Unión Europea a comenzar a construir una fuerza militar propia que pueda operar
independientemente de la OTAN, lo que significa, independientemente de los Estados Unidos. (…)
No, los aliados de Estados Unidos de la Guerra Fría han comenzado a actuar de menos como Estados
dependientes de éste y más como Estados soberanos porque temen que el equilibrador offshore que los ha
protegido por tanto tiempo pueda resultar ser poco confiable en futuras crisis.
Una fuente de preocupación entre los aliados de Estados unidos en Europa y el Noreste de Asia es la creencia
extendida de que éste inevitablemente retirará sus fuerzas de esas regiones; estas creencias generan dudas sobre
la seriedad de los compromisos de Estados Unidos, así como la habilidad de este de actuar en una crisis para
defender a sus aliados.
Estructura y conflicto en la Europa del mañana
Cinco Estados europeos ahora tienen riqueza y población suficientes para ser grandes potencias: Reino Unido,
Francia, Alemania, Italia y Rusia. Alemania tiene las características de un potencial hegemón. (…)Pero si las
tropas estadounidenses se retiraran de Europa y Alemania quedara como la responsable de su propia seguridad,
seguramente adquiriría su propio arsenal nuclear e incrementaría el tamaño de su ejército, transformándose en
un potencial hegemón.
A pesar del significativo potencial militar alemán, las otras potencias europeas deberían ser capaces de
impedirle dominar Europa sin la ayuda de Estados Unidos. Reino Unido, Francia, Italia y Rusia juntos tienen
alrededor de tres veces más población que Alemania, y su riqueza combinada es aproximadamente tres veces
más grande que la de Alemania. Además, el reino Unido, Francia y Rusia poseen armas nucleares que deberían
ser un fuerte disuasivo contra una Alemania expansionista, incluso si tuviera su propio arsenal atómico.
Aun así, Europa podría no permanecer en paz sin el pacificador americano. En efecto, es probable que haya una
intensa competencia por la seguridad entre las grandes potencias, con la siempre presente posibilidad de que
puedan luchar entre ellas porque ante la retirada estadounidense, Europa pasaría de una bipolaridad benigna a
una multipolaridad desequilibrada, el tipo de estructura de poder más peligroso.
El futuro de Europa podría ser diferente, sin embargo. Los dos escenarios más importantes involucran a Rusia.
En el primero, Rusia, no Alemania, será la que se convierta en el próximo potencial hegemón de Europa. Para
que eso suceda, Rusia, que ya tiene una población más grande que Alemania también debe convertirse en el más
rico de los dos Estados. Aunque es difícil predecir el futuro de la economía rusa, es difícil imaginarla llegando a
ser más rica que Alemania en los próximos veinte años. Pero en el poco probable caso de que eso suceda y
Rusia sea una vez más una potencia hegemónica, las otras potencias europeas –Reino Unido, Francia, Alemania
e Italia– deberían ser capaces de contener a Rusia sin la ayuda de Estados Unidos. Después de todo, Alemania
está ahora unificada y es rica, y Rusia solo tiene aproximadamente la mitad de la población de la Unión
Soviética (…)
Descargado por Agustin Landajo (jeroposadas@yahoo.com.ar)
lOMoARcPSD|8503933
En el otro escenario, la economía rusa colapsa, posiblemente causando un severo desorden político, y Rusia es
efectivamente removida del rango de gran potencia. De esta forma, tendría poca capacidad de ayudar a contener
a Alemania.
Estructura y conflicto en el Noreste Asiático de mañana
Tres Estados del noreste de Asia tienen en el presente, población y riqueza suficientes para ser grandes
potencias: China, Japón y Rusia. Pero ninguno es una potencia hegemónica. (…)Aunque Japón tiene mucha
más riqueza que China o que Rusia, tiene una población relativamente pequeña, especialmente si se la compara
con la de China. (…) sería casi imposible para Japón construir un ejército que sea más poderoso que el de
China.
Japón también enfrentaría un serio problema de proyección de poder si tratara de invadir el Noreste de Asia. Es
un Estado insular físicamente separado del continente asiático por un sustancial cuerpo de agua. De esta
manera, a menos que Japón sea capaz de asegurar un punto de apoyo en el continente asiático –lo que es poco
probable- tendría que invadir el continente asiático desde el mar para conquistarlo. Esto no fue un problema
entre 1895 y 1945, porque China y Corea eran tan débiles que Japón no tuvo dificultades para establecer y
mantener un gran ejército en el continente. (…)En resumen, si Japón se suelta de Estados Unidos y se convierte
en una gran potencia en la próxima década, es más probable que se parezca al Reino Unido en la Europa de
mediados del siglo XIX que el Japón de la primera mitad del siglo XX.
También hay poca probabilidad de que Rusia se convierta en un potencial hegemón en el Noreste de Asia hacia
2020. Es difícil imaginar a Rusia construyendo una economía más poderosa que la de Japón en el corto plazo.
Pero incluso si Rusia experimentara un crecimiento económico espectacular, aún tiene en esencia el mismo
problema poblacional que Japón vis-á-vis China.
China es la clave para entender la futura distribución de poder en el Noreste asiático. No es claramente un
potencial hegemón en la actualidad, porque no tiene la riqueza de Japón. Pero si la economía China sigue
expandiéndose durante las próximas dos décadas a la tasa a la que ha estado creciente desde principios de 1980,
o a un ritmo parecido, China probablemente supere a Japón como el Estado más rico en Asia. En efecto, debido
al gran tamaño de su población, China tiene el potencial de convertirse en un país mucho más rico que Japón e
incluso mucho más rico que Estados Unidos.
(…)Aun así, los ingredientes principales del poder militar probablemente se distribuyan en alguna de las dos
maneras posibles en las próximas décadas.
Primero, si la economía china deja de crecer a un ritmo rápido y Japón se mantiene como el Estado más rico del
Noreste asiático, ninguno se convertirá en un potencial hegemón y es probable que Estados Unidos repliegue
sus tropas. Si eso ocurriera, Japón seguramente se establecería como una gran potencia, construyendo su propio
disuasivo nuclear e incrementando significativamente el tamaño de sus fuerzas convencionales. Pero aun así
seguiría existiendo una multipolaridad equilibrada en la región: Japón remplazaría a Estados Unidos y China y
Rusia seguirían siendo las otras grandes potencias de la región.
No obstante, remplazar a Japón por Estados Unidos incrementaría la probabilidad de inestabilidad en el Noreste
de Asia. Mientras Estados Unidos tiene una gran capacidad disuasiva nuclear que contribuye a la paz, Japón no
tiene armas propias y tendría que construir su propio arsenal atómico. Ese proceso de proliferación, sin
embargo, estaría repleto de peligros, especialmente porque China, y tal vez Rusia, se verían tentadas a utilizar la
fuerza para impedir un Japón nuclear.
La segunda posible distribución de poder resultaría si la economía china continuara creciente a tasas sostenidas
y si eventualmente se convirtiera en un potencial hegemón. Estados Unidos o bien permanecería en el Noreste
de Asia o retornaría algún día para asegurarse que China no se convierta en un par competidor. Es improbable
que Japón y Rusia juntos tengan los medios para contener a China, incluso si India, Corea del Sur y Vietnam se
unieran a la coalición equilibradora. China no solo sería mucho más próspera que cualquiera de sus rivales
Descargado por Agustin Landajo (jeroposadas@yahoo.com.ar)
lOMoARcPSD|8503933
asiáticos e este escenario, sino que su enorme ventaja poblacional le permitiría construir un ejército más
poderoso de los que podrían reunir Japón o Rusia. China también tendría los recursos para adquirir un
impresionante arsenal nuclear. El Noreste de Asia sería obviamente un sistema multipolar desequilibrado si
China amenazara con dominar la región entera.
En resumen, aunque las estructuras de poder existentes en este momento en Europa y el noreste de Asia son
benignas, no son sostenibles para los próximos veinte años.
Conclusión
Descargado por Agustin Landajo (jeroposadas@yahoo.com.ar)
También podría gustarte
- La razón democrática y su experiencia: temas, presente y perspectivasDe EverandLa razón democrática y su experiencia: temas, presente y perspectivasAún no hay calificaciones
- José Luis de Imaz - Los Que MandanDocumento215 páginasJosé Luis de Imaz - Los Que MandanMau Garcia Lanz100% (1)
- Arc4 Carlos Escudé El Realismo de Los Estados DébilesDocumento17 páginasArc4 Carlos Escudé El Realismo de Los Estados DébilesEdgardo De Jesus Suarez CastilloAún no hay calificaciones
- Taller Sobre Aplicaciones en La AdministraciónDocumento6 páginasTaller Sobre Aplicaciones en La AdministraciónIngrid Milenaq RINCON RAMOSAún no hay calificaciones
- La Ambición Imperial de Estados UnidosDocumento9 páginasLa Ambición Imperial de Estados Unidospabloivs10% (1)
- Ikenberry After The VictoryDocumento8 páginasIkenberry After The VictoryAgustin Pagani100% (1)
- Kahler Inventing International RelationsDocumento5 páginasKahler Inventing International RelationsHannah RoseAún no hay calificaciones
- La Política Exterior Argentina Hacia Los Vecinos Durante Los 90Documento70 páginasLa Política Exterior Argentina Hacia Los Vecinos Durante Los 90Paulo Latorraca HorácioAún no hay calificaciones
- Historia Clínica E.S.E. Hospital Mario Gaitan YanguasDocumento2 páginasHistoria Clínica E.S.E. Hospital Mario Gaitan YanguasAngi Ramoa100% (4)
- Traducción: Capitulo 10 de "La Tragedia de La Política de Las Grandes Potencias". John MearsheimerDocumento24 páginasTraducción: Capitulo 10 de "La Tragedia de La Política de Las Grandes Potencias". John Mearsheimerjoseluisr100% (1)
- Mearsheimer - Tragedy of Great Power Politics OCR WORD EsDocumento28 páginasMearsheimer - Tragedy of Great Power Politics OCR WORD EsDiego E. RodríguezAún no hay calificaciones
- Defensa Nacional - General Edgardo Mercado JarrínDocumento11 páginasDefensa Nacional - General Edgardo Mercado JarrínHudson AchataAún no hay calificaciones
- Barbe El Realismo de MorghentauDocumento28 páginasBarbe El Realismo de MorghentauBlanca ValdezAún no hay calificaciones
- Aron, Lector de ClausewitzDocumento32 páginasAron, Lector de ClausewitzAlejandra SalinasAún no hay calificaciones
- KING ET AL La Ciencia en Las Ciencias Sociales C1 OBLDocumento26 páginasKING ET AL La Ciencia en Las Ciencias Sociales C1 OBLMariaAún no hay calificaciones
- Michael DoyleDocumento4 páginasMichael DoylePEDRO100% (1)
- Idea de La Política - Manuel Garcia PelayoDocumento8 páginasIdea de La Política - Manuel Garcia PelayoAnderson AyalaAún no hay calificaciones
- Moneda y LibertadDocumento77 páginasMoneda y LibertadAlejandra Salinas100% (1)
- 1941 El Concepto de Imperio en El Derecho Internacional PDFDocumento20 páginas1941 El Concepto de Imperio en El Derecho Internacional PDFJuan Pablo SerraAún no hay calificaciones
- Postdata 28 1 V PerezDocumento42 páginasPostdata 28 1 V PerezJuan Gonzalez HernandezAún no hay calificaciones
- 12.5 - Tauber - Habeas CorpusDocumento31 páginas12.5 - Tauber - Habeas CorpusJulieta BlancoAún no hay calificaciones
- "Los Legisladores en El Congreso Argentino. Prácticas y Estrategias" de Ana María Mustapic, Alejandro Bonvecchi y Javier Zelaznik - María Paula BertinoDocumento4 páginas"Los Legisladores en El Congreso Argentino. Prácticas y Estrategias" de Ana María Mustapic, Alejandro Bonvecchi y Javier Zelaznik - María Paula BertinoRevista POSTDataAún no hay calificaciones
- Gretchen Helmke y Steven LevitskyDocumento31 páginasGretchen Helmke y Steven LevitskyAndres Cuellar Trigueros100% (1)
- MARGARET LEVI Por Qué NecesitamosDocumento32 páginasMARGARET LEVI Por Qué NecesitamosKarlos Markes Nunes Parente100% (1)
- Cuadro Sincrónico Cronológico: Des/colonización - "Historia Oxford Del Siglo XX".Documento7 páginasCuadro Sincrónico Cronológico: Des/colonización - "Historia Oxford Del Siglo XX".Camila TroncosoAún no hay calificaciones
- Guerra y Realismo Politico CagniDocumento24 páginasGuerra y Realismo Politico Cagniarenita69Aún no hay calificaciones
- RICHARD ROSECRANCE Expansion Del Edo ComercialDocumento6 páginasRICHARD ROSECRANCE Expansion Del Edo Comercialluciacarmona09100% (1)
- Anibal Romero - Decadencia y CrisisDocumento113 páginasAnibal Romero - Decadencia y CrisisPedroSojoAún no hay calificaciones
- Kenneth Neal WaltzDocumento15 páginasKenneth Neal WaltzJuanz Quispe Córdova100% (1)
- ZELAZNIK Formulación y Análisis de Política Exterior Programa 2016Documento5 páginasZELAZNIK Formulación y Análisis de Política Exterior Programa 2016chrz90Aún no hay calificaciones
- Política Exterior de España y Relaciones Con América Latina PDFDocumento608 páginasPolítica Exterior de España y Relaciones Con América Latina PDFZumalabe KarlosAún no hay calificaciones
- Biografia KissingerDocumento42 páginasBiografia Kissingersanguinario007Aún no hay calificaciones
- Gaitan, Jorge Eliecer Manifiesto Del Unirismo Jorge Eliecer GaitanDocumento55 páginasGaitan, Jorge Eliecer Manifiesto Del Unirismo Jorge Eliecer GaitanMaite YieAún no hay calificaciones
- La Respuesta A La Independencia: La España Imperial y Las Revoluciones Hispanoamericanas, 1810-1814Documento3 páginasLa Respuesta A La Independencia: La España Imperial y Las Revoluciones Hispanoamericanas, 1810-1814Cesar RamirezAún no hay calificaciones
- UntitledDocumento33 páginasUntitledpablofedericomedinaAún no hay calificaciones
- Keohane - Cooperación y Discordia en La Política Económica MundialDocumento6 páginasKeohane - Cooperación y Discordia en La Política Económica MundialYami CelascoAún no hay calificaciones
- La Revolución de Mayo. Moreno, Castelli y Monteagudo. Sus Discursos PolíticosDocumento33 páginasLa Revolución de Mayo. Moreno, Castelli y Monteagudo. Sus Discursos PolíticosDiego Hernán DellagiovannaAún no hay calificaciones
- Desarrollo en CapillaDocumento116 páginasDesarrollo en CapillaJonathan Franco ArayaAún no hay calificaciones
- Escudé El - Protectorado - Argentino PDFDocumento20 páginasEscudé El - Protectorado - Argentino PDFmagda100% (1)
- Derecho UadeDocumento10 páginasDerecho UadeDavid PelinskiAún no hay calificaciones
- La Polemica Burke Paine 2001Documento46 páginasLa Polemica Burke Paine 2001Jorge CarvajalAún no hay calificaciones
- Droz Revoluciones de 1848Documento12 páginasDroz Revoluciones de 1848César Jaramillo DeustuaAún no hay calificaciones
- La Esencia de La Decision (Resumen) Graham AllisonDocumento3 páginasLa Esencia de La Decision (Resumen) Graham AllisonKhrlos GonzalezAún no hay calificaciones
- El - Principio - Aristocratico. Ángel López AmoDocumento8 páginasEl - Principio - Aristocratico. Ángel López AmomariogomgarAún no hay calificaciones
- Arbil, Nº120 El - Principio Aristocrático" de Ángel López-AmoDocumento4 páginasArbil, Nº120 El - Principio Aristocrático" de Ángel López-AmoH�CTOR ALEJANDRO SALAS GUZM�NAún no hay calificaciones
- Forum Vol. 1 Agosto-1982-Junio 1983Documento33 páginasForum Vol. 1 Agosto-1982-Junio 1983blancaroldanAún no hay calificaciones
- Moises Naim - El Fin Del Poder (Comentarios de Laura Loaeza Reyes)Documento6 páginasMoises Naim - El Fin Del Poder (Comentarios de Laura Loaeza Reyes)velisa815986Aún no hay calificaciones
- EL Tiempo de Los Sargentos y de Los Poetas. Adriano ErriguelDocumento17 páginasEL Tiempo de Los Sargentos y de Los Poetas. Adriano Errigueljuan-kaAún no hay calificaciones
- Elsa Cardozo - El Mundo No Es Ajeno - El Juego Del Poder Visto Desde AquíDocumento30 páginasElsa Cardozo - El Mundo No Es Ajeno - El Juego Del Poder Visto Desde AquíFabioAún no hay calificaciones
- La Importancia Del Estudio de La Historia Militar DR - AndersonDocumento24 páginasLa Importancia Del Estudio de La Historia Militar DR - AndersonLénin Náranjo0% (1)
- Resumen - Wolin Sheldon (1977) "Teoría Política: Desarrollo Histórico"Documento2 páginasResumen - Wolin Sheldon (1977) "Teoría Política: Desarrollo Histórico"ReySalmon100% (1)
- Kalyvas. Nuevas y Viejas Guerras Civiles. Una Distinción Válida? (Traducción Del Ingles. Mónica Beatriz Simons Rossi)Documento6 páginasKalyvas. Nuevas y Viejas Guerras Civiles. Una Distinción Válida? (Traducción Del Ingles. Mónica Beatriz Simons Rossi)Mónica Beatriz Simons Rossi100% (2)
- El Federalismo Argentino. Debates Sobre Su Origen y ComposiciónDocumento11 páginasEl Federalismo Argentino. Debates Sobre Su Origen y ComposiciónsolonAún no hay calificaciones
- Mingst Karen.2007.Documento6 páginasMingst Karen.2007.Letizia Velazquez AvelarAún no hay calificaciones
- La Estrategia de Seguridad Nacional de Los Estados UnidosDocumento49 páginasLa Estrategia de Seguridad Nacional de Los Estados UnidosEbbo PerazaAún no hay calificaciones
- De cara al futuro de la integración latinoamericanaDe EverandDe cara al futuro de la integración latinoamericanaAún no hay calificaciones
- General Douglas Mc Arthur, soldado-estadistaDe EverandGeneral Douglas Mc Arthur, soldado-estadistaAún no hay calificaciones
- De la sociedad de las naciones a la globalización: Visiones desde América y EuropaDe EverandDe la sociedad de las naciones a la globalización: Visiones desde América y EuropaAún no hay calificaciones
- El Sistema de Crédito Social chino: Vigilancia, paternalismo y autoritarismoDe EverandEl Sistema de Crédito Social chino: Vigilancia, paternalismo y autoritarismoCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- La contraofensiva estratégica: De la Sierra Maestra a Santiago de CubaDe EverandLa contraofensiva estratégica: De la Sierra Maestra a Santiago de CubaAún no hay calificaciones
- BBBB 2Documento4 páginasBBBB 2HARRY SILVAAún no hay calificaciones
- Exposición FinalDocumento4 páginasExposición FinalAngelita Vasquez100% (1)
- CDocumento10 páginasCmoro2Aún no hay calificaciones
- IpercDocumento92 páginasIpercMarco Rogelio Taype FelixAún no hay calificaciones
- Trucos Especiales SQL ServerDocumento21 páginasTrucos Especiales SQL ServerJose Carlos TongoAún no hay calificaciones
- Localizacion para ProyectosDocumento9 páginasLocalizacion para ProyectosAaron CruzAún no hay calificaciones
- Entregable Semana 3 - Industria & Produccion Del Norte SacDocumento8 páginasEntregable Semana 3 - Industria & Produccion Del Norte SacSonia RivasAún no hay calificaciones
- HydraulicsDocumento99 páginasHydraulicsClaudia Marques100% (2)
- Proyecto de Quimica 5Documento9 páginasProyecto de Quimica 5atziriAún no hay calificaciones
- Alfabetizacion en Lectura y Escritura Discapacidad 1Documento30 páginasAlfabetizacion en Lectura y Escritura Discapacidad 1Elia Gutiérrez HernándezAún no hay calificaciones
- Tipos de CompresoresDocumento19 páginasTipos de CompresoresEdgarQuinatoaAún no hay calificaciones
- Catalogo Mingeco 2023Documento24 páginasCatalogo Mingeco 2023Ruth Estela HuamanAún no hay calificaciones
- Normas para La Divulgación de Información Al Público Acerca de Los Ingredientes de Productos de TabacoDocumento3 páginasNormas para La Divulgación de Información Al Público Acerca de Los Ingredientes de Productos de TabacoConclusión Diario DigitalAún no hay calificaciones
- La Tentacion Luciferica en Ela ActualidadDocumento30 páginasLa Tentacion Luciferica en Ela ActualidadAndrésStürmAún no hay calificaciones
- Vasco Uribe, Luis Guillermo. 2002. “Replanteamiento del trabajo de campo y la escritura etnográficos”. En: Entre selva y páramo. Viviendo y pensando la lucha india. Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología e Historia.Documento57 páginasVasco Uribe, Luis Guillermo. 2002. “Replanteamiento del trabajo de campo y la escritura etnográficos”. En: Entre selva y páramo. Viviendo y pensando la lucha india. Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología e Historia.JkopkutikAún no hay calificaciones
- QMC 2do Bim 01 v.22 Sema 01-02Documento10 páginasQMC 2do Bim 01 v.22 Sema 01-02ricardo solis alvarezAún no hay calificaciones
- Análisis de Los Pueblo de Nuevo México de Ruth BenedictDocumento5 páginasAnálisis de Los Pueblo de Nuevo México de Ruth BenedictArely J. M.Aún no hay calificaciones
- Informe ESIDocumento1 páginaInforme ESIFranco GalvanAún no hay calificaciones
- Ensayo Francisco de VitoriaDocumento3 páginasEnsayo Francisco de VitoriamateogqAún no hay calificaciones
- Elasticidad. Deformación de Una Cinta de Polietileno Llevada A La RupturaDocumento3 páginasElasticidad. Deformación de Una Cinta de Polietileno Llevada A La RupturaJose ßnjamn SaltosAún no hay calificaciones
- La Marca Universitaria 1 100Documento100 páginasLa Marca Universitaria 1 100Alessio TinerviaAún no hay calificaciones
- Guia 4 Elementos de La Cultura 2745 0Documento6 páginasGuia 4 Elementos de La Cultura 2745 0Verónica NavarroAún no hay calificaciones
- Educacion Fisica XDDocumento10 páginasEducacion Fisica XDMateo YandelAún no hay calificaciones
- DOC053.61.35118.Jan17 - Solitax SCDocumento4 páginasDOC053.61.35118.Jan17 - Solitax SCSaul Beltran PachecoAún no hay calificaciones
- Guia - Didactica - MOOC - Violencia - Genero PDFDocumento7 páginasGuia - Didactica - MOOC - Violencia - Genero PDFEdoContrerasAún no hay calificaciones
- Ciudadanía Versus GobernabilidadDocumento7 páginasCiudadanía Versus Gobernabilidadxik_0315Aún no hay calificaciones
- Iniciacion Del Procedimiento AdministrativoDocumento17 páginasIniciacion Del Procedimiento AdministrativoLucero Marisol Mendoza TopalayaAún no hay calificaciones