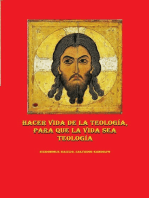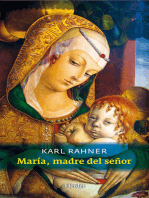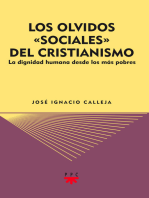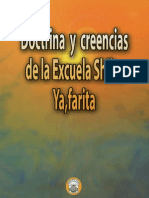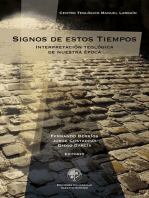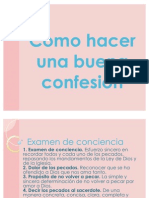Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
La Base de La Interpretación Soteriológica de La Muerte de Jesús
La Base de La Interpretación Soteriológica de La Muerte de Jesús
Cargado por
paco0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
4 vistas7 páginasDerechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
4 vistas7 páginasLa Base de La Interpretación Soteriológica de La Muerte de Jesús
La Base de La Interpretación Soteriológica de La Muerte de Jesús
Cargado por
pacoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 7
La base de la interpretación soteriológica de la muerte de Jesús
Partiendo tanto de la mentalidad de la Escritura de ambos
Testamentos, como de la propia inteligencia del hombre en general,
sin duda puede presuponerse que la historia humana es una, que el destino
de uno tiene importancia para el de otro (comoquiera que se interprete
más de cerca esta unidad de la historia y solidaridad del hombre).
Si, por tanto, Dios quiere e introduce a un hombre que en su realidad
(a la que pertenece también su palabra) es la palabra última, irrevocable
e insuperable de la comunicación de Dios a los hombres, la
cual se aprehende en la historia misma y no sólo en la esperanza trascendental;
si esta comunicación sólo es y puede ser la última si se impone
en forma victoriosa, o sea, si por lo menos y primeramente existe
en este hombre como aceptada; si tal aceptación sólo puede producir-
332
Interpretación soteriológica de la muerte de Jesús
se por la historia una —hecha definitiva a través de la muerte— de la
única vida entera de dicho hombre; si además la palabra de comunicación
de Dios sólo queda consumada cuando la respuesta aceptadora
del hombre a ella aparece en la historia como acogida por Dios y llegada
a él (a saber, en lo que llamamos "resurrección"); entonces puede
y debe decirse que esa comunicación escatológica de Dios brota de su
iniciativa libre, se realiza de manera cabal y está presente históricamente
para nosotros en la vida de Jesús, y se consuma por la muerte
aceptada con libertad. Debe notarse aquí que esta muerte, en tanto se
realiza con libre obediencia y entrega sin reservas la vida a Dios, sólo
se consuma y hace aprehensible históricamente para nosotros por la
resurrección. La iniciativa pura de la voluntad salvífica de Dios pone
esta vida de Jesús que se consuma en la muerte y así se da a sí misma
realidad y aparición como irrevocable. Con ello vida y muerte de Jesús
(tomadas juntamente) son "causa" de la voluntad salvífica de Dios
(en tanto ambas dimensiones se consideran como diferentes) en el sentido
de que en ellas se pone real e irreversiblemente esta voluntad salvífica,
en el sentido de que, dicho de otro modo, la vida y la muerte
de Jesús (o la muerte que recapitula y consuma la vida) ejercen una
causalidad de tipo causi sacramental, simbólico-real, en la que lo significado
(aquí la voluntad salvífica de Dios) pone el signo (la muerte de
Jesús con su resurrección) y a través de él se produce a sí mismo.
Si se considera así la muerte de Jesús, se hace comprensible en
primer lugar que su significación soteriológica (bien entendida) está
dada ya en la experiencia de la resurrección de Jesús y, en segundo lugar,
que la soteriología "posterior" del Nuevo Testamento (¡rectamente
entendida!) es una afirmación justificada, pero en cierto modo
secundaria, derivada, sobre la significación salvífica de la muerte de
Jesús, pues trabaja con conceptos que a manera de interpretamentos
(posibles, pero no indispensables sin más) se añaden desde fuera a la
experiencia originaria de esta significación salvífica (sencillamente: estamos
salvados porque este hombre, que pertenece a nosotros, ha sido
salvado por Dios, y con ello Dios ha hecho presente en el mundo su
voluntad salvífica, la ha hecho presente de manera históricamente real
e irrevocable). También en este punto se desprende para el Nuevo
Testamento y para la teología posterior (según muestra su historia) la
posibilidad en principio de diversos modelos justificados de soteriología,
sobre todo porque sus presupuestos (por ej., esencia de la unidad
de la historia y de la solidaridad de todos) ciertamente se realizan de
manera no temática en la experiencia originaria de la revelación, pero
no se tematizan allí con claridad y así admiten diversas interpretaciones.
7. CONTENIDO, VALIDEZ PERMANENTE Y LÍMITES DE LA
CRISTOLOGÍA Y SOTERIOLOGÍA CLASICAS
a) Contenido de la cristología y soteriología clásicas
Nota previa
La cristología y soteriología clásicas, tal como están formuladas en los
grandes concilios de la Iglesia antigua (Nicea, Efeso, Calcedonia) y
con profundizaciones y preguntas adicionales relativamente escasas
han sido transmitidas en la teología escolástica tradicional, no es preciso
volver a desarrollarlas aquí de nuevo, desde esas fuentes. Ello no
es indicado para el fin de esta introducción; los textos respectivos pueden
consultarse, p. ej., en H. DENZINGER - A. SCHONMETZER,
Enchiridion symbolorum (36 1976). Aquí sólo puede tratarse de un
resumen breve de esta cristología clásica.
También hemos dicho antes que la cristología "tardía" del
Nuevo Testamento, la cual reflexiona ya teológicamente sobre la experiencia
originaria de los discípulos en torno al crucificado y resucitado,
ha de analizarse aquí junto con la cristología clásica de la Iglesia y
confrontarse con la experiencia originaria del resucitado. Hemos de
anotar que la palabra "tardía" antes empleada se usa en relación con
la experiencia originaria del resucitado y no como afirmación de que
la cristología neotestamentaria, que aparece ya en las cartas más antiguas
de Pablo, se escribiera en un momento temporalmente posterior
a los Evangelios, que relatan las experiencias de los primeros discípulos
con el resucitado.
Con lo dicho no se pretende afirmar que entre la cristología
"tardía" del Nuevo Testamento y la cristología clásica de la Iglesia
no medie ninguna diferencia en lo tocante a la terminología, a los horizontes
de inteligencia, a los presupuestos "metafísicos", etc. Pero si
podemos presuponer aquí que también las afirmaciones cristológicas
334
La cristología oficial de la Iglesia
de tipo histórico-salvífico y "funcional" incluyen con necesidad afirmaciones
ontológicas (implícitas o explícitas), supuesto solamente que
sea legítimo pensar en forma onto-lógica y que los enunciados ónticos
sobre realidades espirituales y personales no se lean en forma falsamente
objetivada, entonces aquí es lícito de todo punto pasar por alto
la no discutida diferencia entre la cristología neotestamentaria posterior
y la cristología clásica de la Iglesia. Y esto tanto más cuanto que
ya las afirmaciones neotestamentarias, si se toman en serio y no se trivializan
("y la Palabra se ha hecho carne"), enuncian acerca de Jesús
contenidos que no son superados por la cristología clásica con su terminología
metafísica, por lo menos si esta cristología clásica con su
"metafísica" no se obstaculiza en una manera que ni ella exige de
quien la reconoce como norma obligatoria de su fe. No es necesario
ofrecer aquí más que un resumen de la cristología clásica, entre otras
razones porque antes, en la sección cuarta del sexto grado, hemos
hecho ya a manera de preludio el intento de una cristología esencial
descendente.
La cristología oficial de la Iglesia
La cristología del magisterio de la Iglesia es abiertamente descendente
y desarrolla la afirmación fundamental: Dios (su Logos) se hace hombre.
Esta es la afirmación fundamental que se desarrolla y se protege
con precisiones frente a tergiversaciones (que significan una amenaza
clara); es la afirmación a la que se vuelve siempre de nuevo y de la que
se parte una y otra vez como enunciado originario, el cual es obvio y
comprensible.
Esta cristología descendente o cristología de la encarnación presupone
la teología clásica de la Trinidad, aunque históricamente
ambas se han desarrollado bajo un influjo recíproco: en Dios hay tres
"personas" distintas entre sí, una de las cuales, la segunda, desde la
eternidad e independientemente de la encarnación del "Hijo", es el
Logos, que por "generación" eterna nace o procede del Padre, tiene la
misma esencia que él y se distingue de él por una oposición de relación
en medio de la identidad de esencia divina. El nacimiento del Hijo es
la primera procesión interna en Dios y, por esa generación, el Verbo
posee la esencia o la "naturaleza" divina que le llega desde el Padre.
335
Grado sexto: Jesucristo
La persona divina del Logos asume en una unión "hipostática"
(es decir, que no consiste en una mezcla de "naturalezas", sino que
afecta a la "hipóstasis" del Hijo como tal) una plena realidad humana
(a saber, la de Jesús) —llamada "naturaleza" humana— como la suya
propia. El Logos une esa naturaleza humana con su hipóstasis de manera
que ésta es el "sujeto" substancial de dicha "naturaleza", es el "sujeto"
último (del ser y de las atribuciones) al que pertenece indisolublemente
dicha naturaleza humana. En consecuencia de esa hipóstasis
(persona) del Logos como último portador y sujeto pueden afirmarse
verdadera y realmente todos los predicados de esta naturaleza humana,
pues ella está unida "substancialmente" con dicho sujeto personal,
es poseída por él y puede y debe predicarse de él.
La esencia de esta unión y unidad substancial con la hipóstasis
divina del Logos no es explicada ulteriormente en la doctrina del magisterio
de la Iglesia. Tal unión es esclarecida solamente en cuanto el
magisterio dice que ella permite y manda como presupuesto ontológico
que lo humano se predique verdadera y auténticamente del Logos
mismo. En la Edad Media y en la teología del barroco se acometió el
intento de teorías más exactas sobre esta unión hipostática, las cuales,
sin embargo, no encontraron aceptación general ni acceso a la doctrina
del magisterio de la Iglesia.
La unión hipostática deja subsistir la diferencia real de las dos
"naturalezas" de la única hipóstasis divina del Logos; éstas no se mezclan
en una tercera "naturaleza", sino que subsisten "sin separación"
(del Logos) y "sin mezcla" (entre sí). Con ello el sujeto auténtico (ondea
y lógicamente) no es uno que surja de las "naturalezas" por su
unión, sino que es el Logos existente antes de la unión (lo cual debe tenerse
en cuenta contra una inteligencia "nestoriana" de la palabra
"Cristo"). En correspondencia con la "no mezcla" de las naturalezas,
el influjo físico activo del Logos en la "naturaleza" humana de Jesús en
principio no ha de pensarse en forma diferente que la intervención de
Dios en una criatura, lo cual se olvida con frecuencia en una piedad y
teología con color monofisita, por cuanto la humanidad de Jesús se
piensa en manera demasiado cosificada como "instrumento" que es
movido por la subjetividad del Logos.
Por la "no mezcla" de las naturalezas y la totalidad intacta de la
naturaleza humana se mantiene ("contra los monoteletas") o se logra
siempre de nuevo (contra una devoción y teología con sabor monofisi-
336
La soteriología clásica
ta, donde se olvida una y otra vez la auténtica subjetividad del hombre
Jesús también frente a Dios) la idea de que la naturaleza humana
de Jesús es una realidad creada, consciente y libre, a la que (por lo
menos bajo el concepto de una voluntad creada, de una energeia creada)
se concede una "subjetividad" creada, la cual es distinta de la subjetividad
del Logos y se contrapone a Dios con una distancia de criatura
(obediencia, adoración, limitación del saber).
La doctrina entera de la unión hipostática llega a su fin, del que
ha partido también religiosamente, en la doctrina de la comunicación
de idiomas (entendida óntica y lógicamente): porque el único y mismo
Logas-sujeto (persona, hipóstasis) es poseedor y portador de las dos
"naturalezas", pueden afirmarse de él —que es denominado en cada
caso según una de las dos naturalezas— las peculiaridades de la otra
naturaleza. Por ej., no sólo puede decirse: el Hijo eterno de Dios es
omnisciente; sino también: el Hijo eterno de Dios ha muerto; Jesús
de Nazaret es Dios, etc. Y a la inversa: porque la experiencia de la fe
en la presencia singular de Dios en Jesús no puede prescindir de tal comunicación
de idiomas, ella implanta siempre de nuevo en su derecho
la doctrina de la unión hipostática como el presupuesto indispensable
y la protección de la legitimidad de tales afirmaciones de grandeza referidas
a Jesús (ya en el Nuevo Testamento).
La soteriología clasica
La soteriología clásica apenas ha sido desarrollada más allá de las afirmaciones
del Nuevo Testamento, si es que las ha alcanzado. Si prescindimos
de una "doctrina física de la redención" formulada en la patrística
griega, según la cual el mundo está salvado ya por el hecho de
que en la humanidad de Jesús este mundo se halla unido física e indisolublemente
con la divinidad, y si dejamos de lado algunas concepciones
con marcado carácter de imagen en la patrística (Cristo rescata
al hombre del poder del diablo —poder inicialmente legítimo—; engaño
del diablo, que se ensaña injustamente con Cristo, etc.), en general
en la Edad Media a partir de Anselmo de Canterbury se intenta esclarecer
la idea bíblica de la redención mediante un sacrificio expiatorio,
a través de la "sangre" de Jesús, diciendo que la obediencia de éste,
confirmada en el sacrificio de la cruz, por la dignidad infinita —es de-
cir, divina— de su persona contiene una satisfacción infinita para el
Dios ofendido por el pecado (que debe medirse en la dignidad de
Dios ofendido), y así nos libera del pecado a nosotros mismos, que
también satisfacemos a la "justicia" de Dios, supuesto que y porque
Dios acepta esta satisfacción de Cristo por la humanidad. Esa teoría
de la satisfacción es usual desde la Edad Media, y resulta comprensible
para nuestra forma de pensar y aparece a título marginal en las declaraciones
del magisterio de la Iglesia, pero sin que el magisterio extraordinario
de la Iglesia tome posición muy detenidamente al respecto.
b) Legitimidad de la doctrina clásica de la encarnación
La cristología clásica tiene su legitimidad y su validez permanente en
que ella (una vez presupuesta) impide inequívocamente en forma negativa
incluir y nivelar a Jesús como uno más en la serie de los profetas,
de los genios y reformadores religiosos en el curso abierto de la historia
de la religión, y esclarece positivamente que Dios se nos ha comunicado
en Jesús de manera singular e insuperable, de modo que en él
ha hecho donación completa de sí mismo. En consecuencia, Dios ya
no está representado por otra cosa distinta de Dios, como cualquier
otra criatura, en forma tal que esa mediación no sea la mediación para
la inmediatez con Dios en cuanto tal. Quien no es capaz de pensar lo
indicado con la unión hipostática y la comunicación de idiomas en este
sentido indicado con conceptos distintos de los contenidos en la teología
clásica de la encarnación, tendrá tales nociones clásicas por la única
formulación inmediata de la fe referente a la verdadera relación de
Jesús con Dios y a nuestra relación con él, y la mantendrá así. De
todos modos, precisamente hoy, no podrá pasar desapercibido a esa
persona lo que hemos de decir todavía sobre los límites de la cristología
clásica; y quien así piense deberá aprender a transmitir y esclarecer
esta cristología clásica (tarea no tan fácil como algunos creen en forma
demasiado tradicionalista) sobre todo a aquellos que ponen reparos a
esta doctrina, que para ellos tiene visos de mitología, aunque confiesan
cristianamente que para ellos Jesús es el acceso insustituible y definitivo
a Dios. Y quien opina que puede decir también de otro modo lo
opinado en la cristología clásica de la encarnación, sin menoscabo de
338
El horizonte de inteligencia
esto opinado, está en su derecho al usar formulaciones diferentes, supuesto
siempre que respete la doctrina del magisterio oficial como una
norma crítica para sus propias afirmaciones y que sepa que tal doctrina
ha de ser para él, cuando hable públicamente en la Iglesia, un indispensable
canon director, pero un canon que no debe absolutizarse en
su significación. Pero ese reconocimiento no priva del derecho de un
hablar propio en la publicidad de la Iglesia, pues la doctrina del magisterio
de la Iglesia tiene que interpretarse también y acercarse a la
inteligencia actual, cosa que no resulta posible mediante una simple repetición
de la doctrina oficial.
c) Límites de la cristología y soteriología clásicas
No está en contradicción con el carácter de doctrina de fe
absolutamente vinculante en la Iglesia el que se llame la atención sobre
los límites que vienen dados con una formulación determinada del
dogma.
La problemática del hori%gnte de inteligencia
En tiempos anteriores, que pensaban en forma mitológica (como
horizonte de inteligencia), una doctrina meramente descendente de la
encarnación pudo bastar por sí sola con mayor facilidad que en nuestro
tiempo. En las afirmaciones explícitas sobre Jesús deja de tratarse
el acceso a su último misterio (expresado en la doctrina de la encarnación):
Jesús es de antemano la palabra encarnada de Dios, la cual ha
descendido hasta nosotros, de manera que todo se ve y se piensa
desde arriba y no hacia arriba. Pero entonces ya no pueden excluirse
realmente de la conciencia piadosa las tergiversaciones mitológicas de
la recta doctrina ortodoxa: lo humano en Jesús se percibe de manera
no reflexiva como la librea de Dios, en la que él se muestra y esconde
a la vez; y lo que entonces debe verse y aceptarse todavía como humano
en este revestimiento y corporalización de Dios, aparece como
pura acomodación y descenso (katabasis) de Dios a nosotros.
339
Grado sexto: Jesucristo
La problemática de las fórmulas ' 'es''
Cuando la doctrina ortodoxa de una encarnación descendente dice:
este Jesús "es" Dios, se trata sin duda de una verdad permanente de
fe, si la frase se entiende rectamente; pero tal como la frase suena también
puede entenderse de manera monofisita, o sea, herética. Pues en
estas frases, que como tales están formadas y entendidas según las reglas
de la comunicación de idiomas, nada señala explícitamente que
este "es" como cópula aparece y* quiere ser entendido en un sentido
totalmente diferente que las demás frases usuales con la misma (en
apariencia) cópula "es". Pues si decimos: Pedro es un hombre, la frase
significa una identificación real del contenido del sujeto y del nombre
del predicado. Pero el contenido del "es" en frases de la comunición
de idiomas en la cristología precisamente no se apoya en tal identificación
real, sino en una unidad singular de realidades diferentes que
guardan entre sí una distancia infinita, una unidad que no se da en
ninguna otra parte y que es misteriosa en lo más profundo. Pues Jesús
en y según su humanidad, que nosotros vemos cuando decimos "Jesús",
no es Dios, y Dios en y según su divinidad no "es" hombre en el
sentido de una identificación real. El adiairetos (sin separación) calcedonias,
que este "es" quiere expresar (DS 302; t 148), dice lo que
pretende de tal manera que no deja sentir su voz el asynchytos (sin
mezcla) de la misma fórmula, y así la afirmación amenaza con ser entendida
en forma "monofisita", es decir, como una fórmula que identifica
absolutamente el sujeto y el predicado.
No pretenden tal cosa estas fórmulas, que son percibidas como
sibboleth de la ortodoxia ("¿para Ud. Jesús es Dios?", ¡sí!), pero tampoco
la impiden positivamente. Para el devoto tradicional no son nocivas
tales tergiversaciones concomitantes; más bien él las percibe
como el radicalismo de una fe ortodoxa. Pero los hombres de hoy
tienden en gran parte a entender estas tergiversaciones como constitutivos
de la fe ortodoxa, la cual en consecuencia es rechazada como mitología,
cosa que bajo este presupuesto no es sino legítima. Debería
concederse y tenerse en cuenta pastoralmente que no todo el que se escandaliza
de la frase "Jesús es Dios" tiene que ser por ello heterodoxo.
Las fórmulas cristológicas "es" —"el mismo" es Dios y hombre—
permanecen por tanto, como supuestas paralelas de las frases
"es" en el uso restante del lenguaje usual, en peligro constante de una
340
Punto de unidad en la unión hipostática
falsa interpretación, que se apoya precisamente en dicho paralelismo: la
identidad allí insinuada, pero no afirmada, no se excluye en manera
suficientemente clara y originaria mediante cualquier declaración accesoria,
prescindiendo de que ésta como tal vuelve a olvidarse con rapidez.
Con esto no hemos dicho nada contra la legitimidad y validez
permanente de estas afirmaciones cristológicas en forma de "es . Pero
hemos de ver que ellas llevan inherente el peligro de una tergiversación
monofisita y con ello mitológica. Si, por ej., alguien dice: "No
puedo creer que un hombre es Dios, que Dios es (se ha hecho) un
hombre"; entonces la primera reacción cristiana acertada ante tal declaración
no sería la de constatar que aquí se rechaza un dogma cristiano
fundamental, sino la respuesta de que la supuesta interpretación
dada a la frase rechazada no corresponde al sentido cristiano real de
esta afirmación. Ciertamente la verdadera encarnación del Logos es un
misterio, una llamada al acto de fe. Pero ésta no tiene que gravarse
con tergiversaciones mitológicas. Si bien el dogma cristiano de suyo
no tiene nada que ver con mitos de hombres-dioses en la antigüedad,
sin embargo puede concederse sin reservas que determinadas formulaciones
del dogma, que se inscriben en el ámbito de ese horizonte
histórico-concreto de inteligencia (por ej., Dios "desciende", él "aparece",
etc.), antes fueron aceptadas y usadas en forma más obvia de lo
que es posible en la actualidad como ayuda de interpretación. También
hoy la cristología tiene una tarea urgente, la cual, por una parte, no se
cumple meramente con la repetición verbal de las antiguas fórmulas y
de su explicación (que de todos modos sólo se cultivan en el ámbito de
la teología especializada), y de otro lado, por muchísimas razones que
aquí no pueden comentarse, tampoco puede consistir en la eliminación
de antiguas fórmulas. Pero es una necesidad urgente lograr una cierta
ampliación de los horizontes, formas de expresión y aspectos en orden
a la expresión del antiguo dogma cristiano.
La indeterminación del punto de unidad en la unión hipostática
El punto de unidad en la unión hipostática (en el sentido de que él
constituye la unidad entre la persona y las naturalezas y a la vez es la
unidad constituida, a saber, la "persona" del Logos) en la cristología
tradicional es y sigue siendo de por sí muy formal e indeterminado.
341
Grado sexto: Jesucristo
Este punto de unidad puede llamarse "hipóstasis" del Logos o "persona".
Si se usa la designación de hipóstasis, con lo cual se alude al
"portador" de la realidad ("naturaleza") divina y humana de uno concreto
(que "es" Dios y hombre), entonces el portador y poseedor de la
hipóstasis permanece bastante formal y abstracto, es decir, en el intento
de una explicación ulterior se cae de nuevo con facilidad en las más
sencillas afirmaciones fundamentales de la cristología, de modo que
quien así procede no hace sino asegurarse verbalmente contra la tendencia
a explicar y despachar en forma racionalista estas afirmaciones
fundamentales. Pero si ese punto de unidad se llama persona, entonces
o bien debe constatarse explícitamente que esta palabra ha de tomarse
en el sentido de la "hipóstasis" entendida cristológicamente (lo cual
con facilidad vuelve a olvidarse muy pronto de nuevo), o bien la palabra
"persona", por su uso moderno, acarrea el peligro constante de tergiversar
las afirmaciones cristológicas en forma monofisita o monoteleta,
pues entonces se piensa solamente en un centro de acción, a saber,
el divino. Así pasaría desapercibido que el hombre Jesús en su realidad
humana se contrapone a Dios y se diferencia absolutamente de él por
un centro de acción creado, activo y "existencial" (adorando, obedeciendo,
deviniendo históricamente, decidiéndose libremente, haciendo
experiencias nuevas y sorprendentes para él —demostrables como tales
por el Nuevo Testamento— en una auténtica evolución histórica, etc.).
Pero en este caso se daría una inteligencia en el fondo mitológica de la
encarnación, siendo indiferente que tal tergiversación se rechazara
como mitología o "se creyera". Añádese finalmente a lo dicho que el
punto de unidad de la "hipóstasis" o "persona" sólo muy difícilmente,
o a lo sumo de manera indirecta, acerca a nuestra intuición e inteligencia
la significación salvífica de esta unidad para nosotros.
Expresión insuficiente de la significación soteriológica del suceso de Cristo
La cristología clásica de la encarnación no expresa clara e
inmediatamente en su formulación explícita la significación soteriológica
del suceso de Cristo. Esto ha de decirse en particular de la concepción
occidental, para la cual (sin duda por el individualismo occidental)
es todo menos obvia la "aceptación" de la humanidad entera en la
realidad humana individual de Jesús. Por ello, para este horizonte de
342
Nuevos puntos de apoyo para una cristología
inteligencia la unión hipostática es la constitución de una persona, la
cual —si obra moralmente y si su acción es aceptada por Dios en representación
de la humanidad— realiza una actividad redentora, pero
no implica la salvación ya de por sí en su ser como tal (redentor, satisfacción).
Mas partiendo de las afirmaciones de la Escritura y de nuestra
inteligencia actual, es de desear (ya con anterioridad a las afirmaciones
explícita y especialmente soteriológicas) una formulación del
dogma cristológico que indique y exprese inmediatamente el suceso de
la salvación, que es Jesucristo mismo, lo cual a su vez podría ayudar a
evitar con mayor facilidad una tergiversación monofisita y mitológica
en las formulaciones elegidas.
También podría gustarte
- CFT 02 - Un Dios en tres personas: Curso de formación teologica evangelicaDe EverandCFT 02 - Un Dios en tres personas: Curso de formación teologica evangelicaCalificación: 3.5 de 5 estrellas3.5/5 (6)
- Hacer vida de la teología, para que la vida sea TeologíaDe EverandHacer vida de la teología, para que la vida sea TeologíaCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (2)
- Dones Del EspirituDocumento114 páginasDones Del EspirituJohn Marin100% (1)
- Manual de Evangelismo para JovenesDocumento17 páginasManual de Evangelismo para JovenesDanny Sosa100% (2)
- Vivir en La Presencia de DiosDocumento16 páginasVivir en La Presencia de DiosMariló Pérez Sánchez100% (2)
- Efraim Valverde-Señor Jesús, Nombre Supremo de DiosDocumento12 páginasEfraim Valverde-Señor Jesús, Nombre Supremo de Diosrecursosparaelcristiano100% (1)
- EscatologiaDocumento8 páginasEscatologiaLuisJesusGarciaVelascoAún no hay calificaciones
- Sintesis EscatologiaDocumento14 páginasSintesis EscatologiaPonchoTarazona100% (3)
- Códigos para Conectar Con Seres de Luz y Otros Planos DimensionalesDocumento23 páginasCódigos para Conectar Con Seres de Luz y Otros Planos DimensionalesMaria Carvalho100% (2)
- Exposición de La Ley Moral de Dios (Sam Waldron)Documento6 páginasExposición de La Ley Moral de Dios (Sam Waldron)Camii Camii Camii100% (1)
- Resumen de JesusDocumento25 páginasResumen de Jesusrobm1103Aún no hay calificaciones
- 7 Sicc81ntomas de Malestar EspiritualDocumento3 páginas7 Sicc81ntomas de Malestar EspiritualchinoAún no hay calificaciones
- El Kerigma Pbro José Guadalupe Ramos ValeciaDocumento38 páginasEl Kerigma Pbro José Guadalupe Ramos ValeciaGuadalupe Rivero100% (1)
- Hans Urs von Balthasar II: Aspectos centrales de su TrilogíaDe EverandHans Urs von Balthasar II: Aspectos centrales de su TrilogíaAún no hay calificaciones
- Flick Alszeghy Antropologia TeologicaDocumento354 páginasFlick Alszeghy Antropologia Teologicaamigovd2100% (6)
- Jesús El RevolucionarioDocumento2 páginasJesús El RevolucionarioAlberto PérezAún no hay calificaciones
- La Indisolubilidad Del Matrimonio A La Luz de La Biblia, Los Testimonios y La HistoriaDocumento198 páginasLa Indisolubilidad Del Matrimonio A La Luz de La Biblia, Los Testimonios y La HistoriaMovimiento De Reforma Adventista0% (1)
- Cristologia Patristica IDocumento6 páginasCristologia Patristica Ipablo201313100% (1)
- Logos SarxDocumento7 páginasLogos SarxDanilo nuñezAún no hay calificaciones
- Las Batallas Del CristianoDocumento3 páginasLas Batallas Del Cristianopepu88100% (3)
- Los olvidos "sociales" del cristianismoDe EverandLos olvidos "sociales" del cristianismoAún no hay calificaciones
- Reflexiones incómodas sobre la celebración litúrgicaDe EverandReflexiones incómodas sobre la celebración litúrgicaAún no hay calificaciones
- Teología de los signos de los tiempos latinoamericanosDe EverandTeología de los signos de los tiempos latinoamericanosCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- La Regla de San BenitoDocumento2 páginasLa Regla de San Benitopaco100% (1)
- Reflexión Sistemática - EncarnaciónDocumento11 páginasReflexión Sistemática - EncarnaciónRomán HenrriquezAún no hay calificaciones
- El Espiritu Santo No Quiere Ser Una VisitaDocumento5 páginasEl Espiritu Santo No Quiere Ser Una VisitaYajaiiraa Garciia100% (1)
- Doctrinas Basicas de La IISP - Libro de DoctrinasDocumento68 páginasDoctrinas Basicas de La IISP - Libro de Doctrinashnomanolo100% (1)
- Sintesis de EscatologiaDocumento8 páginasSintesis de Escatologiajorge andrés Rojas ForeroAún no hay calificaciones
- Doctrina y Creencias de La Escuela Shiita YafaritaDocumento158 páginasDoctrina y Creencias de La Escuela Shiita YafaritaCentro Cultural SaharAún no hay calificaciones
- Domingo de La OrtodoxiaDocumento23 páginasDomingo de La OrtodoxiasfnectariecosladaAún no hay calificaciones
- Colibrí PDFDocumento11 páginasColibrí PDFPako SosaAún no hay calificaciones
- Jon Sobrino - Jesucristo Liberador Lectura Histórica-Teológica de Jesús de Nazaret - Capítulo IIDocumento12 páginasJon Sobrino - Jesucristo Liberador Lectura Histórica-Teológica de Jesús de Nazaret - Capítulo IIPedro la Torre100% (1)
- Trabajo de Escatologia-Entrega 3Documento16 páginasTrabajo de Escatologia-Entrega 3Juan Carlos Garcia SanchezAún no hay calificaciones
- Tened Por Sumo Gozo - Estudio de FilipensesDocumento17 páginasTened Por Sumo Gozo - Estudio de FilipensesMaria WhittakerAún no hay calificaciones
- Novena Concepción CabreraDocumento5 páginasNovena Concepción CabreracatequistamarAún no hay calificaciones
- Tratado Del Verbo Encarnado PDFDocumento205 páginasTratado Del Verbo Encarnado PDFCarlos Colazo BenavidezAún no hay calificaciones
- La Teología Oriental Del Icono - Sante Babolin PDFDocumento6 páginasLa Teología Oriental Del Icono - Sante Babolin PDFFJBAún no hay calificaciones
- TEOLOGÍA FUNDAMENTAL - IntroducciónDocumento38 páginasTEOLOGÍA FUNDAMENTAL - IntroducciónJuan Carlos AguilarAún no hay calificaciones
- Iglesia en la diversidad: Esbozo para una eclesiología multiculturalDe EverandIglesia en la diversidad: Esbozo para una eclesiología multiculturalAún no hay calificaciones
- SACRAMENTOS INICIACIÓN CRISTIANA - APUNTES 2018 (Intro)Documento16 páginasSACRAMENTOS INICIACIÓN CRISTIANA - APUNTES 2018 (Intro)Carlos Javier Villavicencio Svd100% (1)
- Signos de estos tiempos: Interpretación teológica de nuestra épocaDe EverandSignos de estos tiempos: Interpretación teológica de nuestra épocaAún no hay calificaciones
- Guía de Discipuladofeb2016Documento277 páginasGuía de Discipuladofeb2016Iglesia Bautista La PazAún no hay calificaciones
- CristologiaDocumento19 páginasCristologiaAlberto GarciaAún no hay calificaciones
- Moingt Joseph El Hombre Que Venia de Dios 02Documento163 páginasMoingt Joseph El Hombre Que Venia de Dios 02Anonymous 0lM7uctEZ3Aún no hay calificaciones
- Naturaleza Sacramental de La Revelación CristianaDocumento16 páginasNaturaleza Sacramental de La Revelación CristianaeduardoAún no hay calificaciones
- Rahner - Teología Trascendental y Praxis Una Reflexión Desde El Legado de Karl RahnerDocumento36 páginasRahner - Teología Trascendental y Praxis Una Reflexión Desde El Legado de Karl RahnerMariana MatosAún no hay calificaciones
- La Cristologia de Hans Urs Von BalthasarDocumento17 páginasLa Cristologia de Hans Urs Von BalthasarJuan C. M. Lope100% (1)
- Estudio 1985 2 05Documento32 páginasEstudio 1985 2 05JRuth19Aún no hay calificaciones
- Teorías Kenóticas Más Controversiales en La Historia de La Doctrina Cristológica y La Unión HipostáticaDocumento3 páginasTeorías Kenóticas Más Controversiales en La Historia de La Doctrina Cristológica y La Unión HipostáticaYesid Avila100% (1)
- Los NovísimosDocumento5 páginasLos NovísimosLeonel VelasteguiAún no hay calificaciones
- Cristología y Soteriología-W. PannenbergDocumento2 páginasCristología y Soteriología-W. PannenbergjulioAún no hay calificaciones
- Temas Boceto FinalDocumento24 páginasTemas Boceto FinalParroquia Santa Rosa de LimaAún no hay calificaciones
- III - Jesucristo y El Nuevo TestamentoDocumento5 páginasIII - Jesucristo y El Nuevo TestamentoMSusana RamírezAún no hay calificaciones
- Fenomenología de La Revelación. Teología de La Biblia y HermenéuticaDocumento7 páginasFenomenología de La Revelación. Teología de La Biblia y Hermenéuticamigueonate84_8877070Aún no hay calificaciones
- Tema 12Documento9 páginasTema 12Parroquia Santa Rosa de LimaAún no hay calificaciones
- El Testimonio Sobre Jesucristo en El Credo EclesialDocumento31 páginasEl Testimonio Sobre Jesucristo en El Credo EclesialValentin Arguijo EspinoAún no hay calificaciones
- Henry de LubacDocumento4 páginasHenry de LubacAcosta Barreto Andrés FelipeAún no hay calificaciones
- CristologiaDocumento13 páginasCristologiaClaudia MinutoAún no hay calificaciones
- Hermeneutica Teologica Segun Wolfhart Pannenberg (Art)Documento52 páginasHermeneutica Teologica Segun Wolfhart Pannenberg (Art)noyoisaias16Aún no hay calificaciones
- KenosisDocumento13 páginasKenosisCarlos CanoAún no hay calificaciones
- Sección Segunda-Trinidad Económica e InmanenteDocumento9 páginasSección Segunda-Trinidad Económica e InmanenteMarcelo MiñoAún no hay calificaciones
- 062 JungelDocumento7 páginas062 JungelJaimeAún no hay calificaciones
- ROSSO-Pneumatología Trabajo FinalDocumento14 páginasROSSO-Pneumatología Trabajo FinalMARÍA CLARA ROSSOAún no hay calificaciones
- TILLICH CristologiaDocumento6 páginasTILLICH CristologiaLeandro Gómez LorcaAún no hay calificaciones
- Antropología de La VocaciónDocumento7 páginasAntropología de La VocaciónMargarita CaychoAún no hay calificaciones
- Sagrada Escritura Alma de La TeologíaDocumento7 páginasSagrada Escritura Alma de La TeologíaBryanAún no hay calificaciones
- EscatologiaDocumento5 páginasEscatologiavd041295Aún no hay calificaciones
- Copia de RESUMEN - El Concepto de Persona en La Teología - RatzingerDocumento5 páginasCopia de RESUMEN - El Concepto de Persona en La Teología - RatzingerAbdula AHAún no hay calificaciones
- Sara gutierrez,+EE+250-251+Documento12 páginasSara gutierrez,+EE+250-251+Miguel ContrerasAún no hay calificaciones
- La Cristología HoyDocumento6 páginasLa Cristología HoyAlmeida Gonzalez Herwin DaniloAún no hay calificaciones
- Revelación y Fe ManualDocumento40 páginasRevelación y Fe ManualAlejo CastañoAún no hay calificaciones
- La Escatologia ContemporáneaDocumento5 páginasLa Escatologia ContemporáneaCristian MartinezAún no hay calificaciones
- Taller No 6 de Teología BíblicaDocumento5 páginasTaller No 6 de Teología BíblicaLiliana Narváez DazaAún no hay calificaciones
- 2018 11 29 - BautismoDocumento31 páginas2018 11 29 - BautismoDennysJXPAún no hay calificaciones
- Revelacion Iglesia Ecumenismo Moheler PDFDocumento16 páginasRevelacion Iglesia Ecumenismo Moheler PDFPablo RizoAún no hay calificaciones
- Resumen Completo BachilleratoDocumento279 páginasResumen Completo BachilleratoVale PMAún no hay calificaciones
- AT.03 - ColzaniDocumento5 páginasAT.03 - ColzaniNathán José MonteroAún no hay calificaciones
- Cristocentrismo en La CatequesisDocumento2 páginasCristocentrismo en La CatequesisFederico IndorfAún no hay calificaciones
- Curso de Teoría Del Conocimiento. Tomo I (3a. Ed.) - (PG 8 - 11)Documento4 páginasCurso de Teoría Del Conocimiento. Tomo I (3a. Ed.) - (PG 8 - 11)pacoAún no hay calificaciones
- LakatosDocumento4 páginasLakatospacoAún no hay calificaciones
- Libro de Ejercicios EspiritualesDocumento6 páginasLibro de Ejercicios EspiritualespacoAún no hay calificaciones
- San Buenaventura ItinerariumDocumento5 páginasSan Buenaventura ItinerariumpacoAún no hay calificaciones
- Juan Tauler OPDocumento5 páginasJuan Tauler OPpaco100% (2)
- El Punto de Partida de La Investigacion FilosóficaDocumento4 páginasEl Punto de Partida de La Investigacion FilosóficapacoAún no hay calificaciones
- Contenido El Pan de La Vida - León DufourDocumento11 páginasContenido El Pan de La Vida - León DufourpacoAún no hay calificaciones
- Presentacion Cristianismo Vs PaganismoDocumento33 páginasPresentacion Cristianismo Vs PaganismoCurleich Martin100% (1)
- Como Hacer Una Buena ConfesionDocumento25 páginasComo Hacer Una Buena ConfesionCris FanousAún no hay calificaciones
- Oración de LiberacionDocumento15 páginasOración de LiberacionJavier CardozoAún no hay calificaciones
- Iglesias UniatasDocumento3 páginasIglesias Uniatasjhoshua Cf.Aún no hay calificaciones
- No Deis Lugar Al Diablo (Parte 1)Documento4 páginasNo Deis Lugar Al Diablo (Parte 1)Guillermo SucoAún no hay calificaciones
- ScientologyDocumento1 páginaScientologyBlessing BribiescaAún no hay calificaciones
- Treintena A San JoséDocumento3 páginasTreintena A San JoséMarinaMarina77Aún no hay calificaciones
- El Anhelo de PazDocumento2 páginasEl Anhelo de PazNelson RimacAún no hay calificaciones
- Informe Trimestral Unificado - Año 2014 - VILLA HERMOSADocumento3 páginasInforme Trimestral Unificado - Año 2014 - VILLA HERMOSAAlex Jhoel Chambi MaytaAún no hay calificaciones
- Coptos en EspañaDocumento5 páginasCoptos en EspañaMarc AndrzejAún no hay calificaciones