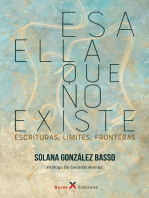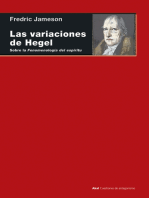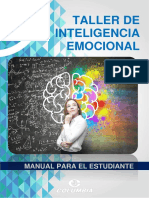Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
DERRIDA J La Bestia y El Soberano Volume
DERRIDA J La Bestia y El Soberano Volume
Cargado por
Esteban Morales GallardoDerechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
DERRIDA J La Bestia y El Soberano Volume
DERRIDA J La Bestia y El Soberano Volume
Cargado por
Esteban Morales GallardoCopyright:
Formatos disponibles
Ramón Macho Román Reseñas
DERRIDA, J.: Seminario La bestia y el soberano. Volumen II (2002·2003), Buenos Aires,
Manantial, 2011, 359 pp.
En el año 2008 comenzó en Francia la edición íntegra de los cursos y seminarios que
Jacques Derrida impartiera a lo largo de su carrera docente. Durante más de cuatro décadas
de enseñanza en la Sorbona, la Escuela Normal Superior y la Escuela de Altos Estudios en
Ciencias Sociales, el filósofo francés redactó la mayor parte de sus lecciones, cuyas más de
catorce mil páginas de texto mecanografiado fueron puestas a disposición de los editores
tras su muerte. En francés ya han sido publicados tres volúmenes de un total de cuarenta y
tres, a razón de uno por cada año de enseñanza. Su rápida traducción a nuestro idioma, que
comenzó a dar sus frutos solo dos años después, ha facilitado ya al lector en lengua caste-
llana los dos volúmenes del último de estos seminarios, aquel que llevaba por título La bes-
tia y el soberano y que fue impartido entre 2001 y 2003.
El nombre del seminario, que jugaba con la homofonía en francés entre la preposición
et y est, la forma verbal conjugada del verbo être, sugería ya el contenido de los dos cursos
que lo constituirían. Durante el primer año académico, partiendo de esa semejanza acústica,
Derrida hizo tema de sus clases la asociación y la disociación, frecuentes a lo largo de la his-
toria de la filosofía, de las figuras del soberano y la bestia y se preguntó por los modos en
los que ambos, de algún modo, se situaban por encima o separados de la ley. Sin olvidar esta
perspectiva, ligada a lo que Derrida llamaría el fundamento onto-teológico-político de la
soberanía, la segunda parte del seminario, recogida en el volumen que aquí reseñamos, se
dirigió a las grandes cuestiones de la vida animal y de su relación con el hombre. Lo hizo,
a diferencia del año anterior en el que se recorrieron numerosos textos clásicos y contempo-
ráneos (Aristóteles, Hobbes, Rousseau, La Fontaine, Bodino, Foucault, Deleuze, Lacan,
Agamben…), llevando a cabo una lectura pormenorizada de dos libros que constituirían la
casi totalidad del corpus del seminario. Sobre ellos y su inclusión en el programa del curso
bromeaba Jacques Derrida a principios de febrero, mitad del curso, debido a que poner
“codo a codo, una agradable ficción de un literato inglés del siglo XVIII y el seminario más
serio del mundo de un gran pensador alemán de este siglo sobre el mundo y el hombre”
parecería, decía, mezclarlo todo (p.171). Se trataba de la novela de Daniel Defoe Robinson
Crusoe y del seminario Los conceptos fundamentales de la metafísica. Mundo, finitud, sole-
dad de Martín Heidegger.
El texto del seminario se compone de diez clases, impartidas entre diciembre y marzo,
todas ellas de extensión similar (las clases duraban dos horas, unas treinta páginas por
sesión) y en él no se incluyen, lamentablemente y por razones técnicas, las que Jacques
Derrida, como era su costumbre, dedicó a lo largo del curso a la discusión con los asisten-
tes en febrero y marzo. Comparten la mayoría de ellas una misma estructura: comienzan con
una afirmación o una pregunta relativamente oscura que suele guardar relación con el final
de la lección anterior y a partir de la cual el profesor recuerda los puntos ya tratados a los
que aludirá y sobre la cual lleva a cabo una reflexión introductoria no ceñida a textos – en
la última de las sesiones, por ejemplo, narró a sus alumnos un sueño, una pesadilla propia
en la que Bush, Blair y Aznar, era el año 2003, tenían un papel relevante – para llegar a con-
tinuación a la lectura de alguno de los pasajes seleccionados de una de las obras escogidas
que comenta pormenorizadamente, prestando especial atención, como siempre fue frecuen-
403 LOGOS. Anales del Seminario de Metafísica
Vol. 46 (2013): 377-434
Ramón Macho Román Reseñas
te en Derrida, a la traducción del inglés y el alemán a su lengua. Se ha dicho con respecto a
este tratamiento que los seminarios conservan el estilo deconstructivo que habría retrocedi-
do frente al tono autobiográfico de las obras de su segunda época. Intentando siempre justi-
ficar o establecer una relación en el salto, se pasa a los fragmentos escogidos de la otra obra
de referencia, que aborda de manera similar. Es a través de dichos saltos que va construyén-
dose el argumento del curso. Mostrar que mencionada selección de las obras no se trataba
de una ocurrencia tan imprudente como la broma hacía parecer formará parte dicho argu-
mento. Nosotros podemos aquí recordar, a modo de esbozo, que ya en el capítulo II de El
Contrato Social, Jean-Jacques Rousseau decía de Adán y de Robinson Crusoe que mientras
no hubo otro habitante en el mundo y en su isla, fueron soberanos absolutos. Y aunque se
trate de ficciones, mitos o leyendas, coincide, explica Derrida, la estructura de esta sobera-
nía robinsoniana del individuo libre y auto-determinado con lo que solemos pensar cuando
hablamos de la libertad absoluta del ciudadano soberano, aquel que decide libremente en la
cabina electoral, la cual no deja de ser a su manera una especie de isla. Si, entonces, el sobe-
rano absoluto es aquel que está solo en el mundo, algo podría Heidegger tener que decir al
respecto en un seminario en el que aborda desde el mismo título el mundo y la soledad. Y
podría, a pesar de que nunca aborde dichos conceptos desde la perspectiva o la figura teo-
lógica o política de la soberanía.
Las célebres tres tesis directrices del seminario de 1929-30 – la piedra no tiene mundo;
el animal es pobre en mundo; el hombre es configurador de mundo – reflejaban, indicaban
o explicitaban lo que para Heidegger era la innegable eminencia del hombre en relación con
el animal. En el fondo, recuerda el profesor francés, el animal está, desde dicha perspecti-
va, separado del hombre por una múltiple privación. Con una minuciosidad envidiable, aún
con la oralidad propia de la enseñanza, Derrida recorre la serie de estas faltas – falta de pala-
bra, de hablar, de morir, de mentir, de verdad – que confluyen en la imposibilidad animal de
configurar el mundo y de relacionarse con el ente como tal. A lo largo de este itinerario, en
el que se detiene para señalar sus supuestos, sus giros retóricos y sus riesgos, para expresar
sus inquietudes acerca de ellos, en el que aborda, por ejemplo, los fenómenos religiosos de
la confesión y la plegaría – Robinson solo en su isla, Heidegger aburrido, la proximidad a
sí mismo en ambos casos y que al animal le faltaría y de nuevo Robinson, que (re)encuen-
tra en ese sí mismo a Dios –, los de la inhumación y la incineración – opciones que solo
posibilita el Estado y que sobrevenida la muerte, eso que el animal en sentido propio tam-
poco tendría, solo él puede garantizar –, a lo largo de este itinerario localiza, destaca y vuel-
ve una y otra vez sobre un término (y su traducción) que habría pasado desapercibido a los
lectores de Heidegger . Esa palabra es el verbo alemán “walten”, que quiere decir y se tra-
duce casi siempre como “reinar, gobernar, dominar”, pero que en el paso al francés – y al
castellano – pierde lo que en él podía aludir a violencia, potencia, poder… (Gewalt).
Uno de los mayores miedos que se le presentan a Robinson en su isla lo es precisamen-
te de cierta violencia: la de ser devorado vivo por la tierra y, especialmente, por otros hom-
bres. Es en la quinta lección donde Derrida, al hilo de ese temor y de la pregunta “¿qué es
el otro?”, recupera la rica lógica del fantasma que popularizara Espectros de Marx. El otro
es aquel ante el cual uno se encuentra desarmado e indefenso, el que, por un lado, puede
sobrevivirle, sobrevivir a su muerte y hacer con sus restos, soberanamente, cualquier cosa;
por otro, es aquel que puede – devorarle vivo – disponer de sus restos sin esperar a su muer-
LOGOS. Anales del Seminario de Metafísica 404
Vol. 46 (2013): 377-434
Ramón Macho Román Reseñas
te: “puede matarme estando yo vivo y ejercer así su soberanía” (p. 170). Este morir estando
yo vivo, no puede, se nos dice, ser nunca presente, no puede presentarse de un modo efec-
tivo, puesto que no se puede estar a la vez vivo y muerto, morir estando vivo solo puede
darse en el modo de la virtualidad, de lo fantasmal. Ahora bien, esto, que su modo no sea el
de la presencia, no significa – y creo que este es uno de los momentos más importantes del
texto – que su efectividad se vea disminuida: el asedio de lo fantasmal no abandona nunca,
sino que rige y organiza ese todo que el filósofo francés denomina la vida la muerte (sic):
“el fantasma es efectivamente más efectivo, más poderoso, es en efecto más poderoso que
lo que se le contrapone, digamos, la sensatez y la realidad, la percepción de lo real, etc.” (p.
181). A estos y otros motivos y figuras (poder, soberanía, efectividad, etc.) tratados a lo largo
de las clases se los hace apuntar hacia el léxico del walten, que sin embargo va a alcanzar
una dimensión distinta – cierta sobredimensión – en los textos heideggerianos.
Tratando el texto de Walter Benjamin, había escrito Derrida algunos años antes en
Fuerza de Ley: “En cuanto a las analogías entre Zur Kritik der Gewalt y ciertos giros del
pensamiento heideggeriano, éstos no escaparán, especialmente en torno a los motivos de
Walten y de Gewalt”14. Tras profundizar en ellos, el hallazgo se dice fundamental: “Como
ustedes constatan, tardíamente en mi vida de lector de Heidegger, acabo de descubrir una
palabra que parece obligarme a mirar todo desde una nueva perspectiva” (p. 338).
Localizada en lugares decisivos tanto de Los conceptos fundamentales… como de la
Introducción a la metafísica (1935) y el más tardío Identidad y diferencia (1957), comenza-
ba por ser, en su forma sustantiva, una traducción al alemán del griego physis, y designaba
para Heidegger aquello sobre lo que el hombre no tiene poder, sino más bien lo que domi-
na a través de él. Sin embargo, cuando el término vuelve a aparecer en Identidad y
Diferencia – abordado en las últimas lecciones del curso – lo hace para pensar cómo apare-
ce el ente como tal: “este Walten (verbo y sutantivo) es a la vez el acontecimiento, el ori-
gen, el poder, la fuerza, la fuente, el movimiento, el proceso, el sentido, etc., todo lo que se
quiera de la diferencia ontológica, el devenir diferencia ontológica de la diferencia ontoló-
gica, de la sobrevenida del ser y de la llegada del ente” (p. 314). Para llegar a este punto
Derrida había analizado en uno de los momentos centrales de su seminario una de las priva-
ciones del animal: la privación, la carencia, la falta, señalada con insistencia por Heidegger
en Los conceptos fundamentales…, de lógos, y especialmente de lógos apophantikós, el
único que puede decir lo verdadero. La capacidad de hablar, el tener lenguaje del hombre es
lo que determina un modo, su modo, de relacionarse con los entes y que es completamente
distinto del modo animal. El anima estaría, evidentemente, en relación con el ente, pero
nunca con el ente como tal. Es entonces cuando, observa el filósofo francés, en el momen-
to en el que Heidegger intenta indicar el lugar de donde procede esa estructura del en cuan-
to tal, la diferencia entre el ente y el ente como tal, la diferencia, al fin y al cabo, entre el
hombre y el animal, que es también, de algún modo, la diferencia entre el ente y el ser del
ente, Heidegger emplea ese Walten. En todas esas ocasiones Derrida cree encontrar una
figura del poder absoluto antes de su determinación política, una soberanía que precedería
a lo teológico-político (p. 69). Una soberanía excesiva, y es ese exceso lo que le interesa,
que no es la de algo o alguien, ni del hombre ni de Dios, sino el ejercicio de una fuerza archi-
14 Derrida, J.: Fuerza de Ley, El “Fundamentos místico de la autoridad”, Madrid, Tecnos, 1997, pág. 80.
405 LOGOS. Anales del Seminario de Metafísica
Vol. 46 (2013): 377-434
Ramón Macho Román Reseñas
originaria, de un poder, de una violencia antes de cualquier determinación física, psíquica,
teológica o política (p. 143), anterior incluso, llegará a afirmar, a cualquier determinación
óntica u ontológica, pues allí donde aparece el verbo walten se trata de un superpoder que
decide acerca de todo, que decide en última o en primera instancia, y en particular, en cuan-
to al en cuanto tal, en cuanto a la diferencia entre el ser y el ente (p. 337).
Se trata, en definitiva, de un volumen muy complejo. Valioso tanto por la precisión en
el tratamiento de los textos como por la variedad temática y las indicaciones preciosas que
aborda y propone y cuya recepción, elaboración y eventual desarrollo quedan pendientes.
En sus páginas se habrá mostrado, entre otras tantas cosas, que la bestia (el animal) y el
soberano (el hombre) tendrían, a pesar de todo, algo que ver el uno con el otro. Por lo pron-
to, nadie se atrevería a negarlo, que cohabitan, que viven los dos en único mundo, en un
mundo que es, al menos en un sentido mínimo, el mismo – solo ahí tendría sentido decir,
como Heidegger, que el animal no habita el mundo como solo el hombre lo hace. También,
y de la misma forma, que se mueren. Esto último, y ello a pesar de que en un puñado de oca-
siones leemos a Derrida decir que quisiera continuar algunos de los caminos abiertos duran-
te este curso en el próximo, es lo que al filósofo le pasó. Se murió. El curso también termi-
naba con la muerte, con una última cita de Heidegger y una última pregunta que no quisié-
ramos dejar de repetir: “Sólo hay una cosa que pone en jaque, de inmediato, al hacer-vio-
lencia, a la acción violenta. Es la muerte. Queda enteramente por responder – ésta ha sido
la cuestión del seminario – la pregunta: ¿quién puede morir? ¿A quién se da o se niega ese
poder? ¿Quién puede la muerte, y mediante la muerte hace fracasar la super- o la hiper-sobe-
ranía del Walten?” (p. 350).
Ramón MACHO ROMÁN
LLANO, A.: Caminos de la filosofía, Pamplona, EUNSA, 2012, 2ª ed., 585 pp.
La constante referencia a la verdad tanto en el terreno filosófico como en el existencial
más allá de la urgencia por el éxito queda reflejada como recomendación y directriz funda-
mentales en la vida de Alejandro Llano, que este libro recoge en el formato, poco habitual
hoy en día, de unas conversaciones que el filósofo y profesor mantiene con otros tres filó-
sofos, Lourdes Flamarique, Marcela García y José María Torralba.
Con un tono afable, cercano, y la actitud dinámica y dicharachera que le caracterizan,
que hace esbozar al lector unas cuantas sonrisas a lo largo del libro, Llano contesta a las pre-
guntas de sus interlocutores, familiarizados con su pensamiento y discípulos de él –pues así
dicen considerarse ellos–, que siguen sus investigaciones por las sendas que él ha comenza-
do. A través de cuestiones propiamente filosóficas y las vivencias que pudieron invitar a
ellas, el libro representa una mirada atrás sobre el autor, que sirve como ejemplo y alienta a
los que, dedicados a la labor filosófica, también “estamos en ello”.
La falta de ambición, e incluso el rechazo a los grandes planteamientos filosóficos se
observa en la conciencia del autor de estar haciendo metafísica desde la finitud y, además,
únicamente una de ellas. En relación con esto y, si bien más aristotélico que platónico,
Alejandro Llano aprecia las virtualidades y eficacia del diálogo para la filosofía –que no
LOGOS. Anales del Seminario de Metafísica 406
Vol. 46 (2013): 377-434
También podría gustarte
- Dios y Stephen Hawking - Jhon LennoxDocumento104 páginasDios y Stephen Hawking - Jhon LennoxCristóbal NúñezAún no hay calificaciones
- El Hombre Light Enrique RojasDocumento20 páginasEl Hombre Light Enrique RojasLuján Aguilera MerloAún no hay calificaciones
- Kundera, Milan - El Arte de La NovelaDocumento62 páginasKundera, Milan - El Arte de La NovelaMarixAún no hay calificaciones
- Figuraciones Del Yo PozueloDocumento31 páginasFiguraciones Del Yo PozueloM_Daniel_MAún no hay calificaciones
- [Colección del Nuevo Humanismo] Humanizar la tierra: La mirada interna — El paisaje interno — El paisaje humanoDe Everand[Colección del Nuevo Humanismo] Humanizar la tierra: La mirada interna — El paisaje interno — El paisaje humanoCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Texto y deconstrucción en la literatura norteamericana postmodernaDe EverandTexto y deconstrucción en la literatura norteamericana postmodernaAún no hay calificaciones
- Caligrafia Del SilencioDocumento83 páginasCaligrafia Del Silenciorodrigomichell100% (1)
- La Esencia de La LiturgiaDocumento2 páginasLa Esencia de La LiturgiaBenjamin TorresAún no hay calificaciones
- Juicios sumarios: Ensayos sobre literatura, IIDe EverandJuicios sumarios: Ensayos sobre literatura, IIAún no hay calificaciones
- David R. Olson - El Mundo Sobre El Papel. El Impacto de La Escritura y La Lectura en La Estructura Del Conocimiento-Gedisa (1998)Documento330 páginasDavid R. Olson - El Mundo Sobre El Papel. El Impacto de La Escritura y La Lectura en La Estructura Del Conocimiento-Gedisa (1998)Juan Sebastián Monsalve BetancurAún no hay calificaciones
- Bonilla. Biografía Como Género Filosófico PDFDocumento12 páginasBonilla. Biografía Como Género Filosófico PDFAnonymous qTZS0u8bAún no hay calificaciones
- La Bella y La Bestia - Reseña Del Cuento de Clarice LispectorDocumento9 páginasLa Bella y La Bestia - Reseña Del Cuento de Clarice LispectorGloria Paiva0% (1)
- Cómo vivir juntos: Simulaciones novelescas de algunos espacios cotidianosDe EverandCómo vivir juntos: Simulaciones novelescas de algunos espacios cotidianosAún no hay calificaciones
- Esa ella que no existe: Escrituras, límites, fronterasDe EverandEsa ella que no existe: Escrituras, límites, fronterasAún no hay calificaciones
- Carpeta Patolli El Juego de La VidaDocumento8 páginasCarpeta Patolli El Juego de La VidaCompaXbalamQue0% (1)
- El Arte de La Novela - Milan Kundera PDFDocumento49 páginasEl Arte de La Novela - Milan Kundera PDFFabián Marín100% (1)
- Emir Rodríguez Monegal - Borges y DerridaDocumento5 páginasEmir Rodríguez Monegal - Borges y DerridaMr_SteveAún no hay calificaciones
- Chicas Muertas, Entre Crónica y Autobiografía: El Ejercicio Del Yo Como Estrategia Narrativa BorrosaDocumento17 páginasChicas Muertas, Entre Crónica y Autobiografía: El Ejercicio Del Yo Como Estrategia Narrativa BorrosaFlorence Pi50% (2)
- Monografia La Naturaleza Humana Según Rousseau y Hobbes - AsdDocumento8 páginasMonografia La Naturaleza Humana Según Rousseau y Hobbes - AsdFabricio BetancourtAún no hay calificaciones
- Las variaciones de Hegel: Sobre la 'Fenomenología del espíritu'De EverandLas variaciones de Hegel: Sobre la 'Fenomenología del espíritu'Calificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Seminario RousseauDocumento8 páginasSeminario RousseauFranco CastorinaAún no hay calificaciones
- La Segunda MuerteDocumento3 páginasLa Segunda MuerteRodrigo SeijaAún no hay calificaciones
- Marxismo tardío. Adorno y la persistencia de la dialécticaDe EverandMarxismo tardío. Adorno y la persistencia de la dialécticaAún no hay calificaciones
- Ensayo Documental Google MagdaDocumento4 páginasEnsayo Documental Google MagdaLina Marcela SilvaAún no hay calificaciones
- Giorgio Agamben - La AmistadDocumento7 páginasGiorgio Agamben - La AmistadCastellano San IgnacioAún no hay calificaciones
- Siglo XX 2023 06 El Nombre y El - YoDocumento20 páginasSiglo XX 2023 06 El Nombre y El - YoguggianatheoAún no hay calificaciones
- Programa Reajustado - Curso Leer para La VidaDocumento8 páginasPrograma Reajustado - Curso Leer para La VidaNicolás ObandoAún no hay calificaciones
- COSAS PARA AGREGAR A LUDMER DERRIDA - OdtDocumento21 páginasCOSAS PARA AGREGAR A LUDMER DERRIDA - OdtN IncaminatoAún no hay calificaciones
- Clase Sloterdijk La Carta Robada. Poshumanismo y MonstruologíaDocumento15 páginasClase Sloterdijk La Carta Robada. Poshumanismo y MonstruologíaSebastian RevillaAún no hay calificaciones
- Hobbes Thomas Elementos Filosoficos Del CiudadanoDocumento7 páginasHobbes Thomas Elementos Filosoficos Del CiudadanoAlberto Servin BelloAún no hay calificaciones
- De La Metafísica A La Anarquía. El Pensamiento Político de Reiner SchürmannDocumento5 páginasDe La Metafísica A La Anarquía. El Pensamiento Político de Reiner SchürmannAnonymous UJTqfxtNrnAún no hay calificaciones
- Derrida - Biografia de Un MelancolicoDocumento4 páginasDerrida - Biografia de Un MelancolicosorryrataplanAún no hay calificaciones
- Reiner Schürmann. Cómo Leer A HeideggerDocumento6 páginasReiner Schürmann. Cómo Leer A HeideggerMartín Aulestia CaleroAún no hay calificaciones
- 1 PBDocumento5 páginas1 PBMartin GramajoAún no hay calificaciones
- Texto Cestalire FinalDocumento6 páginasTexto Cestalire FinalJorge Luis CaputoAún no hay calificaciones
- SIL 2021 Semana 2 ExpresiónDocumento17 páginasSIL 2021 Semana 2 ExpresiónEzequiel NacusseAún no hay calificaciones
- 2019 Cap LGM en Libro de JcabrilDocumento36 páginas2019 Cap LGM en Libro de JcabrilLaura ScaranoAún no hay calificaciones
- Khora NancyDocumento8 páginasKhora NancyCarlos RoaAún no hay calificaciones
- Pozuelo - Aventura SemiológicaDocumento19 páginasPozuelo - Aventura SemiológicadomingodemoyaAún no hay calificaciones
- Deixis en FantasmaDocumento27 páginasDeixis en FantasmaGabriel RestrepoAún no hay calificaciones
- Literatura HispanoamericanaDocumento94 páginasLiteratura HispanoamericanaCormia CitrineAún no hay calificaciones
- Comentario de Texto: Ser y Tiempo, Capítulo Primero, Parágrafos 9, 10 y 11.Documento10 páginasComentario de Texto: Ser y Tiempo, Capítulo Primero, Parágrafos 9, 10 y 11.Andres Diez UrretavizcayaAún no hay calificaciones
- Jcpueo,+Trueba+Mira,+Virginia+ (319 335)Documento17 páginasJcpueo,+Trueba+Mira,+Virginia+ (319 335)Raw SasigAún no hay calificaciones
- Escoger Su Herencia. Roudinesco-DerridaDocumento15 páginasEscoger Su Herencia. Roudinesco-DerridaDavid MuñozAún no hay calificaciones
- Los Presocráticos 11: El Logos. Heráclito, de José Russo Delgad0Documento7 páginasLos Presocráticos 11: El Logos. Heráclito, de José Russo Delgad0Joel Rojas HuaynatesAún no hay calificaciones
- SXX 2012 Pasos de VidaDocumento12 páginasSXX 2012 Pasos de VidaCarolina BasalduaAún no hay calificaciones
- Seminario DerridaDocumento6 páginasSeminario DerridaLuciaAún no hay calificaciones
- El Hombre Americano en Zama de Antonio Di Benedetto, Una Lectura Desde La Filosofía de Arturo RoigDocumento20 páginasEl Hombre Americano en Zama de Antonio Di Benedetto, Una Lectura Desde La Filosofía de Arturo RoigLucas Laclau RodasAún no hay calificaciones
- Análisis Semiótico de El AlephDocumento30 páginasAnálisis Semiótico de El AlephWiliam EstebanAún no hay calificaciones
- Carlos Gutierrez Filosofía HermenéuticaDocumento3 páginasCarlos Gutierrez Filosofía HermenéuticaMarcobraghettoAún no hay calificaciones
- Refexiones MarginalesDocumento322 páginasRefexiones MarginalesllenodemsuciaAún no hay calificaciones
- Thoreau Into The WildDocumento77 páginasThoreau Into The WildSaeta Ibn GaiaAún no hay calificaciones
- El Lenguaje Como Tema en La Obra de J.M. Briceño GuerreroDocumento16 páginasEl Lenguaje Como Tema en La Obra de J.M. Briceño GuerreroJesús MadrizAún no hay calificaciones
- La Bestia y El Soberano - DerridaDocumento6 páginasLa Bestia y El Soberano - DerridaNestor OddiAún no hay calificaciones
- Yo, Identidad, Autoría y Escritura en Esto Es Todo de Marguerite DurasDocumento10 páginasYo, Identidad, Autoría y Escritura en Esto Es Todo de Marguerite DurasCris YAAún no hay calificaciones
- Informe Lectura-La Casa de AsterionDocumento6 páginasInforme Lectura-La Casa de AsterionVanessa RosalesAún no hay calificaciones
- 3 Mecanismos de Cohesión TextualDocumento7 páginas3 Mecanismos de Cohesión TextualYahya El ArrakAún no hay calificaciones
- Taller 4 DeconstrucciónDocumento7 páginasTaller 4 DeconstrucciónFelipe Ignacio A. Sánchez VarelaAún no hay calificaciones
- SIL 2021 01 IntroducciónDocumento26 páginasSIL 2021 01 IntroducciónEzequiel NacusseAún no hay calificaciones
- LQCLM 2014 LA LLAMADA DE ROSAURA Hasta23Documento30 páginasLQCLM 2014 LA LLAMADA DE ROSAURA Hasta23CompaXbalamQue100% (1)
- Tecnologias Del AlmaDocumento15 páginasTecnologias Del AlmaCompaXbalamQueAún no hay calificaciones
- Carpeta Artistica AQVADocumento6 páginasCarpeta Artistica AQVACompaXbalamQueAún no hay calificaciones
- Hacia Un Teatro Global.Documento13 páginasHacia Un Teatro Global.CompaXbalamQueAún no hay calificaciones
- Teatro y ParticipacionDocumento27 páginasTeatro y ParticipacionCompaXbalamQueAún no hay calificaciones
- Los Creadores Del Teatro Moderno IntroDocumento13 páginasLos Creadores Del Teatro Moderno IntroCompaXbalamQueAún no hay calificaciones
- La Verdad Casi Siempre Parece Mentira de Jorge SaviñónDocumento16 páginasLa Verdad Casi Siempre Parece Mentira de Jorge SaviñónCompaXbalamQueAún no hay calificaciones
- Seminario Labestiatomo IDocumento206 páginasSeminario Labestiatomo IGustavo ZanellaAún no hay calificaciones
- Lair Ribeiro Los Pies en El Suelo y La Cabeza en Las EstrellasDocumento10 páginasLair Ribeiro Los Pies en El Suelo y La Cabeza en Las Estrellasanilus100% (1)
- Manual de CuracionDocumento68 páginasManual de CuracionEugenio Gaete100% (1)
- Conocimiento y OpinionDocumento4 páginasConocimiento y OpinionireneAún no hay calificaciones
- Rosas de Verano en Las Montañas AzulesDocumento150 páginasRosas de Verano en Las Montañas AzulesFer Kumar GaneshAún no hay calificaciones
- 1 PB PDFDocumento46 páginas1 PB PDFAldhair AlvarezAún no hay calificaciones
- Cualquier ArchivoDocumento29 páginasCualquier ArchivoAndrea Susset BalboaAún no hay calificaciones
- Metantropía AlexandrosComesDocumento11 páginasMetantropía AlexandrosComesΑλέξανδρος Κ. ΚόμηςAún no hay calificaciones
- Bagnoli SpanishDocumento21 páginasBagnoli SpanishRosaAún no hay calificaciones
- El ConocimientoDocumento3 páginasEl ConocimientoJavier SabinoAún no hay calificaciones
- Sociologia I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XIDocumento97 páginasSociologia I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XIOliden Condori NinaAún no hay calificaciones
- Mod - Iv Inteligencia ManualDocumento28 páginasMod - Iv Inteligencia ManualZoe GuizadoAún no hay calificaciones
- Karl Mannheim IntelectualsDocumento10 páginasKarl Mannheim Intelectualsgabby_54everAún no hay calificaciones
- Protocolo 11Documento3 páginasProtocolo 11Nicolas Alvarez MorenoAún no hay calificaciones
- Guia de Trabajo (Idealismo Platónico) RespuestasDocumento9 páginasGuia de Trabajo (Idealismo Platónico) RespuestasNeoTech NanchouuAún no hay calificaciones
- ESther NietzschedocDocumento4 páginasESther NietzschedocBarbi BAún no hay calificaciones
- Exámen EstéticaDocumento11 páginasExámen EstéticaIsmael HdezAún no hay calificaciones
- Marx RespuestasDocumento4 páginasMarx RespuestasBelénAún no hay calificaciones
- Contemplativos en La Acción, Taller de Discernimiento VocacionalDocumento8 páginasContemplativos en La Acción, Taller de Discernimiento VocacionalCatalina BeltranAún no hay calificaciones
- El Seminario 7. La Ética Del Psicoanálisis Das Ding (I)Documento9 páginasEl Seminario 7. La Ética Del Psicoanálisis Das Ding (I)Claudia Mohor ValentinoAún no hay calificaciones
- IdentidadDocumento1 páginaIdentidadEmiliano A.PAún no hay calificaciones
- El Pensamiento de AristotelesDocumento24 páginasEl Pensamiento de AristotelesprofecarpaAún no hay calificaciones
- Montes - Un Nuevo Humanismo para El Siglo XXIDocumento9 páginasMontes - Un Nuevo Humanismo para El Siglo XXIJaime Montes MirandaAún no hay calificaciones
- Resumen KosíkDocumento9 páginasResumen KosíkEdgar HaazAún no hay calificaciones
- Lecciones de Filosofia para PrincipianteDocumento296 páginasLecciones de Filosofia para PrincipianteDarío MoreiraAún no hay calificaciones
- Trabajo Final Gerencia Tributaria IDocumento8 páginasTrabajo Final Gerencia Tributaria IFelipe Silva RuedaAún no hay calificaciones

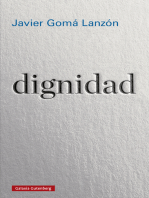





![[Colección del Nuevo Humanismo] Humanizar la tierra: La mirada interna — El paisaje interno — El paisaje humano](https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/286751799/149x198/eb61a8f414/1668668050?v=1)