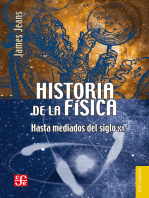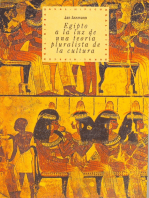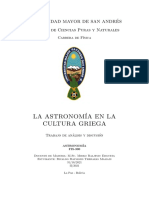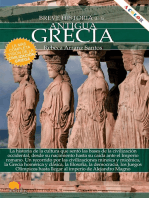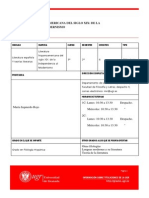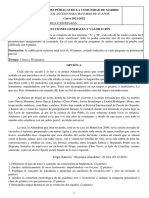Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Cronologia de La Grecia Clásica
Cronologia de La Grecia Clásica
Cargado por
Rodrigo Garcia0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
1 vistas14 páginasDerechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
1 vistas14 páginasCronologia de La Grecia Clásica
Cronologia de La Grecia Clásica
Cargado por
Rodrigo GarciaCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 14
La cronología y problemas del tiempo
En la antigua Grecia, la medida del tiempo estuvo condicionada por
prácticas primitivas, de carácter ritual. La base del problema reside
en la falta de adecuación en el tiempo de los ciclos de la luna y del
sol.
La medida inmediata del tiempo, la más perceptible para el hombre
primitivo era la representada por la luna, por la que se fijaron las
actividades de la comunidad. A pesar de algunos cambios, ciertos
rituales siguieron rigiéndose por imperativos lunares y se integraron
de un modo artificioso en los calendarios solares.
Pero el desarrollo de la agricultura, por depender de las estaciones
anuales, puso de manifiesto la necesidad de organizar la vida
comunitaria de acuerdo con el ciclo solar. Nacen así las tensiones
solucionadas con base en la introducción de intercalaciones para
conseguir el ajuste, al cabo de un período determinado de tiempo,
“de modo que, sin perder su vinculación inmediata con la luna, la
organización del calendario permitiera la estructuración de las
actividades de modo adecuado a las necesidades estacionales”. Los
conocimientos astronómicos contribuyeron a ello, pero la marca
religiosa seguiría presente.
Por otro lado, el ciclo solar, en número de horas, minutos y
segundos, no es exactamente múltiplo del número de días del año
hasta que se alcanza un período muy largo. “César consiguió,
gracias la establecimiento del día bisiesto, bis Sextum Kalendas
Martias, que duplicaba el sexto antes de las Kalendas de Marzo, es
decir, el 24 de febrero, adecuar la multiplicidad de manera
provisional, hasta que, en 1582, con la reforma gregoriana del
calendario, para corregir el error subsistente de tres días cada
cuatrocientos años, se suprimieron diez para los acumulados y se
estableció el carácter no bisiesto de los múltiplos de cuatrocientos.
De este modo, al parecer, sólo se llegará al desajuste de un día en el
año 3323.” (p. 77)
LO importante es tener en cuenta que un año, desde el punto de vista
griego tiene poco que ver con nuestro calendario, porque en la
actualidad se ha prescindido de la luna. Los años griegos, de base
lunar, con intercalaciones para adecuarlos al ciclo solar y sin tener
en cuenta los remanentes de horas al cabo del año solar mismo,
responde a períodos difíciles de encajar en nuestros esquemas.
La aplicación de los conocimientos astronómicos a la vida cotidiana,
se vio obstaculizada por las prácticas religiosas y el apego a las
tradiciones. A ello se suma el hecho, resultado de las estructuras
políticas de la ciudad griega de que cada polis tuviera su propio
calendario, vinculado a su tradiciones particulares.
“Las fechas que pudieran tener interés panhelénico, desde el punto
de vista religioso, eran proclamadas en cada ocasión a lo largo de las
ciudades, como en el caso de las Olimpíadas. No hay coincidencias
de meses ni, desde luego, de años. En Atenas subsistió un calendario
de doce meses, de base lunar, por el que se regían las fiestas
religiosas, de las que los meses recibían sus nombres. A éste, con las
reformas de Clístenes, se superpuso un calendario de diez pritanías,
cada uno de 35 ó 36 días, en que una de las diez tribus dirigía el
funcionamiento de las instituciones públicas. El cambio de año se
producía hacia el solsticio de verano, de modo que, cuando un año
ateniense está identificado, para nosotros puede corresponder a dos
mitades. EL acontecimiento sólo es datable en el año preciso si se
conoce el mes, o, al menos, la estación en que tuvo lugar.” (p. 78)
Más complicado es integrar los años según la denominación antigua
en los cómputos de la era cristiana, establecida en la Edad Media por
Dionisio el Exiguo. la ciudades griegas identificaban sus años a
través de algunos de los magistrado en ejercicio, que recibían por
ello el nombre de epónimos. “Uno de los arcontes de Atenas, el
epónimo, servía para identificar el año, como el del arcontado de...,
lo mismo que ocurre en Esparta con los éforos, magistrados
igualmente de designación anual, de modo que se requiere una labor
de investigación para identificar cada una de estas indicaciones con
años referidos a la era cristiana, antes o después de Cristo. Tal es el
sistema utilizado todavía por historiadores como Apolodoro de
Atenas o Diodoro de Sicilia. Éste último seguía ese sistema en el
siglo I a. C., en paralelo con el de los cónsules romanos, lo que no
deja de crear problemas de ajuste dado que, si el año de los arcontes
empieza en el verano, el de los cónsules daba comienzo en el mes de
enero. La lista de arcontes y de cónsules es conocida en gran
medida.” (p. 79)
En tiempos de Alejandro al menos se estableció un único criterio
para toda Grecia. Antes, cada narración lleva el año propio de la
ciudad de origen. No obstante, la unificación no siempre se basó en
Atenas.
“Helánico de Lesbos, autor de crónicas y relatos semihistóricos, del
siglo V a. C., seguía los años de las sacerdotisas de Argos. Tucídides
se limitaba, en cambio, a datar los años de la guerra del Peloponeso
por veranos e inviernos y, fuera de ella, a partir de la guerra de
Troya. El acontecimiento que más éxito tuvo como punto de
arranque de una datación continua fue la fundación de las
Olimpíadas, en el año 776. El sofista Hipias elaboró la lista de los
vencedores. A partir de ahí se citaba el año de la Olimpíada seguido
de otro número que indicaba a cuál de los años interolímpicos se
refería: el año X de la Olimpíada X, o bien, simplemente, 01.X,X,
donde el primer número corresponde a la Olimpíada y el segundo al
año. Éste fue el sistema seguido, entre otros, por Timeo, historiador
siciliano del siglo IV a. C., sólo conservado en fragmentos, y
Polibio, historiador griego trasladado a Roma, cuya obra explica y
exalta la gloria de su aristocracia. Sólo en 311, los Seleúcidas
establecieron el inicio de una primera era política, sistema que luego
proliferó en épocas helenística y romana: era augusta.., pero sobre
todo ab urbe condita, a partir de la fundación de la ciudad (de
Roma).” (p. 80)
Las fuentes de la historia de Grecia
“La actitud histórica, crítica y positiva, hay que buscarla en el
esfuerzo por comprender, a través de la historiografía, la
historiografía misma y su propio proceso de elaboración...” (p. 80)
“El camino que comunica las fuentes con la historiografía debe ser
constantemente transitado por el historiador en ambas direcciones.”
“Las fuentes no pueden ser tratadas como algo aséptico e inocente.
La realidad jamás se refleja en ellas de modo completo, ni siquiera
directo. Normalmente, es preciso un constante esfuerzo de
interpretación, para el que se requiere la modernización de las
técnicas que se orientan en ese sentido. Para la historia de Grecia, en
ocasiones, se requiere una cierta especialización. SE trata de la
filología, la paleografía, la arqueología, la epigrafía, la numismática,
para las que, junto a las técnicas de lectura, hay que utilizar
mecanismos reflexivos que ayuden a comprender qué tipo de
relación existió entre su objeto y la sociedad de la antigua Grecia.”
(p. 81-82)
Puede admitirse que la Historia de Grecia, en general, se apoya en la
arqueología y en el estudio de los textos, en la filología, lo que desde
el punto de vista científico requiere el manejo de técnicas
lingüísticas, para conocer movimientos y en el espacio de las
lenguas clásicas y, para una investigación más profunda de las
técnicas de la paleografía y la epigrafía como modo de conocimiento
material a esos textos, transmitidos en papiros originarios o en
pergaminos medievales, o bien directamente en los materiales duros
en que fueron inscritos. (p. 82)
La fuente literaria, por otro lado, está sometida a diferentes técnicas
interpretativas de acuerdo con la época y el género. Los de los
historiadores deben ser sometidos a un estudio interpretativo que
aclare sus propias intenciones. Y, en caso de textos mitográficos,
líricos o cómicos, analizar las circunstancias históricas. (p. 82)
“Para la Edad de Bronce en el Egeo, como período que toca el
terreno de la prehistoria y la protohistoria, las fuentes son
predominantemente arqueológicas, aunque, desde el principio, los
conocimientos hayan estado vinculados a una interpretación de los
textos literarios. Fue Schliemann, comerciante aficionado a la
lectura de Homero, quien, por su cuenta, se puso a buscar en los
lugares adecuados los grandes centro s de civilización mencionados
en los poemas: Troya y Micenas. Por su parte, Evans, en Creta,
también sacaba a la luz los restos de una brillante civilización a los
que daba, a través de la reconstrucción, un llamativo aspecto, objeto
de la admiración de los turistas y de críticas por una parte de sus
colegas. Con todo, de este modo la civilización minoica deja una
imagen bastante característica en los ojos de quienes se acercan a
ella incluso a través de libros o reproducciones. Imagen penetrante o
autenticidad son dos polos de una disyuntiva donde siempre se verá
inmerso el arqueólogo monumental, y para el mundo minoico y
micénico los aspectos monumentales marcan sin duda las líneas de
trabajo de los estudios y de las investigaciones.” (p. 83)
Casi siempre los lugares de estudio arqueológicos son los centros
palaciegos. “Muchos asentamientos de la Hélade o de Creta, incluso
difíciles de identificar con nombres antiguos conocidos, han cobrado
un especial interés gracias a los hallazgos de tablillas con escritura
lineal A o B. La primera, al no haber sido interpretada, no ha
proporcionado los mismos avances que la segunda, que, desde que
puede leerse gracias al desciframiento de Ventris y Chadwick, en la
década de los cincuenta, ha dado lugar, a un conocimiento cada vez
más completo de la historia micénica en sus aspectos económicos,
institucionales, religiosos y en general, de las estructuras de la
sociedad. Por otro lado, la profundización en la lengua misma y en
sus relaciones con los restantes dialectos griegos permite una mayor
claridad en la evolución de los movimientos de pueblos en el
tránsito desde este período a la edad oscura, pero también en el
mapa dialectal de la misma época micénica. (p. 83) La micenología
se constituye así en una rama de la lingüística griega válida como
instrumento de lectura de tablillas y, además, como reflejo del
panorama étnico general de la época misma y de la posterior
dispersión.”
“A pesar de que, según se sabe, los poemas homéricos representan
en gran medida el reflejo de tiempos posteriores de la historia de
Grecia, en que fueron reelaborados y hacia el siglo VIII, redactados
por escrito, es difícil negar, de todos modos, que ciertos elementos
básicos responden a un núcleo original de donde nace la tradición y
que está situado en la cultura de los palacios. ES labor ardua, que
requiere técnicas filológicas y habilidades historiográficas,
comprender a través de los poemas homéricos cuál es la verdadera
estructura palacial, a lo que sin duda ayuda la arqueología y la
lectura de las tablillas.
Los mitos constituyen tambien una fuente de difícil utilización, dada
la vitalidad de que gozaron a lo largo de casi toda la historia de
Grecia. Ciertos aspectos en ellos reflejados responde a los problemas
derivados de determinados procesos identificables con la formación
de los estados palaciales o de su crisis. En este plano, antes del
conocimientos del mundo micénicos y de las tablillas, historiadores
como Grote sólo podían usar las genealogías legendarias como
síntoma de los movimientos de pueblos y de sus transformaciones
internas más o menos conflictivas. Todavía Thompson a mediados
de este siglo, en estudios sobre las sociedades prehistóricas del
Egeo, podía emprender así la formación de las estructuras estatales a
partir de organizaciones comunitarias de carácter primitivo. Las
prácticas rituales, conservadas a lo largo del tiempo, con rasgos ya
no bien comprendidos por sus propios practicantes, sirven también
en ocasiones para conocer un remoto pasado que se vincularía a los
procesos que pudieron tener lugar a lo largo del período
protohistórico.” (p. 84)
“Algunos de estos aspectos de las fuentes tiene validez igualmente
para la época oscura, en relación compleja con la anterior, pues en
ellas se recrea el pasado de modo artificioso. Rituales del período
oscuro, vinculados a santuarios, indican la conservación de prácticas
antiguas, pero también la reconstitución artificial, en algunos casos
sobre restos antiguos, difíciles de discernir, sobre los que se elaboran
los montajes ideológicos del final del período. Es también el caso de
los poemas homéricos, que se elaboran con mecanismos parecidos,
sobre realidades a las que se da actualidad sin dejar de atribuirles
una solemnidad propia de tiempos remotos cargados de prestigio. El
período oscuro en su conjunto es la época en que los poema se
difunden, se elaboran constantemente bajo múltiples influencias y
van adoptando la forma final que ya resulta como consecuencia de la
nueva situación en que desemboca el mismo período. El estudio del
desarrollo épico va unido al de los dialectos que, en todo el proceso
migratorio a Asia Menor, van configurando un mapa final,
sintomático de las mismas vicisitudes del proceso que pueden estar
presentes en los poemas homéricos.
Paralelamente, los estudios arqueológicos de la época oscura tiene la
necesidad de ser espaciales. No existen claros restos de
asentamientos importantes. La dispersión se ve reflejada en esa
realidad que precisa un estudio extensivo para detectar núcleos
pequeños y esporádicos. Los resultados complementarios se hallan
en el hecho de que la evolución cerámica produce prácticamente el
único instrumental que puede reflejar los modos de desarrollo
histórico del período.
Los historiadores antiguos se refieren a estos momentos como
difíciles de conocer en su realidad histórica, sólo accesibles por el
mito. Para ellos, existen graves dificultades para atravesar las
leyendas y llegar a realidades dignas de crédito. DE todos modos,
Tucídides, en los capítulos del libro I que se conocen como
Arqueología, y Heródoto, en las parenthekai con que
frecuentemente interrumpe la narración principal dedicada a las
Guerras Médicas, proporcionan indicaciones interesantes que se
unen a las de los poetas líricos o épicos. (p. 85) Además de Homero,
la épica hesiódica ofrece un valioso cuadro del momento final de la
edad oscura, cuando se forma la unidad ideológica respaldada por el
panteón olímpico retratado en su Teogonía, y cuando la crisis
agraria, provocada por la concentración aristocrática, crea problemas
que llevan al campesino pobre a la ruina o a la emigración. Algunos
líricos también recurren a ese pasado oscuro de manera ocasional.
La Esmirneida de Mimnermo cuenta una historia de ciudades en el
momento de producirse los asentamientos en Asia Menor, cargada
de elementos legendarios, pero reveladora del proceso de reparto del
territorio a partir de las migraciones, con sus conflictos de
distribución en el momento de arranque de la nueva polis,
consecuencia de los movimientos de pueblos y de la crisis que
caracteriza a la edad oscura. Los himnos homéricos, cantos
anónimos dedicados a los dioses y tradicionalmente atribuidos al
poeta de Quíos, narran historias referidas a las divinidades que
reflejan tanto procesos simbólicos de adaptación y difusión de los
cultos, imaginados en forma de aventuras divinas, como ciertas
luchas por el poder que, en los momentos finales de la época oscura,
se manifiestan como disputas por el control de los cultos de mayor
prestigio, que están buscando su lugar entre las nuevas estructuras
religiosas panhelénicas.
En relación con la época arcaica, aunque todos sus aspectos formen
una unidad, sin embargo, en el plano metodológico, conviene
distinguir dos de ellos, el del proceso de expansión colonial y el del
desarrollo de la ciudad estado como institución. La superposición de
ambas realidades es, desde luego, clara, con lo que también, en
algunos casos, las fuentes resultan bivalentes.
Tucídides, en el libro VI, cuando se dispone a narrar la expedición
ateniense a Sicilia en plena Guerra del Peloponeso, realiza una
disgresión para contar la historia de la isla, que es, en definitiva, una
parte importante de la historia de la colonizaciones hacia el
Mediterráneo occidental. Su esquema sirve para encuadrar, de forma
prácticamente definitiva, todos los desarrollos narrativos posteriores,
e incluso para establecer historias (?) que se han utilizado, entre
otras cosas, para datar los restos cerámicos posteriormente hallados.
También Heródoto dedica buena parte de su parenthekai a narrar
viajes y aventuras pasadas, relacionadas con la expansión colonial,
entre ellos al suroeste de a península ibérica. (p. 86) Desde la época
arcaica, se desarrolló, además, una importante literatura de viajes
que, por una parte, continuaba la épica legendaria, en historias como
la reflejada en la Odisea o en los viajes de Jasón y los argonautas
hacia el mar Negro, y por otro lado tiende a afirmarse como
literatura descriptiva, incitadora e informadora para los viajes
arcaicos, que, aunque perdida, sirvió de fundamento a geógrafos
posteriores, que describieron la tierra sobre la base de esos antiguos
períodos. Estrabón, Pausanias, Plinio, entre otros, todos ellos de
época imperial romana, son autores transmisores de datos que
generalmente emplean las tradiciones pasadas para profundizar en
los conocimientos sobre lo que veían los viajeros de sus propios
tiempos. También algunos poetas líricos adaptan a sus intereses
particulares las vicisitudes de los antiguos periplos, en un plano
mitológico, revelador, sin embargo, de las perspectivas viajeras que
se ofrecían a los griegos en el Mediterráneo. Las narraciones
referidas a los trabajos de Hércules se prestaban como vehículo para
ofrecer una descripción del mundo recorrido por el héroe que, a la
vez que proporcionaba información, resultaba exótico como tema de
recitación en los círculos aristocráticos.
En lo que respecta a este mundo de las colonizaciones, la
arqueología procura dos tipos fundamentales de información, la que
ofrece la cerámica, que sirve para definir los recorridos, los
asentamientos mismos, los contactos y los niveles que marcan los
procesos de ocupación, y la que proporciona la excavación del
asentamiento mismo, donde, junto al lugar exacto en que habitaban
los colonos, el centro urbano, y la necrópolis que frecuentemente
conserva mejor los materiales para proporcionar cierto tipo de datos,
resulta de gran interés el estudio de los territorios circundantes, las
formas de ocupación del suelo y de su explotación, dato revelador
para poder penetrar en los sistemas económicos y en la estructura
social.
Las transformaciones de la polis, en todo el espacio geográfico
habitado por los griegos, pueden ser objeto del mismo tipo de
estudio, pues se van señalando los reflejos del proceso histórico en
las formas de ocupación económica del suelo, así como en la
configuración de los espacios públicos de la ciudad, donde se marca
de manera simbólica la idea de la misma que resulta de su propia
estructura. EL ágora de Atenas se convierte en un lugar privilegiado
para el conocimiento de la polis en este aspecto. Por otra parte, las
fuentes literarias se muestran cada vez más explícitas. Hay casos en
que desde los tiempos subsiguientes los autores de las teorías
políticas se sirven, como ejemplo, de los distintos modelos de
formación y desarrollo de la polis para asentar sus propias
conclusiones. La Política de Aristóteles, el gran filósofo, creador de
los sistemas de pensamiento que más han perdurado a lo largo de la
Historia, autor igualmente de textos sobre el saber completo de su
época, constituye en este sentido, una fuente inagotable, aunque se
hayan periodo las constituciones de ciudades elaboradas en el Liceo
como base fundamental para estructurar la teoría. Este objetivo, el
de sistematizas todo el saber, condiciona, por otra parte, la selección
misma de los datos y la orientación que se les da. Heródoto se
extiende por la historia de casi todas las ciudades que menciona en
relación más o menos directa con las guerras púnicas. A él se debe la
mayoría de las narraciones que conocemos referentes a los distintos
ejemplos de tiranía. También Tucídides cuenta alguna historia
interesante. El resto está recogido en anecdotarios, o por escritores
misceláneos, autores de biografía de tiempos posteriores, que
recopilan datos y circunstancias que habían expuesto otros autores,
perdidos en la actualidad.
DE manera directa, la poesía lírica se convierte en la fuente
principal, como género que corresponde al ambiente aristocrático
dominante, protagonista privilegiado de los cambios internos de la
ciudad. De manera activa o pasiva, muchos aristócratas reflejan en
su obra, cantada en círculos cerrados donde se transmitían las ideas
del grupo, las que sustentaban su solidaridad de clase, los procesos
de transformación social que tan directamente les afectaban. Solón,
como legislador que trata de mediar para evitar la gravedad del
conflicto, Alceo, como representante de la oposición al tirano de
Mitilene, en la isla de Lesbos, Teognis, como aristócrata sensible a
la recomposición de la clase dominante, en que su círculo pierde el
protagonismo principal en la ciudad de Mégara, resultan auténticos
espejos de la historia del arcaísmo griego en sus aspectos internos.
También la literatura científica, relacionada con la escuela de Mileto
en primer lugar, pero también con la formación de otras escuelas,
como el pitagorismo, nacidas en otras ciudades y que se trasladaron
al sur de Italia, a la Magna Grecia, o que nacieron allí como el
eleatismo, fundado por Parménides de Elea, colonia griega situada al
sur de Nápoles, se convierte en una importante fuente si se considera
cuáles pueden ser las condiciones, en el proceso de tales formas de
conocimiento y de planteamiento de ciertos problemas, dirigidos a la
solución de cuestiones nacidas en la época, pero también impulsados
por preocupaciones que, a su vez, facilitan el desarrollo de
determinadas habilidades intelectuales.” (p. 88)
El desarrollo de la cultura material, objeto de la arqueología, se ve
ahora complicado por dos tipos de huellas que amplían el campo de
esta ciencia en interferencia con otros tipos de conocimiento y de
técnicas interpretativas. Escritura y moneda no sólo alteran las
mentalidades al tiempo que reflejan los cambios de estructura, sino
que permiten el conocimiento directo de la legislación y de las
prácticas funerarias, pues éstos suelen ser los objetivos primeros de
la escritura epigráfica, y el de la redistribución económica, el
intercambio y la propaganda que se desprenden del estudio
numismático.
El hecho de que Atenas y Esparta se destaquen en su evolución
histórica, bajo distintos aspectos y con diferentes direcciones, se
nota consecuentemente en las fuentes y en la misma diversificación
que adoptan las formas de manifestarse para la posteridad la una y la
otra. Ya decía Tucídides que el visitante futuro no iba a comprender,
a través de lo que veía, cuál era la realidad del poder de Esparta
frente al de Atenas, pues no habría en la primera restos
arqueológicos de importancia. Otro aspecto que también repercute
en el conocimiento de la Esparta arcaica es el haberse convertido en
modelo de las aspiraciones oligárquicas de los ateniense. La imagen
de Esparta queda idealizada en Platón y Jenofonte, en Aristóteles y
Plutarco. DE manera más directa y menos condicionada por este
factor, Heródoto y Tucídides se refieren a Esparta como modelo de
eunomia, de buen gobierno, aunque también reflejan las
contradicciones. El poeta Tirteo, en cambio, da a conocer, desde
dentro en época arcaica, las aspiraciones conquistadoras de los
espartanos, la mentalidad creada a partir de ellas y la propia
utilización de las guerras pasadas para incitar a las del momento y
para fomentar la solidaridad.
Atenas resulta una ciudad privilegiada gracias al interés de Heródoto
y Tucídides por el pasado de la misma y al hecho de que, de las
constituciones que sirvieron de base para la redacción de la Política
de Aristóteles, sólo se haya conservado la de Atenas, aparte de que
esta ciudad se menciona con mucha frecuencia en la Política misma.
También Plutarco, moralista de época imperial romana, que escribió
biografías modélicas, dedica una de sus Vidas a unos de los
personajes protagonistas de las transformaciones arcaicas de Atenas,
a Solón, y otra a Temístocles, representante cualificado del
momento final del período en la ciudad.
Las guerras médicas representan el punto crucial por el que se pasa a
la épica clásica. El hilo conductor de la obra de Heródoto era
precisamente la narración de la misma, aunque se encuentra con
frecuencia interrumpida, por las mencionadas parenthekai. La época
de la Pentecontecia fue objeto de una especie de prólogo en la obra
de Tucídides, para explicar el crecimiento del imperio ateniense,
fenómeno que desde su punto de vista llevó al tema de su atención,
la guerra del Peloponeso, para la que el propio Tucídides resulta una
fuente de primer orden, no sólo por los datos transmitidos, sino
también por la peculiar visión de la realidad del momento que la
guerra misma lo lleva a concebir. El historiador Diodoro, en su
Biblioteca Histórica, redactada en los momentos finales de la
república romana y en los iniciales de la constitución del imperio,
recoge las narraciones de autores variados, entre los que algunos,
como Éforo y Teopompo, dedican su atención a los acontecimientos
de los siglos V y IV. La época es, por otra parte, muy rica en fuentes
epigráficas especialmente gracias a las inscripciones referentes a los
tributos impuestos por Atenas sobre las ciudades de la Liga de Delos
al irse transformando en Imperio. Son las listas de tributo recogidas
por Merrit, Wade-Gery y McGregor, conocidas por las siglas ATL.
La numismática revela ahora también las relaciones políticas entre
ciudades.
Fenómeno especialmente característico del siglo V fue el teatro,
centro de reunión de los ciudadanos para transformarse, a través de
las formas literariamente renovadas de la tradición heroica, las
preocupaciones de la comunidad. La tragedia eleva los problemas a
niveles intelectuales que permiten a los miembros de la colectividad
observarlos con lejanía para sentirse integrados entre sus
conciudadanos. Lo mismo, a través de una visión invertida del
mundo, ocurre con la comedia, que, además, se refiere
constantemente a la actualidad. Así se conocen aspectos, de otro
modo inasibles, de las personas y de las circunstancias de la Atenas
del momento. Toda la literatura clásica se transmite en manuscritos
acompañados de escolios o glosas interpretativas que permiten
comprender ciertas alusiones que ya en la misma antigüedad
empezaban a hacerse oscuras. Su conservación, especialmente en el
caso de la comedia, permite aclarar muchas dudas y conocer las
vicisitudes concretas de algunos personajes. (p. 91)
En el siglo IV el teórico continuador de Tucídides es Jenofonte,
valido como transmisor de datos y como reflejo de múltiples caras
de la realidad del siglo, aunque carezca de la capacidad
profundizadora de su antecesor. Al mismo tiempo, las ansias por
refundar en el pasado la imagen de Atenas, derrotada en la guerra,
crear un género lleno de afanes anticuarios y propagandísticos
conocido como Atidografía, conservado sólo en fragmentos y en
algunos autores, no historiadores, de la época, como Aristóteles en
su “Constitución de Atenas”, o biógrafos posteriores como Plutarco.
La abundancia de los discursos conservados entre los pronunciados
por autores como Isócrates, Demóstenes, Lisias, y otros, permite
conocer la vida pública y privada del siglo IV, desde una perspectiva
parcial, pero, en definitiva, como reflejo directo e interno de la
realidad, con todos los inconvenientes y las ventajas que aporta la
utilización de un género como el de la oratoria.
Los historiadores que escribieron sobre Alejandro de modo directo o
en los momentos de las repercusiones inmediatas de su hazaña se
han perdido. Sólo quedan los textos de segunda mano, de autores
como Diodoro, Plutarco, Arriano, autor de una Anábasis de
Alejandro Magno, en época del emperador Trajano que, en la guerra
contra los partos, pretendía emular las hazañas del gran macedonio,
y Quinto Curcio, escritor latino de época imperial no precisada, que
además, usan, consciente o inconscientemente, la figura del
macedonio en relación con los intereses particulares de los
habitantes de la propia época. Las fuentes de este tipo, utilizadas
críticamente, no sirven sólo para conocer la figura, mediada, de
Alejandro, sino también su imagen a lo largo de los tiempos
antiguos, como productos históricos ella misma, que a su vez ha
modelado algunos aspectos del proceso.
Para el helenismo se cuenta con Polibio y Diodoro, además de
algunas de las biografías de Plutarco. Autores como Posidonio,
Jerónimo de Cardia o Duris de Samos sólo se conservan en
fragmentos. La gran cantera de fuentes para el conocimiento de la
vida económica, social y política de la época helenística se halla, en
general, en la epigrafía y, de modo específico para Egipto, en los
textos transmitidos en papiros, conservados gracias a la sequedad del
desierto. Esta especial circunstancia permite, por una vez en la
historia antigua y, desde luego, de manera imperfecta, el
acercamiento a la historia económica en su aspecto cuantitativo.” (p.
92)
También podría gustarte
- Temario Arqueología Del Mediterráneo UVDocumento163 páginasTemario Arqueología Del Mediterráneo UVRaúl Yanini AlcaldeAún no hay calificaciones
- Resumen de Justicia Señor GobernadorDocumento7 páginasResumen de Justicia Señor GobernadorJos Cris57% (7)
- Apuntes de Historia de Las Matemáticas - Las Matemáticas en El Antiguo EgiptoDocumento9 páginasApuntes de Historia de Las Matemáticas - Las Matemáticas en El Antiguo EgiptoMarcos CalabrésAún no hay calificaciones
- Dekonski Historia GreciaDocumento151 páginasDekonski Historia GreciaEmmanuel DetorAún no hay calificaciones
- Historia de la física: Hasta mediados del siglo XXDe EverandHistoria de la física: Hasta mediados del siglo XXAún no hay calificaciones
- Los griegos antiguosDe EverandLos griegos antiguosDaniel Najmías BentolilaCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (1)
- Grecia y RomaDocumento78 páginasGrecia y RomaJosue AltamiranoAún no hay calificaciones
- Tiempo, Ciudad, Historia GreciaDocumento16 páginasTiempo, Ciudad, Historia GreciaBeth PeAún no hay calificaciones
- Método Comparativo y Estudio de La Religión. José Carlos BermejoDocumento13 páginasMétodo Comparativo y Estudio de La Religión. José Carlos BermejoJosé Luis González Martín100% (1)
- Tema 1 THADocumento5 páginasTema 1 THALAKDRIAún no hay calificaciones
- POA - Fuentes, Cronología y PeriodizaciónDocumento7 páginasPOA - Fuentes, Cronología y PeriodizacióndobleparAún no hay calificaciones
- Tendencias Historiográficas (Desde La Antiguedad Hasta El Siglo XX) UNEDDocumento98 páginasTendencias Historiográficas (Desde La Antiguedad Hasta El Siglo XX) UNEDPilar Rubio SabugueiroAún no hay calificaciones
- Propiedades Del 2013 - Cronologia y Tiempo PDFDocumento58 páginasPropiedades Del 2013 - Cronologia y Tiempo PDFLeonytoAún no hay calificaciones
- Aportaciones Al Urbanismo Antiguo en Deir El MedinaDocumento2 páginasAportaciones Al Urbanismo Antiguo en Deir El MedinaAnonymous E2vYiONpfAAún no hay calificaciones
- Actividad #1Documento3 páginasActividad #1Ramírez MeryAún no hay calificaciones
- Ensayo MatematicaDocumento8 páginasEnsayo MatematicaRosaly FloresAún no hay calificaciones
- Las Estrellas de Almagesto: Viii-IxDocumento3 páginasLas Estrellas de Almagesto: Viii-IxFederico PazAún no hay calificaciones
- La Xviii Dinastía de Egipto:una Nueva CronologíaDocumento18 páginasLa Xviii Dinastía de Egipto:una Nueva CronologíaDave Jhonatan0% (1)
- La Ciencia en La Edad AntiguaDocumento9 páginasLa Ciencia en La Edad AntiguaGerardo Zambrano PaivaAún no hay calificaciones
- La Astronomía en EgiptoDocumento11 páginasLa Astronomía en EgiptoEdinson Montes MAún no hay calificaciones
- H.C.tema 1 La Ciencia en La AntigüedadDocumento44 páginasH.C.tema 1 La Ciencia en La Antigüedadnumb25Aún no hay calificaciones
- Egipto a la luz de una teoría pluralista de la culturaDe EverandEgipto a la luz de una teoría pluralista de la culturaCalificación: 3 de 5 estrellas3/5 (1)
- Cronología 1Documento8 páginasCronología 1NALLELY GUADALUPE VALENCIA GALLARDOAún no hay calificaciones
- Historie Und Chronographie. Entstehung Und Friszeit Lateinischer Chronistik (Von Hieronymus Bis Beda)Documento21 páginasHistorie Und Chronographie. Entstehung Und Friszeit Lateinischer Chronistik (Von Hieronymus Bis Beda)SERGIO ANDRÉS RAMÍREZ CASTROAún no hay calificaciones
- Diéguez 1Documento44 páginasDiéguez 1RudiiAún no hay calificaciones
- Apuntes Historia CienciaDocumento164 páginasApuntes Historia CienciaPaco GómezAún no hay calificaciones
- Las Medidas Del Tiempo en La Historia. ReseñaDocumento3 páginasLas Medidas Del Tiempo en La Historia. ReseñaCitlaliAún no hay calificaciones
- Calendario EgipcioDocumento26 páginasCalendario EgipcioJosé Luis MezaAún no hay calificaciones
- GUIA, M.V.+El Proceso de Sinecismo Del Ática - Cultos, Mitos y Rituales en La Primera Polis de AtenasDocumento71 páginasGUIA, M.V.+El Proceso de Sinecismo Del Ática - Cultos, Mitos y Rituales en La Primera Polis de AtenasGladyson Brito PereiraAún no hay calificaciones
- TdE2 1belmonteDocumento56 páginasTdE2 1belmontedoctorenalaskaAún no hay calificaciones
- Dossier HGYR 1 ParteDocumento146 páginasDossier HGYR 1 ParteJulieta EncinaAún no hay calificaciones
- CronologíaDocumento18 páginasCronologíatatiAún no hay calificaciones
- 1.veinticinco Siglos de GeografíaDocumento8 páginas1.veinticinco Siglos de GeografíasamalekumAún no hay calificaciones
- Grandes CartografosDocumento19 páginasGrandes CartografosMelido CalcAún no hay calificaciones
- Introducción A La Historia AntiguaDocumento10 páginasIntroducción A La Historia AntiguaAndres Medina ChacónAún no hay calificaciones
- El Desarrollo de La Fisica A Traves Del TiempoDocumento281 páginasEl Desarrollo de La Fisica A Traves Del TiempoVanesaMejía0% (1)
- Astrologia en HelenismoDocumento6 páginasAstrologia en HelenismoAriel S De Lellis100% (1)
- 18-Los Comienzos de La Historiografía GriegaDocumento28 páginas18-Los Comienzos de La Historiografía GriegaFranagrazAún no hay calificaciones
- El Arte Clásico GriegoDocumento4 páginasEl Arte Clásico Griegovidro06Aún no hay calificaciones
- Historia Sucinta de La Matematica - Gino Loria (1932) PDFDocumento80 páginasHistoria Sucinta de La Matematica - Gino Loria (1932) PDFantlopgar100% (1)
- Cartografias MedievalesDocumento63 páginasCartografias MedievalesEduardo Atienza HernandezAún no hay calificaciones
- Division de La HistoriaDocumento19 páginasDivision de La HistoriaMimiAún no hay calificaciones
- La Ciencia en La Edad AntiguaDocumento27 páginasLa Ciencia en La Edad AntiguaCrystell Spelucin75% (4)
- GEO Vila Valenti 2 Unidad 1Documento12 páginasGEO Vila Valenti 2 Unidad 1matiasAún no hay calificaciones
- El Primer Calendario Civil de 365 Días (Egipto)Documento10 páginasEl Primer Calendario Civil de 365 Días (Egipto)Alba BerAún no hay calificaciones
- Aportes de Los Sumerios A Las MatemáticasDocumento6 páginasAportes de Los Sumerios A Las MatemáticasJonathan Serrano40% (5)
- RESEÑADocumento6 páginasRESEÑAJhoan EstebanAún no hay calificaciones
- Tema I. Historia General de La CienciaDocumento39 páginasTema I. Historia General de La Cienciapedro9ram9rez9pinto100% (1)
- La Astronomía en La Cultura GriegaDocumento7 páginasLa Astronomía en La Cultura GriegaRaymond TerrazasAún no hay calificaciones
- MICHALOWSKI Mesopotamia Temprana (Oxford History Writing)Documento23 páginasMICHALOWSKI Mesopotamia Temprana (Oxford History Writing)nedflandersAún no hay calificaciones
- Las Matematicas en La Cultura MesopotamiaDocumento18 páginasLas Matematicas en La Cultura MesopotamiaJudith CVAún no hay calificaciones
- Tema 1 y 2Documento4 páginasTema 1 y 2Vaitiare TejeraAún no hay calificaciones
- TP GreciaDocumento8 páginasTP GreciaValentin GonzálezAún no hay calificaciones
- El Calendario GriegoDocumento6 páginasEl Calendario GriegoFranciscus Latinus Graecus100% (1)
- Los Griegos MicenicosDocumento187 páginasLos Griegos MicenicosjhonnyrivasAún no hay calificaciones
- Breve historia de la vida cotidiana del antiguo EgiptoDe EverandBreve historia de la vida cotidiana del antiguo EgiptoAún no hay calificaciones
- Historia antigua de Roma. Libros I-IIIDe EverandHistoria antigua de Roma. Libros I-IIICalificación: 3.5 de 5 estrellas3.5/5 (2)
- Comprender, Explicar y JuzgarDocumento7 páginasComprender, Explicar y JuzgarRodrigo GarciaAún no hay calificaciones
- La Constitucion Colombiana 1821 Articulo Rodrigo Garcia PP 205 227Documento22 páginasLa Constitucion Colombiana 1821 Articulo Rodrigo Garcia PP 205 227Rodrigo GarciaAún no hay calificaciones
- Elementos Del Concepto Edad MediaDocumento8 páginasElementos Del Concepto Edad MediaRodrigo GarciaAún no hay calificaciones
- El Ideal de Excelencia de HomeroDocumento2 páginasEl Ideal de Excelencia de HomeroRodrigo GarciaAún no hay calificaciones
- Decadencia Del Imperio Romano (Notas de Clase)Documento8 páginasDecadencia Del Imperio Romano (Notas de Clase)Rodrigo GarciaAún no hay calificaciones
- 5a CLASEDocumento16 páginas5a CLASERodrigo GarciaAún no hay calificaciones
- Educación Pederástica en La Antigua GreciaDocumento4 páginasEducación Pederástica en La Antigua GreciaRodrigo GarciaAún no hay calificaciones
- Democracia Ateniense en Oración Fúnebre de PericlesDocumento1 páginaDemocracia Ateniense en Oración Fúnebre de PericlesRodrigo GarciaAún no hay calificaciones
- 2a CLASEDocumento16 páginas2a CLASERodrigo GarciaAún no hay calificaciones
- Notas de Clase, Marc Bloch. La Sociedad Feudal, Los Vinculos de DependenciaDocumento8 páginasNotas de Clase, Marc Bloch. La Sociedad Feudal, Los Vinculos de DependenciaRodrigo GarciaAún no hay calificaciones
- 3a CLASEDocumento8 páginas3a CLASERodrigo GarciaAún no hay calificaciones
- Artículo Repertorio. El Acto de La Independencia de AntioquiaDocumento9 páginasArtículo Repertorio. El Acto de La Independencia de AntioquiaRodrigo GarciaAún no hay calificaciones
- Extranjeros en La Independencia de Colombia 1810-1830Documento11 páginasExtranjeros en La Independencia de Colombia 1810-1830Rodrigo GarciaAún no hay calificaciones
- 03 B065 14384130 Invoice PDFDocumento1 página03 B065 14384130 Invoice PDFDarlyn Bayona VilchezAún no hay calificaciones
- Elfen LiedDocumento14 páginasElfen LiedDiana Morales Alvarez100% (1)
- Ensayo ArguedasDocumento3 páginasEnsayo ArguedasSammy LuqueAún no hay calificaciones
- 5 Poderes Del EstadoDocumento2 páginas5 Poderes Del Estadogabbyvale100% (1)
- Antología Cuento Español Contemporáneo Nacidos en La Decada 1960Documento241 páginasAntología Cuento Español Contemporáneo Nacidos en La Decada 1960PhilosopharithAún no hay calificaciones
- Planificacion Anual Cuarto ElectivoDocumento3 páginasPlanificacion Anual Cuarto ElectivooscarAún no hay calificaciones
- Analisis Del Libro Por Todos Los DiosesDocumento4 páginasAnalisis Del Libro Por Todos Los DiosesGenesis GarciaAún no hay calificaciones
- ACTIVIDAD No. 1.INTERPRETACIÓN TEXTUALDocumento3 páginasACTIVIDAD No. 1.INTERPRETACIÓN TEXTUALkarlashianAún no hay calificaciones
- Planificacion Diaria Unidad 4 - 5° ADocumento6 páginasPlanificacion Diaria Unidad 4 - 5° ACarolina SilvaAún no hay calificaciones
- La Endecha Mixta PDFDocumento1 páginaLa Endecha Mixta PDFAg L. MendozaAún no hay calificaciones
- Tarea 1 y 2 de Español IIDocumento8 páginasTarea 1 y 2 de Español IILaura RosarioAún no hay calificaciones
- CuentoDocumento13 páginasCuentoPaola CruzAún no hay calificaciones
- Arte Del Siglo XXDocumento11 páginasArte Del Siglo XXLizzy RamirezAún no hay calificaciones
- CONTROL de LECTURA - El Faro de Virigina WoolfDocumento2 páginasCONTROL de LECTURA - El Faro de Virigina WoolfAlexander Bravo MolinaAún no hay calificaciones
- MALBA Literatura Cursos de VeranoDocumento11 páginasMALBA Literatura Cursos de VeranopedroAún no hay calificaciones
- 3 - Tarea AV - 1 Grado (26 - 40)Documento15 páginas3 - Tarea AV - 1 Grado (26 - 40)Karla Judith MayorgaBuzziAún no hay calificaciones
- Tarea JuliesDocumento8 páginasTarea JuliesRaul FunezAún no hay calificaciones
- Colegio Ervid Cuestionasui 6Documento4 páginasColegio Ervid Cuestionasui 6Carlos Mario Vanegas BuitragoAún no hay calificaciones
- Lenguaje Denotativo y ConnotativoDocumento8 páginasLenguaje Denotativo y Connotativolidia vielmanAún no hay calificaciones
- Generacion 27 1Documento4 páginasGeneracion 27 1Aasz Sanchez ZuñigaAún no hay calificaciones
- MIGNOLO Lengua Letra TerritorioDocumento27 páginasMIGNOLO Lengua Letra TerritoriodavidcbuitragofAún no hay calificaciones
- El CancioneroDocumento4 páginasEl CancioneroKarlaAún no hay calificaciones
- Resumen Boquitas PintadasDocumento2 páginasResumen Boquitas PintadasMiguel Angel Painenahuel GarcesAún no hay calificaciones
- Cronologia y Bibliografia - Angel RamaDocumento222 páginasCronologia y Bibliografia - Angel RamaAngel Antonio Rama Facal100% (3)
- A#5 VMJCJDocumento3 páginasA#5 VMJCJJC Julián Vargas MartinezAún no hay calificaciones
- Latín JunioDocumento20 páginasLatín JunioÁngel Martín100% (1)
- Julio Florencio Cortázar DescotteDocumento4 páginasJulio Florencio Cortázar DescotteFranklin BaronAún no hay calificaciones
- Literatura Hispanoamericana Del Siglo XIX PDFDocumento9 páginasLiteratura Hispanoamericana Del Siglo XIX PDFpopov05Aún no hay calificaciones
- Examen de Lengua 45Documento2 páginasExamen de Lengua 45AntonioAún no hay calificaciones