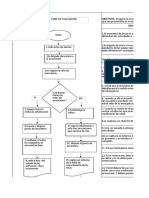Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
La Dimensión Política en La Época de Brezhnev
Cargado por
Fernando Adrover0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
9 vistas6 páginasTítulo original
La dimensión política en la época de Brezhnev
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
9 vistas6 páginasLa Dimensión Política en La Época de Brezhnev
Cargado por
Fernando AdroverCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 6
un proyecto con perfiles bien acotados.
Entre sus objetivos se contó, en
lugar privilegiado, la consolidación del bloque socialista, asentada siempre
en un férreo control ejercido sobre los Estados aliados. Moscú puso todo lo
que estaba de su parte para reforzar —frente a unos y otros competidores—
su imagen de cabeza mundial del movimiento comunista, y no le hizo ascos
a eventuales expansiones en el Tercer Mundo; en el caso de estas últimas,
los dirigentes soviéticos fueron muy cautelosos, sin embargo, a la hora de
asumir riesgos. Por lo demás, propiciaron un entendimiento con los Estados
Unidos, sobre la doble base de un control mutuo en lo que se refiere a las
dimensiones y prestaciones de los arsenales militares, y de un
reconocimiento de las respectivas «esferas de influencia» en las distintas
partes del globo.
Nomenclaturistas, gerontócratas y disidentes
El interregno que siguió a la destitución de Jrushchov tocó parcialmente a
su fin con ocasión de la celebración del XXIII Congreso del PCUS, en
marzo-abril de 1966. En su transcurso se produjo la ratificación de una
singular división de atribuciones: Leonid Brézhnev fue confirmado como
secretario general del Partido, Alekséi Kosiguin lo fue en su calidad de
primer ministro y jefe del Gobierno, mientras Nikolai Podgorni conservó
sus funciones como jefe del Estado. El Congreso se adaptó a la perfección,
por lo demás, a la nueva etapa que se abría: en sus sesiones se obvió por
completo la discusión de materias conflictivas, como en su caso lo hubieran
sido las relativas al estalinismo o a las políticas de Jrushchov. Sobre el
papel, y con Podgorni en un segundo plano, Brézhnev quedó a cargo de los
asuntos relativos al Partido y a la política interna, mientras Kosiguin asumía
la dirección de la política exterior, y uno y otro compartían
responsabilidades en lo que a la economía se refiere. En los hechos, sin
embargo, pronto fue evidente que Brézhnev gustaba de hacerse presente en
los eventos internacionales más diversos y que Kosiguin iba quedando cada
vez más relegado. El nombramiento del mariscal Andréi Grechko como
ministro de Defensa, en 1967, puso de manifiesto, por otra parte, el apoyo
que Brézhnev estaba empezando a recibir de las fuerzas armadas. Figura en
claro ascenso, Brézhnev fue, a la postre, el arquitecto soviético de la
distensión con los Estados Unidos.
En los años de dirección brezhneviana todas las instituciones políticas
experimentaron un claro anquilosamiento. La relativa vitalidad que habían
exhibido en tiempo de Jrushchov remitió en beneficio de un sistema en el
que el Soviet Supremo, que se reunía durante unos pocos días un par de
veces al año, y cuyos miembros eran designados por los votos de la
población en elecciones en las que se presentaba un solo candidato, se
limitaba a ratificar las propuestas de ley realizadas por el poder ejecutivo.
Este se encarnaba en dos instancias, el Politburó y el Secretariado del
Comité Central del PCUS, cuyos miembros eran cooptados. Aunque existía
formalmente un Gobierno con un complejo aparato ministerial, en los
hechos la tarea de gobernar correspondía al Politburó. Un significativo
rasgo adicional lo era la escasa rotación de las personas en los puestos, que
pronto tuvo como consecuencia un notable envejecimiento de la clase
política, y la afloración de una auténtica gerontocracia. Entre 1964 y 1979
la rotación de los dirigentes locales del PCUS fue un 50% inferior a la
registrada entre 1953 y 1964. De las 58 personas que en 1966 tenían la
condición de ministro o de viceministro, únicamente 12 la habían perdido
en 1978, y ello pese a que un año después el promedio de edad del grupo
correspondiente era de 70 años. Entre los miembros del Politburó la edad
promedio había ascendido desde 62 años en 1972 hasta 69 en 1979,
mientras que entre los del Comité Central del PCUS se había elevado desde
56, en 1966, hasta 63, en 1982; para estos dos últimos años, las cifras
correspondientes al Consejo de Ministros eran de 58 y 65.
En el origen de casi todos los problemas estaba, de cualquier modo, otra
circunstancia:
Se trataba de una organización dominada por la dirección y en la
cual se confiaba en que todas las políticas procedieran de esta. No
existía, por tanto, la expectativa de que los agentes actuasen por su
propia iniciativa. Si la dirección no era dinámica, o no se mostraba
capaz de llamar a la tropa cuando había que batallar, ninguna acción
emanaría del aparato del Partido: simplemente mantendría en vigor
las prácticas habituales, preservaría el statu quo y defendería su
posición frente a los ataques que llegasen de arriba o de abajo.
Mcauley, 1992, 82
Dada la inmovilidad de la dirección del PCUS, y la ausencia, histórica, de
controles desde la base, las cosas discurrían por el mejor de los cauces para
la burocracia que, con medios de comunicación tan poderosos como
amordazados, no podía ser cuestionada desde ángulo alguno. Así las cosas,
la extensión de los casos de corrupción, que hoy sabemos fueron
numerosísimos en la década de 1970, pasó inadvertida para la mayoría de
los soviéticos.
Tal vez el dato fundamental para entender la naturaleza de las políticas
desplegadas por Brézhnev es el que identifica un deseo de otorgar a la
burocracia una estabilidad que, como hemos visto, se había resentido en las
etapas anteriores. Al respecto, se hizo un notable esfuerzo para mejorar la
condición de vida, y el prestigio, de la nomenklatura, término este que
designaba las listas de puestos que, en el Estado y en el Partido, requerían
del visto bueno de este último, y que empezó a hacerse común a la hora de
identificar a los estamentos burocráticos. Hay quien, con visible
exageración, e ignorando la influencia de otros muchos aspectos, ha
concluido que fue precisamente esta concesión de Brézhnev la que, al
suprimir algunos de los instrumentos de presión que en el pasado habían
operado sobre la burocracia, sentó las bases para el estancamiento en todas
sus formas. Sean como sean las cosas, de la mano de Brézhnev las
diferencias de nivel de vida entre los nomenclaturistas y el resto de la
población se hicieron cada vez más evidentes. La utilización con fines
privados, y no siempre ajustada a las leyes, de los bienes del Estado se
convirtió en regla y los privilegios —viviendas, tiendas especiales, viajes…
— de esta minoría de la población alcanzaron cotas insospechadas, tanto
más notorias cuanto que el país avanzaba con rapidez por el camino de la
crisis.
Brézhnev fue, por lo demás, un dirigente de consenso, empeñado en
reducir a la nada, aun a costa de adoptar políticas extremadamente
ambiguas y vacías, los enfrentamientos entre facciones. Con una enorme
paciencia desarrolló un complejo sistema clientelar que acabó por hacer de
él, en el marco del proceso que antes describíamos, el dirigente indiscutido
del país; en 1977 acumuló en su persona la secretaría general del PCUS y la
condición de jefe del Estado. El asiento formal del poder brezhneviano lo
fue la mencionada nomenklatura, conformada, según las estimaciones, por
uno o dos millones de personas que dirigían los aparatos del Partido y del
Estado. El número de miembros del PCUS, entretanto, no dejó de crecer: si
en 1964 era de once millones, en 1973 se situaba próximo a los quince, esto
es, del orden del 9% de la población adulta. Difícilmente puede sorprender
que entre los militantes del Partido predominasen los «cuellos blancos», y
que el nivel medio de formación de aquellos fuese sensiblemente superior al
característico del conjunto de la sociedad soviética: el PCUS era, con
mucho, el principal medio de promoción social. En su seno los varones
estaban manifiestamente mejor representados —solo un 22% de los
miembros del Partido eran mujeres—, como lo estaban, por lo demás, los
rusos.
La Constitución de 1977, la Constitución brezhneviana, colocaba al
PCUS en el núcleo de todo el sistema político y le otorgaba el máximo
papel dirigente. Aunque reconocía un sinfín de derechos y libertades,
especificaba que su ejercicio no debía lesionar los intereses de la sociedad y
del Estado. Semejante recordatorio no era trivial, por cuanto la era
brezhneviana fue también, y no sin paradoja, la de la consolidación de un
fenómeno que apenas contaba con antecedentes en la URSS: el de la
disidencia. Científicos y escritores llenaron las filas de los escasos, pero
ruidosos, movimientos disidentes, que —echando mano casi siempre de
publicaciones clandestinas, la llamada literatura de samizdat— pusieron
manos a la tarea de denunciar las violaciones de los derechos humanos y los
mecanismos de poder vigentes, cuando no se ocuparon de los efectos de la
represión nacional y religiosa. Los primeros disidentes en el sentido en que
con posterioridad se utilizó esta palabra fueron dos escritores, Yuri Daniel y
Andréi Siniavski, procesados en 1966 por publicar en Occidente algunos
textos satíricos. Más adelante, y ya en la década de 1970, el exilio del
escritor Aleksandr Solyenitsin permitió que Andréi Sájarov, un físico que
había trabajado en el diseño de la bomba de hidrógeno soviética, se
convirtiese en la referencia obligada de los movimientos disidentes;
galardonado con el premio Nobel de la Paz en 1975, Sájarov fue desterrado
a la ciudad de Gorki cinco años después. La principal tarea de Sájarov fue
el compromiso con la defensa de los derechos humanos, en un marco en el
que la firma de la llamada Acta de Helsinki por la URSS, también en 1975,
había obligado formalmente a las autoridades a acatar determinadas normas
internacionales; aunque el respeto de estas siguió dejando mucho que
desear, el Acta permitió que hiciesen su aparición varios grupos encargados
de vigilar su cumplimiento. Otras formas de disidencia tenían un carácter
más estrechamente político, y remitían a la reivindicación de un leninismo
no adulterado —este era el caso del historiador Roy Medvédev y del
general Piotr Grigorenko—, o a un renacimiento del nacionalismo ruso —
bien reflejado en la obra del ya citado Solyenitsin—. Aunque
innegablemente apreciados por una parte de la población, los disidentes del
decenio de 1970, siempre hostigados por los aparatos policiales, tuvieron
más eco fuera de su país que en la Unión Soviética.
Por lo demás, la era brezhneviana fue un período de monumentalismo,
rituales y manifiestos excesos oratorios, difundidos a los cuatro vientos por
un nuevo medio, la televisión, que había visto multiplicar por doce el
número de sus receptores entre 1958 y 1968. Esa parafernalia provocó
tensiones adicionales entre el poder y quienes se ocupaban de problemas
reales —la crisis social, la falta de adecuación de las instituciones políticas,
la ausencia de libertad— o se dejaban llevar por el influjo de valores, ideas
y prácticas procedentes del mundo occidental. En el ámbito literario el
desmesurado crecimiento de las ciudades tuvo varias secuelas: una fue la
aparición de una cultura de masas, con la paralela difusión de la ciencia
ficción o de la novela policiaca; la otra consistió en un significativo, y
reactivo, auge de la literatura ruralista que, de la mano de escritores como
Valentín Rasputin o Vasili Bíkov, procuraba preservar valores que se
estaban perdiendo y servía de fermento ideológico para lo que unos años
después sería una eclosión nacionalista en Rusia. El ruralismo, aceptado sin
excesivos problemas en los círculos oficiales, acarreaba, sin embargo, una
ruptura con los códigos del realismo socialista. Este pervivía, con todo, en
el sinfín de relatos que seguían ocupándose de la gran guerra patria y en
buena parte de la restante literatura de pretensiones históricas. Junto a la
cultura de masas mencionada, no faltaba tampoco una literatura urbana,
que contaba entre sus representantes a Yevgueni Popov, Vladimir
Voinóvich, Venedikt Yeroféyev y Yuri Trifonov.
La década de 1970 fue también el período de estallido de algunas
manifestaciones culturales que, muy próximas a la estética de la disidencia,
fueron tratadas con alguna tolerancia, en lo que invita a llegar a una
conclusión: el deshielo jrushchoviano no fue objeto de una radical inversión
en los años de Brézhnev. Las canciones de Bulat Okudyava, las de
Aleksandr Galich y, en particular, las de Vladimir Visotski así lo atestiguan.
Al amparo de la distensión que imperaba en las relaciones internacionales,
los productos musicales occidentales —en particular el rock y el jazz—
pudieron difundirse, por otra parte, sin apenas cortapisas oficiales, al tiempo
que en algunas ciudades surgía un marginal, pero real, remedo de la cultura
hippy. Las propias producciones cinematográficas, tan numerosas como
difundidas, ofrecían a menudo una visión de la vida soviética que, cargada
de sutileza, de humor o de ironía, no siempre se ajustaba a los cánones; así
lo certificaban Osenni marafón (Maratón de otoño), de Gueorgui Daniéliya,
o Rabá liubvi (Esclava de amor), de Nikita Mijalkov. Al igual que sucedió
en tiempos de Jrushchov, esta relativa tolerancia en modo alguno ilustraba
un cambio en los tradicionalísimos gustos artísticos o literarios de la
dirección soviética, más próximos a la estética del realismo socialista y de
una música popular adobada, una vez más, de valores nacionales, muchas
veces cargada de nostalgia y eventualmente interpretada entre marchas
militares. Con el concurso de la televisión, el deporte —más en su versión
contemplativa que en la participativa— había pasado a ser, en fin, un
elemento central de la nueva cultura de masas.
El estancamiento económico y sus causas
También podría gustarte
- DSCR19360909Documento24 páginasDSCR19360909Fernando AdroverAún no hay calificaciones
- DSCR19320302 BDocumento10 páginasDSCR19320302 BFernando AdroverAún no hay calificaciones
- DSCR19361006Documento17 páginasDSCR19361006Fernando AdroverAún no hay calificaciones
- DSCR19320401Documento22 páginasDSCR19320401Fernando AdroverAún no hay calificaciones
- DSCR19360817Documento17 páginasDSCR19360817Fernando AdroverAún no hay calificaciones
- DSCR19320218Documento25 páginasDSCR19320218Fernando AdroverAún no hay calificaciones
- DSCR19320217Documento21 páginasDSCR19320217Fernando AdroverAún no hay calificaciones
- Moradiellos Historiogr Guerra CivilDocumento30 páginasMoradiellos Historiogr Guerra CivilFernando AdroverAún no hay calificaciones
- DSCR19320302Documento11 páginasDSCR19320302Fernando AdroverAún no hay calificaciones
- Acha Izquierda Peronista PDFDocumento23 páginasAcha Izquierda Peronista PDFLucre CaresiaAún no hay calificaciones
- Avilés Gil. Cincuentenario de La Guerra Civil. Comentario BibliográficoDocumento10 páginasAvilés Gil. Cincuentenario de La Guerra Civil. Comentario BibliográficoFernando AdroverAún no hay calificaciones
- Peter Kriedte - Feudalismo Tardio y Capital MercantilDocumento124 páginasPeter Kriedte - Feudalismo Tardio y Capital MercantilFernando AdroverAún no hay calificaciones
- Viñas. Historiografia Guerra CivilDocumento5 páginasViñas. Historiografia Guerra CivilFernando AdroverAún no hay calificaciones
- Carmagnani, Marcello - Las Islas Del Lujo. Productos Exóticos, Nuevos Consumos y Cultura Económica Europea, 1650-1800 PDFDocumento162 páginasCarmagnani, Marcello - Las Islas Del Lujo. Productos Exóticos, Nuevos Consumos y Cultura Económica Europea, 1650-1800 PDFSergio Daniel Buezas100% (2)
- Maxine BergDocumento39 páginasMaxine BergFernando AdroverAún no hay calificaciones
- Lectura de Textos Historiográficos, ComprensiónDocumento5 páginasLectura de Textos Historiográficos, ComprensiónFernando AdroverAún no hay calificaciones
- Política Económica de JruschovDocumento9 páginasPolítica Económica de JruschovFernando AdroverAún no hay calificaciones
- Real de Azúa, Neobatllismo, SelecciónDocumento5 páginasReal de Azúa, Neobatllismo, SelecciónFernando AdroverAún no hay calificaciones
- Política Internacional de JruschovDocumento9 páginasPolítica Internacional de JruschovFernando AdroverAún no hay calificaciones
- D Elía, Neobatllismo, SelecciónDocumento18 páginasD Elía, Neobatllismo, SelecciónFernando AdroverAún no hay calificaciones
- Política Exterior Uruguaya y PeronismoDocumento12 páginasPolítica Exterior Uruguaya y PeronismoFernando AdroverAún no hay calificaciones
- Machinandiarena ChileDocumento196 páginasMachinandiarena ChileFernando AdroverAún no hay calificaciones
- Proyecto de Tesis Final MartinezDocumento23 páginasProyecto de Tesis Final MartinezFernando AdroverAún no hay calificaciones
- Análisis de Fuentes EscritasDocumento6 páginasAnálisis de Fuentes EscritasFernando AdroverAún no hay calificaciones
- Lectura de Textos Historiográficos, CríticaDocumento6 páginasLectura de Textos Historiográficos, CríticaFernando AdroverAún no hay calificaciones
- Raimilla, AnteproyectoDocumento12 páginasRaimilla, AnteproyectoFernando AdroverAún no hay calificaciones
- Bases Económicas de La Revolución Artiguista - J.P.barrán y B. NahumDocumento81 páginasBases Económicas de La Revolución Artiguista - J.P.barrán y B. NahumFernando AdroverAún no hay calificaciones
- Jose Pedro Barran - La Independencia y El Miedo A La Revolucion Social en 1825 PDFDocumento8 páginasJose Pedro Barran - La Independencia y El Miedo A La Revolucion Social en 1825 PDFcarenferarAún no hay calificaciones
- Del ValleDocumento12 páginasDel ValleFernando AdroverAún no hay calificaciones
- CuestionarioDocumento1 páginaCuestionarioAmjJJAún no hay calificaciones
- Pons EvacuacionDocumento4 páginasPons EvacuacionmarthareyesAún no hay calificaciones
- Contrato de PermutaDocumento2 páginasContrato de PermutaFranklin Alirio Reyes AlvaradoAún no hay calificaciones
- Roma ExpoDocumento45 páginasRoma ExpoWilber Ramirez ToledoAún no hay calificaciones
- Medicina Fisica Terapeutica - HistoriaDocumento3 páginasMedicina Fisica Terapeutica - HistoriaYanisaApazaFloresAún no hay calificaciones
- Protocolo TECADocumento12 páginasProtocolo TECAOri Balerio100% (1)
- La Historia Del Comando de La Escuadra Está Entrelazada A La Historia de La Armada de La República Bolivariana de VenezuelaDocumento2 páginasLa Historia Del Comando de La Escuadra Está Entrelazada A La Historia de La Armada de La República Bolivariana de Venezuelayalfran vera100% (1)
- PBQ BlancoDocumento3 páginasPBQ BlancoJorge Isaac Ortiz100% (1)
- FrancotiradorDocumento4 páginasFrancotiradorDaniel Olvera AlarconAún no hay calificaciones
- Bandera RebeldeDocumento2 páginasBandera RebeldeAlfredo Sumi ArapaAún no hay calificaciones
- Cándido LópezDocumento15 páginasCándido LópezhuckelberryfinAún no hay calificaciones
- Lista Oficial de Buques 2012 CDocumento55 páginasLista Oficial de Buques 2012 CCayetano Martínez BeltránAún no hay calificaciones
- Juan LavalleDocumento4 páginasJuan LavalleEmanuel Bonforti0% (1)
- Raggio, Sandra - La Noche de Los Lápices Los Tiempos de La MemoriaDocumento6 páginasRaggio, Sandra - La Noche de Los Lápices Los Tiempos de La MemoriaLucas FerrariAún no hay calificaciones
- Biografía de Jacobo ArenasDocumento11 páginasBiografía de Jacobo ArenasXINKIANGAún no hay calificaciones
- Norte de Huehuetenango Boletín 2Documento14 páginasNorte de Huehuetenango Boletín 2Prensa ComunitariaAún no hay calificaciones
- Mega 4° Antonimos PDFDocumento6 páginasMega 4° Antonimos PDFJOHANNA ALEJANDRA MORALES MANRIQUEAún no hay calificaciones
- Caida Del Muro de BerlinDocumento21 páginasCaida Del Muro de BerlinKevin Paredes RiveraAún no hay calificaciones
- Historia Competencia 2021 2Documento8 páginasHistoria Competencia 2021 2Cristina RAún no hay calificaciones
- Ilíada PDFDocumento12 páginasIlíada PDFRocio Garcia Valgañon100% (1)
- Presentación LogísticaDocumento30 páginasPresentación Logísticafreddy zambranoAún no hay calificaciones
- RV 3.1Documento4 páginasRV 3.1Anonymous J9pFlzpF5MAún no hay calificaciones
- Decreto Ley Abolición Conciertos 1937Documento2 páginasDecreto Ley Abolición Conciertos 1937Mario AlbenizAún no hay calificaciones
- Maratón RL 27 NovDocumento5 páginasMaratón RL 27 NovDavid MeFeAún no hay calificaciones
- Simulacro 09 Batalla de CannasDocumento6 páginasSimulacro 09 Batalla de Cannasקרלוס בן גוסטבוAún no hay calificaciones
- Boletin Aeronautica 72Documento32 páginasBoletin Aeronautica 72Manuel Angel G BAún no hay calificaciones
- Historia de ParísDocumento3 páginasHistoria de ParísCassandra Fortit FalcóAún no hay calificaciones
- Guión para La Obra de Teatro FINAL Hora Si Es El Bueno .Documento6 páginasGuión para La Obra de Teatro FINAL Hora Si Es El Bueno .raudel conde garcia100% (1)
- Alocución Patriotica 21 de MayoDocumento2 páginasAlocución Patriotica 21 de MayoYarella Hurtado GaeteAún no hay calificaciones
- Resumen - Pilar Gonzalez Bernaldo (1987) El Levantamiento de 1829: El Imaginario Social y Sus Implicancias Políticas en Un Conflicto RuralDocumento4 páginasResumen - Pilar Gonzalez Bernaldo (1987) El Levantamiento de 1829: El Imaginario Social y Sus Implicancias Políticas en Un Conflicto RuralReySalmon100% (3)