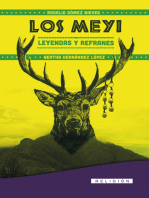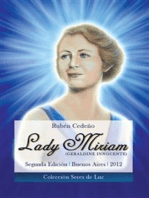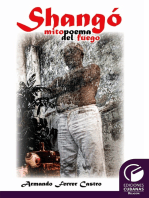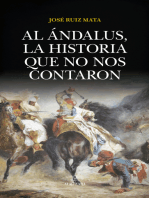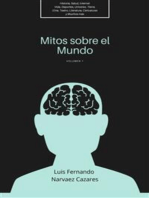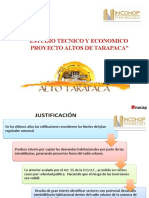Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Ara Olokun
Ara Olokun
Cargado por
cielo de los angeles0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
8 vistas7 páginasTítulo original
ARA OLOKUN
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
8 vistas7 páginasAra Olokun
Ara Olokun
Cargado por
cielo de los angelesCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 7
ARÁ OLÓKUN
El pueblo de Regla sirvió de puerto de entrada, donde se les removían las
cadenas a esclavos recién llegados. Era un auténtico poblado africano
integrado, tanto por esclavos, como negros libertos, la mayoría de origen
ẹ̀gbádò e ìjẹ̀bú. Fue ahí donde se asentaron muchas piedras angulares
de la religión africana en Cuba. Regla fue llamada Ará Olókun (los
familiares de Olókun) y la ciudad de La Habana, del otro lado de la bahía
era llamada Ará-ńlá (los ciudadanos importantes). Matanzas, por su parte,
era conocida como Ará Ataare (gente de las pimientas).
En Regla el cabildo encabezado por una sacerdotisa de Òşóòsì
(contradictoria aseveración, en virtud de la traducción del orúkọ de la
misma que sigue a continuación, NE) Doña Victoriana Rosalía Ẹfunşe-
warí-ko-n-do (Aquel que proviene de Ọbàtálá y encuentra lo que busca en
distantes y anchos campos)
(Detalle, Ẹfun se usa como prefijo en nombres femeninos de ọlọ́ bàtálá,
wári puede significar ‘prestar homenaje a un rey, adorar’, y ko-n-do,
dependiendo de los tonos una ‘gran porra’, un ‘cuchillo plegable’ o incluso
‘pequeño y redondo’, lo cual da mucho margen para la especulación, NE)
…formó uno de los más importantes pilares del mundo lúkúmí. Ella
introdujo la presentación de más òrìşà en el ritual de iniciación de los
sacerdotes y comenzó a organizar los rituales del proceso de
consagración introduciendo cantos y procedimientos.
Una sacerdotisa de Yemọja sólo conocida como Ẹbí-àti-inu-ayaba…
(miembro de la familia que desde su estómago es reina – o incluso Reina
desde la barriga, lit. miembro, familiar, desde la barriga, de las reinas, NE)
…junto con Tàwadé (Nuestra corona) y Timotea Albear Látiwà (El honor
viene del buen carácter) una sacerdotisa de Şàngó, fueron tres muy
famosas y respetadas orí-àtẹ…
(adivino que actúa como maestro de ceremonias – lit. cabeza del tablero,
comúnmente asociado con la estera – ẹní – dada la ausencia casi
absoluta de pequeñas bandejas de adivinación – àtẹ –; de más está decir
que, originalmente, las orí-àtẹ eran mujeres, hasta que la función quedó
casi exclusivamente en manos de hombres, sobre todo, a partir de
Ọbádíméjì, NE)
…que acrecentaron mucho al ritual lúkúmí en un principio en Regla, pero
luego en toda Cuba.
Regla también era hogar en el número 64, de la calle Perdomo, del ìjẹ̀ sà
ño Remigio Herrera Adéşínà Ifárọlá (La corona abre el camino; Ifá apoya
el honor, encuentra honor, NE), el adivino que trajo Ifá a Cuba. Adéşínà,
según datos oníyemọja, fue uno de los fundadores del cabildo homónimo.
(sin embargo, es notorio que la mayoría de los awo de la 1ª generación
afrocubana no eran olóòşà, aunque en su caso, no se puede descartar de
plano, de cualquier modo es curioso que fuera devoto de Yemọja, siendo
de origen ìjẹ̀sà, lo cual también invalida la afirmación que fuera oníşàngó
o al menos proveniente de su linaje, pues los ìjẹ̀ sà estaban en guerra con
los ọ̀yọ́ y no adoraban a sus ọba divinizados, al punto que suprimieron el
color rojo de su indumentaria y el ritmo àlùjà, que como dice su nombre es
un toque de batalla/ pelea; según Verger, donde se conoce a Ọ̀ şun,
deidad patrona de este grupo, no se conoce a Yemọja, y viceversa;
quizás esta aseveración sea exagerada; NE).
Su esposa, Panchita Herrera, Atìbọlá (Quien se apoya en el honor –
versión Quien brilla con el honor o incluso Adébọlá – la corona se topa
con el honor, NE) también era una sacerdotisa de Yemọja.
Su hija, Josefa Herrera, fue la famosa Èşùbí (Èşù nació – versión Èşù la
procreó, Èşùbíyìí, NE), que fue consagrada por la oníyemọja Ye-ń-yẹ-t-
Olókun (Madre que es digna de Olókun, NE) que vivió en la calle Moraiz y
se le considera como aquella que trajo Olókun a Regla.
Adéşínà inició a Eulogio Gutiérrez Tata Gaìtàn (Se extiende en los relatos
– ìtàn – o los abre o incluso el que tiene el título de narrador (gã), NE)
Aparibọfá (El calvo adora Ifá). Eulogio estaba iniciado en Òşóòsì
(según otros su òrìşà era Ọdẹ, aunque en aquella época lo más probable
es que no se distinguiera uno de otro, pues en gran medida no pasa de
una variación regional de la misma deidad cazadora; tampoco es probable
que fuera adòşú Òşóòsì, pues la mayoría de los awo de aquel tiempo,
como dijimos no lo era; de serlo indicaría que 1) que ambas deidades
eran intercambiables, sin el mayor distingo; 2) que se sincretizaron aquí
gracias a su semejanza desde África; 3) desde entonces se hacían òrìşà
sustitutos, lo que posteriormente se conoció como ‘oro’; el odù de Tata en
Ifá era Ògúndá’fún, hoy considerado el ‘capataz de los awo difuntos’, por
una evidente razón, NE).
Él era renombrado por su conocimiento de Olókun y fue la última persona
que bailó la máscara de la deidad…
(que en buena técnica debe haber sido una máscara Gèlèdè, la cual por
disímiles razones se asoció casi exclusivamente a Olókun, entre ellos uno
de los epítetos con que se conocían estas caretas en la zona de
preeminencia Gèlèdè, aunque puede haber otras razones y otros
orígenes para esta mascarada, que sin dudas se inscribe en toda una
tradición africana semejante y que hoy en día, se ha perdido de forma
casi absoluta, NE).
Estaba casado con Teresa Conde, Irélú (La bondad del señor). Vivía en
Guanabacoa, en el barrio Palo Blanco.
En el # 521, de la calle Perdomo, vivía ño Filomeno García, Àtándá Fálúbí
(El que crea el brillo, Ifá, que es el jefe, nació). Él era adivino, olùbàtá
(tocador de bàtá) u onílù-bàtá (dueño de tambores bata, NE) y agbẹ́ gi
(escultor, tallista) y fue fundamental en la construcción y consagración del
primer juego de tambores bàtá ritualmente complejos, aproximadamente
en 1830.
Las oníyemọja jugaron un gran rol en el establecimiento de la adoración a
Olókun en Regla…
(lo cual explicaría la confusión y las mezclas de ambas deidades, que
guió a una temprana sustitución de un rito por otro, en el caso de los ọmọ
Olókun; Lydia Cabrera menciona a su informante Omítómi – El agua me
educa y guía – que tenía hecho Yemọja, sin embargo era hija de Olókun,
NE).
La lúkúmí ña Yemọjada Ògùnikẹ́ (Yemọja ha sido creada; Ògún necesita
de atenciones)…
(Es bastante obvio que el nombre hace referencia al río Medicinal – Ògùn
– que es el cuerpo fluvial por excelencia de Yemọja, en este caso, el
nombre significa Yemọja mima; famosas oníyemoja afrocubanas han
llevado ese prefijo en sus nombres: Ògùnfúnmitó, como La Chantecler,
NE)
…fue la madre de la famosa olóòşà ti Yemọja Serafina Castañeda –
Munda Rivero – Tàlàbíré (Cubierta por el manto de la bondad – lit. El del
zurrón generó el bien, NE).
Panchita Cárdenas, oníyemoja, vivía en una casona justo frente a la bahía
y al lado de la famosa iglesia de Regla, que alberga la imagen de la
Virgen homónima (se dice que era camarera de la Virgen, NE). Ella bailó
en honor de las Gèlèdè, Olókun y otras deidades, que recibían reverencia
en el gran patio trasero, del que salían a bailar en la calle, frente a la
casa.
Una de las varias olas de las tradiciones relativas a Yemọja/Olókun en
Nueva York, viene de Dominga Minga Albear Adé Ọ̀ sun (Corona de
Ọ̀şun), sobrina de Látiwà. Evelia era madre del olùbàtá Julito Collazo
(evidentemente, el artículo ha sido escrito por un norteamericano o un
cubano emigrante, NE).
MATANZAS ARÁ ATAARE
A pesar de la preeminencia y la notoriedad de Regla – Ará Olókun – los
mayores asentamientos del àşẹ de Olókun se encontraban en la ilé (casa)
de Salamanca # 104, calle del barrio matancero de Simpson (NE), donde
residía la famosa oníyemọja Ferminita Gómez Òòşàbi (u Òòşàbíyìí, Òòşà
la parió, NE).
El àşẹ de Olókun fue traído a Matanzas, directo de la región ẹ̀ gbádò.
(paradójicamente en Lagos, donde mayor reverencia recibe esta deidad y
que podríamos considerar una ciudad ẹ̀gbádò, aunque no en sentido
estricto, Olókun se reverencia como òrìşàkọ, masculino, al tiempo que la
herencia matancera, la define como òrìşàbọ, femenino, NE).
Lo trajo la oníşàngó Ma Monserrate González, Ọbátero (El rey de la
bandeja de adivinación cuenta [historias] – Ọbá-àtẹ-ro, NE). Ferminita
recibió Olókun de Ma Monserrate y fue guiada por ella aun y cuando no
era su ìyáló’rìşà original.
La madrina inicial de Fermina era una ọlọ́ şun llamada Adèlè (La Enviada),
conocida también como Ọmọdèlè (Hija de la enviada – El hijo llegó a casa
délé, NE) y su ojúgbọ́nà era Kú-dáàyìí-sí (La muerte lo perdonó) y en el
momento de la parada, mientras se invocaba a Yemọja con sus oríkì,
Ferminita fue poseída por la diosa…
(algo poco probable, ya que indicaría que en Matanzas se estaba
haciendo santo al estilo habanero, con varios òrìşà incluido en el rito y
sabemos que por la época, 1860, aproximadamente, esto aún no era
norma, siquiera en la capital, menos en el interior; el santo de ‘ensalada’,
como se conoció de modo informal el nuevo modelo, viene a predominar
en Matanzas, a partir de los 50 y aún con peculiaridades; hasta tanto
predominó el modelo que conformó Monserrate y luego siguió Fermina,
tras el ‘exilio’ de la primera a la Atenas de Cuba, justamente por estar en
contradicción con el nuevo sistema que venía imponiendo Látúwà, la
mentada Latiwà, que también suele ser llamada por otros nombres
rituales, entre ellos Ọbátáyọ̀ ; en esa primera etapa hubo un predominio
de lo que hoy se conoce como santo de pata & cabeza, por ende, a
Fermina, sencillamente se le reconsagró, ni más ni menos… y aunque
hoy en día, se suele pensar que se produjo una ‘virada de oro’,
reorientación del ritual a la deidad ‘correcta’, Fermina pasó por algo
bastante usual incluso en la África actual: fue iniciada a más de un òrìşà;
el primero no le asentó y fue necesario ir en pos de uno de que
respondiera mejor a sus necesidades existenciales; el mismo hecho que
en un mismo rito se presenten de seis a diez òrìşà en una misma cabeza,
indica que era práctica habitual de los yorùbá de asentar más de una
deidad, con la diferencia que no solía hacerse en un mismo contexto
ritual, sino por separado, generando ello su correspondiente sacerdocio,
que en nada dependía o interfería en el otro; por lo tanto, tampoco habría,
en un inicio, esos tabú que hoy predominan en cuanto a Yemọja/Ọya ,
Şàngó/Ọya, Şàngó/Ọ̀şun; lo cual invalida al menos en principio el párrafo
que sigue, pues aunque no se descarta algún tabú personal – cuya
naturaleza tampoco estaría clara – no habría ningún problema entre un
ọlọ́ya, como se supone que fuera Ikúdasí y una oníyemọja, sólo 1) tenerla
asentada; 2) saber consagrarla; NE)
Por algún tabú de Ikú-dáàyìí-sí con Yemọja, Ọbátéro, no sin poca
insistencia, tuvo que rectificar la situación (surge otra pregunta lógica ¿a
partir de qué àşẹ de Yemọja? NE).
De ahí en lo adelante, Fermina fue guiada por Monserrate. Se dice que
vivió más de 100 años (1849-1950, NE) y se mantuvo fuerte y vigorosa
hasta sus 80.
En los años 50 del s. XIX, Matanzas era hogar de muchos lúkúmí
importantes que tomaban parte en las celebraciones de Olókun
organizadas por Monserrate y Ferminita.
De Ọ̀yọ́ era el Olúwo ño Blás Cárdenas, ọlọ́bàtálá, Ọbáńkolé (El rey
construye la casa, en realidad, Báńkolé, ayúdame a hacer la casa, NE),
que vivió en la calle Buen Viaje # 96, Pueblo Nuevo, Matanzas y Mauricio
Piloto, oníşàngó, Abí-awo Osa-bi-owo, que dio nacimiento al primer juego
de bàtá totalmente consagrados de Matanzas y les enseñó a los otros
cómo tocarlos. Es muy probable que ellos estuvieran entre los primeros
tocadores de los tambores de Olókun.
Aproximadamente en 1860, la oníyemọja, Dolores Calderón, Oroki, fue
traída a Cuba como esclava, probablemente de la región de Ifẹ̀ . Ésta ganó
su libertad poco después para morir en 1932, quizás, como la última
lúkúmí sobreviviente en Matanzas. Su hija, Felipa Calderón, Máa-ń-bọ-ojẹ
(Siempre alimentando a los vivos) fue la primera criolla iniciada en Şàngó
por los lúkúmí en Matanzas.
La ọlọ́ya Margarita Armenteros, Àìná-Jo-bọ̀…
(Àìná, nombre predeterminado para los niños que nacen con el cordón
umbilical alrededor del cuello; Ojo el equivalente para los varones, aunque
en ciertas regiones pueda usarse en otros casos, bọ̀ = retornar; por ende,
no procede bautizar como Àìná a las ọlọ́ ya, NE)
…y su ahijada Tibursia Sotolongo, Ọ̀şun Miwà (Ọ̀şun agita el carácter)
fueron dos influyentes ìyálóòşà ẹ̀gbádò, que fundaron importantes linajes.
Gregoria Tula García, era una importante olórìşà ìjẹ̀ sà, devota de Ọ̀şun y
miembro del cabildo de esa nacionalidad fundado en 1854 en el # 187 de
la Calle Salamanca, y mantenido por la familia García, que ha estado en
Cuba desde 1803.
La madre de Tula, Carmen García, también era una activa sacerdotisa de
Ọ̀şun, al igual que muchas otras, que se volvieron parte importante del
calendario ritual de Matanzas.
(OJO con el detalle, no es la primera referencia a una transmisión familiar,
no sólo del conocimiento, sino de los òrìşà, como era y aún es costumbre
en África, NE).
De Cienfuegos – Palmira, específicamente, NE – la oníyemọja Felicia Ma
Fea, Fernández Morales ‘La reina de Palmira’, se dice que visitaba
Matanzas, para participar en los ritos de Olókun.
Ella fue la primera persona iniciada por Josefa Herrera, Èşùbíyìí, de Regla
y Felipa Calderón, de Matanzas. Felipa era la ojúgbọ́ nà de la madre de
Ma Fea, Ma Lutgarda Fernández, una alágẹmọ
(Agẹmọ, dado por el autor como un ‘camino’ de Ọbàtálá, pero en realidad
es un òòşà funfun, que ocupa la misma posición del òrìşà en la zona
Ìjẹ̀bú, donde es predominante y donde también hay una mascarada y clan
con ese nombre, lo cual además de indicar su origen, puede indicar la
fuente de esta divinidad que aunque asimilada, no es en sentido estricto
Ọbàtálá, NE).
Ella inició a su nieto Mario Fernández a Ọbàtálá, para pasar a Ifá en
manos de Tata Gàìtàn y ser conocido a la postre como Òwònrín Òfún (los
lazos de Tata con Palmira y Cienfuegos en general son notorios, muchos
de los awo de allá, provienen de su linaje, NE)
En Matanzas, la adoración de Olókun, estuvo en manos de la gran familia
consanguínea de Ferminita Gómez Torriente, que incluyó 6 hijas:
1) Celestina Torriente, Mamaíta, ọlọ́bàtálá, Olúfọ́ndéyìí (Olúfọ́n la coronó);
2) Concepción Torriente, oníyemọja, Omi-òkun-kò-kú-lọ́ ọ̀run (El Agua es
tan poderosa que cae de repente del Cielo – en alusión al hecho de que
Yemọja es la olójò, dueña de la lluvia; o incluso el Agua del mar no saluda
al cielo, NE);
3) Celestina Gómez – Şàngóládé (Şàngó posee la corona);
4) Aracelia Gómez – ọlọ́bàtálá, Àlàbúnmi (El manto blanco me dio);
5) Concha Conchita Gómez – oníyemọja;
6) Elena Gómez – ọlọ́sun;
Y dos varones: Víctor Torriente, ọlọ́sun, Ọ̀şún-wa-idẹ (Ọ̀şun busca
bronce, NE) Ifálòóbì (Ifá usa nueces de cola) y Eusebio Torriente,
oníyemọja.
Ernesto Negro Chambelona Torriente, hijo de Celestina Gómez, era
aláyàn (poseedor/iniciado en Àyàn) y fue adiestrado por ño Blas
Cárdenas.
Ernesto fue de la segunda generación de tamboreros que tocaron los
tambores de Olókun, que primero pertenecieron a Isaac Calderón, nieto
de Dolores Calderón y Miguel Arsina, que enseñó a Vega a tocar bàtá. En
la 2ª generación de aláyàn entró Gilberto Morales Calvo, que también le
tocaba a Olókun.
En 1940, Ernesto le enseñó a Esteban Chacha Vega, que tenía 15 años,
cómo tocar los tambores de Olókun.
Celestina Torriente también fue notoria por enseñar a sus ahijados, entre
ellos su nieto, el ọlọ́bàtálá, Lino Polo González Òòşàwẹ̀yẹ (Òòşà lava al
que lo merece), que se volvió un famoso y respetado maestro de
ceremonias, que a su vez, entrenó a su ahijado Lázaro Ros, balógún,
Òòşànígbẹ (El òrìşà está en la manigua, NE).
Por su entrenamiento en estas artes de Olókun, Esteban Vega, consideró
a Ros, como uno de los más valiosos sacerdotes de Cuba (Lázaro daba
Olókun, como se estila en aquella casa, sin herramientas, salvo algo muy
mínimo y alegórico, NE).
Un eslabón entre el pasado religioso y la época actual fue Eugenio Lamar
Delgado, Èşùdínà (Èşù bloquea el camino, NE), que fue iniciado en 1942
por Ferminita y tuvo a Concepción Torriente, como su ojúgbọ́ nà.
CURIOSIDADES:
De acuerdo con el autor de este artículo, cuando en Matanzas Olókun o
Eégún poseen a la persona, como en el caso de Yewa, no se les debe
mirar directo a la cara, por ello se cubren con una sábana blanca, durante
el tiempo de la posesión, hasta tanto la deidad no haya dejado la cabeza
(el transe Olókun es La Habana es impensable; de Matanzas no tenemos
noticias fidedignas, aunque siempre se ha insinuado que esa posibilidad
existe, pero que hay que hacer ritos, rogaciones, etc., para evitarlo; en
Nigeria, el transe de Olókun es normal y cotidiano, NE).
También se cubre a Yèkú-Yèkú (camino de Ọbàtálá) con un gran paño
blanco, mientras el iniciado está en transe. Como sabemos, Yèkú-Yekú,
tiene fuertes vínculo con Eégún y Odùdúwà/Odúa, que vive en una güira
blanca, que si se abre por alguien que no ha recibido Odúa, quedará
ciego.
(algo ciertamente exagerado, parte del folclore de nuestros antepasados,
para infundir respeto y evitar la tentación de los no iniciados; si bien Odúa,
‘ataca’ la vista de los enemigos de sus hijos, según cuentan, NE).
Cuando Ọbàtálá vivía atemorizado por sus enemigos terrenales, Ẹlẹ́ gbáa
ideó un modo de librarlo de ese problema: anunció por todo el pueblo que
el poderoso y terrible Odúa pasaría por las calles de la localidad. Y para
rematar, afirmó que todo el que mirara a este gran òrìşà, caería de tan
sólo encararlo. Para confirmar sus palabras, vistió a Ọbàtálá con un gran
àlà (manto blanco) y avanzó ante él, con su agogo. Amedrentados, los
enemigos de Ọbàtálá, huyeron y así éste pudo pasar. Nació así, el Paso
del Santísimo.
También podría gustarte
- Modelo de Solicitud Cautelar de Secuestro JudicialDocumento4 páginasModelo de Solicitud Cautelar de Secuestro JudicialLeo S Castillo Guevara100% (3)
- Fermina Gómez y la casa olvidad de OlokunDe EverandFermina Gómez y la casa olvidad de OlokunCalificación: 4.5 de 5 estrellas4.5/5 (17)
- Historias Del Pae BaraDocumento5 páginasHistorias Del Pae Bararaul100% (2)
- Las Ramas de Osha AfrocubanoDocumento14 páginasLas Ramas de Osha AfrocubanoWilson A. MejiasAún no hay calificaciones
- Puros LawasDocumento28 páginasPuros Lawaskeviveliz94% (16)
- Ramas y SubramasDocumento9 páginasRamas y SubramasJosé GregorioAún no hay calificaciones
- Diccionario de la mitología griega y romanaDe EverandDiccionario de la mitología griega y romanaCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Los Meyi. Leyendas y RefranesDe EverandLos Meyi. Leyendas y RefranesCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (26)
- Olokun en CubaDocumento17 páginasOlokun en CubamipropiaAún no hay calificaciones
- Algunas Subramas ConocidasDocumento4 páginasAlgunas Subramas ConocidasArturo RamosAún no hay calificaciones
- Linaje de Regla de OchaDocumento5 páginasLinaje de Regla de OchaRichard Nuñez100% (3)
- Las Mujeres Que Gobernaron La Regla OCHADocumento18 páginasLas Mujeres Que Gobernaron La Regla OCHAFelipe Castallaneda100% (4)
- DocumentoDocumento4 páginasDocumentoGerardo LopezAún no hay calificaciones
- Las Ramas de Osha AfrocubanoDocumento14 páginasLas Ramas de Osha AfrocubanoWilson MejiasAún no hay calificaciones
- Historias de Iworos y Oluos Importante en La Regla de OshaDocumento47 páginasHistorias de Iworos y Oluos Importante en La Regla de OshaEduardo Abreu80% (5)
- Historia Iyaloshas CubaDocumento47 páginasHistoria Iyaloshas CubaEduardo AbreuAún no hay calificaciones
- Puroslawas 1Documento28 páginasPuroslawas 1Edgar PerdomoAún no hay calificaciones
- Historia de Las Ramas de OshaDocumento9 páginasHistoria de Las Ramas de OshaMarkaAún no hay calificaciones
- MoyugbaDocumento2 páginasMoyugbaIbrahim Ojeda Guedez100% (2)
- Cronología de La OshaDocumento23 páginasCronología de La OshaDavid Herrada100% (1)
- (Libro) SUBRAMAS CONOCIDAS PDFDocumento21 páginas(Libro) SUBRAMAS CONOCIDAS PDFRomelia Campuzano100% (1)
- Ramas y Subramas de La Diaspora CubanaDocumento7 páginasRamas y Subramas de La Diaspora CubanaToukan Web MasterAún no hay calificaciones
- Clase 57 Historia, Linajes y RamasDocumento10 páginasClase 57 Historia, Linajes y RamasDaniel VázquezAún no hay calificaciones
- Ancestros DiasporaaaaaaaaDocumento15 páginasAncestros DiasporaaaaaaaaLuis Cuevas Ifábíyìí100% (4)
- MOYUGBADocumento4 páginasMOYUGBAIvan Agustin100% (1)
- Ramas y SubramasDocumento8 páginasRamas y SubramasAsojano Sanchez100% (2)
- Ramas y Subramas CubaDocumento7 páginasRamas y Subramas CubaIsrael DíazAún no hay calificaciones
- Efushe Worikondo ObateroDocumento3 páginasEfushe Worikondo Obateroochailen3Aún no hay calificaciones
- Fundadoras de La Regla de OshaDocumento3 páginasFundadoras de La Regla de OshaJossé Ramirez ZapataAún no hay calificaciones
- Histroria Cabildo SHANGO TEKUNDA 2Documento5 páginasHistroria Cabildo SHANGO TEKUNDA 2Noemi2466Aún no hay calificaciones
- AAOLOKUNDocumento15 páginasAAOLOKUNLarry Marin Colmenares0% (1)
- Historia de La Religion en CubaDocumento14 páginasHistoria de La Religion en CubaMarkaAún no hay calificaciones
- La MoyugbaDocumento4 páginasLa MoyugbaLili Moi OshumAún no hay calificaciones
- Ramas y SubramasDocumento8 páginasRamas y SubramasHommy PeñaAún no hay calificaciones
- Ancestros y DescendientesDocumento15 páginasAncestros y Descendientesnorberto100% (3)
- ANCESTROSDocumento9 páginasANCESTROSISABELAún no hay calificaciones
- Santeria en CubaDocumento7 páginasSanteria en CubaoshebaraAún no hay calificaciones
- Como Llega Olokun A CubaDocumento10 páginasComo Llega Olokun A CubabpjjoseAún no hay calificaciones
- Nombres de SantoDocumento8 páginasNombres de Santofrank1605Aún no hay calificaciones
- Fundadores de La Santería CubanaDocumento8 páginasFundadores de La Santería CubanaRichi PAún no hay calificaciones
- Llegada de Olokún A CubaDocumento14 páginasLlegada de Olokún A CubamipropiaAún no hay calificaciones
- Genealogía de La Regla de OshaDocumento8 páginasGenealogía de La Regla de Oshafrank1605Aún no hay calificaciones
- Moyugba de Oggun Alá OñíDocumento9 páginasMoyugba de Oggun Alá OñíWilmer colombo100% (1)
- Eniiyi Omi Ofe Ada - Efunshé (Ña Rosalía Abreú)Documento3 páginasEniiyi Omi Ofe Ada - Efunshé (Ña Rosalía Abreú)NoeliaAún no hay calificaciones
- Linaje Genealógico de Algunas Ramas de SantoDocumento4 páginasLinaje Genealógico de Algunas Ramas de SantoNiky SuarezAún no hay calificaciones
- Algunos Datos Sobre Fundadores de La Santria y Sus RamasDocumento8 páginasAlgunos Datos Sobre Fundadores de La Santria y Sus RamasobanikealaAún no hay calificaciones
- El Cuchillo de Santero o Pinaldo y El Babalawo enDocumento31 páginasEl Cuchillo de Santero o Pinaldo y El Babalawo enOmoOggun100% (2)
- 211 Tratado de Aye ShalugaDocumento18 páginas211 Tratado de Aye ShalugaLeandro CortesAún no hay calificaciones
- 3 Misterios de Orishas Las Ramas de CUbaDocumento7 páginas3 Misterios de Orishas Las Ramas de CUbaMany BernalAún no hay calificaciones
- LinajeDocumento3 páginasLinajeeshueleggua1Aún no hay calificaciones
- El Cuchillo de Santero o PinaldoDocumento11 páginasEl Cuchillo de Santero o PinaldoLazarusChild Eternollone Albert100% (1)
- Templo Yoruba Omo OrishaDocumento5 páginasTemplo Yoruba Omo OrishaWemilere Bailes CubanosAún no hay calificaciones
- Doña Ferminita Gomez OshaDocumento4 páginasDoña Ferminita Gomez OshaTolio RcAún no hay calificaciones
- SACS Carabobo Reporte Diario 01-03-24Documento7 páginasSACS Carabobo Reporte Diario 01-03-24robin rodriguezAún no hay calificaciones
- Formato Detallado Del Estado Yaracuy 01-03-2024Documento7 páginasFormato Detallado Del Estado Yaracuy 01-03-2024robin rodriguezAún no hay calificaciones
- Sucre Consolidado Diario 01-03-2024Documento7 páginasSucre Consolidado Diario 01-03-2024robin rodriguezAún no hay calificaciones
- Distribucion de Analista Nomina Noviembre 2021Documento196 páginasDistribucion de Analista Nomina Noviembre 2021robin rodriguezAún no hay calificaciones
- RELACIONDocumento1 páginaRELACIONrobin rodriguezAún no hay calificaciones
- Baños Espirituales en Palo MayombeDocumento2 páginasBaños Espirituales en Palo Mayomberobin rodriguezAún no hay calificaciones
- Nuevo Baños y Oraciones EspiritualesDocumento29 páginasNuevo Baños y Oraciones Espiritualesrobin rodriguezAún no hay calificaciones
- Varios BANOS-ESPIRITUALESDocumento126 páginasVarios BANOS-ESPIRITUALESrobin rodriguez100% (1)
- Cantos de Lavatorio 2021Documento24 páginasCantos de Lavatorio 2021robin rodriguezAún no hay calificaciones
- Cantos OlokunDocumento1 páginaCantos Olokunrobin rodriguezAún no hay calificaciones
- Vegvisir Es Un Símbolo de Protección y Guía También NombradoDocumento2 páginasVegvisir Es Un Símbolo de Protección y Guía También Nombradorobin rodriguezAún no hay calificaciones
- Éríndínlógún RELATOSDocumento61 páginasÉríndínlógún RELATOSrobin rodriguezAún no hay calificaciones
- Encargo de AseguramientoDocumento2 páginasEncargo de Aseguramientomarcos0% (1)
- Tarea 3-Metodología de La Investigación IDocumento6 páginasTarea 3-Metodología de La Investigación IKanimax CeballosAún no hay calificaciones
- Examen LaboralDocumento9 páginasExamen LaboralAmy ValerioAún no hay calificaciones
- Contabilidad de CostosDocumento21 páginasContabilidad de CostosEduardo RiveraAún no hay calificaciones
- Diagramas de CarrollDocumento3 páginasDiagramas de CarrollCarlos William Rojas ChoqueAún no hay calificaciones
- Matriz y Primera SesionDocumento5 páginasMatriz y Primera SesionCésar Chu HuertaAún no hay calificaciones
- Tablas DinamicasDocumento4 páginasTablas DinamicasAlexandercalderon800% (1)
- GOBIERNOS DE 1939 - 2016: - Observan en Una Línea de Tiempo El Nombre de Los PresidentesDocumento3 páginasGOBIERNOS DE 1939 - 2016: - Observan en Una Línea de Tiempo El Nombre de Los PresidentesThifany Nathaniela Nahomy Ccapatinta RojasAún no hay calificaciones
- Gnoseología FilosofiaDocumento4 páginasGnoseología FilosofiaJuan Carlos Azurdia MendozaAún no hay calificaciones
- Sesion 3, Modulo 14, Unidad 1Documento11 páginasSesion 3, Modulo 14, Unidad 1Paula Salazar VazquezAún no hay calificaciones
- Historia IIDocumento29 páginasHistoria IIDayana CelesteAún no hay calificaciones
- Políticas de La Memoria y Emergencia Social en América Latina. Imágenes de Un Pasado Que Cambia. Ana Copes y Guillermo CanterosDocumento18 páginasPolíticas de La Memoria y Emergencia Social en América Latina. Imágenes de Un Pasado Que Cambia. Ana Copes y Guillermo CanterosAyelén Terradillos100% (1)
- La Gobernza Conceptos Tipos e IndicadoresDocumento33 páginasLa Gobernza Conceptos Tipos e IndicadoresMary GonzalezAún no hay calificaciones
- Como Elaborar Itemes de EnsayoDocumento5 páginasComo Elaborar Itemes de EnsayomanrodbAún no hay calificaciones
- FORMATOS PARA DILIGENCIA PROCESO DE SELECCION (1) - OrganizedDocumento10 páginasFORMATOS PARA DILIGENCIA PROCESO DE SELECCION (1) - OrganizedLUCIANA PALACIO CARRILLOAún no hay calificaciones
- Trabajo Sobre El GroomingDocumento7 páginasTrabajo Sobre El GroomingAngel LopezAún no hay calificaciones
- Apunte OBTENCION DE LOS RECURSOS HUMANOSDocumento19 páginasApunte OBTENCION DE LOS RECURSOS HUMANOSNatalia Celina Gomez100% (1)
- Enfriadores de Clinker LoktechltdaDocumento42 páginasEnfriadores de Clinker LoktechltdaJose María Ureta UrzúaAún no hay calificaciones
- 10 Dias de OracionDocumento60 páginas10 Dias de OracionManuelAún no hay calificaciones
- Perfil de Un Ingeniero de SistemasDocumento6 páginasPerfil de Un Ingeniero de SistemasFernando DiazAún no hay calificaciones
- Proceso Administrativo ExpoDocumento13 páginasProceso Administrativo ExpoLuzmery Vasquez ContrerasAún no hay calificaciones
- Extractos de La Ley de Geografía, Cartografía y Catastro Nacional.Documento3 páginasExtractos de La Ley de Geografía, Cartografía y Catastro Nacional.José Alfredo Noguera CapoteAún no hay calificaciones
- Para Comprender Las Organizaciones EducativasDocumento6 páginasPara Comprender Las Organizaciones EducativasbrendaanaAún no hay calificaciones
- FACTIBILIDAD DavidDocumento57 páginasFACTIBILIDAD DavidAlex Esteban Fredes RiscoAún no hay calificaciones
- Referente Pensamiento Eje 3Documento28 páginasReferente Pensamiento Eje 3duberly blackAún no hay calificaciones
- Viernes 6 de Mayo 2022Documento12 páginasViernes 6 de Mayo 2022Diario SoldelCusco100% (1)
- Guia para Consejos Municipales de JuventudDocumento48 páginasGuia para Consejos Municipales de JuventudZary Aruzamen100% (1)
- Contenidos Semanas 15-16Documento3 páginasContenidos Semanas 15-16Nieves PatiñoAún no hay calificaciones
- Viacrucis Misionero 2015 ObispoDocumento19 páginasViacrucis Misionero 2015 ObispojosepechAún no hay calificaciones