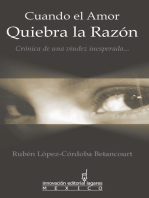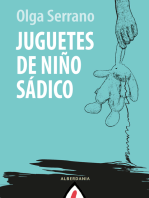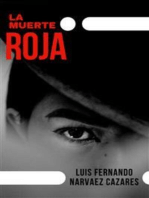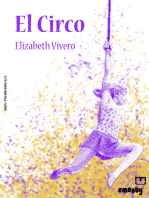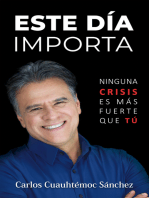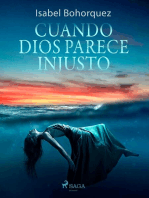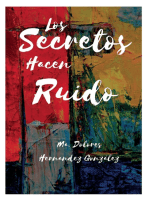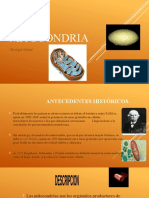Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
La Gordita
Cargado por
EdithFiamingoDerechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
La Gordita
Cargado por
EdithFiamingoCopyright:
Formatos disponibles
La gordita
Era una tarde lluviosa, de esas en las que todo da fiaca. Estaba a media
máquina, haciendo menos de lo que parecía. Sonó el teléfono. Era una compañera
que no veía desde hacía rato, o sea, desde antes de la pandemia y la cuarentena. Me
alegró oír su voz. Marcela es una de esas personas que te generan una sonrisa.
Comenzamos protestando por la situación actual. Una se queja de lo
inevitable, tal vez por esa costumbre tan porteña de vivir de bajón en bajón. Me contó
cuánto le había costado adaptarse al relacionamiento a distancia, las dificultades para
usar los programas a través de los que se toman clases grupales, la inestabilidad de
las conexiones y todo eso que venimos escuchando desde marzo.
Por mi parte, la reina del berrinche que me habita, se despachó con ganas.
Fue una catarsis transformadora, liberadora, sublime. Le manifesté mi gran miedo
inicial a salir de casa. Salía aterrorizada a comprar alimentos a los comercios
cercanos. Compraba casi a la velocidad de la luz para volver pronto de un exterior
donde me podía contagiar de una enfermedad prácticamente desconocida y que podía
ser fatal.
El relato fue mejorando de ambos lados. Marcela había aprovechado la
cuarentena para hacer muchas tareas pendientes en su casa. El ajetreo diario nos
suele dificultar ocuparnos de poner la casa linda haciendo reparaciones, ordenando y
decorando. Yo también me había estado ocupando de un pequeño porcentaje de
mejoras domésticas, como muchas otras personas que se paseaban por el centro
comercial con latas de pintura y, sobre todo, me aficioné a la jardinería.
Ambas pensábamos que la vida virtual no era tan mala después de todo y que
una vez vacunada la población, sus ventajas deberían ser incorporadas a nuestra
cotidianeidad para facilitarnos las cosas y evitar tantos viajes, sobre todo en días de
lluvia. Ya nos resultaban naturales los encuentros virtuales con amistades y parientes.
Por suerte vivíamos acompañadas y compartíamos actividades y
conversaciones en vivo y en directo, como se decía en nuestra infancia. Nuestras
vidas familiares venían muy bien y en este aspecto no teníamos de qué quejarnos,
para variar.
Sin embargo, Marcela me preguntó si seguía con la misma persona de
siempre, lo cuál me resultó llamativo. O, mejor dicho, hubo algo en su tono de voz que
era diferente y que me daba la impresión de que ella pensaba lo contrario. Le
confirmé que seguíamos juntos y que, créase o no, era la relación más larga que había
tenido.
Marcela hizo un silencio, que fue breve, pero me pareció interminable. Se
aclaró la voz y continuó. Me dijo que me quería mucho y que las amigas están para
ayudarse, incluso para dar las peores noticias pero con las mejores intenciones. Si las
circunstancias hubieran sido otras le hubiera gustado hablar conmigo personalmente.
Pero no podía esperar porque yo no me merecía que me pasara nada malo y era
urgente que lo supiera. Afirmó que lo había visto con otra, con una gordita, de la mano
por la avenida.
Me quedé helada y ahora fui yo la que hice una pausa. Respiré hondo y le
pregunté cuándo y dónde había sido. Me contó que ella pasaba con el auto cuando lo
vio caminando con la gordita, que de vez en cuando se abrazaban y se acariciaban.
Se notaba que se reían y la pasaban bien. Agregó que fue el sábado anterior al día de
la madre y que estaban delante de una vidriera de lencería. De inmediato me eché a
reír. Marcela me preguntó qué pasaba, atónita, ante lo cual le tuve que confesar que
la gordita era yo.
© Edith Fiamingo 2020
También podría gustarte
- Cuando el Amor Quiebra la Razón: Crónica de una viudez inesperada ...De EverandCuando el Amor Quiebra la Razón: Crónica de una viudez inesperada ...Aún no hay calificaciones
- Sin mí no soy nada: El espejo de las relaciones como práctica espiritualDe EverandSin mí no soy nada: El espejo de las relaciones como práctica espiritualAún no hay calificaciones
- Casi viva: Cómo sobreviví a la maldición de mi gatoDe EverandCasi viva: Cómo sobreviví a la maldición de mi gatoAún no hay calificaciones
- Tú... y todas tus formas de hacerme perder la cabezaDe EverandTú... y todas tus formas de hacerme perder la cabezaCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Documento Sin TítuloDocumento3 páginasDocumento Sin TítuloitziarAún no hay calificaciones
- Hongos (Cuento)Documento6 páginasHongos (Cuento)Tiffany LugoAún no hay calificaciones
- Este día importa: Ninguna crisis es más fuerte que túDe EverandEste día importa: Ninguna crisis es más fuerte que túCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (11)
- Yo fui esclava: memorias de una chica ocultaDe EverandYo fui esclava: memorias de una chica ocultaCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (2)
- La Manola: El eco de las mujeres que habitan en míDe EverandLa Manola: El eco de las mujeres que habitan en míAún no hay calificaciones
- Capítulo 3Documento4 páginasCapítulo 3CarmenAún no hay calificaciones
- Relato GanadorDocumento5 páginasRelato GanadorGuillermoAún no hay calificaciones
- AAVV - Volver A SentirDocumento120 páginasAAVV - Volver A SentirmariakuloAún no hay calificaciones
- Historias de Amor para Grabar en VideoDocumento5 páginasHistorias de Amor para Grabar en Videopiga padillaAún no hay calificaciones
- EJERCICIOS SOBRE LOS CONECTIVOS VanessaDocumento7 páginasEJERCICIOS SOBRE LOS CONECTIVOS VanessaVANESSA DE LOS ANGELES CASIQUE OSUNAAún no hay calificaciones
- Beatriz García Marañón - El TestigoDocumento65 páginasBeatriz García Marañón - El TestigoRaúl Berea Núñez100% (3)
- EJERCICIOS SOBRE LOS CONECTIVOS IsaacDocumento7 páginasEJERCICIOS SOBRE LOS CONECTIVOS IsaacVANESSA DE LOS ANGELES CASIQUE OSUNAAún no hay calificaciones
- Piedra LibreDocumento12 páginasPiedra LibreEdithFiamingoAún no hay calificaciones
- AceptaciónDocumento1 páginaAceptaciónEdithFiamingoAún no hay calificaciones
- La FinalDocumento1 páginaLa FinalEdithFiamingoAún no hay calificaciones
- La EstrellaDocumento1 páginaLa EstrellaEdithFiamingoAún no hay calificaciones
- La OportunidadDocumento1 páginaLa OportunidadEdithFiamingoAún no hay calificaciones
- AquelarreDocumento1 páginaAquelarreEdithFiamingo100% (1)
- El DerrumbeDocumento1 páginaEl DerrumbeEdithFiamingoAún no hay calificaciones
- PerturbadaDocumento1 páginaPerturbadaEdithFiamingoAún no hay calificaciones
- PanchitaDocumento1 páginaPanchitaEdithFiamingoAún no hay calificaciones
- Cómo EstásDocumento1 páginaCómo EstásEdithFiamingoAún no hay calificaciones
- El Rey Está DesnudoDocumento1 páginaEl Rey Está DesnudoEdithFiamingoAún no hay calificaciones
- El Juego de Los Gatos TraviesosDocumento4 páginasEl Juego de Los Gatos TraviesosEdithFiamingoAún no hay calificaciones
- Clavos OxidadosDocumento1 páginaClavos OxidadosEdithFiamingoAún no hay calificaciones
- Aquelarre (Versión Revisada)Documento1 páginaAquelarre (Versión Revisada)EdithFiamingoAún no hay calificaciones
- AbuliaDocumento2 páginasAbuliaEdithFiamingo100% (1)
- IndigestiónDocumento1 páginaIndigestiónEdithFiamingoAún no hay calificaciones
- IncomprensiónDocumento1 páginaIncomprensiónEdithFiamingoAún no hay calificaciones
- FormateadosDocumento1 páginaFormateadosEdithFiamingoAún no hay calificaciones
- Día de Los Trabajadores 2021Documento1 páginaDía de Los Trabajadores 2021EdithFiamingoAún no hay calificaciones
- Guía para Encuadernar Un Libro DestartaladoDocumento7 páginasGuía para Encuadernar Un Libro DestartaladoEdithFiamingoAún no hay calificaciones
- Ciruela VerdeDocumento1 páginaCiruela VerdeEdithFiamingo100% (1)
- El PiropoDocumento1 páginaEl PiropoEdithFiamingo100% (1)
- El RetoñoDocumento1 páginaEl RetoñoEdithFiamingoAún no hay calificaciones
- Yo Quiero Mi Vacuna..Documento1 páginaYo Quiero Mi Vacuna..EdithFiamingoAún no hay calificaciones
- Dudo Que Las Vacas Sean FelicesDocumento1 páginaDudo Que Las Vacas Sean FelicesEdithFiamingo100% (1)
- Las HermanasDocumento1 páginaLas HermanasEdithFiamingoAún no hay calificaciones
- Marido Por HorasDocumento1 páginaMarido Por HorasEdithFiamingo100% (1)
- Las DiabólicasDocumento1 páginaLas DiabólicasEdithFiamingoAún no hay calificaciones
- PalmiraDocumento1 páginaPalmiraEdithFiamingoAún no hay calificaciones
- El HacedorDocumento1 páginaEl HacedorEdithFiamingoAún no hay calificaciones
- 200809242255050.la Escuela de Los AnimalesDocumento10 páginas200809242255050.la Escuela de Los AnimalesAngel RocioAún no hay calificaciones
- Consume - Maverick City Musica Ft. Laila Olvera 6 Nate Díaz)Documento5 páginasConsume - Maverick City Musica Ft. Laila Olvera 6 Nate Díaz)Mónica ChávezAún no hay calificaciones
- Descubrir Tu Pasión Lo Cambia Todo-Ken Robinson PDFDocumento349 páginasDescubrir Tu Pasión Lo Cambia Todo-Ken Robinson PDFCatalina Cássera100% (5)
- Jugar A Penetrar y CederDocumento5 páginasJugar A Penetrar y Cedermarielgm5Aún no hay calificaciones
- El Impacto de Las Telecomunicaciones en La SociedadDocumento5 páginasEl Impacto de Las Telecomunicaciones en La SociedadAlberto Enriques ItuarteAún no hay calificaciones
- 10 Tips para Aumentar La Autoestima en Los Niños y AdultosDocumento3 páginas10 Tips para Aumentar La Autoestima en Los Niños y AdultosWaleska HerreraAún no hay calificaciones
- Procesos Isobáricos CaserosDocumento51 páginasProcesos Isobáricos CaserosMiguel MartínezAún no hay calificaciones
- B5A4Documento4 páginasB5A4Daniel HerasAún no hay calificaciones
- La Mitocondrias DiapositivasDocumento10 páginasLa Mitocondrias DiapositivasJose galvezAún no hay calificaciones
- La BohemeDocumento2 páginasLa BohemeLauraNavarroÁlvarezAún no hay calificaciones
- Horóscopo Diario Gratis Leo - Videntes y Tarotistas en BenalmádenaDocumento2 páginasHoróscopo Diario Gratis Leo - Videntes y Tarotistas en BenalmádenaTarot buenoAún no hay calificaciones
- 1 4938438192480125057Documento9 páginas1 4938438192480125057Jimena ChambiAún no hay calificaciones
- Cartilla de Normas de Comportamiento CiudadanoDocumento9 páginasCartilla de Normas de Comportamiento CiudadanoJohana OrtizAún no hay calificaciones
- Libro Ingles TerceroDocumento141 páginasLibro Ingles TerceroVictor Eduardo Cadena Vera0% (1)
- Almas de RojoDocumento7 páginasAlmas de Rojotzwdk9xg5dAún no hay calificaciones
- Análisis de Pricing y Costing para determinar preciosDocumento3 páginasAnálisis de Pricing y Costing para determinar preciosEric Alejandro Aran MatíasAún no hay calificaciones
- Desafío Navideño FamiliarDocumento3 páginasDesafío Navideño FamiliarPASCAL NAVIAAún no hay calificaciones
- Eshu LaroyeDocumento1 páginaEshu LaroyeManu Hernandez75% (4)
- Hospedaje-Organigramas-diferentes-hoteles-consultados PARA EXAMEN de 3ER SEMESTREDocumento17 páginasHospedaje-Organigramas-diferentes-hoteles-consultados PARA EXAMEN de 3ER SEMESTREAdirem AguilarAún no hay calificaciones
- Guia # 1 Grado 7 Segundo PeriodoDocumento8 páginasGuia # 1 Grado 7 Segundo PeriodoMilena CamachoAún no hay calificaciones
- Taller de Cuidado de Las ManosDocumento20 páginasTaller de Cuidado de Las ManosJhon PereaAún no hay calificaciones
- ElyosDocumento3 páginasElyosÐafneAún no hay calificaciones
- Cultura Mexica o AztecaDocumento3 páginasCultura Mexica o AztecaVictor De la HuertaAún no hay calificaciones
- Diario Oficial: Del Gobierno Del Estado de YucatánDocumento128 páginasDiario Oficial: Del Gobierno Del Estado de YucatánLibertad de Expresión YucatánAún no hay calificaciones
- Espanol Proyecto IsaacDocumento11 páginasEspanol Proyecto IsaacjesusAún no hay calificaciones
- La RondaDocumento3 páginasLa RondaCharly AndersonAún no hay calificaciones
- Collares de Fibras Naturales Con Alas de Mariposas de Costa RicaDocumento16 páginasCollares de Fibras Naturales Con Alas de Mariposas de Costa RicaMariposas TropicalesAún no hay calificaciones
- Teoría de Conjuntos en MúsicaDocumento5 páginasTeoría de Conjuntos en Músicayogimgurt100% (1)
- El Clasicismo musical: contexto, características y principales génerosDocumento15 páginasEl Clasicismo musical: contexto, características y principales génerosJuan Luis Nuñez HuayllapumaAún no hay calificaciones
- Semana 8 PDFDocumento4 páginasSemana 8 PDFFolken006Aún no hay calificaciones