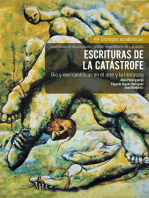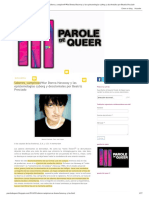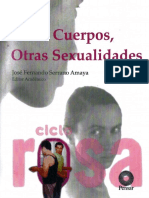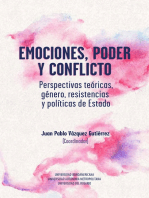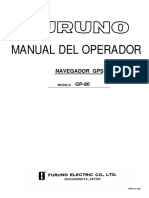Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Resena Del Libro Teoria Torcida de Ricar
Resena Del Libro Teoria Torcida de Ricar
Cargado por
Marco Leon Leon0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
7 vistas9 páginasTítulo original
Resena_del_libro_Teoria_Torcida_de_Ricar.doc
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
DOC, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOC, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
7 vistas9 páginasResena Del Libro Teoria Torcida de Ricar
Resena Del Libro Teoria Torcida de Ricar
Cargado por
Marco Leon LeonCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOC, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 9
Ricardo Llamas
Teoría torcida
(Prejuicios y discursos en torno a la “homosexualidad”)
(Madrid, Siglo XXI, 1998)
MÓNICA REDONDO VERGARA
En los últimos años en el mundo occidental, en España aún de forma incipiente,
vienen tomando fuerza los estudios de gays y lesbianas, y más concretamente los
llamados estudios queer (término ingles que significa extraño, raro, excéntrico). En
Teoría Torcida Ricardo Llamas realiza una de las primeras y más completas
aportaciones de la teoría queer en España. Se trata de una teoría crítica que amplía el
campo de estudio gay y lésbico abarcando todas las sexualidades denominadas
“periféricas” (bisexuales, transexuales, y conductas transgénero).
El libro se abre con una (dis)torsión en la que el autor se desmarca de las
expectativas académicas acerca de un trabajo relativo a la "homosexualidad”. Se
distancia asimismo de cualquier tipo de rectitud (haciendo un juego de palabras con el
término inglés straight y su acepción, heterosexual). Llamas propone el término teoría
torcida como posible traducción del término inglés queer (y su etimología latina:
torquere). En los Puntos de partida, el autor presenta los discursos, conceptos e ideas a
analizar, los debates que van a ser resituados y las herramientas de análisis que usará el
autor. En primer lugar, en La inflación discursiva del secreto muestra como las
distintas instancias de ordenación de la realidad (la Iglesia, la medicina, la familia y el
sistema educativo, la judicatura, los medios de comunicación...) implican prácticas más
o menos institucionalizadas en lo que se refiere a la “homosexualidad” con criterios a
menudo incoherentes pero efectos que, sin embargo, presentan regularidades (p.1). El
autor acota la pertinencia de su análisis a las sociedades occidentales pero matiza que
tanto los prejuicios como los referentes de liberación han experimentado en los últimos
tiempos un rápido proceso de internacionalización que podría permitirnos cierto juego
de extrapolación a otras geografías (p. 3).
Imprescindible para entender el libro es el recurso a la idea foucaultiana de la ubicuidad
del poder, que: “genera lo que después controla y reprime y de este modo autoriza
también su liberación; una relación dinámica que nos lleva a un proceso único de
“sexualización” de la persona” (p.5). La represión y la liberación no son dos vectores
(negativo y positivo, respectivamente) opuestos sino que ambos “poderes” intervienen
en la construcción de la idea de sexualidad. Sugerente es la consideración que hace
Llamas del papel contradictorio que pasa a jugar “el sexo” como nueva entidad
simbólica; no tiene ningún protagonismo en términos de colectividad social pero resulta
esencial para la existencia individual (p.6).
En El régimen de la sexualidad, Ricardo Llamas define este concepto clave de su teoría
y sus funciones como modelo abstracto que se establece en Occidente ligado a las
formas de organización social. A continuación plantea un desarrollo clave de la teoría
queer: “El régimen de la sexualidad establece dos cuerpos, dos tipos de roles y dos
identidades que conjuntamente y de manera simultánea constituyen “la diferencia
sexual”…Pero tal dicotomía no puede dar cuenta de la multiplicidad de posibilidades en
función de las cuales se puede estructurar la vida afectiva y sexual de las personas…de
ellas sólo un número ínfimo tiene una existencia reconocida, aún como no ortodoxa. El
modelo legítimo es sólo uno” (p.15). Por otra parte plantea existencia de múltiples
oposiciones jerarquizadas por un cierto maniqueísmo que se constituyen en forma de
pares ordenados entre los que destaca el paradigma (“homosexualidad”,
“heterosexualidad”). Acerca del debate sobre “lo privado” y “lo público”, Llamas deja
entrever un doble proceso: la “puesta en discurso de la sexualidad” (la “implantación
perversa” foucaultiana), hace que ésta se universalice y su significación “verdadera”
pase a ser controlada por ciertas instancias del saber. Por otro lado, sus manifestaciones
“correctas” o “desviadas” son relegadas a la esfera privada (p.7). “La "homosexualidad"
será la sexualidad secreta por excelencia... clandestina y prohibida... objeto de todas las
ansiedades; el terreno en el que se localizan los fantasmas colectivos... estereotipo de
una hipersexualidad desbordante y sofisticada como fantasma del “orden heterosexual”
(p.19). Y a continuación otra idea fundamental: “el “sexo erróneo” será psicología y no
sociología, economía y política; es naturaleza o biología pero no cultura o historia. El
sexo disidente, como quintaesencia de lo privado se construye como “femenino” y
como “homosexual”; se asocia con el consumo y no con la producción” (p.20).
Importante destacar aquí una adjetivación típica de Llamas y de su entorno militante, la
idea de sexo disidente que aparece de forma recurrente en textos y acciones de La
Radical Gai y de LSD, dos de los principales grupos de militancia queer españoles. Por
otra parte aclara Llamas que la distinción privado-público, pese a ser típicamente
burguesa, impregnó por completo, con la excepción de Reich, o la Escuela de Francfort,
la teoría y práctica revolucionarias o reformistas al considerar la sexualidad y el género
como parte de las superestructuras. No obstante, indica: “El pensamiento feminista y la
reciente teoría gay-lésbica y queer han demostrado que el género y la preferencia sexual
juegan un papel determinante en la producción y reproducción de la realidad social, al
mismo nivel que las estructuras económicas del trabajo y la producción” (p.20).
El título del tercer punto de partida: Construcción social o esencia, los límites de una
dicotomía, es clarificador en sí mismo. Llamas empieza hablándonos de lo que
considera como paradoja fundamental del régimen de la sexualidad, la contradicción
entre la idea del sexo como esencia en el individuo y su construcción histórica.
La incertidumbre en el debate sobre el origen de la atracción afectiva o sexual provoca
la dicotomización entre preferencia u opción sexual y orientación o tendencia sexual.
Ambas posibilidades son origen de estrategias de represión, la elección supondría un
vicio susceptible de castigo (Cap.4) y la tendencia, una enfermedad susceptible de ser
curada (Cap.5). Las asociaciones triviales: construccionismo - opción sexual –
igualdad, y por otra parte: esencialismo - orientación sexual – diferencia, no dejan
espacio a otras posibilidades de combinación de variables y limitan el discurso y las
prácticas reivindicativas. Aquí Llamas recurre a otra de sus grandes musas, Judith
Butler, para introducir la deconstrucción como alternativa a la estrechez del debate
(p.29). Dicho esto, nos ubica su análisis de los discursos (segunda parte del libro) en el
marco de los postulados construccionistas.
Por último, en Las realidades gays y lésbicas y el acceso a estas (y a otras)
subjetividades, el autor nos describe cómo la epistemología de la homosexualidad
establece las formas legítimas de conocimiento y reconocimiento de aquellos que no se
ajustan a la norma heterosexual, norma que se define por negación del modelo
denostado. Se impone la problematización colectiva de unas desviaciones de carácter
individual. La imposición del secreto (el consabido “armario”) por parte del régimen de
la sexualidad impide cualquier viso de colectivización con lo cual estas realidades
permanecen atomizadas. Llamas apunta a un supuesto de coherencia del régimen de la
sexualidad en el que estaría basada la construcción de una "realidad homosexual"
problematizada y estereotipada frente a la idea de unas “realidades gays y lésbicas” que
tendrían un carácter autoreferencial El entrecomillado de la palabra "homosexualidad"
a lo largo de todo el libro, y en el título del mismo, es fruto de estas reflexiones. La
consideración de las “realidades gays y lésbicas” señala para Llamas los “límites de una
perspectiva construccionista pura” (p.39). Por otra parte dicho supuesto de coherencia
actúa reduciendo el espectro de realidades diversas a un estatuto único; la consideración
preferente o exclusiva de una homosexualidad masculina supondrá la negación del
lesbianismo como realidad y como posibilidad para muchas mujeres. Llamas introduce
la idea de alienación para quienes no aman según la norma (heterosexual) y en
consecuencia les es negada la posibilidad de subjetividad y de existencia autónoma (p.
38).
El resto del libro está compuesto de dos partes que incluyen cada una tres
capítulos: en la primera, Las formas espontáneas del prejuicio, desenmascara el
prejuicio presentado como natural y la permeabilidad de este a través de múltiples
ámbitos, su universalidad. En el capítulo primero: Ser o no ser. Profusión
terminológica y censura selectiva, la "homosexualidad" se constituye como objeto,
alienada y designada desde fuera, heterónoma. Nombrada por un exceso de
terminología recargada de sarcasmo e ironía cuya función es deformar y excluir. Llamas
establece una arriesgada analogía, el gay va a ser al poder heterosexual lo que la mujer
al patriarcal y más adelante y en relación con esta, de la opresión del hombre sobre la
mujer procede la feminización de lo excluido (p.60). Las relaciones lésbicas han sido
históricamente ignoradas o trivializadas. Sugerente es la idea de que la ausencia de
consideración de las mujeres como audiencia, como posibles espectadoras, por el
régimen de representación (ambos conceptos desarrollados por Llamas en Miss Media,
1997) sea la razón de que el lesbianismo forme parte del imaginario pornográfico
masculino heterosexual y sea ignorado como posibilidad de disfrute independiente del
hombre así como del supuesto antierotismo de las mujeres deportistas (p.176).
Imposible construir un presente y un futuro para las realidades gays y lésbicas
sin contar con referentes positivos; de lo que se encarga la censura, la imposición del
secreto, la vergüenza y el miedo (p.78).
El segundo capítulo, el más extenso de todos, muestra la brillantez intelectual de
Llamas al estructurar la topología del poder heterosexual y cómo sitúa éste, siempre
alejadas de la posición de poder legítimo, a las realidades gays y lésbicas. El “otro”
filosófico aplicado a las concepciones sobre la "homosexualidad". La construcción del
capítulo es magistral y la superposición de los epígrafes muy clarificadora. En el
apartado 2.1, Extranjería superlativa, tenemos: “Nuestra” nación; “Nuestra”
ideología; “Nuestra” clase, “nuestra” raza; “Nuestra” fe; “Nuestra” especie; En
resumen: “nuestro” enemigo. El locus "homosexual" es siempre extranjero y está
siempre en otra parte, nunca con “nosotros”. En el apartado 2.3, Más allá del principio
del dolor, se encuentra otra de las grandes aportaciones de la teoría de Ricardo Llamas,
el desarrollo de la construcción del deseo de muerte, la constante asociación de lo gay y
lésbico con el dolor y la celebración y promoción del suicidio. Llamas, no obstante,
acaba el capítulo con un epígrafe militante: La necesidad de superar el victimismo. El
análisis de las simbologías usadas por las comunidades gays y lésbicas resulta revelador
(p.166). Se vislumbra claramente en este epígrafe la especial preocupación de Llamas
por la pandemia del SIDA y la consecuente soltura en los argumentos ya trabajados por
él en su compilación: Construyendo SIDentidades (siglo XXI, 1995).
El tercer capítulo, Prácticas de autorrepresión. Sublimación, negación,
agresión, nos muestra como el régimen de la sexualidad promociona y consigue al fin
que la función represora sea, en muchos casos, asumida por los propios sujetos
oprimidos, y cómo este proceso deja vía libre en último extremo a la irracionalidad de la
violencia y la agresión. Varios elementos confluyen aquí para tal fin: la sublimación del
deseo sexual a través del deporte, la consideración del deseo como pasajero y
adolescente (siguiendo las tesis freudianas), el encubrimiento de las relaciones bajo
formas más asimilables por la sociedad: “amistad especial”, admiración intelectual,
relaciones arquetípicas: maestro-discípulo, protectora-protegida (p. 186), y la
consideración de que el propio afecto o deseo no tenga implicaciones sobre el resto de
la existencia personal. Llamas finaliza el capítulo describiendo la agresión como
fenómeno natural y comprensible para el régimen de la sexualidad, un salto a la
irracionalidad con la característica principal de que no necesita explicación ni
justificación alguna. El estigma sobre las realidades gays y lésbicas es ya una invitación
a la agresión y al escarnio, el llamado pánico homosexual es digno de ser comprendido
por la sociedad, y la "homosexualidad", por otra parte, lleva incorporada a su esencia la
idea de desgracia. El linchamiento en todas sus variantes es por tanto perfectamente
legítimo. Por último cabe resaltar como, al igual que sucede en el caso de la violencia
patriarcal contra las mujeres, se produce el fenómeno de la culpabilización de la
víctima.
En la segunda parte del libro, Los discursos articulados y sus implicaciones,
Ricardo Llamas nos conduce al análisis de los discursos acerca de la "homosexualidad"
de dos de los más importantes ámbitos, el jurídico y el científico. Otras instancias tales
como los medios de comunicación de masas o la medicina han sido ya analizadas por
Llamas en sus libros: Miss Media (una lectura perversa de los medios de comunicación
de masas) (Ediciones la tempestad, 1997) y el mencionado Construyendo SIDentidades
(siglo XXI, 1995) respectivamente. Además en el tercer capítulo el autor incluye el
análisis de los discursos autorreferenciales. La estructuración de esta segunda parte
coincide con el recorrido histórico de los discursos, Llamas destaca tres momentos
fundamentales: preponderancia moral desde la edad media hasta es siglo XIX, una
progresiva importancia de las visiones científicas desde mediados del siglo XIX, y por
último a partir de la década de los setenta del siglo XX, los discursos en primera
persona (p.208).
Los discursos analizados parten de ámbitos concretos y aspiran a la
universalidad de sus postulados sin excesiva preocupación por la coherencia interna,
además son discursos que se apelan entre sí, se remiten unos a otros pese a ser, en la
mayoría de los casos, incompatibles. La compatibilidad de las formulaciones se basa
más en la coincidencia de efectos deseados que en su supuesta coherencia (p. 210).
Es interesante la idea de que algunos postulados producidos por una determinada
instancia pueden ser rescatados por otra con la misma intencionalidad: la instancia
jurídica recupera análisis canónicos o morales, o con la opuesta: recuperación de la
terminología despectiva por parte de algunos grupos militantes, especialmente la
militancia queer, para autodesignarse, transformando así una práctica de represión en un
ejercicio de provocación, autoafirmación, orgullo y autonomía (p. 212).
En el capítulo cuarto, Los discursos de una moral excluyente y su trascendencia
jurídico-legal, empieza Llamas por dar una definición de moral y por constatar la
asombrosa parquedad terminológica con que la moral cristiana, frente al lenguaje
popular y el científico, nombra al pecado “nefando” (p.217). El apartado primero sobre
La difícil caracterización del sujeto excluido. Contra natura, sodomita y el epígrafe: el
control de sí y la demonización del abandono del placer es muy interesante, de nuevo
Llamas recurre a Foucault para explicar como las ideas sobre el autocontrol y el
dominio sobre las pasiones son anteriores al Cristianismo. Además, indica Llamas,
trascienden a este impregnando las teorías racionalistas de la ilustración con Descartes a
la cabeza (p. 228). Esa demonización va a desembocar en la consideración de la
hipersexualidad sodomita como peligrosa. Aquí Llamas separa el análisis del
lesbianismo ya que las mujeres no son consideradas como interlocutoras válidas de su
propia sexualidad y estar excluidas de los ámbitos público y político las va a situar
fuera del debate (p. 230). Sobre esta cuestión se echa en falta un análisis que tome en
cuenta la consideración de tipo simbólico hecha por, entre otras, Simone de Beauvoir,
en El segundo sexo de cómo la mujer es para el imaginario patriarcal un ser de una
sexualidad desbordante y peligrosa (pensemos, por ejemplo, en el mito acerca de la
mantis religiosa). En este sentido el prejuicio sobre el sodomita puede de nuevo no ser
más que otra consecuencia de su feminización. Ricardo Llamas demuestra a lo largo de
todo el libro ser un gran conocedor de muchos de los debates de la Teoría política
feminista y de hecho en este caso nos deleita con el famoso debate pro y contra la
pornografía que tiene mucho que ver, en efecto, con la expropiación por parte del
patriarcado de la sexualidad femenina pero, no obstante, no implicaría que la lesbiana,
como mujer que es, se viera libre del mito patriarcal de la hipersexualidad femenina.
Llamas sitúa el desarrollo de la terminología científica en el siglo XIX como
consecuencia de la necesidad por parte de los sistemas jurídicos de hacer razonable el
castigo desde una perspectiva legítima de tipo laico (p. 237). La aplicación de la
condena no se lleva a cabo de manera exhaustiva sino más bien ejemplificadora. De
ella se salvan desde las altas jerarquías del Vaticano hasta algunos miembros de la
monarquía. En la articulación de leyes represivas analiza los casos de las legislaciones
(muy explícitas y precisas) alemana, inglesa y norteamericana así como los casos
francés y español. Es curioso observar como algunas leyes como el conocido párrafo
175 (de origen prusiano) en el caso alemán sobreviven a lo largo del tiempo (no es
derogada hasta el año 1994) conviviendo con regímenes políticos de corte ideológico
muy diverso.
En el capítulo quinto, Los efectos terapéuticos de los discursos científicos, hace
Llamas el análisis del discurso de la ciencia, la medicina, la psiquiatría, y la sexología y
de sus implicaciones de carácter terapéutico. Aquí sitúa Llamas al "homosexual” del
siglo XX, como “manifestación más acabada de los discursos de la Ciencia” (p. 268),
otro motivo más para entrecomillar la "homosexualidad". La caracterización del sujeto
patológico (ahora de forma crónica) frente al sujeto pecador consigue hacer llegar el
prejuicio a sitios donde la moral cristiana no llegaba. Los cambios en la percepción
social de lo que es lo enfermo y lo saludable van a incidir en la transición de la medicina
legal, a la sexología o al psicoanálisis (p. 273). La connivencia entre moral y ciencia va
a primar sobre el conflicto, ambos ámbitos se solapan. Es curioso observar la
superposición en el tiempo de las intervenciones quirúrgicas de López Ibor en 1973, por
poner un ejemplo, con argumentos de la sexología mucho más benévolos con la
"homosexualidad" como el conocido informe Kinsey publicado en 1948.
En el capítulo sexto encontramos el análisis de los discursos autorreferenciales,
desde el tercer sexo uranista (muy cercano a la ciencia sexológica y especialmente
orientado al mundo masculino) y el movimiento homófilo, anteriores a los
enfrentamientos con la policía neoyokinas (Stonewall) del 28 de Junio de 1969 (origen
de la actual celebración del Día del orgullo), hasta el movimiento gay y lésbico y el
pensamiento y activismo queer. Nuevos discursos que nacen a partir de la contestación
a los discursos de orden represivo pero que acaban trascendiendo el espacio de lo
contestatario y ejerciendo a su vez ese control desde nuevas perspectivas (p. 350). Los
discursos homófilos que surgen de la militancia semiclandestina europea y
norteamericana de las décadas 50 y 60 persiguen la integración, cierto grado de
respetabilidad, y la tolerancia (asimilacionismo) y renuncian a cualquier tipo de
especificidad. Han sido objeto de duras críticas por su connivencia con un régimen de
la sexualidad represivo (p. 363). El discurso gay y lésbico, radicalmente
construccionista, mantiene la idea de igualdad como postulado básico. Por otra parte
genera un movimiento de autoafirmación colectivo de importante dimensión social que
acaba derivando hacia una progresiva institucionalización (p. 370). La exclusión de
otras minorías sexuales, el papel secundario de las lesbianas en los grupos mixtos y los
conflictos dentro del lesbianismo separatista, otros factores de exclusión (de clase y de
raza) y la incapacidad del discurso gay y lésbico de hacer frente a la crisis que plantea la
pandemia del SIDA son las principales causas del surgimiento a partir de mediados de
los ochenta del movimiento queer. Estrategia discursiva que parte de una determinada
práctica militante y defiende la libre opción y el carácter político de esa elección.
Postulados de la diferencia que rechazan la igualdad por ficticia e indeseable y buscan
desarrollar espacios de autonomía (p. 372). Reniega de cualquier viso de respetabilidad
y defiende la pluralidad de identidades, afectos y placeres. Llamas acaba el epígrafe
apuntando a un discurso post-queer que vendría representado por el movimiento anti-
Gay inglés.
En definitiva, estamos ante un libro de estudio indispensable para los interesados
en temas de sexualidad y “homosexualidad”. Denso y difícil, con un tipo de exposición
argumental enrevesada para el que es imprescindible hacerse con un determinado
vocabulario y marco conceptual de cara a ser entendido en profundidad. Comentario
aparte merecen las citas que Llamas incluye al comienzo de cada capítulo, sección o
epígrafe. Escogidas con un muy buen criterio, ilustran a la perfección cada argumento
que preceden. Por otra parte, es importante destacar el enfoque interdisciplinar del libro
y lo exhaustivamente documentado que está. Basta dar un breve paseo por su impresio-
nante y variada bibliografía
También podría gustarte
- Biopolítica y GéneroDocumento7 páginasBiopolítica y GéneroKro MorenoAún no hay calificaciones
- Bajo Una Mirada Occidental CHANDRA TALPADE MOHANTYDocumento6 páginasBajo Una Mirada Occidental CHANDRA TALPADE MOHANTYNor Chez DeoAún no hay calificaciones
- Chéjov y La Acción IndirectaDocumento14 páginasChéjov y La Acción IndirectaWalter Romero100% (1)
- RImbaud Doctrina EsteticaDocumento3 páginasRImbaud Doctrina EsteticaWalter RomeroAún no hay calificaciones
- MR General v3.6 EsDocumento45 páginasMR General v3.6 EsDani MartínAún no hay calificaciones
- Escrituras de la catástrofe: Bio y necropolíticas en el arte y la literaturaDe EverandEscrituras de la catástrofe: Bio y necropolíticas en el arte y la literaturaAún no hay calificaciones
- Mauro Cabral - Vida de VivosDocumento8 páginasMauro Cabral - Vida de VivosGisela A. MonteneroAún no hay calificaciones
- Basura y Género. Mear/cagar. Masculino/femenino, Por Beatriz PreciadoDocumento4 páginasBasura y Género. Mear/cagar. Masculino/femenino, Por Beatriz PreciadoCecilia NúñezAún no hay calificaciones
- Sesion 4 Activismo Posporno Por Paul B. PreciadoDocumento6 páginasSesion 4 Activismo Posporno Por Paul B. PreciadoAlejandro DuranAún no hay calificaciones
- 4 - Yes, We Fuck! El Grito de La Alianza Queer-Crip - Andrea García Santemases PDFDocumento18 páginas4 - Yes, We Fuck! El Grito de La Alianza Queer-Crip - Andrea García Santemases PDFJhonatthan Maldonado RamirezAún no hay calificaciones
- La Importancia de La Interseccionalidad para La Investigacion FeministaDocumento20 páginasLa Importancia de La Interseccionalidad para La Investigacion FeministaMaria Jose Solis FiegAún no hay calificaciones
- Barbarismos Queer y Otras Esdrujulas QueerDocumento9 páginasBarbarismos Queer y Otras Esdrujulas QueerPablo Brandolini RobertoneAún no hay calificaciones
- Interferencias Transfeministas y Postpornograficas Sayak ValenciaDocumento23 páginasInterferencias Transfeministas y Postpornograficas Sayak ValenciaAntonimo_RomeroAún no hay calificaciones
- Berkins, L. Travestis Una Identidad PolíticaDocumento7 páginasBerkins, L. Travestis Una Identidad PolíticajuanoscopioAún no hay calificaciones
- DE LAURETIS. Teoria Queer - Sexualidades Lesbiana y Gay (2010)Documento26 páginasDE LAURETIS. Teoria Queer - Sexualidades Lesbiana y Gay (2010)Gleidson VieiraAún no hay calificaciones
- Teresa de Lauretis La Esencia Del Triángulo PDFDocumento39 páginasTeresa de Lauretis La Esencia Del Triángulo PDFAndrea TorricellaAún no hay calificaciones
- Pueden Los Varones Ser FeministasDocumento3 páginasPueden Los Varones Ser FeministasNarps NarpsAún no hay calificaciones
- Del Cyborg A Las Identidades QueerDocumento15 páginasDel Cyborg A Las Identidades QueerRicegirlsleepsAún no hay calificaciones
- Del Cuerpo en El Territorio Al Cuerpo-Territorio - Elementos para Una Genealogía Feminista Latinoamericana de La Crítica A La Violencia - HTMLDocumento30 páginasDel Cuerpo en El Territorio Al Cuerpo-Territorio - Elementos para Una Genealogía Feminista Latinoamericana de La Crítica A La Violencia - HTMLAnaAún no hay calificaciones
- Rich Algunas Notas Sobre El MentirDocumento5 páginasRich Algunas Notas Sobre El Mentirluguerra78Aún no hay calificaciones
- Elvira Burgos. Diferencia SexualDocumento16 páginasElvira Burgos. Diferencia SexualCoraline CarellAún no hay calificaciones
- Sujetos Excentricos Teresa de LauretisDocumento20 páginasSujetos Excentricos Teresa de LauretisJulioRomerodeTorres100% (1)
- Genero y Teoria Queer Teresa de LauretisDocumento12 páginasGenero y Teoria Queer Teresa de LauretisAntonella Dorette Ravarocci QuirozAún no hay calificaciones
- Lo Que Nos Llevamos A La Cama: Silencios Sexuales en El Feminismo y Una Conversación para Concluirlos - Amber Hollibaugh y Cherrie MoragaDocumento10 páginasLo Que Nos Llevamos A La Cama: Silencios Sexuales en El Feminismo y Una Conversación para Concluirlos - Amber Hollibaugh y Cherrie MoragaMorganitaSurrealismeAún no hay calificaciones
- La Paradoja TransgéneroDocumento8 páginasLa Paradoja TransgéneroportavozoiiAún no hay calificaciones
- La Resonancia de La CarneDocumento10 páginasLa Resonancia de La CarnemeritorrasAún no hay calificaciones
- No Queremos Ser Tu Inspiración - FANZINE IMPRIMIBLEDocumento6 páginasNo Queremos Ser Tu Inspiración - FANZINE IMPRIMIBLEEquis ExAún no hay calificaciones
- Mala VictimaDocumento3 páginasMala VictimaParéntesisAún no hay calificaciones
- Arte Feminista Performance LOLA PERLADocumento20 páginasArte Feminista Performance LOLA PERLAlolaperlaperformanceAún no hay calificaciones
- Rich La Heterosexualidad Obligatoria y La Existencia LesbianaDocumento4 páginasRich La Heterosexualidad Obligatoria y La Existencia LesbianaAna VieiraAún no hay calificaciones
- Grupo de Trabajo Queer - El Eje Del Mal Es Heterosexual PDFDocumento169 páginasGrupo de Trabajo Queer - El Eje Del Mal Es Heterosexual PDFNahuel RoldánAún no hay calificaciones
- Paco VidarteDocumento43 páginasPaco Vidartegramatica123Aún no hay calificaciones
- Dean Spade Una Vida NormalDocumento265 páginasDean Spade Una Vida NormalCatherine CastanheiraAún no hay calificaciones
- Descolonizando El Feminismo - Liliana Suárez Navaz y Rosalva Aída Hernández Castillo (Editoras)Documento382 páginasDescolonizando El Feminismo - Liliana Suárez Navaz y Rosalva Aída Hernández Castillo (Editoras)FabianAún no hay calificaciones
- Queers Que Castigan y El Desafío Del Feminismo (Sarah Schulman)Documento15 páginasQueers Que Castigan y El Desafío Del Feminismo (Sarah Schulman)joaquins5Aún no hay calificaciones
- Saberes - Vampiros@war Donna Haraway y Las Epistemologías Cyborg y Decoloniales Por BeatriDocumento27 páginasSaberes - Vampiros@war Donna Haraway y Las Epistemologías Cyborg y Decoloniales Por BeatriGuillermo RoblesAún no hay calificaciones
- Ensayos de Stuart HallDocumento109 páginasEnsayos de Stuart HallLetizia ValeirasAún no hay calificaciones
- Pérez, Moira Teoría QueerDocumento16 páginasPérez, Moira Teoría QueerMáximo Javier FernándezAún no hay calificaciones
- Utopias Galeras2Documento177 páginasUtopias Galeras2Paula BaróAún no hay calificaciones
- Entrevista A Lohana BerkinsDocumento3 páginasEntrevista A Lohana BerkinsRoque KaninoAún no hay calificaciones
- La Identidad Lesbiana PDFDocumento3 páginasLa Identidad Lesbiana PDFÁlvaro BmAún no hay calificaciones
- Construcción Del Sujeto Feminista en El Contexto PostcolonialDocumento15 páginasConstrucción Del Sujeto Feminista en El Contexto Postcolonialmarcelalaguna100% (2)
- Facundo Saxe El Cuerpo MaricaDocumento72 páginasFacundo Saxe El Cuerpo MaricaAdrian ZanuttiniAún no hay calificaciones
- La Estructura Social Como Facilitadora Del MaltratoDocumento13 páginasLa Estructura Social Como Facilitadora Del MaltratoYolinliztli Pérez-HernándezAún no hay calificaciones
- De LauretisDocumento13 páginasDe LauretisIrina_25Aún no hay calificaciones
- Cleminson y Vazquez Los Hermafroditas PDFDocumento30 páginasCleminson y Vazquez Los Hermafroditas PDFbittorsanAún no hay calificaciones
- D'Emilio - Capitalismo e Identidad GayDocumento11 páginasD'Emilio - Capitalismo e Identidad GayMagnus HirschfeldAún no hay calificaciones
- Córdoba García, David. Identidad Sexual y PerformatividadDocumento10 páginasCórdoba García, David. Identidad Sexual y PerformatividadsanchezmeladoAún no hay calificaciones
- Guattari, Félix - (1973) para Acabar Con La Masacre Del CuerpoDocumento5 páginasGuattari, Félix - (1973) para Acabar Con La Masacre Del Cuerporafaelpinillagibson100% (1)
- Macias Belen - Furia de Genero - El Transfeminismo Como Practica Politica de Lucha IntegradoraDocumento103 páginasMacias Belen - Furia de Genero - El Transfeminismo Como Practica Politica de Lucha IntegradoraHugo Zavala Rodríguez100% (2)
- Aportes para Pensar La Desigualdad SexualDocumento12 páginasAportes para Pensar La Desigualdad SexualBibliotecario Capacitador Región 6 CENDIEAún no hay calificaciones
- De Lauretis, Teresa. Diferencia e Indiferencia Sexual en Diferencias Etapas de Un Camino A Través Del FeminismoDocumento3 páginasDe Lauretis, Teresa. Diferencia e Indiferencia Sexual en Diferencias Etapas de Un Camino A Través Del FeminismoThaparankucitaAún no hay calificaciones
- 52 3M Sentir Discapacidad Tiempos NeoliberalesDocumento16 páginas52 3M Sentir Discapacidad Tiempos NeoliberalesCarina Perez Britos100% (3)
- Otros Cuerpos, Obras SexualidadesDocumento199 páginasOtros Cuerpos, Obras SexualidadesPatricia Castañeda100% (1)
- Literatura, Lesbianismo, NaciónDocumento20 páginasLiteratura, Lesbianismo, NaciónGisela Kozak RoveroAún no hay calificaciones
- Epistemologias Feministas Desde El Sur 117 131Documento17 páginasEpistemologias Feministas Desde El Sur 117 131Eliana Dugarte100% (1)
- PRECIADO Biopolitica Del GeneroDocumento9 páginasPRECIADO Biopolitica Del GeneroAlba IsleñaAún no hay calificaciones
- Eduardo Mattio - de Que Hablamos Cuando Hablamos de GeneroDocumento22 páginasEduardo Mattio - de Que Hablamos Cuando Hablamos de GeneroNaty MolinaAún no hay calificaciones
- El cuerpo deseado: La conversación pendiente entre feminismo y anticapacitismoDe EverandEl cuerpo deseado: La conversación pendiente entre feminismo y anticapacitismoAún no hay calificaciones
- Biciosas: O la necesidad de queerizar lo queerDe EverandBiciosas: O la necesidad de queerizar lo queerAún no hay calificaciones
- Feminismos y resistencias en el Sur: Debates comunitarios e indígenas en América LatinaDe EverandFeminismos y resistencias en el Sur: Debates comunitarios e indígenas en América LatinaAún no hay calificaciones
- Emociones, poder y conflicto: Perspectivas teóricas, género, resistencias y políticas de EstadoDe EverandEmociones, poder y conflicto: Perspectivas teóricas, género, resistencias y políticas de EstadoAún no hay calificaciones
- Barthes Maupassant y La Fisica de La Desgracia PDFDocumento5 páginasBarthes Maupassant y La Fisica de La Desgracia PDFWalter RomeroAún no hay calificaciones
- Seminario Formas Breves UNSAMDocumento8 páginasSeminario Formas Breves UNSAMWalter RomeroAún no hay calificaciones
- Clase El AvaroDocumento40 páginasClase El AvaroWalter Romero100% (1)
- Afueramente Adentro Sobre Cantar La Nada de María NegroniDocumento2 páginasAfueramente Adentro Sobre Cantar La Nada de María NegroniWalter RomeroAún no hay calificaciones
- Eribon Somos Raritos, Aquí EstamosDocumento4 páginasEribon Somos Raritos, Aquí EstamosWalter RomeroAún no hay calificaciones
- De Como Ser Una Buena LocaDocumento26 páginasDe Como Ser Una Buena LocaWalter RomeroAún no hay calificaciones
- Sujeto Sin GéneroDocumento9 páginasSujeto Sin GéneroWalter RomeroAún no hay calificaciones
- HeraclesDocumento14 páginasHeraclesWalter RomeroAún no hay calificaciones
- ROMERO Seminario de Verano Duras Escritura, Deseo y ExperimentaciónDocumento10 páginasROMERO Seminario de Verano Duras Escritura, Deseo y ExperimentaciónWalter RomeroAún no hay calificaciones
- Programa.2016. Literatura Francesa - RomeroDocumento14 páginasPrograma.2016. Literatura Francesa - RomeroWalter RomeroAún no hay calificaciones
- Mersault Caso RevisadoDocumento17 páginasMersault Caso RevisadoWalter RomeroAún no hay calificaciones
- Una Noche en Una TabernaDocumento15 páginasUna Noche en Una TabernaWalter Romero100% (1)
- 06 Territorios El Terror Conformista PDFDocumento12 páginas06 Territorios El Terror Conformista PDFGuilhermeHendersonAún no hay calificaciones
- Furuno Gp80-MoDocumento81 páginasFuruno Gp80-MoEnder BolatAún no hay calificaciones
- Planificación Estratégica-ProspectivaDocumento26 páginasPlanificación Estratégica-ProspectivaAdalberto Calsin SanchezAún no hay calificaciones
- Sub Modelo Valor Historico CultDocumento53 páginasSub Modelo Valor Historico CultRoger Chullunquia TisnadoAún no hay calificaciones
- Asimetria Curtosis y Caja de BigotesDocumento45 páginasAsimetria Curtosis y Caja de BigotesAlejandrina De BoutaudAún no hay calificaciones
- Clases Tecnologicas Secretariado Ejecutivo Bilingue V2Documento139 páginasClases Tecnologicas Secretariado Ejecutivo Bilingue V2Victor Santiago Morales RapaloAún no hay calificaciones
- Cómo Hacer Un Ensayo UAnáhuacDocumento3 páginasCómo Hacer Un Ensayo UAnáhuacSaul Morales HernandezAún no hay calificaciones
- HP Semana 01 Calculo 1 - 2018 - 2Documento3 páginasHP Semana 01 Calculo 1 - 2018 - 2jessie zamoraAún no hay calificaciones
- Access y Visual Basic 6.0Documento12 páginasAccess y Visual Basic 6.0FannyEdithSalazarVallejos0% (1)
- A9R17 TMPDocumento22 páginasA9R17 TMPLuze ArizpeAún no hay calificaciones
- Los Gallinazos Sin PlumaDocumento10 páginasLos Gallinazos Sin PlumaROBERTO CARLOS TORRES RUIZAún no hay calificaciones
- Acuerdo 11 de 1996 Gestion DocumentalDocumento7 páginasAcuerdo 11 de 1996 Gestion DocumentalJakhary KalaharyAún no hay calificaciones
- 3 Evaluación Final Fundamentos de Administracion PublicaDocumento7 páginas3 Evaluación Final Fundamentos de Administracion PublicaLUIS JIMENEZ PADILLAAún no hay calificaciones
- 6 Ficha Del ColaboradorDocumento8 páginas6 Ficha Del ColaboradorLuis E ChAún no hay calificaciones
- Caso Practico Relaciones LaboralesDocumento6 páginasCaso Practico Relaciones LaboralesJisell :-Aún no hay calificaciones
- Adaptación Al Libro MojadoDocumento24 páginasAdaptación Al Libro MojadoJoshuaoo90% (1)
- GRASADocumento2 páginasGRASASCHUTZ_04Aún no hay calificaciones
- Solución Matemáticas, Estadística Y Geometría MatemáticasDocumento9 páginasSolución Matemáticas, Estadística Y Geometría MatemáticasSimón Benítez SotoAún no hay calificaciones
- Promodel1 PDFDocumento14 páginasPromodel1 PDFMelissa ClarkAún no hay calificaciones
- Citas MedicasDocumento12 páginasCitas MedicaskthpyrsAún no hay calificaciones
- Estrategias de VentasDocumento7 páginasEstrategias de Ventasraul correaAún no hay calificaciones
- Defectos en El Pavimento. Maquinaria Pesada e IndustrialDocumento10 páginasDefectos en El Pavimento. Maquinaria Pesada e IndustrialRoberto DLAún no hay calificaciones
- Ficha Lateralidad..Documento3 páginasFicha Lateralidad..Andrea ConstanzaAún no hay calificaciones
- Modelo de Informe FinalDocumento19 páginasModelo de Informe FinalISRAEL CORONADO HUANACOAún no hay calificaciones
- Informe de FisicoQuimica Calor de ReaccionDocumento8 páginasInforme de FisicoQuimica Calor de ReaccionRamon Isaac Coriat RengifoAún no hay calificaciones
- Instructivo Portafolio AprendizDocumento15 páginasInstructivo Portafolio AprendizDaniela GarciaAún no hay calificaciones
- Evaluacion Final - Comunicacion 2 - Maryory Cuellar LucianiDocumento6 páginasEvaluacion Final - Comunicacion 2 - Maryory Cuellar LucianiIsaac BancesAún no hay calificaciones
- Estudios Psicológicos y Etnológicos Sobre Música - SimmelDocumento75 páginasEstudios Psicológicos y Etnológicos Sobre Música - SimmelAna CervioAún no hay calificaciones
- Proyecto IsaiasDocumento6 páginasProyecto IsaiasDiego NuñezAún no hay calificaciones